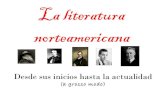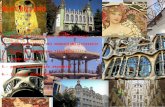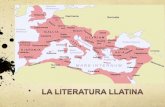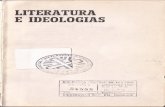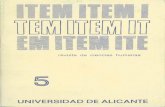Los Límites de La Lit Inglesa
-
Upload
sebita2013 -
Category
Documents
-
view
231 -
download
0
description
Transcript of Los Límites de La Lit Inglesa
Pág.1/Álvarez Amorós
Reflexiones sobre los límites de la literatura inglesay algunas notas sobre el concepto de “canon”
José Antonio Álvarez Amorós
La literatura es un hecho lingüístico, y la facultad del lenguaje se actualiza de
modo cultural y arbitrariamente diverso mediante multitud de lenguas nacionales,
es decir, de instrumentos que simultáneamente formalizan las substancias de la
expresión y del contenido, relacionando parcelas de una y de otra. De la
confluencia de la especificidad literaria y de los distintos modos de llevar a cabo
dicha formalización surgen las literaturas nacionales —así concebidas a partir del
siglo XVIII— y, en nuestro caso, la LITERATURA INGLESA. Ahora bien, el referente
de una expresión que, en principio, podría parecer natural y aceptada sin disputa
no está libre de complejidades, singularmente de las nacidas de la no coincidencia
de los dominios geográfico y cultural. Como de inmediato podrá advertirse, este
hecho complica inusitadamente la determinación de los cánones de las distintas
literaturas en lengua inglesa —y en particular de la literatura inglesa como
materia específica de este proyecto— incitándonos, por ejemplo, a interrogarnos
sobre el estatuto de escritores como Salman Rushdie o V. S. Naipaul. Ambos
nacieron en territorios de la Commonwealth —India y Trinidad, respectivamente—
y tematizan en sus obras problemas y conflictos autóctonos; sin embargo,
recibieron una educación netamente británica en Oxbridge y residen en Inglaterra.
Al tratar estas cuestiones la pregunta clave es, naturalmente, a qué elemento ha
de recurrirse para adscribir a un determinado autor en lengua inglesa al canon de
una u otra literatura. Por nacimiento y temática ni Rushdie ni Naipaul son
novelistas ingleses; pero por educación, idioma y residencia sí merecen un lugar
junto a Dickens, Hardy o Woolf. Por otro lado, algunos autores como Joseph
Conrad o Tom Stoppard ni tan siquiera nacieron en territorio anglohablante; en
estos casos, con todo, la adscripción de sus obras a la literatura inglesa es,
paradójicamente, menos dudosa, ya que ni en Polonia ni en Checoslovaquia hay
actividad literaria en inglés —lo cual sí sucede en la India— que pudiera hacernos
vacilar.
Para discernir los criterios y variables que concurren en la utilización del
sintagma “literatura inglesa,” hemos examinado dieciocho manuales de esta
disciplina, los cuales se adhieren, de modo explícito o implícito, al método
1. Entre el primero de estos manuales y el último media un periodo de más de cienaños: Henry Morley, A First Sketch of English Literature (London: Cassell, Petter,Galpon and Co., 1882); Émile Legouis y Louis Cazamian, A History of EnglishLiterature, 2 vols. (London: Dent, 1926-27); Amy Cruse, The Shaping of EnglishLiterature and the Reader's Share in the Development of Its Forms (London: Harrap,1927); Bernard Groom, A Literary History of England (London: Longmans, 1929);Albert C. Baugh, ed., A Literary History of England (London: Routledge and KeganPaul, 1948); Alfred Charles Ward, Illustrated History of English Literature, 3 vols.(London: Longmans, Green and Co., 1953-55); David Daiches, A Critical History ofEnglish Literature, 2 vols. (London: Secker and Warburg, 1960); William Entwistle yEric Gillet, The Literature of England A. D. 500-1960: A Survey of British Literaturefrom the Beginnings to the Present Day (London: Longmans, 1962); George Sampson,The Concise Cambridge History of English Literature, rev. de R. C. Churchill(Cambridge: Cambridge University Press, 1970); Peter Quennell y Hamish Johnson, AHistory of English Literature (London: Weidenfeld and Nicolson, 1973); Harry Blamires,A Short History of English Literature (London: Methuen, 1974); Boris Ford, ed. The NewPelican Guide to English Literature, 9 vols. (Harmondsworth: Penguin Books, 1982-88);Robert M. Adams, The Land and Literature of England (New York: Norton, 1983);Esteban Pujals, Historia de la literatura inglesa (Madrid: Gredos, 1984); Peter Conrad,The Everyman History of English Literature (London: Dent, 1985); J. A. W. Bennett,Middle English Literature, ed. de Douglas Gray (Oxford: Clarendon Press, 1986);Alastair Fowler, A History of English Literature: Forms and Kinds from the Middle Agesto the Present (Oxford: Blackwell, 1987); Pat Rogers, ed. The Oxford Illustrated Historyof English Literature (Oxford: Oxford University Press, 1987; reimpr. 1990). A partir deahora haremos referencia a estos manuales por medio del nombre de sus autores ocompiladores.
Pág. 2/Álvarez Amorós
“histórico,” cifrado, por lo común, en la mera presentación cronológica de sus
materiales.1 Conviene, en primer lugar, que prestemos atención a sus títulos. Casi
todos cuentan con la palabra “history” o “historical,” salvo los de Morley (“sketch”),
Cruse (“shaping”), Entwistle (“survey”) y Ford (“guide”); el de Bennett tampoco
presenta el término “history” o “historical,” pero, al tratarse de un volumen
integrado en la Oxford History of English Literature, tal denominación se da por
ampliamente sobrentendida. Las implicaciones de la presencia de todas estas
palabras en los títulos de dichos manuales son abundantísimas, si bien su análisis
queda reservado para una sección posterior por resultar en este instante de mayor
interés la naturaleza del objeto que el método de estudio aplicado. Parece más
oportuno ahora advertir la dicotomía que surge de examinar los títulos de estos
manuales, dicotomía que se concreta en expresiones como “literature of England”
2. “A nation is the same people living in the same place” (James Joyce, Ulysses: ACritical and Synoptic Edition, ed. de Hans Walter Gabler, Wolfhard Steppe y ClausMelchior [New York: Garland; 1986], II, 713).
3. Joyce sí ejerció como escritor en territorio del imperio británico e incluso llegó apublicar versiones iniciales de algunos cuentos de Dubliners en The Irish Homesteadantes de que Irlanda alcanzara la independencia. Este país, sin embargo, no puede enmodo alguno identificarse con el concepto nacional de “Inglaterra,” por más que formaraparte de la concepción política del antecitado imperio.
Pág. 3/Álvarez Amorós
(Adams y Entwistle) o “literary history of England” (Baugh y Groom), por un lado,
y “English literature,” por otro. Es precisamente de estas dos fórmulas de
denominación —luego ampliamente vulneradas en los contenidos de los propios
volúmenes, como veremos— de donde pueden deducirse los principios que se
utilizan para delimitar la literatura inglesa.
Hallamos dos criterios fundamentales que dan sentido a la expresión
“literatura inglesa,” amén de un tercero que puede contemplarse como tributario
del segundo. El primero es de índole espacial, geográfica o física, derivando de tales
atributos la idea de “nación” a la que, por ejemplo, se adhiere Leopold Bloom en
Ulysses.2 Cuando domine este criterio en una definición de la literatura inglesa,
quedará comprendida en ella toda obra que se produzca en el dominio geográfico
o nacional inglés, independientemente de la lengua en que esta manifestación
literaria tenga lugar y sin que importe si en los aledaños de tal dominio se dan o
no obras en inglés que, según el criterio en cuestión, no serían encuadrables en la
literatura inglesa. Esta premisa, llevada a sus consecuencias últimas, excluiría a
autores como Joyce, quien ni nació inglés ni ejerció como escritor en Inglaterra,3
y, en cambio, emplazaría dentro de los confines de esta literatura la poesía latina
de Aldhelm, el Roman de Brut de Wace o la Utopia de Moro. Aquí el término
“inglés” adquiere un significado claramente exclusivo o restrictivo, según el cual
es inglés sólo lo que existe en el ámbito físico de Inglaterra, sin trascender sus
límites. Naturalmente, esta concepción es intransferible desde un punto de vista
espacial por encontrarse ligada a un concepto originalmente geográfico. En este
sentido, hablamos del “English weather” o del “English landscape” a sabiendas de
que el paisaje de Bretaña, por ejemplo, podría parecerse al paisaje inglés, pero no
sería paisaje inglés. Esta concepción limitadora de la literatura inglesa no está
muy difundida, pero más tarde daremos algún que otro ejemplo que la ilustrará
adecuadamente.
4. Alastair Fowler, A History of English Literature, p. VIII; por otra parte, adviértaseque Evans, aun haciéndose eco del criterio lingüístico, no desdeña la inclusión de laliteratura anglosajona en la literatura inglesa: “Actually there were more than sixcenturies of literature before Chaucer was born. The modern reader can make out thegeneral meaning of a page of Chaucer without difficulty, but if he looks at our earliestwritings he finds that they read like a foreign tongue” (B. Ifor Evans, A Short Historyof English Literature [London: Staples Press, 1949], p. [9]).
Pág. 4/Álvarez Amorós
El segundo criterio es de carácter lingüístico y cultural. Cuando prevalece, la
literatura inglesa tiende a cubrir toda obra literaria producida en inglés en
cualquier ámbito físico o geográfico. En estas circunstancias, el término “inglés”
exhibe su acepción inclusiva o abarcadora. Se trata de una idea cultural, que puede
transferirse espacialmente sin mayores problemas, puesto que se predica del ser
humano y no de su espacio nacional o físico. De este modo, podemos aludir a las
“English table manners” o, fundamentalmente, al “English language” sin
circunscribirnos imprescindiblemente a un determinado dominio geográfico. Esta
concepción humana de lo inglés incorporaría naturalmente buena parte de la
literatura británica y estadounidense, así como la literatura de la Commonwealth,
pero prescindiría de la obra en francés o latín de Gower, de la Utopia de Moro o de
la Instauratio magna de Bacon.
El tercer criterio es netamente temporal y, por depender de los diferentes
estadios evolutivos del idioma inglés, actúa en conjunción con el segundo.
Pertenecerán, pues, a la literatura inglesa las obras “that can still be read with
pleasure and without translation,”4 es decir, aquellas que, a juicio del lector medio,
están comprendidas en idéntico ámbito lingüístico-cultural que el suyo. El criterio
cronológico, si se aplica drásticamente, elimina de la literatura inglesa las obras
producidas en el periodo anglosajón y en el alto medievo, a causa de la rotunda
discontinuidad lingüística que, para el profano en la materia, hay entre Beowulf
—o incluso Ancrene Riwle— y The Canterbury Tales. Por este motivo, y desde la
perspectiva sincrónica del lector, puede decirse que el francés se opone al inglés de
igual forma que el inglés antiguo se opone al inglés moderno, quedando el
anglosajón y sus frutos literarios excluidos de la literatura inglesa al aplicarse el
criterio lingüístico-cultural matizado por sus aspectos cronológicos.
Fundándonos en los dos criterios principales examinados, cabe tomar sendas
direcciones para definir la literatura inglesa. Por una parte, podemos basarnos en
la noción espacial y, a partir del dominio geográfico inglés en su acepción
exclusiva, sobrepasar los límites lingüísticos acostumbrados para incorporar
5. William J. Entwistle y Eric Gillett, The Literature of England, p. 6.
6. Albert C. Baugh, ed., A Literary History of England, p. V.
Pág. 5/Álvarez Amorós
también las obras literarias en lengua no inglesa que se han dado en Inglaterra
a lo largo de los siglos. Naturalmente, la denominación característica de este
corpus sería “literature of England” o “literary history of England.” Por otra parte,
podemos entender la noción de literatura inglesa como literatura/s en inglés. En
tal caso, es el criterio lingüístico-cultural el que se actualiza y el ámbito geográfico
el que es trascendido con el fin de englobar otras literaturas en lengua inglesa,
dándose a este último término su significación inclusiva en el sintagma “English
literature.” No obstante, ninguna de estas dos direcciones se aplica
inflexiblemente, sino que acostumbra a prevalecer una combinación de ambas más
o menos ecléctica e inconsistente, cuyas manifestaciones prácticas en los manuales
arriba citados procedemos a examinar de seguida.
La tendencia imperante es la adhesión al criterio lingüístico-cultural para
definir la literatura inglesa, tal vez por ser la vía que mejor da curso al afán
abarcador o culturalmente imperialista perceptible en algunos de los manuales
aludidos. Por un lado, tenemos las historias que se titulan de la “literature of
England” o las “literary histories of England,” que, como ya dijimos, son muy
inconsistentes en punto a la materia tratada. Parecen seguir criterios geográfico-
nacionales, pero se desvían considerablemente de esta presunción, en particular
la de Entwistle. Esta última nos sorprende ya desde el subtítulo, pues en él se
produce la equiparación entre la “literature of England” y la “British literature,”
nociones, en principio, muy diversas. Además, Entwistle no tiene inconveniente en
incluir autores contemporáneos de los Estados Unidos y algunos “distinguished
writers from the Commonwealth”5 en una historia de la literatura de Inglaterra,
en donde parece no caber la acepción inclusiva de que sí gozan los términos
“inglés” o “English” en otros títulos. Los manuales de Groom, Baugh y Adams
también forman parte de esta categoría. Destaca el de Baugh porque, aun siendo
una “literary history of England,” vulnera y es fiel a un tiempo a la convención que
proclama su título. La vulnera al incluir autores escoceses e irlandeses y la acata
al comprender el estudio de “writings in Latin and French during the medieval
period,”6 ateniéndose en esto último a la versión más estricta del criterio
geográfico. El manual de Adams es muy ecléctico, pues no sólo incluye el usual
análisis de escritores irlandeses como Beckett o Joyce, haciendo buena la norma
lingüístico-cultural, sino que se remonta a los periodos celta y romano en virtud
7. Llega a surgir la duda en torno al verdadero estatuto de “historia literaria” de laobra de Adams: “The intent of this book is to set forth the outlines of English history sothat they may serve as background for the study of English literature” (Robert M.Adams, The Land and Literature of England, p. [ix]); estas dudas se acrecientan sólo conconsultar el índice.
8. Peter Quennell y Hamish Johnson, A History of English Literature, p. 8.
9. Tal vez sea dicha yuxtaposición lo más llamativo del caso por la extrañeza quesuscita en el lector; no debemos olvidar, con todo, que la New Pelican Guide incluye ensu octavo volumen un artículo de Gilbert Phelps sobre Chinua Achebe y Wole Soyinka,dos escritores nigerianos, y que, en el colmo del afán abarcador, dedica la segunda partedel volumen primero a la literatura medieval europea.
Pág. 6/Álvarez Amorós
de la identidad del espacio físico en que se desarrolló la actividad literaria. No
obstante, lo que permite a Adams esta profunda indagación en el pasado es la
índole acusadamente externa de la historia de la literatura que ofrece su manual.7
En el resto de las obras revisadas, los títulos presentan el sintagma “English
literature” normalmente en su acepción inclusiva, pero a veces se restringe el
dominio de la literatura inglesa hasta tal punto que parecería más adecuada la
denominación “literature of England” que “English literature.” Asi ocurre en la
obra de Quennell, de la que se excluye a Robert Burns “because we believe that he
was, above all else, a Scottish poet, posthumously adopted into the canon of
English literature.”8 En el otro extremo, contamos con la ilimitada voracidad de
manuales de literatura inglesa que reclaman para sí vastas extensiones de
literatura americana —en especial estadounidense— y del antiguo imperio
británico. Paradigmáticas son, en este sentido, la New Pelican Guide to English
Literature de Ford y la Concise Cambridge History of English Literature de
Sampson. La primera dedica, como es bien sabido, su volumen noveno a la
literatura americana, con el curiosísimo efecto que produce la yuxtaposición del
título general de la serie y el título concreto de dicho volumen.9 Por otra parte, la
obra de Sampson incluye un amplio capítulo sobre la literatura estadounidense
desde la época colonial hasta la figura de Henry James y otro denominado “The
Age of Eliot” que estudia indistintamente la poesía, el teatro y la novela
anglonorteamericanas.
En el caso de la New Pelican Guide, creemos que la inclusión del volumen dedi-
cado a la literatura de América obedece a motivos de oportunismo comercial más
que a un intento abarcador nacido de una rigurosa reflexión de método. Nótese que
se despacha con un solo volumen una literatura de más de tres siglos de
10. Pat Rogers, ed., The Oxford Illustrated History of English Literature, pp. VI-VII.
Pág. 7/Álvarez Amorós
antigüedad y de una inusitada pujanza; por otro lado, este mismo impulso
inclusivo no se refleja en el propio ámbito espacial inglés, ya que se excluye toda
la literatura anterior a 1350 aproximadamente. La obra de Sampson, al menos, no
resulta tan contradictoria en su espíritu englobador, puesto que comprende un
capítulo sobre la etapa anglosajona. Entre los dos polos que Quennell, por una
parte, y Ford y Sampson, por otra, representan, encontramos a Legouis y a Rogers.
En sus obras combinan los criterios geográfico y lingüístico-cultural de un modo
que nos parece razonable y al que nos adherimos en nuestra concepción de la
literatura inglesa. Una vez más, da la impresión de que el compromiso equilibrado
es la mejor actitud que cabe adoptar en un proyecto docente. En efecto, Legouis
incluye como “English literature” la desarrollada en inglés en el dominio geográfico
de las Islas Británicas, mientras que Rogers afirma, con una apelación al sentido
común aparentemente bien encaminada, que “we have devoted the limited space
at our disposal to what could be called, by a reasonable common-sense usage, the
literature in English of the British people.”10
En lo que toca al criterio temporal y a la consiguiente inclusión o no de la
literatura anglosajona en la literatura inglesa, comprobamos que prevalece el
impulso abarcador ya descrito aun con excepciones y muchos matices. Es como si
las obras en latín vulgar del siglo VIII —producto de la ruptura de la Romania en
la Península Ibérica— hubieran de incorporarse a la literatura española, aunque
el caso es, desde luego, bien distinto. Por una parte, el aislamiento insular propició
una evolución independiente del lenguaje de las tribus germánicas invasoras; y,
por otro, el esplendor y amplitud de la literatura del inglés antiguo no parecen
comparables al carácter obscuro y rudimentario de las manifestaciones literarias
del bajo latín.
De nuevo nos encontramos con tres actitudes ante la literatura anglosajona.
La excluyen Ford y Blamires, lo cual es comprensible por el carácter introductorio
y eminentemente comercial de sus manuales. Más extraño es que Fowler la omita
de su historia de las estructuras y los géneros de la literatura inglesa; y,
naturalmente, resulta inexplicable que la prototípica Oxford History of English
Literature, en su última redistribución en quince volúmenes de los periodos
tratados, no se remonte más allá del año 1100 d. C. Otros manuales, como los de
Groom y Ward, sí dedican capítulos al periodo anglosajón, aun considerándolo
como un mero prólogo o etapa preliminar que antecede a la auténtica literatura
11. Bernard Groom, A Literary History of England, p. VII.
12. Alfred Charles Ward, Illustrated History of English Literature, I, V; las cursivasson nuestras.
13. Casos como el de James Joyce, quien escribió lo más célebre de su obra fuera deldominio británico, no son más que la excepción que confirma la regla. Por otra parte,Henry James y T. S. Eliot suelen considerarse literatos ingleses a todos los efectos. Asílo hace la New Pelican Guide to English Literature al disponer de ambos autores comohitos para demarcar la época tratada en su volumen séptimo, si bien esta Guide tal vezno sea, por lo errático de su canon, la mejor autoridad que pueda aducirse en apoyo delo dicho. Idéntica consideración hacia la figura de Henry James se observa en los“English Tripos” de la Universidad de Cambridge, en cuya segunda parte se prescribepara 1993 el estudio de un “Special Subject I” que incluye sus novelas como opción, junto
Pág. 8/Álvarez Amorós
inglesa del siglo XIV. Las palabras de ambos autores no dejan lugar a la duda.
Groom titula este capítulo “Our Debt to the Anglo-Saxons” e incluye un
subapartado con el nombre de “Anglo-Saxon literature not closely akin in spirit to
English literature,” denominaciones ambas que se comentan por sí solas.11 Ward
es aún más explícito cuando afirma que “[t]he first chapter of this book glances at
the Anglo-Saxon and early medieval works with the sole intention of recording that
other voices preceded Chaucer's.”12 El resto de manuales considerados, incluyendo
el del profesor Pujals, sí prestan atención a la literatura del inglés antiguo
aparentemente en pie de igualdad con la de la edad media y épocas posteriores.
Incluso hay historias, como las de Morley y Adams, que retroceden en el tiempo
más allá del periodo anglosajón hasta alcanzar los antecedentes celtas, bastante
menguados en cuestiones literarias. Con este proceder se vuelve de nuevo a la
“literature of England” como concepción geográfica más que a la “English
literature” como idea lingüístico-cultural, pero no ya en un plano sincrónico —como
las obras en francés, latín e inglés de John Gower— sino extendiendo y tal vez
violentando los límites de la historia de la propia literatura inglesa.
Concluimos este apartado asumiendo las palabras de Rogers anteriormente
citadas y añadiéndoles una profundidad temporal explícita de la que carecen. Por
un lado, extendemos el criterio geográfico hasta incluir las Islas Británicas; por
otro, reducimos el criterio lingüístico-cultural hasta hacerlo coincidir con el ámbito
físico antes acotado; por un tercero, incorporamos el periodo anglosajón a la
literatura inglesa. Así pues, y en lo que toca a este proyecto, será literatura inglesa
la producida en inglés en las Islas Británicas desde que surgen los antecedentes
directos del idioma hasta nuestros días.13
a Shakespeare y a la poesía inglesa del siglo XX (Cambridge University Guide to Courses[Cambridge: Cambridge University Press, 1992], p. 107). Además, Leavis ve en HenryJames un pilar básico de la “gran tradición” de la novela inglesa, sosteniéndolo así enel capítulo 3 de su obra The Great Tradition: George Eliot, Henry James, Joseph Conrad(Harmondsworth: Penguin Books, 1980). Y, por si fueran menester más pruebas en estesentido, la profesora Pérez Martín alude a las “grandes figuras que de manera decisivase [han] introducido en los movimientos literarios de Inglaterra,” mencionandoexplícitamente a Henry James entre éstas (Hacia una integración en las disciplinas delengua y literatura inglesas, p. 128).
Pág. 9/Álvarez Amorós
No obstante, de entre todas las obras que cumplen las condiciones mínimas de
literaridad y la combinación antes apuntada de requisitos geográficos, lingüístico-
culturales y cronológicos, sólo una minoría consigue incrustarse en los planes de
estudio académicos de literatura inglesa o alcanza celebridad entre el público
lector independientemente de su estatuto en la enseñanza media o universitaria.
De ello se deduce que ser “literatura” y, además, ser literatura “inglesa” son
requisitos necesarios pero no suficientes para que una obra sea admitida en el
selecto recinto de la aclamación cultural y se activen los mecanismos que
engendran su perduración. Al hablar de estas condiciones adicionales, volvemos
a incidir en la oposición entre artness y greatness —en palabras de Eliot— que
establecimos al comentar la especificidad de la obra literaria, topándonos,
directamente, con la noción de “canon.” A esta idea ya hicimos alusión al exponer
el modelo transicional de la literatura, pero cumple ahora desarrollarla
brevemente por cuanto es básico definir sus criterios formativos antes de
enfrentarnos a la dimensión práctica de cualquier diseño docente.
El término “canon” ha tenido multitud de acepciones, pero todas ellas
comparten un singular regusto normativo. Un “canon” puede ser, por ejemplo, una
ley eclesiástica. También se aplica esta voz a la colección de textos que la Iglesia
considera auténticamente inspirados por la divinidad, derivándose sin duda de
esta acepción el sentido que hoy por hoy le confiere la crítica especializada. Por
“canon” se conoce, igualmente, la regla o principio general que guía el tratamiento
de un determinado asunto o la puesta en práctica de una cierta actividad, pudiendo
así hablarse de los “cánones críticos,” de los “cánones del buen gusto” o del “canon
de Praxíteles.” No obstante, las acepciones que nos ocupan más de cerca son las
referidas al conjunto de obras que, con certidumbre razonable, pueden atribuirse
a un determinado autor y al de las que, dentro de un espacio cultural cualquiera,
gozan de importancia y perdurabilidad. En el segundo de estos dos sentidos,
14. Richard Ohmann, “The Shaping of a Canon: U. S. Fiction, 1960-1975,” en Robertvon Hallberg, ed., Canons (Chicago: University of Chicago Press, 1984), p. 397; AlastairFowler, “Genre and the Literary Canon,” New Literary History 11 (1979), 97-119, p. 97;un trabajo reciente en este mismo sentido de gran interés es el de Charles Altieri,Canons and Consequences (Evanston: Northwestern University Press, 1990).
15. Jan Gorak, The Making of the Modern Canon: Genesis and Crisis of a Literary Idea(London: The Athlone Press, 1991), pp. 1-2.
Pág. 10/Álvarez Amorós
Ohmann define la palabra “canon” como “a shared understanding of what
literature is worth preserving,” mientras que para Alastair Fowler es el “limited
field” en el que los estudiosos de la literatura “criticize and theorize about.”14
El problema primordial del concepto de “canon” —problema que no va a
resolverse aquí, sino tan sólo a plantearse— consiste en establecer si su naturaleza
es arbitraria o motivada desde una perspectiva intrínseca y, en ambos casos,
determinar cuáles son los factores por los que se rige su constitución. La dicotomía
entre lo arbitrario y lo motivado nos conduce a la pregunta de si una obra literaria
figura en el canon por tener unas determinadas calidades artísticas y la facultad
de haber subsistido al paso del tiempo, o, antes bien, es precisamente el hecho de
haberse introducido —de un modo u otro— en el canon lo que le concede altura
artística y perdurabilidad. En la primera de estas dos circunstancias, la
pertenencia de la obra en cuestión al canon está intrínsecamente motivada,
mientras que en la segunda todo se reduce a un proceso arbitrario, por medio del
cual el canon transmite a la obra en él contenida unos principios de santificación
literaria injustificables en términos de la estructura y contenidos de aquélla.
Naturalmente, en favor de la arbitrariedad canónica se pronuncian los valedores
de la naturaleza inespecifica de la literatura, para quienes tanto este último
fenómeno como su codificación en conjuntos más o menos cerrados no son
realidades auténticas sino simples cristalizaciones ideológicas interesadas. Desde
dicha posición, la crítica esencial que se formula contra la idea de canon es que
éste se reduce a un “instrument of principled, systematic exclusion” o bien a un
“vehicle or medium for the transmission of a fixed set of orthodox values and
responses,” mediante el cual se refuerzan los estereotipos sociales, sexuales,
étnicos, etc., extirpando toda posibilidad de oposición consciente.15
Las aportaciones a la inserción de una obra en el canon o a su salida de él
pueden ser individuales o colectivas. A lo largo de la historia de la literatura
inglesa ha habido grandes forjadores del canon, aunque aquí nos limitemos a
personajes recientes como mera ilustración de todo lo dicho. Es conocida, por
16. Ezra Pound, “A Retrospect,” en T. S. Eliot, ed., Literary Essays of Ezra Pound(New York: New Directions, 1968), p. 7.
17. F. R. Leavis, The Great Tradition: George Eliot, Henry James, Joseph Conrad(Harmondsworth: Penguin Books, 1980), p. 30: “The reason for not including Dickensin the line of great novelists is implicit in this last phrase. The kind of greatness inquestion has been sufficiently defined. That Dickens was a great genius and ispermanently among the classics is certain. But the genius was that of the greatentertainer, and he had for the most part no profounder responsibility as a creativeartist than this description suggests. . . The adult mind doesn't as a rule find in Dickensa challenge to an unusual and sustained seriousness.” Leavis matiza, sin embargo, esteparecer en la “analytic note” sobre Hard Times incluida como apéndice, en donde susopiniones sobre Dickens resultan ser mucho más favorables.
Pág. 11/Álvarez Amorós
ejemplo, la actividad de Ezra Pound en favor de los jóvenes literatos del
Modernism y sus logros en lo que afecta a las obras respectivas de T. S. Eliot y
James Joyce. La crítica poundiana es netamente antológica, tendiendo a clasificar,
a incluir, a excluir, a proponer ejemplos de “buena” poesía, a desenmascarar “all
the bad poetry now accepted as standard and classic” y, en suma, a crear canon de
acuerdo con sus gustos particulares.16 Igual sucede con la crítica del propio Eliot,
quien contribuye eficazmente a la entrada de los poetas metafísicos y de los
dramaturgos jacobeos y carolinos en el canon de la literatura inglesa del siglo
XVII. Lo mismo cabe decir de un crítico académico como F. R. Leavis, en cuya obra
figuran títulos como The Great Tradition, de intención netamente canónica, en el
que se pretende fijar la “gran tradición” de la novela inglesa formada por George
Eliot, Henry James y Joseph Conrad, con la exclusión de Dickens por razones que
nos parecen cuanto menos arbitrarias.17 Pound, Eliot y Leavis son, pues, fuerzas
puntuales que —con mayor o menor éxito— han contribuido a configurar el canon
de la literatura inglesa, imprimiendo en él sus propias simpatías y aversiones.
Pero tal configuración también se produce de modo colectivo o institucional, sin
que sea menester la determinación de un origen concreto ab homine a partir del
que se irradien las citadas presiones formativas. A nuestro juicio, es precisamente
la constitución institucional del canon la que tiene mayor presencia y eficacia, por
su carácter imperceptible y por la naturalidad con que actúa. Contra un libro que,
por ejemplo, aparte las novelas de Dickens de la “gran tradición” de la narrativa
inglesa puede reaccionarse de modo concreto, cuestionándose sus bases críticas o
denunciándose una determinada ideología que cuenta con soporte visible en el
propio autor. Más nebulosa es, sin embargo, la presión institucional de los
18. Para el papel que en los Estados Unidos están teniendo las programacionesdocentes y las publicaciones periódicas en la constitución del canon, véase RichardOhmann, “The Social Definition of Literature,” en Paul Hernadi, ed. What Is Literature?(Bloomington: Indiana University Press, 1978), pp. 90 y ss.; consúltense también GeraldGraff y Reginald Gibbons, eds., Criticism in the University (Evanston NorthwesternUniversity Press, 1986); Gerald Graff, Professing Literature: An Institutional History(Chicago: University of Chicago Press, 1987); Jonathan Culler, Framing the Sign:Criticism and Its Institutions (Oxford: Blackwell, 1988), especialmente el capítulo I.
19. Gorak, The Making of the Modern Canon, p. 55.
Pág. 12/Álvarez Amorós
programas docentes, de la abundante crítica académica semianónima que se ejerce
en las grandes publicaciones periódicas del ramo y de las reseñas en revistas
especializadas y en los medios de comunicación.18 Naturalmente, esta referencia
a la formación institucional del canon invoca de nuevo la dicotomía entre
arbitrariedad y motivación, poniendo de relieve la disyuntiva entre si una obra se
integra en los planes de estudio por sus méritos intrínsecos o, bien al contrario, la
sociedad le atribuye propiedades artísticas por venir investida de la autoridad que
conceden las instituciones.
Resulta indudable que el canon de la literatura inglesa se ha modificado a
través de los siglos. Es más, puede decirse que su subsistencia como concepto
deriva se su capacidad de adaptación a las circunstancias. En este sentido,
podemos recurrir al parecer de Goethe, según el cual los cánones literarios poseen
dos secciones o capas. La primera comprende “the provisional, historical canons
that furnish examples of specific artistic possibilities,” mientras que la segunda o
“supercanon,” como la denomina Gorak, “will store the permanent and universal
records of artistic achievement.”19 La interpretación que dicho autor hace de las
palabras de Goethe equivale a decir que todo canon tiene un núcleo de
inmutabilidad y una periferia de provisionalidad. En lo tocante a la literatura
inglesa, tal núcleo estará constituido, digamos, por The Canterbury Tales, The
Faerie Queene, el teatro shakespeareano, Paradise Lost, especímenes de poesía
romántica como las Lyrical Ballads, Don Juan o las odas de Keats, novelas
victorianas como Middlemarch y modernas como Ulysses, etc. Y alrededor de esta
parte central —y acaso indiscutible— tenemos un sinnúmero de obras que van
insertándose en el tronco común o separándose de él a impulsos de modas críticas
o revisiones de origen individual.
El canon evidentemente cambia en su estructura general por la introducción
de nuevas obras —de inmediato atenderemos al caso de Ulysses— o por la
20. Norman Holland, The Dynamics of Literary Response (Oxford: Oxford UniversityPress, 1968); véase también William V. Spanos, Paul A. Bové y Daniel T. O'Hara, eds.,The Question of Textuality: Strategies of Reading in Contemporary American Criticism(Bloomington: Indiana University Press, 1982).
21. Véanse, en este sentido, las reveladoras palabras de Doyle cuando se refiere a la“massive importation into academic English studies of theories and methods otherwiseassociated with structuralism, linguistics, semiotics, sociology, marxism, and post-structuralism . . . most of these approaches have led to changes in manners ofinterpretation rather than in the choice of texts. . .” (Brian Doyle, English andEnglishness [London: Routledge, 1989], p. 123.
22. Reproducido en Alan Durant y Nigel Fabb, Literary Studies in Action (London:Routledge, 1990), pp. 10-11.
Pág. 13/Álvarez Amorós
exclusión de las ya existentes. No obstante, la perspectiva que el lector o el crítico
tienen del canon puede también variar por la interpretación de textos
incuestionablemente canónicos a la luz de teorías o métodos innovadores,
manifestándose una vez más la capacidad “creadora” o “constructiva” de los
instrumentos críticos. Por ejemplo, la interpretación psicoanalítica de Macbeth que
lleva a cabo Norman Holland en su libro The Dynamics of Literary Response o
cualquier lectura desconstructora de textos tradicionales modifican drásticamente
el sistema de valores adjunto a un cierto canon.20 Cabe incluso decir que, con la
apertura al pluralismo teórico que se ha producido en los estudios de literatura en
las universidades británicas, la mayor parte de las alteraciones canónicas de los
últimos cuarenta años son de perspectiva y no de substancia.21
Acudamos, a modo de ilustración, a un caso típico de canon decimonónico como
la “Table of English Literature” que H. Marmaduke Hewitt presenta en su libro
A Manual of Our Mother Tongue de 1894 para advertir algunas de sus
peculiaridades.22 En primer lugar, no se tienen en cuenta ni autores ni obras
previos a 1558. La exclusión de la literatura anglosajona resulta comprensible por
las cuestiones de discontinuidad idiomática ya aludidas; más difícil resulta
justificar la ausencia de Chaucer, generalmente reverenciado como el padre de la
literatura inglesa e irrenunciable hoy día en cualquier programación docente. El
autor que abre la lista es Sackville con su tragedia Gorboduc, en la actualidad
relegada a un discreto segundo plano en estudios superiores de literatura inglesa.
En segundo lugar, vemos la abundancia de prosistas que, en el siglo XX, serían
más bien clasificados como filósofos, historiadores, teólogos, críticos o economistas.
Así encontramos a Walter Raleigh y su History of the World, a Richard Hooker, a
23. Véase Gorak, “The Ascent of Shakespeare: Canon in the Upper Case,” en TheMaking of the Modern Canon, pp. 59-63.
Pág. 14/Álvarez Amorós
Francis Bacon con sus Essays y su Novum organum, al arzobispo Usher, a Thomas
Hobbes, a Lord Clarendon, a Richard Bentley y a otros muchos hasta un número
de treinta y dos, esto es, el cuarenta por ciento de los autores citados. No nos
resulta extraña, en principio, la inclusión de The Wealth of Nations de Adam Smith
en un canon de literatura inglesa —recuérdense las consideraciones de Hirsch en
este sentido— sino más bien la inmensa proporción de prosa argumentativa y
utilitaria en sus distintas modalidades que Hewett incluye en su tabulación. Por
otra parte, advertimos la ausencia de William Blake y la aparición de un poeta
isabelino como Michael Drayton, cuyo monstruoso Polyolbion —recomendado aquí
por cuestiones sin duda de afirmación patrótica— no creemos que forme parte de
ninguna reading list actual. Finalmente, contemplamos la presencia de dos autores
estadounidenses, Nathaniel Hawthorne y Henry Wadsworth Longfellow, lo cual
nos causa una vez más notable estupor por la ausencia de criterios formativos
sólidos y coherentes. Cabe admitir que Hewitt considere la expresión “English
literature” en su acepción lingüístico-cultural e inclusiva y, por consiguiente, que
incorpore autores y obras de otros dominios geográficos; pero, en tal caso, resulta
arduo justificar la limitadísima presencia de escritores estadounidenses.
Otro ejemplo de cambio en la estructura canónica puede verse en el proceso de
formación de la jerarquía actual de los dramaturgos isabelinos.23 William
Shakespeare no ocupó a fines del siglo XVI el lugar en el canon que ahora se le
asigna en detrimento de otros contemporáneos suyos que entonces disfrutaron de
una celebridad igual si no mayor. Este hecho, reconocido por multitud de críticos
e historiadores, nos mueve a reflexionar otra vez sobre la dicotomía entre
arbitrariedad y motivación, interrogándonos acerca de los fundamentos de la
estatura contemporánea de Shakespeare y de los mecanismos que la han hecho
posible. Envueltos en una tupidísima pantalla de estudios y comentarios
shakespeareanos, en su mayor parte sumamente laudatorios, parece imposible
apreciar con un mínimo grado de desapasionamiento la “verdadera” reputación de
que gozó este dramaturgo entre 1592 y 1613. Más aún, tendemos a olvidar el
pasado ante el esplendor del presente, antojándosenos delito de lesa literatura sólo
imaginar que Shakespeare bien pudo ser visto en su época como inferior a Jonson,
Marlowe, Greene, Lodge, Peele o cualquier otro ingenio universitario del momento.
24. Véase Herbert Gorman, James Joyce (New York: Farrar and Rinehart, 1939);Stuart Gilbert, James Joyce's Ulysses: A Study (New York: Knopf, 1930); Frank Budgen,James Joyce and the Making of Ulysses (London: Grayson, 1934).
Pág. 15/Álvarez Amorós
Por último, prestaremos breve atención a cómo penetró en el canon una obra
como Ulysses. En este proceso cabe observar la existencia de cuatro frentes: el
legal, el crítico, el académico y, finalmente, el de las actuaciones personales de
Joyce. Por problemas de censura, Ulysses no pudo publicarse ni en Gran Bretaña
ni en los Estados Unidos y hubo de aparecer en París en 1922. Para que esta obra
se instalara en el canon, lo primero que había de hacerse era conseguir su
legalización en los países angloparlantes de mayor peso cultural. Esto se obtuvo
en 1933 en los Estados Unidos y en 1936 en Gran Bretaña, tras curiosísimos
episodios de entre los que sobresale la edición no autorizada en Norteamérica de
un Ulysses enteramente expurgado. Paralelamente a los intentos de legalización
de la obra, se produce su promoción crítica. Primero en Francia con el apoyo
inestimable de Valéry Larbaud, su primer valedor de renombre incluso antes de
aparecer en forma de libro; más tarde en Gran Bretaña con las reseñas de Richard
Aldington, S. B. Mais, Holbrook Jackson y otros. De inmediato comienzan a surgir
estudios más rigurosos que las simples recensiones, estudios que venían firmados
por John Middleton Murry en Nation and Atheneum, Edmund Wilson en New
Republic y, por supuesto, T. S. Eliot en The Dial con su influyente ensayo “Ulysses,
Order and Myth,” en donde se esbozan los principios del célebre “mythical
method.” Y, fomentando el revuelo crítico, tenemos al propio Joyce, quien alentó
presentaciones y conferencias en París, así como la redacción de biografías
“oficiales” y de introducciones a la lectura de Ulysses que destacaran los aspectos
oportunos obscureciendo los más inconvenientes (por ejemplo, la elaboradísima
concepción del libro a expensas de su peligroso carácter inmoral).24 Joyce, además,
rodeó su obra de un halo tal de misterio —en cuya difusión se ocupó celosamente—
que atrajo en seguida a la crítica académica, siempre ávida por estudiar lo que
sobrepasa las posibilidades comunes de comprensión con el fin de perpetuar su
propio estatuto de elite y el predominio social que de ello deriva.
Del proceso de promoción y recepción de Ulysses cabría deducir, en principio,
la neta arbitrariedad de los sistemas canónicos. Que Joyce consiguió manipular la
crítica para que su libro adquiriera fama aun antes de ser publicado es un hecho
indiscutible. Por consiguiente, pudiera parecer que no fue su calidad intrínseca lo
que le permitió entrar en el canon de la literatura inglesa, sino la hábil
Pág. 16/Álvarez Amorós
preparación de que fueron objeto lectores y críticos. Con todo, persiste la consabida
pregunta de si las innegables manipulaciones de Joyce y las de otros allegados
suyos tuvieron éxito porque Ulysses cuenta con un verdadero substrato de
innovación y calidad, o si fueron tales maniobras las que espuriamente dotaron a
esta narración de “excelencia artística” al insertarla en el canon del la novela de
vanguardia. A nuestro juicio, y en este caso particular, la contestación no ofrece
dudas; pero comprendemos a quienes, movidos por una especial desconfianza ante
la ubicuidad de las ideologías y sus sutiles actuaciones, vacilen al responder.