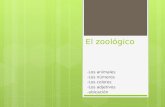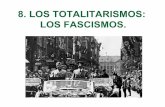Los villancicos.docx
-
Upload
franciscosantiago -
Category
Documents
-
view
228 -
download
4
Transcript of Los villancicos.docx
Los villancicosEl trminovillancicoproviene de villano, persona del pueblo o de lavilla. En los siglos XV y XVI se desarroll en Espaa un tipo de cancin profana que se creaba para las cortes, pero que recordaba a las canciones populares que cantaba el pueblo para divertirse. A esas canciones se les llam villancicos.En realidad provenan de una forma ms antigua, usada en la Edad Media, conocida comocantiga. Era un tipo de cancin que se hizo muy popular entre los msicos y trovadores espaoles.Recuerdas qu rey medieval de la pennsula fue compositor de cantigas? Cmo se llamaban esas cantigas?La estructura del villancico proviene de la tradicin mozrabe, en la que un solista sola cantar estrofas y un coro se una en el estribillo. El villancico tambin tiene dos partes:estribillo, que siempre es igual, ycoplas, que varan a lo largo de la cancin. Las coplas, a su vez, tienen una o varias partes con distinta msica, llamadasmudanzas, y una parte final con la misma msica del estribillo, llamadavuelta.Escribe en tu cuaderno el esquema formal de un villancico renacentista.La temtica del villancico era, por supuesto, profana: acontecimientos recientes ocurridos en los pueblos, amores, batallas y hechos histricos, stiras y, como no, expresiones de fe popular cristiana. De esta poca destacarJuan del Enzina, quien compuso una enorme cantidad de villancicos polifnicos que aparecen en loscancionerosde los Reyes Catlicos y en el importante cancionero deLa Colombina, en Sevilla. Entre los villancicos ms conocidos de Juan del Enzina destacanOy comamos y bevamos(una especie decarpe diem),Qu es de ti, desconsolado?(sobre la salida de Boadid el Chico de Granada),Cuc, cuc(villancico burlesco sobre los cuernos) yMs vale trocar(que nos dice que es mejor sufrir que no amar).Lee una biografa sobre Juan del Enzina y escribe tres hechos importantes que marquen su vida y su obra.En Sevilla destac el compositor Francisco Guerrero, quien compuso unas piezas muy parecidas pero con una polifona ms compleja a las que llamvillanescas.Como los temas estaban relacionados con acontecimientos populares, ya en aquella poca se empezaron a componer villancicos sobre la Navidad. Entre los ms conocidos de su tiempo estuvieronNo la debemos dormir,Dadme albriciasoLos reyes siguen la estrella.Con el paso del tiempo, el villancico como gnero caera en el desuso, y ya en el siglo XVIII slo nos quedara el recuerdo de una cancin que se interpretaba en navidad, por lo que el trminovillancicopas a denominar cualquier tipo de composicin navidea.Aqu tienes unaseleccin de villancicospopulares de los que cantamos hoy en da por Navidad. Pllate una pandereta, una botella de ans o lo que te coja a mano y a cantar!https://historiadelamusica.wordpress.com/2013/11/28/los-villancicos/Forma predominante en casi todos los cancioneros espaoles de msica profana, y es una forma tpica espaola. Se piensa que deriva del zejel rabe en su forma potica.Son composiciones polifnicas a tres o cuatro voces, con texto en castellano basado en poesa de corte amoroso, sabio y refinado, recuerdo de la tradicin trovadoresca del amor corts.La forma literaria consta de refrn, estrofa o estrofas, y vuelta, en la cual se repite en todo o en parte el refrn, lo repetido es el estribillo.En lo musical la forma reproduce el esquema del virelai: ABBA. Por ejemplo un villancico de Juan del Encina, titulado Soy contento y vos servida.
Orgenes[editar]Las primeras composiciones que pueden denominarse con este nombre surgieron hacia la segunda mitad delsiglo XV, durante elRenacimiento, como una evolucin de formas musicales populares mucho ms antiguas. Formas similares eran llamadas hasta el siglo XVcantigaso canciones.Su nombre tiene probablemente su origen en que se trata de composiciones de naturaleza popular, cantadas por losvillanoso habitantes de lasvillas, generalmente campesinos u otros habitantes del medio rural. Eran cantados en fiestas populares, originariamente sin temtica especficamente religiosa, y los principales temas eran los acontecimientos recientes del pueblo o la regin. El gnero se ampli posteriormente hasta incluir temas de diverso tipo.Mtrica[editar]La forma potica est influida por composiciones tradicionales de origenmozrabe, tales como elzjel, que alternaba estrofas cantadas por un solista con un estribillo a coro. ste dio paso a otras formas como lacantiga de estribilloo lacantiga de reframgalaicoportuguesa.La estructura bsica del villancico la forman dos elementos: elestribilloy lascoplas, si bien su estructura es muy variable tanto en el nmero de versos como en la rima o la alternancia entre estribillo y coplas. Los versos son por lo generalhexaslabosuoctoslabosy componen un estribillo inicial, a veces con introduccin, que consta por lo general de tres o cuatro versos que se repiten a lo largo de la obra, y unas coplas, divididas a su vez en dosmudanzasy unavuelta. Lasmudanzas, que con frecuencia tienen rima simtrica y forman entonces unaredondillao alternativamente unacuarteta, van seguidas de lavueltao enlace de tres o cuatro versos en los que el primero tiene la misma rima que el ltimo de lamudanzay el resto, o al menos el ltimo, enlazan con el estribillo.Esta estructura se aprecia por ejemplo en este villancico, atribuido a Mateo Flecha el Viejo Riu, riu, chiu,La guarda ribera,Dios guard el lobode nuestra cordera.El lobo rabiosoLa quiso morder,Mas Dios poderosoLa supo defender,Quizole hazer queNo pudiesse pecar,Ni aun originalEsta virgen no tuviera.Riu, riu, chiu,La guarda ribera,Dios guarde el lobode nuestra cordera.
Una forma potica pariente del villancico es laletrillaque en el siglo XVI pas a denominar cualquier poema con estribillo, y que generalmente es de carctersatrico.Msica[editar]En su forma clsica en el villancico marca la pauta lamelodadel canto apoyada por unacompaamientoen tono grave que forma un buen soporte armnico por parte de las voces internas; el registro superior es el que lleva asociado el texto, el cual sigue la meloda en modo silbico; el cierre de los versos corresponde generalmente a las diversascadencias. El discurso horizontal se orienta segn procedimientos tonalesante litteram: por otra parte, basta pensar que hay villancicos construidos tambin sobre un esquema de danza (sobre todo los ms recientes pero tambin durante el Renacimiento, en el lenguaje tonal) comopassamezzoofola. Lapolifonase acrecienta generalmente mediante un inteligentecontrapuntoderivado de la imitacin de lasfrases musicalesindividuales entre las diversas partes, aunque el estilohomofnicoyhomorrtmicono sea inusual. Elcomps, en generalbinario, en ocasiones se aproxima aritmos ternarios.Evolucin del gnero[editar]
Portada delCancionero de Upsala.Siglo XV[editar]En la primera poca el gnero est poco definido y se encuentran todo tipo de temas, desde narracin de sucesos locales, canciones amorosas hasta stiras y burlas, y con poca presencia de la temtica religiosa y, cuando la hay, no est especficamente asociada con la Navidad o con otras festividades. La mejor muestra de este perodo se halla recogida en elCancionero de Palacio(1474-1516), y fueJuan del Enzinael principal compositor de la poca. Otras recopilaciones importantes son elCancionero de la Colombina(1490), el deSablonara, el deStigao elMedinaceli. La msica de este perodo es sencilla, y busca la adaptacin al texto.Siglo XVI[editar]La polifona suele ser en esta primera poca a tres o cuatro voces. Posteriormente, durante el siglo XVI, y de forma paralela a los villancicos polifnicos, se empiezan a componer algunos a una sola voz y con acompaamiento devihuelaque, a partir del siglo XVII, sera sustituida por laguitarra.A partir de la segunda mitad del siglo XVI las autoridades eclesisticas comenzaron a promover como una medida evangelizadora el uso de msica enlengua vernculaen losoficios religiosos, especialmente durante las fiestas del calendario religioso, sobre todo en Navidad y elCorpus Christi. Estas piezas se cantaban en lamisa de maanade estas festividades. Las catedrales e iglesias de importancia se dotaron de un cuerpo de msicos y unmaestro de capillaencargado de componer especialmente para estas ocasiones. Los principalescantoralesque se conservan de esta segunda poca son elCancionero del Duque de Calabriao deUpsala(as llamado debido a que la nica copia que se conserva est en la biblioteca universitaria de esta ciudadsueca), elCancionero de Medinaceliy lasCancionesyVillanescas espiritualesdeFrancisco Guerrero. El villancico tambin se abre paso hacia otras formas artsticas literarias como el teatro como en la obra deGil Vicenteo lanovela pastorilconJorge de Montemayor. TambinSanta Teresacompuso algn poema con esta forma.Musicalmente el villancico se hace ms complejo y se acenta la distincin entre coplas y estribillo; este ltimo se hace ms largo y polifnico, mientras que aqullas se acortan y se hacen ms homofnicas y se reduce el nmero de voces.Siglo XVII[editar]En elsiglo XVIIel villancico es un gnero sumamente popular, y para entonces constituir la mayor parte de la produccin musical espaola de la poca. Se componen multitud de villancicos devocionales para las distintas festividades religiosas tales como laAsuncin, laInmaculada Concepcino festividades de santos adems del Corpus Christi o la Navidad. En esta poca el villancico se sofistica an ms aadiendo ms voces a la polifona, hasta ocho distribuidas en dos coros situados en diferentes partes de la iglesia y acompaamiento devioln,arpayrgano. El estribillo se hace ms largo y complejo polifnicamente, mientras que como contraste las coplas se acortan y simplifican musicalmente. Tambin se introducen algunos elementos dramticos. Son msicos importantes de este perodo entre muchos otrosCristbal Galn,Juan HidalgoySebastin Durn.Siglo XVIII[editar]El siglo XVIII marca el inicio de la decadencia del gnero, el cual recibe cada vez ms influencia de la msica vocal italiana que por entonces dominaba el panorama musical europeo. Los villancicos alteran su sencilla estructura inicial complicndose con nuevas secciones musicales a imitacin de lacantata, deviniendo en una sucesin de recitativos y arias da capo segn el modelo de la pera italiana. Los deAntonio Soler, escritos durante la segunda mitad del siglo, son quiz los ms recordados en la actualidad. En 1765 se prohben los villancicos en los actos religiosos.Evolucin fuera de Espaa[editar]En Portugal fue tambin un gnero popular, denominadovilancete, principalmente potico. Cabe destacar las extensas colecciones de villancicos deJuan IV, llamadoEl Rey Msico.En la Amrica colonial el villancico sigui un desarrollo paralelo al de la pennsula y fue valorado como medio evangelizador, incorporaba el lenguaje y ritmos de las formas locales, incluyendo con frecuencia palabras en idiomas indgenas, vocablos africanos o jerga de los dialectos europeos. Entre estos figuran los llamadosvillancicos de negroonegrillosen los que se imita el sonido de los dialectos africanos cononomatopeyas. Entre estos son particularmente conocidos los deSor Juana Ins de la Cruz.Otras formas tradicionales americanas derivadas del villancico son lajcara, elgallegoy eltocotn. Entre los compositores americanos ms notables figuranJos de Loaiza y Agurto,Manuel de SumayaeIgnacio JersalemenNueva Espaa,Manuel Jos de QuirsyRafael Antonio CastellanosenGuatemala,Jos CascanteenColombiayJuan de Araujo, yToms de Torrejn y VelascoenPer.El villancico como cancin navidea[editar]
Las composiciones basadas en la Navidad tienen un origen muy antiguo. Una de las ms antiguos que se conservan esVeni redentor gens, himno atribuido aSan Ambrosio de Miln(340-397). Del siglo siguiente esCorde natus ex Parentis,putadoEn textos del poeta hispanolatinoPrudencio.Puer Natus Est Nobises uncanto gregorianodelsiglo VIque se cantaba comointroitode la tercera misa de laliturgia navidea. La composicin la utiliz posteriormente el compositor inglsThomas Talliscomo parte de su misa de Navidad, en el siglo XVI. En lossiglos IXyX, lasecuenciade Navidad se populariza en la liturgia de los monasterioscistercienses. La primera adaptacin de msica profana popular a cantos religiosos se debe aAdn de San Vctor, monje francs delsiglo XII, con la creacin de un gnero mixto que posteriormente favorecera el uso de melodas populares como cantos navideos.
Francisco Guerrero(Sevilla, 1528 - id., 1599) Compositor espaol. Junto a la de Cristbal de Morales y Toms Luis de Victoria, su msica representa la cima de la polifona sacra espaola.
Francisco GuerreroPoco se sabe de los primeros aos de vida de este compositor, salvo que fue discpulo de su hermano Pedro y del mencionado Morales, de quien aprendi contrapunto. Maestro de capilla en distintas catedrales espaolas (Jan, Sevilla), Guerrero llev una existencia itinerante que le condujo a capitales como Lisboa, Roma y Venecia. En 1588 inici una peregrinacin a Tierra Santa, cuyas vicisitudes quedaron plasmadas en el libroEl viaje de Jerusaln(1611).Creador prolfico, se le deben dos colecciones de misas (1566 y 1582) y dos de motetes (1570 y 1589), adems de himnos, salmos ymagnficats. Fue uno de los pocos compositores espaoles de la poca que cultivaron la cancin profana en castellano, aunque virada a lo divino, en su volumenCanciones y villanescas espirituales(1589).La produccin de Francisco Guerrero fue muy pronto apreciada: ya en su poca el estudioso italiano Pietro Cerone lo estim como una figura comparable con el granOrlando di Lasso, y literatos como Gngora, Lope de Vega y Vicente Espinel elogiaron sus composiciones. Su obra polifnica, destinada segn el propio autor a elevar los espritus, iguala en excelencia la deCristbal de Morales, a la que se asemeja en su colorismo y claridad.
Literatura y sociedad en algunos villancicos del siglo XVIIlvaro Llosa Sanz(*)Universidad de Szeged (Hungra)[email protected]
El breve estudio que se presenta a continuacin pretende ser una introduccin a un tema que no ha sido tratado -al menos que yo tenga noticia- por la crtica: la visin de la sociedad, la apreciacin de esa sociedad en algunos villancicos navideos del siglo XVII, momento cumbre de su existencia. Escasas las fuentes y la bibliografa sobre los mismos, me he remitido principalmente a presentar los distintos documentos y el amplio abanico de personajes que acaparan y muestran, acompandolos de comentarios crticos y aclaratorios. No he sido exhaustivo, ni he podido, por el inicial esfuerzo de plantarme ante un corpus desconocido -mnimo pero variado- y seleccionar y clasificar los ejemplos lo ms ilustrativamente posible. Muchos han quedado en el tintero, y algunos de los presentados podran comentarse ms ampliamente. A gusto lo hubiera hecho, con tiempo y sosiego. Me cabe la esperanza de que cualquier momento es bueno para reencontrarme con ellos y dedicarles mayor atencin, lo que sin duda es gratificante. Su riqueza, su donaire y gentileza, la irona y frescura que emanan muchos de ellos, la condensacin conceptista aunada al gracejo y resabio popular, el culteranismo de los ms solemnes y el lirismo de los ms ntimos y gozosos me cautivaron desde que lleg a mis manos -por una maravillosa trampa del azar, en bazar libresco mediterrneo- la edicin que he manejado, nica coleccin consultada a falta de otras conocidas pero ya inexistentes en el mercado y de difcil localizacin.En fin, presento aqu un pequeo aperitivo, un preludio al mundo carnavalesco del villancico navideo ureo, cuya importancia social y su multidimensionalidad artstica a travs de la poesa, la msica, la danza y el teatro consiguieron de l un gnero conocido y apreciado y disfrutado por todos.
Vengan todos los Poetas,y prisa se den, alarguen el paso;que oy el campo de Belnser su monte Parnaso.Ningn ingenio se escusa,donde es Mara la Musay el llanto de un Inocentees de Elicona la fuente.Pues haga lugar, lugar, la gente,que viene, que llega,que entra el Amor,un ciego, que de repenteninguno dize mejor.Hagan lugar, que quiere el Amor glosaral Nio, fragante rosa,y ha de acabar cada glosaen un romance vulgar.Hagan lugar.(Villancico publicado en la Catedral de Huesca, ao 1661)El villancico navideo y la sociedad de su tiempo.El siglo XVII espaol es un siglo de manifestacin literaria doquiera que uno mire. Se inmiscuye sta en todos y cada uno de los rincones humanos, resquicios de vida cotidiana, peripecias y ancdotas variadsimas que a toda una sociedad le toc vivir con mayor o menor intensidad, desencanto o entusiasmo, desengao, burla y juego.Se refleja, pues, la vida cotidiana y sus aspectos ms singulares en los ms variados gneros del siglo: a travs de la recin inaugurada novela moderna con Cervantes, a travs del teatro Lopesco, a travs de las stiras y juegos burlescos de Quevedo... Parece un siglo que se vuelca especialmente en su sociedad, su estado y sus problemas. Las grandes cuestiones de convivencia, el futuro interno y externo del pas llegan hasta las conversaciones diarias, y se hace debate pblico, callejero; eso s, a la espaola, con refriegas y disparates, sin conclusiones eficaces, aunque hay, en ocasiones, juicios atinados. Y si las profundas sntesis sociales corresponden a personajes tan reconocidos como los nombrados un par de lneas atrs, las opiniones acerca de lo humano y lo divino en un registro algo ms cotidiano y local les corresponder a los poetas urbanos, poetas casi siempre desconocidos y annimos...Por ejemplo, a los ciegos que divulgaban cantares por las esquinas de pueblos y ciudades...Quin compra la relaciny los nuevos villancicospara cantar esta nochede los tres Reyes benditos?Estos ciegos, bien conocidos en su poca, componan, recitaban y vendan en pliegos sueltos todo tipo de literatura de cordel1: romances, relaciones de comedias, noticias en verso, y, en fiestas muy sealadas, villancicos navideos correspondientes a la parroquia local.El ciego que, con trabajo,canta coplas por la calle,por alegrar hoy la fiestaes ciego a Nativitate.Oyganle, que viene ya cantando,y canta del Cielo de texas abaxo.Ciego.Relacin, en que se pruebavida, milagros y edadde la Santa Navidad,llevenla que es Historia muy nueva...De estos villancicos, cuya composicin no corresponda slo a los viejos ciegos ambulantes, sino a escritorcillos de mayor o menor vala y tambin a los grandes poetas de Corte y de ciudades, as como a los Maestros de Capilla que los musicaban, de esas creaciones de circunstancias tan menudillas y poco conocidas hablaremos, y atenderemos especialmente a su aire de fiesta (pues en fiesta, y de las mayores, se cantaban) y a su visin literario-popular de la sociedad, cuyo reflejo se aprecia en cada verso...La popularidad que el villancico navideo alcanza en el perodo que estudiamos vena ya arraigada como acontecimiento social desde el siglo XVI2, aunque, segn veremos por los testimonios, su poca de mximo esplendor la alcanzar en la segunda mitad del siglo XVII, especialmente en el reinado de Carlos II3.La idea iniciadora de tan tradicional actividad haba partido de Fray Hernando de Talavera, eclesistico muy conocido por ser el confesor de Isabel la Catlica. Pens -como tantos humanistas que defendan en aquella poca las lenguas romances- que las misas y maitines, con sus salmos, antfonas, lecciones y responsorios en latn, como prescriba la liturgia, resultaban demasiado enfadosos cuando se podran hacer -al menos alguno!- en castellano. Sobre todo de cara a sus feligreses, que nunca entendan, valga la expresin, de la misa, la media. Nos cuenta su bigrafo:En lugar de responsos haca cantar algunas coplas devotsimas, correspondientes a las liciones. Desta manera atraa el santo varn a la gente a los maitines como a la misa. Otras veces haca hacer algunas devotas representaciones, tan devotas que eran ms duros que piedras los que no echaban lgrimas de devocin.La propuesta, de gran xito popular, fue prontamente sancionada y prohibida por las autoridades eclesisticas, que no lograron impedir, finalmente, su restringida expansin en la liturgia de las fiestas ms importantes4, es decir, Navidad, Reyes, Corpus, Asuncin, y algunas otras de carcter fuertemente local5.Lleg a tal la importancia de contar con unos buenos villancicos, que las oposiciones a Maestro de Capilla de una iglesia o catedral consistan en poner msica una serie de textos de villancicos dados al compositor y, adems, una vez admitido el opositor, se le dispensaba de obligaciones eclesisticas durante meses, e incluso la ausencia absoluta con tal que tuviera el tiempo y concentracin suficiente para lograr unos lucidos villancicos6.Poco a poco, las catedrales ricas comenzaron a costear la impresin de los textos de sus villancicos, en un principio meramente como recuerdo de la fiesta (el ttulo de los pliegos era "villancicos que se cantaron..."), pero despus, ya pasada la segunda mitad del siglo, con objeto de que el pblico asistente a las festividades pudiera seguir y comprender lo que se estaba cantando (la frmula pasa a "villancicos que se han de cantar") 7. Se repartan a las autoridades por medio de unos monaguillos vistosamente ataviados, aunque el resto poda comprarlos a los ya mencionados ciegos:Y de aqu, por las callesvayan los ciegosa vender villancicosdel Nacimiento.Delcorpusque revisaremos, slo uno de estos cancioneros, el perteneciente a la catedral de Huesca, ao de 1661, utiliza la frmula de recuerdo8, y los dems pertenecen a la segunda etapa de divulgacin de estos pliegos. Cada coleccin se resume en el compendio de los villancicos para ese ao, oscilando el nmero de estos entre siete y diez. La razn de ello es que se reservaba (de los ocho usuales para maitines) uno de ellos -o a lo ms dos- para la calenda, para la misa o para la Adoracin del Nio, que, por el recogimiento que de natural exigan, solan tener un carcter ms literario-potico y cuidado, en muchos casos cercano al culteranismo imperante9.Por otra parte, el fenmeno social de estas fiestas litrgicas era inimaginable para espritus modernos. Se sabe que la aglomeracin de gentes de todo tipo abarrotaba catedrales y parroquias hasta el punto de invadir el coro en el que se cantaban y representaban los villancicos. Escuchemos la censura de un moralista contemporneo:...hllanse personas tan indevotas, que, por modo de hablar, non entran en la iglesia una vez el ao, y las cuales, quiz, muchas veces pierden misa los das de precepto, slo por pereza, por no se levantar de la cama; y en sabiendo que hay villancicos, no hay personas ms devotas en todo el lugar, ni ms vigilantes que stas, pues no dejan iglesia, oratorio ni humilladero que no anden, ni les pesa el levantarse a media noche, por mucho fro que haga, slo para orlos.10Sin lugar a dudas el mbito social y festivo en que estos acontecimientos se realizaban va a cargar las tintas literarias y llenarlas de toda la imaginera popular sobre todo hijo de vecino, sobre todo tema candente de la calle, sobre todas las personalidades, personajes de la vida pblica y de la va pblica, sobre todas las clases sociales, los marginados, los extranjeros, las profesiones y las procedencias... cabe en ellos toda la vida nacional, la viveza de sus gentes, la expresin de un mundo y una poca vista con aire de fiesta, de jcara, de burla, entre las que conviven verdades, mentiras, y el buen humor. Y, en fin, una gustosa lectura de estoscancioneros navideosnos demuestra e indica la participacin que el pueblo -su visin, su ideologa y filosofa de la vida- va a tener en el gnero que nos ocupa, y los alcances crticos y festivos de la literatura de esta especie.Caracteres regionales y extranjeros.No hay que ignorar el carcter escnico de muchos de los villancicos pertenecientes al ciclo navideo, y se sabe de contratos a actores y bailarines por parte de las catedrales ms adineradas para la escenificacin de los mismos11. Como nos demostrarn los ejemplos, salta a la vista (...) la variedad de formas de teatro menor que estn injertadas en ellos.12. El baile, la danza, el entrems, los dilogos... aparecen por doquier en los pliegos, conformando un autntico festejo de formas literarias y personajes populares. Procedentes del gnero literario-musical llamadoensalada, originado en el siglo XV13, surge una serie de villancicos oensaladillasde tema navideo que nos presentan toda una variada gama de tipos nacionales y extranjeros, populares y cultos, cuyas apariciones y descripciones ser el gran ncleo de nuestro trabajo. En torno al escenario delPortal de Belnirn apareciendo gallegos y vizcanos, negros y gitanos, portugueses y franceses, suegras y doctores, abogados y enanos, sacristanes y barberos, pastores y zagalas... un sinfn de personajes cuyos dichos y redichos, actuaciones y actitudes, mensajes y canciones... conforman una maravillosa fuente de diversin, stira, burla, donaires, gentilezas... y tambin alabanzas al Nio, por quienes todos se redimen. Hay lugar para la risa y el gozo, la irona y el desparpajo, el ingenio. Participemos nosotros de la fiesta, visitemos al Nio, agucemos el odo y entremos en la escena, imaginando el sonido de los instrumentos y la danza de los bailarines, el coro en polifona y un ambiente de fiesta inigualable, en pleno siglo XVII:Atencin, Pasqual,veremos en el Portala tres sabias Magestades,que hazen de tres voluntadesuna sola voluntad,y con cada Magestadllegar infinitas gentesde Provincias diferentes,sonoro tocando, suave cantando,y como fueren llegando,los iremos conociendoen el son, que fuere haziendocada qual de su nacin.Atencin,que por ms admiracinde aver Dios hombre nacido,los que han de ser, son, y han sido,todos han de entrar con son.Abramos el repertorio con un francs que se acerca, uno de esos extranjeros tan comunes en la poca, viajantes, vendedores, o que se dedican a mostrar mundonuevos14o cosmoramas para asombro y entretenimiento de las gentes:Con totili mundi a cuestasVena un Francs rodando;Que el hombre que sirve al mundoTiene del mundo este pago.Viendo su mundo perdidoSe entr en el portal llorando;Donde hall que le esperavaDios con el mundo en la mano.Qu hermoso ejemplo de conceptismo, retorcido al finala lo divino, donde el mundo deslumbrante y engaador que nuestro francs muestra normalmente ante la expectante muchedumbre se vuelve dbil y quebradizo, vano, caduco, siendo ese mundo-nuevo, sin embargo, la vida del extranjero y su nico inters, pues de l vive; y cul no es su chasco al ir a llorar al Nio de su tan gran prdida, cuando se encuentra con el Rey del Mundo. Esta pequea diversin a costa de un extranjero es natural en una poca en que las relaciones con el exterior son a menudo hostiles, especialmente con Francia15. El francs fue una figura tpicamente risible, y aqu se demuestra con el contraste de la ridcula grandeza de un francs y su pequeo totilimundo a cuestas en contraste con la grandeza de Dios y el Mundo, que no lo lleva a cuestas, sino que lo tiene en la mano (adems, l que es un nio). El contraste resulta encantador. Ah!, y no dejemos de sealar el cierto desprecio que se desprende de los versos "Que el hombre que sirve al mundo / Tiene del mundo este pago", insinuando que el francs es un hombre atado al mundo, a sus vicios, tan atado como a sutotilimundide vanidades que lleva encima, y que por l acaba rodando y perdiendo su mundo, por el peso que lleva encima (las liviandades cometidas) como pago de su superficialidad de vida y blandura; debilidad de espritu que se demuestra en el hombre maduro que entra llorando alPortalde un Nio, al que el mundo no le pesa ni ocupa ms que un puo. Es decir, por medio de una imagen cotidiana, se ha caracterizado paralelamente, aadiendo valores sobre la figura inicial, al representante de un colectivo y la idea que se tiene de l, lo que provoca la burla y la calificacin moral, bien contrapuesta a la del espaol modelo de la poca, que no aspiraba a la muestra de mundos personales falsos y deslumbrantes, ni deseaba los bienes materiales, como buen catlico. Al menos, en teora. Lo que queda bien claro es la adscripcin del francs a un apego mundano (con el cruel paralelo del extranjero cargando a duras penas con su mundonuevo en los trridos pueblos espaoles) y su consecuente figura de pecador, de hombre, nunca mejor dicho, mundano.Parodia, stira, prejuicio popular, seguramente, y en mente de todos. Veamos ahora la presencia de un portugus, cuya bravura quiere demostrar al Nio, al que habla en alcorado estilo:Quein vos da cuitas, Minino,Quando a vosso lado teeisUn home, que a tudo o mundoMovera de un puntape?Ha Tamao?Ha Brinquio?Ha miaAlma?Ha Cravel?Naon choreis;Que imprica contradizaonChorar, e ser Portugueis.Si el ayre os faze temblar,Bein me pode agradecer,Que fuxe, porque si naon,Eu le fizera correr.Ha Tamao...(...)Para ostentar meu valor,Naon se, par Deus, que fazer;Quereis, que plante en LisboaTudo o portal de Belem?Ha tamao...(...)Aunque rebento de forte,Magoado me teneis;Si naon fora pundonor,Chorara con vous tanbein:Ha Tamao...La parodia aqu no puede ser ms lograda. He ah a un portugus aparentando lo que nunca fue: un bravo, un valiente... cuando el sentimentalismo de su raza se aprecia en cualquier fado. Las ironas contenidas en los versos no pueden dejar de producir carcajadas, cuando escuchamos decir, almivarando el acento y en alcorado estilo, que l es un hombre que al mundo mover de un puntapi... o que imprica contradizaon / chorar, e ser Portugueis. , y por eso, al final, casi gimiendo, dira yo, admite que si naon fuera pundonor / Chorara con vous tambin. Bravura de pitimin que es el alborozo de todos los asistentes, con la gracia de una buena interpretacin... la idea tpica de un colectivo determina ahora, por ridiculizacin de sus rasgos ms extendidos, una parodia, que no desdea hiprboles de grandeza para quien habla mucho y bravo y luego se derrite en sentimentalismo. La imitacin y deformacin lingsticas ayudan a la caracterizacin intrnseca del personaje, y lo hacen ms caricaturesco, ajeno a los que lo oyen pero ms cercano a su realidad habitual. Es otro ejemplo ms de irona que ana frescura y donaire ureos.No muy alejados de portugueses caminan los gallegos, aunque los caracteres escogidos para ellos son bien diferentes; atencin al dilogo de dos de ellos, que cercanos al Portal comentan reflexivos:- Entre boy, e mula0 Neno ha nacido.- A nos en GaliciaNos passa lo mismo.La visin rstica, de hombres de campo, rudos y poco instruidos que hacia los gallegos se tiene cotidianamente, aflora aqu sugerida por las bestias del Portal navideo. No ms tarde, con cierto orgullo, comentarn:- Dixen, que la mulaEs nossa paysana.- Si ela tira couzes,Galega e sin falta.Motivo que se repetir en otras composiciones, lo que confirma el arraigo popular de estos tpicos despreciativo-burlescos. Pero escuchemos a nuestros dos gallegos, que continan hablando:- A pagar as deudasDiz, que mi Deus nace.- Faga lu que queyra,Como me lu pague.- Dime, en los MadrilesEn qu te ocupavas?- Donde avia vio,Rievava yo ell agua.Resulta que la fama no es slo de brutos y campesinos, sino de tacaos, de escasa generosidad y extrema preocupacin por la economa. En este caso, el motivo espiritual del perdn universal por la Redencin, de nuestras deudas espirituales, lo toma el gallego como misin econmica, dada su mentalidad obsesa sobre ese punto. La segunda estrofa viene a confirmarlo, con el papel de quien rebaja el vino con agua para ahorrar ms; a ms de dar un dato curioso: la apreciable presencia (por inmigracin, suponemos) de gallegos en la capital de Espaa en busca de trabajo, asunto de cierta actualidad hoy da en toda la pennsula y sobre todo en ciertas provincias.Viene ahora un personaje famoso en toda la literatura urea: el vizcano, cuyas transgresiones lingsticas del castellano, su peculiar fundamento de hablar el idioma nacional, se parodia en numerosos entremeses y hasta en la mayor novela de todos los tiempos. La gracia reside en trastocar sintagmas no inversionables, y la transgresin, al ser reconocida y acercada al modelo original, produce hilaridad:Tu le tienes Niovestido de tu Padre.Juras tal no tengo,que pusomele Madre. Pusomele carade Pasquas Navidades, pusomele risade Aurora quando sales;y aunque con vestidole vengo de mi Padre,juras tal no tengo,que pusomele Madre,Desde luego, la intensidad potica que este vizcano pretende al adorar al Nio se rompe totalmente con las violaciones morfo-sintcticas; el contraste produce la burla del ignorante, del que no sabe hablar. El efecto, por otra parte, resulta encantador.No son siempre los vizcanos tan bien tratados, y su rusticidad se ve perfectamente denuciada, como en el siguiente villancico en el que unos pastores han interceptado un correo del Nio, y del cual, por diversin, leen las misivas. Entre ellas, la de un vizcaino:-En esta dize: Seor,Muriose el borrico, perdiose la albarda;Si Vizcano apeteces,embiar en que marches,que no ha de ir en patas.Coro. Qu linda carta!Para qu el Vizcaino,Por burro clama,viniendo en si mismo,No le haze falta?La ecuacin vizcano-burro viene favorecida por la peticin del personaje un burro para acudir al Portal. En fin, cualquier excusa es buena para un toque de gracia, un giro a favor de la hilaridad en el pblico.Ms interesante desde el punto de vista histrico resulta el siguiente extracto, perteneciente al pliego del Real Convento de la Encarnacin de la navidad de 1679, ao de bodas entre Carlos II y Maria Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV:Y pues nuestros yerrosDesde oy se remedian,Baylando una danaDe Vizcaynos llega,Con tal herrera,Que a todos atruena.Vizcano.- Agur, Errey galanta,Galanta, Erreyna, Agur,Quando Vizcaya estavas,Qu te parece Irn ?Agur, Errey galanta, Galanta,Erreyna, Agur,Mara Rosa es como,Que Alva despierta luz,Amma VirgineaMadre de Aranazu.Agur...Vitoria, palma fuiste,Amigos inda zu;Vizcaynos a FrancesesDizen ya: Alon MonsieurnAgur...Creo que la referencia histrico-social es clara: en boca de un vizcano se ponen las buenas nuevas, las buenas relaciones entre franceses y espaoles, tan difciles siempre, pero cuyos acercamientos persistan cclicamente con nuevas bodas. En cancin recitativa que precede a la intervencin del vizcano, se dice:Bellsima MaraDel Sol Rey de las luzes dulce Esposa,De todos alegra,Candido Lilio, Castellana Rosa,Iris de Paz, del Alva pura estrella,Del Orbe la ms Bella,Reyna por Gracia de tus perfecciones,Que a dominar en nuestros coraonesLa eleccin soberana te previeneDel gran Monarca, que el Imperio tieneen nuestras vidas, como en nuestras almas:Rindante augustas palmas,O Mara Divina,O Reyna Peregrina,Pues porque el atributo mas te quadre,Te eligi Virgen quien te espera Madre.Raro prodigio,Que se enlaze lo humanocon lo Divino!La lecturaa lo divino, como alabanza a la Virgen Mara, no excluye aqu, me parece, la imagen de otra Virgen llamada Mara de Saboya, Reyna tambin, y que es muy bien venida a un pas en decadencia cuyo Rey no tiene descendientes: Te eligi Virgen quien te espera Madre aparece como una frase ambigua muy relacionada con los deseos nacionales. Y si me arriesgo tanto en postular la doble lectura que aqu se ofrece es porque en la introduccin de este largo villancico se alude directamente al Casamiento Real, en boga en esas fechas por su proximidad16:En esta festiva NocheEntran los dos compitiendo[se refiere a la Alegra y el Decoro, no a la pareja Real]Sobre dar la En-hora-buenaDel ms feliz CasamientoAl Rey, que viene del Austro,Monarca de dos Imperios,Que para gloria del Orbe,Es Segundo, sin primero;Con la siempre Augusta ReynaMara, animado Cielo,Por Naturaleza, y Gracia,De la Hermosura portento.Ese origen Austro, que nos remite a la casa de los Austrias, monarca de dos Imperios, que es Segundo, como su nombre, Carlos II, y sin primero porque es Rey... en fin, toda una serie de referencias que aluden inevitablemente a un acontecimiento importante en la vida de un pueblo. El tratamiento de estos temas en los villancicos es muy variado, y a menudo se permiten ironas. Por ejemplo, en unas coplas del mismo pliego se escucha en boca de labradora:Puesto que el Rey, y la ReynaPor la Navidad caminan,El Nacimiento desean.El paralelo se intensifica en los siguientes versos:Segn tienen Estrella,Muy presto el CieloHa de dar a los ReyesUn Nacimiento.Aqu el juego de elementos del Beln es mltiple, y la lectura se puede hacer en su circunstancia concreta o en su atemporalidad de historia sagrada. Esta elevacin, identificacin real con los elementos divinos, como propona antes en la cancin recitada a la Virgen, es muy del gusto de la poca, adems de reflejar su jerarqua de valores poltico-religiosos conservadores, en que el Rey -absolutista, y ms en la poca de un Luis XIV en Francia, modelo de Rey europeo, Rey Sol- es representante de Dios omnipotente en la tierra, y as ha de proteger a sus sbditos, etc...Vemos cmo los temas de actualidad aparecen de modo espordico en los villancicos, y si no encontramos algunos ms en relacin a otros acontecimientos histricos (batallas, paces...) es porque nuestrocorpuses exiguo (siete pliegos, nada ms) y restringido a unas pocas fechas. Sin embargo, sirva de precedente para bsqueda ms exhaustiva.Al entretenernos con la realeza nos hemos desviado del sendero primero, que nos llevaba de mano de gallegos y vizcanos. No vamos a insistir ms en ello, pero repasaremos a vuelapluma unos ejemplos que sobre negros, moriscos y gitanos se dan.Viendo una sarta de Negros,Dixo Gil: Ya viene cercaDe los Reyes la cocina,Porque las sartenes llegan.Un libro de cocinaTambin llevaban,Donde estudian los NegrosLa Nigromancia.Es el entorno semntico de los objetos culinarios el que se toma ahora para "denigrar", en este caso, a los negros. Objeto de servicio en su poca, lo es tambin de chistes y mofas relativas a lo ms distinto en ellos y que los caracteriza: su negrura. Como morcillas, en sarta vienen los negros, y tan negros que parecen culo de sartn. Eso es lo que Gil, personaje popular -como hoy lo puede ser un Jaimito-, declama, haciendo alarde de ingenio en clara metfora xenfoba. El ingenio segundo deriva de la comn raz de color utilizada para lamagia negrao nigromancia (tambin, en una posible lectura ms,negra mancha,que eso, al parecer, es un negro), con la cual se relaciona a los negros (est claro que en este contexto un negro, semnticamente, no podra invocar lamagia blancao buena.) En fin, las connotaciones negativas del color negro alcanzan aqu al individuo, y, por ende, a la colectividad. Y as, la degradacin por la comparacin a cosas negras se hace habitual:Pastor. - Por qu ofrece al Nio ReySeis Negros el Rey Melchor?Sacristn.-Porque en el tiempo de nievesEs gran regalo el carbn.Normalmente las figuras de negros aparecen en relacin a danzas y bailes que quieren mostrar al Nio, con lo que se pone de manifiesto su natural inclinacin y facilidad para ello. El habla desfigurada de los de su clase sirve, tambin, para crear la diferencia y provocar la risa ante nuevas y caractersticas desviaciones lingsticas.Y desviacin es tambin la que se da en un morisco que aprende el catecismo en conversacin con un cristiano. Su poca fe implica incomprensin ante el dogma de la Virginidad de Mara:- A ver quien querer decer,a f de buen Cresteaneliocomo Madre, e Virgen ser,y en Bortal Dios nacer,siendo grande tan chequelio ?- Yo le dir,si por mi f,que el Misterio del Portales tal,que para creerlo,es menester no entenderlo.- Hay hay,e no entender el misterio.Es curioso notar cmo apenas hay un solo ejemplo de antijudasmo en todos los villancicos revisados, aunque s que se alude indirectamente (en la figura de un linajudo) a los antecedentes del linaje, ms bien por nobleza que no por limpieza de sangre. Quizs por ser textos del segundo tercio de siglo ya no es tema tan recurrente en la imaginera popular.Los gitanos aparecen como tropa que da alegra y lee el futuro al Nio, a quien predican sus glorias y sus males cualNuevo Testamentoresumido en romances:Una tropa de Gitanoscon instrumentos de errarpor el olor del Pesebrese han entrado en el portal;y al Nio desnudoque encuentran, sin vestirse ni un paal,el alma le roban,que otra cosa no hallan, que robar.La referencia gitana en su tendencia al hurto queda delicadamente idealizada,a lo divino, como nadie podra haberlo hecho. Es un rasgo de popularidad estilizadsimo, en un villancico en el que ms tarde se recrea un famoso motivo de la lrica popular17que es utilizado en una villanesca delcorpusestudiado:Al villano se lo danentre paja el blanco pan.y cuya recreacin gitana resulta apropiadsima:al gitano, que le danlos azotes con el pan.Todo ello se inserta en un villancico dinmico, rtmico y que requiere una popular escenificacin llena de gracia y movimientos.Personajes populares y oficios.En el desfile de personajes y comentarios sobre los mismos, no dejan de presentarse los ms varipintos personajes de la calle, as como los oficios ms criticados en la poca. Es sta una mana propia de toda la poesa burlesca del perodo, que aqu se ver atenuada por el ambiente de fiesta.Veamos, sin embargo, el espectacular trato que se tiene de las suegras en los versos siguientes:Maest.Dime t, del verbo SuegraQu participio se saca?1. Infernorum.Maest. Por qu regla?1. Infernus est Suegram malam.No vale nada, no vale nada.2. Que ay quien del ParaisoLas haze alhajas,Siendo Suegra la SierpeDe la manana.En esta toma de leccin del maestro en latines macarrnicos y sus pcaros alumnos, la vilipendiada suegra queda comparada a un infierno, o al diablo mismo en tierras ednicas. Gran arraigo cultural tiene esta idea tpica, y aqui la vemos confirmada.Paz universalDiz, que mos aguarda:Gran ao de SuegrasPara quuien se casa18.Las viejas son tambin objeto de burla y stira, con descripciones muy vivas y expresivas, en que la hiprbole marca el camino de la carcajada. Atencin a la siguiente:Una Vieja, con la habla en Tembleque,Los dientes en Jauja, y el juizio alla en Tunez,como rbano trae las narizes,Medio amoratadas, amuscas y azules.Sin dientes y nariguda, tartamuda y sin seso, se nos aparece la vieja, retrato caricaturesco tpico y barroco de la realidad social. Realidad social que en sus disminudos fsicos vierte nuevas burlas:Un Enano, con braos de silla,y piernas de jarra,Entr en suerte, diziendo que viveEn la Caba Baxa.- Lean la cdula.- Oyganla. - Vaya.Don Pigmeo Bonam,En la calle de la Parra,Junto al Rollo, casas propias,Vive de un Grillo en la Jaula.La irrisin llega de que todo en la vida del enano hace referencia a su enanez, a su defecto fsico caracterstico.Una divertidsima metfora sobre la existencia de un ser pensante diminuto se escucha en otro villancico:Un msero enano va,que en el potaje del mundoEs lenteja racional.Donde se potencia el diminutivo y menudencia que comporta la lenteja en el potaje del mundo para explicar la enanez de este individuo.Pero pasemos a los oficios ya, comenzando con los ms maltratados: doctores y letrados. No era sola mana de Quevedo la aversin por mdicos y leguleyos, y es la poca la que les da un papel burlesco de caracteres muy precisos. Veamos una stira a ambos en la siguiente situacin: una pastora es la centinela delPortal de Belny pregunta santo y sea (en sus respuestas vanse los credos de cada colectividad) a todo el que desea pasar:Quin va a la Guardia?- Un letrado.- El nombre.- Jurisperito.- La sea.- Traslado, y Autos.- La resea.- Y porque el dicho.- No entre, que armar un pleyto con Jesu Christo.Sobre si debe el solo ser redimido.- Mas all un hombre me espera,Llego a continuar mi oficio.- Quin va a la Guardia ?- Un dotor.- El nombre.- Don Tabardillo.- La sea.- Requiem eternam- La resea.- Dios lo hizo.Passe, y si alguno muere,No diga a gritos,Que hizo Dios, lo que hazenSus aforismos.En primer lugar, el abogado, cuyo nombre esjurisperitoy su claveTraslado y Autos, actividades de su quehacer habitual, no gratas para quien los sufre. La sabi-hondez y autoridad inapelable de los leguleyos queda explcita en su y porque el dicho, pero la zagaleja no le permite pasar por si pleitea la Redencin universal de Cristo con el propio Cristo. Este donaire final, exagerado, muestrain extremisla insistencia de los letrados por discutirlo todo, rebelndose incluso a los planes de Dios. Inaudito.El mdico se nos presenta como un anunciador de la muerte cuyo distintivo esencial es el tabardo que lo cubre (imagen acertadsima y de sugerencia inmediata) y cuya frase habitual es Dios lo hizo. Es decir, se disculpa de la muerte de sus pacientes acudiendo a designio divino. A lo que la zagaleja le responder que son sus aforismos (sus frmulas eruditas, su sabidura, su ciencia) los que los mata. Pero lo deja pasar.Los sacristanes no se ven libres de crticas, tan cuestionado como andaba el clero y sus costumbres en la poca. Veamos su cdula de presentacin:Don Mocalicio Pavesa,Que vive en la calle Ancha,y en la Huerta del CereroEs el Solar de su Casa.Alhaja, alhaja.Del Sacristn no estraeNadie la suerte,Que siempre su AlleluiaEs nuestro Requiem.De anchas costumbres, viviendo en un amplio solar, y cuyos feligreses pueden confesarse cuando aquel se prepara para algo... Pero veamos esta crtica, no por tpica menos directa:EI Buey entre si dezia:Que mucho que yo me ensancheCon este Nio, pues ellasSe ensanchan con Sacristanes?Y tena razn el buey, que los sacristanes parecan buen cebo y mejor mancebo para muchas mujeres. Se constata, por tanto, aqu y en otros lugares, lo que predica el villancico:Pues oygan, y atiendan,que sin que a ninguno amarguen,Entre burlas, y entre veras,He de dezir las verdades.O en ese otro en el que se afirma:Que las mentiras son hoy las que correny la verdad para en los villancicos.Y verdades entre burlas son las que se cuentan de los oficios ms populares, en que con saa se destacan los defectos del gremio, por siempre adjudicados:Un Tendero y un VenteroSe davan pedrada seca,Sobre qual hurtava ms;Pero ambos iguales quedan.Estos Gatos monteses,Quando ms pecan, como tienen el alma,Tienen la venta.La fama de ladrones a conciencia, de gatos y adems monteses -ah es nada!- que se atribuye a tenderos y venteros es proverbial, pues no es extrao, que, aun en nuestros das, den gato por liebre.Los carreteros, con su habitual mal carcter y peor lengua, no se libran tampoco de la bulla popular:Pastor.- Todos le juran por Rey,Desde el pequeo, al mayor?Sacristn.- Y oy dia los CarreterosLe juran que es bendicin.Otro ejemplo:Que ha de meterse en BelnVa un carretero jurando,Que juran siempre el oficioSin ser oficio en Palacio.Al Portal, que es Cielo angostoCamina; pero ha de errarlo,Que siempre los carreterosToman el camino ancho.Adems se hace especial hincapi -con precioso juego conceptista- en la falta de buenas costumbres que los aleja de la senda estrecha propugnada por Jess.Los arrieros, y su peor genio, amigos de peleas y encontronazos, quedan retratados igualmente:Unos arrieros se huvieronDe encontrar en la carreta,Porque como eran Arrieros,El encontrarse era fuera.Los pastores se destacan por su torpeza y sencillez, por su falta de conocimientos, por su ausencia de linaje:Un Pastor dixo: Rey mo,Pues que vens a la tierraA tomar Carne, tomadEste Cordero siquiera.La incapacidad de comprensin del designio bblico coloca a nuestro pastor en la ingenuidad de ofrecer un Cordero al que es Cordero de Dios, y quedar en ridculo ante todos, aunque dejando cierta simpata por su buena intencin. De todos modos, no parece que el pastor (desidealizado aqu, muy lejos del de las novelas pastoriles) como persona pueda alcanzar otro grado que el de pastor:Pastor. - Porque Dios a los PastoresDon de ciencia no les di?Sacristn.- Porque los que son Pastores,No han menester tener Don.Se niega a los pastores tener don de ciencia porque el don es tratamiento de bachilleres, de personas instruidas. El juego, ingeniossimo, viene a demostrar la simpleza de los pastores, congnita al parecer, segn el autor del villancico, y quizs de todos los que lo escuchan.Villancicos e Historia Bblica.Adems de presentar tipos variados, en numerosas ocasiones seadoctrinaa la muchedumbre con jocosas historias bblicas, repaso de sucesos esenciales histricos que han determinado la historia del Cristianismo, a manera de divertimento. Se utilizan recursos originales, maneras de recrear la Biblia, como el grupo de gitanas que echa la Buenaventura al Nio, adelantando su Pasin y Muerte; como la historia del Antiguo Testamento en una sntesis de latn macarrnico; como una historia de la Salvacin en clave de baraja de cartas; como una jocosa narracin del Pecado Original. En fin, se aprovechan recursos conocidos -las habituales gitanas que aun hoy pasean por Madrid y Sevilla, la famossima aficin a las cartas- para lograr una nueva versin de los hechos por todos conocidos y dirigidos siempre al Nacimiento que se celebra.La historia bblica queda as transformada, aunque nunca desacralizada. Se tiende ms bien a rescatar los significados esenciales del mensaje religioso y transponerlos en otro registro. Me gustara mostrar ahora la historia bblica de la salvacin ms sucinta, en latn macarrnico, que jams se haya odo:Deus fecit Orbem;Eva fuit tentata,Adam manducavit,Et perdivit gratiam.Diluvius pervenit,Abundavit aquam,Que plantavit vias,Fabricare Arcam.Ad Patrem AbranemDavid Deus palabram,Nascetur MesiasDe suam Prosapiam.Iam venivit tempusNatus est in paxas,Angelus cantavit,Dictiur, in pascam,Que Gloria in excelsis, o Nio del alma,Y dizen los hombres, in terra castaas.Es sorprendente y regocijante hallar una seleccin de hechos fundamentales tan hbilmente dispuestos y con la gracia que stos presentan. No dudo de que ello contribua a mantener el espritu -festivamente, por supuesto, pero con no poca eficacia real- en la referencia cultural que inspiraba las celebraciones. El creyente reconoca una vez ms su credo e historia colectiva como perteneciente a una religin comn, esfera de valores, y en ella se recreaba.Quizs los menos latinos, pero aficionados al buen jugar, se vean reconocidos en un tipo de historia bblica que utilizaba su cdigo ms habitual de comunicacin: el de las cartas de baraja. Determinados sucesos vitales para un cristiano podan explicarse en clave de juego, aplicadosa lo divino, Al Juego del Hombre, haziendo / de otras figuras las cartas.:Entr jugando de manoUno, que Adn se llamava,Y atraves una malillaPedro Botero de Llamas.Por llevarse la pollaDe una manana,Perdi todos los triunfosDe su prosapia.Prosigui el Pastor David,Que con un Jayn jugaba;Pero a la primera piedraDio con su juego de espaldas.Y agarrando el estuche,Que el tal llevava,Le pass la espadillaPor Ia garganta .Jug Can con AbelY cometi una burrada;Pues con un basto de huessoLe quit la mejor baza.Desde que el mundo es mundoLos asnos matan;Pues la primera muerteDi su quixada.Faraon jug con Moyses,Y a la primera jugada,Moyses le atraves un siete,Que en l fueron siete plagas.Consigui sacar libreDe su barajaAquel Pueblo, que ingratoEs todo trampas.La jerga barajstica, bsica, se maneja con soltura e ingenio, aplicando a cada palo su doblete bblico: Adn pierde sus triunfos (es expulsado del Edn), David da de espaldas con el juego (vence a Goliat), Can quita la baza a Abel con un as de bastos (Lo mata con hueso) y Moiss vence al Faran con un siete (las siete plagas). Se aprecia tambin un rasgo de antisemitismo en los ltimos versos, con la idea de ingratitud y tramposera en los judos, por cierto muy extendida y tpica en el siglo XVII. En otro villancico se aprecia la jugadaa lo divinoms importante para la Humanidad, que resume la Muerte y Redencin de Cristo:Busc en el lance segundoun palo solo, y no malo,porque con saber profundo,diz que ha de ganar un mundo,en quedndose en un palo.No siempre se hace una mirada tan profunda de los acontecimientos bblicos, y tambin los sucesos clave se cuentan en clave extremamente jocosa. Veamos un ejemplo:En un jardn, cierto da,D. Tremendo de Alcolea,culebrn de ms de marca,bonito, cual digan dueas.Hizose a lo encontradizocon Adn, y con su fema.la tal de muy buena gracia,y el de bastante inocencia.Recatose entre unas ramas,y al pasar la dixo: Reyna,sepa vsze, que aquesta frutadeidad haze, a quien la prueba.(...)Creyselo la bobilla:y fu que la mala bestiase abrasaba, y se le vinoa mano la templadera.El caso fu bien sabido:Dios se lo perdone a Eva;que siempre por las mujeressucedieron las pendencias.Anduvo de boca en bocaeste cuento, de manera,que sucede una del diablo,si ya Dios no lo remedia.El Pecado Original en tonillo de moda, y sintaxis de indolencia. El demonio se nos presenta como un to guapetn y elegante, de maneras muy afectadas. Eva es mujer atractiva y Adn bastante tontuelo... en fin, que pecan, y todo se sabe, que todo se dice. Se presenta el Pecado Original desprovisto de toda su significacin trascendental, pero como un escandaloso hecho de barrio. Se moderniza, se particulariza la situacin y se convierte a los personajes bblicos en casi personajillos de ciudad, expuestos a las hablas, crticas y cuchicheos de todo el mundo.No es esta una riqueza genial, una amplitud de miras -dentro de la ortodoxia controlada, evidentemente- de la que hoy carecemos tan a menudo? No son maneras de estimular la tradicin en formas variadas? De acuerdo que eran composiciones meramente festivas, irrelevantes, aunque quiz posean ms calado en el pueblo que la homila de la festividad sermoneada por el obispo de turno... Es esta visin novedosa la clave del xito de los villancicos, junto con su escenificacin y su msica? Probablemente. Cierto que la Iglesia era permisiva en estos acontecimientos, pues textos totalmente irreverentes (como un villancico que declara: Hermanos; oy nace Dios / In saecula saeculorum, / Pax vobis. / Que esta noche han de tener / Paz los bobos) fueron admitidos por la censura sin ningn tipo de recensin, como lo demuestran los ejemplos hasta ahora presentados. Quizs ello ofreca un ambiente de disipacin y relajacin mental y espiritual propiciado por las burlas y las risas, la fiesta humana en su Da de Gloria...Volvi a cobrar lo perdidola humana naturalezadespus de cuatro mil aosen solo una noche buena.Hubo bailes, alegras,villancicos, castaetas,luces, Angeles, Pastores,brillan, corren, cantan, vuelan.Conclusiones.Es tiempo de ir finalizando este trabajo, esta somera panormica introductora a los villancicos navideos y la sociedad del siglo XVII. S que se podran seguir aadiendo ms documentos, buscar otros, y profundizar, relacionar y contextualizar mejor los presentados: esa es tarea de estudios ms por menorizados y concretos, que podran en un futuro suceder o completar a ste. Por el momento, limitmonos a presentar los rasgos generales que una visin socio-crtica nos permite establecer desde los textos comentados.En primer lugar, la presencia en los villancicos de numerosos y variados personajes procedentes del teatro menor en torno a un contexto navideo predispone la visin tpica de los mismos y la aparicin de sus caracteres socialmente establecidos ms destacados por la tradicin. Sus maneras se encauzan a la misin y temas religiosos propios del tiempo, buscndose imgenes originales y creando hilaridad, burla y crtica -llegando al desprecio o no- por los contrastes y los distanciamientos culturales o sociales entre razas, provincias, defectos fsicos, profesiones... La vida de la calle, en su forma arquetpica y caricaturesca llega con vivo color e inusitado calor, y renovada fuerza en versiones poticas que procuran el ingenio en la denuncia de las mismas facetas.En segundo lugar, los acontecimientos importantes del ao se ven a menudo reflejados con opiniones y situaciones literaturizadas.En tercer lugar, se realiza un abundante manejo artstico en variadsimos registros de la historia y episodios bblicos ms conocidos, buscando la visin original y singularizada, la recreacin constante de elementos transpuestos en inusitadas facetas de la esfera humana, con lo que se consiguen entroncar e identificar, elevarlasa lo divino, por encontrar su perfecto parangn religioso. A la par, sirve como medio de anagnrisis cristiana, puesto que el creyente se ve reconocido como miembro de una colectividad comn en una fiesta con tradicin mismamente comn y que recrea en ese momento, de forma festiva. Su adoctrinamiento, por estos caminos, se ve complementado y nutrido.Por fin, el conjunto general nos muestra una sociedad sorprendente, variada y ldica, con sus prejuicios y vicios, de los cuales hacen la risa, y a veces tambin la crtica, la velada denuncia. Sin embargo, todos ellos, como gran teatro humano de penas y alegras, forman parte de la algaraba y el bullicio universal a que una noche de Navidad invita, junto con un postrer sosiego de solemnidad y regocijo interno.Notas:1Para estos aspectos, y para la literatura de cordel en genral, vaseGARCA DE ENTERRA, M Cruz.- Sociedad y poesa de cordel en el Barroco, Madrid, Taurus, 1973. Puede hojearse tambin, respecto al siglo XVIII, el estudio indispensable deJulio CARO BAROJA,Ensayo sobre la literatura de cordel, Revista de Occidente.2Vase la Introduccin alCatlogo de villancicos de la BN. S. XVII,Madrid, 1992, pp. XI-XVIII.3De esta opinin esM Cruz GARCA DE ENTERRA. Vase su artculo Literatura de cordel en tiempos de Carlos II: gneros parateatrales, enHUERTA CLAVO, J. (ed.),El teatro espaol a fines del siglo XVII. Historia, cultura y teatro en la Espaa de Carlos II,vol. I, Amsterdam, 1989, pp. 137-154.4VaseLPEZ CALO, Jos,Historia de la musica espaola, tomo III, Alianza, Madrid, 1983. El texto del bigrafo de Fray Hernando est tomado de ah.5Para hacerse una idea de la variedad de fiestas que acogan villancicos, y las iglesias cuya conservacin de pliegos es mayor, vase la Introduccin delCatlogo...,p. XVII.6bid., p. XIV. No es, sin embargo, nuestro tema estudiar la msica para estas piezas, que sin embargo tena un papel fundamental en el desarrollo de la festividad, as como era clave la escenificacin de muchos de los villancicos.7bid., p. XV.8VILLANCICOS QUE SE CANTARON LA NOCHE DE NAVIDAD EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE HUESCA. ESTE AO DE 1661.9No deja de ser curioso e ilustrativo cmo los villancicos ms burlescos y humorsticos, populares, llevan un carcter que raya lo conceptista, mientras que los ms solemnes tienden al culteranismo ms puro. Combinados en un mismo pliego, nos convencen de la falaz contraposicin culteranismo/conceptismo, y nos cercioran de la complementariedad de ambos estilos en un plan comn, que es, en este caso, recibir la Navidad. Valga este texto de Carmen BRAVO-VILLASANTE, sntesis de lo que se ver en este trabajo: Un lenguaje muy popular y simple va paralelo a una retrica culterana, y hasta camina al lado de una gerigonza divertidsima y, a veces, difcilmente comprensible. Con frecuencia, el elemento cmico alcanza lo chocarrero, lo bufo y lo burlesco, y a veces las bromas llegan a aparecer irreverentes, pues las chuscadas y barbaridades graciosas sobrepasan los lmites de la religiosidad. EnVillancicos del siglo XVII y XVIII, Madrid, Magisterio espaol, 1978.10Texto de CERONE, en un tratado de 1613.Vase LPEZ CALO,ob. cit..11VerCatlogo...p. XV.12M Cruz GARCA DE ENTERRA,art. cit.,p. 149.13Cuyo mximo exponente fue Mateo Flecha el Viejo. Consista en una sucesin de distintos personajes con procedencias variadsimas, imitando los respectivos idiomas o sociolectos. Los metros literarios se adecuaban a ello y los musicales tambin, polimrficamente.VaseCatlogo...,p. XIV14Cajn que contena un cosmorama porttil o una coleccin de figuras de movimiento, y se llevaba por las calles para diversin de la gente. EnD.R.A.E.,1992, p. 1003. Hemos de pensar que el cajn sera grande y pesado, y la figura del francs con l a cuestas, quizs sudando y agotado, es la que sirve de base a la burla que aqu se hace.15La fecha del villancico es de 1676, perodo de enfrentamiento con Francia que culminar en 1679 con la Paz de Nimega.1631 de Agosto de 1796.17ConsultarFRENK ALATORRE, Margit,Lrica espaola de tipo popular,Madrid, Ctedra, 1977.18Los maridos no se libran de alguna que otra burlilla, como la que sigue:- Qu fruta ser una frutaCon su arrebol amarilloQue acaba en O,empieza en M.Y es algo grande?- Marido.Coro. Ay que locura! Ay que delirio!- No ha sido desatino.Pues es muy cierto,Que ay Maridos Duraznos,Por lo indigestos.BIBLIOGRAFAFuentes primarias:-Villancicos del siglo XVII y XVIII, edicin e introduccin de Carmen Bravo-Villasante, Madrid, Magisterio espaol, 1978.Los pliegos consultados pertenecen a las siguientes fechas y procedencias:1661: Catedral de Huesca.1676: Real Convento de la Encarnacin de Madrid1679: Real Convento de la Encarnacin de Madrid1694: Iglesia Parroquial de San Mateo de Lucena1696: Real Capilla de las Seoras Descalzas de Madrid1696: Real Capilla de Su Magestad de Madrid1699: Real Capilla de las Seoras Descalzas de MadridAlgn ejemplo (sobre los ciegos ambulantes) est tomado de los artculos utilizados.Fuentes de consulta:- ALCAL ZAMORA, Jos N., (dir.),La vida cotidiana en la Espaa de Velazquez, Madrid, Temas de Hoy, 1989.- FRENK ALATORRE, Margit,Lrica espaola de tipo popular, Madrid, Ctedra, 1977.-GARCA DE ENTERRA, M Cruz.- Sociedad y poesa de cordel en el Barroco, Madrid, Taurus, 1973.-GARCA DE ENTERRA, M Cruz, Literatura de cordel en tiempos de Carlos II: gneros parateatrales, enHUERTA CLAVO, J. (ed.),El teatro espaol a fines del siglo XVII. Historia, cultura y teatro en la Espaa de Carlos II,vol. I, Amsterdam, 1989, pp. 137-154.-LPEZ CALO, Jos,Historia de la musica espaola, tomo III, Alianza, Madrid, 1983.- RUIZ DE ELVIRA SERRA, Isabel, Introduccin alCatlogo de villancicos de la BN. S. XVII, Madrid, 1992, pp. XI-XVIII.- SNCHEZ ROMERALO, Antonio,El villancico. Estudios sobre la lrica popular en los siglos XV y XVI, Madrid, Gredos, 1969.-SUBIR, Jos, El villancico literario-musical. Bosquejo histrico, enRevista de Literatura, tomo XXI, 1962, pp. 5-27.Este artculo fue publicado en su versin resumida con el ttulo "Sociedad y Literatura en los villancicos de la Espaa del siglo XVII" en la RevistaHistoria y Vidade Barcelona, n 369 (diciembre de 1998).
Francisco Guerrero (1528-1599)
Retrato de Francisco Guerrero(Francisco Pacheco,Libro de descripcin de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones, Sevilla, 1599)
A Francisco Guerrero le han llamado "cantor mariano por antonomasia", "el dulce" o "el enamorado del Dios Nio", y es que pese al relativo olvido actual, paliado en parte con la reciente celebracin del cuatrocientos aniversario de su muerte, este msico sevillano, junto con Toms Luis de Victoria y Cristbal Morales, representa la cumbre de la polifona religiosa espaola. Compositor, cantor, maestro de capilla, viajero incansable y autor delViaje de Jerusalem, Guerrero podra encajar bien en esos ideales renacentistas del artista total, dedicado por igual a la accin y a la devocin.Su ms ilustre bigrafo, Francisco Pacheco(1), nos da como fecha de nacimiento la de mayo de 1527, aunque parece ms acertada la de 4 del octubre de 1528, tal como explica Llorns(2). En la familia de Francisco Guerrero exista ya el precedente musical de su hermano Pedro, diez aos mayor que l, autor de misas, motetes y madrigales, y que lleg a cantor en la Capella Liberiana de Santa Mara la Mayor de Roma. El propio Francisco Guerrero en el prlogo delViaje de Jerusalemreconoce el magisterio de su hermano en las artes musicales.La infancia y juventud de Guerrero discurrieron parejas al reinado de Carlos I, gran amante de la polifona flamenca.Alrededor del 1557 nuestro msico llegara a entregarle al emperador, ya retirado en Yuste, un libro manuscrito con una misa, y, segn Prudencio de Sandoval(3), el emperador exclam: "Oh, hi de puta, qu sotil ladrn es ese Guerrero, que tal paso de fulano y tal de zutano hurt!".En 1542 el joven Guerrero ingres como cantor en la catedral de Sevilla. Entre 1545 y 1546 se traslada a Toledo para convertirse en alumno de Cristbal de Morales, maestro de capilla de aquella catedral. Con dieciocho aos, Guerrero obtuvo la plaza de maestro de capilla de la catedral de Jan, lo que da idea de las dotes de interpretacin y composicin de nuestro msico.En el 1549 regresa a Sevilla como cantor de la catedral, con la promesa de obtener el cargo de maestro, y tal como explica Rubio(4), "se le asegur adems la sucesin al magisterio cuando falleciera Pedro Fernndez de Castilleja que lo disfrutaba a perpetuidad, pero al negrsele a l en estas condiciones, disgustado por lo que juzgaba un falta de consideracin y aprecio por parte del cabildo, oposita otra vez, a los tres aos a la plaza de Mlaga, venciendo a los cuatro restantes por una gran mayora, en vista de lo cual el captulo de Sevilla, a fin de no perderle, accedi a sus deseos".La narracin que hace Guerrero en elViajede este captulo de su vida es algo ms benvola, pero a la luz de los hechos reales, se adivina un punto de resquemor en sus palabras. Estas tensiones entre Guerrero y el cabildo sevillano se reproduciran en varias ocasiones a lo largo de la vida de nuestro msico, unas veces por reclamaciones salariales del maestro, otras por las quejas sobre la frecuencia con que deba desplazarse en busca de nuevas voces para el coro. En todo caso Guerrero obtuvo la racin prometida en la catedral hispalense en 1554, cargo ratificado por un bula papal de Julio III el 1 de junio de ese mismo ao. La titularidad definitiva de maestro de capilla la obtendra el 9 de marzo de 1574.Como dijimos, en 1557 1558 Guerrero visita a Carlos V en Yuste. En 1561 hara una visita a Felipe II con el fin de recaudar fondos para la edicin de suCanticum Mari Virginis, y tras obtener del monarca doce ducados para los costes de edicin, en 1563 le dedicara este libro demagnificats; en 1570 acompa hasta Segovia al monarca en la comitiva que sali a Santander a buscar a Ana de Austria. Tambin visitara a Sebastin de Portugal en 1566 para ofrecerle una copia delLiber primus missarum, dedicado a este monarca. En 1582 viaja a Roma y se entrevista con el papa Gregorio XIII, a quien dedica suMissarum liber secundus, en el que se inclua la misaEcce sacerdos magnusdedicada al propio papa; a su antecesor, Po V, le haba dedicado un libro de motetes publicado en Venecia en 1570.Como vemos Guerrero se movi siempre en ambientes de altos cargos polticos y religiosos, y quiz su principal valedor fuese el arzobispo sevillano y cardenal Rodrigo de Castro, rector de la dicesis hispalense desde 1582 a 1600.Rodrigo de Castro fue sin duda el gran mecenas de los msicos espaoles de la poca, y segn Stevenson(5)"se interes ms activamente por el bienestar de los msicos que ningn otro prelado espaol de su poca". A l dedic el clebre Salinas su obraDe musica libri septemen 1577, y Guerrero tambin le dedic susCanciones y villanescas espiritualesen 1589, adems de nuestroViaje de Jerusalem.Pero no todo fueron luces en la vida de Guerrero. Por deudas contradas en la edicin y publicacin de sus obras, en agosto de 1591 se dicta un auto de prisin contra l, y conoce la crcel de Sevilla. El cabildo sevillano, en atencin a los servicios prestados por Guerrero, accede a pagar sus deudas con lo que se le permite abandonar la crcel. Sufri las epidemias que azotaron peridicamente la Sevilla de finales de siglo, y una de esas pestes, la del verano de 1599, acabara con su vida el 8 de noviembre de 1599. Su tumba se halla en la Capilla de Nuestra Seora de la Antigua, junto a la de su compaero el organista Francisco de Peraza.Segn Pacheco, "fue hombre de gran entendimiento, de escogida voz de contralto, afable y sufrido con los msicos, de grave y venerable aspecto, de linda pltica y discurso; y sobre todo, de mucha caridad con los pobres (de que hizo extraordinarias demostraciones, que por no alargarnos dejo), dndoles sus vestidos y zapatos hasta quedarse descalzo. Fue el ms nico de su tiempo en el arte de la msica y escribi de ella tanto que considerados los aos que vivi y las obras que compuso, se hallan muchos pliegos cada da y esto en los de mano. Su msica es de excelente sonido y agradable trabazn".Muchas de sus composiciones no se hallaban impresas, y ante la insistencia de sus amigos, y porque no se perdiera la fidelidad de su compostura, accedi Guerrero en su vejez a publicarlas con la condicin previa de que fueran tornadas a lo divino aquellas que en su origen tuvieran un texto profano.Un gran nmero de personajes del mundo de las artes lo mencionan para destacar su maestra, como es el caso de Giosefo Zarlino -gran terico de la polifona-, Mosquera de Figueroa -autor del prlogo de lasCanciones y villanescas espirituales-, Fuenllana -que incluye nueve obras de Guerrero en suOrphenica lyra(1554)-, Esteban de Daza -que incluye cuatro enEl Parnaso(1576)-, e incluso escritores como Rabelais, Lope de Vega, Gngora(6), o Vicente Espinel, de quien recuperamos unos versos de "La casa de la memoria"(7):Fue Francisco Guerrero, en cuya sumaDe artificio y gallardo contrapuntoCon los despojos de la eterna pluma,Y el general supuesto todo junto,No se sabe que en cuanto al tiempo sumaNingn otro llegase al mismo punto,Que si en la ciencia es ms que todo diestro,Es tan gran cantor como maestro.EL VIAJE DE JERUSALEMLa obra de Francisco Guerrero que nos ocupa es el Viaje de Jerusalem, crnica de un viaje realizado por el autor a Tierra Santa entre el verano de 1588 y la primavera de 1589. Su ttulo original fue El viage de Hierusalem que hizo Francisco Guerrero, Racionero, y Maestro de Capilla de la santa Iglesia de Sevilla, y se edit por primera vez en Valencia en el ao 1590, en la imprenta de los herederos de Joan Navarro.Esta obra conocera numerosas ediciones en los aos siguientes, como la de J. de Len en Sevilla, 1592, la de Juan Gracin en Alcal, 1605, y varias ms en 1620, 1645, 1668, 1694, 1696 y 1785(8). Actualmente slo se halla disponible para el pblico una versin a cargo de R.P.Calcraft que sigue la edicin de Sevilla de 1592 (Universidad de Exeter, 1984).El texto que ofrecemos al lector pertenece a una reimpresin de la primera edicin, fechada en 1593 en Valencia, tambin procedente de la casa de los herederos de Joan Navarro. Los criterios que hemos seguido para fijar el texto tenan como objetivo la divulgacin de un texto difcil de encontrar hoy da, y que a nuestro parecer posee una calidad considerable, acrecentada por el hecho de que su autor no fuese hombre de letras strictu sensu. Para la edicin semipaleogrfica slo hemos desarrollado las abreviaturas y regularizado los usos de las "i" y "u" consonnticas en "j" y "v" respectivamente. Hemos marcado con * el nico error de imprenta que hemos apreciado, y entre corchetes una mnima reconstruccin por deterioro del original. En la versin modernizada hemos adaptado en gran medida la ortografa y la puntuacin a las normas actuales, primando el valor de una lectura fluida, eso s, siempre respetando el original.Queremos agradecer el apoyo de Julio Alonso, embarcado tambin en el estudio de Guerrero como autor de libros de viajes, a Vicent-Josep Escart, por promover este trabajo desde sus estudios de la dietarstica valenciana, y a Jos Luis Canet por facilitarnos el texto original.