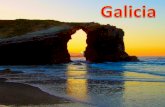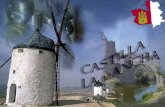Madrid de la prehistoria a la comunidad autónoma
-
Upload
rene-rodriguez -
Category
Education
-
view
200 -
download
0
Transcript of Madrid de la prehistoria a la comunidad autónoma
1. Madrid, de la Prehistoria a la Comunidad Autnoma 0 PRIMERAS PGINAS 1/1/04 05:59 Pgina 1 2. Comunidad de Madrid CONSEJERIA DE EDUCACION www.madrid.org Madrid, 2008 Madrid, de la Prehistoria a la Comunidad Autnoma 0 PRIMERAS PGINAS 1/1/04 05:59 Pgina 3 3. Consejera de Educacin Excma. Sra. D. Luca Figar de Lacalle Secretario General Tcnico Ilmo. Sr. D. Manuel Prez Gmez rea de Publicaciones Ana Beln Dez Rivero Javier Fernndez Delgado Gema Recuero Melguizo Mari Cruz Sombrero Gmez Eva Prez Aneiros Paloma Montes Lpez Inmaculada Hernndez Gmez Mara ngeles Garca Jimeno Preimpresin e Impresin: Ibersaf Industrial ISBN: 978-84-451-3139-8 Depsito Legal: M-28920-2008 Tirada: 2.000 ejemplares Edicin: 5/2008 De esta edicin: Comunidad de Madrid. Consejera de Educacin. Secretara General Tcnica, 2008 Alcal, 32 28014 Madrid. Tel.: 917 200 564. www.madrid.org/edupubli De los textos, cada uno de sus autores De las ilustraciones: Mario Torquemada (Museo Arqueolgico Regional de Madrid); Patrimonio Nacional; Biblioteca Regional de Madrid Joaqun Leguina; Ayuntamiento de Madrid. Museo de Historia de Madrid; Patrimonio Histrico-Artstico del Senado (Fotografa Oronoz); Juan Carlos Martn Lera (Direccin General de Patrimonio Histrico de la Consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid); Museo Nacional del Prado (Madrid); Coleccin Documadrid; Instituto del Patrimonio Histrico Espaol (Ministerio de Cultura); Fernando de Madariaga (D. G. de Patrimonio Histrico); Alfonso. VEGAP. Madrid, 2008; Metro de Madrid S.A.; Ayuntamiento de Alcal de Henares; Andrs Lpez (Universidad Carlos III); Carlos Roca (D. G. de Patrimonio Histrico); Coleccin Particular. TCF Impreso en papel ecolgico libre de cloro Impreso en Espaa Printed in Spain Cubierta: Verde Print, S. L. 0 PRIMERAS PGINAS 2/1/04 00:20 Pgina 4 Esta versin digital de la obra impresa forma parte de la Biblioteca Virtual de la Consejera de Educacin de la Comunidad de Madrid y las condiciones de su distribucin y difusin de encuentran amparadas por el marco legal de la misma. www.madrid.org/edupubli [email protected] 4. PRESENTACIN 0 PRIMERAS PGINAS 1/1/04 05:59 Pgina 5 5. 0 PRIMERAS PGINAS 1/1/04 05:59 Pgina 6 6. Hace veinticinco aos, con la aprobacin de un Estatuto de Autonoma enmarcado en el modelo territorial diseado por la Constitucin de 1978, la Comunidad de Madrid inici su andadura. Se le presentaban mltiples retos, entre ellos la promocin de la cultura y la historia de una regin, a lo que ha contribuido desde entonces con la edicin y difusin de cente- nares de publicaciones. A pesar de que en la bibliografa opulenta que han acumulado las Consejeras figuren monografas de carcter histrico, faltaba la sntesis que se planteara la historia entera de Madrid y su regin. Para conocer el mapa cambiante de la Comunidad, es decir, su evolucin en el tiempo, concediendo a la capital el espacio que le corresponde en su condicin de centro y cabeza, en este estudio colectivo se exploran las comarcas, los Reales Sitios y los ncleos urbanos principales, tanto los his- tricos, como Alcal, como los ms recientes, cuyo crecimiento ha coin- cidido con el tramo cronolgico de la experiencia autonmica. Los madrileos de hoy son los herederos de un legado que las sucesi- vas generaciones han acumulado a lo largo de los siglos. Este libro estu- dia la formacin de ese legado. Es tarea de los investigadores, que la Comunidad apoya, desbrozar la transformacin del territorio desde los pri- meros pobladores, que vivieron hace miles de aos en las proximidades de Pinilla del Valle, y los que encontraron cobijo en las terrazas del Manzanares en sucesivas pocas prehistricas, pasando por los morado- res del Madrid medieval y moderno, hasta quienes en la actualidad labo- ran y conviven en un Madrid metropolitano, convertido en locomotora de la economa espaola. En esta andadura de los tiempos destacan algunos acontecimientos, el ms importante la decisin de Felipe II en 1561 de designar la Villa del Manzanares como Corte, transformando, con un criterio modernizador, la Corte itinerante en centro estable, corazn del cuerpo grande del Reino, 0 PRIMERAS PGINAS 1/1/04 05:59 Pgina 7 7. como la llam fray Jos de Sigenza. Tal eleccin tuvo consecuencias transcendentales. En el orden demogrfico la metrpoli multimillonaria en censo ejerce una fuerza de succin que contrarresta la centrfuga de las comarcas litorales, impidiendo la desertificacin del centro de la pennsu- la. En el plano artstico ha sembrado de monumentos palacios, jardines, puertas de murallas, iglesias el entorno geogrfico de la capital. Erigida en encrucijada de los caminos peninsulares, primero terrestres, hoy eje de la red moderna de comunicaciones, ha derivado en cruce de caminos cul- turales. Es una constante de Madrid su capacidad de atraccin en todos los rdenes, pero especialmente en el de la creacin literaria y artstica. A su llamada han acudido sevillanos como Velzquez, aragoneses como Goya y Cajal, asturianos como Jovellanos, en una lista interminable que ha incrementado el nmero de esclarecidos varones, como decan los cl- sicos, al sumarse los que han visto la luz en tierras madrileas o en la misma Corte: Cervantes en la cima, luz entre los genios de la palabra, y a su lado Lope de Vega, como smbolos del Siglo de Oro, en una saga inin- terrumpida que en la poca contempornea personifican Ortega y Gasset o Maran. Sus obras constituyen un patrimonio que ha quedado impre- so en los monumentos, que Vctor Hugo llam piedras sagradas, y en las obras pictricas, escultricas y literarias que albergan museos y biblio- tecas. No disponamos de una sntesis tan amplia de este legado histrico, condensada en las apretadas pginas de un solo volumen, accesible al mayor nmero posible de lectores. En su elaboracin han participado los madrileistas ms acreditados. Apoyados en una trama que respeta la cro- nologa, se trata de un estudio multidisciplinar, con la colaboracin de his- toriadores de las diferentes pocas, de la Prehistoria a lo contemporneo, y gegrafos, historiadores del arte y economistas. Aparece esta publicacin cuando celebramos el 25 aniversario de la Comunidad, un tramo de tiempo propicio para un balance. Y coincide por capricho del calendario con el segundo centenario del Dos de Mayo, otra fecha memorable, en la que el pueblo madrileo en unas con- diciones extremas se alz para exigir su derecho a ser dueo de su desti- no. Dos efemrides que reivindican el examen de la trayectoria de Madrid con la atencin a su pasado, en cuyas pginas se han formado sus seas de identidad. Luca Figar de Lacalle Consejera de Educacin 0 PRIMERAS PGINAS 1/1/04 05:59 Pgina 8 8. INTRODUCCIN 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 9 9. Frontispicio de la obra de Gil Gonzlez de vila, Teatro de las Grandezas de la Villa de Madrid Corte de los Reyes Catlicos de Espaa, publicada en 1623 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 10 10. INTRODUCCIN: PERFIL HISTRICO DE MADRID Antonio Fernndez Garca He visitado casi todas las capitales importantes del mundo; pero, en conjunto, ninguna me ha interesado tanto como la villa de Madrid, donde a la sazn me hallaba. No hablo de sus calles y edificios, de sus plazas, aunque algo de esto hay en Madrid digno de nota; Petersburgo tiene calles ms hermosas; Pars y Edimburgo, edificios ms suntuosos; Londres, pla- zas ms bellas () Pero la poblacin!... Cercados por un muro de tierra, que apenas mide legua y media a la redonda, se agolpan doscientos mil seres humanos, que forman, con toda seguridad, la masa viviente ms extraordinaria del mundo entero. Con esta loa al pueblo de Madrid vol- caba su entusiasmo al conocer la Villa el viajero y vendedor de Biblias ingls George Borrow en 1836. Slo tres aos antes, Javier de Burgos haba definido los lmites de la provincia de Madrid otorgndole su espacio actual. Si en 1833 se configuraba el territorio de la provincia, exactamen- te 150 aos ms tarde, en 1983, en el marco de la articulacin autonmi- ca del Estado espaol diseada en la Constitucin de 1978, la provincia se converta en Comunidad Autnoma, dotada de instituciones y competen- cias que le permitan un ejercicio de autogobierno con el que se aupara a cotas de prosperidad inditas, hasta convertirse su centro de gravedad, Madrid, en capital econmica peninsular y en uno de los enclaves ms dinmicos de Europa. Para alcanzar esta cima, los hombres que ocuparon y transformaron este espacio haban recorrido un largo camino. Quines fueron, conocer su organizacin, los avatares de su caminata vital y la herencia que nos 11 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 11 11. dejaron son los objetivos de este libro. No intentaremos, como a veces se estila en los prlogos, sintetizar en unas pginas de introduccin los con- tenidos de la obra entera, que se ha organizado en partes que se ocupan de la capital o de la provincia. Anticipemos nicamente que el territorio actual experiment cambios a lo largo de los siglos, variaciones que son estudiadas en el captulo 2, del que se ha encargado la profesora Mara Asenjo, y a l remitimos. Nuestro propsito en estas pginas de apertura se cie a dibujar un perfil histrico de la ciudad de Madrid, teniendo en cuenta que se estudia la historia de una Comunidad megacfala, cuyo rasgo preeminente es el absoluto predominio de su poblacin principal. Nos asomaremos a los orgenes. Localizar los primeros ncleos de habitacin y fecharlos ha ocupado desde hace lustros a los arquelogos. Es de justicia que los madrileos conozcan el enorme esfuerzo que se est realizando para el conocimiento de estos orgenes. Durante los aos 2002 y 2003 cerca de 200 profesionales, la mayora arquelogos pero tambin paleontlogos, han realizado excavaciones, recogidas en 2004 en el pri- mer Anuario de Actuaciones Arqueolgicas y Paleontolgicas de la Comunidad de Madrid. Mayor informacin al pblico han ofrecido las excavaciones en Pinilla del Valle, donde en el abrigo de Navalmaillo han aparecido restos del Homo neaderthalensis, que segn Juan Luis Arsuaga, codirector de la excavacin en la que trabajan desde el ao 2002 ochenta personas, corresponden a hombres que vivieron hace 63.000 aos. En el captulo firmado por el profesor Martn Almagro podr encon- trarse informacin sobre los yacimientos en los que se escrutan las pri- meras huellas humanas dentro de los confines actuales de la Comunidad. Cuantos se han ocupado de estudiar la personalidad histrica de Madrid se han inclinado a sealar su carcter singular dentro de las capi- tales europeas, aplicando un vocablo con el que se alude a su fisonoma diferenciada de otras cortes y capitales estatales. Es de recordar al respecto un interesante trabajo de reflexin de Domguez Ortiz: La singularidad de Madrid. En qu consiste? Una respuesta pronta podra ser su incomuni- cacin con el mar. En el centro de una pennsula desprovista de entrantes martimos, la lejana del mar y la carencia de una va fluvial que hiciese posible una comunicacin fcil y barata, de la que se sirven la mayora de las capitales europeas, sealan una condicin con la que se ha pretendido definir por negacin el rasgo preeminente de la capital espaola. Si se ensaya una definicin mediante una carencia, ha de sospecharse que no han sido ventajas naturales, sino decisiones humanas las que han trazado la trayectoria histrica de Madrid. MADRID, DE LA PREHISTORIA A LA COMUNIDAD AUTNOMA12 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 12 12. Qu peculiaridad presenta Madrid en el contexto de las capitales euro- peas? Quizs fue una capital evitable, fruto del arbitrio de un Rey, cuya decisin bien pudo fijar la eleccin en otro punto. Decimos evitable para contraponerla a otras capitales inevitables, casos de Pars y Londres; Pars, compendio de la historia de Francia; Londres, convertida en corte por su emplazamiento estratgico, en la regin meridional de una larga isla, emplazada en un amplio estuario de un ro caudaloso. Son urbes poderosas llamadas por la geografa y la historia a convertirse en centro de comunidades polticas. Sin esas dimensiones de megalpolis, Praga responde al mismo modelo de capitales predestinadas, punto nodal de un pas con murallas orogrficas, que orientaban los desplazamientos hacia el centro. Todos los caminos conducan desde las fronteras del relieve a este punto, un poblado de montaa en el vado ms accesible del Moldava, que atrajo a algn prncipe, aunque probablemente antes a los mercade- res. Ms en lnea con el modelo de Madrid, cabeza por voluntad regia, San Petersburgo fue el resultado de una decisin real, una ciudad levantada por designio de un zar, Pedro I, que se impuso al coste, a las bajas, a su posicin perifrica y a los rigores mortales del clima. Entre todas ellas, probablemente Pars constituye el mejor referente para un estudio comparado. Cuatro elementos seala Braunfels en el cre- cimiento de la capital francesa. Primero: el crecimiento poblacional gene- r los anillos. Segundo: el eje real, desde la isla del Sena a travs del Louvre, Tulleras, Concordia, Campos Elseos hasta toile, marc el rea de distincin. Tercer elemento: las mrgenes del Sena generaron sime- tra en la planimetra y, creemos, vocacin por los espacios dilatados. Cuarto elemento: la realeza consagr continuos esfuerzos para embellecer Pars en cuanto smbolo de poder, concebido como monumento a la pro- pia grandeza del Estado y al rango de su cultura. Las diferencias con Madrid son claras. Situado el alczar en posicin excntrica, la villa del Manzanares no se extendi de forma circular, sino en semicrculo, a la manera de una ciudad litoral, respetando durante siglos la angosta fronte- ra fluvial. Se intent un eje real cuando opuesta al viejo alczar se cons- truy la segunda residencia regia, el Palacio del Buen Retiro, pero lo tupi- do del casero obstaculiz que se convirtiera en un corredor solemne. El modesto ro no represent un eje de simetra, y slo tardamente se con- solidaron ncleos de poblacin en la ribera derecha, en un espacio que parecan monopolizar los monarcas. Es como si la Villa se topara con una linde fluvial que le impona respeto, a pesar de que en las terrazas de la margen derecha del ro se levantaron muchos de los primeros poblados 13INTRODUCCIN: PERFIL HISTRICO DE MADRID 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 13 13. prehistricos, de los que han quedado restos lticos y osamentas de los animales cazados. En cuanto a los intentos para convertir Madrid en una imagen simblica de la grandeza del Estado, carecieron de continuidad, de ah que Carlos III se encontrara con una urbe en una situacin de abandono impropia de una capital. Sus esfuerzos, como los realizados en la poca de Carlos IV y las utopas de Jos I, se toparon con los destro- zos sufridos en el patrimonio durante la guerra de la independencia, un perodo de parlisis y daos. As pues, como un signo de su historia, Madrid no fue el resultado de un desarrollo normal, de un crecimiento natural, porque naci hurfana de favores naturales; no dispona de un hinterland que permitiera el abas- tecimiento de un centro populoso ni de comunicaciones fciles. Incluso como centro poltico en el centro geogrfico pudo haber sido preterida frente a otras rivales prximas que partan en esta pugna con ventaja: Toledo al sur y Alcal al norte. Pero tampoco naci ex nihilo. Porque antes de la decisin de Felipe II ya disfrutaba de cierto renombre. Era una de las ciudades castellanas con voto en Cortes, y fue residencia real en oca- siones varias. No careca de inters estratgico, en cuanto ruta desde Toledo hasta Burgos y Valladolid. Se ubicaba en lo que Chueca denomi- na un bivio, una bifurcacin, el paso de la va nica a la doble o triple. Una calle o un camino optan por la lnea recta hasta que se desdoblan para atender dos o ms rutas. La palabra Madrid, denominacin atribuida a la capital, dio nombre a la provincia y a la Comunidad, asumiendo una dimensin polismica. Su etimologa ha sido debatida, y aunque prevalece en la publicstica el ori- gen arbigo, de Magerit, lo cierto es que se desconoce. Menndez Pidal le atribuy una raz cltica, de mago o mageto, grande, y ritu, vado, top- nimo que aludira a su valor estratgico. Durante algn tiempo se identi- fic con una mtica Mantua carpetana, de poca romana, si bien la ausen- cia de restos la priva de valor cientfico. Se sostuvo el origen romano con mayor entusiasmo en el Renacimiento, poca en que todo lo digno y bello deba proceder, imitar o transformar la herencia clsica, mas incluso en ese tiempo de admiracin por las glorias de Grecia y Roma no dej de insistirse en la procedencia rabe de Magerit, lugar surtido de aguas. Lpez de Hoyos (1569), maestro de Cervantes, despus de recordar la denominacin latina de Mantua carpetana, tomada de los montes y puer- tos de la Fuenfrida y Guadarrama, que en latn se llamaron carpetanos, se inclin por la etimologa arbiga: llmase este pueblo Madrid, y dexando patraas aparte este nombre es arbigo y quiere decir en nuestro castella- MADRID, DE LA PREHISTORIA A LA COMUNIDAD AUTNOMA14 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 14 14. no lugar ventoso de ayres subtiles y saludables, de cielo claro, y sitio y comarca frtil. En respaldo de su teora, sealaba las ocho fuentes del prado de San Jernimo y los cinco caos de Leganitos. Cuatro siglos ms tarde, el erudito Oliver Asn, a quien debemos el trabajo ms completo sobre este topnimo, afirm la dificultad de conocer cientficamente la eti- mologa del vocablo, y desautoriz la versin arbiga, recogida por los cronistas contemporneos, aunque sugiere que puede realmente Madrid significar lugar rico en aguas, postura de prudencia que ha seguido asi- mismo Aparisi en su monumental Toponimia madrilea. Aguas abundantes, cielos transparentes, dos dones de la naturaleza que comparecen una y otra vez en las laudes matritenses. Entre quienes can- taron las bellezas de Madrid, los ms perspicaces destacaron la riqueza artstica o la importancia de las letras que propici la instalacin de la Corte, pero ningn escritor clsico dej de ponderar el agua y los cielos al celebrar la personalidad de la Villa. PERCEPCIONES DE MADRID Desechadas las fantasas de fbulas sin fundamento, y evitando atribuir su nacimiento a una divinidad o a un hroe mitolgico, la corriente de laudes matritenses, en la que comparecen autores y viajeros inevitable- mente presentes en la historia de una ciudad, ha destacado como si se tra- tara de un fruto del edn la excelencia de sus aires y sus aguas; aunque menos acuerdo se haya suscitado en la ponderacin de sus cualidades cli- mticas, porque si bien no han faltado elogios a bondades imaginarias, otros han sealado los rigores de un pramo mesetario que pona a prue- ba la salud de sus habitantes. En su Repertorio de los caminos de Espaa (1546), Juan Villuga elogi el emplazamiento de la villa por sus bosques, que proporcionaban made- ra para la construccin y opima caza, y conclua evocando el feliz empla- zamiento de agua abundante. Gonzlez de vila (1623), cuyo ttulo: Teatro de las grandezas de la Villa de Madrid compendia su admiracin por los personajes, monumentos y hazaas que recorren sus pginas, apunt que goza Madrid de ayres muy delgados y puros, de cielo sereno y claro, dones de la naturaleza que no admitiran comparacin con los que le regalaron Carlos V y Felipe II, hacindola asiento de su Corte: poniendo en ella la gloria de sus Coronas; la memoria de sus nombres, y fama de sus vitorias, la felicidad de su gobierno, y Consejos; la potencia y autoridad de sus leyes, que dominan dulcemente tantas naciones y 15INTRODUCCIN: PERFIL HISTRICO DE MADRID 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 15 15. Reynos diferentes. Entre otros autores, srvanos de paradigma Jernimo de Quintana (1629), quien describi la villa en tonos de exaltacin isido- riana: La muy Antigua Villa de Madrid, tan conocida por su antigedad como nombrada por su grandeza, dichoso Alczar y Patria de sus Reyes, villa y asiento de sus Cortes, Teatro comn y venturoso de todos sus Reynos, Cabea del ms dilatado y poderoso Imperio que conoce el mundo, Madre y abrigo de todas las naciones, y ltimamente yema y centro de toda Espaa. Tras esta explosin de entusiasmo, el Rector del Hospital de la Latina exaltaba en largos y calurosos prrafos los frutos preciosos, gene- rosos vinos, aires puros y delgados, y las frutas regaladas, en una des- cripcin que dibujaba un paraso terrenal, donde los habitantes disfrutaban de una salud envidiable. En la realidad histrica, los agentes epidmicos no conocan al parecer la prohibicin de irrumpir en este edn salutfero porque no dejaron de diezmar peridicamente a los habitantes, ni tam- poco encontraban en los mercados los habitantes tanta abundancia de comestibles, que habran de pagar en contantes maravedes, y en las inter- mitentes crisis de subsistencias prescindir de manjares casi inalcanzables para la mayora de las mesas. Los historiadores contemplan la realidad e historia de la villa con sus luces y sombras, pero citamos estos testimonios exultantes como signos de la percepcin con que la contemplaron algu- nos de sus vecinos ms ilustres. Ms de un siglo despus del canto de Jernimo de Quintana, el paga- dor Juan Antonio Estrada en su Poblacin general de Espaa (1748) apos- trofaba a Madrid con un bro si cabe mayor: fue elegida para Trono, e ilustre Residencia, Corte y Cabeza de la ms estendida Monarqua, y dila- tado Imperio que conoce el Mundo; silla de sus Catlicos Reyes; Patria de tantos Prncipes, ilustres varones y esclarecidos ingenios; punto y centro del Hemisferio Hispnico, en donde compite lo ayroso del bro con lo biza- rro de la gala. Es ostentativa opulencia de los Forasteros, discreto cortejo de los Moradores, poltico agasajo de los Nacionales, embeleso, y atractivo imn de todos. Los viajeros extranjeros que recorran la Pennsula en los siglos moder- nos no podan dejar de visitar la Corte, y dedicaron a su descripcin pgi- nas minuciosas, dictadas por las sorpresas que les deparaba un pas ex- tico. Representaban la mirada del otro, en la acepcin sartriana de la otredad, personajes procedentes de culturas distintas, que contemplaban la realidad espaola y madrilea aplicando una mentalidad y lenguaje diferentes. La meritoria labor recopiladora de Garca Mercadal, una anto- loga de Hugh Thomas y un elaborado trabajo de Dolores Brandis orde- MADRID, DE LA PREHISTORIA A LA COMUNIDAD AUTNOMA16 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 16 16. nan esta abundosa literatura, donde se recogen sucesivas imgenes del paisaje urbano y la vida cotidiana en la Corte desde Felipe II hasta los umbrales del siglo XX. En general son relatos ornados de elogios, no obs- tante no faltan cuadros crticos, en los que se insiste en carencias y defec- tos. Contribua a la disparidad de juicios el carcter dual de Madrid, Villa y Corte, en cuyo recinto se yuxtapona el monumento singular, el palacio deslumbrante o la iglesia repleta de tesoros a las casas de muchsima vecindad y quasi modo de habitadores que describa Alonso de Arce en 1734. Por tales contrastes la llam Godoy ciudad incomprensible en carta a Mara Luisa de febrero de 1807. Aunque se considera que el relato de Townsend (1786-1787) propor- ciona la imagen ms completa de la ciudad, en vsperas del 1800 ofrece fundado crdito el de Bourgoing (1777-1795), quien residi algunos aos en diferentes pocas en Espaa, tuvo relacin con todas las clases socia- les y estudi su lengua y costumbres. No le entusiasm Madrid, que en su opinin no ofreca ninguna barriada hermosa, excepto el Prado, ni ape- nas edificios singulares, no obstante reconoca la vigilancia y limpieza de la poblacin, y elogiaba calles de buen trazado y limpias, en coincidencia con los escritos de Laborde, algn tiempo agregado a la embajada fran- cesa, Blayney o Blaze. Ms ponderado se mostr un soldado francs, Fe, en sus Recuerdos de la guerra de Espaa, donde contemplaba Madrid como una villa muy digna de ser visitada, en la que todo est bien, con- veniente, correcto, pero en la que nada excede de lo ordinario, no llama la atencin del viajero ni le asombra por la grandeza de sus proporciones. Juicios contrapuestos fueron asimismo los emitidos por los ingleses que entraron en la Villa en 1812. En tanto Wellington mostraba un claro menosprecio: sin las Cortes y sin los grandes de Espaa, Madrid no sera nada. Quedara reducida a una aldea lgubre con el peor clima del mundo, el oficial mdico Boufleur contemplaba con entusiasmo la ciu- dad recin abandonada por Jos I y los franceses: la propia ciudad es la ms hermosa que jams viera; hay un nmero ingente de palacios y de otras casas seoriales, y las casas son amplias y bien construidas, de modo que sobrepasa lo que cualquiera pueda esperar. Aldea lgubre o ciudad hermosa? Extraa villa, capaz de decepcionar o entusiasmar, el mismo ao, a dos personajes procedentes de un mismo pas! Gratifica que los autores madrileos fueran los notarios de los fallos de esta ciudad contradictoria, porque el amor sin crtica es dique para la correccin de los defectos, por decirlo a la manera de Feijoo, quien tilda- ba irnicamente tal actitud de matriotismo en vez de patriotismo. 17INTRODUCCIN: PERFIL HISTRICO DE MADRID 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 17 17. Probablemente los viajeros seleccionaban lo emblemtico, las partes monumentales de la ciudad, y los cronistas, que padecan los problemas cotidianos, reprobaban los defectos de una ciudad descuidada. As Mesonero Romanos recordaba que en su niez, en los primeros aos del siglo XIX, la villa exhiba fachadas desconchadas y sucias, calles estrechas y tortuosas, losas quebradas que pretendan ser aceras, basura sin reco- ger. Ms implacable era la opinin de Antonio Alcal Galiano: En los primeros aos del presente siglo, era Madrid un pueblo fesimo, con pocos monumentos de arquitectura, con horrible casero las fachadas de los edificios sucias, con las ventanas y puertas mal pintadas Era psimo el empedrado. Varios de los ms eminentes cronistas de la villa no se limitaron a enu- merar sus problemas, sino que adems presentaron programas elaborados de mejoras. Fue el caso de Mesonero Romanos. Y de ngel Fernndez de los Ros. En fecha simblica, el 2 de mayo de 1868, meses antes de la revolucin que destronara a Isabel II, desde su exilio parisino enviaba Fernndez de los Ros una serie de artculos que se convertiran en cap- tulos de su libro El futuro Madrid. El urbanismo y la poltica se entretejan en su dedicatoria apasionada. En su libro propondra, siguiendo los mode- los de Pars y Londres, como responsabilidad de los poderes pblicos con- figurar una capital de plazas amplias (la de la Independencia sera una copia reducida de la Estrella parisina) y parques umbrosos (Dehesa de la Villa). Saba que una ciudad es obra de arquitectos, ingenieros y urbanis- tas, pero no menos de gobernantes, que financian y programan planes, y de la sociedad entera, en cuanto una urbe equivale a un espejo de la orga- nizacin social y de los valores imperantes en cada poca. UNA URBE DUAL Conociendo la contradiccin de los testimonios, podramos preguntar- nos qu presentaba de contradictoria la ciudad para visitantes y vecinos. Hemos apuntado que observaban una u otra cara de una ciudad jnica, palatina y menestral a un tiempo. Contemplada con el catalejo de los siglos, la villa del Manzanares ofrece adems alguna paradoja. Parece aconsejable, si no obligado, buscar para centro poltico un emplazamiento en zona de campos frtiles o bosques. Sin estar ornada de los dones que cantaron algunos escritores, dispona de los suficientes para que surgiera un ncleo de poblacin. Sin embargo, el crecimiento induci- do por su carcter de Corte esquilm esos recursos naturales, al iniciarse MADRID, DE LA PREHISTORIA A LA COMUNIDAD AUTNOMA18 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 18 18. un proceso de deforestacin, si bien la reserva de los espacios reales con- tribuy a proteger en determinadas zonas la masa arbrea. La dualidad comenz por tanto en el paisaje, entre reas arboladas y desarboladas. Y continu en la yuxtaposicin de villa y centro poltico o capital de la monarqua. La dualidad se materializ en la edificacin, en los contrastes entre palacios solemnes y vetustas casas de ladrillo. Junto a una torre sober- bia, se situaba un establo; frente a una vivienda opulenta, una vaquera. La fisonoma dual perdur hasta el siglo XIX, y en menor escala, lleg al siglo XX. Se reflej tambin en la poblacin, en cuya estructura social ocupaban el tramo superior una plyade de aristcratas con su cortejo de criados, aunque dentro del estamento nobiliario se marcaran con fuerza las dife- rencias entre ttulos e hidalgos, muchos de estos pobres. Fue Madrid hasta finales del antiguo rgimen un islote nobiliario, como lo calific Domnguez Ortiz. Si la colmena aristocrtica se haba configurado alrede- dor del trono, el contraste viene en este aspecto sealado por la presen- cia de una clereca sin altos rangos, en una corte que careca de catedral y obispado. La intensa vida religiosa era pastoreada por un nutrido clero parroquial. Y alimentada por la existencia de un nmero alto de conven- tos, fruto de la alianza del Rey y su cohorte nobiliaria con la Iglesia, pues nacan como fundaciones por designio de un poderoso o por una manda testamentaria. De forma que si en el mbito poltico se congregaban en Madrid las ms altas autoridades que regan los asuntos del reino y del imperio, en el orden religioso se situaba en una posicin jerrquica secun- daria, dependiente de Alcal y Toledo, aunque el Tribunal del Santo Oficio paliara en bastantes asuntos esta dependencia. La dualidad se ha observado en la estructura de poder. Porque en tanto ciertos organismos se encargaban de los asuntos de un imperio continen- tal y ocenico, otras instituciones habran de responsabilizarse de los asuntos de la villa, a pesar de que tanto la autoridad de sus regidores como la importancia reconocida a sus asuntos quedaran siempre subordi- nadas a los intereses superiores de una administracin de escala ms amplia. En una visin de siglos, la dualidad econmica se exhibe como otro rasgo. Madrid era villa y capital, ya en el siglo XVI, desde la instalacin de la corte, y conservaba esta fisonoma al ingresar en el siglo XIX, porque se manifestaba con claridad la divisin funcional entre quienes vivan del Estado (funcionarios y capitalistas, que haban acumulado sus fortunas en 19INTRODUCCIN: PERFIL HISTRICO DE MADRID 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 19 19. servicios al Estado) y quienes vivan de la ciudad (abastecedores, comer- ciantes y artesanos). La divisin econmica desat conflictos de jurisdic- cin entre la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y los muncipes madrileos, porque si bien los alimentos se consideraban competencia municipal, no podan las autoridades centrales desentenderse de la villa en tiempos de hambre o caresta o en la crisis suprema de una epidemia, aflicciones que en la cabeza del reino seran causa de descrdito para la monarqua. En el mbito del abastecimiento se produjeron pugnas por el cobro de sisas, que gravaban los artculos de primera necesidad, y por el destino que se le deba dar a la recaudacin, normalmente servicios de la villa, pero que en momentos de escasez de recursos era reclamada para atenciones urgentes del erario real, dilema que reapareci en el siglo XIX en torno a los derechos de puertas. Una ciudad contradictoria, a tenor de los testimonios de escritores y visitantes; una ciudad dual, reflejada en las instituciones, estructura social y ostentosos contrastes urbansticos en su plano. Pero no se agota en ellos un anlisis del perfil histrico de la capital de la Comunidad. Sealaremos otros cuatro rasgos peculiares, apuntados en la historio- grafa madrilea, ya para destacar alguno de ellos (Fernndez lvarez o Domnguez Ortiz), ya de forma ms sistemtica (Garca Delgado). Sumariamente haremos algunas indicaciones sobre su condicin de cen- tro geogrfico naturalmente un rasgo anterior a su conversin en Corte, cualidad de cabeza poltica, dimensin de cruce de caminos y finalmente su transformacin en capital econmica. Aparecen tratados en diversos momentos y captulos en esta obra, pero nos parece conveniente presen- tarlos en esta imagen global. CENTRO GEOGRFICO La situacin central en la Pennsula es un hecho geogrfico, pero su valor ha dependido de las circunstancias histricas. Se trata de una ventaja relativa o de una dificultad relativa, en cualquier caso superable por la acti- vidad de los hombres, como fue sealado por Brunhes y Vallaux: La capi- tal natural nace sobre la tierra viva, la capital artificial nace sobre el mapa y es transportada al terreno elegido con voluntad, esfuerzo y millones. Madrid se levant en el centro geodsico de una estrella demogrfica de seis puntas formadas por las ciudades costeras de Vigo, Bilbao, Barcelona, Valencia, Cdiz y Lisboa. Felipe II lo consider una situacin geogrfica privilegiada, en relacin con su concepcin de la monarqua MADRID, DE LA PREHISTORIA A LA COMUNIDAD AUTNOMA20 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 20 20. como cabeza y centro de decisiones. Se situaba en una encrucijada, nexo para el flujo de mercancas en direccin a los cuatro puntos cardinales. Por este punto pasaban los caminos de Burgos y Len, Zamora y Salamanca, vila, Segovia, Toledo y Cuenca. Ya antes de la eleccin de capital de la monarqua se haba sealado esta situacin ventajosa, entre otros por Juan Villuga en 1546, como hemos citado anteriormente. Ha apuntado Fernndez lvarez ciertos beneficios de la ruta terrestre para el trnsito entre las fachadas atlntica y mediterrnea. Podra argu- mentarse la ventaja de la ruta costera, pero los barcos necesitaban made- ra, y no era posible prescindir de los bosques del interior, con lo que muchas rutas de aprovisionamiento se dibujaban entre el interior y el lito- ral. Otras poblaciones presentaban esta credencial de centralidad, mas las rivalidades entre ellas, Toledo y Valladolid principalmente, sin que consti- tuyeran un factor determinante, quizs favorecieron la preeminencia final de Madrid. En la circunstancia en que Felipe II busc un lugar donde asentar la corte, la situacin central se convirti en una ubicacin funcional y sim- blica a un tiempo, en sintona con su concepcin centralista del Estado. As lo consign Fray Jos de Sigenza: Contentole sobre todo la villa y comarca de Madrid, por el cielo ms benigno y abierto, y porque es como el medio y centro de Espaa, donde con ms comodidad pueden acudir de todas partes los negociantes de sus Reinos y proveer desde all a todos ellos. Un factor decisivo fue la seguridad. Ha sido la cualidad previa busca- da por todos los asentamientos humanos, seguridad que las ciudades se han procurado mediante fortalezas, murallas, fosos y puertas. En este aspecto ha apuntado Fernndez lvarez, ofreca gran ventaja la lejana de la costa, en una poca en que los peligros venan por mar y los puer- tos se vean expuestos a incursiones y ataques de toda naturaleza, que generaban cierta indefensin de Barcelona, Valencia o Lisboa, y requer- an interminables dispendios en baluartes defensivos. Con acierto o sin l, los tratadistas de la poca as lo crean. Sirva de ejemplo Francesco de Marchi, conocido por Felipe II a travs de los Farnesio, quien en su trata- do de arquitectura militar insista en la conveniencia de que la ciudad principal de un estado se situara en el centro del territorio, donde se encontraba ms protegida del enemigo. La transmisin de noticias y la de rdenes de gobierno era ms fluida desde el centro en una poca en que la notificacin de los grandes acon- tecimientos llegaba a las instancias polticas con semanas de retraso, como demostr Braudel en su obra maestra El Mediterrneo y el mundo medite- 21INTRODUCCIN: PERFIL HISTRICO DE MADRID 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 21 21. rrneo en la poca de Felipe II. Entre las ciudades interiores, Madrid ofre- ca mejores posibilidades para la comunicacin con todos los centros de poblacin ubicados en la costa y no slo con alguno de ellos. No haba variado esta ventaja en los inicios de la poca contempornea. Hemos escrito en otra ocasin que para sus planes de ocupacin de la pennsu- la, Napolen consider prioritario el control de Madrid, desde donde podra acudir a Lisboa, Valencia o, sobre todo, a Cdiz, donde se guare- can los restos de la escuadra derrotada en Gibraltar, barcos imprescindi- bles para su objetivo de bloqueo econmico de Inglaterra; de aqu que en el otoo de 1808, al penetrar al frente de la grande arme en la Pennsula, se dirigiera directamente a Madrid, en vez de hacia Lisboa o hacia Barcelona y Valencia. Esta situacin central, lejos de los ocanos, tambin implicaba incon- venientes, y entre ellos el abastecimiento de la villa en los aos de ham- bruna. Domnguez Ortiz lo demostr para los siglos de los Austrias. Por nuestra parte hemos documentado que en las crisis de subsistencias a lo largo del siglo XIX los precios se multiplicaban en el interior con respec- to a las comarcas costeras, y que las importaciones de urgencia de trigo ruso se encarecan a partir de su desembarco en el litoral espaol. Recordemos la tesis del hispanista norteamericano David Ringrose sobre el papel succionador de Madrid, en hombres y recursos, que contribuy a la decadencia y el despoblamiento de las ciudades castellanas ms pr- ximas, aunque habra que matizar lo ha hecho Domnguez Ortiz que ms bien se produjo una crisis general en Castilla al margen del papel madrileo, puesto que habra de aclararse cmo, sin ser la villa del Manzanares una ciudad con industria, se paralizaron los centros indus- triales, que podran haberse servido de Madrid como mercado, caso de Segovia. En cualquier caso, en el supuesto de que Madrid se hubiera nutrido de su entorno para crecer durante la edad moderna, contribuy en los siglos XIX y XX a evitar el despoblamiento del centro peninsular, y en la actualidad, en la poca autonmica, viviramos la situacin histrica inversa, por cuanto ha asumido una funcin de distribucin de hombres y recursos hacia su entorno geogrfico. CORTE Y CABEZA POLTICA El establecimiento de la Corte, y por tanto del centro poltico de la Monarqua, constituye, sin duda, el acontecimiento primordial de la histo- ria madrilea. Tal decisin responda a una idea de la poca, la de dis- MADRID, DE LA PREHISTORIA A LA COMUNIDAD AUTNOMA22 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 22 22. poner de un centro fijo para la toma de decisiones. Y haba sido preocu- pacin de los grandes prncipes europeos. La Corte estable responda a criterios prcticos, pero tambin ideolgicos. Jos Antonio Maravall sea- l tres niveles en la administracin: ciudad, reino, imperio. No se trataba slo de gobernar los reinos de Espaa, sino adems de ser la cabeza de un imperio, en el que Castilla haba desempeado, en cuanto a los terri- torios americanos, el papel protagonista. Carlos V prefiri gobernar el imperio con presencia personal en los territorios europeos. Felipe II pens en una Corte estable y puso final a la Corte itinerante, estimando mtodo de gobernacin ms moderno que viajasen los papeles en vez del monarca con su comitiva. As lo seal Fray Jos de Sigenza: luego trat nuestro Felipe de poner en ejecucin sus buenos propsitos: comenz lo primero a poner los ojos donde asentara su Corte, entendiendo cuan importante es la quietud del Prncipe, y estar en un lugar para desde all proveerlo todo y darle vida, pues es el corazn del cuerpo grande del Reino. Crean la mayora de los prncipes del Renacimiento en la convenien- cia de la estabilidad del centro, pero pareca valorarse, por los aos caro- linos, para cabeza de la monarqua lugar ms apropiado Toledo, a tenor de mltiples datos que muestran un papel secundario de la villa del Manzanares, postergacin que no haba ocurrido con el Cardenal Cisneros, quien la prefera a la ciudad del Tajo, por su mayor proximidad a Alcal y Torrelaguna. Carlos V slo cita cinco veces Madrid frente a doce menciones a Valladolid y trece a Barcelona. En las Instrucciones de 1529 enumera nueve ciudades, entre las cuales no figura Madrid, villa que por otra parte haba desempeado un papel secundario en las Comunidades. De cualquier forma, a pesar de la tibia querencia del Emperador, no era una poblacin cualquiera. Tena voto en Cortes, lo que supona grandes ventajas para los habitantes. En Madrid se reunieron tres veces durante el reinado carolino: 1528, 1534 y 1551. Y tras la victoria sobre Francia, en Madrid estuvo la prisin de Francisco I, en la torre de los Lujanes, en la actual plaza de la Villa. Las preferencias cambiaron al subir al trono el nuevo monarca, porque en la documentacin de Felipe II es posible rastrear su predileccin por la pequea villa, cuando manifest su propsito de sustituir una Corte iti- nerante. Y en 1559, al regresar de Bruselas, ya haba decidido la eleccin, hecha pblica una vez terminadas las Cortes de Toledo de 1560, como anot Cabrera de Crdoba: hacer de esta villa (Madrid) la residencia real permanente y el asiento fijo de la Corte y del Gobierno supremo, llevado sin duda de la circunstancia de su centralidad. A partir de ese momen- 23INTRODUCCIN: PERFIL HISTRICO DE MADRID 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 23 23. to los preparativos se aceleraron y la instalacin se consider completada el 11 de junio de 1561. El da 12 el monarca despachaba en el Alczar. Es pertinente preguntarse por los motivos que tuvo Felipe II para esta decisin concreta sobre el emplazamiento de una Corte estable. Alfredo Alvar, autoridad en el tema, desarrolla en su captulo los argumentos en contra de Toledo y a favor de Madrid, y a sus pginas remitimos, pero nos parece conveniente en este perfil introductorio abundar en la cuestin con la brevedad obligada. Varias razones se documentan o adivinan en esta eleccin. Situacin central. La Villa se encuentra en el camino entre los bosques del Pardo y los vergeles de Aranjuez, y se dibuja en el centro penin- sular, como hemos sealado, equidistante grosso modo de las cuatro fachadas martimas. Proximidad a El Escorial. En 1559 decidi el monarca construir un monasterio en la Sierra, y convena se situase la Corte a distancia de una jornada, para cuyo propsito slo contaban, en cuanto a comuni- cacin rpida, Segovia y Madrid, pero con ventajas orogrficas para la segunda, cuyo camino no exiga pasos serranos, algo muy importante en la poca de los carruajes. Seguridad externa e interna. Externa, la que ofreca la lejana del mar, en la poca en que las amenazas podan llegar fcilmente al litoral; lo hemos apuntado. En el siglo XVI a Felipe II le pareci menos vulnera- ble la Corte distante de la costa. Por otra parte, si se considerara la seguridad interna, la salvaguardia de los rganos de poder en el supuesto de una revuelta urbana, el emplazamiento perimetral del alczar supona una ventaja, con su defensa fcil en el borde de la nica barranca del Manzanares en la zona, en el acirate viga de un paso del ro; de repetirse un movimiento de repulsa contra la autori- dad real, como el de las Comunidades, el alczar madrileo ofreca garantas, aunque seguramente inferiores a las de Segovia. Varias carencias fueron consideradas ventajas, entre ellas no disponer de una estructura religiosa, como Toledo. Poda ser sopesada como una desventaja, pero no para Felipe II, un monarca centralista, deseo- so de asentar los pilares del Estado sin hipotecas. Carmen Gavira ha apuntado el vaco social de la villa como un conjunto de posibles razo- nes para la decisin: una villa sin burguesa potente como Valladolid, sin clero poderoso como Toledo, sin un artesanado conflictivo como Segovia. Y Fernndez lvarez ha insistido en que una ciudad sin una MADRID, DE LA PREHISTORIA A LA COMUNIDAD AUTNOMA24 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 24 24. estructura poltico-religiosa permita a un Rey centralista actuar sin verse obligado a compartir su autoridad. Motivos simblicos. El centro de las decisiones se identificaba con el centro geomtrico, el lugar desde donde todo se contempla. Era una nocin encardinada en el pensamiento del Renacimiento. La concep- cin unitaria del espacio qued plasmada en las iglesias florentinas de Brunelleschi y en el templete de Bramante en San Pietro in Montorio, lo mismo que en los escritos de Alberti (De re aedificatoria). Si la cpula y la planta de cruz griega facilitaban la visin central de un recinto eclesial, el punto cardinal elegido por Felipe II permitira la visin central de los asuntos de gobierno, oteando todos los horizon- tes. En sintona con esta concepcin, escribe Alvar en su captulo que Felipe II, amante de las artes y de la arquitectura, dise un espacio ldico en el centro, pero no en el centro desde el punto de vista geo- grfico, sino en el centro como sublimacin de lo perfecto, pues en el Renacimiento estamos. Que en 1561 Felipe II eligiera Madrid como sede de una Corte perma- nente, no itinerante, no garantizaba que durante todo el ao el Rey y las instituciones de gobierno permanecieran en el recinto de la villa, aunque s en la periferia: el Pardo, Aranjuez, La Granja de San Ildefonso, El Escorial. Habitualmente la familia real no se senta cmoda en las inme- diaciones del casero y pasaba la mayor parte del ao en estancias suce- sivas en los Reales Sitios. Fue el caso de Carlos III despus del Motn de Esquilache y el de Carlos IV, quien senta una especial prevencin ante las turbulencias de las turbas. La corte de Carlos IV resida en Madrid varios das a finales de junio y julio al trasladarse de Aranjuez a La Granja, y otras contadas jornadas en diciembre al pasar de El Escorial a Aranjuez, y an hubo algn ao en que se ahorr la estancia en Madrid, lo que ocurri en las navidades de 1807 y enero de 1808, precisamente cuando la gravedad de la situacin, con el ejrcito napolenico desplegndose por la Pennsula, requera la presencia real en la capital. La capitalidad tuvo unas repercusiones sociales y econmicas de las que se da cumplida cuenta a lo largo de esta obra. La inmediata se sea- l en la instalacin de los Consejos y rganos polticos del Reino, y en la llegada de las embajadas, ordinarias y extraordinarias. En el orden pobla- cional impuls continuos flujos de inmigrantes que repercutieron en el crecimiento censal de la Villa. Al socaire del poder, los grupos sociales predominantes en cada poca se localizaron en Madrid: la orla aristocr- 25INTRODUCCIN: PERFIL HISTRICO DE MADRID 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 25 25. tica en torno al trono en las centurias en que los ttulos disfrutaban de pri- vilegios econmicos y legales; una potente burguesa que se ahorm en los servicios al Estado y en el comercio ultramarino a partir de la instala- cin del Estado liberal en el siglo XIX; los grandes banqueros, financieros y empresarios a lo largo del siglo XX y la poca autonmica. Por otra parte, esta condicin de cabeza poltica supuso, adems, el mayor impul- sor de las transformaciones experimentadas en la arquitectura y el urba- nismo. Se detect la relacin entre poder poltico y urbanismo ya en los primeros momentos de la eleccin de Madrid. La imagen urbana se trans- form tras la llegada de Felipe II en la medida que se consideraba el espe- jo de la monarqua; as se reflej en la Memoria de obras de Madrid, que recoga la idea de ciudad elaborada por Juan Bautista de Toledo para la capital. Se ha sostenido a veces que la villa del Manzanares se perjudic al asu- mir su condicin de capital, incluso en la versin ms radical que la villa desapareci, qued subsumida o al menos tapada por el impresionante aparato del Estado, versin contraria a la que aqu sostenemos de una urbe dual. Todo apunta a que predominaron las ventajas, y en un examen histrico parece la nica conclusin consistente. En un debate cordial con Sainz de Robles, quien mostraba su preocupacin por recuperar la Villa, Enrique de Aguinaga le replicaba con irona en trminos eutraplicos, confesaba: Bien, que se vayan los Ministerios, pero tambin se tienen que ir la Biblioteca Nacional, el Museo del Prado, el Teatro Espaol, la Universidad Complutense, las Reales Academias y tantas instituciones impropias de una Villa, que aqu estn como consecuencia de la capitali- dad. CRUCE DE CAMINOS Los dos rasgos sealados, centro geogrfico y cabeza poltica, convir- tieron a Madrid, de forma lgica, aunque en la historiografa no falten ver- siones acerca de una decisin artificial, en el centro de los caminos penin- sulares. En su captulo, el profesor Castillo Oreja describe con claridad y solvencia la situacin de las comunicaciones en el momento de la elec- cin de la Corte, y no vamos a anticipar su trabajo. Pero aadiremos algu- nas consideraciones. Al convertirse la Villa en Corte, la primera preocupacin fue garantizar una comunicacin rpida en los clculos de la poca con los espacios reales, y constituyendo vaguadas, arroyos y ros los ms arduos problemas MADRID, DE LA PREHISTORIA A LA COMUNIDAD AUTNOMA26 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 26 26. para carrozas y carretas de la comitiva regia, se elabor un ambicioso pro- grama de construccin de puentes para facilitar el enlace con El Escorial, cuyo responsable ltimo fue Juan de Herrera: el ms ambicioso, el puen- te de Segovia, para dar salida de Madrid a los caminos de Mstoles y Hmera por Brunete hasta El Escorial; el puente entre Torrelodones y Galapagar, que facilitaba tambin el viaje al monasterio serrano, y un ter- cero para vadear el Guadarrama en el camino por Villaviciosa de Odn, Boadilla del Monte y Brunete. Mas no poda limitarse la red caminera a un entramado fluido entre los Reales Sitios. Una capital mal comunicada en el centro de la Pennsula planteaba continuos problemas para la gobernacin del pas. Podra ser- virnos de ejemplo para comprender la lentitud de las comunicaciones el viaje de Carlos III desde Npoles a Madrid cuando fue reconocido como heredero de la Corona al morir Fernando VI. La proclamacin del nuevo monarca se realiz en su ausencia con gran pompa en Madrid el 11 de septiembre de 1759, a la espera de su traslado desde la capital italiana. Entre los preparativos y el crucero, el monarca no desembarc en Barcelona hasta avanzado el mes de octubre. El viaje de Barcelona a Zaragoza ocup desde el da 22 al 28. Afecciones de sarampin en miem- bros de la familia real retrasaron otro mes la continuacin del recorrido hacia la Corte. Por fin, el 1 de diciembre se reanudaba aquel intermina- ble viaje, el 8 llegaba la comitiva a Guadalajara, donde era recibida por el infante D. Luis, y el 9 entraba en el Palacio del Buen Retiro. Observemos, ms all de las peripecias de un viaje histrico, que la comunicacin entre Barcelona y Madrid exiga aproximadamente dos semanas de tiempo, y que el viaje entre Guadalajara y Madrid consuma una jornada. Aplicando criterios de racionalidad, los polticos ilustrados compren- dieron la necesidad de una red rutera para la correcta gobernacin y el desarrollo del pas, como argument Campomanes en Discurso sobre el fomento de la industria popular. Carlos III solicit primero la construccin de un canal que unira el Guadarrama y el Tajo, con la intencin de que se prolongara hasta Lisboa, obra que se interrumpi al poco tiempo de su inicio. En 1762, Ward presentaba a solicitud del monarca una red radial de caminos con centro en Madrid, que segua a grandes lneas los caminos de postas reales. Tampoco se realizara este proyecto, del que qued el rea que comunicaba los Reales Sitios y la estructura radial para comuni- car el centro con los principales puntos de la costa, un diseo que marc la construccin caminera en la primera mitad del siglo XIX y a partir de 1850 la red ferroviaria. El tren supuso una nueva poca para Madrid, aun- 27INTRODUCCIN: PERFIL HISTRICO DE MADRID 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 27 27. que a los contemporneos, desprovistos de un bagaje histrico para com- parar los avances, les pareciera un medio lento, y un viajero extranjero se escandalizara del nmero de paradas y el tiempo que se consuma en un viaje a El Escorial, durante el cual los maquinistas se paraban en un des- campado para beber y asearse, anota escandalizado. Y en ocasiones se le encontraran otros inconvenientes que merecen ser calificados de pinto- rescos, como un escrito de Echegaray de principios del novecientos (publicado en 1910, escrito aos antes), en el que expresaba enlazadas, como los vagones, observaciones crticas bastante sorprendentes: Hasta tomar el billete, el individuo es libre; desde que entra en un departamento y le cierran la portezuela, ya es masa inerte, que encaminar como fardo de mercanca. All van 300 viajeros en un tren () con la misma velo- cidad todos ellos, la de la marcha. El sabio y el ignorante, el bueno y el malo, la fea y la hermosa, apostilla irnicamente sobre lo que le pare- ca un revoltijo social. Aunque algunos autores hayan calificado la red radial de poco acerta- da, lo cierto es que deriv en cada poca histrica de exigencias de articu- lacin del territorio no slo en trminos polticos sino tambin econmi- cos. Y no se ha alterado esta disposicin geomtrica en la era de la nueva generacin de transporte ferroviario, la de los trenes de alta velo- cidad, que mantienen el dibujo radial y mitigan hasta un lmite impen- sable antao los inconvenientes que pudiera suponer una capital aleja- da de la costa. CAPITAL DE LA BUROCRACIA Y LA ECONOMA Ante todo, sealemos que este ltimo rasgo solamente puede afirmar- se en la poca contempornea por lo que respecta a la condicin de Madrid como capital econmica. No ocurri as con el otro ttulo, puesto que su conversin en capital burocrtica deriv del establecimiento de la Corte, que exigi la residencia de un funcionariado escalafonado en nive- les de responsabilidad y retribuciones, y por otra parte convirti a la villa en la meta deseada para los ms destacados representantes de las profe- siones liberales; especialmente, a partir de la instalacin del Estado libe- ral, los abogados, solicitados para interpretar la normativa propia de un organigrama estatal cada vez ms complejo. La concentracin de funcio- narios y profesionales diferenci a la sociedad madrilea de las otras sociedades urbanas desde los primeros aos de su existencia histrica como capital, se mantena a mediados del siglo XIX, comprobable en el MADRID, DE LA PREHISTORIA A LA COMUNIDAD AUTNOMA28 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 28 28. superior nmero de juristas, mdicos, profesores y periodistas inscritos en el Anuario de la industria y las profesiones de 1859 y contabilizados en el Censo de 1860, y conserv ese rasgo hasta nuestros das; si bien, con el na- cimiento de las Comunidades Autnomas, ya no posee el monopolio absor- bente de pocas anteriores, pues la extensin de los servicios pblicos y la asuncin de competencias que contemplan los estatutos autonmicos ha exigido la habilitacin de colectivos funcionariales en todo el territorio espaol. Por eso el ttulo de capital de la burocracia, en singular, correc- to en trminos histricos, es compartido por otras urbes en los inicios del siglo XXI. Por el contrario, ha supuesto un cambio esencial la conversin del Madrid contemporneo en capital econmica. Todava a mediados del siglo XIX se contrapona el centro de servicios en Madrid y el centro fabril de Barcelona. Se haba configurado en esa poca una potente burguesa madrilea, como se explica en el captulo correspondiente, pero depen- da ms de los servicios al Estado que de inversiones de riesgo en nuevos campos econmicos. Incluso durante la Restauracin, ya en los aos ochenta del siglo XIX, era sealada por los economistas de la poca la escasez en Madrid de mquinas de vapor. A la altura de 1885, a tenor de los datos de la Gaceta Industrial, en Madrid trabajaba la exigua cifra de 106 mquinas de vapor, la mayora en fundiciones de hierro, en las tahonas de fabricacin de pan y en las imprentas, reflejando las fundiciones la ple- nitud de la edad del hierro, solicitado por los mercados, puentes, estacio- nes y vas frreas, y los otros dos sectores, la persistencia de dos activi- dades tradicionales en la villa. No obstante este retraso, se estaba iniciando un ensayo de protoindustrializacin. Doce aos ms tarde, en 1897, slo en el distrito de Centro se ubicaban 868 empresas industriales, de un total de 1.221; en la fbrica de gas La Madrilea trabajaban 1.500 obreros y se contabilizaban inscritas 3.000 cigarreras, el principal sector industrial de trabajo femenino. El proceso de metamorfosis de la ciudad de servicios en ciudad indus- trial, con la correlativa expansin de la actividad financiera, continu a lo largo de los primeros lustros del siglo XX. Esta metamorfosis encontr un slogan expresivo: Madrid, capital del capital, que se ha repetido como un eco en la bibliografa madrileista. Lanzado en tono interrogativo por Sanz Garca: Madrid, capital del capital?, ha terminado por convenirse que con la evolucin de la ciudad en el novecientos poda ser enarbolado este estandarte en forma afirmativa. La hegemona de Madrid como centro financiero se haba fraguado alrededor de 1920, cuando, segn J. Muoz, 29INTRODUCCIN: PERFIL HISTRICO DE MADRID 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 29 29. contaba con 17 bancos y 200 sucursales, un nmero que en el ao 2000 se haba acercado a los 3.000 establecimientos bancarios, adems de albergar la sede del Banco de Espaa y los seis bancos oficiales, la Bolsa y el Instituto de Crdito Oficial, conjunto de entidades que avalan el ttu- lo de capital del capital. Esta hegemona se cimienta adems en la inter- conexin con los grandes centros financieros internacionales, como Nueva York, Roma, Tokio, Londres, Frankfurt y Pars. El aparato financiero no hace otra cosa que reflejar la creciente con- centracin empresarial en Madrid y su corona metropolitana, multiplicada a partir del inicio de la Comunidad Autnoma en 1983. Sesenta de las cien primeras empresas espaolas tienen su sede central en Madrid. Y en Madrid se concentra el mayor volumen de empresas de nuevas tecnolog- as, tanto espaolas como extranjeras, entre ellas Ericsson, Microsoft, Telefnica e IBM, la cual decidi fijar en la capital espaola su nueva sede para Europa, frica y Oriente Medio. Todos los datos hablan de una enorme concentracin de poder econmico. Los recintos feriales (IFEMA) componen un formidable conjunto con el aeropuerto de Barajas, el cual permite la movilidad de cerca de 45 millones de pasajeros y atisba el hori- zonte de los 70 millones, genera 200.000 puestos de trabajo, entre direc- tos e indirectos, y aporta al PIB entre 8.900 millones de euros (estudio de la Universidad de Alcal) y 10.000 millones (clculo de la consultora NERA para AENA). Las credenciales del poder econmico de Madrid y su Comunidad son incontestables. Al prologar la tercera edicin de la Estructura Econmica de Madrid, el profesor Garca Delgado sintetizaba esta condicin de loco- motora econmica de Espaa: Al iniciarse el segundo lustro del siglo XXI, Madrid lidera el crecimiento econmico nacional y se ha convertido en el tercer centro econmico de Europa, slo por detrs de los que nuclean Pars y Londres (). Y lo que era una tradicional capital funcionarial y financiera, plaza industrial slo de segundo orden, es hoy el primer cen- tro empresarial de Espaa, con un diversificado sector manufacturero y un poderoso sector de la construccin, con una amplsima representacin de las actividades avanzadas ingeniera, diseo, asesora, investigacin, publicidad, consultora y con el ncleo de un sistema financiero espa- ol, hoy saneado y competitivo. Volvemos la vista al pasado para conocer mejor el presente. La capital, como espejo de una Comunidad pujante y populosa, ya no es slo el cas- tillo famoso que evoc Moratn, ni la pequea villa que tantos escritores exaltaron, el ombligo de Espaa para Lope de Vega, la ciudad madre de MADRID, DE LA PREHISTORIA A LA COMUNIDAD AUTNOMA30 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 30 30. todas para Tirso de Molina. En la actualidad no se resumira en el famo- so castillo de la poca rabe, ms tarde transformado en majestuoso pala- cio; habra que izar en vez de los smbolos medievales de la fortaleza, los smbolos del arte en las creaciones inmortales que custodia el museo del Prado, o los emblemas del poder econmico en el tejido que forman IFEMA, Barajas, la red de araa de las infraestructuras, o los gigantes arquitectnicos nacidos con osadas geometras. Moratn tendra grandes dificultades hoy para elegir un emblema en esta megalpolis. Una gran ciudad, y su entorno organizado en Comunidad Autnoma, que es el resultado del trabajo, la sensibilidad y la organizacin de sucesivas gene- raciones. Para contemplar la evolucin en el tiempo de la capital y su entorno, desde la Prehistoria hasta la actualidad, se ha elaborado este libro. Con la intuicin suprema del poeta, Miguel Hernndez cantaba el alma de Madrid y su ro en dos versos musicales y densos: pasa como la histo- ria sonando sus renglones/ y en el sabor del tiempo queda escrito. Maravillosa definicin de la historia: lo que queda escrito en el sabor del tiempo. No disponamos de una sntesis de estas caractersticas en la bibliogra- fa madrileista, ya bastante amplia. Organizada con una secuencia tem- poral, es una Historia de Madrid, ciudad y regin, no obstante no se ago- tan sus contenidos en un enfoque histrico, porque han confluido en estas pginas colaboraciones de historiadores de las sucesivas pocas desde prehistoriadores a contemporanestas, historiadores del arte, gegrafos y economistas, que han enriquecido la pluralidad de enfoques. Todos son autores prestigiosos, con un notable bagaje investigador sobre la realidad madrilea, que, compelidos por la estricta aritmtica de las pginas con- tadas, han hecho un esfuerzo tenaz de sntesis para ordenar el estado actual de los conocimientos sobre diversos aspectos de la historia de la Villa y los ncleos y zonas del territorio de la Comunidad. Porque dese- bamos una obra breve, abarcable, expuesta en un tono asequible, atracti- va para los interesados en la cultura madrilea y til para los estudiantes universitarios que cursan la disciplina de Historia de Madrid. La Comunidad de Madrid lo incorpora a su extenso catlogo. Su mecenazgo en el campo de la edicin es una de las aportaciones, quizs poco pre- gonadas pero no menos fructferas, de la autonoma. No es slo una muestra obligada de cortesa, sino agradecimiento sin- cero el que expresamos a los autores por su aportacin y a la Comunidad por su confianza. 31INTRODUCCIN: PERFIL HISTRICO DE MADRID 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 31 31. BIBLIOGRAFA AGUINAGA, E. DE: Introduccin a la teora de la capitalidad de Madrid. Anales del Instituto de Estudios Madrileos, XXXIII (1993). ALCAL GALIANO, A.: Recuerdos de un anciano. En Obras Escogidas de Antonio Madrid, Atlas (B.A.E.), 1955. 2 vols. ALVAR EZQUERRA, A.: Felipe II, la Corte y Madrid en 1561. Madrid, Centro de Estudios Histricos, 1985. APARISI LAPORTA, L. M.: Toponimia madrilea. Proceso evolutivo. Ayuntamiento de Madrid, 2001. BRANDIS, D.: El paisaje urbano madrileo en las obras de los viajeros extranjeros, en Gmez Mendoza, J., Ortega Cantero, N. y otros: Viajeros y paisajes. Madrid, Alianza, 1988. BRAUNFELS, W.: Urbanismo occidental. Madrid, Alianza, 1983. BRUNHES, J. Y VALLAUX, C.: Geografa de la Historia; Geografa de la Paz y de la Guerra, en la tierra y en el mar. Madrid, 1928. CHUECA, F.: El semblante de Madrid. Madrid, Instituto de Estudios Madrileos, 1991. DOMNGUEZ ORTIZ, A.: La singularidad de Madrid, en Actas del Congreso Nacional, Madrid en el contexto de lo hispnico desde la poca de los descu- brimientos. Facultad de Geografa e Historia, Universidad Complutense de Madrid, 1994. 2 vols. FERNNDEZ LVAREZ, M.: El establecimiento de la capital de Espaa en Madrid, en Madrid en el siglo XVI. Miscelnea conmemorativa del IV Centenario del esta- blecimiento de la capitalidad. Madrid, Instituto de Estudios Madrileos, 1962. Felipe II y Madrid (de cmo Madrid se hizo Corte). Anales del Instituto de Estudios Madrileos, XXXIX (1969). FERNNDEZ DE LOS ROS, A.: El futuro Madrid. Paseos mentales por la capital de Espaa tal cual es y tal cual debe dejarla transformada la revolucin. Madrid, 1868 (reed.: Barcelona, Los Libros de la Frontera, 1975). FERNNDEZ GARCA, A.: Las crisis de subsistencias en el Madrid del siglo XIX, en A. Bahamonde y L. E. Otero (eds.): Madrid en la sociedad del siglo XIX. Comunidad de Madrid Alfoz Departamento de Historia Contempornea, Universidad Complutense, 1986, 2 vols. GARCA DELGADO, J. L. (dir.): Estructura econmica de Madrid. Madrid, Civitas, 2007 (3 edicin). GARCA MERCADAL, J.: Viajes de extranjeros por Espaa y Portugal. Madrid, Aguilar, 1962. 3 vols. GAVIRA, C.: La configuracin del eje Prado-Recoletos-Castellana (1630-1975). Anales del Instituto de Estudios Madrileos, XVIII (1981). GONZLEZ DE VILA, G.: Teatro de las grandezas de la Villa de Madrid Corte de los Reyes Catlicos de Espaa. Madrid, 1623 (reedicin facsimilar: Madrid, El Consultor de los Ayuntamientos, 1986). MADRID, DE LA PREHISTORIA A LA COMUNIDAD AUTNOMA32 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 32 32. MENNDEZ PIDAL, R.: La etimologa de Madrid y la antigua Carpetania. Revista de Bibliotecas, Archivos y Museos (enero de 1945). MESONERO ROMANOS, R.: Memorias de un setentn y El antiguo Madrid. En Obras de D. Ramn Madrid, Atlas (B.A.E.), 1967. 5 vols. OLIVER ASN, J.: Historia del nombre de Madrid. Madrid, CSIC, 1959. QUINTANA, JERNIMO DE: A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid. Historia de su antigedad, nobleza y grandezaMadrid, 1629 (edicin facsi- milar: Madrid, baco, 1980. RINGROSE, D. R.: Madrid y la economa espaola, 1560-1850. Madrid, Alianza, 1985 SANZ GARCA, J. M : Madrid, capital del capital? Madrid, Instituto de Estudios Madrileos, 1975. SIGENZA, J. de: Tercera parte de la Historia de la Orden de San Gernimo, Doctor de la Iglesia. Madrid, 1605 (reed.: Madrid, 1963). THOMAS, H.: Madrid. Una antologa para el viajero. Barcelona, Grijalbo, 1988. 33INTRODUCCIN: PERFIL HISTRICO DE MADRID 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 33 33. 00 INTRODUCCIN* 1/1/04 06:01 Pgina 34 34. I FUNDAMENTOS HISTRICOS Y GEOGRFICOS 01 MEDIO* 1/1/04 06:03 Pgina 35 35. Mapa a escala 1:500.000 de la Comunidad de Madrid, elaborado por el rea de Cartografa de la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacin del Territorio de la Comunidad de Madrid 01 MEDIO* 1/1/04 06:03 Pgina 36 36. 1 MEDIO FSICO Y PAISAJES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Miguel ngel Troitio Vinuesa En el proceso de organizacin y control de un territorio, adems de los factores polticos, econmicos, sociales y culturales, tienen y han tenido un importante papel, especialmente durante el ciclo preindustrial, los rela- cionados con el medio natural, dado que no ofrecen las mismas condi- ciones de vida las altas montaas que las llanuras o los pramos que las riberas de los ros. Este captulo tiene por finalidad aportar una presenta- cin sinttica de las principales caractersticas fsico-naturales y paisajsti- cas del territorio madrileo, considerado ste en cuanto recurso, soporte y condicionante de la accin humana. La Comunidad Autnoma se circunscribe a la provincia de Madrid, surgida de la divisin de Javier de Burgos en 1833. La provincia se con- figur, a modo de un tringulo equiltero, alrededor de Madrid capital, buscando la complementariedad entre sierras, campias, vegas y pra- mos. Los lmites autonmicos se fundamentan, por tanto, unas veces en hechos fsico-naturales, y en otros, en razones histrico-culturales: al norte y oeste son las cumbres del conjunto montaoso de las sierras del Sistema Central; el cauce del ro Tajo sirve, en buena medida, de lmite meridional; el flanco oriental es el ms artificial, pues la divisoria provin- cial con Guadalajara cruza realidades geogrficas diversas, lechos fluvia- les, pramos y campias; algo similar ocurre en el lmite con Toledo en la zona de La Sagra. 37 01 MEDIO* 1/1/04 06:03 Pgina 37 37. La Comunidad de Madrid, situada en el centro de la meseta castellana, tiene una acusada diversidad fsica y paisajstica, derivada, por un lado, de su participacin de las montaas del Sistema Central y de la cuenca sedi- mentaria del Tajo y, por otro, de un acusado contraste y escalonamiento altitudinal, prximo a los 2.000 m, entre las tierras bajas del Alberche en Villa del Prado y las cumbres de Pealara en la sierra de Guadarrama. Esta diversidad explica la presencia de paisajes de alta montaa en Los Montes MADRID, DE LA PREHISTORIA A LA COMUNIDAD AUTNOMA38 Mapa 1. El territorio de la Comunidad de Madrid (Fuente: Mas Hernndez, R. (Dir., 1992): Atlas de la Comunidad de Madrid) 01 MEDIO* 1/1/04 06:03 Pgina 38 38. Carpetanos y Cuerda Larga, encinares en El Pardo, pinares en las tierras del Alberche, campias en las tierras del Henares, vegas en Aranjuez, pramos en Pezuela, las Torres y Chinchn, o las formaciones vegetales esteparias en las zonas ridas del sur. En suma, un medio natural diverso que ofreci tambin condiciones y posibilidades contrastadas para la accin humana a lo largo de las diferentes etapas histricas. En la configuracin del mapa autonmico, derivado de la Constitucin de 1978, Madrid, ante los temores de las comunidades vecinas, lleg a la autonoma en 1983 por iniciativa gubernamental. Se configur como una comunidad uniprovincial, fuertemente urbanizada y con elevada densidad de poblacin, con fuerte atraccin econmica y presin territorial sobre las comunidades de Castilla y Len y Castilla-La Mancha. Hoy se trata, en realidad, de una regin urbana, un territorio que, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, ha conocido un intenso proceso de con- centracin demogrfica y econmica, como evidencian los ms de seis millones de habitantes, los cerca de 800 habitantes por km2 y que sobre el 1,6% del territorio se concentre el 14% de la poblacin espaola. Un territorio fuertemente humanizado donde existe una presin creciente sobre un medio fsico-natural que, a pesar de las transformaciones, con- serva valores ambientales, paisajsticos y culturales dignos de conocer y que requieren de una voluntad y un compromiso explcito de proteccin y gestin responsable. 1. ENCUADRE TERRITORIAL La Comunidad de Madrid, con una situacin geogrfica en el centro geomtrico del territorio peninsular, en el complejo y diversificado mundo de la meseta castellana, se extiende por una superficie de 8.030 km2 , desde las vegas del Tajo en Aranjuez a las cumbres del Guadarrama. Esta situacin ha jugado un papel estratgico decisivo a lo largo de su historia, abierta al mundo mediterrneo y al atlntico y con notables ventajas para la comunicacin interior. Esta condicin de encrucijada geogrfica se vio reforzada y activada cuando, en el siglo XVI, Felipe II decidi instalar la Corte en la villa de Madrid. Posicin central y capitalidad estatal jugarn a favor de la configuracin, en el siglo XIX, de un sistema de transportes y comunicaciones apoyado en una red radial caminera de seis ejes o enla- ces principales: Madrid con Irn, La Junquera, Valencia y Alicante, Cdiz, Badajoz y La Corua, a la que seguirn otras redes como la ferroviaria, la telegrfica o la de carreteras, reforzndose en el siglo XX y comienzos 39MEDIO FSICO Y PAISAJES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 01 MEDIO* 1/1/04 06:03 Pgina 39 39. del XXI con las redes de autovas y autopistas y el trazado del tren de alta velocidad. Los efectos concatenados de una situacin central en la pennsula Ibrica, la capitalidad estatal y la red centralizada de transporte y comu- nicaciones compensarn sobradamente otros factores desfavorables y Madrid se configurar como un gran centro de servicios, la capital del capital, una potente rea industrial y empresarial que extiende sus tentcu- MADRID, DE LA PREHISTORIA A LA COMUNIDAD AUTNOMA40 Mapa 2. Las grandes unidades de paisaje de la Comunidad de Madrid (Fuente: Gmez Mendoza, J. (Dir., 1999): Los Paisajes de Madrid: naturaleza y medio rural) 01 MEDIO* 1/1/04 06:03 Pgina 40 40. los por el territorio circundante, configurando una regin urbana que pre- siona con fuerza sobre el medio y los recursos naturales. Se trata de un medio fsico-natural que cada da depende ms de un medio urbano que, en ocasiones, se expande y difunde hasta lmites que eran insospechados hasta hace slo un par de dcadas. La articulacin fsica de su territorio se explica por la presencia de dos grandes unidades estructurales: El Sistema Central y la Cuenca Sedimentaria del Tajo, unidades mayores del relieve peninsular que, a su vez, se subdividen en otras menores, diferencindose en trminos geo- morfolgicos y tambin biogeogrficos, aportando diversidad y riqueza, as como marcos diferenciados para la ocupacin y el asentamiento huma- no. Los terrenos montaosos se extienden por el 40% de la superficie de la Comunidad y pertenecen, en su mayor parte, a la Sierra del Guadarrama entendida en sentido amplio, quedando en las de Gredos y Somosierra pequeas porciones de los bordes occidental y oriental. Los terrenos lla- nos ocupan el 60% de la superficie, forman parte de las planicies de la depresin mesetea, diferencindose con bastante nitidez las campias madrileas, las vegas fluviales y los pramos alcarreos. Casiano del Prado, en su Descripcin Fsica y Geolgica de la Provincia de Madrid, escrita en 1864, ya diferenciaba en el territorio madrileo tres zonas o bandas bastante regulares y casi paralelas: la Sierra al noroeste, donde se hayan los materiales ms antiguos del viejo zcalo herciniano; la Campia en el centro, de arcillas y arenas cuaternarias; y los Pramos al sureste, de calizas, arcillas y yesos. Francisco Hernndez Pacheco, en su trabajo sobre Caractersticas fisiogrficas del territorio de Madrid (1941), destacaba la situacin geogrfica de Madrid en la confluencia de dos regiones geogrficas peninsulares, la Cordillera Central, la Sierra de los madrileos, y los Llanos del Sur, de topografa ms o menos alomada; entre ambas se interpone una banda de terrenos detrticos arcilloso-are- nosos, con una anchura media de 30 km, que configura una zona de transicin. En fechas ms recientes, Eduardo Martnez de Pisn, en El Espacio Natural de Madrid (1983), habla del contraste Sierra y Llano, resaltando que el lmite se entiende, fsica e histricamente, como mbito de interre- lacin. El Guadarrama, desde el siglo XIX, se cargar, a travs fundamen- talmente de la Institucin Libre de Enseanza, de referencias simblicas, ocupando un lugar destacado entre los paisajes de Castilla. Al sur, los Llanos con una ciudad en expansin que los va ocupando y transforman- do de forma progresiva en paisaje urbano. 41MEDIO FSICO Y PAISAJES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 01 MEDIO* 1/1/04 06:03 Pgina 41 41. Las sierras del Sistema Central, por un lado, y las campias y vegas del Jarama, Henares y Guadarrama y los pramos de la depresin del Tajo, por otro, conforman dos conjuntos fisiogrficos ntidamente diferenciados: La Sierra y la Cuenca. El lmite entre ambas est marcado por un escarpe topogrfico que con direccin noreste-suroeste divide en dos partes el territorio madrileo, contraste perceptible en los mapas geolgicos y en los trazados de carreteras que se dirigen al norte, a la altura de pueblos como Valdemorillo, Torrelodones, Colmenar Viejo o El Molar. El clima, resultado de la interrelacin entre sus caractersticas orogrfi- cas y las condiciones generales de la dinmica atmosfrica de la Zona Templada del Hemisferio Norte, en el centro de la pennsula Ibrica, es de tipo mediterrneo continental con acusados contrastes a lo largo del ao tanto en las temperaturas como en las precipitaciones. Las diferencias topogrficas diversifican el clima mediterrneo-continental, con un resul- tado de mayores precipitaciones en las sierras, superiores a 1.000 mm, frente a menos de 500 mm de los llanos. Las temperaturas siguen la misma secuencia, con contrastes en las medias serranas, inferiores a 10, y las tie- rras del sur, superiores a 14, y fuertes amplitudes trmicas anuales, de unos extremos de 40 estivales a -10 invernales. Las zonas intermedias son ms moderadas en el aspecto climtico y donde el impacto urbano se deja sentir en el aumento de la temperatura local y en la contaminacin del aire. El Tajo, sin apenas entrar en el territorio madrileo, es el gran colector de la red hidrogrfica de la Comunidad, formada por los ros Tajua, Henares, Jarama, Lozoya, Manzanares, Guadarrama y Alberche como ros principales. Se trata de ros que han sido profundamente intervenidos por el hombre y sus caudales estn regulados y aprovechados, primero para los regados agrcolas y despus, desde la creacin del Canal del Isabel II a mediados del siglo XIX, en funcin de las demandas y necesidades urba- nas. En cualquier caso, en sus mrgenes, fundamentalmente en la cuenca sedimentaria, las vegas an se perciben como unidades diferenciadas de paisaje. Los contrastes de altitud, de formas de relieve, suelos, clima y una accin antrpica diferenciada han permitido el desarrollo de comunidades biogeogrficas muy diversas, desde las cumbres a las vegas y desde los pramos a los valles intramontanos: los piornales y pastizales de las altas cumbres, los pinares y robledales de las montaas medias, los encinares de la cuenca sedimentaria, las fresnedas de las riberas fluviales o las for- maciones de tomillares, espartizales y estepas en las tierras del sur con MADRID, DE LA PREHISTORIA A LA COMUNIDAD AUTNOMA42 01 MEDIO* 1/1/04 06:03 Pgina 42 42. peores suelos y mayor aridez. La accin humana, en buena medida, ha transformado el medio natural en territorio, y sin ella no se pueden expli- car los encinares del Pardo, los pinares del Guadarrama, los robledales de Somosierra o las formaciones vegetales de las huertas, sotos y riberas de Aranjuez. La Comunidad de Madrid, por su posicin en el centro de la pennsu- la Ibrica, cuenta con una flora rica en especies, del orden de 2.000, y un nmero elevado de endemismos, escalonndose cuatro de los cinco pisos bioclimticos existentes en la regin mediterrnea. Su composicin es dual desde un punto de vista corolgico, de un lado, la flora del conjun- to iberolevantino, y de otro, la atlntica occidental. En ambos casos, una parte de la flora tiene su fundamento en los avatares climticos produci- dos durante las glaciaciones cuaternarias. En una presentacin rpida del mapa actual de la vegetacin, el mato- rral de altitud, por encima de los 1.900 m, configura el piso supraforestal y est constituido fundamentalmente por el piornal, jabinar, brezos, cer- vunales y fetuscas. El pino albar serrano, entre los 1.600-2.000 m, est adaptado a las laderas de las montaas, y es una de las especies ms caractersticas y representativas del Guadarrama y suele ir acompaado de un sotobosque de enebros, piornos, retamas, gramneas y enclaves de tejos, serbales y acebos. El robledo o rebollar desciende hasta los 1.200 m, ocu- pando fundamentalmente laderas medias y bajas. Se trata de una forma- cin en expansin desde las pequeas matas o rodales a que le haba dejado reducido el carboneo y la presin ganadera. A este mbito se agre- ga el singular hayedo de Montejo de la Sierra, uno de los ms meridiona- les de Europa, con presencia tambin de robles, cerezos, abedules, mos- tajos, acebos y retamas, protegido como Sitio Natural de Inters. Los encinares ocupan enclaves de los piedemontes y extensos llanos, ms clidos y secos, y su fisonoma y densidad reflejan la actividad huma- na, con calveros, matorrales, pastizales o formaciones adehesadas. A las encinas acompaan coscojas, enebros, fresnos, torviscos, jaras, romeros, cantuesos, etc. En reas locales, ms clidas, se extienden pinares de pio- nero. En las zonas de labranto la vegetacin natural es residual, y en los aljezares hay manchas de coscojares, tomillos y esparto. En las bandas alu- viales de los sotos y riberas hay juncos, caas, alisedas, saucedas, fresne- das y choperas. La cubierta vegetal ofrece, tambin, dos mundos contrastados, en tipos de especies y niveles de conservacin de los hbitats, la Sierra y el Llano, siendo, por lo general, salvo en ciertos sotos, algn aljezar y monte de 43MEDIO FSICO Y PAISAJES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 01 MEDIO* 1/1/04 06:03 Pgina 43 43. encinas, la montaa el dominio de las unidades biogeogrficas mejor con- servadas. De modo parecido, la fauna encuentra su medio de vida en los mismos escenarios, aunque tambin en la confluencia entre el Tajo y Jarama o en las lagunas artificiales de las antiguas graveras. En un medio natural lleno de contrastes topogrficos, litolgicos y bio- geogrficos, la accin humana ha modelado un mosaico de paisajes; unos donde la base natural sigue teniendo un protagonismo importante, fun- damentalmente en los de dominante geomorfolgica, localizados priorita- riamente en las sierras y los paisajes rurales de piedemontes y campias, y otros, los de naturaleza artificial, los urbanos o urbanizados, donde el medio natural es un soporte y un factor importante de la calidad medioambiental. Madrid, siendo una regin urbana, ofrece, sin embargo, un muestrario bastante completo de los sistemas naturales y paisajes agro- silvopastoriles del interior ibrico. En sus lmites conviven, no sin conflic- tos y tensiones, dehesas de encinares y robles, pastizales de piedemonte, campos cercados, campias cerealcolas, pinares naturales y de repobla- cin, cumbres serranas, corredores de infraestructuras, estaciones inver- nales, conjuntos histricos, polgonos industriales, sitios reales, graveras, periferias urbanas y complejos aeropuertuarios. Esta diversidad se debe a que el reducido solar madrileo ha sido una encrucijada de dominios naturales y de procesos histricos de ocupacin y explotacin del territorio, que desde los siglos medievales, y especial- mente en los ltimos cien aos, han dejado su impronta en el territorio. En el ao 2000, segn el Informe sobre Cambios de Uso del Suelo en Espaa del Observatorio de la Sostenibilidad en Espaa, el 11,9% del territorio de la Comunidad de Madrid era ya superficies artificiales, el 38% zonas ms o menos agrcolas, el 49,2% terrenos forestales y espa- cios abiertos y el 0,8% zonas hmedas y superficies de agua. Entre 1987 y 2000, mientras la superficie artificializada (zonas urbanas, industriales, comerciales y de transporte, zonas de extraccin, vertederos y de cons- truccin) se incrementaba en 30.922,6 has, un 47,7%, las zonas agrcolas disminuan en 29.942,5 has, y las forestales y espacios abiertos en 1.417,6 has. La naturaleza y los paisajes rurales estn cada da ms amenazados y, por tanto, es necesaria una eficaz poltica de proteccin medioambiental, no slo para preservar aquello que nos legaron las generaciones que nos precedieron, sino tambin para que las venideras puedan disfrutar de una adecuada calidad de vida. En este sentido, la declaracin de la Sierra del Guadarrama como Parque Nacional, la configuracin de un amplio Parque MADRID, DE LA PREHISTORIA A LA COMUNIDAD AUTNOMA44 01 MEDIO* 1/1/04 06:03 Pgina 44 44. Regional en la Sierra y los paisajes protegidos de Abantos-El Escorial, junto con los parques regionales ya existentes en los ros Jarama- Manzanares y Guadarrama, significaran un salto cualitativo en el com- promiso colectivo con nuestro medio ambiente y un reconocimiento a las dimensiones simblicas y culturales que el Guadarrama tiene para la sociedad madrilea y espaola. 2. DOS GRANDES CONJUNTOS TOPOGRFICOS: LA SIERRA Y LA CUENCA El relieve de la Comunidad de Madrid se organiza con base en dos grandes unidades orogrficas: la sierra y la cuenca. La Sierra refleja en la organizacin de sus relieves las geometras de los sistemas de fracturas que han dispuesto sus macizos, las distintas litologas y las estructuras antiguas realzadas. Las formas de la Cuenca corresponden a una estructu- ra sedimentaria tranquila que depende en su litologa de las reas del entorno que han suministrado materiales. Los modelados del conjunto, fundamentalmente cuaternarios, han labrado las formas en funcin de dos agentes principales: primero, la progresiva instalacin de la red hidrogr- fica y, segundo, la alternancia de climas del Pleistoceno, con variantes fras que originan formas glaciares y periglaciares en las sierras y terrazas aluviales en las mrgenes de los actuales ros. La Sierra est constituida por cumbres y laderas de diversa altitud y fuerte pendiente, as como por piedemontes y depresiones intramontao- sas, que imponen especiales condiciones al modelado del relieve, al des- arrollo de los suelos y a la ocupacin humana. En el mbito serrano se pueden diferenciar cuatro grandes conjuntos: la Sierra del Guadarrama, las Sierras Occidentales, Somosierra y Aylln, y el Piedemonte. La Sierra del Guadarrama, la madrilea por antonomasia, aparece como el ncleo central y de mayor importancia topogrfica y simblica, diferencindose tres sectores: el oriental, el central y el occidental. El sec- tor oriental se extiende entre los puertos de Navafra y Navacerrada, donde las alineaciones de los Montes Carpetanos y Cuerda Larga quedan separadas por el valle del Lozoya. Es un sector de gran complejidad oro- grfica y donde se encuentra la cota mxima de la Comunidad, el pico de Pealara con 2.428 m de altitud. El sector central, entre los puertos de Nava- cerrada y del Len, tiene menor altitud y sus cimas culminan alrededor de los 1.900-2.200 m (Siete Picos, La Peota, Pea del Arcipreste). El sector occidental se levanta sobre las planicies de El Escorial y Villalba, inician- do la transicin hacia el mundo de las parameras abulenses. Aqu la alti- 45MEDIO FSICO Y PAISAJES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 01 MEDIO* 1/1/04 06:03 Pgina 45 45. tud desciende por debajo de los 1.900 m (Cabeza Lijar, Abantos, Pea Rubia, etc.) y el relieve pierde las caractersticas propias de las altas mon- taas, especialmente en la zona de los Altos de Peguerinos-Santa Mara de la Alameda, uno de los pocos sectores donde la Comunidad desborda la divisoria de aguas de la alineacin montaosa principal. Las Sierras Occidentales configuran un conjunto de pequeos cerros y alineaciones de direcciones diversas, separadas por valles y depresiones, se extienden entre Valdemaqueda, San Martn de Valdeiglesias, Cadalso y MADRID, DE LA PREHISTORIA A LA COMUNIDAD AUTNOMA46 Mapa 3. Topografa y cuencas fluviales de la Comunidad de Madrid (Fuente: Mas Hernndez, R. (Dir., 1992): Atlas de la Comunidad de Madrid) 01 MEDIO* 1/1/04 06:03 Pgina 46 46. Cenicientos, conformando un relieve de topografa accidentada donde raramente se superan los 1.400 m. Se trata de un territorio de transicin entre los sistemas montaosos de Guadarrama y Gredos y donde las peas (Almenara, Cadalso, Cenicientos), junto con el encajamiento de los ros Cofio y Alberche, dan una marcada singularidad al paisaje. Hacia el noreste, Somosierra mantiene la continuidad de la lnea de cumbres del Guadarrama. En una situacin ms nororiental, la sierra de Aylln, de la que slo una pequea parte queda dentro de territorio madrileo, tiene rasgos fsicos diferenciados y vuelve a alcanzar altitudes superiores a los 1.900 m, destacando pea Cebollera con 2.129 m. La topografa es muy accidentada y proliferan alineaciones secundarias de mejor altitud, como la sierra de la Puebla con culminaciones alrededor de los 1.800 m, resaltando el valle encajado del Lozoya entre Buitrago y el Pontn de la Oliva y los crestones calizos de Torrelaguna-Patones. Los conjuntos montaosos se prolongan hacia el sur en una extensa plataforma, el piedemonte, con una altitud todava elevada, alrededor de 1.000 m de media, decreciente hacia el suroeste. Su homogeneidad relati- va queda rota por relieves de montaas medias como la Sierra del Hoyo de Manzanares, Cerro de San Pedro, Almenara, etc., fosas deprimidas como las de Santillana y Guadalix y encajamientos fluviales. La Cuenca se extiende al sur de la lnea que une Villa del Prado- Torrelodones- Torrelaguna-Patones y est formada por amplias superficies planas, cuya altitud oscila entre los 700-450 m. En este mbito se diferen- cian tres unidades topogrficas: Lomas y Campias de Madrid, Campias del interfluvio Jarama-Henares y Pramos y Cerros del Sureste. Las Lomas y Campias son territorios de topografa alomada, con una red de pequeos arroyos que se encaja en las arenas, por donde se extien- de el ncleo urbano de Madrid, los montes del Pardo y las campias del Perales y el Alberche evidencian el predominio de topografas planas o ligeramente alomadas donde slo destacan algunos cerros (Los ngeles, Almodvar, del guila) que difcilmente superan los 700 m. Las Campias del interfluvio Jarama-Henares tienen mayor diversidad topogrfica debido a la evolucin de los ejes fluviales que las drenan. Se trata de llanos escalonados a diversa altitud sobre sedimentos arcilloso-are- nosos. Predominan topografas planas donde apenas sobresale algn cerro (Picazo en Valdepilagos, la Cabaa en Paracuellos o Pedro Gordo en Meco) y las cornisas sobre los valles como la de Paracuellos sobre el Jarama. Los Pramos y Cerros del Sureste configuran relieves planos horizonta- les, atravesados por los ros Tajua y Tajo y separados por escarpes, resul- 47MEDIO FSICO Y PAISAJES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 01 MEDIO* 1/1/04 06:03 Pgina 47 47. tado del afloramiento de rocas resistentes, fundamentalmente calizas y yesos. Topogrficamente se diferencian los pramos culminantes de Campo Real, Villarejo de Salvans o Colmenar de Oreja, situados entre los 900-750 m de altitud, y los valles del Tajua y Tajo, de fondos planos y laderas de cortados verticales (Perales de Tajua, Arganda, Aranjuez), lugares de asentamientos prehistricos y cuevas trogloditas. 3. LOS RELIEVES DE LA MONTAA: DE LAS ALTAS SIERRAS A LOS PIEDEMONTES El centro de la meseta ibrica form parte del ncleo de la cordillera herciniana, arrasada y aplanada por la erosin y sobre la que se acumu- laron los sedimentos del secundario. Durante la era terciaria, el zcalo pri- mario fue afectado por los movimientos tectnicos y unos bloques se hun- dieron y otros se elevaron. Los bloques elevados configurarn las Sierras, mientras que los deprimidos, cubiertos por los sedimentos continentales, caracterizan el relieve de la Cuenca. La Sierra madrilea, como conse- cuencia del juego de la tectnica de bloques durante el terciario y, en menor medida, de los reajustes del cuaternario, presenta un relieve roto donde se identifica