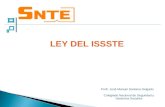Manuel Delgado
description
Transcript of Manuel Delgado
Manuel DelgadoEl animal pblicoI. HETERPOLIS: LA EXPERIENCIADE LA COMPLEJIDADAbajoel puerto se abre a latitudes lejanasy la honda plazaigualadora de almasse abre como la muerte, como el sueo.JORGE LUIS BORGESQu difcil es olvidar a alguien a quien apenas conoces.en Cosas que nunca te dije, de ISABEL COIXET1. LA CIUDAD Y LO URBANOUna distincin se ha impuesto de entrada: la que separa la ciu-dad de lo urbano. La ciudad no es lo urbano. La ciudad es unacomposicin espacial definida por la alta densidad poblacional y elasentamiento de un amplio conjunto de construcciones estables.una colonia humana densa y heterognea conformada esencial-mente por extraos entre s. La ciudad, en este sentido, se opone__al campoo a lo rural, mbitos en que tales rasgos no se dan. LO' ur-bano, en cambio, es otra cosa: un estilo de vida marcado por laproliferacin de urdimbres relacionales deslocalizadas y precarias,Se entiende por urbanizacin, a su vez, ese proceso consistente enintegrar crecientemcnre la movilidad espacial en la vida cotidiana,hasta un punto en que sta queda vertebrada por aqulla.' Lainestabilidad se convierte entonces en un instrumento paradjicode estructuracin, lo que determina a su vez un conjunto de usosy representaciones singulares de un espacio nunca plenamente te-rritorializado, es decir sin marcas ni lmites definitivos.En los espacios urbanizados los vnculos son preferentementelaxos y no forzosos, los intercambios aparecen en gran medida noprogramados, los encuentros ms estratgicos pueden ser fortuitos,23domina la incertidumbre sobre interacciones inminentes, las infor-maciones ms determinantes pueden ser obtenidas por casualidady el grueso de las relaciones sociales se produce entre desconocidoso conocidos de vista. Hay ciudades poco o nada urbanizadas, enlas que la movilidad y la accesibilidad no estn aseguradas, comoocurre en los escenarios de conflictos que compartimentan el terri-'torio ciudadano y hacen difciles o imposibles los trnsitos. Encambio, no hay razn por la cual los espacios naturales abiertos olas aldeas ms recnditas no puedan conocer relaciones tan tpica-mente urbanas como las que conocen una plaza o el metro de cual-quier metrpoli. Histricamente hablando, la urbanidad no sera,a su vez, una cualidad derivable de la aparicin de la ciudad engeneral, sino de una en particular que la modernidad haba genera-lizado aunque no ostentara en exclusiva. Desde presupuestos cer-canos a la Escuela de Chicago, Robert Redfield y Milron Singerasociaron lo urbano a la forma de ciudad que llamaron heterogne-tica, en tanto que slo poda subsistir no dejando en ningnmomento de atraer y producir pluralidad. Era una ciudad sta quese basaba en el conflicto, anmica, desorganizada, ajena u hostila toda tradicin, cobijo para heterodoxos y rebeldes, dominada porla presencia de grupos cohesionados por intereses y sentimientostan poderosos como escasos y dentro de la cual la mayora de re-laciones haban de ser apresuradas, impersonales y de convenien-cia. Lo contrario a la ciudad heterogentica era la ciudad ortogen-tica, apenas existente hoy, asociada a los modelos de la ciudadantigua u oriental, fuertemente centralizada, ceremonial, burocra-rizada, aferrada a sus grandes tradiciones, sistematizada, etc.Lo opuesto a lo urbano no es lo rural-eomo podra parecer-,sino una forma de vida en la que se registra una estricta conjuncinentre la morfologa espacial y la estructuracin de las funciones so-ciales, y que puede asociarse a su vez al conjunto de frmulas devida social basadas en obligaciones rutiriarias, una distribucin cla-ra de roles y acontecimientos previsibles, frmulas que suelen agru-parse bajo el epgrafe de tradicionales o premodernas. En un sentidoanlogo, tambin podramos establecer lo urbano en tanto queasociable con el distanciamiento, la insinceridad y la frialdad en lasrelaciones humanas con nostalgia de la pequea comunidad basada24en contactos clidos y francos y cuyos miembros compartiran -sesupone- una cosrnovisin, unos impulsos vitales y unas determi-nadas estructuras motivacionales. Visto por el lado ms positivo, lo(urbano propiciara un relajamiento en los controles sociales y unarenuncia a las formas de vigilancia y fiscalizacin propias de colec-tividades pequeas en que todo el mundo se conoce. Lo urbano,desde esta ltima perspectiva, contrastara con lo comunalLo urbano consiste en una labor, un trabajo de lo social sobres: la sociedad manos a la obra, producindose, hacindose y lue-go deshacindose una y otra vez, empleando para ello materialessiempre perecederos. Lo urbano est constituido por todo lo que seopone a cualquier crisralizacin estructural, puesto que es fluctuan-te, aleatorio, fortuito..., es decir reuniendo lo que hace posible lavida social, pero antes de que haya cerrado del todo tal tarea, comosi hubiramos sorprendido a la materia prima societaria en estadoya no crudo, sino en un proceso de coccin que nunca nos serdadover concluido. Si las instituciones socioculturales primarias -fami-lia, religin, sistema poltico, organizacin econmica- constitu-yen, al decir de Pierre Bourdieu, estructuras estructuradas y estruc-turantes -es decir sistemas definidos de diferencias, posiciones yrelaciones que organizan tanto las prcticas como las percepcio-nes-, podramos decir que las relaciones urbanas son, en efecto,estructuras estructurantes, puesto que proveen de un principio de'vertebracin, pero no aparecen estructuradas -esto es concluidas,rernatadas-, sino estructurndose, en el sentido de estar elaborandoy reelaborando constantemente sus definiciones y sus propiedades,a partir de los avatares de la negociacin ininterrumpida a que seentregan unos componentes humanos y contextuales que raras vecesse repiten. Anthony Giddens habra hablado aqu de estructuracin,proceso de institucionalizacin de relaciones sociales cuya esencia omarca es, ante todo, temporal, puesto que es el tiempo y sus mr-genes de incertidumbre los que determinan el papel activo que seasigna al libre arbitrio de los actores sociales. N o en vano la diferen-ciacin, aqu central, entre'la ciudad y lo urbanoes anloga a la que,recuperando conceptos de la arquitectura clsica, le sirve a GiulioCarla Argam para distinguir entre estructura y decoraci6n. La pri-mera remite la ciudad en trminos de tiempo largo: grandes confi-25guraciones con una duracin calculable en dcadas o en siglos. Lasegunda a una ciudad que cambia de hora en hora, de minuto enminuto, hecha de imgenes, de sensaciones, de impulsos mentales,una ciudad cuya contemplacin nos colocara en el umbral mismode una esttica del suceso.'La antropologa urbana-debera presentarse entonces ms biencomo una antropologa de lo que define la urbanidad como formade vida: de disoluciones y simultaneidades, de negociaciones mini-malistas y fras, de vnculos dbiles y precarios conectados entre shasta el infinito, pero en los que los cortocircuitos no dejan de serfrecuentes. Esta antropologa urbana se asimilara en gran medi-da con una antropologa de los espacios pblicos, es decir de esassuperficies en que se producen deslizamientos de los que resultaninfinidad de entrecuzamientos y bifurcaciones, as como escenifi-caciones que no se dudara en calificar de coreogrficas. Su prota-gonista? Evidentemente, ya no comunidades coherentes, homog-neas, atrincheradas en su cuadrcula territorial, sino los actores deuna alteridad que se generaliza: paseantes a la deriva, extranjeros,viandantes, trabajadores y vividores de la va' pblica, disimulado-res natos, peregrinos eventuales, viajeros de autobs, citados a laespera... Todo aquello en que se fijara una eventual etnologa dela soledad, pero tambin grupos compactos que deambulan, nubesde curiosos, masas efervescentes, cogulos de gente, riadas huma-nas, muchedumbres ordenadas o delirantes..., mltiples formas desociedad peripattica, sin tiempo para detenerse. conformadas poruna multiplicidad de'consensos sobre la marcha". Todo lo queen una ciudad puede ser visto flotando en su superficie. El objerode la antropologa urbanaseran estructuras liquidas, ejes que or-ganizan la vida social en torno a ellos, pero que raras veces soninstituciones estables, sino una pauta de fluctuaciones, ondas, in-termitencias, cadencias irregulares, confluencias, encontronazos...Siguiendo a Isaac joseph, se habla aqu de una realidad porosa, enla que se sobreponen distintos sistemas de accin, pero tambinde una realidad conceptualmente inestable, al mismo tiempo epi-26s6dica y organizada, simblicamente centralizada y culturalmentedispersa.'',' Esa antropologa urbana entendida no como en o de la ciudad,sino como de las inconsistencias, inconsecuencias y oscilaciones enque consiste la vida pblica en las sociedades modernizadas, no pue-de pretender partir de cero. Antes bien, debera reconocer su deudacon las indagaciones y los resultados aportados por corrientes socio-l6gicas que, desde las primeras dcadas del siglo, anticiparon mto-dos especficos de observacin y de anlisis para lo urbano. Estos te-ricos de la inestabilidad social tampoco surgieron a su vez de la nada.En cierto modo vinieron a formalizar en el plano de las ciencias so-ciales todo lo que antes, y en torno a la nocin de modernidad, haba. prefigurado una tradici6n filos6fica que, constatando la creciente di-solucin de la autoridad de la costumbre, la tradicin y la rutina, sefija en lo que ya es ese torbellino social" del que hablara por primeravez Rousseau. Esa misma impresin ser organizada ideolgicamen-te por Marx y Engels -inquietud y movimienro constantes..., todolo slido se desvanece en el aire, como rezaba el Manifiesto comunis-ta y nos recordara ms tarde Marshall Berman en el ttulo de unlibro indispensable-v' pero tambin por Nietzsche. En literatura,Baudelaire, Balzac, Gogol, Poe, Dostoievski, Dickens o Kafka, entreotros, harn de esa zozobra el tema central de sus mejores obras.Una biografa de esas ciencias sociales de lo inestable y en movi-miento nombrara.como sus pioneros a los tericos de la Escuela deChicago y el primer interaccionismo simblico de G. H. Mead, enEstados Unidos; a Georges Simmel, en Alemania, y a discpulos deDurkheim como Maurice Halbwachs, en Francia. Todos elloscoincidieron en preocuparse mucho ms por los estilos de vnculosocial especficamente urbanos que por las estructuras e instirucio-nes solidificadas que habian constituido y seguiran constituyendoel asunto central de la sociologa y la antropologa ms estandariza-das. Todos ellos fueron testigos de excepcin de lo que estaba suce-27diendo en ciudades como Chicago, Nueva York, Berln o Pars,convertidas en colosales laboratorios de la hibridacin y las simbio-sis generalizadas. Las formas de sociabilidad que interesaron a estosrericos se definan por producirse en clave de trama, reticulndoseen todas direcciones, dividiendo la experiencia de lo real en estratos,sin apenas concesiones a lo orgnico. Asociaciones efmeras, frgi-les, sin una visin del mundo comparrida sino a ratos y perdiendoya de visra el viejo principio de interconocimiento muruo, tal ycomo mucho despus supo reflejar Roberr Alrman en una pelculacuyo ttulo no podra ser ms elocuente: Vidas cruzadas (1993l. 'Fue la Escuela de Chicago -la corriente a la que pertenecieronWilliam Thomas, Roberr E. Park, Ernest E. Burgess, Roberr Mac-Kenzie y Louis Wirrh entre 1915 y 1940-la primera en ensayar laincorporacin de mtodos cualitativos y comparatistas tpicamen-te antropolgicos, desde la constatacin de que lo que caracterizaa la cultura urbana era justamente su inexistencia en tanto que rea-lidad dotada de uniformidad. Si esa cultura urbana que deba co-nocer el cientfico social consista en alguna cosa, slo poda serbsicamente una proliferacin infinita de centralidades muchasveces invisibles, una trama de trenzamientos sociales espordicos,aunque a veces intensos. y un conglomerado escasamente cohesio-nado de componentes grupales e individuales. La ciudad era vistacomo un dominio de la dispersin y la heterogeneidad sobre elque cualquier forma de control direcro era difcil o imposible ydonde multitud de formas sociales se superponan o secaban, ha-ciendo frente mediante la hostilidad o la indiferencia a todos losintentos de integracin a que se las intentaba somererAUn crisolde microsociedades el trnsito entre las cuales poda ser abrupto ydar pie ~ infinidad de intersticios e intervalos, de grietas, por asdecirlo.' 'Como Wirth nos haca notar, una ciudad es siempre algoas como una sociedad annima, y, por definicin, una sociedadannima no tiene alma," de igual manera que mucho despus28Lefebvreescribira que lo urbano no es un alma, un espritu, unaentidad filosfica.' Acaso no era la ciudad expresin de lo queDarwin haba llamado la naturaleza animada, regida por mecanis-mos de cooperacin automtica, una simbiosis impersonal y no pla-nificada entre elementos en funcin de su posicin ecolgica, esdecir un colosal sistema bitico y subsocial?George Simmel haba llegado a apreciaciones parecidas en elmarco de la sociologa alemana de principios de siglo, plantendoseel problema de cmo capturar lo fugaz de la realidad, esa pluralidadinfinita de detalles mnimos que la sociologa formal renunciaba acaptar y para cuyo anlisis no esraba ni preparada ni predispuesta.Para Simmella sociologa deba consistir en una descripcin y unanlisis de las relaciones formales de elementos complejos en unaconstelacin funcional, de los que no se poda afirmar que fueranresultado de fuerzas que actuaban en un sentido u otro, sino msbien un atomismo complejo y altamente diferenciado, de cuya con-ducta resultara casi imposible inferir leyes generales. De ah unaatencin casi exclusiva a los procesos moleculares microscpicosque exhiben a la sociedad, por decirlo as, statu. nascendi, solidifica-ciones inmediatas que discurren de hora en hora y de por vida aquy all enrre individuo e individuo-.?En la estela de esa tradicin -aunque incorporando argumen-tos procedentes de la etnosemruica, de la antropologa social, delestructuralismo o del cognirivismo- vemos cmo aparecen en losaos cincuenta y sesenta una serie de tendencias atentas sobre todoa las situaciones, es decir a las relaciones de trnsito entre descono-cidos totales o relarivos que tenan lugar preferentemenre en espa-cios pblicos. T anro para el interaccionisrno simblico como parala ernomerodolaga, la situacin es una sociedad en s misma, dota-da de leyes estructurales inmanentes, autocentrada, autoorganizadaal margen de cualquier conrexto que no sea el que ella misma gene-ra'. Dicho de otro modo, la situacin es un fenmeno social au-torreferencial, en el que es posible reconocer dinmicas autnomasde concentracin, dispersin, conflicto, consenso y recomposicin29en las que las variables espaciales y el tiempo juegan un papel fun-damental, precisamente por la tendencia a la improvisacin y a lavariabilidad que experimentan unos componentes obligados a re-negociar constantemente su articulacin.Es en ese contexto intelectual donde Ray L. Birdwhistell elabo-ra su propuesta de proxemia, disciplina que atiende al uso y la per-cepcin del espacio social y personal a la manera de una ecologadel pequeo grupo: relaciones formales e informales, creacin dejerarquas, marcas de sometimiento y dominio, establecimientode canales de comunicacin. El concepto protagonista aqu es el deterritorialidad o identificacin de los individuos con un rea que in-terpretan como propia, y que se entiende que ha de ser defendidade intrusiones, violaciones o contaminaciones. En los espacios p-blicos la territorializacin viene dada sobre todo por los pactosque las personas establecen a propsito de cul es su territorio ycules los limites de ese territorio. Ese espacio personal o informalacompaa a todo individuo all donde va y se expande o contraeen funcin de los tipos de encuentro y en funcin de un buscadoequilibrio entre aproximacin y evitacin. Ms tarde, y en esa mis-ma direccin, los interaccionistas simblicos -Herbert Blumer,Anselm Strauss, Horward Becker y, muy especialmente, ErvingGoffman- contemplaron a los seres humanos como actores que es-tablecan y restablecan constantemente sus relaciones mutuas, mo-dificndolas o dimitiendo de ellas en funcin de las exigencias dra-mticas de cada secuencia, desplegando toda una red de arguciasque organizaban la cotidianeidad: imposturas conscientes o invo-luntarias en que consiste la asuncin apropiada de un lugar social yque reactualizan a toda hora la conocida confusin semntica queel griego clsico opera entre persona y mscara. Algo no muy distin-to de aquello que Alfred Mrraux y Michel Leiris nombraran, parareferirse a la impostacin sincera que se produca en los trances deposesin, como comedia ritual y teatro vivido.La aportacin de la etnometodologa se producira en un senti-do parecido. Inspirndose en la teora de la accin social de TalcottParsons, en la fenomenologa de Alfred Schurz y en el construccio-nisrno de Peter L. Berger y Thomas Luckmann, Harold Garfinkelinterprer la vida cotidiana como un proceso mediante el cual los30actores resolvan significativamente los problemas, adaptando acada oportunidad la naturaleza y la persistencia de sus solucionesprcticas. La etnometodologa se postulaba como una praxeologao anlisis lgico de la accin humana, que conceba a los interac-tuantes en cada coyuntura como socilogos o antroplogos naifi,que elaboraban su teora y orientaban sus procedimientos. Obte-nan como resultado las autoevidencias, lo dado por sentado, laspremisas de sentido comn que, mudables para cada oportunidadparticular, permitan producir sociedad y vencer la indetermina-cin, prescindiendo o adaptando determinaciones socioculturalesprevias, calculando sus iniciativas en funcin de las contingenciasde cada secuencia en que se hallaban comprometidos y de los obje-tivos prcticos a cubrir. Tanto la perspectiva etnometodolgicacomo la interaccionista se conducan a la manera de una radicaliza-cin de los postulados del utilitarismo y del pragmatismo, matiza-dos por la sociologa de Durkheim. Del viejo utilitarismo se desa-rrollaban las premisas bsicas de que el ser humano era mucho msun agente que un cognoscente y de que la racionalidad, como con-cepto, se refera a los medios y conductas concretas que mejor seadaptaban a la consecucin de los fines. De la escuela pragmticanorteamericana se llevaba a sus consecuencias ms expeditivas lanocin de experiencia, entendida como prospectiva para la accinfutura, fuente de usos prctico-normativos, una gua para la con-ducta adecuada, interpretada sta no slo como actividad, sinotambin como proceso de conocimiento del mundo.La ficcin ha provisto de valiosos ejemplos de ese modelo depersonalidad que concibe las situaciones concretas como un me-dio ambiente ecolgico al que adaptarse ventajosamente. El cinenos presenta al Zelig de la pelcula hommina de Woody Allen(1983), personaje dotado de la camalenica cualidad de amoldarautomticamente su temperamento, sus actitudes y hasta su aspec-to fsico a cada circunstancia particular. Restndole la peyorativi-zacin de que era objeto en la novela de Robert Musil -derivadasobre todo de su relacin perversa con el poder poltico-, encon-traramos otro modelo de lo mismo en Ulrich, el protagonista deEl hombre sin atributos, personaje deliberadamente vaciado de va-lores, que se muestra predispuesto a pactar con cada una de las fa-31cetas y fases de la tealidad en que se mueve. Tanto Zelig como Ul-rich reproducen el perfil del hombre de accin que los interaccio-nistas y etnometodlogos analizaban desplegando sus ardides ynegociando por los distintos escenarios de la cotidianeidad, man-teniendo en todo momento una actitud calculadamente ambiguaen que se mezclan la disponibilidad -el verlas venir por as de-cirlo-, la incoherencia interesada, la indiferencia ante las tentacu-laridades en que se ve inmiscuido y -con todo- la lucha por man-rener estados de cierta autenticidad.Por su parte, el marco terico que funda la antropologa socialbritnica es ya interaccionista. En 1952 Radcliffe-Brown definiun proceso social como una inmensa multitud de acciones e in-teracciones de seres humanos, actuando individualmente o encombinaciones o grupOS.l Fue en el medio ambiente estructural-funcionalista donde, ms adelante, se vino a reconocer que los con-textos urbanos requeran formas especficas de percibir, anorar yanalizar. En la dcada de los 60, Elisabeth Bott, elide J. Mitchell oJ eromy Boissevain, entre otros, analizaron la vida urbana como unared de redes profesionales, familiares, vecinales, amistosas, cliente-lares..., a las que se designaba en trminos de campos, contactos, con-juntos, intervinculaciones, mallas, planes de accin, coaliciones, seg-mentos, densidades, etc. Estas tramas de relaciones se trenzabanhasta conformar urdimbres complejas que comprometan a cadasujeto en una amplia gama de situaciones, oportunidades, prescrip-ciones, papeles... ya no slo bien distantes entre s y de difcil ajuste,sino muchas veces incompatibles.Lo que todas esas escuelas tenan en comn era la premisa deque -como veamos al principio- una antropologa urbana no so-lamente no deba limitarse a ser una antropologa de o en la ciudad,sino que tampoco deba confundirse con una variante ms de unaposible antropologa del espacio o del territorio. Es cierto que elobjeto de la antropologa urbana sera una serie de acontecimien-tos que seadaptan a las texturas del espacio, a sus accidentes y regu-laridades, a las energas que en l actuan, al mismo tiempo que los32adaptan, es decir que se organizan a partir de un espacio que almismo tiempo organizan. Es cierto tambin que todo ello podasubsumir la antropologa urbana como una ms entre las cienciassociales del espacio. Ahora bien, la antropologa del espacio ha sidolas ms de las veces una antropologa del espacio construido y delespacio habitado. En cambio, a diferencia de lo que sucede con laciudad, lo urbano no es un espacio que pueda ser morado. La ciu-dad tiene habitantes, lo urbano no. Es ms, en muchos sentidos, lourbano se desarrolla en espacios deshabitados e incluso inhabita-bles. Lo mismo podra aplicarse a la distincin entre la historia dela ciudad y la historia urbana. La primera remitira a la historia deuna materialidad, de una forma, la otra a la de la vida que tiene lu-gar en su interior, pero que la trasciende. Debera decirse, por tan-to, que lo urbano, en relacin con el espacio en que se despliega,no est constituido por habitantes poseedores o asentados, sinoms bien por usuarios sin derechos de propiedad ni de exclusividadsobre ese marco que usan y que se ven obligados a compartir entodo momento. No ser el disfrutelo que corresponde a la socie-dad urbana?, se preguntaba con razn Henri Lefebvre. 1Por ello, el mbito de lo urbano por antonomasia hemos vistoque era no tanto la ciudad en s como sus espacios usados transito-riamente, sean pblicos -la calle, los vestbulos, los parques, el me-tro, la playa o la piscina, acaso la red de 1nternet- o semipblicos-cafs, bares, discotecas, grandes almacenes, superficies comerciales,etc.-. Es ah donde podemos ver producirse la epifana de lo que seha definido como especficamente urbano: lo inopinado, lo impre-visto, lo sorprendente, lo oscilante... La urbanidad consiste en esareunin de extraos, unidos por la evitacin, el anonimato y otraspelculas protectoras, expuestos, a la intemperie, y al mismo tiem-po, a cubierto, camuflados, mimetizados, invisibles. Tal y como nosrecuerda Isaac Joseph, el espacio pblico es vivido como espacia-miento, esto es como espacio social regido por la distancia. El es-pacio pblico es el ms abstracto de los espacios --espacio de las vir-tualidades sin fin-, pero tambin el ms concreto, aquel en el que se33despliegan las estrategias inmediatas de teconocimiento y de locali-zacin, aquel en que emergen organizaciones sociales instantneasen las que cada concurtentes circunstancial introduce de una vez latotalidad de sus propiedades, ya sean reales o impostadas. 1La antropologa urbana tampoco -y por lo mismo- debera serconsiderada una modalidad de lo que se presenta como una antro-pologa del territorio, esto es de lo que se define como un espaciosocializado y culturalizado..., que tiene, en relacin con cualquierade las unidades constitutivas del grupo social propio o ajeno, un sen-tido de exclusividad-.l El espacio usado de paso -el espacio pbli-co o semi pblico- es un espacio diferenciado, esto es territorializa-do, pero las tcnicas prcticas y simblicas que lo organizan espacialo temporamente, que lo nombran, que lo recuerdan, que lo sometena oposiciones, yuxtaposiciones y complementariedades, que lo gra-dan, que lo jerarquizan, etc., son poco menos que innumerables,proliferan hasta el infinito, son infinitesimales, y se renuevan a cadainstante. No tienen tiempo para cristalizar, ni para ajustar configu-racin espacial alguna. Nada ms lejos del territorio entendidocomo sitio propio, exclusivo y excluyente que una comunidad dadase podra arrogar que las filigranas caprichosas que trazan en el espa-cio las asociaciones transitorias en que consiste lo urbano.Precisamente por su oposicin a los cercados y los peajes, elespacio urbano tampoco resulta fcil de controlar. Mejor dicho: sucontrol total es prcticamente imposible, a no ser por los breveslapsos en que se ha logrado despejar la calle de sus usuarios, comoocurre en los toques de queda o en los estados de guerra. Eso noquiere decir que no se disponga-por parte del poder poltico o porcomunidades con pretensiones de exclusividad territorial, de dife-rentes modalidades de vigilancia panptica. En ese sentido hayque darles la razn a los tericos que, a la manera de Michel Fou-cault, Jean-Paul de Gaudemar o Paul Virilio, se han preocupadoen denunciar la existencia de mecanismos destinados a no perder34de vista la manera como la sociedad urbana se hace y se deshace,desparramndose por ese espacio pblico que reclama y conquistacomo decorado activo. Sucede slo que esos dispositivos de con-trol no tienen garantizado nunca su xito total. Es ms, bien po-dra decirse que fracasan una y otra vez, puesto que no se aplicansobre un pblico pasivo, maleable y dcil, que ha devenido depronto totalmente transparente, sino sobre elementos molecularesque han aprendido a desarrollar todo tipo de artimaas, que desa-rrollan infinidad de mimetismos, que tienden a devenir opacos o aescabullirse a la mnima oportunidad.Tenemos pues que, si el referente humano de una antropolo-ga de lo urbano fuera el habitante, el morador o el consumidor, sque tendramos motivos para plantearnos diferentes niveles de te-rritorializacin estable, como las'r~lativasa los territorios fragmen-tarios, discontinuos, que fuerzan al sujeto a multiplicar sus identi-dades circunstanciales o contextuales: barrio, familia, comunidadreligiosa, empresa, banda juvenil. Pero est claro que no es as. Elusuario del espacio urbano es casi siempre un transente, alguienque no est all sino de paso. La calle lleva al paroxismo la extremacomplejidad de las articulaciones espacio-temporales, a las antpo-das de cualquier distribucin en unidades de espacio o de tiempoclaramente delimitables. Cules seran, en ese concepto, las fron-teras simblicas de lo urbano? Qu fija los lmites y las vulnera-ciones, sino miradas fugaces que se cruzan en un solo instante pormillares, el ronroneo inmenso e imparable de todas las voces querecorren la ciudad?Lo urbano demanda tambin una reconsideracin de las estra-tegias ms frecuentadas por las ciencias sociales de la ciudad. As,la topografa debera antojarse inaceptablemente simple en su preo-cupacin por los sitios. Por su parte, la morfognesis ha estudiadolos procesos de formacin y de rransformacin del espacio edifica-do -presentndolo injustamente como urbanizado>, pero nosuele atender al papel de ese individuo urbano para el que se recla-ma aqu una etnologa, y una etnologa que, por fuerza, debe serloms de las relaciones que de las estructuras, de las discordancias ylas integraciones precarias y provisionales que de las funciones in-tegradas de una sociedad orgnica. Los anlisis morfolgicos del35tejido urbano, pOt su parte, no han considerado el papel de las al-teraciones y turbulencias que desmienten la normalidad, papelcuyo actor principal siempre es aquel que usa -y al tiempo crea-los trayecros, arabescos hechos de gesros, memorias, smbolos ysensaciones.2. ESPACIOS EN MOVIMIENTO, SOCIEDADES SIN 6RGANOSLas teoras sobre lo urbano resumidas hasra aqu nos deberanconducir a una reconsideracin de lo que es una calle y lo que im-plica cuanto sucede en ella. Los proyectadores de ciudades han sos-tenido que la delineacin viaria es el aspecto del plan urbano quefija la imagen ms duradera y memorable de una ciudad, el esque-ma que resume su forma, el sistema de jerarquas y pautas espacia-les que determinar muchos de sus cambios en el futuro. Pero esmuy probable que esa visin no resulte sino de que, como la arqui-tectura misma, todo proyecto viario constituye un ensayo parasometer el espacio urbano, un intento de dominio sobre lo que enrealidad es improyectable. Las teoras de lo urbano deberan per-mitirnos reconocer cmo, ms all de cualquier intencin coloni-zadora, la organizacin de las vas y cruces urbanos es el entramadopor el que oscilan los aspecros ms intranquilos del sistema de laciudad, los ms asistemticos.A la hora de desvelar la lgica a que obedecen esos aspectosms inquieros e inquietantes del espacio ciudadano se hace precisorecurrir a topografas mviles o atentas'a la movilidad. De stas sedesprendera un estudio de los espacios que podramos llamartransversales, es decir espacios cuyo destino es bsicamente el detraspasar, cruzar, intersectar otros espacios devenidos territorios.En los espacios transversales toda accin se planteara como un atravs de. No es que en ellos se produzca una travesa, sino que sonla travesa en s, cualquier travesa. N o son nada que no sea unirrumpir, interrumpir y disolverse luego. Son espacios-trnsito. En-tendido cualquier orden terrirorial como axial, es decir como or-den dotado de uno o varios ejes centrales que vertebran en romo aellos un sistema o que lo cierran conformando un permetro, los36espacios o ejes.transversales mantienen con ese conjunto de rectasuna relacin de perpendicularidad. No pueden fundar, ni consti-tuir, ni siquiera limitar nada. Tampoco son una contradireccin,ni se oponen a nada concreto. Se limitan a traspasar de un lado aotro, sin detenerse,He aqu algunas de las nociones que se han puesro al servicio dela definicin de ese espacio transversal, espacio que slo existe entanto que aparece como susceptible de ser cruzado y que slo existeen tanto que lo es. Un prehisroriador de la escuela durkheimiana,Andr Leroi-Gourhan, se refera, para un contexro bien distinropero extrapolable, a la existencia de un espacio itinerante,' Desde laEscuela de Chicago, Ernest E. Burgess concibi el mapa de la ciu-dad como divisible en zonas concntricas, una de las cuales, la zonade transicin, no era otra cosa que un pasillo entre el distrito centraly las zonas habitacionales y residenciales que ocupaban los crculosms externos. Lo ms frecuente era permanecer en esa rea transito-riamente, excepto en el caso de sus vecinos habituales, gentes carac-terizadas por lo frgil de su asentamiento social: inmigrantes, mar-ginados, artistas, viciosos, etc. Desde la escuela belga de sociologaurbana, lean Remy ha sugerido,-" partir de esa misma idea, el con-cepto de espacio intersticial para aludir a espacios y tiempos neu-tros, ubicados con frecuencia en los centros urbanos. no asociadosa actividades precisas, poco o nada definidos, disponibles para queen ellos se produzca lo que es a un mismo tiempo lo ms esencial ylo ms trivial de la vida ciudadana: una sociabilidad que no es msque una masa de altos, aceleraciones, contacros ocasionales alta-mente diversificados, conflictos. inconsecuencias." Siempre en esemismo sentido, Isaac Joseph nos habla de lugar-movimiento, lugarcuya caracterstica es que admite la diversidad de usos, es accesible atodos y se aurorregula no por disuasin, sino por cooperacin."37Jane ]acobs designara ese mismo mbito como tierra general, tie-rra sobre la cual la gente se desplaza libremente, por decisin pro-pia, yendo de aqu para all a donde le parece", y que se opone a latierra especial, que es aquella que no permite o dificulta transitar atravs de ella.' Todas estas oposiciones se parecen a la propuestapor Erving Goffman, en relacin con el espacio personal, entre te-rritorios fijos-definidos geogrficamente, reivindicables por alguiencomo posebles, controlables, transferibles o utilizables en exclusi-va-, y territorios situacionales, a disposicin del pblico y reivindica-bles en tanto que se usan y slo mientras se usan.? Otra concepcinaplicable tambin a los estados transitorios en que se da lo urbano-propuesta desde una embrionaria antropologa del movimienro-fsera la de territorio circulatorio, superpuesto a los espacios residen-ciales y ajeno a cualquier designacin topolgica, administrativa otcnica que se le quiera imponer.Esos espacios abiertos y disponibles seran tambin aquellos acuyo conocimiento podra aplicrsele lo que Henri Lefebvre y, an-tes, Gabriel Tarde reclamaban como una suerte de hidrostdtica o di-nmica de fluidos destinada al conocimiento de la dimensin msimprevisible del espacio social. Se anticipaban as a las aproximacio-nes efectuadas a las morfognesis espacialesdesde la ciberntica y lasteoras sistmicas, que han observado cmo la actividad autnoma yautoorganizada de los actores agentes de las dinmicas espacialessuscita todo tipo de estructuras disipativas, fluctuaciones y ruidos. 4As, para Lefebvre, el espacio social es hipercomplejo y aparece do-minado por fijaciones relativas, movimientos, flujos, ondas, com-penetrndose unas, las otras enfrentndose". 5Pero el concepto que mejor ha sabido resumir la naturalezapuramente diagrmatica de lo que sucede en la calle es el de ~s-38pacio, tal y como lo propusiera Michel de Certeau para aludir ala renuncia a un lugar considerable como propio, o a un lugarque se ha esfumado para dar paso a la pura posibilidad de lugar,para devenir, todo l, umbralo frontera.' La nocin de espacioremite a la extensin o distancia entre dos puntos, ejercicio delos lugares haciendo sociedad entre ellos, pero que no da comoresultado un lugar, sino tan slo, a lo sumo, un trnsito, unaruta. Lo que se .opone al espacio es la marca social del suelo, eldispositivo que expresa la identidad del grupo, lo que una comu-nidad dada cree que debe defender contra las amenazas externase internas, en otra palabras un territorio. Si el territorio es un lu-gar ocupado, el espacio es ame todo un lugar practicado. Al lugartenido por propio por alguien suele asignrsele un nombre me-diante el cual un punto en un mapa recibe desde fuera el manda-to de significar. El espacio, en cambio, no tiene un nombre queexcluya todos los dems nombres posibles: es un texto que al-guin escribe, pero que nadie podr leer jams, un discurso queslo puede ser dicho y que slo resulta audible en el momentomismo de ser emitido.Existe una analoga entre la dicotoma lugar/espacio en Michel deCerteau y la propuesta por Merleau- Ponry de espacio geomtrico/-espacio antropolgico? Como la del lugar, la espacialidad geomtricaes homognea, unvoca, istropa, clara y objetiva. El geomtrico esun espacio indiscutible. En l una cosa o est aqui o est alli, en cual-quier caso siempre est en su sitio. Como la del espacio segn Cer-teau, la espacialidad antropolgica, en cambio, es vivencial y fractal.En tamo que conforma un espacio existencial, pone de manifiestohasta qu punto toda existencia es espacial. Ciertas morbilidades,como la esquizofrenia, la neurosis o la mana, revelan cmo esa otraespacialidad rodea y penetra constantemente las presuntas claridadesdel espacio geomtrico -el espacio honrado" lo llama Merleau-Ponry-, en que todos los objetos tienen la misma importancia. El es-39definicin, lo que produce son itinerarios en filigrana en todas di-recciones, cuyos eventuales encuentros seran precisamente el ob-jeto mismo de la antropologa urbana. El no-lugar es el espaciodel viajero diario, aquel que dice el espacio y, hacindolo, producepaisajes y cartografas mviles. Ese hablador que hace el espaciono es otro que el transente, el pasajero del metro, el manifestan-te, el turista, el practicante de joggj.ng, el baista en su playa, elconsumidot extraviado en los grandes almaces, o -por qu no?-el internauta. El no-lugar es justo lo contrario de la utopa, perono slo porque existe, sino sobre todo porque no postula, antesbien niega, la posibilidad y la deseabilidad de una sociedad org-nica y tranquila.Recapitulando algunas de las oposiciones podra sugerirse la si-guiente tabla de equivalencias, todas ellas relativas y aproximadas,puesto que los conceptos alineados verticalmente no son idnticos,aunque guarden similitud entre ellos:pacio antropolgico es el espacio mtico, del sueo, de la infancia, dela" ilusin, pero, paradjicamente, tambin aquello mismo que lasimple percepcin descubre ms all o antes de la reflexin. En llas cosas aparecen y desaparecen de pronto; uno puede estar aqu yen otro sitio. Es por l por lo que mi cuerpo, en toda su fragilidad,existe y pued ser conjugado. Es en l donde puede sensibilizarse loamado, lo odiado, lo deseado, lo temido. Escenario de lo infinito yde lo concreto. En l no hay ojos, sino miradas.De ah se deriva el concepto -adoptado por Marc Aug deCerteau- de no-lugar. El no-lugar se opone a todo cuanto pudieraparecerse a un punto idenrificatorio, relacional e histrico: el pla-no; el barrio; el lmite del pueblo; la plaza pblica con su iglesia;el santuario o el castillo; el monumento histrico ..., enclaves aso-ciados todos a un conjunto de potencialidades, de normativas yde interdicciones sociales o polticas, que buscan en comn la do-mesticacin del espacio. Aug clasifica como no-lugares los vest-bulos de los aeropuertos, los cajeros automticos, las habitacionesde los hoteles, las grandes superficies comerciales, los transportespblicos, pero a la lista podra aadrsele cualquier plaza o cual-quier calle cntrica de cualquier gran ciudad, no menos escenariossin memoria--o con memorias infinitas- en que proliferan lospuntos de trnsito y las ocupaciones provisionalesl Las calles ylas plazas son o tienen marcas, pero el paseante puede disolveresas marcas para generar con sus pasos un espacio indefinido,enigmtico, vaciado de significados concretos, abierto a la puraespeculacin. Como le ocurra a Quinn, el proragonista de Laciudad de cristal -uno de los relatos de La triloga de NuevaYork, de Paul Auster-, que amaba caminar por las calles de suciudad convertidas para l en un laberinto de pasos intermina-bles, en el que poda vivir la sensacin de estar perdido, de dejar-se atrs a s mismo: reducirse a un ojo, haciendo que todos loslugares se volvieran iguales y se convirtieran en un mismo ningnsitio. El ningn sirio, como el no-lugar, es un punto de pasaje, undesplazamiento delineas, alguna cosa -no importa qu- que atra-viesa los lugares yjusto en el momento en que los atraviesa. Por40ModernidadSociedad urbanaEstructura estructurndoseMovilidadDislocadaAnonimatoEspacioEspacio pblicoEspacio de usoZona de transicinEspacio intersticialTierra generalTerritorio circulatorioEspacio/lugar practicadoTerritorios situacionalesEspacio antropolgicoNo-lugarTradicin, rutinaSociedad comunalEstructura estructuradaEstabilidadLocalIdentidadTerritorioEspacio de acceso restringidaEspacio habitada, construidoo consumidoCentro, zonas residencial yhabitacionalCentrolperiferiaTierra especialEspacio residencialLugar ocupadoTerritorios fijosEspacio geomtricoLugar41Repitrnoslo: si se ha de considerar la antropologa urbanacomo una variante de la antropologa del espacio, debe recordarseque la espacialidad que atiende slo relativamente funciona a lamanera de una modelacin en firme de los espacios. Ms bien de-beramos decir que sus objetos son atmicos, moleculares. Elasunto de estudio de la anttopologa urbana -lo urbano- tiende acomportase como una entidad resbaladiza, que nunca se deja atra-par, que se escabulle muchas veces ante nuestras propias narices.Por supuesto que siempre es posible, en la ciudad, elegir un grupohumano y contemplarlo aisladamente, pero eso slo puede ser via-ble con la contrapartida de renunciar a ese espacio urbano del queera sustrado y que acaba esfumndose o apareciendo slo a ra-tos, como un trasfondo al que se puede dar un mayor o menorrealce, pero que obliga a hacer como si no estuviera. Adems, in-cluso a la hora de inscribir ese supuesto grupo en un territorio de-limitado al que considerar como el suyo, resultar enseguida ob-vio que tal territorio nunca ser del todo suyo, sino que no tendrms remedio que compartirlo con otros grupos, que, a su vez, lle-van a cabo otras oscilaciones en su seno a la hora de habitar, traba-jar o divertirse. Una antropologa de comunidades urbanas slosera viable si se hiciera abstraccin del nicho ecolgico en que s-tas fueran observadas, que lo ignorase, que renunciase al conoci-miento de la red de interrelaciones que el grupo estudiado estable-ca con un medio natural todo l hecho de interacciones con otrascolectividades no menos volubles y provisionales. Dicho de otromodo, el estudio de estructuras estables en las sociedades urbani-zadas slo puede llevarse a cabo descontndoles, por as decirlo,precisamente su dimensin urbana, es decir la tendencia constanteque experimentan a insertarse --cabe decir incluso a desleirse- entramas relacionales en laberinto.Poca cosa de orgnico encontraramos en lo urbano. El errorde la Escuela de Chicago consisti en creer todava en un modeloorganicista derivado de Durkheim y de Darwin, que les impela air en pos de los dispositivos de adaptacin de cada presunta comu-nidad -supuesta como entidad congruente- a un medio ambientecrnicamente hostil cual era la ciudad. Cuando Robert Park, porejemplo, acuaba su idea de unas regiones morales o dreas naturales42en que poda ser dividida la ciudad, lo haca presuponiendo questas se correspondan con la ubicacin topogrfica de comunida-des humanas identificadas e identificables, culturalmente determi-nadas, ntidamente segregables de su entorno, que se hadan cuerpoencerrndose o siendo encerradas en sus repectivos guetos. De ahla ilusin, tantas veces revalidada tramposamente despus, de laciudad como un mosaico) constituido por teselas claramente se-paradas unas de otras, dentro de las cuales cada comunidad podravivir a solas consigo misma.La antropologa cultural norteamericana tambin intent apli-car a contextos urbanos sus criterios de anlisis, basados en la pre-sunta existencia de comunidades dotadas de un sistema cosmovi-sional integrado, esto es determinadas por un nico haz de paurasculturales. Pero hasta los ms conspicuos representantes de la pre-tensin de analizar los vecindarios urbanos como si fueran ejem-plos de la little community -por emplear el trmino acuado porRobert Redfield-, descartaron la posibilidad de dar con colectivi-dades cuajadas socioculturalmente en las metrpolis modernas.As, Osear Lewis reconoca que los moradores de las ciudades nopueden serest~d;doscomo miembros de pequeas comunidades.Se hacen necesarios nuevos acercamientos, nuevas tcnicas, nuevasunidades de estudio, y formas nuevas....' Tal crtica a los commu-nity studies no ha podido ser, en cualquier caso, sino la consecuen-cia de constatar hasta qu punto los espacios de la urbanidad loeran de la miscelnea de lenguajes, de la comunicacin polidirec-cional, de una trama inmensa de la que cuesta -si es que se pue-de- recortar instancias sociales estables y homogneas.Esa presuncin de la ciudad como zonificada en reas en lasque viviran acuarteladas comunidades con una identidad tnica oreligiosa compartida, ha ocultado una realidad mucho ms din-mica e inestable. En el caso de las denominadas minoras tnicas-y dejando de lado lo que esa denominacin de origen tenga deeufemismo que oculta segregaciones y exclusiones que no tienennada de rnicas-, esa visin que las contempla encerradas en en-43claves que colonizan en las grandes ciudades escamotea las nego-ciaciones multidireccionales de los trabajadores inmigrantes, su lu-cha por obtener confianzas y por acumular mritos, las urdimbresinteractivas en que se ven inmiscuidos y cuyas canchas e interlocu-tores se encuentran por fuerza ms all de los lmites de su propiacomunidad de origen. En cuanto a los contenidos de la identidadtnica de cada una de esas minoras, no respondan tanto a la cul-tura o la religin que realmente practicaban como a la que habanperdido y que conservaban slo en trminos celebrativos, por nodecir puramente pardicos. Se sabe perfectamente, por lo dems,que los barrios de inmigrantes no son homogneos ni social niculturalmentc, y que, ms incluso que los vnculos de vecindad, elinmigrante tiende a ubicarse en tramas de apoyo mutuo que se te-jen a lo largo y ancho del espacio social de la ciudad, lo que, lejosde condenarle al encierro en su gueto, le obliga a pasarse el tiempotrasladndose de un barrio a otro, de una ciudad a otra. El inmi-grante en efecro es, tal y como Isaac ]oseph nos ha hecho notar,un visitador nato.' Los desplazamientos constantes de los prota-gonistas de la pelcula de Luchino Visconti Rocco y sus hermanos(I963), meridionales en Miln, ejemplifican a la perfeccin esanaturaleza peripattica de las redes relacionales entre inmigrados agrandes ciudades.Aceptemos, pues, que lo urbano es un medio ambiente domina-do por las emergencias dramticas, la segmentacin de los papeles eidentidades, las enunciaciones secretas, las astucias, las conductassutiles, los gesros en apariencia insignificantes, los malentendidos,los sobrentendidos... Si es as, cul es la posibilidad, en tales condi-ciones, de desarrollar una etnografa cannica, como la practicadaen contextos exticos, o al menos respetuosa con ciertos requisitosque suelen considerarse innegociablesf Es obvio que cualquier es-tudio con pretensiones de presentarse como de comunidad -en44cualquiera de los sentidos que las ciencias sociales han asignado alrrmino- no podra suscitar mucho ms que una antropologa en laciudad, pero de ningn modo una antropologa propiamente urba-na. En cambio, si lo que se primara fuera la arencin por el contexrofsico y medioambiental y por las dererminaciones que de l parren,a lo que haba que renunciar era al efecro ptico de comunidadesexentas que estudiar, puesro que era entonces el supuesro grupo hu-mano segregable el que resultaba soslayado en favor de otro objeto,el espacio pblico, en el que no tena ms remedio que acabar dilu-yndose, justamente por la obligacin que los mecanismos de urba-nizacin imponen a los elementos sociales copresentes de mantenerentre ellos relaciones complejas, ambivalentes y confusas, en quenadie recibe el privilegio de quedarse nunca completamente solo, ymucho menos de poder reducirse a no imporra qu unidad. A noser, claro est, de tanto en tanto y a ttulo de autofraude, comocuando ciertos colectivos usan el espacio pblico para ponerse enescena a s mismos en tanto que tales, no porque existan, sino preci-samente para exisrir, es decir para intentar creer que la fantasa deposeer un sedimenro identirario slido est de algn modo bien jus-rificada.Resumiendo: si la antropologa urbana quiere serlo de veras,debe admitir que rodos sus objeros potenciales estn enredados enuna tupida red de fluidos que se fusionan y lican o que se fisionanyse escinden, un espacio de las dispersiones, de las intermitencias yde los encabalgamientos entre identidades. En l, con lo que se daes con formas sociales lbiles que discurren entre espacios diferen-ciados y que constituyen sociedades heterogneas, donde las dis-continuidades, intervalos, cavidades e intersecciones obligan a susmiembros individuales y colectivos a pasarse el da circulando,transitando, generando lugares que siempre quedan por fundar deltodo, dando saltos entre orden ritual y orden ritual, entre reginmoral y regin moral, entre microsociedad y microsociedad. Si laantropologa urbana debe consistir en una ciencia social de las mo-vilidades es porque es en ellas, por ellas y a travs de ellas como elurbanita puede entretejer sus propias personalidades, rodas ellashechas de transbordos y correspondencias, pero tambin de tras-pis y de interferencias.45El espacio pblico es, pues, un territorio desterritorializado,que se pasa el tiempo reterritorializndose y volvindose a desterri-torializar, que se caracteriza por la sucesin y el amontonamientode componentes inestables. Es en esas arenas movedizas donde seregistra la concentracin y el desplazamiento de las fuerzas socialesque las lgicas urbanas convocan o desencadenan, y que estn cr-nicamente condenadas a sufrir todo ripo de composiciones y re-composiciones, a rirmo lento o en sacudidas. El espacio pblico esdesterritorializado tambin porque en su seno todo lo que concu-rre y ocurre es hererogneo: un espacio esponjoso en el que apenasnada merece el privilegio de quedarse.3. LA OBSERVACIN FLOTANTEHemos visto cmo esa forma particular de sociedad que susci-tan los espacios pblicos -es decir, lo urbano como la manera plu-ral de organizarse una comunidad de desconocidos- no puede sertrabajada por el etnlogo siguiendo protocolos metodolgicos con-vencionales, basados en la permanencia prolongada en el seno deuna comunidad claramente contorneable, con cuyos miembros seinteracta de forma ms o menos problemtica. De hecho, la posi-cin y el nimo de un etngrafo que quisiera serlo de lo urbano alpie de la letra no seran muy distintos de los de Jeff, el personajeque interpreta James Stewart en La ventana indiscreta, de AlfredHitchcock (1954). Jeff es un reportero que vive en Greenwich Vi-llage y que se est recuperando de un accidente que lo ha dejadoincapacitado por un riempo. Se entretiene enfocando con su te-leobjerivo las actividades de sus vecinos, a los que ve a travs de lasventanas abiertas de un patio interior. Lo que recoge su mirada sonf1ashes de vida coridiana, cuadros que tal vez podran, cada uno deellos por separado, dar pie a una magnfica narracin, As sucederaen otra pelcula posterior de Hirchcok, Psicosis (1960), cuya prime-ra secuencia consiste en desplazar la mirada de la cmara por lasventanas de un bloque de oficinas, hasta que se detiene como porazar en una de ellas, en la que penetra para encontrar el arranquede la historia posterior. En cambio Jeff, que, por su estado fsico,46no puede ir ms all de las superficies que se le van ofreciendo, per-cibe un conjunto de recortes, por as decirlo, desconectados losunos de los orros, cuyo conjunto carece por completo de lgica:arrebatos amorosos de una pareja, actividad creativa de un compo-sitor, cuidados de una mujer solitaria a su perrito, un matrimonioque discute... El film de Hitchcock est inspirado en una novelahomnima de Cornell Woolrich, pero la historia se parece muchoa un relaro de E.T.A. Hoffmann titulado El primo de ComerWindow, cuyo proragonista est tambin impedido y dedica todosu tiempo a mirar desde la ventana de la esquina donde vive a lamuchedumbre que discurre por la calle. Cuando recibe una visita,le cuenta a su amigo que le encantara poder ensearles a aquellosque tienen la suerte de poder caminar los rudimentos de lo que lla-ma el arte de miran>, puesto que slo estar de veras en condicio-nes de comprender a la multitud alguien que, como l, no puedalevantarse de una silla. 1Se ha escrito que Jeff es una especie de encarnacin sintticadel especrador de cine, e incluso, ms all, del propio habitante delas sociedades urbanas. Como en un momento dado de la pelculadice Thelma Ritter, la enfermera de [effries, nos hemos converti-do en una raza de fisgones. Por supuesto -ya se ha subrayado-laanaloga entre Jeff y la tarea del naturalista de lo urbano es eviden-te. En cualquier caso, lo de veras terrible es que lo que Jeff -repor-tero, fl!ineur, espectador de cine, antroplogo- capta, paralizado, atravs de su ventana no conforma ningn conjunto coherente,sirio un desorden en que cada uno de los fragmentos de vida do-mstica que atraen su atencin no alcanza nunca a acoplarse deltodo con el resto. La obsesin del voyeur inmvil en que Jeff se haconvertido no es tanto la de mirar como la de encontrar alguna li-gazn lgica entre todo lo mirado, alguna historia, por atroz quefuere, que le otorgara congruencia a la totalidad o a alguna de suspartes, puesto que slo demostrar la existencia de ese hilvanarnien-1 Richard Sennet hace notar -e partir precisamente de ese cuento de Hoff-man-. que el jldneur baudelairiano debe, si es que en efecto quiere ejercer como tal,volverse como un paraltico, mirar constantemente sin ser interpelado ni advertidopor aquellos a quienes observa (El declive del hombre pblico, p. 26~).47to que integrase argumentalmente los trozos de realidad le permi-tira salvar la sospecha que sobre l se cierne de estar desquiciado ode ser un impotente sexual, tal y como su insatisfactoria relacincon su novia, Lisa (Grace Kelly), insina. Algo parecido a lo queexpresa el protagonista masculino de una de las pelculas que me-jor ha plasmado ltimamente la naturaleza azarosa de las relacio-nes urbanas, Cosas que nunca te dije, de Isabel Coixet (1996). Suvoz en off dice, en la secuencia que abre el film: Es como si al-guien te regalara un rompecabezas con partes de un cuadro deMagritte, una foto de unos ponis y las cataratas del Nigara, y tu-viera que tener sentido...; pero no lo tiene.Esa impotencia del observador de lo urbano ante su tendenciaa la fragmentacin no tiene por qu significar una renuncia total alas tcnicas de campo cannicas en etnografa. Es verdad que se haescrito que frente a la dispersin de las actividades en el medio ur-bano, la observacin participante permanente es raramente posi-ble.' Pero tambin podran invertirse los trminos de la reflexiny desembocar en la conclusin contraria: acaso la observacin par-ticipante slo sea posible, tomada literalmente, en un contexto ur-banizado. Es ms, una antropologa de lo urbano slo sera posiblellevando hasta sus ltimas consecuencias tal modelo -observar yparticipar al mismo tiempo-, en la medida en que es en el espaciopblico donde puede verse realizado el sueo naturalista del etn-grafo. Si es cierto que el antroplogo urbano debera abandonar lailusin de practicar un trabajo de campo a lo Malinowski, no loes menos que en la calle. el supermercado o en el metro, puede se-guir, como en ningn otro campo observacional, la actividad socialal natural, sin interferir sobre ella.Es ms, el etngrafo de espacios pblicos participa de las dosformas ms radicales de observacin participante. El etngrafo ur-bano es totalmente participante y, al tiempo, totalmente obser-vador, En el primero de los casos, el etngrafo de la calle permane-ce oculto, se mezcla con sus objetos de conocimiento -los seres dela multitud-, los observa sin explicitarles su misin y sin pedirles1. ]. Cutwirth, L'enqure en ethnologie urbaine, Hrodote, Pars, 9 (Ier. tri-mestre 1978), p. 42.48permiso. Se hace pasar por uno de ellos. Es un viandante, un cu-rioso ms, un manifestante que nadie distinguira de los dems. Sebeneficia de la proteccin del anonimato y juega su papel de obser-vador de manera totalmente clandestina. Es uno ms. Pero, a la vezque est del todo involucrado en el ambiente humano que estudia,se distancia absolutamente de l. El etngrafo urbano adquiere -ala manera de los ngeles de Cielo sobre Berln, de Wim Wenders(1987)-la cualidad de observador invisible, lo que le permite mirare incluso anotar lo que sucede a su alrededor sin ser percibido,aproximarse a las conversaciones privadas que tienen lugar cerca del, experimentar personalmente los avatares de la interaccin, se-guir los hechos sociales muchas veces de reojo. Puede realizar lite-ralmente el principio que debera regir toda atencin antropolgi-ca, y que, titulando sendos libros suyos, Lvi-Strauss enunci comode cerca y de lejosy mirada distante. Porque, al participar de unmedio todo l compuesto de extraos, ser un extrao es precisa-mente la mxima garanta de su discrecin y de su xito.Se han procurado algunos ensayos de esa etnografa de los espa-cios pblicos, todava por constituirse en un campo disciplinar au-tnomo, complementario -sin pretensin alguna de ser en absolutoalternativo- de los ya existentes. Estas investigaciones han tratadode aplicar al espacio pblico un mtodo naturalista radical, inspira-do en la etnometodologa y el interaccionismo simblico y cuyoobjetivo han sido sociedades fortuitas entre desconocidos, que pue-den ser viajeros de trenes de cercanas, clientes de sex-shops, alum-nos de un aula de secundaria, usuarios de plazas pblicas o compra-dores de supermercado.' El tipo de actitud que el etngrafo urbanodebe mantener en relacin con un objeto por definicin inesperadoha sido denominado por Caletre Ptonnet, adoptando un conceptotomado del psicoanlisis, observacin flotante, y consiste enmantenerse vacante y disponible, sin fijar la atencin en un objetopreciso sino dejndola flotan> para que las informaciones penetrensin filtro, sin aprioris, hasta que hagan su aparicin puntos de refe-49rencia, convergencias, disyunciones significativas, elocuencias..., delas que el anlisis antropolgico pueda proceder luego a descubrirleyessubyacentes. En el ejemplo que la propia Ptonnet presenta, laobservacin de campo se refleja en anotaciones de hechos aisladosunos de otros, que suceden a lo largo de varios das y que tienencomo protagonistas a los visitantes asiduos o eventuales del cemen-terio parisino de Pre-Lachaise. Por brindar una muestra de cmose concreta este mtodo, veamos la anotacin correspondiente auna de las jornadas de la observacin de campo:3 de marzo. - El tiempo fro y cubierto abrevia una nuevaexploracin en solitario. El viejo, bien cargado de ropa, est sen-tado en un banco en su lugar habitual. Tiene ochenta y sieteaos y viene haga el tiempo que haga. Incansable, cuenta el ce-menterio, sus44 hectreas, sus doce mil rboles y sus doscientosgatos, los 25.000 compartimentos del colombario (el crematoriono se puede visitar, pero si les das una moneda a los enterrado-res...). Cuesta ms caro hacerse enterrar al borde del paseo quedetrs, Puede uno evidentemente preguntarse sobre la relacinque mantiene con su propia muerte. Pero se no es nuestro pro-psito. Es parisino? Y crnol Naci en la calle Clignancourt.La mujer de la capa llega de arriba. Maldice a los guardas y cuen-ta los rumores que circulan a propsito de los espritus. Empiezaa llover pero se sienta en el banco y ambos se quedan charlandobajo sus paraguas que se tocan.l es el verdadero vigilante, siempre all, sabindolo todo, yvigilando el lugar sagrado.'Frmulas parecidas, pero todava ms radicalizadas, han sidoempleadas para describir lo que sucede en los espacios intersticia-les de la ciudad, zonas-umbral marcadas por la fluidez ininterrum-pida y la ambivalencia de lo que en ellas acontece. El resultado nopuede dejar de ser un retrato de lo hipersegmentado, de lo fractu-rado, tambin de lo que brilla y atrae la atencin ya sea del mirn50desocupado, ya sea del erngrafo trabajando en contextos urba-nos. As se describe lo que el antroplogo ve en una plaza de SaoPaulo:Una treintena de hombres de varias edades comparten el le-cho improvisado en el suelo de una bomba de gasolina de lucesapagadas, en una calle oscura cualquiera, prxima al centro. Elhombre alimenta a su perro amarradoa un rbol en una esquinade la plaza. Dos hombres enrollados de pies a cabeza en viejasco-bijas duermen y se calientan al sol del medioda en la misma ace-ra. Un hombre llora. Otros hablan con l. La mujer peina los ca-bellos del nio bajo la marquesina de un local al amanecer delda, mientras tanto otros nios duermen abrigados en cajas decartn. Basurasy ruinas delimitan domicilios donde la intimidadde los gestos y las acciones levantan paredes ms presentes, y queal ser atravesadas por la mirada del investigador, lo hacen sentirseintruso, indiscreto. y percibir la fuerza de los lmites simblicosde esos capullos en el espacio. La nia empuja a la fotgrafa-in-vestigadora hacindose notar, defendiendo su privacidad o tal vezambas cosas.'Debera hacerse notar cmo esa manera sistemtica de obser-var y registrar lo urbano no tiene en realidad nada de nuevo, nitampoco lo pretende. Sera fcil reconocer -tras la pretensin cien-tfica que ostentan- una escritura parecida a la que se ocupara,hace ms de un siglo, del caos mvil, desconcertante y a la vez fas-cinador, en que consista, para sus primeros cronistas, la moderni-dad urbana del XIX. De hecho, al trabajo de campo antropolgicoen nichos urbanizados se le plantea una urgencia no muy distintade la que atribulaba a Baudelaire en la carta al editor Arsene Hous-sayo'con que prologa su Spleen de Pars, en la que invocaba un tiponuevo de poesa que fuera capaz de levantar testimonio de lo nue-vo, de la modernidad, una prosa potica musical, sin ritmo, sin51rima, tan flexible y dura a la vez como para poder adaptarse a losmovimientos lricos del alma, a las ondulaciones del ensueo, a lossobresalros de la conciencia.No hay duda de que los primeros ensayos de ese nuevo lengua-je lirerario, pensado desde y para lo urbano, le corresponden a esamirada que los simbolisras del siglo XIX lanzaran sobre los procesosy formas de configuracin de la vida en el espacio pblico, a parrirde la que se elaboran tipologas y fisiologas especficamente ciuda-danas, al riempo que se describen todo tipo de peripecias que tie-nen lugar de manera imprevista en la calle. De esa literatura pano-rmica, como la llamaba Walter Benjamin, un ejemplo podra serel famoso cuento de Edgar ABan Poe El hombre de la multitud,en el que el protagonista se halla contemplando lo que discurreante sus ojos, sentado ociosamente en la terraza de un caf londi-nense, a ltima hora de la rarde. El personaje describe su estado denimo como el reverso exacto del ennui; disposicin llena de ape-tencia, en la que se desvanecen los vapores de la visin interior y elintelecto electrizado sobrepasa su nivel cotidiano. Ms adelante,describe el proceso que va siguiendo paulatinamente su mirar: Alprincipio, mis observaciones tomaron un giro abstracto y general.Miraba a los viandantes en masa y pensaba en ellos desde el puntode vista de su relacin colectiva. Pronto, sin embargo, pas a losdetalles, examinando con minucioso inters las innumerables va-riedades de figuras, vestimentas, apariencias, actitudes, rostros yexpresiones, En esa muestra de protoetnografa urbana vemosCJllO, a partir de una primera impresin indiferenciada, el prota-gorrista del cuento va desmenuzando los elementos que componenla abigarrada multitud que circula; y en la que puede distinguir ydescribir distintos subtipos de oficinistas, carteristas, jugadoresprofesionales, buhoneros judos, varias especies de dandys, mendi-gos... -tal y como hara un etnlogo dispuesto a defragmentar so-bre el terreno una sociedad de transentes-, hasta dar de prontocon el perfil de un desconocido que le concita una invencible fasci-nacin y del que intenta intilmente desvelar el enigma que insi-na, siguindolo entre la muchedumbre hasta perderlo.Ahora bien, el prototipo que mejor prefigura la mirada de unetngrafo urbano es, sin duda, el de Constatin Guys, el pintor de la52vida moderna al que Baudelaire consagrar un conocido texto. ElSr. G. es un observador apasionado, que experimenta inmenso pla-cer al sumergirse en lo ondulante, elmovimiento, en lo fugitivo, enlo infinito. El Sr. G. es, de entrada, un jldneur: ve el mundo, esten el mundo, pero permanece oculto al mundo; es un principeque goza en todas partes de su incgnito, que concibe la multituden la que penetra como un inmenso depsito de electricidad, ocomo un espejo tan inmenso como esa multitud..., caleidoscopiodotado de conciencia, que, en cada uno de sus movimientos, repre-senta la vida mltiple y la gracia inestable de todos los elementos dela vida. Es un yo insaciable del no-yo, que, a cada instante, lo refleja ylo expresa en imgenes ms vivas que la vida misma, siempre inesta-ble y fugitiva. Su actitud de perplejidad ante lo que ve -que deberaser la misma que invadiera a nuestro etngrafo urbano-, se parece ala de un nio, no muy distinto de aquel que, en la pelcula El impe-rio del Sol, de Steven Spielberg (1987), contemplaba extasiado traslos cristales del coche que lo traslada por las calles atiborradas delShangai de 1940, la amalgama de visiones que el simple espectculode la va pblica le depara. El pintor de la vida moderna -nuestroetngrafo de lo urbano- debe ser ese nio estupefacto que todo lo vecomo novedad, que permanece en todo momento con la vista em-briagada y que, al final del da, se inclina sobre ese papel o lienzo enque todos los materiales 'de los que la memoria se ha colmado sonclasificados, ordenados, armonizados y sometidos a aquella idealiza-cin forzada que es el resultado de una percepcin infantil, es decirde una percepcin aguda, mgica a fuerza de ingenuidad'.' A la luzde ese modelo, el etnlogo de las calles, un jldneural que se ha dota-do de un aparato conceptual adecuado, puede no slo reconocer,sino tambin analizar y comparar las profundidades sobre las que sedesliza. Practica lo que Lucius Burckhardt ha llamado una paseo-Iogia, 2 ciencia que estudia los paisajes recorridos a pie, dejndose lle-var ms por los sentidos que por las piernas.53La literatura nos ha provisto de otros excelentes modelos deesa misma escritura preetnogrfica, adaptada a sociedades en ex-tremo efmeras y organizadas en torno al movimiento, similar aellas. Tmese, por citar un caso, esa extraordinaria pieza de 1917que es El paseo, de Robert Walser, y se habr dado con un autnti-co manual de etnografa de los espacios pblicos, mucho menosnaifde lo que cabra esperar de una mera obra literaria. Ms radi-calmente, renunciando a las servidumbres del relato, pulverizandotoda expectativa de toralidad, debera contarse con el precedentede aquella literatura que se dejara inspirar por la defragmentacinanaltica del cubismo y por el amor de dadastas y surrealistas porel collage. De ah ese libro-calle que es Direccin nica, de WalrerBenjarnin. O, ms tarde, las rfagas de percepcin y de experien-cia que, siguiendo el modelo de los hai"kus budistas, le servan aBarthes para su personal ajuste de cuentas contra el lenguaje, piz-cas de vida, notas de una etnografa imposible romadas duranteun viaje a Marruecos y recogidas en una obra pstuma, Incidenres:El chaval de cinco aos, con pantaln corto y sombrero, golpeauna puerta, escupe, se toca el sexo." !ralo Calvino proferiz quetoda la literatura del siglo XXI iba a reunir las mismas caracrersci-cas que le corresponderan a esa antropologa capaz de dar cuentade lo inconstante y lo entropizado de las calles, parecindosele: le-vedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad, consistencia.Por detenernos en un ejemplo particular, ah tenemos lo que Wi-lliam S. Burroughs llamaba, titulando un relato breve suyo, Lastcnicas literarias de Lady Sutton-Smith, sobre los consejos deuna vagabunda que ennobleca con su ingenio una pequea villamarinera cerca de Tnger. La tcnica literaria en cuestin consis-ta, entre otras cosas, en lo siguiente:Sintate en cualquier rincn de un caf, toma un pocillo decaf, lee un peridico y escucha, no hables contigo mismo...(Cmo me veo? Qu piensan ellos de m?) Olvida tu yo. No ha-bles. Escucha y atiende, mientras lees (cualquier detective priva-do sabe mirar y or mientras lee ostensiblemente el Times) ... Re-gistra lo que oyes y lo que ves, mientras lees una frase cualquiera.sos son cruces, bocacalles, puntos de interseccin. Anota esos54puntos de interseccin al margen de tu peridico. Oye lo que sehabla a tu alrededor, y observa lo que se desarrolla en tomo. M-tete en el papel de un agente secreto, a quien amenazan constan-temente la muerte o las cmaras] de tortura enemigas, con todoslos sentidos en estado de permanente alerta, yendo a lo largo delas calles del miedo siempre oteando, olfateando y temblorosocomo un perro bajo la ms extrema de las tensiones. ste es unplacentero ejercicio literario (pequeo ejercicio), que le da al es-critor lo que ms necesita: accin. Atencin, repeticin. Ustedescomprobarn que un paseo, hacer un par de compras, un cortoviaje llenarn pginas enteras, cuando hayan aprendido a obser-var, a escuchar y a leer.No sera la literatura la nica fuente de inspiracin en que unaetnografa de lo inconstante debera mirarse y aprender. Una et-nografa urbana naifse desprende tambin de las formas ms acti-vas y a ras de calle que adopta la profesin de periodista. No envano Robert Ezra Park, uno de los fundadores de la Escuela deChicago, proceda de ese oficio y ense a sus alumnos a concebirla sociologa como una forma sofisticada y sistemtica de crnicade actualidad". Siendo lo mvil y lo momentneo lo que pretendeconocer, la labor del etnlogo urbano habr de parecerse por fuer-za a la del reportero de actualidad, siempre atento a lo inesperado,siempre, como suele decirse, al pie de la noticia. La manera comomuchos programas de radio o de televisin -los ms modestos,con frecuencia- tratan esas reas temticas que se dan en llamarvida local, sociedad o crnica de sucesos) son verdaderas cer-tificaciones de la naturaleza heterclita y cambiante de los mundosurbanos.' Gabriel Tarde, Erving Goffman y Henri Lefebvre advir-tieron, cada cual en su momento, cmo la calle se muestra de ma-nera idntica a un peridico abierto, con sus correspondientes sec-ciones habituales: polrica, notas de sociedad, sucesos, deportes,pasatiempos, anuncios...1. Permtascme remitirme, como ejemplo de ello y como homenaje, a uno delos mejores comunicadores que ha conocido la radio espaola, Luis Arribas Castro,que en la dcada de los setenta populariz un lema: (La ciudad es un milln de co-sas.55Una etnografa de lo urbano rambin debera tener presenteese modelo de formaro que le prestan las canciones llamadas desntesis, piezas de entre tres a cinco minutos en que se esbozancon notable realismo dererminados aspectos de la vida cotidiana enlas ciudades. El universo de la msica moderna, a rravs de todossus gneros pero tambin de una espectacularidad que estimule lapercepcin y la inteligencia, ha demostrado una gran sensibilidadhacia los personajes y las situaciones que conocen los ambientes ur-banos, al mismo tiempo que una no menos remarcable capacidadde transmitir muchas cosas en muy poco tiempo. N o hay ms queor algunas canciones de Lou Reed, Bruce Springsteen, GeorgesBrassens, Leonard Cohen o Bob Dylan -por citar slo los nombresde algunos clsicos- para darse cuenta de hasta qu punto puedetal presentacin resumir la gama de sensaciones y sentimientos deun urbanita cualquiera. Ms cerca de nosorros, lo mismo podradecirse de muchas canciones de J oan Manuel Serrar o de PedroGuerra) por mencionar nuevamente algunos ejemplos entre tantosotros que lo mereceran. Algunas de esas piezas podran ser consi-deradas ya plenamente etnogrficas, como aquella Orly en queJacques Brel iba describiendo los gesros de dos amantes despidin-dose en un aeropuerto, una tarde de cualquier domingo: Estoyall, la sigo / No intento nada por ella / A quien la muchedumbremordisquea / Como un fruto cualquiera.Eso no es vlido slo para las canciones de calidad, debidas apoetas del rock o a canraurores de prestigio. Los boleros, los ran-gos, las melodas romnticas ms populares, todos los gneros demsica juvenil-del skaal rafr e incluso las canciones de xito quelas lires desprecian, pueden devenir, ms all de su aparente tri-vialidad, autnticas cpsulas de sentido, mdulos mnimos de ex-periencia humana donde cualquiera esrar siempre en condicionesde encontrar un testimonio de su propia vivencia personal, puestoque en ellas se describen los sentimientos fugaces, los personajesde a minuto y las situaciones transitorias pero intenssimas que co-noce el practicante de la ciudad moderna. Una pelcula de AlainResnais, On connaitla chanson (1997), nos muestra a los protago-nistas de un melodrama convencional introduciendo melodas fa-mosas en sus dilogos -Johnny Hallyday, Edith Piaf, Sylvie Var-56tan, Maurice Chevalier...-, como si todas y cada una de las situa-ciones en que se vieran involucrados, con sus correspondientessentimientos y sensaciones, tuvieran tambin su cancin corres-pondiente. Ese mismo recurso haba sido empleado antes por elguionista Dennis Porter en una serie televisiva, de la que luego se.derivara la pelcula Dinero caido del cielo, de Herbert Ross (1985).Un personaje de La mujerdealiado, de Francois Truffsut (1981),traduca ese misma impresin: Me gusta or la radio, porque lasmalas canciones dicen la verdad..y lo mismo para esas estrategias de enunciacin que encuentranla forma de transmitir brevemente, como de golpe, como suele de-cirse en un santiamn, sensaciones, pensamientos, conceptos abs-tractos o sentimientos al mismo tiempo complejos e instantneos,fulgores que requieren de una extraordinaria capacidad de sntesis,pero que han de ser tambin lo suficientemente espectaculares yatractivos como para estimular la petcepcin y desencadenar la in-teligencia. Se trata de formatos como el spotpublicitario, el clip te-levisivo o la cua radiofnica, capaces de comprimir lo complicadode la experiencia urbana, al mismo tiempo que respetan su breve-dad. El referente sera, en el campo filosfico, el de la incisin ruti-lante de los aforismos. En el de la msica, por qu no?, la delicade-za engaosamente trivial, la falsa levedad de las gymnopedias de ErikSatie. En cierto modo, ese tipo de formalizacin ya ha sido experi-mentado en literatura antropolgica, al menos si reconocemoscomo ejemplo suyo muchas de las producciones del desaparecidoAlberto Cardn. Alberto Hidalgo se refera a stas como videoclipsernorreflexivos, suerte de simbiosis entre el artculo periodstico,el ensayo filosfico, la crtica cultural y el documental cinematogr-fico, que, por encima de su apariencia zascandileante y superficial-duracin ligera, irona, ritmo frvolo-, eran capaces de desencade-nar autnticos (estallidos cerebrales y pinzamientos neuronales.'En resumen, una etnografa de los espacios pblicos no deberadesdear producciones culturales que han nacido con y para lavida urbana, es decir para una existencia hecha de situaciones tran-57sitorias y alreradas. La literatura, los mass media y la msica ligeraestaran llenas de buenos ejemplos de ello, bsicamente porque to-dos estos medios se parecen en extremo al objeto que pretendencaptar y describir. Ahora bien, a la hora de apuntar precedentes yparalelos extradisciplinares es inevitable atender al ms destacable,al ms radical de todos ellos, aquel en que se encontraran ms ana-logas entre lo registrado y la forma de registrarlo, y tambin aqueldel que la antropologa urbana ms debera estar dispuesta humil-demente a aprender: el cine. Es la necesidad de concebir estrategiasalternativas de observacin y registro aptas para atender sociedadesinestables y lejos del equilibrio lo que debera invitar a la antropo-loga urbana a pensar hasta qu punto el cine podra brindarle su-gerencias valiosas, a partir de su manera de recoger y repetir -hastacierto punto, como veremos, a prolongar, a sustituir o a restituir-la realidad.A esta cuestin se dedicar el prximo captulo. La vindica-cin del cine no incide slo en los beneficios ya probados de usarcmaras como herramientas auxiliares en investigaciones de cam-po, sino en el tipo de perspectiva sobre las cosas que puede desa-rrollar un instrumento, al mismo tiempo de ciencia y de arte, quenaci no slo con la modernidad urbana, sino para reproducir sin-tticamente su sensibilidad por el detalle, por lo efmero, por losuperficial y por lo sorprendente, en una palabra por lo gluquicoy las metamorfosis. El cine y lo urbano estaban hechos, al fin y alcabo, de lo mismo: una estimulacin sensorial ininterrumpida,hecha de secuencias de accin, excitaciones imprevistas, impresio-nes inesperadas... En la calle, como en las pelculas, siempre pasancosas.


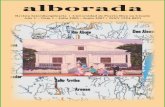
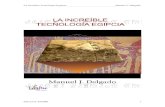

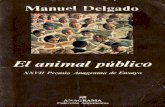

![[Delgado, Manuel][El animal publico][Sociología-Ensayo]](https://static.fdocuments.co/doc/165x107/54de02384a79594a2a8b46f5/delgado-manuelel-animal-publicosociologia-ensayopdf.jpg)