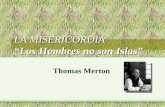MERTON a Hombros de Gigantes
-
Upload
camisonmarisa -
Category
Documents
-
view
888 -
download
0
Transcript of MERTON a Hombros de Gigantes

A HOMBROS DE GIGANTES Robert K. Merton
En éste divertidísimo compendio de erudición Merton extrae diversos temas de interés para la Sociología del Conocimiento y la Sociología de la Ciencia, que vienen muy bien enumerados en el epílogo de Denis Donoghue.
Acompañándolo de una serie de digresiones, como el mismo autor nos indica, a la manera shandiana, Merton va tras la autoría o el origen del aforismo de los enanos y los gigantes que se hizo popular en la voz (debería decir la letra) de Newton en una carta a otro famoso científico, Hooke, con el que mantenía ciertas disputas acerca de ciertos descubrimientos, temas comunes entre los científicos y los intelectuales por lo visto desde tiempos remotos. En fin, el resultado, aunque por momentos se nos mantuvo en la posibilidad de imaginar que el aforismo era más antiguo (o debería decir más joven) de un autor llamado Prisciano, no recuerdo exactamente pero creo que del siglo VI d.c., se queda en Bernard de Chartres siglo XII pero con la aseveración “por supuesto” de que el tal aforismo ya era conocido en el momento en que el autor lo recogía en su obra.
Bien, dicho esto, que podríamos llamar el hilo central del libro, enumerar algunas de las digresiones que Merton introduce, relacionadas con temas de la Sociología del conocimiento como son la comezón de publicar contra la que Fuller nos suministra un remedio particular, el de escribir la primera palabra en una gran cantidad de folios, y en la que Merton nos indica que “hay señales de que su frecuencia va creciendo a un ritmo regular en las instituciones educativas o investigadoras que derrochan los premios para cualquier autor prolífico de artículos científicos o libros de erudición”1. O el principio Hooke-Newton-Merton o principio de “avivar las brasas” que viene a decir que “cuando los científicos hablan de sus diferencias en público se ven a menudo impelidos a emprender un discurso polémico que pretende más salvar sus propias hipótesis que esforzarse desinteresadamente, por Descubrir la Verdad”2. Y aquí nos encontramos ante una primera (no por anterior sino por menos elaborada) formulación de lo que serían la fase privada y la fase pública de nuestro autor. Debo decir en éste punto que lo que yo denomino digresiones no se corresponden con las que Denis Donoghue enumera en el epílogo, no sé si es porque tenemos conceptos distintos de digresión, o simplemente porque elegimos ejemplos distintos, si fuera el primer caso debo decir que todo aquello que se salga de la línea central de la narración es para mí una digresión, aunque esté relacionada con el tema, y es claro que la línea central, como ya dije, es buscar el origen del aforismo popularizado por Newton, con lo que los temas de la publicación y de la publicidad o no de las discusiones científicas se salen de esa línea; si fuera el segundo, añado que he elegido las digresiones más acordes con el tema de la Sociología del Conocimiento que nos atañe.
Siento que éste sea un resumen muy corto, aunque debe reconocerse que condensado, y dejarme fuera autores nombrados por Merton como Swift que ha despertado mi interés tanto en su The Battle of the Books, como en su A Tale of a Tub, explicar, eso sí, que en el primero de los libros el autor narra la batalla entre los antiguos y los modernos, que viene a ser la batalla que se extrae del aforismo de los enanos y los gigantes, puesto que el aforismo nos puede llevar a discutir acerca de la capacidad intelectual de ambos, antiguos y modernos, de la posibilidad del uso de los antiguos por parte de los modernos, aquí nos encontraríamos con la discusión de los románticos frente a los ilustrados, o del sentimiento de diminutez que pueden sentir algunos contemporáneos frente a sus antepasados. Aquí podemos introducir a John de Salisbury “que salvó para la posteridad el aforismo de su maestro”3, el maestro es de Chartres, y que por lo visto desarrolló un complejo de inferioridad con respecto a éste, ahora no recuerdo exactamente las palabras que usa Merton para describirlo, pero es un pasaje realmente cómico del libro.
Ya sí pongo fin a éste pequeñísimo resumen, estoy estudiando para el examen de demografía de mañana, pero ayer acabé de leer el libro y no quería esperar más, así pues debo decir que ha sido
1 MERTON, Robert K. (1990) A Hombros de Gigantes. Ediciones Península, historia/ciencia/sociedad 218, pp. 97.2 Ibid, pp. 50.3 Ibid, pp. 59.

una experiencia divertidísima, me ha sorprendido muy gratamente la capacidad literaria de Merton, no esperaba encontrarme con una novela estilo Bartleby y compañía de Vila-Matas, pero con científicos. Mi crítica a Merton: una lástima que el hombre no fuera más adelantado a su época y se saltara algunas referencias un tanto incómodas, para mí, en lo que a mujeres se refiere, y algunos prejuicios referidos a los no eruditos que ahora no soy capaz de encontrar. En cuánto a los modernos y los antiguos, no considero que los antiguos fueran más “geniales” que los modernos, aunque es cierto que a veces me sale una cierta vena romántica y tiendo a admirar a los humanistas del renacimiento cómo si hubieran sido únicos en la tierra y fuera imposible... Eso sí, considero que todos los conocimientos acumulados a lo largo de la historia de la humanidad son imprescindibles para cualquier paso que se dé en el momento actual, ya sea para trabajar sobre ellos, ampliarlos o para destruirlos son la base de la que se parte en la actualidad. Recuerdo en éste momento un capítulo de Redes de Eduard Punset en el que un antropólogo evolucionista explicaba la diferencia entre los grandes primates y los humanos, estos primeros necesitaban de individuos capaces de introducir nuevas genialidades, en cambio los humanos pueden muy bien servirse de la acumulación de conocimiento sin necesidad de genialidad, sin duda esta idea parece mucho más democrática e igualitaria. Y ahora la pregunta que me surge es: ¿qué dirían los posmodernos de todo esto?, si pudiera contestármela, aunque sea de forma breve, le estaría muy agradecida.