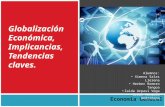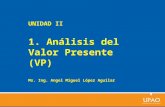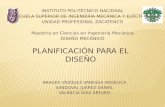Naturaleza de La Planeacion Economica
-
Upload
anielka-alejandra -
Category
Documents
-
view
161 -
download
0
Transcript of Naturaleza de La Planeacion Economica
Naturaleza de la planeacin econmica. Recuento de la planeacin econmica en Mxico y el Mundo.
Autor: Rodrigo Hernndez Gamboa.
1
ndiceIntroduccin.. 4 Captulo 1. La planeacin.1.1 Marco terico 8 1.2 Contenido de la planeacin.. 18 1.3 Concepciones de la planeacin.................................................................... 21 1.3.1 Socialista.. 21 1.3.2 Liberal.. 27 1.3.3 Estado Benefactor. 34
Captulo 2. Historia del primer paradigma de la planificacin econmica.2.1 Antecedentes. 40 2.2 La planificacin en la URSS. 2.2.1 Intentos econmicos socialistas anteriores a la planificacin 43 2.2.2 Planificacin en el Estalinismo.. 48 2.2.3 Planificacin en los pases socialistas de Europa oriental. 56 2.2.4 ltima etapa de la planificacin sovitica. 62 2.2.5 Conclusin. 69
Captulo 3. La planeacin en los pases occidentales de la postguerra.3.1 Apuntes preliminares. 74 3.2 Francia 77 3.3 Reino Unido.. 82 3.4 Alemania 86 3.5 Japn.. 89
Captulo 4. La planeacin en Latinoamrica y en los pases subdesarrollados.4.1 Antecedentes; Amrica Latina. 97 4.1.1 Cuba. 100 4.1.2 Venezuela. 105 4.2 Pases subdesarrollados.. 109 4.2.1 Pakistn........ 111 4.2.2 Irn... 115 4.2.3 India. 118
Captulo 5. La planeacin en Mxico5.1 En los gobiernos post-revolucionarios.. 122 5.2 La planificacin cardenista 1242
5.3 5.4 5.5 5.6
La planeacin en los gobiernos de 1940-1982.. 125 La planeacin en los gobiernos neoliberales. 134 Marco jurdico actual de la planeacin.. 141 Municipalidad de la planeacin. 145
Captulo 6. El impacto de la planeacin en la eficacia de la funcin gubernamental.6.1 Funcionalidad, crticas y argumentaciones sobre la planeacin. 148
Conclusin.. 154 Fuentes consultadas. 156
3
Introduccin.La planeacin es un nocin que necesariamente exige la necesidad de elegir un rumbo y un modelo por el cual se destinan no slo algunas decisiones de los actores principales, sino todo el caudal de fuerzas conjuntas que aspiran a un ideal viable de antemano. La planeacin, como es entendible, no se puede dejar al simple juego de aspiraciones irrealizables, al contrario estas aspiraciones se tienen que concretizar en la capacidad que tengan los planificadores para sealar metas que sean coherentes con las situaciones a las que se enfrentan, entendiendo los obstculos que se deben superar y las coyunturas que marcan su concepcin. El uso de la planeacin econmica por el Estado se generaliza hasta el siglo XX, mas no se puede perder de vista que la racionalidad que le caracteriza es inherente a la condicin humana. Necesariamente planeador de su porvenir, el ser humano ha ingeniado este pensamiento planificador en gran parte del periodo histrico de las primeras sociedades de familias, clanes y tribus; y sin embargo, no se adquirir esta nocin planificadora en el Estado sino hasta mucho despus, particularmente en la etapa tarda del Estado moderno, cuando en el siglo XX apareci el intervencionismo gubernamental en la economa. No es que se desconozca o se desprecie la planificacin que desde siempre las comunidades emplearon en su bsqueda por la supervivencia, pero sta se limit como disciplina de la economa poltica o de la ciencia poltica hasta que se manifest del todo el modo de produccin capitalista y preindustrial, es ah cuando se abordaron temas como la relacin del mercado con el Estado y la funcin de ste como ente regulador de la economa. Es as que la planificacin termina por ser en algunos casos una herramienta casi indispensable en las polticas econmicas de las naciones contemporneas que apelan al intervencionismo estatal, pues se transforma en un estimulante de las fuerzas productivas y un agente de cambio social primordial cuando sta se aplica con seriedad y disciplina por parte de los Estados. Es justo ah donde interviene la ciencia poltica, pues las formulaciones de una planeacin inexorablemente sobrellevan una expresin de Estado, y de su determinacin a seguir una ruta especfica en la que confluirn tanto la poltica econmica como la ideologa predominante dentro de los rganos de gobierno, adems de la situacin econmica preponderante de la cual se partir para encontrar la ruta correcta o no al desarrollo econmico, pues, como observaremos, la planeacin se modifica dependiendo de las tendencias que se aborden dentro de las elites econmicas y polticas que acten dentro del Estado. Hay que entender una cosa: la prosaica idea de que los gobiernos actan en el aire, sin ninguna gua que los asista a enfrentar los retos subsecuentes que son inherentes a su posicin, pasa a ser una simple creencia sin sustento alguno. Cualquiera que sea el distingo de concepciones sobre la poltica, la economa y la sociedad, irremediablemente genera una previsin incipiente o elaborada que soporta buena parte de la viabilidad del gobierno, tanto en materia de polticas pblicas como de polticas ligadas a la economa de mercado. Es esta una necesidad estatal al fungir como organizador del aparato de gobierno, en la que se centra buena parte de la preeminencia de la planeacin dentro del organigrama4
burocrtico. Pero esta condicionante no es el reflejo de la planeacin en la que se centra el trabajo. La planeacin, como un concepto cotidiano en la sociedad, no se expresa de igual forma en los Estados contemporneos, en el mbito estatal tiene otra connotacin mayormente ligada a su actividad como regulador del mercado e interventor de sus consecuencias, mayores estas, que como organizador de las actividades propias de la burocracia. Es decir, la presencia de la previsin que conlleva a una gua organizativa dentro del Estado es evidente, y est intrnsecamente ligado a su organizacin como aparato de poder poltico, pero la planeacin entendida rigurosamente en el marco contextual presente de poltica econmica, hace mayor referencia al intervencionismo estatal dentro de las esferas del mercado; concepcin que ser la predominante a lo largo del trabajo. En gran medida de ah proviene el porqu de la investigacin llevada a cabo por este autor, ya que la planeacin -entendida en el marco contextual de esta investigacin- pudiera concebirse como el eje rector de la economa nacional de cualquier pas, teniendo como fines ltimos el lograr una economa armoniosa, distribuyendo el ingreso de manera equitativa y regulando los ciclos econmicos propios del capitalismo. Pero esto slo es una generalidad; es una nocin mayormente deseable, aunque rara vez aplicable. Las ms de las veces el contexto, la justificacin ideolgica y otros elementos intervienen categricamente para concebir en cada entorno lo que se puede comprender o no por planeacin o planificacin, desechando lo inconexo al objetivo planteado de antemano por los gobiernos, y slo recuperando la argumentacin que sustente el beneficio del sistema de planeacin o planificacin de que se trate y que respalde el programa de actividades usado. Y no es que se carezca de teora econmica y poltica que trate sobre planeacin, pero su utilizacin es tan indiscriminada que regularmente termina por ser un embalaje que slo refuerza nociones que se quieren salvaguardar, importando poco su aplicacin correcta y su experimentacin efectiva. Teniendo como pretexto algunos de los anteriores argumentos y otros ms que se desarrollarn en el presente estudio, se vuelve valido mencionar dentro de este trabajo las diferentes concepciones tericas-ideolgicas que amoldaron a la planeacin como un instrumento del Estado moderno. La funcin que se inquiri en esta investigacin se engloba en el concepto de planeacin y en las funciones que dentro de s surgen. Esta accin de los gobiernos se encuentra como materia elemental de los mismos, tendientes a valorar el liberalismo-democrtico como su eje. Pero, para acoplar mayores datos, se abordarn ejemplos de economas centralizadas con organizaciones sociales de tipo socialistas contemporneas y pretritas, pues stas afrontaron y afrontan a la planificacin econmica como pilar de sus polticas de Estado en materia econmica conforme a los supuestos marxistas concretados en la divisin social del trabajo.1Una de las concepciones ms importantes de la teora marxista dentro de la Economa Poltica, es el traslape de la divisin del trabajo dentro de los procesos productivos en las relaciones de produccin capitalista a sus implicaciones en la divisin del trabajo dentro de la sociedad capitalista. Esta divisin de trabajo en el interior1
5
Ya que se pretende estudiar el concepto de planeacin, tenemos que decir que ste encierra una complicada ramificacin de instrumentos y de conductos que no se intentan en esta investigacin criticar o admirar, sino simplemente descubrir y describir. Tampoco es que se quiere hallar una neutralidad pura dentro de la investigacin, pero la utilidad de la planeacin expuesta dentro del modo de produccin capitalista coloca a este instrumento entre dos concepciones polarizadas: por un lado los fundamentos extremos de un liberalismo dogmatico que exige una desregulacin, y por otro lado, un intervencionismo Estatal en la economa fundamentado en su capacidad para armonizar en lo posible las consecuencias de las relaciones sociales de produccin. Estas dos condicionantes presentes en la actualidad, dan pauta para admirar en lo posible el papel de la planeacin dentro del intervencionismo en la economa, y por tanto como benvolo, pues intentan resarcir los males del modelo econmico. Empero, no se debe olvidar que la motivacin esencial de la planeacin econmica se ciment en las criticas socialistas al modo de produccin presente, fundamentadas en erradicar la anarqua de la divisin social del trabajo y la competencia impasible, sin embargo, estas contradicciones del modo de produccin dentro de los enunciados del Estado benefactor siguen vigentes y no se pretende con este instrumento combatirlas. Es por ello que se retoma a la planeacin en esta investigacin como sujeto de crtica, sin conceder que la critica solo haga referencia ataques, puesto que se analiz constantemente con el nico en el afn encontrar el siti correcto en el que se desenvuelve en la actualidad. El objetivo de la presentacin de este trabajo consiste en describir someramente los alcances que tuvo la planeacin en las regiones donde se le dio relevancia; es decir, cmo fue aplicada esta planeacin, con qu intenciones se formul y cules fueron sus resultados generales. Identificando tambin qu rganos fueron los encargados de llevarla a cabo, cmo es que lo hicieron y de dnde partieron para hacer de ste instrumento un campo propicio para sus ideales. Esto es bsicamente lo que contendr este trabajo. Para hacer la presentacin del estudio, se vuelve necesario un prembulo del marco terico, suscribiendo que el propio concepto de planeacin es utilizado por otras ciencias que son igual de importantes incluso para este trabajo, analizando su contenido y cmo es que se expresa concretamente. Sin embargo, y no dejando de lado la conceptualizacin de las otras ciencias, fue necesario concebir un concepto que abriera las puertas de la indagacin que se realiz desde una perspectiva politolgica, es decir, teniendo como actor fundamental y como sujeto a investigar con mayor puntualidad al Estado, as con sus intermitentes relaciones sociales que afectan, como ya se dijo, de manera determinante en las conclusiones de cualquier planeacin econmica.de la sociedad est mediada por la compra y la venta en los diversos ramos del trabajo en los que se desarrolla la industria para objetivar una mercanca. Esta interconexin de la divisin social del trabajo da paso a una anarqua dentro de estos procesos sociales y a un despotismo en la divisin manufacturera del trabajo. Que se contraponen -explica Marx- con lo observado en las pequeas entidades comunitarias que se fundan en la posesin comunal del suelo, en la asociacin directa entra la agricultura y el artesanado y en una divisin fija del trabajo. De ah que la caracterstica del mecanismo comunitario se sostenga en una divisin planificada del trabajo; situacin que se intenta retomar en los intentos socialistas del siglo XX. (Karl Marx, El capital, Tomo 1/ Vol. 2 FCE, Mxico, 1975, pp. 428-436.)
6
La razn por la cual se decidi darle gran nfasis al estudio historiogrfico de la planeacin, es sobretodo para cotejar cules fueron las articulaciones por las que se cre esta herramienta de poltica econmica, entendiendo qu slo as se podrn comprender las intermitencias de la teora y la prctica, as como las tendencias que es imperativo enfrentar. En otro de estos apartados se analiz la cuestin histrica mexicana sobre la planeacin, concibiendo sus resultados conforme a la coyuntura en la que se expresaron los gobiernos sendos en el proceso de desarrollo planificador. Desplegando modificaciones tanto en la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes federales a lo conducente a este instrumento, atendiendo a sus circunstancias y comparndolas con las internacionales. Finalmente, se atendieron circunstancias concretas en pases determinados que adquirieron esta herramienta como primordial para sus economas. Para este efecto se situ la mira en los pases subdesarrollados y en especial de Amrica Latina, que vive un proceso muy interesante de tendencias decantadas hacia la izquierda del polo poltico con modelos de economas sociales que divergen del prototipo occidental, aunque se trat de retomar ejemplos de otros pases en los aos en que se concibi a la planeacin como su mtodo de desarrollo econmico a mediano y largo plazo. Por ultimo, se realiz un recuento histrico de la planeacin en todos los mbitos, sus consecuencias y las conclusiones a las que se lleg, siendo ste el ltimo apartado de esta presentacin.
7
Captulo 1
La planeacinEn este captulo abordaremos definiciones de distintos autores que trabajan en diferentes ramas de la ciencia, pero que ayudaron a encontrar la adecuada para el presente estudio. Adems, se intent subrayar algunos aspectos del contenido de la planeacin de acuerdo con las diferentes concepciones que se sostienen, estudiando las heterogneas tendencias de la planeacin de acuerdo con las ideas econmicas contemporneas.
1.1 Marco Terico. El concepto de planeacin ha sido en algunas veces igualado al de planificacin y, en otras, al de plan. Pero, para destrabar desde un inicio esta confusin que suele ser notoria, es necesario distinguir los alcances de cada trmino. De acuerdo con Toms Miklos, el plan representar la concrecin documental del conjunto de decisiones explcitas y congruentes para asignar recursos a propsitos preestablecidos. La planeacin implicar el proceso requerido para la elaboracin del plan. En cambio, la planificacin representa el ejercicio (la aplicacin concreta) de la planeacin vinculada con la instrumentacin terica requerida para transformar la economa o la sociedad. La planificacin ha sido entendida como la tecnologa de anticipacin de la accin poltica en materia social y/o econmica (Miklos, 1998: 68). Pero tal vez estas sean slo cuestiones de significado en contextos polticos e ideolgicos diferenciados o, quizs, cuestiones semnticas estrictamente asociadas a usos culturales dominantes. Esta distincin es prudente en tanto que se hace referencia especfica a las teoras econmicas y polticas que encierran la concepcin de planeacin y planificacin espacialmente, as como de una complejidad y particularizacin en el estudio que divide el proceso; de la concepcin de la planeacin, con el de la ejecucin de la planificacin2. Tambin es importante en cuanto a que se revisten los resultados de uno u otro fenmenoOtros autores conceden al concepto de planificacin el proceso de formulacin y de definicin de objetivos y prioridades a nivel macro social [] que alude aun proceso de tipo global, que se formula en funcin de las demandas sociales y del programa de gobierno [] que pretende satisfacer determinadas necesidades sociales a travs de la realizacin de un plan (Ander-Egg, 1995: 61). Este mismo autor califica a la programacin como el conjunto de procedimientos y tcnicas por medio de las cuales se establece de manera sistemtica una serie de actividades, previsiones y disposiciones, para formular o elaborar planes, programas y proyectos -es decir- un instrumento operativo que ordena y vincula cronolgica, espacial y tcnicamente las actividades y recursos necesarios para alcanzar en un tiempo dado determinadas metas y objetivos (Ander-Egg, 1995: 62). Por ltimo, por planeacin entiende la accin o efecto de planear, considerndolo como un concepto indistinto en nuestra lengua castellana, pero que suele referirse con tareas determinadas mayormente en lo fsico (Ander-Egg, 1995: 62).2
8
de acuerdo con sus consecuencias. Pero para nuestro propsito, deja de tener relevancia esta distincin, puesto que lo que importante es desentraar las implicaciones encerradas en el binomio causas-consecuencias del proceso de planeacin o planificacin en el desarrollo nacional en su conjunto y en el estudio del fenmeno alrededor del mundo. Tampoco es nuestra intencin distanciarlo acentuadamente, tanto que suponemos que quien hace la planeacin es el mismo que la implementa en todos los casos, es decir, el organismo burocrtico estacional del Estado: el gobierno en turno, y es el propio gobierno el que busca el desarrollo nacional o la acumulacin de capital en todos los casos, por lo que separar el proceso en el que se solventan los gobiernos para la bsqueda del desarrollo por slo una confusin de trminos no resulta correcto para nuestros objetivos. Del mismo modo apelamos a que esta diferencia no influye en nuestro trabajo, argumentando que nosotros analizamos el fenmeno de la planeacin sin trasfondos especulativos; es decir, que no aseguramos que una planeacin o planificacin est bien o mal hecha, slo nos surge la finalidad de analizar el desarrollo histrico de la planeacin en su conjunto, sin distinguir estas caractersticas que tal vez pueden causar controversia entre las tendencias polticas y econmicas que expongan uno u otro trmino. Incluso, al no afrontar estos dos fenmenos como uno solo, se vuelve complejo el tener que diferenciar situaciones que nos remiten a un mismo fin, que sera la accin de prevenir, regular, garantizar y organizar la economa de una regin establecida conforme a una racionalizacin determinada. Un argumento ms para estrechar estos trminos de origen; es explicitar que en esencia se refieren a un mismo fenmeno, solamente o mayormente su directriz ideolgica los aparta, es decir, los economistas que someten su materia a las solas concepciones marxistas haciendo referencia a los procesos econmicos de los sociedades socialistas se decantan por utilizar el termino de planificacin, en cambio los que se adhieren a las escuelas Keynesiana que utiliza al Estado como el agente econmico ms importante dentro de una economa de libre mercado, tienden utilizar el concepto de planeacin, sin ser otra cosa ms que un mismo fenmeno explicado con otras intenciones ms acordes a diferenciaciones ideolgicas que pragmticas, pues en los dos casos se habla de intervencionismo en mayor o menor medida, tendente siempre a desarrollar la economa. Es por eso que para hacer entendible toda la presentacin subsecuente, se debe enfatizar que se abordaran indistintamente estos dos trminos, utilizando como concepto de los dos, el resultante del elegido en la investigacin terica. Por otra parte, el concepto plan no hace hincapi en ms intrincados debates conceptuales y simplemente se infiere como una herramienta que organiza los insumos de acuerdo con programaciones racionales3 que permiten la organizacin secuencial de tareas (Reyes Ponce, 1972: 114).El concepto de plan como tal no nos genera inconvenientes, pero dentro de ste se vuelve necesario revisar otro que estar presente en todas las definiciones y apuntes que reconozcamos posteriormente. Este es el de racionalidad, ya que al dejar entreabierta la no concretizacin del trmino, se someter a la interpretacin desvalorizada del concepto, y se terminar por asumir a la racionalidad como una personal forma de ver los acontecimientos sociales -del autor y de los lectores- , sin tener esto algo que ver. Es as que la racionalidad3
9
Otro concepto que se suele confundir con los anteriores (planeacin, planificacin, plan) se refiera al de programacin, y que no dista mucho de ser diferente, pero que es oportuno definirlo de mejor manera para despejar dudas referentes. ste hace referencia a la aplicacinal proceso econmico en su intento de lograr su equilibrio o suma tcnicasurgi como consecuencia de que haba necesidades de una nueva poltica econmica que abarcara a las empresas privadas como un todo en los principales problemas cclicos de la economa. La programacin econmica selecciona la inversin y sus programas comprenden los elementos esenciales del proceso de produccin en su conjunto (Cercea Cervantes, 1976: 34). Comprendemos entonces a la programacin como tratamiento econmico entre el Estado y la empresa privada, en su afn de estimular el crecimiento de actividades dinmicas. ste se contrasta a la planificacin, en tanto que la programacin toma con mayor relevancia el designio del capital privado, y asume este pilar para cotejar un programa que incluyan polticas econmicas del Estado, claro est. Mientras que la planificacin se puede notar someramente que se realiza con acciones encaminadas con mayor intensidad, sin apartar del todo a la empresa privada, pero teniendo como referencia primaria el desarrollo econmico por encima de la empresa privada, y mas una, con o sin capital privado, atendiendo a otros actores importantes, como el pequeo propietario, los trabajadores o el campesinado. Ahora bien, el concepto de planeacin es abordado por diferentes reas que lo explican de acuerdo con sus funcionalidades pertinentes. Desde la administracin, la economa, los recursos humanos y desde luego la ciencia poltica hacen suyo esta herramienta y le dan la forma que es necesaria para su ciencia. Mas iniciaremos por definirla con neutralidad partiendo de que la planeacin se define como el proceso mediante el cual se intenta aumentar la probabilidad de resultados futuros deseados por encima de la probabilidad ideal de ocurrencia al azar (Giegold, 1982: 33). Este concepto es bueno, ya que nos otorga cimientos de la planeacin en cualquier ciencia o ramas de ellas. El fin ltimo de la planeacin siempre es obtener lo planeado, pero nos advierte que este instrumento facilita la obtencin de los fines deseados y los coloca en un margen de probabilidad mayor4, que de otro modo simplemente actuaran siguiendo la contingencia previsible. El concepto de planeacin en el enfoque administrativo tiene como apoyo, del mismo modo que el anterior, el proyectar un futuro deseado; pero, ms all de esto, nos induce a la bsqueda de los medios efectivos para conseguirlo. Introduce la ciencia administrativa,suele hacer referencia a un tipo de accin consciente, deliberada y reflexiva que busca determinada optimizacin. En el caso de la planificacin como un instrumento racional del Estado, se vuelve evidente la necesidad del mismo de optimizar los recursos disponibles para el desarrollo econmico, de ah proviene su racionalidad, adems de todo el embalaje reflexivo anterior que condiciona a la planeacin (lvarez, 1993: 88). 4 Una terminologa que fue abordada en la dcada de los sesenta fue el de la de planeacin cultural que aunque mantiene la misma idea de aumentar la probabilidad de un resultado positivo, sta hace referencia a la responsabilidad de los Estados y se considera necesario planificar las acciones culturales, al menos las que realiza el Estado (Ander-Egg, 1995: 70).
10
como fragmento sistmico de la planeacin, a la accin integral de toma de decisiones como parte fundamental de cualquier fenmeno preventivo. Se parte de que el conjunto de decisiones que necesitan de la planeacin en la administracin, se tienen que apegar a un plan preestablecido, y que al mismo tiempo muchas decisiones son tratadas por una sola autoridad en un mnimo de tiempo, de all que la planeacin deba llevarse en etapas y fases. Tambin esta planeacin, que ellos ejemplifican como un proceso sin conclusin, debe dirigirse hacia la produccin de uno o ms estadios futuros deseados. En sntesis, lo que la administracin entiende por planeacin hace referencia a un proceso que supone la elaboracin y la evolucin de cada parte de un conjunto interrelacionado de decisiones antes de que se inicie una accin, en una situacin en la que se crea que a menos que se emprenda tal accin, no es probable que ocurra el estadio futuro que se desea y que, si se adopta la accin apropiada, aumentara la probabilidad de obtener un resultado favorable (Ackoff, 1982: 13-17).5 Lo que esta conceptualizacin deja entrever es un marcado proceso planificador que tiene sus procedimientos muy en claro y sus objetivos bien identificados; adems, se le define como un rgido sistema orgnico funcional que trata de fructificar al mximo los recursos materiales, financieros y tcnicos de una organizacin con la finalidad de obtener los fines deseados de antemano. Y ya que nos encontramos en este espectro de la ciencia administrativa con la anterior concepcin de planeacin, tenemos que retomar el concepto de planeacin estratgica. sta no es mas [sic] que el proceso de relacionar las metas de una organizacin, determinar las polticas y programas necesarios para alcanzar objetivos especficos en camino hacia esas metas y establecer los mtodos necesarios para asegurar que las polticas y los programas sean ejecutados, o sea, es un proceso formulado de planeacin a largo plazo que se utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales (Caldera Meja, 2004: 2). Evidentemente, esta definicin est muy emparentada con la anterior, sosteniendo el carcter organizacional, adems de la parte primordial de todo el proceso planificador, que es el objetivo de alcanzar metas, aunque estas sean ideales a largo plazo. Suponiendo que las metas promovidas en la planeacin no son ni por mucho obras accidentales o que provengan de una nocin sin estudio previo, se puede advertir que la planeacin conviene y suele ser viable para asegurar a s misma un resultado similar con lo5
Para este concepto la planeacin tiene las siguientes etapas: 1. Fines; especificar metas y objetivos. 2. Medios: elegir polticas, programas, procedimientos y prcticas con las que habrn de alcanzarse los objetivos. 3. Recursos: determinar tipos y cantidades de los recursos que se necesitan; definir como se habrn de adquirir o generar, y cmo habrn de asignarse a las actividades 4. Realizacin; disear un procedimiento para tomar decisiones, as como la forma de organizarlos para que el plena pueda realizarse. 5. Control; disear un procedimiento para prever o detectar los errores o las fallas del plan, as como para prevenirlos o corregirlos sobre una base de continuidad (Ackoff, 1982: 13-17).
11
esperado. Seala el autor que el simple hecho de crear este instrumento planificador no certifica que se van a llevar a cabo los programas y planes especificados; se debe tener un seguimiento oportuno y sistemtico para que el instrumento organizacional convenga. Ahora bien, analizando el concepto desde una ptica ms apegada a nuestra causa, se analizar a la planeacin desde una perspectiva que se aproxima a asimilarla como herramienta del Estado, entrando en un debate muy amplio en donde son numerosos los especialistas que proponen sus conceptualizaciones. Ander-Egg subraya a la planificacin econmica como un conjunto de esfuerzos sistemticos para asegurar, acelerar y encauzar los procesos de crecimiento econmico en una direccin y objetivos preestablecidos (Ander-Egg, 1995: 70). Esta conceptualizacin es especfica y se apega al objetivo principal de crecimiento econmico, pero deja cabos sueltos como; quin es que hace estos esfuerzos sistemticos, o para qu se quiere un crecimiento econmico, pues de igual manera, sin una planificacin se busca un crecimiento econmico y muchas veces se consigue. Gonzalo Martner conceptualiza a la planeacin desde una perspectiva muy amplia, pero en la cual se empieza a tener referencia del papel del Estado, asegurando que la fijacin concreta de las metas a la conducta de un plazo determinado y a la asignacin precisa de medios en funcin de aquellos objetivos, es dar forma orgnica a un conjunto de decisiones integradas y compatibles entre si, que guiarn la actividad de una empresa, un gobierno o una familia (Martner, 1977: 45). Continua en la lnea de las determinaciones de un plazo especifico como todos nuestros autores anteriores, pero la relevancia del autor se esboza en que ahora no se sustrae a la nocin de toma de decisiones de un simple administrador organizacional productivo, sino que este espectro se abre y en el caben al gobierno y hasta la familia, conectando este concepto a la forma de organizacin ms bsica. Charles E. Merriam define a la planeacin como Un esfuerzo ordenado encaminado a utilizar la inteligencia social en la determinacin de las polticas nacionales. Se basa en datos fundamentales cuidados y minuciosamente reunidos y minuciosamente analizados, en relacin con los recursos disponibles en una visn global de diversos factores que se deben reunir para evitar contradicciones entre las polticas o falta de unidad en una direccin general, es una mirada hacia delante y otra hacia atrs. Considerando nuestros recursos y tendencias, lo ms cuidadosamente posibles y considerando los problemas urgentes que van apareciendo sobre la marcha, la Planeacin debe ver hacia delante al determinar las polticas de largo plazo (Merriam, 1941: 489). Esta definicin es ms amplia y por ende cumple ms concretamente con nuestros objetivos. El autor llama inteligencia social al carcter planificador que se concentra en solucionar las propensiones fallidas de la nacin. Con un anlisis muy sistmico y cuantitativo busca que la futura planeacin se confronte con los datos que arroja la propia investigacin, para de ah tener nocin verdica de la situacin en la que se realiza este esfuerzo de coordinar los factores para producir bienestar. El autor parte de este concepto para asegurar la necesidad de unidad en estas decisiones, aparte de la racionalidad que se forma en la comparacin entre la investigacin con datos12
relevantes y el plan, para tener as una planificacin coherente con la panormica nacional. Determina que la temporalidad de la planeacin no se debe acotar a un plazo menor, sino que deben de tener un impacto generacional, atacando la problemtica urgente, determinando las consecuencias para cada proyecto. Otro autor dice lo siguiente: Planeacin es resolver, como compromiso estatal, los problemas sociales y econmicos que los mercados libres no pueden afrontar ni solucionar. Nuestra Constitucin Poltica define tcitamente la planeacin de la economa como una actuacin estatal autorizada por la ley de la Republica, que busca racionalizar los recursos humanos y naturales en el campo de la produccin, distribucin, utilizacin y consumo de los bienes, con el fin de lograr un desarrollo integral (Lpez Garavito, 1992: 359). Se da por sentado que la planeacin slo se puede concebir en un pas donde el Estado regule a la economa; si se privilegia la libertad del mercado a toda costa, esta planeacin no se da o tiene muchos rezagos. Lo nico deficiente de esta conceptualizacin, a mi parecer, es el carcter regional que se le concede, es decir, apela a la Constitucin de un pas determinado y a las necesidades de ste, dejando fuera de su orientacin a otros pases, en donde en su ley fundamental no se tenga esta distincin y que sin ser as, s se realice esta instrumentacin. Bernardino Arana Aguilar ve al igual la dicotoma de situaciones sino muy semejantes, si que encierran un fin primigenio. Nos habla de que planeacin es; al conjunto y procedimientos que conducen a la formulacin y la elaboracin de documentos denominados planes de cualquiera naturaleza que estos sean (Arana Aguilar, 1990: 60). Aade que la planeacin es una parte de la planificacin y que est disputa entre conceptos en la contemporaneidad es fruto de la puesta en marcha de planes que no son aplicados y se queda en slo eso, planes, provenientes de una planeacin pero que no encierran en esa tarea el fin ltimo de la planificacin, entendiendo por esta; un proyecto social global en el sentido de que encarna el instrumento que hace converger los intereses individuales y colectivos (Arana Aguilar, 1990; 64). El enfoque que propone el profesor Francisco Javier Osornio Corres en su artculo denominado Planeacin y derecho al desarrollo, determina que: La facultad estatal de planear el desarrollo, no es el resultado de un capricho gubernamental, ni de una ampliacin arbitraria de las facultades del Estado en materia econmicaEs una necesidad imperiosa del desarrollo nacional y condicin del progreso equilibrado justo y armnico del pas. Hace estas afirmaciones considerando los siguiente puntos; a) Porque la importante intervencin del Estado en la economa exige una ordenacin de acciones bajo el riesgo de producir caos. Esto es, el Estado interviene administrando, con frecuencia de manera monoplica, los sectores prioritarios y estratgicos de la economa nacional. b) La complejidad de la economa internacional y la notable influencia que ejerce a nivel interno requiere de una mxima eficientizacin (sic) de la actividad econmica nacional a fin de poder reincorporarse eficazmente al mercado internacional. c) En relacin con las consideraciones precedentes, hay13
que decir que el conjunto de la actividad econmica nacional requiere de una visin integradora que de unidad de direccin logrando satisfacer las necesidades del mercado interno, as como competir eficazmente en el mercado internacional. d) La responsabilidad de rectora del Estado demanda de un esquema que armonice la actividad econmica de los sectores pblico, social y privado para satisfacer las crecientes necesidades de la poblacin; as como incorporarse a la dinmica del progreso. (Osorio Corres, 1987: 12), Este concepto viene a reivindicar gran parte del porqu de la planificacin. Se acerca a la nocin del Estado interventor en la economa y maneja con inters la necesidad de una imperiosa administracin del Estado sobre los sectores estratgicos de la economa. Seala puntos primordiales de la teora del Estado como agente neutralizador de las relaciones econmicas del mundo capitalista y adems conjuga razones muy lgicas que expresa en puntos especficos, de situaciones que tiene que prever la planificacin en nuestro pas. Ah es cuando resulta interesante el concepto, pues introduce conflictos inherentes al sistema de produccin capitalista y de libre mercado. Considera situaciones como la competencia con la economa internacional o la integracin del mercado interno como parte de su postulado terico, y refuerza sus intenciones con consecuencias que tiene la planificacin que cumplir; tales como armonizar los sectores de la actividad econmica y equilibrar el desarrollo econmico de un pas. Del mismo modo se ve un claro matiz con los anteriores conceptos; ya no seala fines ulteriores y subjetivos, sino que los refieres explcitamente y tiene tras de estos fines, toda la nocin planificadora. Luis Danton Rodrguez afirma en su artculo denominado Rectora econmica del Estado, que la planeacin es ya un imperativo para las economas, argumentando que slo as se lograr elevar las condiciones de competitividad en el mercado externo adems de satisfacer demandas internas de la poblacin. Este proceso de planeacin, el autor lo ubica principalmente dentro de las actividades prioritarias y estratgicas de la economa delimitada por la ley. Asegura que slo as las fuerzas productivas del pas se orientarn bajo criterios de equidad social y se harn co-responsables del inters pblico, haciendo converger esfuerzos expresados a travs de una sistemtica consulta popular (Danton Rodrguez, 2009: 34). El concepto de planeacin dentro de este trabajo ser el siguiente: la planeacin como una intervencin del Estado dirigida a ordenar el desarrollo de la actividad econmica y social, mediante la escogencia de un conjunto de alternativas para realizar los objetivos y las metas deseadas, con el mnimo de costo social, a travs de programas y proyectos, tomando como consideracin tanto de los recursos como de los medios disponibles (Fulgencio Jimnez, 2005: 33). Este concepto de entrada escueto y poco abstracto, soporta las necesidades del trabajo. De entrada considera al Estado como fundamental para la direccin y ordenacin de la poltica econmica, enseguida se afirma que de esta forma la planeacin del Estado tiene como14
objetivo el desarrollo econmico6, que aunque parece lgico, no todos los autores introducen esta nocin desarrollistas dentro de sus concepciones que se puede suponer como una valorizacin constate de capitales nacionales. Adems, no solamente afirma que nicamente con este instrumento se lograr un invariable desarrollo econmico, sino que tambin introduce el trmino social. Esta referencia engendra una decantacin del autor a afianzar que no todo progreso econmico se cifra a un proceso de movilidad social, es decir, asevera informalmente que para que exista desarrollo social, debe de incurrir un desarrollo econmico, pero sino no hay desarrollo social tampoco se puede hablar de una planificacin exitosa, aunque exista desarrollo econmico. Escogencia se pude traducir como la accin o efecto de escoger, y es as que el Estado deviene en una forma de seleccionador del modelo y tipo econmico, pues no slo se apega a las posibilidades invariables de una economa de monocultivo, s ese fuera el caso, o de una industria pequea y centrada en una sola variable, sino que tiene la posibilidad de diferenciar sus intereses de acuerdo con su conveniencia, y a la conjugacin de estos intereses con el desarrollo econmico y social, apelando por una planeacin que afecte esta situacin, y se trasforme en un motor impulsor de metas productivas que se intentan alcanzar en la lgica del mayor desarrollo acelerado posible, siempre apegndose a las realidades. Considera el autor que una buena planeacin debe contener una poltica de precaucin, en cuanto a este desarrollo acelerado y sus consecuencias, pues cuando esto sucede en las sociedades capitalistas subdesarrolladas, es decir cuando la acumulacin de capitales se hace exitosamente, suele producirse una pauperizacin de las poblaciones marginales.76
Y ya que se abordar en repetitivas ocasiones el concepto de desarrollo econmico, y que forma de manera implcita una prolongacin de la intervencin estatal en la economa, es necesario detallarla. Entendemos al Desarrollo Econmico; como la condicin social dentro de un pas, en el cual las necesidades autenticas de su poblacin se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. Esta definicin general de desarrollo incluye la especificacin de que los grupos sociales tienen acceso a organizaciones y a servicios bsicos como educacin, vivienda, salud, nutricin y sobre todo que sus culturas y tradiciones sean respetadas dentro del marco social de un Estado-nacin particular (E. Reyes, 2002: 25). Notamos que aunque la concepcin que estamos analizando se centraliza en el desarrollo econmico, no podemos limitarnos a una pura visin monetarista o financiera, sino que involucra las dimensiones sociales, polticas y hasta culturales, claro, siempre partiendo de que el desarrollo de las anteriores parte indivisiblemente de una mejora en la economa nacional. 7 En el captulo XIII en el que se aborda el tema de la Maquinaria y la gran industria en el prime tomo de El Capital, Marx aborda varios ejemplos dedicados especficamente a la pauperizacin del trabajo y por ende del estilo de vida de los individuos cuando se manifiestan la acumulacin de capitales a gran escala y se da paso a la industrializacin. Es all cuando aborda entre otras la cuestin de la crisis de la industria algodonera en Inglaterra de mediados del siglo XIX, expresando los siguiente, Excepto en las pocas de prosperidad, los capitalistas se empean en una lucha encarnizada por su participacin individual en el mercadose llega siempre al punto en que se procura abaratar la mercanca mediante la reduccin violenta del salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo entendiendo que el salario slo representa los medios suficientes para reproducir esa fuerza de trabajo para la jornada siguiente y no el valor de la fuerza de trabajo. Pero esto en el caso de la crisis algodonera, situacin generalmente rural y no urbana, adems en medio de una crisis, contraste en lo ilustrado en la manufactura moderna que tambin es utilizado como ejemplo por el propio Marx, y adonde es proclive la inversin capitalista para generar plusvalor en pocas de bonanza. Es en estas
15
Cuando el capital se hace fuerte y obtiene espacios de poder que antes no posea por debilidad propia o fuerza de otras organizaciones sociales, ste, -el capital-, trata mayormente de seguir en este rumbo benevolente para sus intereses propios, y contina tratando de obtener la mayor ganancia posible, aun a costa de las relaciones laborales y de los jornales ya de por si mermados. Esta accin es frecuente, y el autor lo sabe, por eso coloca como una de las necesidades intrnsecas de la planeacin velar por el desarrollo econmico, pero sin descuidar que por este proceso congnito se pierden derechos laborales o nivel adquisitivo de los salarios. Finalmente me parece que es la definicin concntrica ms benfica para la presentacin del trabajo, aunado a que desarrolla otros postulados que sirven de soporte para esta teora. Sin embargo esta teora, si bien convencionalista, abreva de otras consideraciones, que aunque probablemente no es la intencin del autor, si revisten reflexiones que dan para retomar otros enfoques tericos respecto al punto central que es la planeacin. El enfoque comn que se le da a la planeacin desde una perspectiva intervencionista se delimita en un proceso de elaboracin y aplicacin de un plan que se adapta a los medios y recursos disponibles para su eficacia. Adems, se concentra en un proceso de participacin de los miembros de la sociedad para establecer un instrumento que defienda el inters general dentro de los aparatos de control del Estado para esclarecer contradicciones y dificultades que se presentan en la economa. Es una forma de garantizar el bienestar colectivo sustentado en la racionalidad del instrumento y de su eficacia al trasladarlo a la realidad. Pero para una teora ms crtica, la planeacin dentro del modo de produccin capitalista se analiza a partir de que la participacin del Estado en la economa responde a una restructuracin del sistema capitalista al desarrollar anticuerpos propios establecidos en el Estado para soportar las crisis capitalistas que lo ponen en riesgo. Es decir, el Estado y su participacin en la economa con empresas pblicas y regulaciones econmicas, se manifiesta en la tendencia de amortizar el descenso de la tasa de ganancia y recurrir a la autonoma relativa del Estado para recubrir cualquier vicisitud que pueda poner en riesgo todo el esquema del modo de produccin latente. Esta visin comprende al Estado como una configuracin poltica instrumental por parte de la burguesa, pero tambin lo retoma
manufacturas,Un ejemplo clsico de trabajo excesivo, de una labor abrumadora e inadecuada y del consiguiente embrutecimiento de los obreros consumidos desde la infanciaEsta gente se halla tan exhausta tras el da de duro trabajo, que no se observa ni en lo ms mnimo las reglas de la salud, de la limpieza o de la decencia. Lo mismo ocurre cuando se da la transicin de las manufacturas y de las industrias pequeas domiciliarias a la gran industria. Pues la utilizacin de maquinas que remplazan la fuerza viril por naturaleza masculina, y hace proclive la utilizacin excesiva de la fuerza de trabajo femenina e infantil (Marx, 1975: 544-610). Estas situaciones estn reguladas por las legislaciones laborales de las diferentes naciones, pero de igual forma la bsqueda constante de ganancia en la competencia capitalista mundial, hace inevitable una pauperizacin en mayor o en menor escala de las zonas mayormente desprotegidas, por tanto la planeacin se vuelve un instrumento viable del Estado para que esto se reproduzca o no.
16
como un espacio de lucha, en el que la clase dominante lo detenta para mantener su supremaca ideolgica, poltica y por supuesto econmica8. Siguiendo esta lnea terica del marxismo clsico y contemporneo se puede comprender a la planeacin como una herramienta del Estado instrumento o sujeto de una clase dominante, que la aplica -la planeacin- para defender, organizar y delimitar los intereses de esta misma clase y sus relaciones con las dems clases dominadas. Aunado a un papel de conciliacin de los antagonismo en el proceso econmico. Siendo el Estado detentador del inters general, la planeacin tambin se configura como un elemento que demostrar la bsqueda de este mismo inters, armonizando las desigualdades y recurriendo a un consenso ficticio para solucionar los conflictos dentro del modo de produccin y su desenvolvimiento en la sociedad. Este otro enfoque no ser el predominante en la subsecuente presentacin de la investigacin, ya que llega a ser muy determinista al considerar que cualquiera de los cambios resultados de la planeacin burguesa se comprenderan en una lgica de sobre acumulacin de capital o descensos de la tasa de ganancia y crisis con su posterior reorganizacin. No estoy en condiciones de afirmar o negar dicha hiptesis, pues la investigacin se torn muy amplia y se desarroll en diversos sistemas polticos y econmicos nacionales. Pero es innegable que en algunos casos, como pudiera ser las reformas en el marco de la planeacin democrtica que se hicieron en Mxico en la dcada de los ochentas, revistieron en buena medida esta explicacin, que ya profundizaremos ms adelante. Sin embargo, es valido decir que este enfoque no se expresar con mucha contundencia dentro de esta investigacin debido a una autocritica, al sealar las deficiencias y vacios intelectuales que estn en proceso de cubrirse y que slo dan para un anlisis muy especifico, como puede ser el caso mexicano.8
Esta afirmacin se hace en concordancia con la obra de Nicos Poulantzas en su libro Estado, poder y Socialismo, en donde se escinde el apartado dominado sobre la funciones econmicas del Estado. Es ah que explica en un primer trmino las nuevas actividades del Estado, ya no slo con funciones represivas e ideolgicas, sino ocupando una papel preponderante en las funciones econmicas. Estas funciones econmicas se articulan directamente al ritmo propio de la acumulacin y reproduccin del capital. Esta participacin se da as puesto que es esencial esta accin del Estado para la reproduccin del capital aunque se quede en entredicho la organizacin de la hegemona; dando pauta a una mayor agudizacin de las contradicciones inherentes a la economa. Toda medida econmica del Estado tiene as un contenido poltico en el sentido de una estrategia poltica de la clase dominante, es as que las funciones econmicas se han encaminado a reproducir parte de la ideologa predominante. Esta es causante de una contradiccin en el seno de estas acciones, pues por una parte estn ligadas a la acumulacin monopolista de capitales y por otro atienden a la realizacin de compromisos con las clases dominadas. Este aparato econmico del Estado es sede de la fraccin monopolista que detenta la hegemona dentro del bloque en el poder; sta fraccin desempea un papel orgnico en la reproduccin del conjunto del capital bajo todos sus aspectos y en todos los dominios donde se extiende este ciclo. Y la razn por la que el Estado participa con empresas pblicas en la economa no se deriva de la nulidad de ganancia en estos sectores, sino principalmente por la certidumbre que estas intervenciones acarrean en las coordenadas generales de la reproduccin del capital. Es decir, en sectores muy estratgicos tal o cual capital podra aprovecharse obteniendo un benfico exclusivo a corto plazo, desviando con ello a un reestructuracin del conjunto del aparato productivo en beneficio slo de esta fraccin de capitales; es de inters general de la burguesa en su conjunto esta intervencin del Estado convirtindose en una necesidad poltica (Poulantzas, 1979: 200-244).
17
Continuando con el marco terico es necesario desentraar dos conceptos ms que tenemos que aclarar para notar los resultados que la planeacin arroja en el mbito gubernamental; son el de eficiencia y eficacia. Esto es as, porque toda la nocin planificadora, como lo hemos venido repitiendo, solo es concebible dentro del anlisis convencionalista en una constante bsqueda de bienestar social acompaado de distribucin econmica, y esto slo se logra cuando la accin gubernamental consigue alcanzar estas dos definiciones que complementan el buen gobierno. Por eficacia tenemos que entender; la capacidad de un sistema para obtener resultados, sin ocuparse de los recursos que deban invertir para ello. La eficiencia es la relacin entre los resultados que se logran y los costos de los recursos necesarios. Es decir, la planeacin debe de cubrir estas dos distinciones hipotticamente; ser consientes de los objetivos que se proponen para alcanzar resultados esperados en casos ideales, que es el tema de la eficacia. Por eficiencia se deben prever los recursos para concordarlos con los resultados en un tambin caso ideal (Bouza Suarez, 2000: 26). El gobierno en turno, deber entonces apelar a estos dos ideales y plantear en la planificacin de cualquier tipo que estos dos preceptos estn presentes, con el fin de obtener una maximizacin de los objetivos como de los bienes, y as cubrir la mxima expectativa para obtener mayor provecho. 1) Contenidos de la planeacin. Como se seala en la propia definicin dada, la conclusin de un plan debe estar muy bien sopesada por informacin verdica y sealando de antemano los medios cuantificados de con que se cuenta. Esta exploracin se consuma en un plan en el que se expresan las necesidades que la sociedad requiere, aadiendo etapas determinadas y muy claras. Las etapas de la planeacin empiezan por un Diagnostico, continan con la Estrategia a seguir, califican los Objetivos y cuantificaciones de Costos, y terminan con la Financiacin de las propuestas. El Diagnostico de las circunstancias, se reduce a una breve descripcin de la problemtica a desarrollar, partiendo de que todo este proceso tendr como resultado la mejora econmica del pas. Para iniciar este diagnostico es recurrente acudir a la informacin anterior para de ah liar el hato y verificar en que circunstancia se encuentra la rama en la que se hace este diagnostico, que la mayora de las veces se apoya en una constante cuantificacin de los recursos por medio de estadsticas correspondientes (Fulgencio Jimnez, 2005: 13). La Estrategia que se retoma de la planeacin se valora como la presentacin de los instrumentos elegidos para alcanzar el objetivo en el mediano o en el largo plazo. Se orienta toda la informacin obtenida en el Diagnostico para la canalizacin de metas esperadas, estableciendo a su vez los mtodos para hacer de estas metas una realidad notable. La Estrategia se centra en lograr los objetivos sociales, que para nosotros tienen gran importancia por la referencia pretrita dentro de nuestro concepto, logrando un menor esfuerzo financiero y de asignacin de los recursos.18
En los Objetivos y en la cuantificacin de los Costos, es necesario tener una correspondencia muy especfica entre las metas fijadas individualmente con los objetivos trazados en el plan en general. No obstante es notable sealar que en toda planeacin habr metas intermedias y metas finales. As pues, dentro de los objetivos solo figuraran las metas finales, en cambio las intermedias se incorporaran en el estudio de los medios establecidos para lograr los fines. Por ltimo, se deber calcular los recursos indispensables para la planeacin exitosa, as como los materiales necesarios, tanto de nmero de horas hombre como en maquinaria necesaria con una logstica preestablecida. Todos estos recursos necesarios se tendrn que especificar si no en el plan, s en la conjuncin de la planeacin pues se establece de donde se obtendrn.9 9 En otros autores el contenido aunque no difiere en demasa, si coloca nuevos argumentos con los que sepodr enriquecer este anlisis del contenido de la planeacin. Everett E. Hagen, consolida cinco enunciados normativos con los cuales se pretende aclarar las entraas de la planeacin. En primer lugar aduce a una forma individual del anlisis de las propuestas de cada sector integrantes del plan, asignando los meritos que cada una contengan y desdeando los que puedan parecer ineficaces e innecesarios. El segundo paso que el autor nos indica implica considerar si las facilidades y servicios planeados por las diversas dependencias del gobierno incluyen los requeridos para completar los proyectos de otras dependencias, y si los servicios y facilidades planeados por el gobierno, en su conjunto, incluyen los que se requieren para complementar la actividad econmica Esto deriva de la complementacin mutua de la planeacin y infraestructura o capacidad humana requerida para llevar a cabo lo necesario. Es decir, s en la planeacin se hace indispensable construir determinada infraestructura o instruir determinado crculo social, es necesario contar antes con los encargados preparados para tales tareas, pues si no se ve desde todos los ngulos las necesidades que se tienen que afrontar y no se cuantifican todos los insumos necesarios para lograr dicho plan, todo quedara comnmente en incertidumbre El tercer indicio del contenido de la planeacin se aborda a partir del anlisis de los proyectos, ya no en forma individual, sino con referencia al anterior paso, donde se aclaran los recursos necesarios para actuar. Con esta referencia se evalan los proyectos dependiendo de su viabilidad y partiendo de la previsin los componentes de la actividad gubernamental, adems de los la actividad privada y sus necesidades, englobando as la demanda pblica y privada. La buena planeacin consecuentemente, deber de introducir propuestas para modificar los programas pblicos o para inducir cambios sustanciales y ventajosos en la actividad econmica privada El cuarto requerimiento del contenido planificador se centra en la eficiente planeacin con respecto al cambio de demandas globales requeridas y las perspectivas de las mismas a largo plazo. Ya sea su fin reducir o aumentar esta demanda, a la planeacin le toca fundar estas expectativas y trabajar a partir de estas cifras. Los funcionarios encargados de la planeacin, en estos casos, consideraran el total del gasto pblico presupuestado y discurran la magnitud del probable consumo privado, la inversin y las exportaciones. Actuando el planificador en favor de que estas seales no impliquen un descontrol en las producciones necesarias y logrando estabilizar el mercado con su actuacin acelerada y prevista de antemano. El ltimo de estos pasos que nos explican el contenido de la planeacin; pone un gran nfasis en la cuantificacin eficaz de las determinaciones necesarias en un pas sobre la produccin. Ya que en el pensamiento de este autor se denota una creencia; con tasas de inversin en aumento y con un control planificador sobrio y sin rezagos se lograr un desarrollo econmico sustentable y sin afectaciones tanto al mercado como a la delgada lnea de distribucin del ingreso que es la principal manifestacin del desarrollo econmico Es as que se obtiene la ambrosa de la planeacin, con cualidades como las que acabamos de nombrar que revelen la pulcritud o desaseo de la instrumentacin econmica (E. Hagen, 1964: 20-27)..
19
Manuel Fulgencio ahonda ms y coloca principios primarios de la planeacin. Estos principios son generales, y no se deben descuidar en cualquier intento planificador; El principio de Racionalidad tiene como vrtice primario el seleccionar acciones inteligentemente, sopesando el mximo de beneficio en la creacin del plan. El principio de Previsin se inherente a la planeacin, pues se coloca en periodos determinados y limites fijados de antemano del desarrollo deseable. Esta previsin surge naturalmente de los estudios concienzudos y de la investigacin precedente. El principio de Universalidad debe abarcar todas las fases tanto del proceso administrativo, econmico y social que el Estado tiene como facultad atender. Es decir, la actividad del Estado estar regida y programada por la gestin de la planeacin, ya que esta tarea no slo es ocupacin de los grandes cargos en el organigrama, sino que forma parte de las ramificaciones en que se tengan inmiscuido el plan. Por otra parte, este principio se anuda al de Unidad, es decir que formen un todo integro al tiempo que se coordinen eficazmente. En la prctica se demuestra este principio conforme a la integracin de los planes sectoriales inmersos en la planeacin global. Otro principio pilar es el de Continuidad, pues es necesario que no se descuide esta instrumentacin, ya que siempre es deseable la obtencin del mximo rendimiento de los recurso tangibles, pues la planeacin aunque se manifiesta en plazos y se verifica en la conclusin de stos, es en s ilimitada segn en autor. El principio de Inherencia slo termina por confirmar que este instrumento es necesario tanto en la vida humana como en la del Estado en concordancia con la intervencin en la economa (Fulgencio Jimenez, 2005: 89). Pero ms all del sistema planificador y de la forma orgnica que sta adopte, es necesario despojarla en esta investigacin de cualquier matiz administrativo excesivo y sealarla como la accin del Estado de establecer prioridades de las necesidades ya identificadas, definiendo los objetivos posteriores y calculando las medidas que funcionen adecuadamente para evitar un brote de deslegitimacin o hartazgo razonable de las problemticas continuas que se presenten en la sociedad sin repuesta a corto plazo. Esto lo menciono porque creo que en el proceso planificador es conveniente enumerar los componentes sustanciales de este proceso. Partiendo de la participacin social masiva y representativa que le otorgue viabilidad al proyecto, ya que s sta no es consensuada y discutida con amplitud, corre el riesgo que sea slo un plan de gobernantes imperiosos y alejados de la realidad en el mejor de los casos, en el peor el sistema planificador puede formar parte de una oligarqua econmica y poltica que designe los objetivos convenientes a su inters. Este componente social esta suscrito ampliamente en la ley fundamental y en las leyes secundarias del Estado mexicano, pues al momento de su aplicacin es inconcebible dejar por fuera a sectores que por su naturaleza tienen el conocimiento apropiado para exhibir las problemticas sociales y concretarlas en el plan, y de ah partir a un debate ms amplio que logr alguna solucin colectiva nacional. Es tan importante este ingrediente dentro de la planeacin, que estampa de forma definitiva la legitimacin de todo el plan.
20
Las reglas justas para la aplicacin de recursos y los compromisos ticos de parte de los planificadores emanan de la misma gnesis, pues tambin forman parte del proceso planificador. Es decir, parten de la naturaleza democrtica y provechosa de los gobiernos que se ven influenciados por la necesidad imperiosa de realzar la economa de sus respectivos pases sin descuidar las fisuras burocrticas que afecten de forma irremediable el resultado de la planeacin (Martinelli, 2002: 32).
1.2 Concepciones de la planeacin La planificacin sola hacer referencia al modelo estatista econmico que caracteriz a la malograda opcin socialista de la Unin Sovitica conducida por casi la totalidad del siglo XX. La utilizacin de la planeacin colabor en gran medida al podero econmico, meditico, ideolgico y militar de la potencia que enarbol lerdamente la oportunidad socialista que se engendr en los pensadores del materialismo histrico del siglo XIX. Mas en la actualidad, esta tarea que pareciera antagnica con la economa de mercado, se ha englobado en una opcin para los Estados y ha terminado por ser un factor importante en la economa de algunas naciones. Lo que se plantea en este subcaptulo, es describir los argumentos de los diferentes pensadores de las tres tendencias mas importantes del siglo XX sobre economa poltica y en especial sobre la planeacin como forma de acrecentar el desarrollo econmico y conducirla por un sendero en el cual no slo el mercado imponga sus reglas de oferta y demanda, sino que el Estado regule y anticipe ciclos inherentes al capital. Se presentaran las teoras del modelo socialista que fue el sustento de la planificacin con races ms arraigadas y que facilit el clima de debate de las grandes escuelas de pensamiento econmico, as como la escuela clsica liberal que se contrapuso a estas tendencias con argumentos propios, y por ltimo el llamado modelo de Estado Benefactor, que est en la ambigedad de una economa de mercado con control estatal. 1.3.1 Socialistas En intrincadas teoras sobre el valor, la produccin de plusvalor, el proceso de acumulacin de capital, la dialctica como forma de interpretar la historia, la lucha de clases y tantos ms conceptos de la escuela marxista del materialismo dialectico que se especializan en la economa poltica, surgi la planificacin como forma de conducir la economa de manera ms adecuada y concreta en una sociedad transitoria hacia el comunismo. Ya que ante las contradicciones de la economa de mercado que seala Marx en El capital, especifica como una de ellas, el anarquismo en la economa capitalista y sus serias afectaciones en la distribucin del ingreso y en las constantes fluctuaciones de depreciacin del capital y de toda la sociedad. Pero para Marx, como para Engels, y como para la mayora de los pensadores que engendraron estos modelos de desarrollo social, econmico y poltico, no tuvieron a bien profundizar en las tesis sobre el nuevo paradigma que se proponan21
procrear; y mayormente se aquerenciaron en hacer crtica notable al sistema predominante y exponer las tendencias contradictorias del sistema econmico burgus para de estas criticas fundamentar las opciones a seguir10. Las notas que tenemos sobre las explicaciones o suposiciones sobre el nuevo ordenamiento humano obra de la desaparicin de luchas de clases y de su manifestacin econmica, no son del todo contundentes y la mayor de las veces, la especulacin y los deseos intelectuales de los pensadores socialistas se convirtieron en la forma ms constante de adentrase en el nuevo modelo de sociedad que conceban. Es entendible que su posicionamiento cientfico de facto haya sido causa para no ir ms all de un modelo de sociedad sustrado de la realidad, y que se organizaba en supuestos de desarrollo social que se engendraban indeterminadamente, teniendo muy presente su inters racional por mejorar las condiciones humanas de los trabajadores por sobre todo. Es por tanto que no hay mayor evidencia terica que esboce el instrumento de la planeacin como una objetivacin propia y descrita con prolijidad de los pensadores marxistas del siglo XIX; claro, ms all de lo concerniente a lo especificado en el anlisis de la divisin del trabajo que ya fue explicado con anterioridad y que de igual manera slo es posible entenderlo as, como una interpretacin muy particular que no fue desarrollado ampliamente por el propio Marx. A pesar de que no existi ese pronunciamiento detallado de los grandes pensadores marxistas del siglo XIX sobre la economa de la nueva sociedad socialista haca su transicin comunista, si se describieron hitos sobre los cuales era ms importante avanzar para lograr este desarrollo equilibrado de las fuerzas productivas. Los pronunciamientos de estos pensadores eran por lo general dirigidas a las diatribas sobre la abolicin de la propiedad privada, los principios para la distribucin del ingreso, la divisin del trabajo y de manera soslayada sobre la planificacin de desarrollo, que es el que nos interesa por sobre las dems. Ya Engels en su pequeo ensayo llamado Del socialismo utpico al socialismo cientfico haca algunas advertencias sobre esta nueva manera de obrar la economa; En los trusts, la libre concurrencia se trueca en monopolio y la produccin sin plan en la sociedad capitalista capitula ante la produccin planeada y organizada de la naciente sociedad socialista (Engels, 1990: 78). Es decir, la formacin evolutiva de los grandes industriales, deriva en la existencia uniforme de estos grandes monopolios llamados trust, pues con el perfeccionamiento de una economa desorganizada y competitiva, la nica forma de sobrevivir de los propios industriales precede en la inevitable destruccin del competidor, con lo que se determina la formacin de estas grandes fuentes de poder econmico privado10
Esto lo encontramos en los Anuarios Francoalemanes de Marx, especficamente en las Cartas de Marx a Ruge. Por otra parte en esto precisamente consiste la ventaja de la nueva tendencia; nosotros no anticipamos dogmticamente al mundo, sino que queremos encontrar el nuevo mundo a partir de la critica del viejoNo es cosa nuestra la construccin del futuro o de un resultado definitivo para todos los tiempos; pero tanto ms claro est en mi opinin lo que nos toca hacer actualmente: criticar sin contemplacin todo lo que existe; sin contemplacin en el sentido de que la crtica no se asuste ni de sus consecuencias ni de entrar en conflicto con lo poderes establecidos. (Marx, 1978: 173-174)
22
en donde se aglutinan las industrias ms importantes y por ende el poder econmico y poltico. Solamente con una planeacin a priori y haciendo uso de la sincronizacin de todas las reas productivas que se generaran con la nueva sociedad socialista, slo as se fomentaran sin rezagos el desarrollo econmico y la distribucin equitativa. Tambin especfica que, El da en que las fuerzas productivas de la sociedad moderna se sometan al rgimen congruente con su naturaleza por fin conocida, la anarqua social de la produccin dejar el puesto a una reglamentacin colectiva y organizada de la produccin acorde a las necesidades de la sociedad y del individuo (Engels, 1990: 80). Es decir, con la implantacin del modelo socialista que ellos declaran por fin descubierto, la desorganizacin productiva dar paso a la planificacin orgnica en la cual se sometern las necesidades del colectivo y del individuo. Como se nota en estas pequeas citas, el discurso proselitista ideolgico supera la argumentacin cientfica-econmica del pensador marxista, pero an as es sencillo vislumbrar su propuesta planificadora de la economa en contraposicin del librecambismo a ultranza como el que se practicaba en el siglo XIX. Engels tambin evocara la necesidad de la orquestacin de un plan en sus escritos denominados Anti-Dhring, al especificar que; La sociedad, al aduearse de todos los medios de produccin para emplearlos socialmente y con arreglo a un plan, acaba con el avasallamiento a que hasta hoy se ha visto sujeto el hombre bajo el imperio de sus propios medios de produccin (Engels, 1932: 322). Es la concretizacin de un instrumento eficaz para derruir los pilares que atavan al hombre por culpa de la explotacin capitalista. La planeacin se convierte en un blsamo necesario, y concretizado slo hasta la revolucin rusa de 1917. V. I. Lenin fue impulsor ideolgico y poltico del materialismo dialectico y de sus supuestos de economa poltica; l en buena medida fue el responsable de prolongar la aventura de la economa planificada y sus necesarias implementaciones organizativas. Pues l no slo fue el continuador de esta corriente, sino que el fue el verdadero creador de este sistema planificado que se engendr en la URSS y en la mayora de los dems pases socialistas del siglo XX. El socialismo es inconcebible sin una ingeniera capitalista en gran escala basada en los ltimos descubrimientos de la ciencia moderna. Es inconcebible sin la organizacin estatal planeada que obligue a decenas de millones de persona a la observancia ms estricta de una norma unificada en la produccin y la distribucin. Como es evidente, despus del triunfo en la revolucin rusa, se busc la forma ms eficiente de maniobrar y organizar la nueva economa, siguiendo los enunciados de la organizacin social descrita en el marxismo clsico. Esta aventura sovitica es desatinada y sin grandes sustentos humanos para organizar las nuevas tendencias. Pues los esfuerzos tanto en las polticas culturales, sociales y econmicas se desarrollaran contiguos a la proliferacin de idelogos muy cercanos al fanatismo bolchevique y que de poco contribuan a la sistematizacin marxista y a la organizacin social de los trabajadores en el primer pas proletario del mundo (A. Nove, 1972: 31).
23
Lenin plantea utilizar las organizaciones administrativas-burocrticas del Estado Burgus para planificar la nueva economa que se tiene pensado realizar armonizando la produccin con el consumo y la necesidad. El capitalismo ha creado un aparato contable en forma de bancos, sindicatos, servicio postal, sociedades de consumidores y uniones de empleados de oficinaLos grandes bancos son el aparato estatal que necesitamos para implantar el socialismoEsto ser la contabilidad de todo el pas, el registro de la produccin y distribucin de bienes en todo el pas, esto ser, por decirlo as, como el esqueleto de la sociedad socialista. La planificacin administrativa ser el soporte natural de toda la aventura socialista, ser la pilastra ms vigorosa que sostendr una economa sin base en la sustentacin del intercambio de mercancas, ni la compra venta de mercancas para su especulacin. Ser el ordenamiento profundo de la produccin, ser el equitativo reparto del ingreso, y otras tantas mayores necesidades de la nueva sociedad, las que derivarn en el pinculo de la planificacin como eje rector de la nueva economa social, o al menos eso pensaba Lenin, sin embargo los bancos si tuvieron un papel muy singular en la planeacin, no tanto como esqueleto y si como supervisor impo de las metas planificadas autoritariamente (A. Nove, 1972: 30). Pero hablando seriamente de un teora de la planificacin como tal, es imprescindible ahondar ya en los primeros aos de la Unin Sovitica y en todo su desarrollo estatista de la economa. Economista, planificadores, administradores y otros tantos cientficos organizaron una engorrosa sistematizacin burocrtica de la economa, siguiendo como principal eje de las polticas econmica al plan quinquenal que deviene en una planificacin consolidada, fungiendo como impulsor apremiante de la economa sovitica. Eran en las intervenciones del partido comunista sovitico en la que los intelectuales asignados evaluaban las conformidades de la planeacin y situaban la importancia de esta materia. Una de las tareas principales de los organismo de planeacin y econmicos es el mejoramiento de la calidad de los bienes de conformidad con las demandas de los consumidores y con las normas tcnicas modernas. Los planes deben de incorporar los ndices ms importantes relativos a normas tcnicas y a la calidad de los bienes, y todos los recursos financieros, de fuerza de trabajo y materiales que requieran la realizacin de tales ndices. Es decir, la planeacin como ente regulador de todas las situaciones comerciales del sistema, corrige y atiende, conforme a lo ineludible, la necesidad de encauzar el rumbo econmico con reacomodos temporales de produccin o consumo de una u otra industria, dependiendo de la disponibilidad de ciertos materiales inmanentes y necesarios para la correcta armonizacin de la economa (A. N. Kosygin, 1965: 13). La elevacin de los niveles cientficos de la planeacin impone a nuestros economistas profesionales la tarea de analizar los procesos modernos del desarrollo tcnico y econmico del pas, y la de definir las tendencias y perspectivas que estn surgiendo (A. N. Kosygin, 1965: 13). Queda en claro el carcter temporal y precautorio de la planificacin de la economa. Reside su importancia en la implementacin de correcciones evidentes en el reajuste del sistema econmico preponderante. Pero su centralidad no radica en la simple ordenacin de las industrias (produccin y consumo). Sino que se organiza para a dentro de24
las propias fbricas y talleres, organizando lo necesario para ser ptimo el desempeo requerido. El investigador tendra que considerar, en este caso (el de la planificacin), un nmero ilimitado de elementos de la economa nacional: diversos tipos de materias primas, combustibles, su Ministros auxiliares, productos finales de distintos grados, marcas, tamaos; distintos recursos naturales, diversas clases de fuerzas de trabajo, medios de produccin y transportes diferentes, cambios de las normas de estos componentes en el transcurso del periodo del plan, etcteraEs esencial tomar en cuenta que al aumentar la escala y complejidad de la planeacin, aumenta el nmero y la complejidad de las interrelaciones en medida mucho mayor que los ingredientes introducidos. En consecuencia, es prcticamente imposible la compilacin de un plan econmico nacional ptimo, como la solucin de un problema de mximo, en el curso del siguiente o de los dos siguientes planes quinquenales (Veinshtein, 1966: 23). Mas valoro como el principal terico de la planificacin econmica en la URSS a Oskar Lange, pues colabora con diversos tratados sobre la economa poltica en el socialismo y del que me baso para cotejar la afirmacin del prrafo anterior sustentado en el libro de ttulo Ciencia, planificacin y desarrollo. Este economista repleto de enseanzas econmicas del marxismo clsico, retoma el desarrollo y la critica de la economa capitalista, para adecuarlas en los moldes de la nueva economa socialista, que pretenden emerger en la URSS de a mediados del siglo XX. Aprovecha el aparato cientfico del marxismo que se dedica casi en su totalidad a explicar las razones del capitalismo, para adaptarlos a los problemas de la nueva sociedad, en la que se encontraba de forma predominante el tema de la planeacin econmica como adjetivo prevaleciente de la singular perspectiva econmica. El autor expone cmo es que se plantean en los crculos intelectuales soviticos las funciones de la econmica socialista, el papel de las relaciones mercantil-monetario y el clculo econmico del socialismo. Pero en la contemporaneidad del mencionado autor se plantean diversos conflictos ms especficos, como el papel de los precios y del mercado en la regulacin de la economa socialista. El propio autor plantea la necesidad de ir ms all de las obras tericas del marxismo y conducirse por una nueva senda inexpugnable todava de la economa anterior al comunismo. Esto lo argumenta al descubrir que las leyes econmicas del capitalismo son divergentes de las que se presentan en la sociedad socialista, en la que por lo general se plantean nuevas diatribas como la administracin racional de los medios de produccin y la misma necesidad aprovechada en la fuerza de trabajo (Lange, 1974: 101). Pero la parte fundamental de su explicito trabajo se centra en la planificacin de la economa nacional. En la que l descubre dos etapas de esta planificacin; la primera, en la cual el objetivo principal se concentre en la coordinacin de los diferentes planes que certifiquen el crecimiento equivalente dentro los sectores y ramas que el plan aglutine. Adems de los instrumentos necesarios para su optimizacin equivalentes a los mtodos de clculos y balances de los diferentes planes que se organizan. Esta etapa de balances de los planes, l la obtiene de la teora de la reproduccin del capital de Marx (Lange, 1974: 104)25
La segunda parte de estas dos etapas radica en la optimizacin de los planes, es decir, el aprovechamiento en su mxima eficiencia de las fuerzas y los medios de la economa nacional. Estas son las mejores herramientas para una planificacin adecuada (Lange, 1974: 105). Una caracterstica muy elemental que supone este economista, es que con la implementacin de las nuevas tecnologas como es el caso de las computadoras, el nivel de eficiencia y eficacia en la implementacin de la planificacin tiene ms posibilidades de ser exitosa. Plantea la posibilidad de que con la evidente mejora de las economas de los pases socialistas, las potencias capitalistas y los pases de economas subdesarrolladas opten por proponer sistemas de planificacin en sus pases, cuestin que analizramos durante todo el trabajo, pero que el autor denota como un estimulante con necesarias deficiencias (Lange, 1974: 108). Esboza que los pases subdesarrollados que utilizan la planificacin econmica como forma de desempear un papel decisivo en sus pequeas y menguadas economas, tienen la oportunidad decisoria de imponer donde colocar la inversin estatal dependiendo de sus intereses; pero an as, necesariamente estos pases requieren del improbable deseo de los pases imperialistas para su desarrollo. Esta influencia del sistema econmico socialista en una economa burguesa es resultado del choque de las influencias mundiales, -sabiendo de antemano que este economista public sus notas a mediados del siglo XX-, teniendo la oportunidad los pases subdesarrollados a decantarse por alguna de estas ideas tericas dependiendo de la relacin de fuerzas en la direccin que enfilen las fuerzas polticas y econmicas del mundo (Lange, 1974: 110). Encamina -el autor- el carcter matemtico de la planificacin, al sealar, que las relaciones cuantitativas de las interrelaciones econmicas slo son detectadas y estudiadas con cantidades especificas que slo las ciencias exactas disponen. Estas interrelaciones econmicas se pueden ejemplificar con el conocimiento de los coeficientes tcnicos de produccin o inversin. Cierra esta argumentacin sealando que con el uso de la ciberntica en la planificacin, la utilidad de este apero de la economa socialista garantizar la administracin eficiente de la misma. Este pensador al adentrase en las entraas del modelo sovitico de planificacin, y al explicar la necesidad de una descentralizacin de la administracin econmica, expone que la planificacin nacional no puede estar basada en la coordinacin de empresas socialistas, teniendo que abarcar ms all que el simple recuento analtico. La planificacin tiene por tanto que adosarse dentro de su campo de accin las categoras del ingreso nacional, las fuentes de produccin, la divisin entre acumulacin y consumo, y la distribucin entre los diferentes sectores de la sociedad, as como el empleo de la fuerza de trabajo y su situacin en las principales ramas de la economa. La planificacin debe de comprender los ndices financieros globales y el valor de la masa mercantil producida para el autoconsumo, es decir, se plantea el autor la necesidad de conjugar al modelo econmico socialistas, la26
planificacin central y la administracin de la economa nacional. Para esto se debe sujetar la planificacin a las autoridades ms competentes que organicen con tranquilidad y sin imposicin el empleo de esta herramienta que plantean ser la panacea de la economa del nuevo mundo social (Lange, 1974: 123). El autor hace crtica del modelo burocrtico estalinista de industrializacin y lo cataloga como una usurpacin al tutelaje impuesto por algunos sectores del partido comunistas sovitico que no conminaron a una descentralizacin de la economa y de la vida poltica de la nacin obrera. La democratizacin socialista es el desapego de estas evidentes degeneraciones del modelo social, permitiendo con este alejamiento la maduracin de las nacientes fuerzas sociales. En una crtica sobre el modelo de economa polaca, vuelve a evocar la necesidad de la planificacin, y construye los cimientos de la herramienta conjugados con la divisin del ingreso nacional en acumulacin y consumo y relacionado con esto, la tasa de crecimiento de la economa nacional, el fondo de salarios y otros ingresos de la poblacin, el valor de las mercancas fabricadas de acuerdo con las necesidades de los consumidores y la circulacin monetaria. Es decir, de la planificacin econmica nacional emerge sobre la mayora de los pilares con que se sostiene a la economa de los pases soviticos socialistas. (Lange, 1974: 134). En un contndete anlisis de la economa socialista, el autor antepone cualquier funcionalidad de sta a una buena planificacin economa, en la que se contenga todos los buenos rasgos de la probabilidad humanan y ciberntica para un beneficio social. Limita todos los alcances de lo humano en cuestiones cuantitativas, proponiendo el uso de maquinas especializadas para contabilizar la totalidad de las funciones de intercambio comercial que devengan en las ms adecuadas formas de entender el curso de la economa, haciendo total diferencia con la libertad economa expresada con tanto impulso por los liberales de su poca.
1.3.2 Liberal. La conceptualizacin liberal de las relaciones humanas se extiende a muchas ramas de la ciencia y de la sociedad. Se puede hablar de una sociedad liberal cuando, por ejemplo, sta se desprender de las tradiciones dogmaticas o los ritos religiosos, que se piensa estn superados, consientes de la permutacin de otros valores ticos en la misma sociedad. Se puede hablar de espectro poltico liberal cuando nos referimos a partidarios emanados de los supuestos de las revoluciones burguesas que igualmente superan los arcaicos valores morales del absolutismo monrquico, -no en la sociedad en su conjunto-, sino en la esfera estatal, donde se reflejan los nuevos intereses que permiten que estos igualmente nuevos valores ticos se constituyan como pilares del entendimiento de las relaciones sociales y econmicas. Estos otros nuevos valores establecidos se describen teniendo en cuenta otros propsitos como; proteger la vida, la libertad y la propiedad de las personas.27
En la economa surge algo parecido; reflejo del reacomodo de valores econmicos trasformados en las revoluciones burguesas, se decantan por un nuevo sistema econmico el capitalismo- que sin duda les es ms favorable a sus intereses clase hegemnica. En todos los aspectos de esta ideologa liberal est presente el valor de la libertad como el preponderante. En lo social, con leyes que favorecen esta cuestin subjetiva en los rdenes cvicos, en lo poltico, con normatividades que sugieren una participacin sin ninguna atadura en los aspectos que ataen a la lucha por el poder, y en lo econmico con una libertad en la interaccin de los individuos que concurren al mercado a ofertar o demandar. El padre de la economa liberal es Adam Smith, especialmente despus de publicar su libro La riqueza de las naciones. Es en esta publicacin que aborda los factores que determinan el progreso econmico de las naciones y las medidas que favorecen a este estadio. Inicia sealando que la tasa de crecimiento depende de la aptitud, destreza y sensatez con que generalmente se ejercita el trabajo. Del mismo modo atribua la riqueza de los diferentes pases y de la productividad en su conjunto a la divisin del trabajo. Para que esta divisin redituara en acumulacin de capital es esencial que exista capital precedente y un mercado efectivo. Por estas mismas razones se opone a las restricciones del comercio en su conjunto, sealando los efectos desfavorables a la produccin. En contraste, el comercio libre y abierto estimular las fuerzas productivas y por consiguiente aumentar la riqueza y la renta efectiva de la sociedad. Lo que tambin se convierte en obstculo para la acumulacin de capital es un entorno legal y poltico intervencionista en el mercado. Todo hombre, con tal que no viole las leyes de la justicia, debe quedar en perfecta libertad para perseguir su propio inters como le plazca, dirigiendo su actividad e invirtiendo sus capitales en concurrencia con cualquier otro individuo o categora de personas. Es as que la accin espontnea del mercado tendr la posibilidad de asignar adecuadamente los recursos maximizando el bienestar de la sociedad entera, siendo este no un razonamiento perseguido por los individuos. Asintiendo que cualquier medio de planificar requerir por fuerza mayores conocimientos que los puede disponer cualquier ser humano. El gobernante que intente dirigir a los particulares respecto de la forma de emplear sus respectivos capitales, tomara a su cargo una empresa imposible, y se arrogara una autoridad que no puede confiarse prudentemente ni a una sola persona, ni aun senado o consejo, y nunca sera ms peligroso ese empeo que en manos de una persona lo suficientemente presuntuosa e insensata como para considerarse capaz de tal cometido. (Cole, 1995: 3-10) Estos planteamientos son slo el preludio para la buena interpretacin de los tericos liberales que ahondan mayormente en la planeacin, mas no tiene ningn desperdicio conocer el razonamiento de los incipientes economistas liberales que se concordaron con el sistema econmico pujante de las primeras etapas de establecimiento y maduracin del modo de produccin. Este sistema que tiene como engranaje de sus funcionalidades la libertad de comerci, de transito, de concurrencia al mercado y de la inalcanzable bsqueda de ms y ms mercados para colocar mercancas; plantea como requisito indispensable la
28
nocin de un Estado mnimo11, adonde las libertades del individuo prevalezcan ante las injerencia del Estado, y sea ste, el mercado, quien cicatrice cualquier disconformidad en la sociedad. Me parece que la simple teorizacin de una barrera que interprete y regule los ciclos del mercado -como es la planificacin- podra suponer dentro de estos tericos liberales una desestabilizacin de las factibilidades del sistema econmico, volvindose poco probable que pueda ser analizado este tema sin la demostracin de pasiones evidentes y aversiones maysculas. Como cre, es el caso de Friedrich Hayek12 en su libro Camino de servidumbre, (Hayek, 1976: 29 y passim) que es por mucho el mayor terico liberal que expone el caso de la planificacin como una degeneracin de las sociedades liberales; y concibe este fenmeno como una desgracia de las organizaciones sociales, que se ven subordinadas a tcnicas de la ingeniera de las sociedades que la encaminan al envilecimiento y a la esclavitud de los hombres. En este libro el autor empieza por exponer lo que muchos hasta hace poco tiempo colocaban como circunstancias unsonas, emparentndolas como dos fenmenos siameses que era imposible separar; explicando al socialismo como la nacionalizacin de los medios de produccin y a la planificacin de la economa como una situacin equiparada, de inseparable correlacin; sin embargo, el autor observa que este fenmeno se desprende, y ahora la planificacin no es sinnimo de socialismo, pues naciones enteramente capitalistas han adquirido este instrumento con entusiasmo. Esto se debe a que el socialismo, segn el autor, se ha convertido en la reparticin de las rentas, en una especie de Estado Benefactor, que se asemeja mucho a las nuevas intenciones de estos pases capitalistas, que para atacar la miseria han implementado polticas de redistribucin del ingreso que se asocian con la planificacin. Es importante resaltar, antes de adentrramos ms all en esta exhibicin de argumentos que expone Hayek, que l no ve al instrumento econmico de la planificacin, como tal, como un simple instrumento de la economa para mejorarla y extender su desarrollo, sino que lo ve como una fuerza que se aleja del espectro econmico y se imbuye en las tendencias polticas-ideolgicas de los regmenes totalitarios, adonde la implementacin de estas armas sentencian a la humanidad a abandonar las esperanzas de libertad, por sociedades premeditadas y sin ningn tiento de libre albedrio (Hayek, 1976; 29-35).La nocin de Estado mnimo no es obra de cavilaciones sin sustento, puesto que la necesidad del Estado pequeo en las buenas relaciones comerciales, se subordinan a los siglos en donde las monarquas con sus grandes administraciones burocrticas y sus imperativos impuestos complicaban a las sociedades comerciales y disminuan la ganancia de los burgueses que hace varios siglos se organizaban, afectando as la acumulacin primaria de capital. Mas estas necesidades se trasmutan en la contemporaneidad, y se refuerza la concepcin del achicamiento del Estado para gozar de mayores libertades ahora en un mundo globalizado. 12 Este terico desarrolla su teora en la poca en que ms escptico el mundo observaba al liberalismo econmico. Pues despus de la gran depresin y con las calamidades que sta provoc en la poblacin, pocos tenan la valenta de desarrollar modelos o criticas econmicas y sociales con base en paradigmas liberales, entendiendo que la mayora de los pensadores crean desfasadas por su estrepitosa cada, y adosndosele a esta cada, la fuerza con la que surgi el Estado de Bienestar propugnado por Keynes que apareci como estandarte de la contraposicin del capitalismo al fantasma del socialismo sovitico que se vea con factibilidad despus del derrumbe de las nociones liberales a ultranza.11
29
El autor piensa que el camino se ha abandonado, ese camino que era tan intrigante por los intelectuales y animoso para los jvenes se ha cedido; el camino del liberalismo que despertaba a las masas en las pocas de las monarquas absolutas y que provocaba las grandes revoluciones burguesas, se ha entregado. Este sendero que con tanto esmero fue creado por los liberales de antao, que propugnaban ideales sin duda legtimos, es ahora ocupado por el comunismo y el fascismo; y el liberalismo, que era anteriormente el camino progresivo de la sociedad, es ahora considerado como el arcaico conservador, y los progresistas son los mismo que se adhieren al comunismo (Hayek, 1976: 35-36). Esta aoranza de mejores tiempos para el liberalismo, es harto mayor justificable, pues entendamos que las luchas por las libertades civiles y polticas de los siglos XVI, XVII y XVIII, fueron en su mayora contra monarquas que no detentaban mayor legitimidad que las que las creencias religiosas les conceda