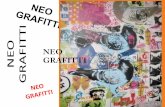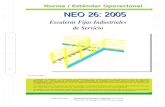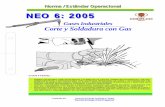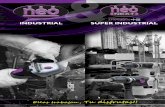NEO-NEO CLASICISMOS EN LA que POESIA ESPAÑOLA · rado, lo patentiza el grado en que nos seduce,...
Transcript of NEO-NEO CLASICISMOS EN LA que POESIA ESPAÑOLA · rado, lo patentiza el grado en que nos seduce,...

Los Cuadernos de Poesía
NEO-NEOCLASICISMOS EN LA POESIA ESPAÑOLA ULTIMA
Fernando R. de la Flor
«La edad de oro amanecía y los griegos, divinos pastores, contemplaban aún las pálidas estrellas.»
Valle-Inclán, La lámpara maravillosa
E1 discurso académico -y no sólo élsobre la poesía española de los últimos años se encuentra, como todos sabemos, orientado casi exclusivamente a la cons
trucción fatigosa de un tipo de argumentación en el que las generaciones, enmarcadas en una matriz cronológica, puedan servir de anc\aje a las obras y a los poetas de sucesiva aparición en el panorama. No quisiera ironizar con ello, pero esta pasión taxonómica que aplica a los textos unos criterios casi biológicos deja completamente insatisfechas las expectativas de potenciales lectores, a quienes, definitivamente, no les queda más que, acaso, el título llamativo de un poemario -Arde el mar, Dibujo de la muerte, El que no ve ... - para orientar sus búsquedas.
En este sentido, es de esperar que al menos uno de los extremos en los que se monta la tensión de esta reflexión quede lo suficientemente vago como para que no se piense que contribuyo aquí a construir o confirmar generaciones, donde sólo hay obras; grupos allí donde únicamente se dan escrituras; lecturas condicionadas, cuando hay que apostar por una lectura desperjuiciada (al menos desatenta hacia tan burdos lastres). Poesía española última quiere decir aquí estrictamente eso: aquella poesía que por sus condiciones de modernidad -no por la cronología fantasmática en que se inscribe- representa para cada uno de nosotros la voz en que habla su presente, aquella que cada uno de sus lectores experimenta como tal. Sobre esta última poesía española ni puede ni debe hacerse arqueología (aunque ella misma pueda ser arqueológica, como ya veremos): que no puede hacerse, lo revela la pobreza de las exégesis que sobre la misma manejamos; que no debe, lo demostrará, quizá también, la insuficiencia conceptual de estas líneas.
Queda la cuestión delicada del término que he querido adoptar para esta ocasión: la existencia
61
probada y santificada de un clasicismo, también la de un neo-clasicismo, contrastará, sin duda, con la hipotética validez de este neo-neo-clasicismo que se propone para definir algunas ideaciones que atraviesan la lírica española de ahora. El término en cuestión no debiera, sin embargo, entenderse como alusivo a un concepto que vaya adquiriendo su pleno sentido a medida que pasa el tiempo, sucediéndose y referenciándose paulatinamente con los años. La crítica de arte utiliza ya con plena liberalidad unos términos en sentido estricto y otros en sentido lato, y desde esta perspectiva -ut pictura poesis- podemos asegurar que haybastante neo-clasicismo en el clasicismo, o que -ycon ello descubro ya parte de lo que va a constituir mi argumentación- hay neo-neo-clasicismodonde (o en quien) tal vez, no haya habido nuncaneo-clasicismo o, incluso, clasicismo a secas.
En última instancia, ninguna categoría más sometida a desgaste que ésta de lo clásico. Erosionada por el tiempo, la vemos levantarse renovada, a impulsos de cada nueva generación y de cada nueva época. La pretensión de clasicidad, en la que hoy se sustantiva todo clasicismo posible, lo es en cuanto negadora del tiempo, de espaldas a su tiempo. Esa su peculiar intemporalidad -justamente asociada al ser de lo clásico- seduce con unos dorados prestigiosos, donde no se apagan (todavía) las resonancias, poéticas por definición, que entraña la sola mención de la geografía del Lacio, de la homosexualidad griega o de los segmentos de cultura renacentista, que suponen ya su primer pastiche: el pasado modeliza en todos ellos el presente y lo suplanta.
Como diseño utópico, la tensión hacia lo clásico -no ya hacia lo neo-clásico, entendido comocorsé; o hacia lo neo-neo-clásico, que sería suirrisión y su repetición seriada- aspira ella también a constituirse en modelo; es más, por el empleo mismo del dispositivo deviene modélica.Desde esta perspectiva última, el término neoneo-clasicismo es la fórmula lingüística más agresora que conozco, para arrebatar de golpe esainocencia, ese prestigio, que tantos discursos poéticos invocan para ellos -y desde ellos mismos- ennuestros días.
Nos han recordado recientemente algunos significados integrantes de la «ultima poesía española», al hilo de ciertas reapariciones del mundo clásico entre nosotros (conmemoraciones virgilianas, ediciones de clásicos latinos y griegos, descubrimiento de los guerreros de bronce en Calabria ... ) de qué manera, y casi cito textualmente, se estaba cumpliendo en el escenario terrorífico de la amenaza nuclear, los vertidos radioactivos y las masas alienadas, un «retorno al clasicismo». Estimaban también que este retorno se hace más evidente en España, por cuanto en nuestra misma tradición cultural no existían antes de ahora las traduccio-

Los Cuadernos de Poesía
nes de los epigramatistas de la Antología griega, se desconocía a Teócrito y, encima, las escasas ediciones existentes de todo ello acostumbraban a cercenar de la clasicidad ese elemento pagano que, en resumidas cuentas, hoy es lo que más nos interesa de la misma.
Parecía en esta argumentación que, gracias, por un lado, a las ediciones de Gredos (las cuales, por otra parte, no vienen ciertamente a instaurar una clasicidad, sino tan sólo a prolongar una empresa tan rancia como la de la Biblioteca Clásica Hernando) y, gracias sobre todo -y esto parecía implícito en el tipo de argumentación que comentamos-, al mismo discurso poético, encargado titánicamente de acercamos, sin intermediarios, el pasado ejemplar al presente tenebroso, gracias a todo ello, digo, podíamos hoy disfrutar de un acercamiento -por fin «verdadero», «posible», «puro»- al mundo clásico. Es más: algunos de nuestros poetas y muchos de los acontecimientos de nuestro tiempo se encuentran ya funcionando como «signos», como «símbolos» del Antiguo o, lo que sin duda ha de parecer más oportuno, de su retomo entre nosotros.
Ciertamente que la tradición literaria española permite -no, desde luego, en toda la (des) medida en que se la ha utilizado- esta manipulación en tomo a lo clásico, el clasicismo, los clásicos y su contrafigura: el neoclasicismo. Respecto al último, a fuerza de confusión, las posturas se revelan claras: la carga peyorativa del término gravita, además de sobre buena parte de los escritores y tratadistas de estética del siglo XVIII, sobre aquellas generaciones, más inmediatas, que, como la de los garcilasistas, aventuran en el ambiente de la posguerra española un imposible y patético clasicismo, ahora sí entendido desde la crítica como neo-clasicismo. El horror implícito hacia este tipo de transacción vicaria con la Antigüedad que supone todo lo NEO, quedaba bien patente en una argumentación para la cual por neo-clasicismo hay que entender una fustrada e imposible búsqueda de la clasicidad «verdadera».
En contraposición a ello, la vuelta a un clasicismo (postulado sin sonrojo) es predicada como posible a condición sólo de obturar las vías por donde devendría como Neo; a saber: borrando sus fronteras históricas; negándolo estéticamente como fenómenos de retomo y desvinculándolo desesperadamente del «auténtico sesgo clasicista», del (y con el) que, tan sospechosa como indeterminadamente, se viene escribiendo desde el año 70.
Si, como decía Cemuda «España estuvo ajena durante bastante tiempo a la gloria de Grecia», resulta evidente que muchos de los poetas de esta hora se están disponiendo a recuperárnosla toda de golpe. De hecho, la inflación de lo griego y, naturalmente, de aquello que representa la exten-
62
sión de su categoría en el tiempo y en el espacio, la grecidad, es una de las marcas ideológicas más seguras de buena parte de la poesía de nuestro tiempo.
Pero, para este discurso, ¿qué es lo que se trata de recuperar?, ¿hacia dónde nos vuelve y nos devuelve?, ¿de qué modo los valores directivos de un momento histórico -la Antigüedad- pueden proyectarse en el presente y pueden, sobre todo, contrastarse y modelizarse en el seno de la situación cultural que los acoge? Y, más allá de ello, ¿esta vuelta del clasicismo, de los lugares griegos, de las estereotipadas visiones clásicas, de la parafernalia de las ciencias que los estudian, en qué medida no es -pese a lo que mantienen sus valedores- sino la misma vuelta siempre renovada del pasado como artefacto cultural, como juego de referencias y de incorporaciones sucesivas?
El material de factura clásica con el que esperaban muchos de los escritores recogidos en la antología Novísimos, se encontraba allí sometido a un proceso de ironización y contaminación que burlaba su propio pretencioso despliegue; además, la «tarea de conocimiento por la palabra» relegó pronto, en los más inteligentes de esos novísimos, toda la guardarropía de este viejo culto. No puede, en consecuencia, sino sorprender que en estos diez años transcurridos el legado culturalista haya sido recogido tan diligentemente para «iluminar» el discurso moderno con un prestigio, insospechable a estas alturas en las que hasta la ironía, para ser tal, debe ironizar sobre ella misma. Que la situación actual del mercado cultural se reconoce en éste su producto más elaborado, lo patentiza el grado en que nos seduce, más allá de lo que lo hacen sus precisos significados históricos. Esta maquinaria eficaz de producir (y reproducir) poemas, a la que los estudios críticos dan carta de naturaleza y pueden elevar a la categoría de broma erudita cuando la definen como «clasicismo neo-renacentista»; «neo-renacentisrno platoriista»; «clasicismo estético-sensual»; «neobarroquismo»; «neo-platonismo cabalístico» ... , éste parece ser el sistema de valores adoptado por un sector amplio de la poesía española de última hora. Y hay que hacer constar, que este legado no nos llega ahora con independencia -y aquí es donde se revela de golpe su más que problemática «modernidad»- del trabajo de algunos escritores del 27 (Cemuda); de gentes como García Baena (del García Baena de Antiguo muchacho -1950-) y Ricardo Molina (Elegía de Medina Azahara -1957-); de escritores del núcleo barcelonés, y dealgunas de sus obras muy en particular: Historiade Venecia y Mapa de Grecia (Badosa), Los restos de Ampurias (Gomis) ... Legado que, finalmente y tras la breve etapa transitoria de los novísimos de antes del 70, llega a estos neo-neo-novísimos, en los que, al decir de l. Prat, la cultura detodos aquellos se reproduce -industrialmente-.

Los Cuadernos de Poesía
Es preciso que convengamos aquí en que la dimensión de lo clásico que venimos tratando y que creemos que organiza artificialmente la textura del poema moderno, queda reducida en nuestro tiempo a la del artefacto cultural que circula socialmente con esa etiqueta. Y esta apreciación que se reconocerá como tal cuando gravita en torno a la semiología de la moda, de la actuación social o del diseño, no puede quedar en suspenso ante lo que constituye su prolongación específicamente cultural: el poema. En él, los datos de cultura -cuya misma nomenclatura funda ya clasicismo- se intensifican y se evidencian más cuanto más próximos (y sujetos) al modelo se desean: existe la consigna de ser modernos con lo antiguo: se trata de conquistar un presente antiguo, en el que reconocerse y reconocernos como sujetos de una fascinación químicamente calculada.
Pero estamos hablando de clasicismo -de alguna de las formas del clasicismo- en los poemas de nuestro momento, y hoy existen para este fenómeno categorías más precisas, que, curiosamente, son persistentemente rehuidas por la crítica y,
63
cómo no, por los usufructuarios de este discurso. Pues el clasicismo es una máscara que hoy no puede ocultar, sino, al revés, revelar potentemente cuanto de historicismo, reviva!, neo-neoclasicismo, utopía negativa y decadentismo trata de prestigiarse en el texto poético.
Este clasicismo, circunscrito tal vez a una categoría más amplia como es la de «culturalismo», no es en sus términos más escuetos sino una de las formas más vagas que adopta el historicismo; historicismo, donde la historia no sea ya una pragmática del presente, sino la historia de un Ideal, tiempo sometido a un proceso de mitificación.
El texto moderno se construye así en una mecánica anti-hegeliana: el pasado que está sepultado y es irrecuperable puede ser revivido en el presente. La mitología moderna no nos dice que el pasado fue sino que el pasado es, y es entre nosotros.
Para este discurso, la historia misma es sólo una categoría estética y su introducción en el texto está definida y caracterizada por su falta de forma (de coherencia) y por su inaccesibilidad al análisis. Impenetrables a la razón, las figuras de prestigio convocadas apelan sucesivamente a las fórmulas del sentimiento, a la ambigüedad, a la estrategia de la alusión y la elusión, posteriormente justificadas como «reinos únicos donde vive el poema».
Esta vuelta, esta revivificación de la historia es el reviva[; en su mecánica podemos encontrar la gran paradoja que estos textos llamados «culturalistas» nos entregan como si fueran esfinges: el pasado los ilumina; pero, sin embargo, ellos no iluminan el pasado.
Lo que se recobra en los modernos reviva! (a diferencia de los antiguos: neogótico, prerrafaelismo ... ), no es uno u otro momento o estilo; no hay voluntad de recuperación coherente de un período o de una cultura concreta (por eso no podemos entender los apelativos de «veneciana», «alejandrina» o «clasicista», que se predican de estas generaciones, sino como sinécdoques). Lo que vuelve aquí es el ámbito artístico en general, el no-lugar del arte. No existe, ciertamente, un punto de partida al que quieran regresamos los fenómenos de reviva[ que vivimos; el discurso así caracterizado no vuelve a Grecia, por ejemplo, o no vuelve sólo a ella: recorre, registrándolo, el catálogo de imágenes que ofrece el pasado; deviene caprichoso entre las figuras (las más prestigiosas, las más significativas) que la historia le propone. Su diseño territorial es el de una Arcadia (una Cyterea, también) sobretemporal, donde se rescata la belleza como residuo de la alquimia de la historia.
Ese ámbito indefinible (pero sujeto a una tópica) en el que se configura lo artístico, regresa ahora fragmentario y mutilado, sugerente y ambiguo: regresa convocado como figura historial; quizás

Los Cuadernos de Poesía
como nombre; como topografía también. Su funcionamiento simbólico aparece gobernado por la complicidad biográfica o por el puro tópico: la invocación a Villamediana que hoy figura al frente de muchos poemarios sirve para encarnar la pasión secreta que debe animar la geografía de un texto; la estratégica mención de Holderlein en ciertas obras, las hace ingresar en la "Órbita de esencialidad que debía conducirlas; Bizancio trae vinculado, en todos los textos que lo alojan, el doble lujo que habría de organizarlos.
Y es que el reviva/ acaba por construir un texto preciso y temporal sobre una matriz ambigua y durable: se reconoce en este presente, pero en modo alguno de él. La escritura historicista trenza hoy su historia con los restos de un naufragio. Por eso no estamos, no podemos estar, ante un renacimiento de la clasicidad, puesto que no existe en los textos capacidad para situarla como algo ajeno a nosotros. Definir la Antigüedad supondría nuestro descubrimiento, el descubrimiento de lo que nos separa de ella. Si es el distanciamiento orgulloso y crítico el que define el progreso, aquí opera, en cambio, una confusión intimista y ambigua con el pasado. Colocar ese pasado en la historia, conocerlo en cuanto acabado e irrepetible, habría de ser la tarea de nuestro tiempo, y el poema un territorio adecuado para ello. Lejos de esto, el reviva/, nacido con la sociedad industrial, contradice la mecánica en que el progreso se funda: la cultura de Occidente -como ha reconocido Garin- se constituye como tal en la necesidad de definirse a través de la definición de sus diferencias; también por la adquisición del sentido de la historia y del tiempo y, sobre todo, por la liberación respecto de una imagen del mundo como algo sólido, fijo, eterno. No será preciso que demostremos que todas estas condiciones están ajenas en la textura del tipo de poemas que tratamos, sólo habría que referirse a algo que de modo positivo se encuentra enunciado en muchos de los textos de nuestros poetas de ahora: que en ellos la hipervaloración · de lo pasado supone una depreciación del presente: una degradación y una caída en el tiempo.
Unicamente lo pasado es bello, nos susurran estos poemas. El discurso expresa así una desazón: la contemplación melancólica de los modelos de otros días; la consideración pesimista sobre su supervivencia en un mundo degradado. Revivificación del pasado y decadencia del presente están sólidamente trabados en el aparato conceptual del reviva/. Sólo que la tensión aquí se desplaza desde la contemplación de la decadencia, meramente sugerida, hacia la visión triunfante del pasado o de lo que del mismo queda en nuestros días: piedra, tierra, nombres ... Este ecologismo utópico, que se practica hoy entre nosotros, hace del reviva/ una especie de futuro moral: su gesto puro consiste
64
más que en ser fiel a unos valores, en negar los que organizan su presente. El reviva/ es, por definición, efímero, y sus diversas cristalizaciones -lo griego, lo veneciano, lo alejandrino, el humanismo agrícola, lapia rusticitas, lo ecologista y esencialse suceden con los mismos ritmos de quien se dice ser enemigo constante: la producción industrial de la moda. En esto al menos, todo revival se encuentra atado a su presente.
Decadentismo, historicismo, pero también, y paralelo a ello, asunción de una utopía: la de que hay un reino en nosotros; un territorio en el que, a través de la accesibilidad que proporciona el conocimiento histórico, le está dado poseer al hombre moderno -específicamente al artista y nunca al erudito- la callada grandeza de los clásicos.
El texto así conceptuado organiza una geografía imposible de encuentros; a este ámbito, el pasado acude convocado no como mímesis minuciosa de procedimientos, sino como pura nominación: como flatus voci. Manipulando la conocida frase de Winckelmann, podríamos decir que muchos poetas modernos han adoptado, como única vía para ser grandes e inimitables, no la imitación del Antiguo (tal y como ésta se impuso en otras épocas), sino meramente su reproducción y descripción: su eckfrasis. Aquí los clásicos no constituyen ya la instancia frente a la que esta escritura se funda como autónoma, sino que adquieren una disposición topológica, la de un museo; un museo particular, en cuyo inventario acaba por aparecer, invariablemente, el autorretrato del dueño.
Junto a todo ello, señalar otra insuficiencia más de este discurso historicista que nos invade; la de que en él no se cuenta la progresiva ruina que le cabe a la reproducción cuando queda separada indefinidamente de su original. No existe aquí una conciencia histórica que nos ubique en esa espiral, donde, efectivamente, todas las cosas vuelven, pero nunca a su mismo lugar. El pasado, lo pasado, siempre parece como susceptible de instalarse entre nosotros por la magia del verbo. Se encuentra ordenado y dispuesto para su consumo directo en las salas de los museos, en las ediciones de bibliófilo, en los dorados ámbitos de los palacios alemanes y también (¿por· qué no?) en las barras de los bares gays.
La mercancía se declara, pues, pura, no degradada por la manipulación y el uso: ley de todo reviva/ que cree estar conectando con su objeto cuando sólo lo está parodiando. Cualquier revisión y utilización del lenguaje clásico será, para este discurso y sus mantenedores, puramente clásica (y jamás neo-clásica y, menos, neo-neo-clásica). Cuando estos poetas practican el Camp del Camp, afirmarán practicar el Camp-Camp. La confesión del Gimferrer de antes de los 70, cuando dice «haber escrito Kitsch del Kitsch»; «haber recordado no a Eliot, sino una traducción de Eliot»; «no haber escrito, sino sólo reescrito», es una buena muestra de la conciencia que existía en algunos de los novísimos de entonces sobre lo que

Los Cuadernos de Poesía
suponía el manejo de una cultura al final de las culturas.
Conciencia, por cierto, oscurecida en los últimos tiempos. En estos neo-neo-clasicismos producidos y seriados ahora (y ya hemos visto la diversidad de pasados que trasportan) veríamos, además de la vuelta de los valores neoclásicos, la vuelta de los sucesivos reviva[ que lo componen y de todos los que han venido sucediéndose hasta hoy.
Desde esta perspectiva la utilización de Cavafis o de las termas romanas ocupa en el sistema unaposición simbólica muy parecida a la que ocupanlas evocaciones pintorescas de Alejandro (Magno)o las de las cabezas de las diosas indefectiblemente mutiladas: imitaciones de imitaciones. Sucede que sobre estos fragmentos del pasado, losneo-neo-clasicismos labran un sistema de valorestópicos y una serie limitada de categorías estéticas, precipitadamente elaboradas para adaptarse aun objeto, al que el discurso suplanta o de cuyolenguaje se apropia. No hay en esta revisión, en
65
este reviva[ después de todos los reviva[, rastro alguno de lo que podríamos llamar «comprensión histórica»: sólo se nos entrega una caprichosa (una personalizada) emblemática dispuesta a valorar y categorializar, acríticamente, lo dado.
«Tratando de hacer reaparecer, en cuanto se me escapaban, aquel Combray, aquella Venecia, aquel Balbec.»
Si, como ha escrito L. M. Panero, en España los escritores abusan de la falta de lectura, tenemos que concluir que hoy en día este abuso se hace más evidente que nunca. Ese pasado siempre desconocido -sino para la ciencia- se está reelaborando en una lengua de conjurados. Pero no se trata ya ni siquiera de inventar el pasado, como decía Bergamín, que nos exige el porvenir; sino de un pasado -valdría decir de una cultura de las culturas- pret-a-porter, intercambiable y genérico. Pasado y cultura -clasicismo y culturalismo- que funcionan en estos textos como símbolos puramente aleatorios, como cadenas asociativas, como reflexiones privadas (o cenaculares), elegidas por la mecánica de prestigio que suscitan.
De este modo de exponer el pasado se nos dirá, en cambio, que es conocimiento, método de conocimiento superior a los históricos: recinto en el que si uno quiere penetrar, como se ha llegado a escribir, «habrá de conocerlo previamente, estar informado de él».
Muchos poetas de este tiempo y de este país se reclaman desde su escritura gurus de una cultura pasada, de una belleza abolida, de un tiempo -de una Ucronía- perdido, a los que tratan de conjurar en sus versos rituales. Diferentes en todo al divino Serapis, al que, sin embargo, invocarán frecuentemente, todos sus rostros miran hacia el pasado. En esta actitud, más que en su palabra, podemos leer la magnitud de la crisis provocada en el seno mismo del modelo cultural en que viven. Crisis antigua y de la que se puede afirmar que dura más allá de lo que ha durado la resolución de las dificultades planteadas. Crisis que vemos formularse en el lenguaje poético de los años anteriores al 70 y restañarse inmediatamente a través de la metapoesía, de la exploración del acto creador, de la retórica del silencio y de la página negra. Crisis, finalmente, que es perpetuada cómodamente por quienes han visto en ella un dispositivo de generar textos (o de hablar de ellos). Infierno de la inteligencia en el que han penetrado, pero sin haber abandonado sus esperanzas, todos aquellos que no leyeron el lema castelletiano que figuraba en la puerta:
«El deber de un escritor consiste en destruir poco a poco, indirectamente, esa fascinación que todavía ejerce sobre al-gunos una moral hecha para otros pueblos y otros tiempos.»