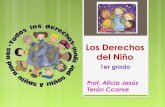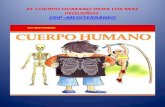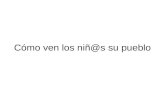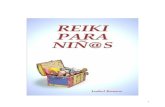NIÑOTERMINADOI.docx
Transcript of NIÑOTERMINADOI.docx
DETECCION DE ALTERACIONES DE CRECIMIENTO. TIPOS MÁS FRECUENTES
PRE-NATAL:
I. Déficit de crecimiento prenatal:
Se llama retraso del crecimiento intrauterino (RCIU) cuando el feto presenta un
peso inferior al que le correspondería para su edad gestacional. Por lo general,
estos bebés tienen un bajo peso al nacer. No todos los fetos con bajo peso
tienen un retraso patológico en su crecimiento, sino que algunos están
genéticamente predeterminados. Solo un tercio de los bebés que son
pequeños al nacer tienen RCIU.
La RCIU se clasifica como:
Simétrica: tanto la circunferencia cefálica como la altura y el peso se encuentran reducidos proporcionalmente para la edad gestacional. Se debe a un potencial de crecimiento disminuido del feto (infección congénita, trastorno genético) o a trastornos extrínsecos que son activos al comienzo del embarazo.
Asimétrica: el peso fetal se encuentra desproporcionado respecto a la altura y a la circunferencia cefálica. El perímetro cefálico y la talla son más cercanos a los percentiles esperados para la edad gestacional que el peso. Las causas habituales consisten en insuficiencia úteroplacentaria, desnutrición materna o trastornos extrínsecos que aparecen al final del embarazo
Los factores de riesgo en la madre que pueden contribuir al retraso del crecimiento intrauterino incluyen:
Alcoholismo Tabaquismo Drogadicción Trastornos de coagulación Cardiopatía o hipertensión arterial Nefropatía Desnutrición
MADRE FUMADORA:
Las mujeres fumadoras o las no fumadoras expuestas al humo tienen más riesgo de tener bebés de bajo peso al nacer o bebés prematuros. Los bebés de madres fumadoras tienen mayor riesgo de contraer infecciones y de tener otros problemas de salud como ser:
Nacer con algunas malformaciones congénitas entre ellas labio leporino, paladar hendido y malformaciones cardiacas.
Tener síndrome de abstinencia a la nicotina al nacer (sobre todo en las mujeres que fuman mucho): los bebés nacen muy ·irritables.
Morir de muerte súbita del lactante (los recién nacidos de madres fumadoras tienen el DOBLE de riesgo de muerte blanca o muerte en la cuna).
Sufrir infecciones respiratorias (otitis, bronquitis, neumonías),
Tener que ser internados.
Además, las madres fumadoras tienen menor probabilidad de comenzar a amamantar y mayor probabilidad de amamantar por menor tiempo que las no fumadoras. ·La leche materna tiene muchísimos beneficios, protege al bebé contra las infecciones y fomenta la relación madre hijo por lo cual si una mamá no puede dejar de fumar es importante que igual siga dando la teta lavándose muy bien las manos antes, poniendo una tela limpia entre su ropa y el bebé y dejando pasar al menos 30 minutos después del último cigarrillo.
MADRES ALCOHÓLICAS
Una mujer embarazada que consuma cualquier cantidad de alcohol, está en riesgo, ya que no se han establecido ningún nivel de “seguridad” con la ingestión de alcohol durante el embarazo.
Cuando tú ingieres alcohol, éste pasa a tu sangre y atraviesa la placenta llegando al feto. En el cuerpo inmaduro de un feto, el alcohol se descompone de una forma mucho más lenta que en el cuerpo de un adulto.
El profesor Peter Hepper de la Universidad de Belfast explica que, mientras el hígado adulto es capaz de limpiar los restos de alcohol del organismo en 12 horas, en el feto, el hígado no está aún suficientemente desarrollado y le podría costar cerca de dos días llevar a cabo este proceso. Como resultado, el nivel de alcohol en la sangre del bebé puede ser superior y permanecer elevado durante más tiempo que el nivel en la sangre de la madre.
La presencia de alcohol puede alterar la nutrición de los tejidos y órganos fetales y puede dañar las células cerebrales. Mientras más alcohol se ingiera, el riesgo es mayor para el feto. Durante el primer trimestre, el alcohol actúa como un tóxico o teratógeno que altera el desarrollo embrionario de los tejidos, asimismo durante el tercer trimestre, cuando el feto está teniendo un rápido crecimiento y desarrollo neurológico el alcohol puede producir un trastorno en el desarrollo intelectual.
Las manifestaciones en el recién nacido con Síndrome de Alcoholismo Fetal (SAF) son muy variables y puede presentar diferente grados de los siguientes problemas.
Síndrome de Abstinencia. La dependencia y la adicción al alcohol por parte de la madre, hacen que el bebé se vuelva adicto. Al nacer, la dependencia del bebé al alcohol continúa, pero debido a que el alcohol ya no está disponible, el sistema nervioso se hiperestimula y da lugar a los síntomas de abstinencia del alcohol, que pueden manifestarse a las pocas horas de haber nacido y durar hasta los 18 meses. Los síntomas más frecuentes son: Irritabilidad del recién nacido, está intranquilo, llora sin motivo aparente, no quiere que lo carguen. Se mueve constantemente, temblores, bostezos, estornudos, poca respuesta a estímulos auditivos, fatiga al succionar, incapacidad para controlar la temperatura, disturbios en el sueño.
Anormalidades Faciales: Frente angosta, abertura de los párpados pequeña, el párpado superior caído, el labio superior delgado, la mandíbula con falta de desarrollo (de perfil se ve hundida), ojos demasiado pequeños.
Otras alteraciones: Orejas en posición más baja de lo normal, deformidad de las extremidades, articulaciones y dedos, músculos rígidos y contraídos, falta de movilidad de las articulaciones, sobre todo de codo y rodillas. La circunferencia de la cabeza (perímetro cefálico), el peso y la estatura, suelen ser bajos, lo que implica que todo o parte de su organismo no logra desarrollarse lo suficiente.
Dentro de las malformaciones o defectos mayores que se presentan con mayor frecuencia se encuentran las siguientes:
Labio y paladar hendido Defectos del corazón (una comunicación entre la cavidad derecha y la
izquierda) Vértebras de la columna a nivel del cuello unidas unas con otras Lunares de sangre de color rojo oscuro
PROBLEMAS NEUROLÓGICOS: los problemas de aprendizaje y/o en el desarrollo del lenguaje pueden ser la única manifestación de la exposición del feto a alcohol in útero, la magnitud es variable y puede ir desde hiperactividad, retraso psicomotor leve hasta manifestaciones graves como crisis convulsivas y retraso psicomotor grave.
MADRE HIPERTENSA
Hipertensión arterial inducida por el embarazo: Cuando hay hipertensión arterial en la segunda mitad del embarazo o en las primeras 24 horas posparto, sin edema ni proteinuria, la que persiste durante los 10 días del posparto.
Preeclampsia. Hipertensión arterial asociada a proteinuria, edema o ambos.
Eclampsia. Pacientes con preeclampsia que caen en coma o convulsionan.
Hipertensión arterial crónica. Hipertensión arterial previa al embarazo, independientemente de su etiología.
Preeclampsia o eclampsia sobre agregada. Cuando en las mujeres embarazadas con hipertensión arterial crónica se les agrega preeclampsia o eclampsia.
PATOLOGÍA NEONATAL
Como se ha mencionado, las complicaciones neonatales vendrán derivadas de la disminución del funcionalismo placentario y éste será a su vez dependiente de la gravedad del trastorno y del momento de la instauración.
Prematuridad: Existe un amplio consenso de que uno de los principales trastornos que produce la hipertensión materna es una mayor frecuencia de prematuridad y, por lo tanto, una elevada incidencia de neonatos de bajo peso y de muy bajo peso al nacer. En la mayoría de los estudios se ha encontrado alrededor de tres veces más riesgo de nacimiento prematuro en las madres con trastornos severos relacionados con la hipertensión arterial con respecto a las que no padecen dichos trastornos.
Este aumento en la prematuridad no sólo viene explicado por la acción que tiene la insuficiencia placentaria en el adelanto del parto sino que lógicamente también influye la necesidad de que, con cierta frecuencia, se requiera para obtener un adecuado control de esta patología finalmente la interrupción del embarazo. Los efectos derivados de la prematuridad pues, van a incidir de pleno en estos neonatos destacando los respiratorios (Enfermedad de la membrana Hialina), cardiocirculatorios (DAP), neurológicos (HIV y leucomalacia periventricular), digestivos (enterocolitis necrotizante y mala tolerancia enteral), infecciosos (mayor incidencia de sepsis, neumonía o meningitis), metabólicos (hipoglucemia, hipocalcemia), etc.
Trastornos metabólicos: Aunque mencionados algunos ya y de efecto multifactorial (independiente de la prematuridad o CIR) conviene destacar la hipoglucemia, la hipocalcemia, la hipo o hipermagnesemia (esta última en relación con la utilización de sulfato de magnesio) y en menor medida la hiponatermia.
Trastornos hematológicos: El sistema hematopoyético es probablemente uno de los más afectados por la preeclampsia y la hipertensión arterial materna. En algunos estudios se ha demostrado que el riesgo de policitemia fue hasta de 12 veces mayor en bebés apropiados para su edad gestacional nacidos de madres hipertensas, en comparación con sus pares, hijos de gestantes normotensas. A ello,
debe sumarse que alrededor de un tercio de los hijos de madres preeclámpticas tiene recuentos plaquetarios bajos al nacer, los mismos que se incrementan rápidamente hasta alcanzar valores normales a las 72 horas de vida. Sin embargo, la incidencia de trombocitopenia severa, es decir menor de 50 000 plaquetas, es muy baja (menor al 2%).
MADRE DROGRADICTA
Las drogas son una serie de sustancias que producen diferentes efectos en los organismos de las personas quienes las usan. Su consumo se han ido incrementando a medida que pasa el tiempo y los recién nacidos no se han salvado de sus efectos, ya que los hijos de madres que han ingerido drogas durante el embarazo puede tener signos y síntomas que se conocen con el nombre de Síndrome de abstinencia neonatal. La incidencia de las madres adictas a drogas se estima entre un 5 – 10 % en los partos en los Estados Unidos.Los factores de riesgo que se asocian con un mayor consumo de drogas incluyen malas circunstancias socioeconómicas, escaso control prenatal, madres adolescentes y solteras y nivel educativo bajo. Es importante destacar que las madres drogadictas generalmente cursan con múltiples factores de riesgo y además con un consumo de varias sustancias psicoactivas que hace difícil determinar qué sustancia especifica es la que produce los efectos deletéreos en el niño. Existen unos factores que hacen más susceptible al feto de sufrir los efectos de las drogas como:
Estado de desarrollo: el período de desarrollo en que ocurre la exposición a las diferentes sustancias determinará las estructuras que son más susceptibles al efecto nocivo de la droga. Durante el primer período del desarrollo embrionario el feto es más susceptible a los efectos químicos y letales de la sustancia, ya que es una etapa donde ocurre la organogénesis.
Magnitud de la exposición: la dosis y el tiempo de exposición a las sustancias influyen en los riesgos de teratogenicidad, ya que a mayor exposición y dosis se produce una mayor concentración de los metabolitos que producen grandes daños en el organismo.
Fisiopatología
Las drogas que consumen con frecuencia las madres adictas, son de bajo peso molecular y suelen ser hidrosolubles y lipofílicas. Por tener estas características tienen la capacidad de atravezar más fácilmente la placenta y se acumulan en el líquido amniótico. El feto queda expuesto a estas sustancias por un tiempo prolongado ya que la vida media de las drogas en ellos está aumentada. Estas sustancias producen efectos directos e indirectos en el sistema nervioso central (SNC) de los fetos, ya sea por unión a receptores específicos en el SNC o por interferencia en la liberación y recaptación de neurotransmisores. A pesar de que se ha demostrado ciertos beneficios de estas sustancias en el feto, los riesgos y los efectos adversos los superan.
Síndrome de abstinencia
Los síntomas que se encuentran en los neonatos que han sido expuestos a cualquier sustancia en su desarrollo fetal son: irritabilidad, hipertonía, temblores, hiperreflexia osteotendinosa, aumento de los reflejos primitivos, llanto agudo, succión y deglución descoordinados, regurgitación o vómitos, apnea, taquipnea, bostezo, hipo, estornudo, congestión nasal, fiebre y lagrimeo. Lo anterior es el resultado de la irritabilidad del SNC, la desorganización de las funciones cognitivas y la activación anormal del sistema nervioso simpático. Cada droga en particular puede presentar signos y síntomas característicos. Si encontramos los signos y síntomas anteriores en un recién nacido de inmediato se debe sospechar el abuso de drogas por parte de la madre.
II. Exceso de crecimiento prenatal:
El peso del nacimiento se encuentra por encima del percentil 90 para la edad gestacional. Responde habitualmente a dos tipos de causas: hijos de madres diabéticas y síndromes malformativos congénitos. En el primer caso, el exceso de crecimiento es debido al exceso de insulina que el feto segrega frente al alto aporte de glucosa materna que atraviesa la placenta y eleva la glucosa fetal. El exceso de insulina fetal estimula el crecimiento del feto; son niños de peso y talla elevados, con abundante grasa subcutánea, facies rubicunda, redonda, con cierto grado de hirsutismo. Presentan mayor morbilidad que los niños de peso normal con un mayor riesgo de malformaciones congénitas, traumas obstétricos, hiperbilirrubinemia neonatal, alteraciones metabólicas, etc.
MADRES DIABÉTICAS
La Diabetes Mellitus es una enfermedad que se caracteriza por la incapacidad de los de los tejidos de utilizar la glucosa, obedece a diferentes causas como por ejemplo: disminución parcial o total de insulina por lo cual disminuye la entrada de glucosa a los tejidos o por resistencia de los tejidos a la insulina, daño de las células del páncreas, entre otras causas, ésta enfermedad puede ser de origen temprano como la niñez u origen tardío en la adultez, también puede iniciarse en el período de la gestación.
Todo el desorden metabólico que produce ésta enfermedad puede influir en el desarrollo del feto y producir complicaciones en el recién nacido que incluyen: hipoglucemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, asfixia perinatal, síndrome de dificultad respiratoria, hiperbilirrubinemia, policitemia, trombosis de la vena renal, macrosomía, traumatismos del nacimiento y malformaciones congénitas; por esto adquirir un mejor conocimiento sobre los embarazos de las personas diabéticas permite reconocerlos y tratarlos a tiempo para que así se logre disminuir la incidencia de estas complicaciones modificando de esta manera la tasa de mortalidad de los bebés de mujeres con esta patología.
Diabetes Mellitus Pregestacional
Tipo I: es insulinodependiente, generalmente se debe a una pérdida de las células de los islotes del páncreas, es más común que se presente en los jóvenes y tiende a ser más propenso a la cetosis.
Tipo II: es no insulinodependiente, se presenta con mayor frecuencia en los adultos, puede tener un origen hereditario y durante el embarazo siempre necesita insulina. 32 En general los embarazos de las mujeres con diagnóstico de Diabetes Mellitus Pregestacional de cualquier tipo tienen un mayor riesgo de presentar abortos espontáneos y anomalías fetales que son la principal causa de la mortalidad en estos pacientes.
Las madres están más predispuestas a presentar Preeclampsia, parto pretérmino y alteraciones vasculares. Los niños de madres diabéticas presentan alteraciones con una frecuencia 2 a 3 veces mayor que la población general, tales malformaciones incluyen: defectos del tubo neural, defectos del corazón como cardiomiopatía hipertrófica, el cual puede evolucionar a cardiomegalia y finalmente la falla cardíaca, y síndrome de regresión caudal, todas las complicaciones puede ser el resultado de las altas concentraciones de glucosa sanguínea que manejan éstas madres durante la gestación y sumado a todo ésto las alteraciones metabólicas con disminución de aminoácidos y concentraciones de lípidos alteradas.
Diabetes Mellitus Gestacional Este tipo de Diabetes es aquella que es reconocida durante el embarazo ocurre en el 2% al 5% de los embarazos. Durante el curso del embarazo las madres diabéticas presentan una hiperglucemia fluctuante que conduce a una hiperglucemia fetal. Esta induce a hiperplasia de las células beta del páncreas, lo que a su vez induce a hiperinsulinismo. La persistencia del hiperinsulinismo después del nacimiento determina la hipoglucemia neonatal. El diagnóstico se hace con 2 o más pruebas de tolerancia oral de la glucosa (100mg) con resultados anormales de la glucemia, esta prueba tiene 3 horas de duración y el resultado se interpreta como anormal si la glucemia está como indican los siguientes valores:
Ayuno el nivel de la glucosa> 95mg/dl Primera hora >180mg/dl Segunda hora> 155mg/dl Tercera hora nivel de glucosa>140mg/dl
Trastornos específicos hallados en el hijo de madre diabética
Trastornos metabólicos
Hipoglucemia: Se define como una concentración de glucosa sanguínea menor de 35mg/dl. Se presenta hasta en el 40% de los hijos de madres diabéticas, principalmente en los niños con 34 características macrosómicas, por lo general se presenta con mayor frecuencia en las primeras horas después del parto. Al parecer esto es debido a que al
nacimiento el aporte transplacentario de glucosa está detenido y las concentraciones de glucemia disminuyen. Los hijos de madres con valores de glucemia bien controlados tienen menor riesgo de presentar hipoglucemia. Solamente un pequeño grupo presenta síntomas.
Hay que estar pendiente si el niño presenta los siguientes síntomas: temblores, apnea, letargo, mala alimentación, hipotermia, flacidez, llanto agudo, cianosis y convulsiones. A estos pacientes es necesario el inicio de la lactancia precoz para evitar hipoglucemia y toma de glucemia o glucometer para estarlos controlando.
Hipocalcemia: Se define como unas concentraciones de calcio en plasma <2g/dl asociadas con la presencia de síntomas o <6mg/dl sin síntomas. La incidencia es de hasta 50% de los hijos de madres diabéticas, se debe a una disminución de las glándulas paratiroides y su gravedad es directamente proporcional a la diabetes de la madre. Generalmente es asintomático o con temblor pronunciado.
Hipomagnesemia: Corresponde a una concentración plasmática de magnesio <1,52mg/dl y se relaciona con la gravedad de la diabetes.
Trastornos Cardiorrespiratorios: Entre los trastornos respiratorios que encontramos en los hijos de madres diabéticas están, asfixia perinatal con incidencia del 25% y puede ser debido a prematurez, parto por cesárea, hipoxia intrauterina causada por enfermedad vascular materna o macrosomía; enfermedad de membrana hialina debido a parto prematuro, retardo de la maduración de la producción pulmonar de surfactante y la taquipnea transitoria del recién nacido que ocurre especialmente por la intervención de cesárea. La Miocardiopatía hipertrófica tiene una incidencia del 50% en los hijos de las madres diabéticas, es debida a un aumento del depósito de grasas y glucógeno en el miocardio y esto puede evolucionar hasta llegar a producir una insuficiencia cardíaca congestiva.
Es por esto importante vigilar la frecuencia respiratoria y si hay presencia de signos de dificultad respiratoria. Para descartar las anomalías cardíacas es recomendable el electrocardiograma ya que éste me puede poner en evidencia algún tipo de alteración, además otros exámenes como RX de tórax, glicemia, ionograma pueden ayudar a 35 descartar alteraciones para así llegar a un diagnóstico más acertado para encaminar el tratamiento adecuado.
Trastornos Hematológicos
Hiperbilirrubinemia: Debido a la macrosomía, hipoglucemia, policitemia y prematurez que con frecuencia los niños de madre diabética presentan la producción de bilirrubina suele estar aumentada.
Policitemia e hiperviscosidad: Es debida a una respuesta del feto a la hipoxia intrauterina que lleva a que se aumente la producción de
eritrocitos e incremente la viscosidad, debido a un incremento de las concentraciones de eritropoyetina que estos niños presentan.
Es importante para descartar estos trastornos con una adecuada historia clínica, examen físico y vigilar los síntomas que presente, los cuales pueden indicar una alteración hematológica como: aparición de temblor, apnea, letargo, convulsiones mala evolución neurológica, taquicardia, taquipnea, hipoglucemia, hiperbilirrubinemia, disminución de los pulsos periféricos, además los exámenes de laboratorio como Hemoleucograma y glicemia.
Problemas morfológicos y funcionales
Macrosomía: Los fetos de las madres diabéticas generalmente depositan la grasa en el tronco y la región abdominal conservando el crecimiento normal de la cabeza y las extremidades. Esto puede traer consecuencias en los niños ya que aumenta la morbilidad en el parto por vía vaginal e incrementa el riesgo de presentar complicaciones como hipoglucemia, hiperbilirrubinemia, lesión del plexo branquial y otros.
Esta alteración puede ser debida a que la alta concentración de glucosa sanguínea fetal produce un incremento en la captación de glucosa por los tejidos que son sensibles a la insulina. Es probable que madres con diabetes tipo 1 o 2 severa con vasculopatía tengan niños pequeños para la edad gestacional debido a la disminución de la perfusión uteroplacentaria y restricción del crecimiento intrauterino del feto, este cuadro clínico también lo pueden originar otras enfermedades maternas como: enfermedades renales, retinianas o cardíacas.
Traumatismo al nacimiento: Como ya lo mencionamos anteriormente la macrosomía puede producir distocia de hombros que puede conducir a asfixia al nacimiento, otros traumatismos pueden ser fractura de clavículas, húmero, lesión de sistema nervioso central aunque ésta se presenta muy esporádicamente.
Malformaciones congénitas Estas alteraciones congénitas tienen una incidencia de 6.4% en los hijos de madres diabéticas. Esta cifra es mucho mayor que en el resto de la población y se presenta con alta frecuencia en las madres que no se controlaron en el primer trimestre. Entre las malformaciones encontramos:
Cardiacas: transposición de grandes vasos, coartación aórtica. Renales como: agenesia renal o agenesia genital. Gastrointestinales: atresia anal o rectal, situs inversus. Neurológicos: anencefalia, meningocele. Esqueléticas: síndrome de regresión caudal, anomalías
vertebrales y microftalmia.
RECIEN NACIDO GRANDE PARA LA EDAD GESTACIONAL
El recién nacido grande para la edad gestacional se define como dos desviaciones estándares por encima del peso medio para la edad gestacional o por encima del percentil 90. Los lactantes grandes para la edad gestacional pueden ser hijos de madres diabéticas, lactantes con síndrome de Beckwith, lactantes constitucionalmente grandes con padres grandes o lactantes con hidropesía fetal.
Macrosomía La diabetes está asociada con anormalidades del crecimiento fetal y con riesgo mayor de defectos al nacimiento por encima del 4 -8% de la población en general. Las malformaciones más comunes incluyen defectos en el tubo neural, defectos cardíacos y anomalías renales. No hay aumento del riesgo de anormalidades fetales en madres con diabetes gestacional. Lo que sugiere que la hiperglicemia y la hipoglucemia durante la embriogénesis es un factor importante en el desarrollo de estos defectos. La aceleración del crecimiento fetal secundaria a una excesiva glucosa tiene una incidencia de 20-33% en las pacientes diabéticas.
La Macrosomía se define como un peso al nacer mayor que el 90% para la edad gestacional o mayor de 4000 g, otros autores proponen mayor de 4500 g. El feto de una gestación diabética deposita peso primariamente en el tronco y en las áreas abdominales con un crecimiento normal de la cabeza y las extremidades. Este depósito central de grasa puede resultar en un aumento de la morbilidad durante el parto vaginal. El atrapamiento del tronco en el canal del parto puede conllevar a distócia del hombro, parto prolongado, fractura de la clavícula y a partos instrumentados o por cesárea. Otras complicaciones del lactante macrosómico es la hipoglucemia severa secundaria a una hiperinsulinemia fetal, ictericia neonatal, hiperbilirrubinemia, policitemia, hipocalcemia, acidosis neonatal y lesión del plexo braquial.
Hidropesía fetal Hidropesía fetal (HF)
Se define como la presencia de un aumento patológico de agua corporal total e intersticial y en las cavidades serosas o tejidos blandos del feto. Puede ser de origen inmunológico y no inmunológico. El primero tiene como causa la isoinmunización materno fetal y en el segundo se incluyen todos los casos en que se descartó la causa anterior.
Esta acumulación anómala de líquido se debe a que la producción de fluidos dada por la filtración del capilar excede al líquido que puede absorberse a través de los linfáticos. Para que suceda este desequilibrio es necesario la modificación de uno o varios de los elementos que definen el equilibro descrito por Starling, tales como, la presión de la arteriola, presión del capilar, presión de la vénula, filtración del capilar, presión oncótica, presión del espacio intersticial y la absorción linfática.
En el neonato hay una alteración de la microcirculación, la permeabilidad vascular aumenta cinco veces y el espacio intersticial tiene mayor capacidad para admitir líquidos. Los aspectos clínicos en el feto incluyen hipoproteinemia progresiva con ascitis o derrame pleural, anemia crónica severa con hipoxemia secundaria a insuficiencia cardíaca. Hay un mayor riesgo de muerte fetal tardía, muerte fetal inmediata o durante el parto e intolerancia al trabajo departo activo. Con frecuencia el neonato presenta edema generalizado, sobre todo en el cuero cabelludo, que puede detectarse por medio de una ecografía preparto, dificultad cardiorrespiratoria que a menudo involucra un edema pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva, hipotensión y defectos de la perfusión periférica, alteraciones del ritmo cardíaco y anemia severa con hipoxemia y acidosis metabólica secundarias. El compromiso secundario de otros órganos puede dar como resultado hipoglucemia o una púrpura trombocitopénica.
POS NATAL:
DEFICIT DE CRECIMIENTO POSNATAL. NUTRICION, DIARREA, INFECCIONES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO
DEFICIT DE CRECIMIENTO POSNATAL:La gran mayoría de los problemas de salud del niño de causa postnatal afectan su crecimiento. Inicialmente, se afecta el peso, y si la causa persiste se afecta también la talla. Existen otras entidades que, de manera particular, afectan el crecimiento longitudinal del niño.En el primero de los casos se encuentran todas las entidades que provocan una situación de desnutrición, mientras que en el segundo se encuentran aquellas capaces de producir un síndrome de baja talla. No es ésta la ocasión para detallar exhaustivamente estas entidades que pueden ser revisadas en cualquier texto de Pediatría; sin embargo, sería importante hacer mención a algunas de ellas como son:
RETARDO DEL CRECIMIENTO:
Se ha señalado que el proceso clave está en el inicio de la segunda fase del crecimiento, la fase de la niñez, que normalmente tiene lugar entre 6 a 12 meses de edad y refleja el fracaso en realizar el potencial de crecimiento lineal como resultado de condiciones sanitarias y nutricionales no óptimas durante un período prolongado. Se define por la presencia de una talla para la edad inferior a menos dos desviaciones estándar o menor que el percentil 3 de las normas de referencia. Su presencia tiene importantes implicaciones ya que durante la niñez el retardo del crecimiento se asocia a deterioro del desarrollo intelectual, a disminución de la capacidad de aprendizaje y a una mayor morbilidad, mientras que en la vida adulta el individuo con este antecedente sufre las consecuencias de lo ocurrido durante su niñez, tiene una menor capacidad de trabajo físico y, en el caso
de la mujer, se asocia a una disminución de su capacidad reproductiva.
DESNUTRICION:La importancia de una correcta nutrición no solo tiene que ver con la vida de la madre y el ser que esta lleva en el vientre, sino también con la sociedad entera. La indiferencia ante este tema muchas veces ha conducido a malas decisiones que en el peor de los casos podría terminar en la muerte. La desnutrición según la UNICEF es “El resultado del consumo insuficiente de alimentos y de la aparición repetida de enfermedades infecciosas”. Esta se puede presentar en mujeres, hombres, niños y adultos. Nos enfocaremos en las mujeres embarazadas que sufren dicha enfermedad en cuestión. Los estadísticos muestran que, en el Perú, el 12% de las gestantes que acuden a los establecimientos de salud se encuentran con déficit de peso, y un 26,3% de estas se encuentran con anemia (disminución de la concentración de hemoglobina). Las consecuencias que originan una mala nutrición son: En el caso de la madre: partos prematuros, hemorragia post parto, abortos, desprendimiento placentario.
En el caso de los hijos: Debilidad en el sistema inmunológico, nivel de resistencia bajo, menor estatura, deterioros cognitivos, bajo coeficiente intelectual, menor coordinación, mala visión; en el caso más extremo el feto podría nacer con espina bífida (medula espinal al descubierto). Además un neurólogo de la Universidad de Aberbeen en Escocia afirma que los bebés recién nacidos de madres que han sufrido este mal tienen una mayor probabilidad de presentar esquizofrenia (este estudio aún se mantiene en investigación).
La falta de una alimentación saludable en los niños y niñas antes de los 5 años afecta radicalmente su crecimiento físico, afectivo e intelectual. Los niños desnutridos no tienen generalmente el peso y la estatura correspondiente a su edad, por lo que son pequeños y presentan muy bajo peso. Esto, sin embargo, no es el problema central. La carencia de nutrientes afecta su capacidad de pensar, sentir y expresarse, al punto que en el futuro serán el cinturón de miseria de nuestros países subdesarrollados.
El hierro es necesario para el crecimiento saludable del cerebro y una deficiencia del mismo puede resultar en un desarrollo tardío. La iodina es un nutriente en el que las personas no piensan demasiado, pero no tener suficiente durante la edad escolar puede reducir la capacidad cognitiva en los niños, lo que empeora el desempeño y comprensión en clase. La proteína es necesaria para que un niño crezca al ritmo necesario, y las vitaminas A y C ayudan a la
inmunidad, manteniendo al niño sano para ir a la escuela todos los días, lo que optimiza las oportunidades de aprendizaje. El calcio es importante para el crecimiento saludable de los huesos y el ácido graso omega 3 asiste al desarrollo del cerebro. Una dieta bien balanceada asegura que los niños consuman cantidades adecuadas de los nutrientes que necesitan para aprender y desarrollarse.
DEPRIVACION PSICOSOCIAL:El crecimiento es un proceso multifuncional, en el que inciden elementos genéticos, ambientales, nutricionales, hormonales.Es retraso de crecimiento (RC) suele ser un problema diagnóstico. Usualmente se llega al de RC no orgánico por descarte.
El enanismo psicosocial:Es un trastorno psicoafectivo que produce retraso del crecimiento o parada de crecimiento. Afecta básicamente a la estatura ponderal y al desarrollo social y emocional, puede existir malnutrición o una nutrición incorrecta pero el cuadro del síndrome de enanismo psicosocial se relaciona con causas de privación afectiva.Fue descrito por primera por Spitz y Bowlby respectivamente, y relacionado con causas afectivas graves en situaciones de hospitalización y de abandono en instituciones infantiles.
Enanismo psicosocial es el término que actualmente suele utilizarse, pero es conocido y denominado por diferentes términos: depresión anaclítica, institucionalismo, failure to trive (parada del crecimiento), enanismo psicosomático.
Existen 2 tendencias al clasificarlo:
1.- Considerar que es un síndrome, síndrome de enanismo psicosomático y por lo tanto con entidad diagnóstica.
2.- Considerar que es un síntoma asociado a otro trastorno, una consecuencia de otro trastorno psicopatológico, y por lo tanto no tiene entidad diagnóstica.
Las clasificaciones internacionales DSM-IV y CIE-10, no lo consideran un síndrome, sino una consecuencia o síntoma de otro tipo de trastorno infantil, ya sea síntoma de un trastorno de alimentación o de un trastorno de vinculación.
Los autores que lo consideran una entidad diagnóstica, como por ejemplo Green (1984), defienden que presenta características específicas y propias, la tendencia evolutiva es típica de ese trastorno, se relaciona con alteraciones endocrínicas y el tratamiento es diferente al que se practica a otros trastornos.
La edad de inicio es temprana antes de los dos años o posterior a los dos años. La incidencia en la población infantil hospitalizada es de 1 a 5 %, es población infantil hospitalizada en condiciones normales, no de abandono, en ingresos pediátricos normales, otros autores señalan que la incidencia puede ser de hasta el 20% de ingresos pediátricos por las causas que sean.
Las características psicopatológicas son heterogéneas, no mantienen los mismos síntomas en todos los pacientes con este trastorno, o sea existe una gran variabilidad de manifestaciones y el grado en que se manifiestan.
Hay acuerdo entre los profesionales en que el síntoma principal es el parón de peso, de crecimiento, y problemas de nutrición, por causas preferentemente psicosociales.
Los síntomas más frecuentes son, además de la pérdida de peso que le caracteriza:
o Alteraciones emocionaleso Conductas extrañas relacionadas con la alimentación, comida y
bebidao Pérdida de control o no lograr el control de esfínteres a la edad
correspondienteo Trastornos del sueño, insomnio o sueño muy irregularo Retraso cognitivo y retraso motoro Conductas desafiantes, exceso de rabietas, autolesioneso Tendencia a la apatía, tristeza, depresión, o hiperactivos, en
estado de alerta constante
El síntoma característico junto con la pérdida de peso es el de las dificultades y conductas extrañas con la comida, la potomanía es una de ellas, es la ingesta de líquidos, de cualquier líquido, incluido el agua sucia, pueden presentar pica (comer cualquier elemento no nutritivo, heces, arena, hilos, basura,…) y también una tendencia a elegir que alimento comen y que alimentos no comen, selección de alimentos o predilección sólo por algunos alimentos, la mayoría de las veces por los hidratos de carbono, pero puede ser cualquier tipo de alimento.
El ambiente familiar se caracteriza por relaciones afectivas pobres e inseguras, expresiones de afecto negativas, ambivalencia afectiva, pocas interacciones verbales positivas y dificultades en la conciencia familiar de la responsabilidad materna.
DIARREAS AGUDAS:
Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco años, y ocasionan la muerte de 760 000 millones de niños cada año. La diarrea puede durar varios días y puede privar al organismo del agua y las sales necesarias para la supervivencia. La mayoría de las personas que fallecen por enfermedades diarreicas en realidad mueren por una grave deshidratación y pérdida de líquidos. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan mayor riesgo de enfermedades diarreicas potencialmente mortales.Alcance de las enfermedades diarreicasLas enfermedades diarreicas son una causa principal de mortalidad y morbilidad en la niñez en el mundo, y por lo general son consecuencia de la exposición a alimentos o agua contaminados. En todo el mundo, 780 millones de personas carecen de acceso al agua potable, y 2 500 millones a sistemas de saneamiento apropiados. La diarrea causada por infecciones es frecuente en países en desarrollo.
En países en desarrollo, los niños menores de tres años sufren, de promedio, tres episodios de diarrea al año. Cada episodio priva al niño de nutrientes necesarios para su crecimiento. En consecuencia, la diarrea es una importante causa de malnutrición, y los niños malnutridos son más propensos a enfermar por enfermedades diarreicas.
DeshidrataciónLa amenaza más grave de las enfermedades diarreicas es la deshidratación. Durante un episodio de diarrea, se pierde agua y electrolitos (sodio, cloruro, potasio y bicarbonato) en las heces líquidas, los vómitos, el sudor, la orina y la respiración. Cuando estas pérdidas no se restituyen, se produce deshidratación.
El grado de deshidratación se mide en una escala de tres:
- Deshidratación incipiente: sin signos ni síntomas.- Deshidratación moderada: sed; comportamiento inquieto o
irritable; reducción de la elasticidad de la piel; ojos hundidos.- Deshidratación grave: los síntomas se agravan; choque, con
pérdida parcial del conocimiento, falta de diuresis, extremidades frías y húmedas, pulso rápido y débil, tensión arterial baja o no detectable, y palidez.
La deshidratación grave puede ocasionar la muerte si no se restituyen al organismo el agua y los electrolitos perdidos, ya sea mediante una solución de sales de rehidratación oral (SRO), o mediante infusión intravenosa.
Causas
Infección: La diarrea es un síntoma de infecciones ocasionadas por muy diversos organismos bacterianos, víricos y parásitos, la mayoría de los cuales se transmiten por agua con contaminación fecal. La infección es más común cuando hay escasez de agua limpia para beber, cocinar y lavar. Las dos causas más comunes de enfermedades diarreicas en países en desarrollo son los rotavirus y Escherichia coli.
Malnutrición: Los niños que mueren por diarrea suelen padecer malnutrición subyacente, lo que les hace más vulnerables a las enfermedades diarreicas. A su vez, cada episodio de diarrea empeora su estado nutricional. La diarrea es la segunda mayor causa de malnutrición en niños menores de cinco años.
Fuente de agua: El agua contaminada con heces humanas procedentes, por ejemplo, de aguas residuales, fosas sépticas o letrinas, es particularmente peligrosa. Las heces de animales también contienen microorganismos capaces de ocasionar enfermedades diarreicas.
Otras causas: Las enfermedades diarreicas pueden también transmitirse de persona a persona, en particular en condiciones de higiene personal deficiente. Los alimentos elaborados o almacenados en condiciones antihigiénicas son otra causa principal de diarrea. Los alimentos pueden contaminarse por el agua de riego, y también pueden ocasionar enfermedades diarreicas el pescado y marisco de aguas contaminadas.
ENTEROPARASITOSIS:
Las enteroparasitosis también pueden influir en el estado nutricional de los niños al afectar la absorción de nutrientes, alterar el equilibrio del nitrógeno y producir pérdida de apetito, entre otros. Es de considerar además, la influencia que puede ejercer el ambiente, como factor limitante o facilitador de las enfermedades parasitarias intestinales.
Entre las consecuencias de padecer parasitosis intestinal se encuentran la anemia, principalmente porque esos parásitos se localizan en ciertas porciones del intestino donde provocan pequeños sangrados que muchas veces no se ven, con la pérdida de hierro y otros nutrientes. También se presenta diarrea y retardo en el crecimiento.Alertó que los oxiuros pueden promover otras infecciones, como la urinaria, porque generalmente se localizan en la región anal, zona que los niños se rascan cuando tienen el parásito y de esa manera pasan los gérmenes al tracto urinario, produciendo infecciones urinarias. En las niñas puede causar vulvovaginitis.
Si el niño presenta dolor abdominal, de cabeza, asco, vómito, pérdida o disminución del apetito, y en ocasiones desgano y mal genio, es sospechoso de tener parásitos. También puede suceder que rechinen sus dientes, presente problemas durante el sueño o que se sienta molesto por el intenso prurito anal y nasal.
INFECCIONES RESPIRATORIAS DE VIAS ALTAS
Faringoamigdalitis:
Las faringoamigdalitis son de etiología vírica en un importante porcentaje de casos. Dado que existe un protocolo específico al respecto, se remite al lector a este tema. Laringitis Concepto: obstrucción de la vía aérea superior acompañada de estridor con o sin fiebre. El PIV tipo 1 es responsable de epidemias de laringitis en niños de 2 a 5 años. El PIV tipo 2 es numéricamente mucho menos importante en niños, pero también se asocia clínicamente con este cuadro. Aunque estos virus son los más frecuentes cualquier otro virus respiratorio puede ser detectado en pequeños porcentajes.
INFECCIONES DE VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES
o Bronquiolitis: Es una infección aguda de causa viral que afecta a las vías aéreas inferiores y que tras un período catarral cursa fundamentalmente con obstrucción e inflamación de los bronquiolos terminales inferiores. Clínicamente se caracteriza por ser el primer episodio de taquipnea y disnea espiratoria (respiración sibilante) en los 24 primeros meses de vida o por la presencia de hipoxia (sat < 95%) por pulsioximetría e hiperinsuflación en la radiografía de tórax en ausencia de sibilancias.
Los síntomas que asocia son congestión nasal, tos y fiebre en grado variable seguidos de dificultad respiratoria, aleteo nasal, tiraje y dificultad para la alimentación por vía oral. Solo el 1-2% de las bronquiolitis presentan suficiente gravedad como para requerir ingreso hospitalario. Un porcentaje no despreciable (hasta un 10%) de los lactantes ingresados por bronquiolitis desarrollan apnea. En algunos casos la apnea es una de las primeras manifestaciones de la enfermedad, constituyendo la prematuridad un factor de riesgo. La bronquiolitis es la infección viral asociada a sibilancias más frecuente en la infancia.
o Episodios de sibilancias recurrentes: Infección respiratoria con sibilancias habiendo presentado algún episodio similar previo, en niños menores de 2 años. Estos episodios han recibido muy distintas denominaciones, como bronquitis disneizante del lactante, bronquitis espástica, etc. Actualmente el término más utilizado y aceptado es el de episodio de sibilancias asociado a infección vírica. El término asma del lactante hace referencia a la presencia de al menos 3 episodios de sibilancias y/o tos en un marco clínico en el que el diagnóstico de asma es el más probable y se han excluido otros diagnósticos menos frecuentes. Estos episodios, similares a las bronquiolitis en su presentación clínica, han sido objeto de numerosos estudios longitudinales con respecto a su evolución a largo plazo.
o Neumonía: Infiltrado focal con consolidación en la radiografía de tórax en ausencia de sibilancias. Las bronquiolitis o episodios de sibilancias recurrentes se acompañan a menudo de infiltrados radiológicos y/o atelectasias que forman parte del propio cuadro clínico viral. Hablamos en este apartado pues de las neumonías sin sibilancias. Es sabido que la etiología viral está presente entre un 30 y un 50% de las neumonías de forma aislada o en coinfección con bacterias, siendo más frecuente la asociación con virus en los niños más pequeños (<2 años).
o Crisis asmática: Episodio de sibilancias espiratorias, acompañadas o no de tos, dificultad respiratoria y/o dolor torácico en un marco clínico en el que el diagnóstico de asma es probable y se han excluido otros diagnósticos menos frecuentes. Las crisis asmáticas pueden acompañarse o no de fiebre
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:
John P. Cloherty, Eric C. Eichenwald, Ann R. Hansen, Ann R. Stark.
Manual de Neonatología. Ed. Lippincott Williams & Wilkins. 2012.
V. Cararach Ramoneda y F. Botet Mussons. Preeclampsia. Eclampsia y síndrome HELLP en Protocolos Diagnóstico Terapeúticos de la AEP: Neonatología. Asociación Española de Pediatría. 2008.
S. Fernández Jonusas, J.M. Ceriani Cernadas. Efectos de la hipertensión arterial durante el embarazo sobre el peso al nacer, el retardo del crecimiento intrauterino y la evolución neonatal.
La diarrea Aguda en la Infancia. Disponible en http://escuela.med.puc.cl.Departamentos/Pediatria/Pediat
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
FACULTAD DE CIENCIAS
E.A.P ENFERMERIA
TEMA:
Detección de alteraciones de crecimiento. Tipos más frecuentes: Pre natal, Déficit de crecimiento Pre natal, exceso de crecimiento Pre natal, madre diabética. PosNatal: Déficit de crecimiento posnatal. Nutrición,
enteroparositosis, diarrea, infecciones respiratorias que afectan al crecimiento y desarrollo.
CURSO:
Niño I