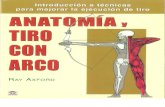Nudo de sangre - mitxmitx.files.wordpress.com · Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo....
Transcript of Nudo de sangre - mitxmitx.files.wordpress.com · Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo....
Argumento
Una noche de 1573 elfantasmal Buque Negro, al que seatribuyen las misiones secretas delos jesuitas, desembarca en lascostas españolas su cargaclandestina, procedente del Perú.
Dos siglos después, en 1780,el ingeniero militar Sebastián deFonseca y la princesa inca Uminase verán alcanzados de lleno poraquel suceso. El misterioso blasónfamiliar de Sebastián, con unmisterioso nudo, siempre le ha
hecho sospechar que había algomisterioso entre sus antepasados.Envueltos en una maraña deintrigas que se prolongan hasta losAndes, emprenden la búsqueda dela Ciudad Perdida de Vilcabamba ysus fabulosos tesoros.
Nudo de sangre aúna lo mejorde la novela histórica y la deaventuras, superando de un mododeslumbrante ambos géneros, paraofrecer un apasionado homenaje ala cultura andina.
A PacoCalvo
Un hombre se propone latarea de dibujar el mundo.Alolargo de los años puebla unespacio con imágenes deprovincias, de reinos, demontañas, de bahías, de naves, deislas, de peces, de habitaciones,de instrumentos, de astros, decaballos y de personas. Pocoantes de morir, descubre que esepaciente laberinto de líneas trazala imagen de su cara.
JORGELUISBORGES
Prólogo
EL BUQUE NEGRO
Costa de Andalucía, 1573
El pescador hizo girar el timón dela barca y previno a sus dos hijos, quefaenaban a proa. La red hervía, repleta.La luna llena, alzada en lo alto de lanoche, restallando en las escamas de lospeces, hacía innecesaria la luz del farol.
Al doblar la roca advirtió elenorme navío, enteramente negro, de lasvelas al casco. Se sobrecogió al verlosurgir fantasmal entre la calima.Fondeaba en un lugar sosegado de olas,
meciéndose sigiloso y sombrío,apagados los fanales de posición.
Había oído hablar del BuqueNegro. Se le veía aquí y allá, cómplicede opacas misiones secretas. Sin dejarrastro. «Los jesuitas y sus manejos», semurmuraba. Una araña negrarecorriendo incansable su tela bientejida. Otros sostenían que frecuentabalas costas al servicio del mejor postor,embarcando y desembarcando lo quenunca debería ser declarado en puertoso aduanas.
Cuando el pescador apagó la luz yaera demasiado tarde. Les acometió aquelbote con los remos silenciados, laspalas envueltas en trapos. Salió de entreun peñón, abordándolos por la proa, con
un crujido de astillas. Trató de avisar a sus hijos. Pero no
pudieron reaccionar. Rodaron contra elfondo, donde fueron pasados a cuchillo.
Los asaltantes se dirigieronentonces hacia él. Poco pudo su bicherocontra la espada que le atravesó elcostado. En los estertores de laconciencia creyó oír las protestas de unhombre y la voz de una mujer gritandoen un extraño idioma. No el de moros oberberiscos, sino otro no usado enaquellas costas. Y la réplica de unmarinero:
—¡Que se callen la india y eljesuita!
El pescador se desplomó sobre la
caña del timón. Luego, contra el estribo.Las olas lamieron su rostro, la sangregoteó hasta oscurecer los reflejosmetálicos de los peces mientrasaleteaban para escapar de la red que sehundía. Cuando sus cordajesdesaparecieron bajo el agua, las presasse dispersaron despavoridas. Y conellas cesó toda señal de vida.
1
LA MESTIZA
Madrid, 1780
Hacía mucho tiempo que Sebastiánde Fonseca no entraba en ningún teatro.Menos aún en aquél. Y jamás lo habríahecho de no pedírselo su padre de unmodo tan apremiante.
Esa tarde no las tenía todasconsigo, llevaba años rehuyendo el lugary el momento. Trató de sobreponerse.Irguió la cabeza, asentando en el aire susrotundos rasgos, el inconfundible perfilde acusadas facciones, impetuoso el
mentón, los pómulos prominentes, lapiel atezada, el pelo muy negro, la narizbien armada y abierta de faldones.
Como buen cortejo, atravesó lapuerta prestando el brazo a Frasquita,atento a sus indicaciones. Se la veíaorgullosa de él. No todas las mujerespodían contar con un bizarro y apuestomilitar como Sebastián, al que sacaba laedad en más de diez años. Estabadoblemente contenta al no tener queasistir a la función con su esposo, que leespantaba amigas y chismes.
Se hablaba, claro, de loschichisbeos o cortejos que cada unatenía. De cómo un marido ilustrado ymoderno había de mirar para otro ladocuando su mujer adoptaba uno de
aquellos pisaverdes de guardia. Pues lascasadas desatendidas bien necesitabanun perrillo de aguas, un mono o galánque las distrajera. Era como si enMadrid se hubiera aposentado un nuevoduende o diablo cojuelo que iba y venía,bullendo, brincando, zarandeando losdeseos, sin saberse al final si aquelloera vicio, virtud, moda o, simplemente,España. Como era de temer.
Se acercó Águeda, quien trasestampar dos besos en el aire cerca delas mejillas de Frasquita se dirigió aSebastián:
—Hace tiempo que no te veía, ymenos en un teatro... —Al advertir aquíel gesto de contrariedad de su amiga,
cambió el rumbo y le preguntó—: ¿Dedónde sales?
—De los montes de Torrero. —Pertenecen al término de
Zaragoza —le aclaró Frasquita. —No sé si pertenecen es la
palabra adecuada —matizó Sebastián—.Torrero está por encima de la ciudad. Escomo su acrópolis.
—¿Y qué hacías allí? —Trazar los planos y perfiles para
el Canal Imperial de Aragón. —Es lo bueno que tenéis los
ingenieros militares, que viajáis muchoy se os ve oreados, con buen color.Claro que tú siempre has sido atezadode piel... Por cierto, ¿a qué viene tantorevuelo con este estreno?
—Sólo sé que presentan larefundición de una comedia de Tirso deMolina, y que la han titulado El nudogordiano —replicó Frasquita.
Despidió a Águeda, que se fuecamino de otro corrillo. Sacó un pomode opalina y lo agitó antes de esparcir elperfume por el cuello y reprochar a sucortejo:
—Te veo un poco ausente. —Preocupado, más bien. —Por volver aquí, ¿verdad? —Bastaría con eso. Además, tengo
que hablar con Cañizares, el director dela compañía de comedias. Mi padre medio un recado para entregárselo enmano.
—Ve, pues. Te espero. La aprensión de Sebastián aumentó
al ver entre la concurrencia al marquésde Montilla, acechando entre displicentey desafiante. Resultaba inconfundible,con aquellas cicatrices que surcaban surostro, vinculándolos de formainseparable y de por vida. En realidad,su presencia no debería extrañarle. Eraun hombre muy bien relacionado en lacorte, nunca desaprovechaba unaocasión así para hacer sociedad. Perocontribuía, y mucho, a ensombrecer suregreso a aquel teatro, tras tantos añosen que ni siquiera se atrevió a pasar antesu fachada, tratando de ahuyentar envano los tristes sucesos cuyo recuerdo le
asaltaba ahora. Cuando intentó entrar en los
camerinos, se tropezó con un inusitadodespliegue de la guardia ante el que seestrelló cualquier razonamiento. Y aldar un rodeo, para esquivarlo, advirtióque todos los accesos y salidas deledificio estaban vigilados, a la esperade una llegada inminente.
Al verlo regresar antes de loprevisto, Frasquita lo interrogó con lamirada, separándose del corrillo parapreguntarle:
—¿Qué sucede? —La guardia ha tomado el teatro.
Algo raro está pasando. En ese momento un ujier anunció la
presencia del secretario de Estado, el
conde de Floridablanca. Un murmullo desorpresa recorrió el salón, agitado deextremo a extremo por el nerviosoreacomodo de los grupos paraagolparse, escoltando la alfombracentral.
—¿Estabas al tanto de que venía elprimer ministro? —le preguntóSebastián.
—No. Tampoco entiendo estesecretismo, a no ser que lo hagan porseguridad. Y si asiste Floridablanca,también lo hará mi marido.
Apareció en ese momento el conde,con no poca prosopopeya.
—¿Has visto? —le cuchicheóFrasquita al oído, tras saludar al
ministro con una inclinación de cabeza—. Cada día está más amojamado. Nome extraña que se lleve tan bien conOnofre.
Se refería a su esposo, OnofreAbascal, hombre de confianza deFloridablanca para las cuestiones másreservadas y que ahora lo flanqueabapor la izquierda.
Pero Fonseca no miraba alsecretario de Estado, sino a quien éstehonraba cediéndole la derecha. Unajoven morena y esbelta, negrísimos loscabellos, los ojos levemente oblicuos,de mirar espacioso, la boca fresca, dearrasadora sensualidad, la piel entrecobre y canela, como sólo podíantenerla las mestizas. Una belleza que
cortaba el aliento, haciendo que elánimo quedara suspendido y el tiempodejara de correr. Por primera vez enaños se removían en su interiorsentimientos que había supuesto muertospara siempre.
—¿Quién es? —preguntó aFrasquita.
—Se sabe muy poco de ella, llevansu visita con gran cautela. Sólo conozcosu nombre, Umina, y que es una princesainca. Muy rica, por cierto.
—¿Qué hace aquí, tan lejos de supaís?
—Al parecer ha venido a Españapara apoyar sus reclamaciones, buscarpapelotes y probanzas. Documentos de
ésos. —Ya. Y Floridablanca va y
aparece con ella en público en elestreno de una comedia que trata de loshermanos Pizarro y la conquista delPerú.
—Algo así. La mestiza iba seguida de un indio
fornido, de gran estatura, uniformado delacayo para la ocasión, la librea a juegocon su ama. Ésta llevaba una capa dearmiño abierta, dejando entrever unespléndido vestido de terciopelo rojo.Se ajustaba la tela al talle mediante dosfilas de disciplinadas esmeraldas queascendían a modo de botones,deteniendo sus rigores ante lainminencia del generoso escote, un
alarde de piel morena prolongado porlos hombros casi desnudos, hastarematar en la gracilidad del cuello.
A Sebastián le fascinaba su formade moverse, proyectando el pecho y lafigura. En otro momento anterior de suvida, pocas cosas le decían más de unamujer. No se había cansado, entonces,de admirar el brío que desprendían a supaso las modistillas y majas madrileñas.Era como si esa energía desplegada alcaminar moviera la Tierra, haciéndolagirar sobre su eje. Parecían ser ellas, alecharse cada día a la calle, quienesproporcionaban al mundo un propósito.
Eso había sido antes de quesucediera aquella desgracia. Ahora, tras
tanto tiempo, regresaba a él esa mismasensación. Se preguntó si sus ojos, fijosen Umina, no dejaban traslucir en excesotales ansias. Estaba en primera fila, y alpasar junto a él, casi rozándolo, la jovenle sostuvo la mirada, como si hubiesevisto un fantasma o un viejo conocido.
—¡Será descarada! —saltóFrasquita cuando hubo desfilado todo elséquito de Floridablanca.
Camino de su reservado, se volvióhacia Sebastián y le previno:
—Ten cuidado. Aún no estáspreparado para una mujer así.
—¿A qué te refieres? —Demasiado peligrosa. Aunque
ahora la veas tan peripuesta, creo que esuna estupenda amazona cuando se echa
al monte. El otro día la llevaron decacería y a punto estuvo de dejar aFloridablanca sin piezas que cobrarse.Al parecer, donde pone el ojo, pone labala.
El palco de Frasquita caíadirectamente sobre el escenario. Trasayudarla a acomodarse, el ingenierotrató de localizar a la mestiza. Estaba enla galería central, junto al secretario deEstado, que se disponía a presidir lafunción. Al otro lado, Onofre. Y detrás,el gigantesco lacayo indio, que acababade retirarle de los hombros la capa dearmiño.
En ese momento sonó unaestrepitosa obertura de timbales y
clarines mientras se descorría el telón.A Frasquita sólo le dio tiempo apreguntarle:
—¿Tu padre te ha dado a leer laobra, El nudo gordiano?
—No, ya había entregado la últimacopia. Llegué ayer a Madrid. He venidoa matacaballo, porque me preocupó sumensaje. No las tiene todas consigo.Quiere que esté a su lado y le ponga altanto de esta representación.
—Por lo que me ha contadoOnofre, la comedia se basa en la trilogíade Tirso de Molina sobre los Pizarro.
—Creo que mi padre ha ayudado aldirector de la compañía para resumirlaen una sola pieza.
—El burlador de Sevilla es la que
deberían refundir. La de don JuanTenorio. Ésa sí que daría dinero.
—Yo me conformo con que losindios no sean tan de opereta como enLos Incas de Marmontel.
—Hicieron bien en prohibirla elaño pasado. No sólo ofendía a España,sino a la humanidad entera y al sentidocomún.
Callaron para escuchar a lospersonajes. Los diálogos inicialesinformaban sobre los antecedentes del
caso, a mediados del siglo X V I . Sehablaba del estado en que quedaba elPerú tras la muerte de Francisco Pizarroy las conspiraciones de su hermanoGonzalo. Llevaba la voz cantante éste,interpretado por Cañizares, el directorde la compañía de teatro. Se dirigía a susobrina Francisca, la primera mestiza,hija de la unión de su difunto hermanocon una noble de la casa real inca.
Invocaba Gonzalo la voluntad desus partidarios, incitándolo a desposarlapara coronarse ambos reyes del Perú eindependizar el país del emperadorCarlos V. Para ello, le mentaba aAlejandro Magno, trazando elparalelismo que justificaba el título deEl nudo gordiano. Sin embargo, él se
proponía ser fiel a la Corona deEspaña.
Pensó Sebastián que ése era elmensaje que convenía ahora, dos siglosdespués, cuando Perú andaba de nuevorevuelto y los pretendientesrevoloteaban por la corte, como aquellamestiza.
«Ahora entiendo por quéFloridablanca ha encargado estarefundición a través de Onofre —se dijo—. Pero ¿cómo se ha prestado mi padrea ayudar a Cañizares, aunque sea detapadillo? ¿A qué se mete en estospleitos?».
Apartando la mirada del escenario,dirigió su catalejo de bolsillo hacia
Umina y pudo observar el interés conque la joven seguía aquellarepresentación.
Volvió de nuevo a la comediacuando se percató del absoluto silencioque recababa en el público.
No era para menos. Cañizares, enel papel de Gonzalo Pizarro, hablabadel tesoro de los incas. Recordaba queéstos lo habían escondido en 1533, trasla entrada de su hermano en el Perú. Ysu sobrina Francisca le daba la réplicaen su papel de diablo tentador. Leinstaba a unir sus fuerzas, casarse conella e instaurar su propia dinastía,recuperando las fabulosas riquezas. Sehabía quedado en suspenso todo elconcurso de espectadores al escuchar
tan atrevidas palabras. Y aún más alproclamar aquella primera mestiza,desafiante:
«España intente quitarme la corona de la
frente».
Hubo cuchicheos en la sala. Untangible malestar. Al ingeniero leinteresaba la reacción de Umina, cuyorostro ocupaba todo el ocular de sucatalejo. Nadie en todo el teatro parecíamás inquieto que ella.
«Me pregunto —se dijo Fonseca—si alguien tan astuto como Floridablancano expone ahora a esta otra mestiza en
público para tantear la situación». Quizá la joven pensara lo mismo,
especialmente cuando Gonzalo Pizarroalzó la voz y propuso a su sobrina:
Si te ven entronizada, te traerán con mano grata los tesoros de oro y plata que conservan escondidos.
Apartó Fonseca el catalejo paramirar con el ojo desnudo hacia abajo,donde se extendía el escenario. Y vioque el actor y director se habíaadelantado hasta el proscenio para darmayor énfasis a sus palabras. Lo tenía aescasa distancia, y desde arriba pudoobservar cómo abría los brazos para
subrayar los versos. Un silencioabsoluto se produjo en la sala cuandodeclaró, a modo de confidencia, que elsecreto de esos tesoros lo había traído aEspaña una mujer. Alguien que habíavenido desde el Perú en un barcopintado todo él de negro, desde el cascohasta las velas.
Notó Sebastián que algo noencajaba allí. Se preguntó en qué habíaconsistido exactamente la refundición deTirso llevada a cabo por su padre. Losversos que ahora recitaba Cañizares nomantenían la misma prosodia. Eran unañadido improvisado.
Frasquita, que había tomado sucatalejo, se lo devolvió
recomendándole: —Mira la cara de Floridablanca. El ingeniero comprobó que el
secretario de Estado se había demudado,acentuando el ceño entre sus ojosopacos y estancados. Ahora mismocomentaba el asunto con Onofre, tanalarmado como él. Y tras ambosapareció el viejo enemigo de su familia,el marqués de Montilla. Su rostro, comorecomido de viruelas, aún resultaba másinquietante a través de la lente.
«¿Qué hace ahí ese intrigante? Algoestá pasando», se dijo.
Fonseca estaba encima delescenario, y a tan corta distancia eraimposible ignorarlo. Sobre todo alobservar el comportamiento de la actriz
que interpretaba a Francisca Pizarro. Noconseguía dar la réplica a su interlocutory miraba hacia el apuntador, igual deperplejo e incapaz de ayudarla.
Pero Cañizares parecía haberloprevisto. Se hacía las objeciones a símismo, supliendo el diálogo de ella, conversos que distaban de estar a la alturade los originales. En su papel deGonzalo Pizarro, el director de la obrase preguntaba cómo podían los incashaber transmitido ese secreto de sustesoros si no conocieron la escritura. Yse respondía a renglón seguido que ellosllevaban sus registros mediante cuerdasy nudos. Si no se le prestaba crédito, sedisponía a mostrarlo tan pronto mudaran
el decorado, que pintaba muy a lo vivoel lugar del Perú donde habían sidoescondidos, el llamado Ojo del Inca.
Cañizares pronunció estas tresúltimas palabras con gran intención,cerrando su parlamento, yacompañándolas de un enérgico gestopara que el tramoyista bajase el telón.
Mientras se procedía al cambio deescenario, Sebastián volvió de nuevo sucatalejo hacia Umina. Estaba muyinquieta. Atendía distraídamente a laconversación que le procuraban elconde de Floridablanca y OnofreAbascal. Pero en cuanto ellos la dejaronlibre un solo segundo, llamó con ungesto al fornido indio que la custodiaba.Éste se inclinó hacia ella y la mestiza
pareció darle instrucciones al oído. Rebulló el guardaespaldas en la
sombra, alejándose hacia el fondo delpalco. Abrió la puerta para salir alcorredor. Una raya de luz tajó su rotundoperfil indígena y desapareció de lavista.
Se volvió el ingeniero haciaFrasquita, que no había cesado en suscomentarios. Como el resto del público,aguardaba expectante a que se reanudasela función.
—Necesito mi rapé —le solicitóella.
Estaba Fonseca buscando la cajitade porcelana cuando sintió que seapagaban los murmullos en la sala.
Habían subido el telón. Y oyó el grito desu dama, pronto multiplicado en otroslugares del teatro. Señalaban hacia elescenario. Miró hacia abajo, en aquelladirección.
«¡Oh, no, otra vez no!», pensó alver el macabro espectáculo que seofrecía a sus pies.
2
MONTILLA
S u primera reacción fue deparálisis, un sobrecogimiento que leoprimió el pecho.
«Nunca debí haber regresado», sedijo Sebastián, apartando la mirada.
Se acordó entonces de su madre.De aquel día en que, todavía muy niño,lo tomó de la mano y lo sacó de casapara enseñarle a conquistar el miedo.Había habido una riada en sus tierrasandaluzas. Flotaban los cadáveres en elagua terrosa, los pellejos amoratados,hinchados por los gases. Le hizo
recorrer el pueblo de arriba abajo,ayudando, ofreciendo consuelo,obligándolo a mantener los ojosabiertos.
—Si los cierras ante lo que teasusta, serás un juguete de tus temores—le dijo—. Si aprendes a mirarlo todode frente, por muy terrible que sea, nadapodrá amedrentarte.
Volvió la vista hacia el escenario,que se extendía bajo su palco. Roto elcuello, un hombre colgababamboleándose como un pelele. Losmurmullos de los asistentes lo habíanidentificado de inmediato. EraCañizares, el director de la compañía deteatro.
Mientras cerraban el telón,
Frasquita lo había tomado de la mano. —Sebastián, ¿te encuentras bien? Debía darse prisa. En cuanto la
guardia hubiese puesto a salvo alministro Floridablanca, acordonarían laescena, impidiéndole el paso.
—Discúlpame —pidió a su dama. Calculó la altura, tomó impulso y
saltó sobre las tablas, que amortiguaronsu caída con un crujido sordo.
Al pasar tras la cortina sorprendióa los cómicos, absurdamente vestidos deindios y conquistadores, tratando dedesembarazar el cadáver. No era tareafácil. Cañizares había sido ahorcado deforma muy cruel. Un nudo leestrangulaba el cuello, mientras la soga
amordazaba y rompía la boca hastadesencajar las mandíbulas, para dar otravuelta a la cabeza y terminar saltándolelos ojos. Una muerte horrible, grotesca,que anulaba cualquier atisbo dedignidad.
Salvado el sobresalto de tanespeluznante visión, reparó en el nudoempleado, por el que todavía goteaba lasangre. Era más que peculiar: un núcleocon cuatro bucles, como las alasdesplegadas de una mariposa. De losdos inferiores colgaban sendos saquitosde tela.
Los actores no se atrevían aabrirlos. Fonseca se arrodilló junto alcadáver y desató uno de ellos. Conteníaun polvo blanco. Lo olió y probó al
tacto, dejándolo escurrir entre losdedos. Parecía cal. Y en cuanto al otro,ofreció muchas menos dudas: dentrohabía un puñado de habas. Los presenteslo miraron, sorprendidos.
En ese momento apareció laguardia, rodeándolos y apartando a loscomediantes, para dejar paso a Onofre.
Al ver al ingeniero agachado juntoal muerto, el recién llegado lo interrogócon la mirada. Pero al bajarla hasta elnudo y comprobar el contenido de losdos saquitos, se quedó lívido. Leentraron sudores fríos.
—Sebastián, no puedes estar aquí—dijo Abascal en un tono que intentabaser amistoso y sólo conseguía delatar su
nerviosismo. Asintió Fonseca mientras se
enderezaba y salía del escenario. Camino del vestíbulo se preguntó si
aquella forma de ahorcamiento teníaalgo que ver con la escritura de cuerdasy nudos de los incas a la que se habíareferido Cañizares en su últimoparlamento, a propósito de los fabulosostesoros del Perú. En ese caso, ¿quérelación guardaban éstos con aquellamuerte? ¿A quién podía interesar laejecución del actor y director de unmodo tan público?
Recordó que en el bolsilloguardaba el pliego de su padre para elcómico. Buscó un rincón solitario yrasgó el lacre. El mensaje decía,
escuetamente: «Cañizares, tenmuchocuidado si a la obra asiste una mestizaque ha venido del Perú».
Se estremeció. ¿Qué implicacióntenía Juan de Fonseca con todo aquello?Era de dominio público que se tratabade un gran erudito muy aficionado alteatro. Pero casi nadie conocía la ayudaprestada a Cañizares en la refundiciónde la obra de Tirso. ¿Disponía Onofrede aquel dato? Pocas cosas escapaban asu escrutinio.
Su progenitor se lo diría. No habíapodido acudir por estar impedido encasa, en una silla de ruedas. Debíainformarle de inmediato.
En el vestíbulo el revuelo era
considerable. El conde de Floridablancay la mestiza que lo acompañaba habíandesaparecido. Allí le esperaba Frasquitapara preguntarle por lo sucedido. Leahorró los detalles más macabros.
—Te ha impresionado mucho,¿verdad? —se anticipó ella, adivinandoel espanto en sus ojos—. No deberíashaber venido.
Se entendían con medias palabras.Los dos sabían bien de lo que hablaban.De aquella otra muerte en escena. DeMaría Ignacia, La Chispa, la cómica quele había sorbido el seso con su sal,garabato, donaire, aquel modo detemplar las tonadillas. Su primer amor,impedido por el rancio linaje de losFonseca, por las advertencias de su
padre y superiores militares, que leprevinieron sobre los devastadoresefectos de un matrimonio así para sucarrera militar. Y María Ignacia,mientras interpretaba el papel de unsuicidio fingido, se había matado enescena, en aquel mismo teatro, delantede él.
Ese fue el trance, no tan lejano, enel que acudió Frasquita al quite,impidiendo que se hundiera en ladesesperación. Sacándolo por Madridcon el pretexto de ser él quien laacompañaba a ella. Intentando parecermás liviana de lo que era. Obligándolo afrecuentar a otras mujeres, poniéndolecebos tan deseables que hubieran hecho
feliz a cualquiera de su edad y posición.Pero no al ingeniero. Un encenagado yconfuso bloqueo de emociones loatrapaba como un blindaje. Primeropudo parecer que le protegía. Luego sevio que lo estaba agostando por dentro,propulsándolo hacia el trabajo condestructivo perfeccionismo. Secuelas,quizá, de su educación jesuítica, aquelarraigado sentimiento deresponsabilidad y culpa inculcado por laCompañía.
—Debo ver a mi padre deinmediato —se excusó Sebastián—.¿Podrás regresar a casa por tus propiosmedios?
—Tengo el coche a la puerta, no tepreocupes.
Como las desgracias nunca vienensolas, en ese momento apareció elmarqués de Montilla. El indeseablevecino de sus posesiones andaluzas,rival en los negocios de la familia yenemigo acérrimo de los Fonseca. Seconocían desde niños. Habían sidoamigos, compartiendo juegos hasta tenerun encontronazo cuando el marquesitotrató de arrojarlo contra una chumbera y,en el forcejeo, fue Montilla quien cayóde bruces sobre sus espinas. El rostrollagado se infectó, quedando conaquellas cicatrices indelebles, máspropias de los enfermos de viruela.
De allí surgió en él un odio amuerte. Desde entonces, solían evitarse.
Pero ahora el marqués no parecía tenertal intención, ostentando sus opinionesen voz tan alta y de modo tan estridentecomo el pañuelo que llevaba al cuello.
Sebastián le oyó despotricar contralas inútiles obras hidráulicas y otrasocupaciones viles, en clara referencia alo que venían siendo sus últimosencargos como ingeniero. Montillaparecía conocerlos al detalle, puesacababa de hacer una alusión hiriente asus trabajos en el Canal Imperial deAragón. Se había dejado los ojos enaquel proyecto que debería prolongarsehasta el Mediterráneo y que quizá algúndía lograra comunicar ese mar con elCantábrico. De modo que cuando elmarqués se volvió hacia él, estaba más
que furioso. —¿No lo ve usted así, señor de
Fonseca? —le preguntó en tonodespectivo.
—En mi opinión ese canal es de laspocas cosas que permiten pensar enEspaña como país europeo.
Soltó Montilla una risita hiriente. Ysabedor de que todos estaban pendientesde ambos, apostilló:
—¿De veras? ¿Cree que si asífuera permitirían participar en eseproyecto a alguien con susantecedentes?
Frasquita había tomado la mano deSebastián en la suya para apretársela eindicarle que no cediera a la
provocación tan patente que trataba detenderle aquel botarate. Sus palabrastajaban con doble filo. Podía referirse alos antecedentes de los Fonseca, quehabían tomado el partido de losvencidos en la Guerra de Sucesión que aprincipios del siglo había enfrentado alos partidarios del candidato austríacocontra los Borbones. Pero también a sudoloroso asunto con María Ignacia.
Por desgracia, Montilla se diocuenta del gesto de familiaridad deFrasquita y fue todavía más lejos aldecir, embadurnando cada palabra conveneno:
—Claro que lo de usted más pareceafición a rondar corrales ajenos. Notuvo bastante con la caza menor y la
farándula y ahora parece andar a la cazamayor. Tenga cuidado, que ahí ya entranastas y cuernos.
Aquella grosera alusión a sucortejo no le atañía sólo a él, afectabade lleno al honor de su dama. Y antes deque ésta pudiera evitarlo, Sebastián yahabía largado a Montilla un sonorobofetón de cuello vuelto.
El marqués no se inmutódemasiado. Parecía esperarlo. Se limitóa decirle, acariciándose la maltratadamejilla:
—Espero que sepa mantener eseímpetu fuera de aquí, lo va a necesitar.—Y bajando la voz de modo que sólo looyera él, le preguntó—: ¿Conoce las
caballerizas? —Ante el gesto deasentimiento del ingeniero, prosiguió—:Allí le espero.
Fonseca iba a intentar posponer elduelo. Debía advertir antes a su padrede lo sucedido en el teatro. Pero se diocuenta de que su negativa seríamalinterpretada. Sólo quedaba cruzarlos hierros.
—Estaré a su disposición —ledijo.
Frasquita se lo llevó aparte pararogarle:
—No vayas, por Dios. Ese hombretiene un duelo cada semana. Ya conocessu fama con la espada.
—Sabes que odio estas cosas tantocomo tú. Pero si no voy, nadie volverá a
3
DUELOS Y QUEBRANTOS
Un aire de conspiración envolvía alos presentes. Sabían lo que se jugaban.Aquellos desafíos estaban castigadoscon pena de muerte y confiscación debienes de los responsables.
Sebastián de Fonseca se despojódel sombrero, el capote y los guantes.Sopesó la espada hasta apaciguar eltacto y familiarizarlo con el frío delacero. La tarde iba ya vencida y queríaacabar cuanto antes. De lo contrario, siel duelo se prolongaba, su padreempezaría a impacientarse. No legustaba aquello. Tenía todo el aspecto
de una encerrona, como comprarmercancía a fardo cerrado.
Asintió en señal de conformidad ala pregunta del juez y se situó frente almarqués de Montilla. Su adversariotensaba una sonrisa torva, mirándole,taimado, desde detrás de algún planpreconcebido.
Lo último que deseaba el ingenieroera lucirse en semejante trance. Queríaliquidar pronto asunto tan desatinado,impropio de cualquier personacivilizada.
Dicho esto, sabía manejar su arma.Aunque procurase no desenvainar sinbuenas razones, había aprendidoesgrima con los jesuitas y practicado
con regularidad en el ejército. Le bastó con observar a su
oponente para calibrar ante quién seencontraba. Otra vez frente a frente,como cuando eran niños. Sólo que ahoraiba de veras. No se distrajo demasiadosiguiendo el curso de la espada. Era sucara y posición lo que escrutaba, puesde ellas se deducían estrategias ypropósitos. Sobre todo de los ojos. Losde Montilla eran afilados, calculadores,destacaban en aquel rostro roído por lascicatrices. Y lo que ellos no decían loproclamaban la seca e insidiosa muecade la boca y la seguridad de sus piessobre el suelo. Todo ello le reveló unhombre avieso, de impulsos fingidos,pero mucho más frío de lo que
aparentaba. Con aquel desdénjactancioso que buscaba sacar de suscasillas al adversario.
Los primeros entrechoques, esosque sirven para medir el temple y filosdel enemigo, le confirmaron que seencontraba ante alguien temible.
Sabía cómo actuar en tales casos.Si trataba de arrastrar a su terreno a unespadachín tan diestro, sólo conseguiríaponerlo en guardia. Por el contrario, siaparentaba ceder, siguiéndolo al suyo, yle obligaba a ir más allá, cada vez másallá, forzándolo a hacer el doble de loque pensaba, se desorientaría.
No tardó en hallar el talón deAquiles de su oponente: el equilibrio.
Al rompérselo, Fonseca lo estabaobligando a girar sin pausa, hastacansarlo. Y en uno de los giros, en quetrastabilló un segundo, lo aprovechópara retener la espada, girarla endirección a Montilla y herirlo en lamano derecha. Su rival empezó achorrear sangre, y el juez de campo seinterpuso para examinar el corte yadvertir:
—Señor marqués, no podrá ustedsostener la espada mucho más tiempo.¿Se da por vencido?
Todos esperaban que así fuera: unduelo a primera sangre. Pero Montillaestaba lejos de reconocer su derrota. Ydirigiéndose a Sebastián, lo retó:
—Sea: no podré continuar con la
espada. Pero sí con la pistola. Ahí novaldrán arrepentimientos ni dejar lascosas a medias.
El ingeniero se negó, rotundo. Nipor un momento se le había pasado porla cabeza un duelo a muerte de un modopreconcebido. Y estaba haciéndosetarde. Debía informar de inmediato a supadre sobre lo sucedido en el teatro. Fuehasta el lugar donde había dejado elcapote, se lo puso sobre los hombros yempezó a calzarse los guantes.
Pero el marqués había tomado supistola. Se le cruzó en la puerta,apuntándole con ella. Y no bromeabacuando le amenazó:
—O se defiende, o le descerrajo un
tiro aquí mismo. Fonseca consultó al anfitrión para
saber si le parecía procedente aquelcambio de planes.
—Mejor en el granero —les rogóel dueño del lugar.
Los gruesos muros del recintoamortiguarían el ruido de los disparos,impidiendo que fueran escuchados porlos agentes de la autoridad.
Se encendieron algunos faroles,para compensar la pérdida de luz queacompañaba al declinar de la tarde. Seexaminó el lugar y se midieron lasdistancias. Cargaron las armas y echaronel turno a suertes. La moneda lanzada alaire otorgó a Montilla el primer disparo.Aquello tomaba un cariz preocupante.
Los dos contendientes ganaron susposiciones. Una vez en la suya,Sebastián se puso de perfil, tenso. Sucontrario hizo lo propio, apretando unpañuelo contra la mano herida ytomándose su tiempo para apuntar.
Pasó un rato interminable hasta quese oyó la detonación: un estallido seco,amplificado por el rebote en los gruesosmuros. Sebastián sintió un mordisco enla frente. Luego, calor, y el brotar de lasangre, que le hizo tambalearse.Montilla lo había alcanzado.
Sin embargo, no llegó a caer. Tratóde mantenerse firme. Sus padrinos losujetaron mientras examinaban ylimpiaban la herida. La bala sólo le
había rozado. Ahora le correspondíadisparar a él.
¿Qué hacer? Vio al marquésenfrente, desencajado el rostro, máspatético aún por el maquillaje con quetrataba de enmascarar sus cicatrices.¿Cómo matar a un hombre, por muybotarate que fuese, por unas palabrasinnobles, llenas de baba contra él y sudama? Por otro lado, ¿cómo arriesgarsey darle de nuevo la espalda?
Trató de aclarar su vista e ideas.Alzó la pistola, y al apuntar a Montilla,éste se cubrió el rostro con las manos.Todos los ojos estaban pendientes delingeniero, preguntándose por quétardaba tanto en disparar. De pronto seoyó una voz en el patio.
—¡Sebastián de Fonseca! Un muchacho entró corriendo,
perseguido por los criados de la casa yante el desconcierto de los asistentes,que creían asegurado el secreto delduelo.
—¡Deja de gritar, mocoso! —lereprendió el anfitrión mientras miraba alos criados, enfurecido, parapreguntarles—: ¿Cómo lo habéis dejadoentrar?
—No hemos podido evitarlo, señor—contestó uno de ellos—. Dice que esasunto muy grave y urgente.
—¿Más que esto? —preguntóseñalando la escena que se desarrollabaante ellos.
—Se trata del padre del señor deFonseca —insistió el muchachoencaminándose hacia Sebastián.
El ingeniero bajó el arma y pidióque lo dejaran avanzar.
—¿Cómo ha sabido mi padre queestaba yo aquí y cómo lo has sabido tú?—le preguntó.
—Me han enviado al teatro, de allía casa de su dama, y ella me ha mandadoa este lugar. Vengo de parte de Moncho,el mayordomo. Dice que vaya usted alpalacio de inmediato.
Sebastián miró a su oponente, quehabía seguido todo aquello con lanatural zozobra. Alzó la pistola,apuntándole. Y el marqués corrió a
esconderse tras los antiguos pesebres. Volvió a sopesar el ingeniero la
decisión que debía tomar, ahoraagravada por la nueva noticia. Aquelhombre no iba a perdonarle nunca lo quese disponía a hacer.
Bajó el arma y disparó al suelo.Luego arrojó la pistola, que resonóamortiguada sobre las briznas de paja. Yse fue a toda prisa.
4
MOGIGANGA
El palacio de los Fonseca noestaba lejos. Pero lo parecía. Lallovizna dificultaba el avance entre lamultitud que abarrotaba las calles. Eracarnaval, y bullía en ellas un enjambreturbulento. Cualquier pretexto era buenopara proceder a aquella desaforadaocupación de lo público, tan hispana. Lomismo daba una ejecución como untentadero de mulas o modas, un auto defe como unos titiriteros.
Hubo de salvar la desbaratadaconcurrencia de landós, berlinas y otros
coches con conductores ebriostambaleándose en el pescante,blasfemando al verse atrapados en elpermanente atasco, bordoneados pornubes de mendigos.
Esquivó los mascarones, unosdisfrazados de moros, otros de indios ylos más de madrileños, profesión yaabundante en aquella España plagada depresagios y alpargatas.
No entendía muy bien aquelempeño demente de la alta nobleza pormezclarse con majos, chulos, chisperosy picaros que vivían de cacarear lástimaen las escaleras de las iglesias. Eranganas de dar alas a la envidia, aquellaimpaciencia de igualdad a la baja queemponzoñaba a sus paisanos.
Llegó al fin a la plaza donde sealzaba el palacio de los Fonseca.Aunque sólo tenía que atravesarla, noiba a resultar fácil. Una muchedumbrealborotada jaleaba los jeribeques de unamojiganga en un tablado. Podía ver sucasa al otro lado, con su señorial arcode entrada, donde destacaba el huecodejado por el escudo de piedra quedebieron quitar de la fachada cuando lesfue retirado el título nobiliario. Unescudo tan grande como su orgullo y,ciertamente, mucho mayor que suscaudales a esas alturas de las malasadministraciones padecidas por supatrimonio.
No reparó en aquel perdonavidas
de esquina y taberna, arropado en sucapa basta de pardomonte. Acariciabauna navaja sepultada en la faja, y alpasar el ingeniero hizo una señal endirección al palacio.
Calibró Sebastián cómo atravesaraquella marea humana, atenta a lamojiganga. Presidía ésta un diablo quetrotaba de aquí para allá, golpeando alos niños con una vejiga de cerdohinchada y levantando las faldas a lasmozas. El avance era desesperantementelento. Las gentes se revolvían contra élal tratar de abrirse paso cuando se oyóun tambor de los usados por la miliciaen las retretas.
—¡Dios, Dios! —se escuchó entresiseos, recabando silencio.
Todo se paralizó de pronto,congelando en el aire el carrasqueo dematracas y cencerros. La plaza se trocóen una de aquellas estampas devotas quemostraba el agua suspendida durante latravesía del mar Rojo por los israelitas.La multitud se apartó, abriendo unpasillo. Los que iban tocados sequitaron sombreros y otros aparejoscabeceros, hincándose de hinojos en elsuelo encharcado. Y nadie cayó derodillas con más devoción que elmojigango que hacía de diablo: dejó deperseguir chiquillos o levantar faldas yse santiguó, acorazándose el pecho acruces y musitando una oración.
Sebastián intentó aprovechar
aquella calma chicha para avanzar porel camino tan providencialmentedespejado, como un nuevo Moisés. Perono tardó en recibir un cúmulo deinsultos. Sobre todo al escucharse eltintineo de una campanilla e irrumpir enla plaza una compañía de soldados. Alverlo de pie, pues era el único que no sehabía postrado, el sargento que iba alfrente de la tropa se dirigió a él,gritándole que se arrodillara.
Entonces entendió lo que pasaba yse temió lo peor. La razón de aquellarepentina bonanza venía tras el sargento:un sacerdote bajo el palio acarreado porcuatro acólitos, precedidos por el niñodoctrinero que tocaba la campanilla.Llevaba aquel cura el viático a un
moribundo. Y, como bien sabíacualquier cristiano, todo aquel que se lotopara u oyera el tintineo debíaabandonar lo que estuviese haciendo yrendir homenaje al Santísimo.
Le dio un vuelco el corazón cuandocreyó que se dirigían al palacio de losFonseca. Por el recado de sumayordomo, supuso que el agonizanteera su padre. Y se lanzó como unaexhalación tras el cura.
No contaba con el celo delsargento, que lo interceptó, ordenando asus hombres que lo detuviesen.
Fonseca no podía permitirlo. Yahabía perdido demasiado tiempo. Demodo que echó mano a la espada. Media
docena de fusiles apuntaron a su pecho.La gente se apartó, trazando unsemicírculo en torno suyo.
En ese momento se oyó una vozdetrás de la tropa.
—¿Qué está pasando aquí? Los soldados se abrieron para
dejar el camino expedito a un oficial,que se dirigió al sargento pidiendo unaexplicación.
—Es este sujeto, señor —explicó—. Se ha alzado del suelo mientraspasaba el Santísimo.
El sacerdote salía ya de la plaza,encaminándose en otra dirección. YSebastián se creyó en el deber deexplicar, señalando el palacio:
—Supuse que ese viático se dirigía
a mi casa. —¡Claro, Sebastián de Fonseca! —
dijo el alférez. Y añadió, encarándosecon su subordinado—: Cuádrese anteeste hombre, sargento, es capitán deingenieros.
El oficial lo tomó por el brazo,añadiendo con una sonrisa decomplicidad:
—No has cambiado nada. Ante su sorpresa por aquel tuteo y
trato familiar, su interlocutor continuó: —Yo también soy seminarista.
Fuimos compañeros de cámara con losjesuitas, en el Real Seminario de Noblesdel Colegio Imperial, antes de que esacómica te espantara los amigos. Tú te
has escabullido haciendo canales ypresas, pero yo no. Aquí me tienes,siempre dispuesto a echar una mano alos antiguos compañeros.
Fonseca farfulló unas palabras deexcusa para dirigirse hacia el palacio.Las prisas no le permitieron ver aquellamáscara de carnaval que le acechaba enla oscuridad. Bajo el capote verde decabriolé con que se resguardaba de lalluvia, vestía de esqueleto. Y su rostroestaba cubierto por una calavera.
Tan pronto traspasó la puerta yentró en el salón, el mayordomo leprevino:
—Por aquí, señor. En la habitaciónroja. Hemos tenido que forzar la puerta,porque no contestaba a nuestrasllamadas.
Corrió hacia allí, angustiado.Aquella estancia le producía escalofríosde niño. Y seguía haciéndolo. Era dondeel cocinero sacrificaba a las bestias, pordecisión de su madre, que no soportabael sufrimiento de los animales. Lapintaron de rojo para disimular la sangrey, desde entonces, aparecía a menudo enlos peores sueños de Sebastián, ligada ala muerte de ella. Al fallecer, en el
mismo accidente de coche en el que supadre quedó impedido en una silla deruedas, habían convertido la sala engabinete de trabajo, por estar en laplanta baja y evitar así las escaleras.
Entró de un modo tan precipitadoque tropezó con la bañera allí instalada.Cuando se enderezó, el olor que le vinoal pronto no fue la mezcla de ámbar yalmizcle con que se perfumaba suprogenitor, sino uno mucho más acre yespeso. La habitación roja volvía ahacer honor a su agobiante historial.Bajo la lámpara de flecos aparecía elcuerpo de su padre tendido en el suelo,en medio de un gran charco de sangre.
5
EL MENSAJE
Juan de Fonseca empezaba a tenerel rostro ceniciento, desvaído tras losestertores de la muerte. Los ojosespantados, vidriosos, acentuaban elincrédulo rictus de la boca, desbaratadapor un dolor insoportable. Otrosdestrozos daban a entender unensañamiento inmisericorde. Las uñasde la mano derecha habían sidoarrancadas de forma particularmenteatroz. No tirando de ellas haciaadelante, sino hacia atrás, desollandocinco tiras de piel que se unían en la
muñeca, para arrastrarlas luego hasta elantebrazo.
—¡Dios mío! —sollozó Sebastiándoblándose contra una silla—. Ahoraentiendo por qué me pidió que viniera aMadrid tan de improviso. ¡Ojaláhubiéramos tenido anoche tiempo parahablar!
Lo había visto muy preocupado.Pero no quiso insistir, por el cansancioque advirtió en él y porque le prometiócontárselo todo con calma. Juan deFonseca nunca le habría pedido que seapartase de sus obligaciones, y menosque volviera a aquel teatro, de nomediar causa grave. Sin duda no seesperaba un desenlace así, ni tanprecipitado.
Le dolió un final tan terrible einjusto para su pobre padre, que tantasveces intentó aproximarse a él en losúltimos tiempos, sin conseguirlo. Unhombre que se había ido encogiendo amedida que él crecía, hasta dar enalguien extraño dentro de su propiacasa.
Se reprochó no haberle ayudado asobrellevar más y mejor su terriblesoledad. Cuando, falto quizá de nadamejor en que sustentar sus días, cayó enel extravío de revolver papeles y rondarsus obsesiones como mulo ciego quevoltea la noria. Con ello se tornó máscorto de vista y parco en palabras, eseapocamiento asiduo y medroso de quien
no emplea los ojos y la voz más allá decuatro paredes. El retraimiento ante losultrajes de la edad y la tristeza por todaslas cosas que ya no llegaría a conocer nicompartir con su difunta esposa, a la queadoraba.
Sebastián observó el nudo que leestrangulaba el cuello. Aún podíanadivinarse los retortijones del cuerpo alintentar respirar, las manosensangrentadas aferradas a la cuerda.Quizá porque el asesino hubo deapresurarse en el último momento,cuando Moncho llamó a la puerta y, alno abrirle su señor ni oír su voz, fue enbusca de ayuda para forzarla.
Le sorprendió la forma del nudo.Tenía cuatro bucles, igual que el que
rompiera el cuello al director de lacompañía de teatro. De uno de elloscolgaba un saquito de papel recio, conun grabado impreso en el que aparecíandos sacerdotes bajo el anagrama de losjesuitas. O mucho se equivocaba, o el dela izquierda era el fundador de la orden,San Ignacio de Loyola. Y detrás habíaunos indios.
Al abrirlo vio que contenía unpuñado de sal. Recordó la cal y lashabas de las bolsas suspendidas delcuello del cómico. Parecía obra de lamisma mano.
Luego observó que su padre aúnhabía podido escribir algo con su sangreen el suelo donde yacía tendido. Le
costó leer aquella palabra. La primeraletra podía reconocerse como una Q.Lasegunda, una U . La tercera, el simpletrazado de una I mayúscula. Le seguíauna P.Y la última volvía a ser otra U.
«QUIPU»,leyó. Nunca había oído nada semejante.
Ignoraba su significado, si es que queríadecir algo. En cualquier caso, no leaclaraba nada de lo que allí estabasucediendo. Absolutamente nada.
El ingeniero cubrió el cuerpo conla manta que su padre solía llevar sobrelas piernas. Se dirigió a los criados,respetuosamente atentos junto a lapuerta, para pedirles que lo dejasensolo, y la cerró tras ellos. Trataba decontrolarse, examinar el lugar del
crimen antes de avisar a la policía, paraestablecer sus propias conclusiones.
Por de pronto, y a juzgar por laposición y recorrido de la silla deruedas, a Juan de Fonseca parecíanhaberlo sorprendido trabajando en suamplia y peculiar mesa. Tras elaccidente que tanto había reducido sumovilidad, tuvo que acondicionar aquelgabinete revistiendo la habitación deestanterías bajas, con su bien nutridabiblioteca al alcance de la mano.
En el rincón del fondo sedesplegaba aquella mesa, cerrando laestancia, sobre un breve estrado demadera con rampa de acceso. Era unmueble enorme, construido de encargo
por un maestro ebanista. Se apoyaba enlas tres paredes, descendiendo desdeellas en plano inclinado hasta el centro,donde se abría el hueco para la silla.Estaba presidida por un relojempotrado, que le ayudaba a administrarmejor el tiempo. Tanto, que a menudo sehacía servir la comida allí mismo.
Donde acababa el plano inclinadode la mesa, al apoyarse en las tresparedes del fondo, arrancaban haciaarriba otros tantos casilleros que supadre empleaba para clasificar susesquelas, aquellas tiras de papel quealgunos habían empezado a llamarfichas. En ellas iba apuntando palabrasy datos sobre los asuntos en aparienciamás diversos, manteniendo gran reserva
al respecto. Debajo, hasta el suelo y amodo de zócalo, se abrían cajonerasigualmente ordenadas.
Ahora, todo estaba invadido porpapeles y notas dispersas. A primeravista, parecían tomadas para la obra deteatro en la que había colaborado con elrecién asesinado director de lacompañía. Y las preguntas surgían,inevitables: ¿qué relación guardaban conEl nudo gordiano? ¿Era ése el motivode la muerte de ambos?
«¡Tenía que haber hablado anochecon mi padre, sin más tardanza!», se dijomientras, presa de la rabia, golpeabavarias veces aquel mueble.
Apenas habían transcurrido unos
segundos cuando oyó que le respondían.Trató de calmarse, creyendo ser víctimade una alucinación. Pero los golpes serepitieron. Le costaba creerlo: parecíanvenir del suelo.
6
EL TOPO
¿De dónde procedían exactamenteaquellos golpes? Sebastián de Fonsecaexaminó la tarima. Tomó la espada,pegó la oreja y esperó, conteniendo larespiración. Allí abajo había alguien.Alguien que intentaba salir. Tanteó lamesa en busca de huecos.
Observó con asombro lo quesucedía a sus pies. Uno de los faldonesverticales de aquel mueble se estabadescorriendo junto con un tramohorizontal del estrado, a modo detrampilla. Y no tardó en asomar la
cabeza de un hombre, emergiendoliteralmente del suelo. Un hombre deedad ya avanzada, demacrado,encanecidos el pelo y la barba.
Se agachó, inclinándose hacia él, yle puso en la garganta el filo de laespada, inmovilizándolo en el agujero.
Su interlocutor no parecía esperaraquel maltrato. Lo miró desde abajo,con ojos temerosos, reprochándole,entre toses:
—¿No me conoces? El rostro de Sebastián debió de
responderle de modo elocuente.También su espada, que no aflojó lapresión sobre el cuello ni le dejabasalir. Todo eso lo impulsó a añadir,antes de que fuera demasiado tarde:
—Soy tu tío Álvaro. El ingeniero parpadeó atónito antes
de contestar: —Imposible. Su tío Álvaro de Fonseca,
sacerdote de la Compañía de Jesús,había sido su preceptor en el Seminariopara Nobles del Colegio Imperial quelos jesuitas mantenían en Madrid. Perollevaba casi trece años fuera de España.Hubo de ir al exilio en 1767, al serexpulsada la Orden. Siguió, pues,apretando la espada.
Desde su vulnerable posición,aquel hombre entendió que si no seexplicaba de inmediato, allí mismo seríamuerto. De manera que dijo:
—Las águilas vuelan solas y losgrajos en bandadas.
A Sebastián le costó unos segundosasumir aquel refrán. Ése había sido ellema que su tío le inculcara como tutor,el secreto que compartían, la consigna ala hora de tomar cualquier decisión.
Álvaro suspiró, aliviado, alcomprobar el reconocimiento de susobrino.
—Nunca salí de España —aseguró—. He estado escondido aquí todosestos años.
—¿Dónde? —En la vieja bodega. Recordó el ingeniero que su padre
había hecho obra en aquella parte de la
casa, con el pretexto de sanearla altrasladar allí su biblioteca y gabinete.Las fechas coincidían con la expulsiónde los jesuitas.
—Entonces, ¿este armatoste se hizopara disimular la trampilla?
—No sólo por eso. La mesa tienesu propia razón de ser.
—Ya... —admitió Sebastiánmientras intentaba asumir los estragosque las privaciones habían hecho en elrostro de su tío, al que siempre habíaconocido impecablemente vestido yafeitado—. Y sólo lo sabía mi padre.
—El decreto de expulsión castigacon pena de muerte la ocultación de unjesuita o cualquier otra complicidad. Mihermano no podía comprometer a nadie
más que a sí mismo. —Y al reparar enel modo en que lo miraba su sobrino,añadió—: Lamento mi aspecto,comprendo que te costara reconocerme.Estaba a punto de cumplir los cincuentacuando me encerré en esta bodega.Ahora soy un anciano.
—Pero ¿cómo se ha podidoacomodar ahí abajo? —le preguntómientras lo ayudaba a salir de suescondrijo.
—No sabes lo que ha sido para míprocurar no hacer ruido por la noche,enrollando la almohada en la caracuando tosía. O estar siempre en eltemor de caer enfermo. Tu padre intentópasarme en alguna ocasión un braserillo.
Pero un día me descuidé y hubo unincendio, que Juan tuvo que fingir arribapara tapar el de abajo y acarrear agua.
Claro que mucho más han sufridonuestros hermanos expulsos. Y ningúndesterrado es el mismo cuando vuelve acasa.
—Antes de que termine de salir deahí debe saber que acaban de matar a mipadre —le previno.
Al enderezarse sobre la tarima,Álvarode Fonseca vio la manta queescondía el cadáver de su hermano. Seabalanzó hacia allí.
—Es inútil, tío. Está muerto y esmejor que no lo vea —insistióSebastián, tratando de retenerlo.
Álvaro no le hizo caso. A pesar de
las advertencias, alzó la manta para verel cuerpo de su hermano.
—¡Juan, Dios mío! ¿Qué te hanhecho?
Lo vio dudar sobre los auxiliosespirituales que serían procedentes.Entrecortado por el llanto, empezó amusitar el oficio de difuntos. Después,extendió la manta para cubrirle elrostro.
Agradeció la mano de Sebastián,que lo ayudó a levantarse, y se fundiócon él en un abrazo. El ingeniero le hizosentarse en una silla y corrió a atrancarla puerta.
Álvaro movía la cabeza,balbuceando elogios sobre el coraje de
su hermano menor, que no habíahablado, a pesar de las torturas. Pues delo contrario lo habrían sorprendido a élen su escondrijo.
—No sólo lo ha hecho por mí, sinotambién por ti —aseguró a su sobrino—.Sabía bien que si encontraban a unjesuita en casa, la culpa se extendería atu persona.
Por lo que fue diciendo, supoSebastián que nadie conocía mejor queÁlvaro los sacrificios de su hermano
para cuidarle. A él, que lo habíadespreciado tan a menudo, con aquellaaristocrática suficiencia jesuítica,considerándolo un calzonazos porque sedejaba gobernar por su mujer, todo uncarácter. Quizá por celos de que ellaadministrase la herencia familiar, quehabía pasado a Juan al entrar Álvaro enreligión. Otra razón más por la que suhermano se había sentido obligado aacogerlo y socorrerle.
Tanto tiempo enfrentados paraterminar en su vejez discutiendo como lohacían de niños, cuando el palacio delos Fonseca era todavía casa rica.Cuando jugaban con sus soldados deterracota, aquella milicia del barro enque uno tomaba el partido de Carlos de
Austria y otro el de Felipe de Borbón, ycada cual, afecto a su bando, armabafortalezas y ciudadelas, con no pocoestropicio. Por lo que un día echaron susejércitos por la ventana, entre lloros deambos, que hacían por una vez causacomún. Hubo que curarles la pena conun hartazgo de chocolate, y de ahípasaron ya a la afición de los libros.
Concluido aquel entrechoque derecuerdos y reproches, se enjugó laslágrimas, volviéndose hacia su sobrinopara preguntarle:
—¿Cómo ha sido? —No lo sé. Yo estaba fuera, en el
teatro. Allí también hubo muerto. Le contó lo sucedido a Cañizares.
Y alzó la manta que cubría el cuerpo desu padre para mostrarle el suelo, dondehabía escrito aquella palabra con supropia sangre: QUIPU.
Pero su tío no sólo reparó en ella.Examinó también el saquito de papelrecio que contenía la sal y el grabadocon que había sido confeccionado.
—Ahora comprendo por qué Juanestaba tan asustado —dijo con rostrosombrío.
—¿Por qué? —Alguien me está buscando. Lo
torturaron para que denunciase miparadero.
Y como Sebastián lo siguierainterrogando con la mirada, continuó:
—Yo estuve en tiempos en el Perú.
—No sabía nada. —He tenido mis razones para
ocultarlo. Ahora veo que hice bien.Aunque quizá no lo suficiente. Han dadocon la pista.
Luego, señalando el lugar donde sehallaba la sangrienta inscripción,añadió:
—QUIPUsignifica 'nudo'. —¿Significa? —Es una palabra quechua, la
lengua de los indios del Perú. Y hayalgo más. Quechua quiere decir 'soga'.
Sebastián estaba perplejo,preguntándose qué clase de ajuste decuentas con el pasado se desarrollaba
ante sus ojos. Y tratando de entenderlodeprisa, para saber qué pasos debía daro evitar de inmediato.
Mostró a Álvaro la cuerda con laque habían estrangulado a su padre,preguntándole:
—¿Se refiere a una soga y a unnudo como éstos?
—Sólo he visto un quipu en toda mivida, cuando estuve en Lima, y aunquetambién estaba hecho de cuerdas ynudos, era bien distinto. Al parecer loshay de diferentes clases, según lainformación que en ellos quedaregistrada. Por lo que me has contado deCañizares, en este caso el mensajeparece claro: una mordaza y los ojossaltados, para avisar a quienes
pretendan hablar demasiado sobre eselugar llamado el Ojo del Inca.
—¿Y mi padre? —Un cruel castigo contra la mano
de quienes escriban secretosinconvenientes. Aunque creo que haymás... —hizo una pausa, se quedópensativo y añadió—: Una acusación deestar vinculado a la Compañía de Jesús,por ese dicho tan conocido: «Ahorca aun jesuita y se escapará con la soga».
—Maldita la gracia del tal refrán. —Dímelo a mí, que es a quien va
dirigido. —No le entiendo. —Alguien sabe que estoy
escondido en Madrid, pero no dónde.
Quieren obligarme a salir. La traducciónde ese mensaje sería: «Sal, jesuita». Lode «sal» por el saquito de sal. Y lo de«jesuita» por el grabado con el que estáhecho el saquito. Lo tenía en midespacho del Colegio Imperial, lo trajede Lima. Ese alguien intenta reunir laspistas que conducen al tesoro de losincas y no se detendrá ante nada.
—Pero ¿quién? En ese momento se oyó un ruido en
el pasillo que daba a la trasera delpalacio.
—¿Qué ha sido eso? —preguntóÁlvaro, sobresaltado.
—Viene del callejón. Escóndase,por Dios.
7
EL BROCHE
La ventana del pasillo estabaabierta y el batiente golpeaba agitadopor la corriente de aire. Sebastián entróen su habitación, abrió la alacena yempuñó uno de los pistoletes que allíguardaba, cargado y cebado.
Al asomarse al callejón le asaltó lanegrura del pasaje, tenuementeiluminado por el farol ceñido aledificio. Le bastó su luz para atisbaraquella sombra, alejándose.
Saltó sin pensárselo dos veces ycorrió tras el fugitivo. El suelo estaba
resbaladizo por el barro. A medida quese acercaba a la plaza pudo distinguir elpeculiar capote cabriolé de color verdeque entorpecía la carrera de quien huía.Sebastián forzó el paso y logró agarrarla larga prenda sujeta al cuello,obligando a su dueño a parar en seco.
Se volvió la sombra, desafiante.Cayó sobre ella la luz del farolón de laesquina, revelando su disfraz deesqueleto, la cara hecha calavera.Aprovechando la sorpresa que estavisión había producido en el ingeniero,reaccionó con gran agilidad. Agitó elcabriolé con un movimiento rápido,como de látigo, y le golpeó en el rostrocon el remate, salpicándole los ojos debarro.
Cuando Sebastián logró rehacerse,era demasiado tarde. Se limpió de unmanotazo, alargó la pistola y le dio elalto. Pero el fugitivo había entrado ya enla plaza, donde seguía celebrándose elcarnaval.
«Demasiada gente para disparar»,se dijo.
Corrió tras él, tratando de abrirsepaso. Cuando consiguió llegar al otroextremo, lo había perdido de vista.Distinguió un nutrido grupo de la miliciaurbana, bien armado y provisto delinternas. Su primer impulso fuedirigirse a aquella policía parapreguntarles. Sin embargo, lo pensómejor y se detuvo. Si entraba en
detalles, debería hablarles del asesinatode su padre. Y si registraban la casa,corría el riesgo de que encontraran a sutío. Primero había que hacer salir a éste,antes de denunciar el caso.
Al desandar el camino y entrar denuevo en el callejón vio brillar algo enel suelo, en el mismo lugar donde aúnpodía apreciarse el resbalón del intruso.Se agachó y recogió una pieza metálica:la mitad de un broche de plata,seguramente arrancado al tirar de lacapa.
Una vez en el gabinete y atrancadala puerta, llamó a Álvaro para quesaliese de su escondrijo.
—No he podido verle la cara,llevaba una máscara. Pero he encontrado
esto en el suelo, y creo que es suyo —dijo mostrándole la pieza de plata.
—Abre ese cajón de la derecha yalcánzame la lupa que hay en él —lepidió su tío.
Tras examinarla, añadió: —No cabe duda. Aquí está la
marca del platero, el contraste yquintado. Es de Lima.
—Ahora, tío, ya saben su paradero.Tiene que ponerse a salvo, cambiar deescondrijo. Tome lo imprescindiblepara esta noche y yo le iré haciendollegar el resto más tarde, con algunasprovisiones.
—Pero ¿dónde? —En los almacenes de sogas que
tenemos junto a la ribera delManzanares. No se usan y allí estaráseguro.
—¿Me estás pidiendo que salga ala calle?
—Es carnaval. Pasará ustedinadvertido.
Álvaro de Fonseca pareció sopesarlo que su sobrino le proponía. Asintió alcabo, no sin antes anunciarle:
—Si es así, he de darte algo. Entró en su escondrijo y no tardó
en volver. Su tío se enderezómostrándole un libro encuadernado enpiel.
—¿Qué es esto? —Una Crónica del siglo dieciséis.
Un documento extremadamente valioso.
Nunca debes perderlo de vista ni dejarloal alcance de extraños. Me temo que eslo que anda buscando ese asesino.
Mientras hacían los preparativospara dirigirse al nuevo escondite, siguióexplicando a Sebastián:
—El autor de esa Crónica es un talDiego de Acuña, un escribano quetrabajó en el Perú como secretario eintérprete de quechua. Estuvo presenteen la expedición de los españoles contralos últimos incas rebeldes deVilcabamba, en mil quinientos setenta ydos. También asistió a la captura yejecución de Túpac Amaru, con quienterminó la dinastía que allí reinaba.Cualquier información sobre el tesoro
de los incas hubo de pasar por susmanos.
—¿Cómo es que ha llegado esaCrónica a su poder?
—A través de uno de nuestrosantepasados, el maestro de quechua deDiego de Acuña, el jesuita Cristóbal deFonseca.
—¡Otro jesuita! —Los Fonseca siempre hemos
estado vinculados a la Compañía deJesús. Ese manuscrito es una herenciamás, y tu padre lo utilizó para escribir laobra de teatro El nudo gordiano. Porqueel gran misterio de los incas es cómolograron transmitir sus secretos sicarecían de escritura. Y hay quienpiensa que lo hacían mediante esas
cuerdas y nudos, los quipus. —Eso mismo fue lo que dijo el
director de teatro inmediatamente antesde ser ahorcado. Pero ¿cómo es posibleescribir así? —En otro momentohablaremos de eso.
Álvaro de Fonseca no pudo evitaruna última mirada al cuerpo de suhermano:
—¡Pobre Juan! ¡Qué pocas alegríasle ha dado la vida estos últimos años...!¿Qué vas a hacer ahora?
—Tan pronto haya acompañado austed al almacén he de dar aviso delcrimen al alcalde.
—No muestres ese grabado pornada del mundo, sospecharán que hay
8
LA TRAMA
Sebastiánde Fonseca terminó deleer el elogio fúnebre con el ánimoderrengado y los ojos aporreados detristeza. Dobló el pliego, alzó la vista yrepasó la nutrida asistencia. Era un díafrío, soleado, bajo aquel limpio yhermoso cielo madrileño que tanto amósu padre.
Las palabras que acababa depronunciar no le pertenecían. Él noposeía aquel talento retórico. Como casitodo el mundo, se encasquillaba alhablar en público. Las había escrito su
tío Álvaro. En su emocionada evocacióntransmitía una imagen del difunto inéditapara el ingeniero. La de aquel hombreilusionado que un día fue antes dequedarse postrado en una silla de ruedasy darse a papeles o libros en busca derazones para vivir, internándose en unpasado familiar que le abrumaba. Unaconmovedora despedida en la que eljesuita supuraba todo lo que hubiesequerido decirle en vida.
Aquel adiós también sacudía lasensibilidad de los presentes. Calibróhasta qué punto había vivido engañado.Creía que su padre representaba unorden fenecido y antiguo, arrumbado porlas nuevas costumbres. Pero aquelentierro lo desmentía. Era un hombre
querido. Quizá ignorado por gacetas ypapeles noticiosos; muy presente, sinembargo, en el espíritu y corazón de losmejores, tanto de gentes sabias como lasmás sencillas de su casa y servidumbre.Lo que algunos dictaminaban como malgobierno de sus economías, ellos loreputaban por generosidad.
Mientras el sacerdote despedía elféretro con una última rociada demisereres, latines y agua bendita, pensóen la triste suerte de su progenitor, en suvida llena de contrariedades. Ahoraentendía su amargura, al venírseleencima la carga de Álvaro, con quiennunca se llevó bien. Juan hubo de ser elguardián de un hermano mayor que
siempre lo tuvo en menos. Y que através de aquel elogio fúnebre secorroía macerado en remordimientos.
Cuando el cura hubo terminado,pasaron a consolarle los concurrentes.Agradeció a Frasquita y a su marido,Onofre Abascal, que, a pesar de su altorango, esperasen hasta el final parahacer un aparte. Los notó inquietos, conmiradas de inteligencia entre losesposos. Se les notaba preocupados porel alcance de los acontecimientos quehabían empezado a precipitarse yamenazaban con ir a peor.
Frasquita estuvo tan afectuosacomo de costumbre.
—Ten mucho cuidado, por Dios —terminó advirtiéndole.
Insistió en ello Onofre. Aunque losuyo era distinto, algo cargado desuspicacias y sobrentendidos. PorqueSebastián no podía referirse a su tíoÁlvaro, cuya existencia debía manteneroculta. Por mucha amistad que hubierahabido entre las dos familias, ambaspartes sabían que la otra no podía decirtoda la verdad. Demasiados intereses enjuego.
—No es el momento más adecuado,pero me temo que no lo habrá mejor —aseguró Onofre con semblante grave—.A estas horas, medio Madrid habla de tuduelo con el marqués de Montilla... —yaquí hizo una intencionada pausa paraañadir—: Aunque oficialmente nada nos
consta. —Le estoy muy reconocido, señor. —No me des las gracias. Tampoco
me hace feliz la idea de encausar aMontilla. Tiene demasiadosagarraderos. Tú también deberíasconsiderarlo así, y prestar más atenciónen lo sucesivo. Te encuentras en unasituación delicada. Cualquier otrocontratiempo te pondrá las cosas muydifíciles. Y no sé si podría intervenir yode nuevo.
Mientras regresaba a casa, dándolevueltas a las palabras de Abascal, seacordó inevitablemente de su tío. Debíallevarle provisiones al nuevo escondrijoy ponerlo al corriente del funeral y delentierro.
Tomó todo tipo de precauciones enel camino del palacio al viejo almacén adonde lo condujera. Dejó el caballoprevenido en el corral de un figón dondehabía encargado la comida, para noalertar a la servidumbre.
El barrio de Lavapiés hacía honora su nombre, surcado ahora por losarroyos que bajaban desde la parte másdesigual y costanera de la calle deAtocha, cobrando brío tras las últimas
lluvias. Entre aquel laberinto de casas lesería más fácil extraviar a quienpretendiera seguirlo. Cuando le parecíaque alguien llevaba el mismo trayectoque él durante un tiempo excesivo, dabaun largo rodeo hasta perderlo de vista,comprobando de soslayo que nadie levigilaba.
Llegó al fin ante el almacén desogas. Pero no entró directamente. Diola vuelta a los edificios, echó un últimovistazo en torno suyo y sólo se dirigió ala puerta trasera tras comprobar que nohabía ni un alma. Recogió dentro lamontura y bajó a buscar a su tío.
Al entrar en el sótano le asaltó lasensación de humedad, el olor a moho.Mientras le tendía las nuevas mantas,
reparó en su mal aspecto. —Apenas he podido dormir —le
confesó el jesuita. Se dio cuenta Sebastián de que no
se debía sólo a la incomodidad o lapreocupación, sino también al miedo.Álvaro estaba aterrado. Habíadesaparecido aquella seguridad en símismo, mucho más que un barniz, que asus ojos de niño y adolescente lohicieran aparecer investido de unaautoridad incontestable. Lasadversidades habían mellado sualtanería, sumiéndolo en algo parecido ala humildad. O quizá la humillación.
—Si me encuentran y me someten atormento no podré decirles gran cosa —
se lamentó—. Y yo no tengo el valor detu pobre padre. Antes no me habríaimportado, estaba enterrado en vida.Pero ahora que he salido, respirado elaire de nuevo, no quiero morir, sobrino.
—Cálmese, no va a morir. Con elentierro de hoy ya hemos tenidobastante. ¿Podría guardar esto comorecuerdo? —Le mostró el pliego con elelogio fúnebre.
—Tuyo es —asintió el sacerdote. Le contó Sebastián la ceremonia,
quién había asistido, el efecto de laspalabras contenidas en aquel papel.Álvaro cabeceaba, musitandomonosílabos lastrados por el cansancio.
Tras ello, el ingeniero sacó lafiambrera, la servilleta, la hogaza, el
pollo asado, la botella y el resto deprovisiones que había tenido laprecaución de encargar. Tendió luego asu tío uno de los vasos y lo llenó devino.
Poco a poco, el destempladojesuita fue saliendo de su estado depostración, mientras daba buena cuentade la comida.
—¿Le puedo hacer una pregunta,tío?
—Tú dirás. —No se me va de la cabeza la
última palabra que escribió mi padrecon su propia sangre.
—¿QUIPU? —Me contó usted que significa
'nudo' en quechua, que a su vez quieredecir 'soga'. ¿No había una cuerda conun nudo en el viejo escudo de losFonseca?
—Así es —confirmó su tíomientras apuraba un trago de vino.
—Y resultaría bien visible desdela calle, porque antes estaba en lafachada, sobre el portón.
—Sí, ahora ese escudo debe andararrumbado por algún patio del palacio...No tenía sentido mantenerlo desde elmomento en que los Borbones apearon alos Fonseca de sus títulos nobiliarios.
—¿Qué representaba? —Al parecer, el nudo gordiano, el
que cortó Alejandro Magno. Unlaberinto de cuerdas fuertemente
enlazadas. Se decía que aquel quelograra desatarlo sería el dominador detoda Asia. Alejandro lo intentó. Nopudo. Entonces, sacó la espada y locortó de un tajo.
—¿Cuándo se incorporó al escudofamiliar?
—En mil quinientos setenta y tres.—Y ante la sorpresa de Sebastián por lopreciso de la fecha, añadió—: el añodel Buque Negro.
—Eso también salía en la obra deteatro.
—Otra leyenda. El barco se harelacionado con la Compañía de Jesús,aunque me malicio que cumplía todotipo de misiones secretas que nos
achacaban a nosotros cuando resultabaconveniente. Pero hay algo que sí escierto: en ese navío regresó a Españadesde el Perú uno de nuestrosantepasados, Cristóbal de Fonseca, eljesuita que había enseñado quechua aDiego de Acuña, el autor de esa Crónicaque te entregué.
—¿Y mi padre lo sabía? —Desde luego. Él estaba
convencido de que era el origen de lafortuna familiar. Por eso tenía tantointerés en esa Crónica.
—¿Cree entonces que ese nudo delescudo podría ser una señal?
Dudó Álvaro antes de responder. Ycuando lo hizo, se notaba el tiento conque escogía sus palabras:
—No sé qué decirte... Una señal,¿para qué, o para quién? Losmalpensados no lo toman por ningúnnudo gordiano, sino por algo másprosaico, el modo en que los Fonseca sehan ganado la vida con su negocio desogas. Nuestra familia nunca ha tenidouno de esos blasones llenos de leonesrampantes o moros degollados. Durantemucho tiempo hemos sido losprincipales proveedores de jarcias paralos buques de la Armada. Los cordajesde la mitad de ella han salido denuestros obradores.
—Y hay otros interesados enhacerse con el negocio... Como elmarqués de Montilla, el vecino de
nuestras posesiones andaluzas. —¿Te refieres al padre o al hijo? —A los dos —admitió Sebastián. —Ahora que lo dices, el padre fue
quien más batalló para que se retirara elescudo de la fachada del palacio de losFonseca. Nunca dejó de pleitear,alegando que habíamos sido deslealescon la Corona y, sin embargo, nosllevábamos tantos encargos oficiales decordelería. Algunos quisieron ver sumano detrás del accidente de coche quecostó la vida a tu madre y dejó inválidoa tu padre. Aunque nada pudoprobarse...
—Acabo de batirme en duelo conel hijo.
La alarma descompuso el rostro del
jesuita. —¿Cómo se te ha ocurrido ese
disparate? —No pude evitarlo. Me provocó
en público. Calló Álvaro largo rato, rumiando
sus inquietudes. Y al darse cuenta deque su sobrino hacía amago de irse,quiso darle conversación. No deseabaquedarse solo.
—¿Has empezado a leer laCrónica?
—No he llegado muy lejos —reconoció Sebastián—. Está llena deabreviaturas, y la letra de ese Diego deAcuña es endemoniada.
—Te ayudarán los apuntes que fue
tomando tu padre. Él dedicó muchotiempo, esfuerzos y consultas a hacersecon ese texto.
—Hay demasiadas cosas que se meescapan. Quizá sea la lejanía de lo quehabla, el Perú de hace dos siglos. ¿Porqué es tan importante ese documento?
—Ya te lo dije. Su autor sirviócomo intérprete durante la campaña queterminó en mil quinientos setenta y doscon la toma por los españoles deVilcabamba, el último reducto donderesistían los incas. Debió conocer dóndeescondieron sus tesoros.
—¿Y contó esos secretos en laCrónica?
—Eso, al menos, creía tu padre.Aunque ignoraba el modo en que pudo
hacerlo, para que no cayeran en manosde cualquiera.
—¿Empleó alguna clave? —No lo parece. El problema es
que los incas carecían de escritura.Como ya te dije, hacían sus registros yllevaban sus cuentas con cuerdas ynudos llamados quipus. ¿Entiendesahora por qué escribió Juan esapalabra?
—Muy a medias. ¿Nadie los halogrado descifrar?
—No, hasta el momento. Losabríamos, porque ha sido uno de losgrandes objetivos de la Compañía deJesús. Siempre ha habido jesuitastrabajando en ellos, revolviendo
archivos. —Entonces no será tan difícil, es
cuestión de seguir esa pista. —Te equivocas. A finales del siglo
dieciséis el Tercer Concilio de Limadeclaró los quipus objetos de idolatría,y se ordenó que todos fueran destruidos.Si alguno se ha salvado, será puracasualidad. Por eso resultan tanvaliosos.
—O sea, que cuando mi padreeligió esa palabra, estaba diciendomuchas cosas.
—¿Qué habrías hecho tú si nopudieras escribir más que una palabraantes de morir? Recurrirías a la que, conel mínimo de letras, proporcionara máspistas sobre el asesino y lo que
buscaba. —Dijo usted que había visto uno en
Lima, ¿verdad? ¿Cómo era? —Cuando estaba enrollado podría
pasar por un zurriago o un colgajo desogas muy finas, no habría llamado laatención de nadie que no supiera de quése trataba. Sin embargo, cuando sedesplegaba se convertía en una cuerdaprincipal, de unos dos pies de larga. Deella colgaban como flecos hilos másfinos, de un palmo y pico, diferentescolores y hechuras, con nudos. Gracias aéstos podían llevar sus cuentas.
—¿Igual que nosotros con losábacos?
—Más o menos. Al parecer, los
incas los usaban para inventariar todo suimperio: habitantes, tierras,provisiones... Tu padre sostiene en susnotas que tenían catalogada hasta laúltima sandalia. Y que era un Estado deuna eficacia extraordinaria.
—Imposible hacerlo sin escritura—insistió Sebastián.
—Habría que encontrar esosquipus y saber descifrarlos. Quizá seaésa la misión encomendada por tu padre.Desde luego, en la Crónica que te di haycontinuas alusiones a ellos, y a uno enconcreto, como tendrás ocasión de ver.Por eso Juan pensaba que en esemanuscrito se encierra la solución, si selee atando cabos.
—¿Atando cabos?
—Clasificando su lectura mediantelos casilleros de su mesa de trabajo.Hay un pliego de papel en la Crónicadonde lo explica. Búscalo y verás.
—Pero ese quipu que investigabami padre, ¿es una cuerda con nudos,como la que me ha descrito usted? ¿O esun texto dentro de la Crónica que hablade él o los describe?
—No lo sé. El quipu era la piezaque le faltaba a tu padre para poderenhebrar como en una red todo lo que secuenta en ese manuscrito. Quizá unaespecie de mapa. Si escribió esapalabra, también fue para advertirte quepor ahí vendría el peligro, que eso es loque andan buscando sus asesinos. Ahora
ya tienes la Crónica, pero te falta esapieza para poder entender su final. Encualquier caso, este quipu del queestamos hablando debía de ser uno muyespecial. Tan especial que en milquinientos setenta y tres lo trajo aEspaña, en un barco clandestino, unamujer que quedó al cuidado de eseantepasado nuestro, Cristóbal deFonseca. Una mujer a quien los incas deVilcabamba pudieron haber confiado lasupervivencia de lo más valioso de sucultura.
—¿Todo a una baza? Muydesesperados tenían que estar.
—Se encontraban en una situaciónnueva para ellos que les obligaba a algoexcepcional. Imagínate uno de los
mayores imperios de la historia que dela noche a la mañana se sabe al borde desu extinción, debido a una partida deciento setenta y tantos aventurerosespañoles al mando de FranciscoPizarro. Los indios más bravos no loaceptan, logran refugiarse en un reductoinexpugnable, Vilcabamba, donderesisten treinta y seis años. Eso suponeuna última prórroga para preservar sucivilización, los tesoros y secretosmediante los cuales han conseguidohacerse con una naturaleza tan indómitacomo la de los Andes. Y en ese tiempo yespacio limitados tienen que dejar unmensaje que perdure y sobreviva a losespañoles. Un mensaje que no sea
detectado, interceptado y destruido porlos invasores. Ahí es donde entra suenigmático sistema de cuerdas y nudos.Podían pasearlo delante de los ojos delos conquistadores, en sus tejidos yvestidos de diario, sin que éstossospecharan que se trataba de archivosvivientes. Pero había que confiar laclave a alguien.
—¿Cómo han llegado usted y mipadre a conocer toda esta historia,incluido lo del Buque Negro?
—Porque yo era el archivero delColegio Imperial. En su sección deacceso más restringido se conservabanlos papeles del viaje de ese barco enmil quinientos setenta y tres. Y el día denuestra expulsión alguien fue a tiro
derecho a por ellos. —Y ahora ese alguien los tiene en
su poder. —No, no los encontró, porque yo
los había llevado un par de años antes alPerú, para compulsarlos allí con los delarchivo de los jesuitas en Lima. Un viajede propio. Quería que me tradujeranalgunos documentos en quechua.
—Entonces, quienes hace treceaños andaban en Madrid tras esospapeles el día de la expulsión de losjesuitas, debieron pensar que no losencontraron porque usted los habíaescondido.
—Por eso me buscan ahora. Sisaben que me he comunicado contigo,
también te buscarán a ti, y correrás elmismo peligro que mi hermano Juan.Piénsatelo bien antes de seguir con todoesto...
—No puedo dejar impune lo que lehan hecho a mi padre.
—Está bien... Calló un instante el sacerdote.
Dudó antes de decidirse a continuar. Arevolver aquella vieja historia. ¿Hastaqué punto le obligaba el juramento deconfidencialidad, una vez extinguida laCompañía de Jesús? Imposible ocultarlaa Sebastián, dejándolo indefenso. Y sino lo hacía ahora, quizá no hubiese otraoportunidad para transmitir tan tristesacontecimientos.
9
EL PLAN DEL INCA
Así fue como Álvaro de Fonseca sedecidió a reconstruir para su sobrino losucedido trece años antes. Lossobresaltos de la madrugada del primerode abril de 1767, cuando la tropaarmada procedió a acordonar y tomar elColegio Imperial de los jesuitas enMadrid. Y, tras ello, a secuestrar susbienes, quedando los padres presos,custodiados por un retén.
—Como luego supimos, todo sehabía preparado minuciosamente. Y enespecial la ocupación de nuestro
colegio, una de las joyas de laCompañía. La primera medida que tomóel juez tan pronto le franqueamos lapuerta principal fue poner centineladoble en la torre, de modo que nadiepudiera dar aviso tocando la campana.Otro tanto se hizo en toda salida quecomunicase con la calle, anulandocualquier contacto exterior.
—Bien se nota que el plan lo habíaurdido un militar, el conde de Aranda.
—La segunda provisión fuerequerir al rector del colegio para quemandara levantar a toda la comunidad yla reuniese en la sala capitular. Allí nosfue leída la orden de expulsión y, deinmediato, los padres fueron conducidosa los carruajes dispuestos para
transportarlos al puerto de mar máspróximo. Cada religioso sólo podíallevar consigo su ropa de uso y subreviario.
—¿No hubo amotinamiento? —¿Qué mayor motín que Aranda en
el poder? Además, cualquier resistenciaestaba castigada con pena de muerte. Yuna de las normas de la Compañía esacatar las órdenes sin rechistar, «estarcontento con la suerte de Marta».
—Me hago cruces de cómo pudoescapar usted.
—En principio, no era ésa miintención, créeme. Tras la expulsión delas personas, a la que se había dadoprioridad para evitar revueltas, vino la
organización de los equipajes ydocumentos, más complicada. Hubo quenombrar algunos coadjutores. Yo fui unode ellos. Me ordenaron permanecer enel Colegio, en calidad de archivero.Hicieron un registro minucioso de midespacho. Y su actitud se volvióapremiante y hostil cuando encontraronese grabado.
—¿Qué grabado? —El que luego utilizaron,
llenándolo de sal, para colgarlo alcuello de tu padre. Por eso, al verlo,entendí lo que se nos venía encima.
—¿Cómo sabe que es el mismo? —Me lo entregó en Lima el
encargado del archivo de los jesuitas.Tiene un defecto de impresión que sólo
se da en ese ejemplar. Reproduce uncuadro original del siglo diecisiete queestaba en la iglesia de la Compañía deJesús en Cuzco, la antigua capital de losincas. Es una especie de alegoría oapoteosis. Dentro de la Orden se conocecomo la Monarquía Cristiana del Perú.O, en clave, el Plan del Inca.
—¿El Plan del Inca? —Ahora verás por qué. Si te fijas
bien, verás que en él hay dos jesuitas. Elde la izquierda es san Ignacio deLoyola.
—Eso me había parecido. —Y el de la derecha, san
Francisco de Borja. —O sea, que tenemos al fundador
de la Compañía de Jesús junto a otro desus santos principales. ¿Y por qué hayunos indios al fondo?
—Ahí se están apadrinando dosbodas. La primera, entre Martín Garcíade Loyola, el sobrino de san Ignacio, yla sobrina y heredera del últimoemperador de los incas, Túpac Amaru.La segunda boda es entre la hija de esematrimonio y un nieto de san Franciscode Borja.
—O sea, que, en cierto modo, es elcruce entre las genealogías de los Incasy los dos principales santos jesuitas.
—No sólo eso: a Martín García deLoyola le concedieron la mano de lasobrina de Túpac Amaru como premiopor haber capturado a éste en mil
quinientos setenta y dos, tras la toma deVilcabamba. Y los descendientes deesas uniones son los herederos másdirectos de la casa real incareconocidos por la Corona de España.
—Creo que ahora entiendo por quése llama a ese grabado el Plan del Inca.
—Siempre se ha dicho que poníaen imágenes las ambiciones de losjesuitas para hacerse algún día con elantiguo trono y, a la larga, toda laAmérica del Sur. A ello se aludíaveladamente en El nudo gordiano.
—Yo no vi nada de eso en la obrade teatro. .
—Por lo que me has contado, no ladejaron pasar adelante. La comedia
contenía muchos otros mensajes comoése, con alusiones al tesoro de los incas.Claves que tu padre deseaba tantear enpúblico, buscando un destinatario que,era de suponer, asistiría a la obra.Alguien que, al percibir los guiños quehabía entremetido en los diálogos,trataría de averiguar a quién se debían yponerse en contacto con él.
—Pero el texto bien tendría quepasar la censura y ser leído por OnofreAbascal, que se la había encargado aldirector.
—Esas alusiones no estaban en eltexto original. Juan debió de introducirnuevos diálogos a última hora, porqueantes no se mencionaba ese lugar dondese dice que estaba el tesoro, el Ojo del
Inca. Esos cambios sólo se los habíacontado a Cañizares, que debíarecitarlos personalmente sobre elescenario.
—¿Tiene usted idea de por quéhizo mi padre esos cambios?
—Creo que sí. Recibió la visita deuna mujer que venía de allí, de Perú,según me contó Juan.
—¿Una mestiza? —preguntóSebastián. Y ante las dudas de Álvaro,añadió—: ¿Iba con un indio muy fuerte?
—Sí, Juan mencionó al indio. —Mi padre me dio una nota para
que se la entregara a Cañizares,previniéndole respecto a esa mujer.Estaba en el teatro. La vi muy inquieta.
Y el indio se ausentó del palco pocoantes de que ahorcaran al director atelón caído, durante el cambio detramoya.
—¿Entiendes ahora por qué deboprevenirte?
—Déjeme hacerle otra pregunta.Me acaba de decir que en milsetecientos sesenta y siete, cuando tuvolugar la ocupación del Colegio Imperial,alguien buscaba en Madrid los papelesdel Buque Negro y los documentosrelacionados con Perú.
—En efecto. —En tal caso, cabe suponer que
ese alguien lleva años tras el rastro. Yotro tanto debió hacer allí, en Lima,cuando expulsaron a los jesuitas y
tomaron sus archivos. —Así fue. Pero tampoco encontró
nada, porque yo les avisé. —¿Y cómo lo consiguió? —Sobornando a uno de los
tripulantes del barco en el que iba hastaPerú la orden de expulsión. Paraentonces, ya me había escondido en elpalacio de los Fonseca, y encargué anuestro capataz en las tierras de Cádiz,Paco el Soguero, que localizara y pagarabien a uno de aquellos marineros.Además de eso, tu padre y Paco meayudaron a dejar una serie de pistasfalsas para hacer creer a las autoridadesque yo había escapado por ese mismopuerto, valiéndome de la proximidad de
nuestras posesiones gaditanas. Gracias aello perdieron el rastro, mientras seacondicionaba la bodega para miescondrijo.
Calló un momento el jesuita y sequedó mirando al ingeniero, esperandoque amainara la agitación que adivinabaen su interior. Fue éste quien rompió elsilencio para preguntarle:
—¿Llegó a leer usted esosdocumentos del Buque Negro?
—Claro. Por eso sé que junto anuestro antepasado Cristóbal de Fonsecavino una mujer desde el Perú.
—¿Qué pasó con ella? —Su estancia en España fue
secreta. Murió aquí, y él la enterró enlas tierras de la familia, cerca de Cádiz.
—¿Alguien más sabe eso? —Tengo la impresión de que lo
están rastreando ahora, cuando el tronoinca vale más que el oro: la suerte detodo un continente, porque los planespara la independencia pasan porrestaurar ese trono a través de quiendemuestre su mayor legitimidad comodescendiente. Ese alguien no se detendráante nada, y nuestra familia es suprincipal pista. Por eso creo que nosestán investigando tan estrechamente.
—¿Quién nos está investigando? —No lo sé. Nuestro antepasado
Cristóbal de Fonseca ya tuvo problemasen su día. Fue encarcelado y se
perdieron sus papeles. Siempre se negóa confesar el paradero de la tumba deesa mujer, porque en ella había datosmuy reveladores. Quizá el mapa de laciudad perdida de Vilcabamba y deltesoro de los incas.
—Una tumba es ideal paraesconder un secreto.
—En cualquier caso, hay algo enlos antecedentes de nuestra familia queno conocemos bien.
—A mí ya me lo han restregado porla cara cada vez que he pedido ascensosen el ejército.
—Y yo tuve que emplearme afondo para hacer valer tus probanzas denobleza y que pudieras ingresar en elColegio Imperial. Alguien que conoce
ese pasado de los Fonseca lo estáaprovechando en beneficio suyo y contranosotros.
Sebastián echó un vistazo al lugar ypreguntó a su tío:
—Debo irme. ¿Necesita algo más? —Quería pedirte algo muy
personal... —titubeó. —Adelante. —Tiene que ver con mi estancia en
Perú. Temo que me han localizado através de la correspondencia que hemantenido con un antiguo discípulolimeño. Fue a él a quien mandé en milsetecientos sesenta y siete ese aviso dela expulsión de los jesuitas, la carta quePaco el Soguero encomendó a uno de los
tripulantes del barco que llevaba laorden hasta Lima.
—¿Cuál es el nombre de esediscípulo?
—¿Es necesario que lo diga? —seresistió Álvaro.
—A mí, sí, tío. A mí, sí. Y por el recelo que velaba su voz,
y el temor de su mirada, vino a entenderel ingeniero que algo había sucedido allíque seguía pesando como una losa en lavida y conciencia del jesuita.
—Se llama Gil de Ondegardo. Esarchivero, habla quechua y me ayudócon los documentos en ese idioma quellevé a Perú.
—¿Sigue allí? —Sí. Cuando se expulsó a la
Compañía de aquel país lo dejaronquedarse, porque abandonó la Orden.Ahora temo por él. Hace tiempo que notengo noticias suyas. Sospecho que haninterceptado las cartas que cruzábamos.Sé que decidió borrar todo rastro de supasado como jesuita. Y por ello le heenviado la correspondencia a través deMaría de Ondegardo, quien, a juzgar porel nombre, ha de ser su madre. El remitelo firmaba mi hermano Juan, para noinfundir sospechas. Ahora le he escritoesta carta que ves aquí, previniéndole.Quiero que se la entreguen en mano, deun modo seguro y con gran discreción,igual que entonces, a través de Paco elSoguero. ¿Querrás hacerlo?
—Cuente con ello. La encomendaréa alguien de confianza que viaje hastaCádiz.
—No es necesario. Paco está ahoraaquí, me lo dijo tu padre. Vino amostrarle unas nuevas sogas que tratande vender a la Armada. Me temo quehan ahorcado a Juan con una de ellas. Elte explicará todo eso de primera mano.
—El mayordomo, Moncho,supongo que sabrá dónde se aloja.
—Seguro. ¿Has guardado la cuerdacon la que estrangularon a mi hermano?
—Claro. Hice lo que me dijo. —Deberías enseñársela a Paco.
Nadie sabe más de nudos. Su tío lo despidió con un
emocionado abrazo, mientras le pedía: —Ten cuidado, Sebastián, ten
mucho cuidado. Al salir del almacén y darle el aire
en la cara, estaba anonadado por lasresponsabilidades que se le veníanencima. No sólo eso. A pesar de lasprecauciones tomadas para que no lesiguieran, tenía la impresión de servigilado.
10
PACO EL SOGUERO
Aquel hombre abrió su navaja conun movimiento seco y preciso,empuñándola con la mano derecha. En laizquierda sostenía la cuerda,desplegando su peculiar nudo armado decuatro bucles. La tensó con gran pericia,hebra por hebra, entre los dedos,tanteándola con las yemas. Y no escapóa su escrutadora mirada ladesorientación que se advertía en elcomportamiento de Sebastián.
Puso la soga bajo la nariz delingeniero. No entendió éste lo que
pretendía de él. Hubo de insistirle. Trashusmearla de arriba abajo, reconocióFonseca:
—No huelo nada. —Ahí está el detalle —le aseguró
Paco el Soguero—. Esta cordeleríasuele alquitranarse para protegerla de lahumedad. Al hacerse en caliente, quemael hilo. Ha habido que buscar otromodo. Algunos usan la imprimación enfrío, con un trozo de estopa. Perotampoco es el caso.
Lo miró Sebastián de hito en hito,sin saber a dónde quería ir a parar. Elcapataz prosiguió:
—Y, sin embargo, esta cuerda estáimpermeabilizada. Note cómo resbala lanavaja cuando se intenta cortar.
Eso bien lo sabía él, pues tuvo quehacer lo propio con su espada. Pacodebió de notar la perplejidad en susojos, por lo que separó una hebra con lanavaja:
—Es cera, ¿lo ve? —siguióexplicando su interlocutor—. Difícil decortar, porque está encerada. Esto esnovedad.
—¿Novedad? —No se usa en España. Sólo es
costumbre en la marina de Malta. Yestamos probándolo nosotros. No sé siresultará, ésta es la primera partida. Mepreocupa que atraiga demasiado a lasratas y se dediquen a roer las cuerdas.
—O sea que nadie más la fabrica,
sino nosotros. ¿Y quién lo sabe? —Todo el mundo. Hubo que hacer
pruebas de resistencia ante muchostestigos y registrar los resultados en unasiento del astillero de La Carraca,cerca de Cádiz. El cordaje que se usa encables y jarcia debe ser muy resistente.Esta cuerda es de la mejor, no rompióhasta colgarle cuarenta y un quintales ydos arrobas.
—De manera que si se sometiese aalgún perito, todo apuntaría al obradorde los Fonseca.
—Yo mismo se la traje a su padrehace pocos días. Tenemos encargadauna partida para la Armada, que necesitaaparejar un navío de línea. Pero nopodremos atender el pedido sin
provisión de fondos. —¿Y qué me puedes decir del
nudo? Paco se agachó de nuevo. Con la
punta de la navaja fue siguiendo eltrenzado, haciendo algunas muescas,apretando aquí, aflojando allá. Tras unlargo examen, sacudió la cabeza y secreyó en la obligación de explicarle:
—Trato de ver cómo está hecho, enqué orden se han tramado las hebras. Ycómo se han deformado... Es obra dealguien muy diestro, que urde con granrapidez, para lo complicado que es. Meatrevería a decir que sólo lo podríahacer así la persona que lo hainventado.
—¿Cómo puedes saber eso? —Los nudos llevan la firma del
que los hizo. Se ve cuando se hantrazado de arriba abajo, de izquierda aderecha, o al revés. Y los de estrangularno llegan a una docena. En este caso, esregular hasta aquí —y señaló con lapunta de la navaja toda la primera vueltade uno de los lazos—. Luego utiliza unatajo para este ensamblaje, que lo tensa.Es algo muy bien pensado.
—¿Qué concluyes, entonces? —leapremió Sebastián.
—Nunca había visto un nudo comoéste. No es de pescador, ni de marinero,ganadero o cualquier otro oficio que yoconozca. Quizá de tejedor... Pero no de
por acá. Es una variedad, con cuatrobucles, del nudo de sangre.
—¿Nudo de sangre? —El mejor para unir dos cabos y
que no se note. Lo conocen unos pocosmarineros, que guardan el secreto.
Paco, que había navegado muchosaños, le explicó entonces la importanciaque alcanzaban los nudos en aqueltrabajo. De uno bien hecho a otro malurdido podía depender la propia vida, eincluso la suerte de toda la tripulaciónen un barco. Cientos de hombres. Nadieestaba tan a merced de los nudos comolos marinos, y por eso habían inventadodiez veces más que todos los demásoficios juntos.
—Un barco mediano tiene varias
leguas de cuerda, y un buen gavierodebe conocer cada pulgada de lasjarcias, porque son inspeccionadas decontinuo y han de ser repuestas a cadamomento.
El soguero evocó las largastravesías, en las que si algo sobraba eratiempo y cuerdas. ¿Cómo no inventarnudos? A un marinero se le juzgaba porellos desde el momento en que subía aun navío, con sólo poner el pie en lacubierta y ver el trenzado de lasempuñaduras de su baúl o saco.Cualquier gaviero sabía que si era capazde inventar uno bueno, aquella obrasalida de sus manos y su ingenio seextenderían en unos pocos años por todo
el mundo. De ahí que el modo deejecutarlo se conservara en secreto.Sólo se proporcionaba a cambio de otronudo igualmente raro o valioso.
—Yo he contado con una ventaja,gracias a mi trabajo en el astillero de LaCarraca. Y es que por allí pasan muchosbarcos, para armar, carenar, reponerjarcia y vela. Además, he idofrecuentando otros oficios: cesteros,zapateros, cirujanos y, por supuesto,tejedores.
—¿Qué tiene de particular el nudode sangre?
—Parece tan sencillo que ni senota, pero se cuentan con los dedos de lamano quienes saben hacerlo bien. Es laprueba de fuego de cualquier nudo, la
unión de dos cabos de modo queparezcan uno y funcionen como tal,desnudos, sin nudos.
Sebastián se acordó de lo sucedidoen el teatro, cuando el director de lacompañía apareció ahorcado. Ypreguntó a Paco:
—Hace falta una gran seguridad deejecución, ¿verdad?
—Mucha. —Entonces, aquel que ha trenzado
este nudo domina un modo diferente. —Del todo. Este nudo es muy
distinto de lo que gastamos por aquí. —Y al usar una de nuestras nuevas
jarcias quien lo hizo demostró conocerbien nuestro negocio.
—Me temo que sí. —Alguien, quizá, como el marqués
de Montilla —sugirió Fonseca. —Él suele competir con nosotros
en los encargos para los barcos de laArmada Real, pero no lo sé —dijo elcapataz, prudente.
—¿Estarás muchos días enMadrid?
—Dadas las circunstancias, hastaque disponga el señor lo contrario.
Sebastián le puso la mano en elhombro con un gesto de reconocimiento,para indicarle que podía marcharse.
Cuando se quedó solo, le asaltó unaprimera sospecha: el encontronazo conMontilla en el teatro no había sido algo
casual, sino muy intencionado. Elmarqués debía de estar ayudando aalguien que lo necesitaba para distraerlea él, mientras sonsacaban a su padre.
Tuvo un terrible presentimiento.
11
EL PRONÓSTICO
Dobló la esquina del abandonadoalmacén de sogas y reparó en la puertatrasera. Estaba abierta. «Yo la dejé biencerrada», trató de convencerseSebastián a sí mismo.
Saltó del caballo y se dirigió haciaallí a toda prisa.
Tan pronto hubo entrado gritóangustiado, llamando a su tío.
Nadie respondió. Le inquietaba la oscuridad. Tras
sacar su mechero buscó a tientas labujía. Le temblaba la mano por la
premura y sólo logró encenderla al cabode varios intentos.
Resbaló al bajar por la estrechaescalera de madera. Estaba cubierta debarro. Barro reciente, con huellas aúnfrescas.
Cuando llegó abajo se le aceleró elpulso de un modo instintivo. Olfateabael peligro. Sobre todo al ver a su tío,tendido en el suelo.
No contestó a su llamada. No semovió.
Y al acercarse vio alrededor delcuello lo que tanto se temía. Aquel nudo,el mismo nudo de sangre con cuatrobucles con el que habían estrangulado asu padre y ahorcado al director de lacompañía de teatro.
Sólo que ahora no había ningunasutileza. Todo era apresurado y brutal.Álvaro de Fonseca aún tenía los ojosabiertos, dilatados por el pánico.
«¡Dios mío! —se dijo trasagacharse y cerrarle los párpados—.Otra boca que han acallado para que nodijese lo que sabía».
Trató de calmarse, examinar lasituación con detenimiento, antes demover el cadáver.
Al acercar la bujía descubrió unahoja impresa enrollada en uno de losbucles del nudo. Pertenecía a unosviejos almanaques que le resultabanfamiliares. Quizá uno de los pronósticosde Torres Villarroel. En ella podía
leerse: « Un magistrado que con susastucias ascendió a lo alto delvalimiento se estrella desvanecido endesprecio de aquellos que loincensaban... Un ministro es depuestopor no haber imitado en la justicia elsignificado del enigma. Ciertos geniosturbulentos trastornan una corte, peroalgunos son condenados a muerte».
Poco más pudo hacer. En esemomento oyó el relincho de su caballo yun formidable estruendo. Estabanechando abajo la puerta que habíaatrancado tras de sí.
Desenvainó la espadainstintivamente. Pero era la de montar,pesadísima para manejarla a pie. Depoco le valió. Un primer hombre había
bajado por la escalera, apuntándole condos pistolas. Y no tardó en verseflanqueado por otros tres. Tras ellos, unquinto parecía dirigir sus movimientos.
Quienquiera que lo hubieseplaneado, le había tendido una buenaencerrona. La trampa era doble: tantopodían acusarle del asesinato de unindocumentado como de esconder a unjesuita, según les conviniese. Era la gotaque colmaba el vaso, la que estabanesperando sus enemigos. Alguien sehabía encargado de proporcionársela.
Le ataron los brazos a la espalda,tan apretados que no tardaron encosquillearle, por la mala circulación dela sangre. Después le metieron un trapo
en la boca y lo amordazaron.Finalmente, le cubrieron la cabeza conun capuchón negro. Sin ningúnmiramiento le hicieron subir lasescaleras a empellones, lo arrastraronpor la calle y lo arrojaron al interior deun coche que arrancó de inmediato.
No parecían alguaciles o agentesde la autoridad, que ya habría sidograve. No llevaban ningún uniforme, nise ajustaban a los procedimientoshabituales de la policía.
Traqueteó el carro por calles yplazas. Al principio, podía sentir losadoquines, oír de tanto en tanto algúngrito, voces, el trote de caballerías, unpar de calesas. Después, estos indiciosde urbe y gente se fueron espaciando, el
suelo se volvió más irregular yparecieron hallarse en despoblado. Sepreguntó a dónde lo llevaban y con quépropósito.
Se detuvo, finalmente, el vehículo.Abrieron y lo hicieron bajar. Doshombres muy fuertes, uno a cada lado, losostenían por los brazos, llevándolo envolandas. Oyó otras voces, eldesapacible chirrido de una puerta quele hicieron atravesar.
Sintió los pasos sobre losbaldosines desportillados. Caminaron unlargo trecho, hasta detenerse.
Hubo allí descorrer de cerrojos,otra puerta que se abría y un bruscoempujón que lo lanzó sin
contemplaciones contra el suelo. Unavez en él, le pusieron grilletes en manosy pies, sujetándolo a la pared.
Era un lugar frío y húmedo. Nadapodía ver, pero tuvo la seguridad dehallarse en un calabozo clandestino. Yaunque no parecía haber nadie más,sintió el olor de los vómitos y orines. Elindescriptible hedor del miedo. Tambiénoía las idas y venidas por los pasillos,los gritos, los golpes, los espeluznantesaullidos de las torturas.
Tal como se temía, no le iba a serdada la asistencia de ningún alguacil,ningún alcalde de casa y corte o juez delo criminal para instruir el caso,practicar diligencias, examinar testigos,informes y señas. Ningún escribano para
tomar testimonio, despachar posta yrequisitorias. Ningún funcionario de lacárcel, centinelas u otros ministros dejusticia que vinieran a concluir lo queprocediese. Y ni rastro del libro dedetenidos.
«Me temo que no saldré de aquícon vida», pensó recostándose contra unrincón.
Trató de ordenar en su cabeza laspistas de todo lo que estaba sucediendo,intentando trazar un plan.
No tardaron en sonar pasos en elcorredor. Pasos rectos, ordenados, a tiroderecho. Se detuvieron delante de supuerta y oyó cómo se descorrían loscerrojos. Venían a por él.
Abrieron los grilletes de sus pies yla barra de hierro que le sujetaba lasmanos a las argollas de la pared. Antesde sacarlo de la celda, le quitaron elcapirote y la mordaza. Luego, volvierona calzarle el capuchón y lo sacaron aempellones. Lo arrastraron de nuevo porel pasillo, hasta una habitación.
Aunque nada veía, al entrar sintióel calor. Procedía de su izquierda. Y delfrente le vino una voz grave, hablando asu misma altura. Debía de ser el
encargado del interrogatorio. Por losruidos que sintió a la derecha dedujoque su interlocutor estaba sentado en unamesa y que alguien se disponía a tomarnota de sus palabras.
—Iré al grano, quiero esedocumento —le dijo aquel hombre.
E l documento no podía ser otroque la Crónica. Sin embargo, Sebastiánno quería dar pasos en falso.
—¿A qué documento se refiere? —Lo sabe usted muy bien: ése del
siglo dieciséis que ahora obra en supoder.
Parecían tenerlo más queaveriguado. Iba a ser inútil todo intentode ganar tiempo. Pero tenía que hacerlo.
—Son varios los documentos de
esa época que obran en mi poder. Notó el desconcierto en su
interrogador. Pudo sentir también cómomovía ligeramente la silla en la que sesentaba. Y un leve murmullo, que lellegaba entrecortado a través de lacapucha. Como si consultase a otrapersona. Alguien que no quería hablar yparecía dirigir todo aquello desde lasombra.
Al fin, su interlocutor volvió a lacarga:
—¿De qué trata el resto de esosdocumentos?
—No lo sé. No he tenido tiempo deleerlos.
Hubo una pausa, sin duda para
consultar. Tras ello, el interrogador sedirigió a él de nuevo:
—Pues también quiero el resto.Pero sin que falte una sola página de esaCrónica.
—No podré entregársela si no mesuelta. Sólo yo sé dónde está.
Esta vez aquel hombre no necesitóhacer ninguna consulta. Parecía habersedado cuenta de sus intentos dilatorios. Ycalculó que dejarle en manos delverdugo aceleraría aquel trámite quehabía planeado rápido y sincontemplaciones.
Debió de hacer algún gesto alejecutor, porque Sebastián pudo sentiren el lado izquierdo el avivar de lasllamas con un fuelle y el chirrido de la
piedra esmeril. Estaba afilando susinstrumentos antes de ponerlos al rojovivo, supuso.
Sintió sobre sí unas manos grandesy ásperas que lo levantaron. Le quitaronla casaca y le arrancaron la camisa,desgarrándola en un santiamén. Loinclinaron bruscamente hacia delante,pasando la barra de los grilletes queaherrojaba sus manos por una argollasujeta a un grueso tronco. Eso leobligaba a una incómoda posición,inclinado hacia delante. Oyó elentrechoque de los hierros en el braseroy pudo sentir luego el metal al rojo, muypróximo a su rostro. Allí lo mantuvo elverdugo, a la espera de las instrucciones
del interrogador. ¿Qué hacer? Sabía bien que lo
matarían tan pronto les entregase laCrónica. Pero si no hablaba, el resultadosería el mismo, con un largo tormentoañadido.
—Esperad —dijo—. Traed recadode escribir.
Sintió que el verdugo se alejaba.Luego volvió junto a él y lo arrastró consilla y todo hasta hacerlo tropezar contrauna mesa. Pudo oír también que salíaalguien de la habitación antes de que lequitaran la capucha y el grillete de lamano derecha.
Cuando al fin pudo ver, tenía frentea él a un hombre de unos cuarenta años.Su rostro, impenetrable, daba trazas de
estar más que acostumbrado a aquellostrámites. Otro individuo de más edad, enun flanco de la mesa, prestó al ingenierosu recado de escribir. A la izquierda, elverdugo se mantenía a la espera, con losbrazos cruzados. A sus espaldas sabíade la presencia de otros dos individuosarmados. La habitación estabadébilmente alumbrada por un farol.Había otro sobre la mesa, a cuya luzhabía ido tomando sus notas elsecretario y ahora empezó a escribirSebastián.
No hizo largo. Apenas unos pocosrenglones. El hombre que estabaenfrente lo interrogó con la mirada y elingeniero le pasó el papel. Cuando lo
hubo leído, tendió la mano hacia él.Sebastián revolvió en sus calzones, echómano a la faltriquera y pareció buscaralgo. Lo sacó, al fin, acercándolo a laluz del farol, mientras decía a suinterlocutor:
—Esta llavecita corresponde a laalacena que hay en mi habitación.Enviad a alguien al palacio de losFonseca y decidle que entregue aMoncho, el mayordomo, esa nota queacabo de escribir. Él se encargará dedarle el documento.
A pesar de la impavidez queparecía gastar, el interrogador apenasocultaba su desprecio: ni siquierahabían empezado con él, y ya habíacedido. Pasó el papel y la llave al
escribano e hizo una señal para que sellevaran de allí al ingeniero.
De nuevo en la celda, el tiempo sele hizo interminable. Permaneció atentoal abrir y cerrar de puertas, a las nuevasllegadas que trataba de adivinar, a lospasos que resonaban en el corredor.Hasta que, de nuevo, notó que seencaminaban hacía allí. Acababan dedetenerse frente al calabozo. Rezó paraque todo hubiera salido según susplanes.
12
NUDOS HECHOS
Seoyó el girar de la llave, la puertase abrió, y una silueta que le resultabafamiliar se recortó en el umbral, acontraluz de la linterna.
—¿Sebastián de Fonseca? Por la voz, y por el rostro que se
mostró al adelantar la lámpara hacia él,vio que se trataba de Onofre Abascal,interesándose por su estado.
—¿Te encuentras bien? —No me han hecho nada todavía. El recién llegado se volvió hacia
uno de sus hombres y le ordenó que
liberasen al ingeniero. En cuanto losdejaron solos le dijo:
—He venido tan pronto me avisó tumayordomo. ¿Cómo estabas tan segurode que Moncho te entendería?
—Él sabe que los dos pistoletescon incrustaciones de nácar que hay enla alacena de mi habitación fueron elregalo que usted me hizo cuando alcancéel grado de capitán. Al abrirla con lallavecita que les entregué no encontróningún documento, sino las armas.Aquello no cuadraba, yo no me iba aequivocar en algo así. Supuse que leapretaría las tuercas al escribano y leobligaría a confesar cómo había llegadoa su poder la llave. Y luego lo pondríatodo en conocimiento de usted.
Mientras se encaminaban hacia lapuerta, Abascal añadió:
—Lamento lo sucedido a tu tío,cuando apenas te habías repuesto de lode tu padre.
—¿Cómo se ha enterado? —lepreguntó Sebastián, con una mezcla desorpresa e inquietud.
—Mis informadores están portodas partes, a pesar de que algunos seempeñen en ir por libre, e inclusoorillarme con mensajes amenazadores.
—¿Cree usted que la muerte deCañizares, la de mi padre y la de mi tíoson obra de la misma mano?
Onofre parecía reacio a hablar allí.
—Ven conmigo en el coche —lepidió.
Dentro del vehículo, Abascal setomó su tiempo antes de proseguir. Se lenotaba muy preocupado:
—Sebastián, no sabes dónde teestás metiendo. Si te dejas implicar, yanunca saldrás de esto. Tienes quedejarlo ahora, ahora mismo.
—¿Podría ser más explícito,señor?
—Alguien lo está embrollandotodo a la medida de sus intereses.
—¿Montilla? —No, por Dios. Alguien mucho
más listo, capaz de enviar mensajes avarias bandas, aprovechando las
conspiraciones de aquí y las que seciernen sobre el Perú.
—¿Tan importante es lo que allísucede que nos salpica a nosotros?
—La suerte de aquella coloniaequivale a la de toda América del Sur.Y los Fonseca parecéis estar en el puntode mira.
—Soy el primer sorprendido. —No te culpo. Tú no estás
familiarizado con el espionaje. Paradedicarte a esto tienes que pensar unacosa y decir la contraria hora tras hora,día tras día. No es oficio fácil. Por unlado, hay un juego con unas supuestasreglas que se libra por encima de lamesa. Por debajo, hay otro bien distinto,a puñalada limpia. Pero, como los
tahúres, sólo se ofrecen guiños y señalesa quien uno quiere o debe avisar.
—Puedo entenderlo si me loexplica.
Onofre Abascal se revolvió en elasiento, incómodo. Debería añadir queun político sólo se manifiesta conmedias palabras, que tanto podíanquerer decir algo como lo contrario,para cubrirse la retirada. Y sabía bienque Sebastián no iba a prestarse, sinmás, al seguimiento de órdenes oinstrucciones a ciegas. Sin embargo,cuanto menos supiera del caso, mejorpara todos. Incluso para el propioingeniero. De manera que siguiótanteando lo que le transmitía, para
decirle: —En aquellas tierras hay un gran
descontento, con varios pretendientesque pleitean para ser reconocidosherederos del trono de los incas. Esohabrá removido papeles que hasta ahorasólo servían para criar polvo. Y luegoestán los ingleses... —e hizo una pausamuy intencionada para concluir—: Y losjesuitas.
—¿Qué tienen que ver ellos? —Hace tiempo que mantenemos un
estrecho espionaje en Inglaterra. Hemosdetectado muchos movimientossospechosos de naves. Fragatas quedesde allí parten oficialmente paraGuinea, pero luego son avistadas enBrasil o Patagonia, donde alegan que
han sido desviadas por un temporal. Yestán repletas de cajones con armas.Sabemos también que sesenta oficialesde su Armada aprenden español delabios de un tal Harris, que dice ser deLiverpool, y en realidad es un jesuita deBilbao.
—Ignoraba que los inglesesapoyaran las rebeliones peruanas.
—Nosotros lo hicimos con sustrece colonias en Norteamérica, hastaque se independizaron de Gran Bretaña.Ahora quieren pagarnos con la mismamoneda, ayudando a emanciparse a losterritorios hispanos en el sur de aquelcontinente. Y la palanca más poderosapara lograrlo es el trono de los incas.
Una legitimidad anterior a la Coronaespañola.
—¿Piensa, entonces, que lo queestá sucediendo aquí y ahora es obra deespías ingleses?
—Podrían estar detrás. O bienagentes españoles a su servicio... Poreso he de saber, con toda claridad, quétenían que ver tu padre y tu tío con esahistoria del tesoro de los incas.
Aquél era el punto en que habíasido interrumpida la obra de teatro Elnudo gordiano por el expeditivosistema de ahorcar al protagonista ydirector. Sebastián se dio cuenta deinmediato de lo comprometido deaquella pregunta. Pocas personas tanbien informadas como Onofre. Éste tenía
que conocer la participación de su padreen la redacción de la pieza. ¿Y la visitaque le había hecho aquella mestiza,Umina? ¿Qué más sabía Abascal de losFonseca, sobre todo después de laaparición de Álvaro en su escondrijo?
—Ojalá pudiera contestarle —seescabulló.
—Tú sabrás lo que haces —leprevino—. Porque después de losingleses, en la línea de sospechososvienen los jesuitas y sus partidarios.Toda la antigua maraña de la Compañíaque era de Jesús, hasta que se la llevó eldiablo, y que ahora es clandestina, paramayor complicación. No me digas quelos Fonseca no tenéis nada que ver.
—Lo crea o no, hasta la muerte demi padre yo desconocía la presencia enMadrid de mi tío Álvaro.
—Por Dios, Sebastián, eso no se locree nadie.
—Pues así es. ¿No le pasa a ustedigual con quienes están actuando a susespaldas, como los de ese lugar del queacaba de sacarme?
—No es lo mismo. Dentro delgobierno hay distintas facciones.Tenemos adversarios que no verían conmalos ojos que fracasásemos, parahacerse ellos con el poder. Y otro tantosucede con estos asuntos de ultramar.Nosotros preferimos a los criollos eindígenas menos extremistas,
haciéndoles concesiones para evitarmales mayores, aislando a quienesbuscan independizarse de España.
—¿Y por eso el apoyo a esamestiza?
—Es mejor que esté con nosotrosque con nuestros enemigos.
—Lo entiendo. Pero ¿qué tiene quever todo eso con la muerte de mi padre,de mi tío y de Cañizares?
—¿Acaso no estaban claros losindicios en esa comedia? Y quien usaesos nudos en los asesinatos lo hacepara avisar a una serie de gentes que semantenga al margen, sin estorbar susintrigas. A Cañizares, para acallarlo ydar a otros un aviso en público. Entreellos, a mí mismo.
—¿A usted? —Sí. A mí. ¿A quién te crees que
amenazan con esta hoja? Yle mostró el pronóstico que
habían dejado sobre el cuerpo de su tío:«Un magistrado que con sus astuciasascendió a lo alto del valimiento seestrella desvanecido en desprecio deaquellos que lo incensaban... Unministro es depuesto por no haberimitado en la justicia el significado delenigma. Ciertos genios turbulentostrastornan una corte, pero algunos soncondenados a muerte».
—Es el horóscopo del almanaqueen el que Torres Villarroel anunciaba elmotín de Esquilache, que se achacó a
una conspiración de los jesuitas. Ycomo viera que Fonseca no
parecía entenderle, prosiguió: —¿Sabes lo que es el
procedimiento de nudo hecho? —Ante lanegativa del ingeniero, continuó—: Es lainstrucción previa de diligenciasdirigidas a la comprobación de un hechopunible cometido por un funcionario.
—Las leyes no son mi fuerte. —En plata, sirve para proteger a un
funcionario público, presumiendo lainocencia hasta que se prueben suscorruptelas. Obliga a atenerse a loshechos desnudos, al «nudo hecho». Meestán amenazando.
—¿Cómo lo sabe? —Porque aquel que ahorcó a
Cañizares ató al nudo un saquito conhabas y otro con cal: «habas» y «cal»equivale a Abascal, mi apellido.
Sebastián recordó, en efecto, elcolor lívido de Onofre en el teatro, y lossudores fríos que le entraron al ver losdos saquitos.
—Está utilizando una técnicajesuítica —dijo Sebastián intentandohacerse cargo de la mente del asesino—.Es la composición de lugar para fijarlos mensajes mediante unas imágenes yescenas que impresionen y ayuden agrabarlo. ¿No será el asesino unjesuita?
—Quizá un renegado. Ya lo habíapensado. Pero también puede ser alguien
que los conoce bien y anda tras surastro. O trata de colgarles el muerto.
—¿Alguien que anda tras el rastrode los jesuitas en general?
—De un grupo de jesuitas, enparticular —replicó Onofre—. Entre losque parecía contarse tu tío. Y queconocen algo que les relacionaba conPerú y el tesoro de los incas.
«Eso explicaría muchas cosas»,pensó Sebastián. Como el saquito de salsobre el cadáver de su padre, ese «Sal,jesuita» que enseguida había entendidoÁlvaro. Recordó el mensaje de Juan deFonseca a Cañizares, previniéndolecontra aquella mestiza, Umina.Difícilmente podría haber cometido ellasola aquellos asesinatos, aunque
pareciera una mujer de armas tomar.Pero sí ayudada por su gigantescoguardaespaldas indio. ¿Y qué buscaba elasesino, ella o cualquiera que fuese?Tras su detención e interrogatorio,cabían pocas dudas: la Crónica deDiego de Acuña, aquel documento quealguien trajo a España en 1573 en elBuque Negro. Y donde, al parecer, secontenía el paradero del tesoro de losincas. Siempre que se supiera leer.
Habían llegado al edificio donde se
hallaba el despacho de Onofre. Alentrar, éste dio instrucciones a suayudante para que le remitiera unospapeles. Se llegaron luego hasta lahabitación donde trabajaba y le pidióque se sentase, parapetándose frente a éltras la ordenadísima mesa.
—¿Y ahora? —preguntó elingeniero.
—Estás en una situación muydelicada. Cuando aún no habíaconseguido yo echar tierra sobre tuduelo con Montilla, apareces implicadoen la muerte de un familiar que erajesuita y estaba clandestinamente enMadrid, escondido en vuestraspropiedades. Alguien ha tenido buencuidado de vincularlo con las otras dos
muertes y uno de los asuntos que máspreocupa a la Corona: lasconspiraciones en Perú.
—Yo no tengo nada que ver, soyuna de las víctimas.
—No estoy hablando de lo que yosé o de lo que yo creo, sino deltestimonio que contra ti han levantadolos alguaciles, debidamente instigadospor alguien que tiene mano y quiere, depaso, perjudicarme a mí. Gente muyinfluyente en la corte. El apellidoFonseca tampoco te va a ayudar a salircon bien, eres un blanco muy vulnerable.He tenido que negociar duramente antesde poder rescatarte.
Sebastián se lo esperaba. Ahora
venía la segunda parte. Miró a Onofre,esperando la andanada. Y éste no seanduvo con rodeos:
—Otras personas importantestenían planes muy distintos contra ti. Yohe comprometido mi cargo paraayudarte, y seré el primero en pagarlo sisale mal. En tal caso, además, quedaríasabandonado a tu suerte... He logradolibrarte de lo peor, con la condición deque abandones la Península.
—¿El destierro? —saltó Fonseca. —No, no es eso. No habrá ninguna
constancia de oficio. Yo me limitaré aescribirte una carta de recomendación,amistosa, para que la puedas usarllegado el caso.
—¿A dónde ha pensado usted
enviarme? —A las islas Canarias. —¿Y por cuánto tiempo? —Hasta que escampe. —Ya —asumió Sebastián con
amargura—. Eso quiere decir que mepuedo ir despidiendo de volver aMadrid en muchos años.
Onofre trató de animarle: —Vamos, vamos, no es para tanto. Y abriendo el badulaque de su
expediente, leyó: —«Genealogía del solicitante,
Sebastián de Fonseca, quien la exponebajo fe de juramento ante notario y enpresencia de tres testigos, precisandorespecto a sus abuelos y pares que todos
han sido y son cristianos viejos, limpiosde toda mala raza de moros, judíos niconversos, antes bien tenidos yreputados por hijosdalgos...».
Pasó adelante hasta llegar a su hojade servicios, que examinó y leyó:
—«Sebastián de Fonseca.Circunstancias que concurren en esteoficial: noble, salud robusta, soltero,talento despejado... Comisiones que hadesempeñado: Proyecto para el CanalImperial y hacer el Ebro navegabledesde Zaragoza hasta el marMediterráneo...».
—Ya lo ve usted —le interrumpióSebastián—, lo mío son las obrashidráulicas... No sé si lo más adecuadopara las Canarias.
—Algo saldrá... Están haciendo loslevantamientos topográficos de Tenerife.Podrías ayudar. —Aquí inició una nuevainflexión en su voz para decir, congravedad—. Pero tendrás que llevardinero y mantenerte con tus propiosrecursos. Deberás recaudarlo deinmediato, en tus posesiones andaluzas,mientras vas de paso para embarcarte enCádiz.
—Luego ¿ya es en firme? Onofre asintió mientras iba
pasando las hojas de un gruesoexpediente que tenía encima de la mesay consultaba un globo terrestre.
—Por tu propio bien tengointención de comprometerme a que dejes
la Península en el primer barco quezarpe. Veamos lo que hay... Se estápreparando una expedición a las islas deSanto Tomé, Fernando Poo y Annobon,para instalarse en el comercio deesclavos negros. Pasará por lasCanarias, y el comisario de matrículapodría buscarte una plaza.
Onofre rellenó la orden que yatenía prevenida y se la entregó.
—Deberás dirigirte a Cádiz yponerte a disposición del comandantegeneral del departamento. Ten cuidadocon esa ciudad. Es un hervidero deespías.
—¿Y Montilla? —preguntóSebastián, para conocer el rasero con elque se le medía.
—Montilla no se ha estado quietodesde el duelo y se ha adelantado acualquier amonestación, ofreciéndose apasar a Perú con una expedicióncientífica que él mismo reclutará ypagará de su bolsillo.
—Muy listo, el bribón. Sabe que laCorona no tiene un duro y que no lerechazarán una oferta así. De ese modose autodestierra con destino al lugar quele interesa, tomando la iniciativa. Peroél tampoco nada en la abundancia.Alguien lo financia.
—Desde luego. Y ese alguientendrá a mano un grupo de hombres bienpertrechado que se moverá en el Perúcon total libertad en un momento en que
se han restringido severamente lossalvoconductos para entrar en aquelpaís.
Sebastián se enfureció al observarel cinismo de Onofre.
—¡Sabe usted tan bien como yo aqué se van a dedicar! Buscarán el tesorode los incas.
—Muy bien —reconoció Abascal—. ¿Crees que se puede rechazar unofrecimiento así?
Calló Fonseca. En su fuero internose preguntaba de qué lado estabaOnofre, aparte de defender sus propiosintereses, como de costumbre. Laamistad de sus familias siempre le habíaparecido más de su madre con Frasquitaque de su padre con Abascal, con quien
nunca simpatizó. A ningún maridoceloso le amargaba el dulce de librarsedel cortejo de su mujer, un chichisbeoque iba por ahí batiéndose por ella yvástago de una familia mal vista en lacorte. No era lo mejor para susambiciones políticas que el ingenieroanduviese metido en líos, poniéndolo enevidencia. Como mínimo, le alegraríatenerlo lejos por una buena temporada.O quizá para siempre.
Además, ¿qué relación tenía Onofrecon Umina? ¿No sería ella quienfinanciaba a Montilla, para que laapoyase a su vez, cuando estuviera en elPerú?
—¿Y esa mestiza del teatro?
¿Dónde anda? —preguntó Sebastián. —Nada puedo decirte. —Bien habrá usted de saberlo. —Nada puedo decirte por razones
de seguridad —insistió Onofre confrialdad.
—¿Y mi seguridad? Acabo delibrarme de una encerrona. ¿Y si fueraella quien estuviese detrás de todoesto?
—¡Basta! No olvides que he sidoyo quien te ha librado de esa encerrona.Ya es hora de que abandonesespeculaciones inútiles y pienses en losdemás y en las razones del Estado al quesirves.
Guardaron un tenso silencio, rotopor Onofre al tocar la campanilla.
—Que lleven a su casa al señor deFonseca —ordenó a su ayudante.
Mientras entraba en el coche,Sebastián se dio cuenta de que si noreaccionaba a tiempo, todo lo sucedidoquedaría impune, como si nada hubierapasado. Que a él lo desterrarían, queMontilla arruinaría el negocio de sufamilia, y no volverían a levantarcabeza. Se acordó de las palabras de sutío al referirse a los jesuitas expulsos:«Ningún desterrado es el mismo cuandovuelve a casa».
13
TEJIENDO EL MANTODEL MUNDO
En circunstancias normales, habríapasado a ver a Frasquita sin hacerseanunciar. Pero después de su agriaconversación con Onofre Abascalprefirió guardar las formas. Mientrasregresaba la doncella, observó que lacasa estaba en obras. Había yeserosenrasando los techos y repasando losfrisos. Se doraban los corredoresprincipales y cambiaban las indianas delas paredes para sustituirlas por papelespintados más a la moda. Desembalaban
nuevos muebles: mesas, taburetes,canapés. Y en un ventrudo aparadorlucía una vajilla de porcelana a lachinesca, adquirida en la fábrica que elconde de Aranda había abierto enAlcora.
Vio salir a un peluquero francés delos más caros, quien se despidió de ladoncella encareciéndole los cuidadosque debía observar con el peinado a lacelosa que acababa de hacerle a su ama.Uno de aquellos tocados artísticos queindicaban el estado de ánimo de suportadora, y en el que se había aplicadodurante tres horas y media. La muchachacerró la puerta tras él y condujo aSebastián a presencia de su señora.
Frasquita se hallaba en su estancia
más íntima, desconocida hasta para sujoven cortejo. Una habitación un tantoanticuada, que le servía de costurero, ydonde ahora se había refugiado mientrasduraban las obras. Era un estrado a lavieja usanza, uno de aquellos gineceosdonde las mujeres de la casa entretejíansus confidencias en tiempos deMaricastaña. Ella lo había adaptado asus necesidades, y ahora se sentaba enun escabel a la morisca, haciendo encajede bolillos. A su lado, sobre un cojín deterciopelo con galón dorado, descansabael perro faldero regalado por Sebastián.
—Iba a merendar. ¿Quieres unajícara de chocolate? —le ofreció ella,solícita. Y ante la negativa del joven,
prosiguió—: ¿Un bizcocho? —señaló labandeja que reposaba sobre una mesitabaja de taracea.
—Prefiero un café de moca. Frasquita hizo una señal a la
doncella, que regresó poco después conmelindres, compota surtida, horchata ygarrapiñada. El jubón y el corpiño conque iba ataviada la muchacha realzabanla gracilidad de su talle y escote. A laseñora de la casa no le pasódesapercibida la coquetería de laazafata, ni el agrado con que la mirabaSebastián mientras ella depositaba lataza de café en la sotacopa.
«Son de la misma edad», pensó conun deje de tristeza mientras tendía a sucortejo un gran vaso de agua con un
cuadrado de esponjoso azúcar rosado. Detrás del ingeniero, colgadas en
la pared, un par de siluetas los mostrabaa ambos frente a frente. Se las habíahecho un silueteador ambulante apodadoel Rey de la Tijera, que las trabajaba enel Retiro cuando aún eran novedad. Allíestaba el inconfundible y rotundo perfilde Sebastián, y ella misma, en losinicios de su cortejo.
—Siento que lo del duelo con elmarqués de Montilla haya terminadosabiéndose por ahí... —tanteó el joven.
—Estas cosas son como las ollas:cuanto más las tapas, más hierven —dijoFrasquita, tratando de restarleimportancia—. Olvídate de todo eso y
cuéntame cuándo te vas, y cómo quedael palacio. ¿Necesitas algo?
—Estoy intentando poner la casa enorden, pero me gustaría que ayudaras aMoncho, el mayordomo. No me fío deladministrador.
—Tu madre decía que ese hombrees como los médicos peseteros queentretienen la llaga para poder comer.Administrador que administra, yenfermo que se enjuaga, algo traga...
—Y mi padre ya sabes el desastreque era para llevar las cuentas...
Dejó Frasquita la almohada de losencajes de bolillo y le pidió que laayudara a devanar una madeja de lana.
—A tu difunto padre se le vinieronencima de golpe todos los fracasos
familiares. No se lo reproches. Muchosle volvieron la espalda por elostracismo de vuestra familia, que sólotu madre contrapesaba.
Ante el silencio de Sebastián, lotomó de la mano, afectuosa, tratando deanimarlo:
—Me consta que sabes cuidar de timismo, pero no sé hasta qué punto estáspreparado para lo que te espera. Túcrees que sí, porque has tenido de jovendesengaños de viejo. Yo no estoy tansegura. Y eso que lo aprendí todo con tumadre. Sobre la vida social, quierodecir. Ella te me encomendó para que yohiciera lo mismo contigo. No como unhijo, sino como un hombre. Sabía que te
faltaba malicia. Y me advirtió: «Esmejor que lo desbraves tú que algunalagarta de esas que andan sueltas porMadrid. Que sepa cómo se las gastan lasmujeres». Yo he hecho lo que he podido.Al menos, conoces nuestras tramoyas.Que no son para tanto.
Fue a decir algo el joven. PeroFrasquita le indicó con un gesto quetuviera cuidado con la madeja queestaban devanando, y prosiguió:
—Tú conociste el salón de tumadre siendo muy niño, tocasteis juntosalguna vez. Daba mucha risa verte conaquel violín que era casi más grande quetú. No pudo resistir la tentación depresentarte a sus amistades, y ellamisma te acompañó con el clavicordio
inglés, que tanto le gustaba. Estuvistemuy bien, hasta Boccherini te elogió.Quizá otros salones de Madrid leganaran en pompa, pero su colección departituras no la igualaba ni la duquesade Osuna.
—He dejado la música. ¿Por quéme lo recuerdas?
—Porque debes saber que ese yotros esfuerzos que hacía tu madre eranpara romper el ostracismo social de tupadre. Y le servía para financiar lo queverdaderamente le interesaba, suslabores humanitarias. Tu madrepatrocinó una de las EscuelasPatrióticas donde se enseñaba a lasmujeres a coser, bordar y tejer.
Y como leyera en sus ojos queSebastián seguía sin entender a dóndequería ir a parar, continuó:
—De ahí salían muchas jóvenescon una buena formación, y eso animó atu madre a apoyar el Montepío deHilazas, para ofrecer trabajo a lasobreras después de esas enseñanzas.Una de aquellas discípulas resultó tanaplicada que hoy lleva un centroparecido que tu madre creó en sustierras, cerca de los astilleros de Cádiz.Se llama Lucía. Una moza muydespierta. Y honrada a carta cabal.Deberías ir a verla.
—Tendré que hacerlo. He decobrar las rentas pendientes antes de
marchar al destierro. —No sólo por eso, sino también
para que veas en qué andaba metida tumadre. Esas sociedades filantrópicasque patrocinaba fueron una de lasacusaciones de los Montilla para que nose les asignaran encargos por parte de laArmada. Y para que se retiraran lostítulos de nobleza a los Fonseca oeliminar de la fachada de vuestropalacio el escudo, con ese nudo que aella tanto le inquietaba.
—¿Me estás diciendo que mimadre pertenecía a alguna sociedadsecreta?
—Ésas fueron las insinuacionesque se levantaron contra ella. Lamasonería femenina trabaja con tejidos,
del mismo modo que la masculina lohace con la arquitectura. Pero no eraeso. Fue el único modo que encontrópara meterse en el negocio de las sogas.Y las acusaciones de andar en manejosturbios hicieron que quitara de la vistaese nudo del escudo.
—¿Por qué? —Temía que fuera una señal para
alguien o un pretexto para muchos. Y,por la misma razón, también se quitó delmedio este cuadro, que tanto apreciaba.Me lo traspasó a mí, y me encargó quevolviera a tus manos cuando te casaras.Iba a ser su regalo de bodas.
Señaló Frasquita un lienzo quecolgaba en la pared, tras ella.
—No lo veo bien, hay poca luz. —Arrima ese candelabro y aviva
las mechas —le pidió, señalando unhachón de cera de cuatro pabilos—.Toma, no te quemes los dedos —añadiótendiéndole una despabiladora de plata.
Sebastián tomó el candelabro y fuerecorriendo el lienzo. La luz resbaló a lolargo de aquel elevado torreón que lopresidía, en el centro del cuadro. Erahermético y hexagonal como unacolmena, aunque había sido despojado
de su parte frontal para mostrar elinterior. Y en lo más alto se hallabanencerradas unas mujeres uniformadas,afanándose sobre un bastidor común ycontinuo, pegado a la pared. Tejían conel hilo que brotaba de un atanor, aquelhornillo o destilatorio que un alquimistarevolvía con su vara mientras leía en unlibro.
En realidad, la torre no era deltodo hermética, pues en seis de suslados contaba con estrechas troneras a laaltura de los telares. Y el tejido asíurdido se descolgaba por las ranuras ydesbordaba en cascadas hasta el suelo,donde se extendía en todas direccionesperdiéndose en el horizonte, vistiendo elmundo, proveyéndolo de tierras,
bosques, montes y lagos, ciudades ymares... Todo ese tapiz brotaba deaquellas manos femeninas como unmanantial, formando el manto terrestre.
El detalle de los rostros mostraba aunas doncellas que parecían trabajar entrance, sonámbulas. Excepto una quepermanecía alerta. Y que no tejía con elhilo que segregaba el atanor custodiadopor el maestro alquimista. Lo hacía consu propio pelo, como si a través de loscabellos vertiera sueños y anhelos.Siguiendo su mirada, se observaba elobjeto de su atención. Debajo de la torrehabía un trovador, con el laúd terciadoal hombro, respondiendo al alerta de lamuchacha. El altísimo edificio le
resultaba inaccesible, pero él semantenía atento, esperando una señal dela joven. Ella había previsto undesgarrón en el manto terrestre, para quese escondiese su amor. Allí debíaaguardarla, hasta que pudiera reunirsecon él y huir juntos en un barco que losesperaba cerca de la costa. Era un buquenegro, que tendía al viento sus velas yjarcias, impaciente. Como si aquellamujer se hubiera propuesto la tarea depoblar el espacio con provincias,montañas, bahías y naves a la medida desus deseos, tejiendo un puente entre unpasado perdido en el olvido y un destinoque sólo podía averiguar escribiéndoloen el telar.
—¡Qué extraño cuadro! —exclamó
Sebastián—. Es como una iniciación.¿Por qué te lo encomendó?
—Ya te lo he dicho. Por lo mismoque mandó retirar el escudo de losFonseca, con ese nudo. Temía que diesepistas a alguien.
—Pero mi madre no era una mujerdada a especulaciones.
—No. Ése era tu padre. A ella legustaba trabajar a pie de obra. Lasmujeres tenemos un modo distinto deenfrentarnos a estas cosas.
—Y los nudos, ¿qué papel cumplenlos nudos en la masonería femenina?
—Representan un agarradero conla tradición, para no extraviarse. Cuandose empieza un tejido, el primer nudo es
para una tela como la piedra de lafundación para un edificio. Pero ya tedigo que tu madre era una persona muyde tejas abajo, muy pragmática.
Sebastián estaba tan perplejo queno sabía cómo asimilar todo aquello.Bebieron ambos en silencio. Frasquitale habló con frases entrecortadas,cargadas de sobrentendidos. Y por todolo que le fue diciendo, comprendió eldifícil papel que trataban de cumpliraquellas mujeres que, como su madre
años antes, se habían visto arrastradas alcentro del escenario social por elempuje renovador del siglo. Cuandohabía empezado a abominarse de unosvarones rehenes de las antiguascostumbres de celos y celosías, losestambres pardos, las calzas atacadas yla golilla almidonada.
Comprendió la fatiga demantenerse en el orden antiguo, aquellosrancios galanes ventaneros, grandestañedores de rejas, que paseaban lacalle entre un brujulear de vidriosemplomados, con damas encerradasdetrás como polillas. Y a las que luego,ya casadas, querrían ver rodilla enreclinatorio, royendo santos, forradas deescapularios y sepultadas en estameñas
e hipocresías. —Si de algo nos enorgullecíamos
tu madre y yo era de haber arrastrado alos hombres a algunas tareas de lasmujeres, de procurar felicidad en estevalle de lágrimas, un poco de alegría enesta vida severa que nos imponen lascostumbres y el honor de nuestrosmaridos. Tu madre decía que lasmujeres tejen mientras los hombrestajan. Que nuestra cháchara vaextendiendo una red que une el mundo ylo hace menos hosco. Ni lospredicadores ni otros oficios públicoshablan de la felicidad. Y alguien tieneque poner un buen semblante y templarlos ánimos cuando arrecian las
borrascas. Todo eso lo aprendí de tumadre. ¿Crees que no me doy cuenta delas injusticias y los atropellos lo mismoque tú?
Calló de nuevo, aunque en sus ojospudo leer Sebastián lo no dicho, y elfraude a que se habían visto sometidaspor el matrimonio. Apenas empezaban acaminar por sí mismas cuando lespusieron un collar de hierro a fin de quemantuviesen la cabeza tan derecha porfuera como ociosa por dentro. Lesprensaron la cintura con cotillas,aquellos corsés de ballenas para criarbuen talle. Luego vinieron los lances ycortejos para el apareamiento.Galanteos, coplas bajo el balcón,desabroches de confidencias, requiebros
de carroza a carroza en el paseo delPrado, puestas en la hilera de cochescomo mercancía en escaparate. Después,cuando hubieron sido entregadas a unhombre mediante dote y sacramento,verse reducidas a botín, convertidas enmatronas virtuosas o parturientas.Acopladas al gusto del marido, tascandoen soledad el recuerdo de una hermosuraque se iba marchitando a medida queprocreaban hasta gastar la pizarra.
Lo peor, con todo, no fue eso, queya padecieron sus madres y abuelas.Peor fue el patético esfuerzo de ponerseal día. El desvivirse por recibir en casacon decoro y organizar una tertulia.Aprender las más endemoniadas
contradanzas, como la del caracol o elmolinillo. Bailes pensados para lucir uncuerpo joven. Frasquita se había sentidoen ese incómodo filo de quien ya no loes, y sabe que nunca volverá a serlo, yque los mozos seguirían con susescarceos, esquivándola ya, socialmentemuerta, orillándola hacia esas cunetasde la invisibilidad, por muchosempellones que le diera al abanico.
—Y en eso llegaste tú, Sebastián.A ti te debo una prórroga, mi segundajuventud. Tú has sido atento en extremo.Alguien, por fin, se ocupaba de mí...
A Frasquita tampoco le hacíanmucha gracia los petimetres y currutacosa la moda, esos ridículos pisaverdes queapestaban a perfumes franceses,
chisgarabises ociosos que sólo sabíancomponer la figura, vivarachearcoliseos y revolverlo todo.
—Basta y sobra con un caballeroatento que te alcance el estribo delcoche —decía ella—, que te acompañeen las compras y tenga algún talentopara decirte qué tal te queda una cinta otocado, con esa paciencia que ningúnmarido tiene con su mujer, aunque lamalgaste con una pelandusca. Y menosOnofre, demasiado atareado siempre.
Todo eso se acababa ahora.Volverían sus rutinas de reñir a lascriadas, dar las órdenes del día, dictaral paje media docena de recadosinútiles, jugar al parchís con las
amigas... Le quedarían, si acaso, losconciertos sacros de la Cuaresma, elreparto de ropa usada a los pobres, lasóperas o zarzuelas, algún honestoespectáculo de volatines o sombraschinescas...
Poco más: las cenizas y rescoldosde una juventud cada vez más lejana,evocada en los largos inviernos mientrasse abandonaba a las modorras delbrasero. Esa factura de tedio que lapresencia a su lado del joven ingenierohabía mantenido a raya, pero que ahorase desplomaba en toda su abruptacrueldad. El fraude del recogimiento, elconsuelo del estrado, aquella tarima decorcho donde se le irían las horas entreagujas y encajes de bolillo, enhebrando
sus vidas en los mundillos de loscojines, tejiendo descascarilladosrumores.
—Estoy entrando en esa edad enque las mujeres nos volvemosinvisibles, mientras que vosotros loshombres os ponéis interesantes.
Sebastián no podía evitar laslágrimas que Frasquita contenía a duraspenas. Sólo sentía cariño y gratitudhacia ella, y lloraba ahora por lainocencia y pureza de su relación, y la
indefensión en que ambos quedaban. Eracomo cortar un segundo cordónumbilical, una hermosa complicidadentre ambos que cercenaba todo unperíodo de sus vidas. Aquel momento,después de sus estudios en los jesuitas ysu formación de ingeniero, en que —trassu distanciamiento del ejército— ella lehabía enseñado a verlo todo de otramanera. A recuperar una fe en el génerohumano de la que no andaba porentonces muy sobrado. Cuando, tras elsuicidio de María Ignacia en elescenario, delante de él, sus emocionesse habían quedado atrapadas por aquellacoraza que las secaba, impidiéndolemanifestarlas. A su lado había vuelto asentir las entrañas, pero ahora se veía
abandonado a su suerte en plenaconvalecencia.
Frasquita no podía más. Leresultaba imposible seguir con aquellaconversación ni un solo segundo. Yquiso despedirse:
—A tu madre le preocupaba loimpulsivo que podías llegar a ser si sete dejaba de la mano. Sé prudente,prométeme que lo serás.
—Te lo prometo. —Calló unmomento, para reponerse, y quisoquitarle hierro a aquel adiós poniendo lamano sobre el cojín con el que Frasquitahacía encaje de bolillos—: Lo jurosobre esto. ¿Cómo se llama?
Frasquita se espantó un par de
lágrimas furtivas con el dorso de lamano. Trató de sonreír mientrasdeslizaba un desmayado susurro:
—Mundillo. Todo mi mundo, apartir de ahora.
14
LA MESA DETECTIVE
Dejó a un lado la lezna de zapateroy cortó con las tijeras el resistentebramante enhebrado en ella. Repasó lasjunturas. A la legua se echaba de ver queera una chapuza. Pero cumpliría.Necesitaba llevar encima la Crónica entodo momento, como le había pedido sutío Álvaro. Y había confeccionado unabolsa de hule, un envoltorioimpermeable para sujetarla en bandolerapor dentro de la ropa, de modo que noestorbara sus movimientos.
En ésas andaba cuando advirtió que
caía una hoja suelta del manuscritoencuadernado en piel. Al examinarla,reconoció de inmediato la diminuta yordenada letra de su padre. Bajo eltítulo Genealogía de los Incas trazabaen ella un resumen de los reyes quehabían gobernado aquel imperio hasta lallegada de los españoles. Juan deFonseca la había elaborado para noextraviarse en la lectura de la Crónica.Y Sebastián la guardó, con el propósitode usarla para ese mismo fin cuandotuviera un momento de respiro.
Probó entonces a sacudir el libro,por si entre sus páginas quedase algúnotro apunte, además de las notas dejadasen los márgenes. Su tío le había habladode unas hojas donde su hermano
explicaba el funcionamiento de la mesaque presidía la habitación roja. Y fue asícomo vinieron a caer otros dos foliosescritos por Juan de Fonseca conapretados caracteres. A pesar deldesconcierto que le provocaron en unprincipio, terminaron interesándolevivamente. En su encabezamiento poníaQUIPU,la palabra que le habíaencomendado, escribiéndola con supropia sangre.
Y debajo había añadido: «TECHO(t e c t o n ) - TEXTIL-TEXTO:Clasificadores de la mesa detective».
Se quedó perplejo. En algunaocasión había preguntado a su padre porel artefacto. Pero esquivaba
responderle, con el pretexto de que aúnera muy joven para entenderlo. Enaquellas dos hojas parecía describirseel sistema operativo utilizado en sutrabajo diario.
Decidió trasladarse hasta elgabinete.
Una vez allí, se sentó en la silla deJuan de Fonseca, tratando de ver elmueble tal y como él lo había hechodurante años.
Reparó en los tres bloques en quese distribuían los casilleros que loremataban, al adaptarse a las tresparedes del rincón que, enfrente,cerraban la habitación.
Su padre había ido distribuyendopequeños billetes de papel en aquellos
clasificadores. Nunca entendió con quécriterio. Ahora, le bastó un someroexamen para comprobar que lasanotaciones contenidas en las fichasremitían a la Crónica de Diego deAcuña. Mediante ese sistema, eldocumento era desmontado en sudisposición original para luego serrecompuesto dentro de una extensa redde relaciones cuidadosamentesistematizadas.
Sin duda era a aquello a lo que serefería Álvaro al asegurar que suhermano buscaba una lectura entre líneaspara reconstruir aquel QUIPU que,según les constaba, se contenía en ella.Y lo hacía del mismo modo que un
pintor utiliza el punto de fuga paraestablecer su perspectiva: un horizonteinalcanzable que, no obstante, orientatodos los esfuerzos y lineamientos,otorgándoles sentido.
Así, y según aquellas notas de supadre, los casilleros que remataban lamesa, adosados a la pared de laizquierda, respondían al términoTECHO, al que había añadido entreparéntesis tecton, de donde procedía. Yen los clasificadores allí agrupadoshabía ido distribuyendo todo lorelacionado con lo tectónico, lo ceñidoy sujeto al terreno: accidentes,montañas, fuentes o cuevas; perotambién lo arquitectónico, habitáculos,construcciones, pueblos y ciudades.
Techos. El segundo bloque de casilleros, el
que ocupaba la pared frontal, respondíaal término TEXTIL,y contenía las fichasde palabras que aludían a los tejidos,cuerdas o nudos. Y, de modo muyespecial, a los QUIPUS.
En el bloque de casilleros de laderecha, bajo la advocación deTEXTO,se agrupaban, en fin, laspalabras vinculadas a la escritura.
Hasta allí, todo parecía responder
a una lógica muy precisa. Incluso él, queno tenía ni de lejos la formación de supadre en latín y griego, alcanzaba aentenderlo. Para que no cupiesen dudas,lo explicaba en aquellos dos foliosintroductorios, a manera de protocolopara sus clasificaciones.
Juan de Fonseca partía de unasorprendente afirmación, a propósito deDiego de Acuña: «Cuenta el autor deesta Crónica que los naturales de lastierras del Perú piensan y hablan enquechua, que significa soga o hilo. Portanto, para ellos hablar equivale a tejer,entrelazar palabras. Y lo mismo tejensus casas y techos que sus telas o suscuentas y memoria, preservándolasmediante cuerdas y nudos, que llaman
quipus. Sostiene Acuña que con ellospodían trazar mapas. Y desde lasrebeliones de Vilcabamba ningún lugarparecía estar más en su mente que elllamado Ojo del Inca. Por esoconstruyeron para él un mapa-quipu, alque señalaron con un nudo desplegadoen cuatro bucles, en las CuatroDirecciones de aquel imperio, hastaadquirir la forma de una mariposa conlas alas abiertas. Lo sorprendente delcaso, que no alcanzo yo a explicar, esque ese mismo nudo se halla en elescudo de los Fonseca, y también en unade las tumbas de nuestras tierras deCádiz. Y ambos datan al menos de hacedos siglos».
«¡Aquí está! —se dijo Sebastián—.Éste debe de ser ese QUIPU tan especialal que se refería mi padre al escribir lapalabra con su propia sangre. También,lo que andaba buscando. Y la causa desu muerte».
A partir de esta anotación dejadaen los dos folios de apretada letra, Juande Fonseca resumía sus consultas a unaserie de eruditos y corresponsalesextranjeros con los que se carteaba. Yasí había establecido esas trescategorías, TECHO (tecton) -TEXTIL-TEXTO, palabras que procedían de unancestro común. De manera que no erancasuales los parecidos entre tejado ytejido, o texti l y texto. Su padre lo
explicaba a renglón seguido. Antes decualquier otra cosa, los hombreshubieron de buscar un cobijo, simplescuevas, accidentes tectónicos. Luego,cuando el terreno no se lo brindaba ytuvieron que fabricarlo con sus propiasmanos, hubieron de convertirse encarpinteros, aprendices de arqui-tectos,trenzando ramas o estructuras demadera. Pues las primeras paredeshubieron de ser vallas o esteras de cañao mimbre, para delimitar la propiedad yproteger contra el calor o el frío. Poreso, si se desea cubrir o encubrir algo sehabla de pro-tejer o proteger, que estanto como pro-techar, ponerle techo. Sise pretende desvelarlo, se hablará dede-tectar, que es tanto como des-techar,
dejar algo sin techo, al descubierto. Yañadía que quizá en el futuro se llamasedetectores o detectives o los que a tal sededicasen, a detectar, destechar odescubrir. Y que esta mesa suya era, asu modo, una mesa detective, porqueperseguía averiguar la Crónica más alláde su primera superficie de palabras,hasta dar con la estructura que escondíaen su interior, manteniéndola sujeta.
Volvía luego su padre a la historia,evolución y especialización de laspalabras. Sostenía que si la misma tramautilizada para construir se aplicaba aotros usos, de modo más sutil y menudo,resultaba un textil, un tejido, una tela,que muchos pueblos seguían utilizando
como cobijo, con tiendas de campaña.De l tejado se había pasado al tejido,que también servía para el suelo, en lasalfombras, y para las paredes, en lostapices, con sus propios motivos yfiguras. Y esta urdimbre o modo desujetar las imágenes y figuras en el telarse reveló providencial para amarrarlasen la memoria de las gentes, en el tapizde sus mentes.
Al ser estos text i les portátiles,aumentó la utilidad de las tramas paracomponer motivos, urdir símbolos,organizar los relatos que pasaban deboca en boca. Y de ese modo los tejidostambién permitieron crear una red eimpronta mental, una retícula con la queorganizar el mundo exterior e interior a
través del lenguaje, hasta erigirse en elmás importante pautado de la concienciahumana.
Ponía como ejemplo los trazos otramas que hacemos sobre el papelmientras asistimos distraídos a unaconversación. Esos círculos, cuadradosy retículas parecen aflorarespontáneamente desde lo más profundode nosotros, como el más remoto yarcaico de los alfabetos. Un lenguajeuniversal sepultado allí abajo. Las redesdel pensamiento vagando vacías porzonas abisales, repescando embrionesde conceptos.
Por eso, pensaba Juan de Fonseca,hablamos de la trama de un relato, para
organizarlo en una urdimbre: el hilo dePenélope, el tapiz mágico deSherezade... Tramar una historia sóloera una función especializada de nuestracapacidad textil. Del mismo modo quenos referimos al hilo de un discurso, oal nudo de una cuestión, o de una piezade teatro, o al desenlace de una historia.Y si pensamos por tramas, sinecesitamos organizar nuestras ideas porredes, ¿por qué no escribir con hilos ynudos? ¿Por qué no tejer los textos? ¿Noes lo que hacemos cuando anudamos unpañuelo o un hilo alrededor de un dedo,para acordarnos algo? O al rezar elrosario: sólo son nudos en una cuerda,pero si se conoce lo que significan,también sirven para evocar una historia.
Algunos pueblos aplicaron todoeso a la escritura. Fue el paso del textila l t e x t o . Pues bien, los incas noprocedieron así: organizaron suscomunidades —su territorio, red decalzadas, lugares de la memoria, ritos,calendarios— a partir del tejido, sin elindeseable intermediario de la escritura.Se dice que ésta había sido prohibidapor uno de sus emperadores a raíz de lascatástrofes que se extendieron por elreino. Y, así, no recorrieron el mismocamino que otras culturas. Evitaronseparar los tejidos de la tierra que lesdaba el ser. Quisieron mantener launidad de los mismos trenzados y tramasque servían tanto para hacer
construcciones o urdir tejidos como parapreservar las historias a las queencomendaron su memoria comopueblo.
Terminaba su alegato Juan deFonseca apelando a lo titánico de aquelempeño. En pocos lugares la Naturalezase había mostrado tan indómita como enlos Andes. En pocos lugares hubieron deluchar tanto los hombres para ponerla desu parte. Pero no la violentaron más delo necesario. A partir de ahí, su padretrataba de rastrear esa lógica. Intentabaanudar todas estas relaciones paraentender cómo lograron los incasmantener la memoria de su legado. Ypoder, así, adentrarse en sus archivos,descifrar sus quipus...
«Ahora comprendo mejor su últimomensaje, aquel QUIPUque escribió consu propia sangre», se dijo un abrumadoSebastián.
No se sentía capaz de colmar aquelabismo. Leer la Crónica con semejanteperspectiva estaba al alcance de unformidable erudito como Juan deFonseca, bien asistido de la ayuda de suhermano Álvaro, de otroscorresponsales y del trabajo de muchosaños. Pero él no era hombre de letras, yaquello lo desbordaba por completo...
Sintió un carraspeo detrás de él. Sevolvió, y allí estaba Moncho.
—El administrador, señor —leanunció el mayordomo.
15
TIEMPO DE AFLICCIÓN
Cuando entró en su gabinete, seencontró con aquel hombrecillo inquietocomo rabo de lagartija. Sebastián lepidió que se sentara, y el administradorrevolvió en su cartapacio tratando deordenar los papeles que traía consigo.Arrebujó, sacó, metió, y dijo al fin:
—No traigo buenas noticias, señor.En realidad, está usted en la ruina.
—¿Cómo que en la ruina? ¿Y estepalacio?
—El palacio no bajará de losdoscientos cincuenta mil reales. Pero se
halla hipotecado con todos sus enseres.Nada se podrá tocar, fuera de los librosy algún otro objeto personal.
—¿Qué pasa con las tierras de mipadre?
—Hace tiempo que no rindencuentas. Son trigales muy parcelados,secano de poco valor. Las viñas quizálleguen a los cincuenta y cinco milreales. Tienen lagar, bodega, casa conhuerto. Y administrador propio, quedisfruta de la casa a costa del cargo.Hace demasiado tiempo que no se levisita, aquello está un poco manga porhombro. Si fuese usted en persona, otrogallo nos cantara.
—¿Y las de mi madre? —Esas tierras creo que están bien
administradas, por esa muchacha queella misma educó, Lucía. Seguro que allípodrá usted encontrar con qué subsistirdurante su... —hizo un pausa, buscandootra palabra que no fuese «destierro»—... ausencia. Paco el Soguero le dará losdetalles, pero creo que el negocio dejarcias y velas va viento en popa.
Todo esto lo había idoacompañando el administrador deabundantes papeles, comprobantes yotras contabilidades, hasta sepultarle enellos. Paseó su mirada Sebastián poraquella montaña, deshecho enperplejidades.
—¿Dónde está el montante quepodrá liquidarme usted?
—Aquí, señor —y señaló lacantidad de veinticinco mil reales.
—¿Eso es todo? —bramó—. ¿Paraesto lo tenía mi padre deadministrador?
Se levantó y paseó, tratando decalmarse. Ganas le daban deestrangularlo.
—Señor, ahí está justificado hastael último ochavo.
Intentó entender Sebastián aquelgalimatías. Pero ¿qué sabía él de cómoiba la arroba de cebada, el celemín detrigo, el quintal de lana? No tenía tiempopara despedir a aquel bellaco ycontratar a otro que sería igualmenteladrón. Ya iba a dar por terminada la
entrevista, cuando vio que eladministrador no se movía de su asiento.Lo interrogó con la mirada, y suinterlocutor añadió:
—Quedan las deudas, señor. —¿Qué deudas? —La servidumbre. No podemos
mantener la que hay ahora, faltandovuestro padre, y con usted ausente. Sólodebería permanecer en la casa unpequeño retén. Creo que Moncho los hareunido para que pueda dirigirles lapalabra y, según lo que acuerde,despachar luego con ellos. Aquí traigolas cantidades que se les deben.
—Dígame el total y ahórreme losdetalles.
—Son cerca de diez mil reales.
—¿Quiere decir que sólo quedaránen limpio quince mil reales? Tomó lalista que le tendía el administrador y laexaminó, consternado.
—Está bien, vamos allá. La servidumbre se hallaba reunida
en el salón. Todo eran caras largas. Seescuchaba algún sollozo ahogado.Moncho mandó guardar silencio cuandoSebastián hizo amago de hablar.
—Siento que todo lo sucedido osafecte también a vosotros. Ya conocéisla situación en la que queda mihacienda. Sólo quiero deciros que nadieserá despedido hasta que no encuentreotro trabajo...
Hubo un murmullo en el que se
mezclaban las protestas de fidelidad, laspalabras de agradecimiento y nuevossollozos. El administrador aprovechó laconfusión para decir al oído del joven:
—Señor, no va a ser posiblecumplir esa promesa...
El ingeniero continuó, sin hacercaso de tal advertencia:
—Una amiga de la familia, laseñora de Abascal, averiguará entre sucasa y conocidos quiénes andanbuscando servicio. Ella y Moncho seencargarán de asignarlo a los quepermanezcan aquí. Ahora bien, aaquellos que tengan otros planes yo losrecibiré uno por uno en mi gabinete.
Pasó primero su vieja aya, querecordó con ojos aceitosos cómo le
había tenido en sus brazos de niño y milfatigas más. La apreciaba Fonseca muyde veras, e hizo callar al administradorcuando pidió a la anciana que abreviara,por haber tantos esperando. Ellaentonces alegó sentirse ya muy baldadapara trabajar y le concedió el joven unabuena cantidad.
Parecido fue el resto. Unosdeseaban volver al pueblo, y le contaronsus planes para unos terrenos que habíancomprado con sus ahorros. Otros eranmás jóvenes, y en sus perspectivasentraba cambiar de ciudad y de aires...No tuvo corazón para negarles lo que lepedían.
Cuando se hubieron quedado solos,
el administrador estaba desesperado: —Señor, no le han quedado ni
siquiera tres mil reales. Apenas tendrápara el viaje hasta sus tierras de Cádiz.Y quiera Dios que allí no le sucedacomo a su padre, que en gloria esté.Cada vez que la madre de usted lo veíamarchar a Andalucía para recaudarrentas me decía: «Temo que, en vez devolver con la bolsa llena, a su regresoseremos varios miles de reales máspobres».
De aquel modo, Sebastián, quehabía convocado a su administradorpara ir por lana, comprobó con estuporcómo salía trasquilado. Tras despedirsede él, quiso echar un último vistazo a lospapeles, y le llamó la atención un
certificado militar. Lo firmaba elsargento mayor del regimiento decaballería de Borbón y Montesa. En élse daba cuenta de la entrega decincuenta caballos, que Juan de Fonsecaaportaba a la milicia. No se trataba deganado de tienta y desecho, sino depotros de remonta bien seleccionados,con todo el equipamiento para losjinetes. Su coste lo dejó atónito.
—¡Cien mil reales de vellón! ¡Unafortuna! —exclamó.
El resto del documento no teníadesperdicio. Aquel desembolso hubo demermar las ya magras finanzas de supadre. Sin embargo, éste no habíadudado en acometerlo, en un patético
esfuerzo para que mejorase la posiciónde su hijo en el ejército.
«¡Pobre padre mío! —pensó,conteniendo las lágrimas a duras penas—. Gastó lo poco que le quedaba paraallanarme el camino y remover losobstáculos que se oponían a mi ascensoa capitán».
Había más. Un dispendioconsiderable afectaba a su hermanoÁlvaro de Fonseca, a quien no sólo hubode atender Juan día a día durante años,encerrado en aquel sombrío caserón.También había sacado al jesuita de uncrucial apuro durante su estancia enLima.
«¿Qué le pasó a mi tío en elPerú?», se preguntó.
Otros papeles daban buena cuentade las dificultades para lograr lasprobanzas de nobleza que habían vueltoa pedirle a Sebastián a raíz del ascenso.Tampoco le habían salido gratis a supadre. De allí se deducían lasgratificaciones para los informantes deaquellas pesquisas. Éstos habían viajadopor sus tierras de Cádiz hasta la casasolar de la familia, y también a otroslugares de España, rastreando su líneagenealógica, reuniendo partidas debautismo, casamiento y entierro,buscando testigos que dieran fe de lahidalguía y demás títulos que amparabana los Fonseca. Y entre ellos un informeheráldico que hacía constar la extrañeza
por el nudo gordiano que ostentaban susblasones y que no se correspondía conaquel apellido.
«¿Qué problemas parece siemprehaber con los Fonseca?», se lamentómientras salía al patio para despejarse.
Porque nada de eso sucedía con ellinaje materno. Y vinieron a su memorialas palabras de su tío Álvaro, quien yase había encontrado con los mismosobstáculos al hacerlo ingresar en elSeminario de Nobles y tener queacreditar su rango aristocrático.
Examinó el viejo escudo de piedraberroqueña arrumbado contra unaesquina del patio, acariciando con losdedos el nudo que lo ornaba,preguntándose qué conjuro escondía
para haber desatado tantos conflictos alcabo de tantos años.
Dedicó el resto de la jornada adespedirse del que debería haber sidosu hogar, aunque de hecho sólo lo fueradurante la infancia. Pues, una vezcrecido, sus estudios y carrera deingeniero militar lo habían llevado deaquí para allá.
Donde las alfombras no cubrían elsuelo brotaba de las duelas de castañoaquel delicado olor a especias. Al
aspirarlo, le resultaba imposible noacordarse de su madre, que habíainstaurado la costumbre de frotar lastarimas con naranjas agrias traídas desus tierras andaluzas, maceradas conclavo y laurel.
En el gran salón de músicadestacaba el clavecín que ella habíatañido, y su retrato en la pared. Se laveía junto al propio Sebastián de niño,con un gracioso casacón de terciopelo.Era la imagen de un niño feliz, los ojosbrillantes y confiados, los labiossensibles.
Aquella evocación lo apremió paravolver a las urgencias del presente.Cuando hubo revisado su equipaje, seacostó temprano, aunque tardó en
dormirse, en aquel examen diarioaprendido en los jesuitas, tratando deordenar lo sucedido. No siempre lollevaba a buen puerto ese recorrido porel interior de sí mismo, el acarreo yaluvión de la memoria, con sudesarreglado desfile de imágenes, dondeno faltaba su buena ración de espantos.
Entendió entonces que estabaentrando en otra etapa de su vida,cuando ya hay que contar con el tiempoy averiguar un destino. La senda que seextendía delante quizá fuese menor quela dejada atrás. Muertos los padres,empezaba a sentir sobre sí todo el pesode los recuerdos; ahora éstos quedabana su cargo. Entraba en el turno de
sustentar su linaje, pasar al otro lado dela vertiente. Aquel en que, con suerte, lesería dado corregir algún error, tantearsegundas oportunidades.
Reparó en la trampa que sobre élse cernía y le vino a las mientes lamáxima ignaciana: «En tiempo deaflicción, no hacer mudanza». En lascircunstancias presentes, parecía unsarcasmo. Pocos días antes llevaba unaexistencia tan apacible que todoapuntaba en derechura a una carrera sinexcesivos sobresaltos. Y, de pronto, unimplacable mecanismo, un azar ciego ytortuoso, parecía haberse puesto enmarcha contra los Fonseca.
Antes de embarcarse en Cádiz,tomando la nave que le llevaría a su
destierro, tenía que atender dosnecesidades: en primer lugar, recaudardinero de sus tributarios; y, después,localizar el lugar donde estaba enterradaaquella mujer que dos siglos antes habíavenido en un buque desde el Perú, juntocon su antepasado el jesuita Cristóbal deFonseca.
16
LA TUMBA EMPLOMADA
El viaje de Sebastián y Pacotranscurrió sin incidentes, gracias a laprotección brindada por la columnamilitar a la que se unieron. Tuvo, siacaso, el inconveniente de no poder leerla Crónica, como hubiera deseado.Sucedió que el oficial al mando de lacompañía, al conocer su rango, seempeñó en invitarle cada noche a sutienda para cenar, beber y hacer tertulia.Y habría sido descortés negarse.
Las primeras posesiones de losFonseca se encontraban en las tierras
gaditanas de frontera. El pueblo en elque entraron había conocido tiemposmejores. Ahora, desmoronado en susantiguas murallas, tanteaba el terrenodesparramándose en un caseríoencalado, con un minúsculo convento declarisas y un calvario retrepado por uncerro de nombre Borreguero, hastaalcanzar la ermita allí alzada.
—¿Crees que se podrá sacar algoen limpio? —preguntó a Paco mientrasenfilaban la única calle digna de talnombre.
—Han sido advertidos de su visita.Pero ya sabe el señor cómo se las gastanestas gentes. Ellos ponen cara de agoníaa todo lo que sea tributar.
Tan pronto sobrepasaron las
primeras hileras de casas corrió arodearlos multitud de muchachospelones. Todo lo que mamaron parecíangastarlo en mocos.
Echó a repicar la campana delconvento mientras los recién llegadosafrontaban la casa de apeo, donde sehabían concentrado sus tributarios paradarles la bienvenida. Al frente de ellosestaba el administrador, a quien se habíaenviado la noticia, con el recadoespecial de hacer arqueo y rendircuentas.
Pasaron todos a cumplimentarle ydarle el pésame por la muerte de supadre y de su tío. Pero nodesaprovecharon para ir dejando resmas
de memoriales escritos. Paco el Soguerono salía de su asombro. Y comopreguntara Fonseca al administrador quépapeles eran aquéllos, le explicó elaludido:
—Aquí todos se hallan en algunanecesidad.
—Pero ¿cómo? —estalló Sebastián—. ¿Es que no os han comunicado lasituación en la que queda la casa tras lamuerte de mi padre y mi destierro?
—Ha sido grande la sequía, señor.Además, hemos tenido que cerrar lasviñas con una tapia, para que el ganadode los vecinos no se extraviara dentro.Luego, no ha sido buen año para elcereal...
—¿Y la serranía? —le interrumpió
Paco, que ya empezaba a verlo venir. —La serranía no le hace
comparación. Hay poca tierra, es ásperay fragosa. Los montes son suelosflojos...
Paco no pudo contenerse y seenfrentó a él de modo muy violento.Fonseca lo refrenó, y se dijo para símismo que nada de aquello habríapasado si él no hubiera faltado de allídurante tanto tiempo. Y la simpleinspección de los campos le habíabastado para comprobar que la sequíano era ningún pretexto, sino una crudarealidad.
Entró en eso un muchacho paraadvertirles de que lo esperaban en el
convento las monjas de Santa Clara, quetanto habían repicado. Anunciaban así lamisa, oficiada por el alma de susdifuntos padre y tío.
Fueron allá. La capilla mayor eramás que decente, y durante la ceremoniase dejó oír sin excesivo tormento unbajón y un violín que gobernaban elcanto de las religiosas, junto a otro corode niños escolanos, que echó fuera eloficio de difuntos como quien echa losbofes. Tras la misa, aprovechóSebastián para departir con la madresuperiora y examinar las tumbas, sinencontrar otras que las de la propiacomunidad y una tía abuela suyafallecida cincuenta años antes de unastercianas fulminantes mientras
veraneaba en el lugar. Pero ésa no era laque andaba buscando.
Pasaron luego al refectorio delconvento. Allí sacaron bizcochos,mistela y su pliego de peticiones,demandándole hartos dineros pararetejar. Con ellas venía, en calidad deredactor del pliego, el licenciadoCastaño, «presbítero y maestro deescuela», como se presentó a sí mismo,para designar su doble función demisacantano en las clarisas y encargadode la enseñanza en el pueblo. Era aquelcura tan viejo que otro en su lugar sehabría caído a pedazos,desencuadernándose por el camino. Perono él, a quien todavía se le veía ágil,
tieso y colorado. —¿Cuántos años tiene usía? —
preguntó Sebastián. —Voy a cumplir los setenta. Y aún
me siento con fuerzas para echarme almonte en una burra albardada que tengo,con mi chupa, sombrero redondo,escopeta y lebrel, para dar cuenta de lacaza que se levante.
«¡Qué brava gente la de estospredios!», pensó Sebastián.
También a él le preguntó por latumba, procurando no dar más datos delos necesarios. Pero el cura norecordaba que hubiese ninguna con esasseñas en la ermita que remataba el cerroBorreguero, ni en ningún otro lugar de sujurisdicción.
Trajeron aviso de la casa de apeo,donde lo esperaban a comer.
—¿Es buena cocinera el ama? —preguntó al ver que por vez primera ibaa sacar algo en limpio de allí.
—Lo es, señor. Y aún lo sería mássi hubiera qué echar a la olla.
Como había leído en un viejonovelón, comieron todos y no comióninguno. Pues habían matado un carnerotan abollado en años y zozobras, quemás parecía resumen de camello.
Se despidieron sin otra cosa desustancia. Y a medida que iban dejandoatrás las lindes de sus primerasposesiones, Paco le advirtió quepasarían junto a las de su vecino, el
marqués de Montilla, a través de algunassendas comunales de servidumbre.
Incluso sin las explicaciones delcapataz, las diferencias con aquelladigna escasez que dejaban atrás saltabana la vista. Ahora, familias enteraspedían limosna al borde del camino. Elsoguero insistía a Sebastián para que nose detuviese, por no ser gentes a sucargo, y evitar conflictos.
—¿Cómo es que se hallanreducidos a ese estado? —preguntó.
—Por las levas —le respondióPaco.
—¿Y tenemos que pasar por aquínecesariamente?
—No hay otro remedio si el señordebe hablar con Hermógenes. —Y al
darse cuenta de que su amo no reconocíaaquel nombre, añadió—: Así es como sellama el marinero por quien me hapreguntado, aquel a quien encomendé lacarta que me confió su padre hace años,para un barco que iba a Perú.
En efecto, había insistido alsoguero para localizar al hombre que,según su tío Álvaro, llevó a Lima en1767 el aviso de la expulsión de losjesuitas. Aquella carta iba dirigida alarchivero Gil de Ondegardo, en cuyopoder obraban los papeles del BuqueNegro. Y él mismo guardaba ahora,dentro de la Crónica, la que su tío lehabía confiado antes de morir, paraidéntico destinatario, aunque en la
dirección figurase el nombre de sumadre, María de Ondegardo.
—Hermógenes es el mejorcarpintero de ribera de estos contornos—le explicó Paco—. Y vive en esacasa.
Señalaba una tan humilde que másdebía ser llamada choza.
Cuando se aproximaban, lessalieron al encuentro una mujer y suscinco hijos, de los que el menor noalcanzaría los seis años. Rompió ella allorar al reconocer a Paco, y alpreguntarle éste la causa le contestó queHermógenes había sido movilizado denuevo, tras regresar de un largo viaje enbarco, y no sabía dónde estabaconfinado.
El soguero hizo un aparte conSebastián.
—Señor, esta mujer y sus hijosquedan sin ningún sustento, en el mayordesamparo.
—¿Qué podemos hacer nosotros? —Quizá ofrecerles algún acomodo
en sus tierras, en el pueblo dondeacabamos de comer.
—De acuerdo, así se lo diré —convino el ingeniero.
—No, por Dios, no lo haga usted,ni se identifique —le rogó Paco—. Sesabría de inmediato, llegaría a oídos delmarqués de Montilla que un Fonseca seha entrometido en sus tierras. Todoserían problemas. Déjeme que sea yo
quien se lo diga, si no tiene el señorinconveniente.
—Dale también esto —añadióSebastián tendiéndole con disimulo undoblón de a ocho, de los últimos que lequedaban.
Regresaron al camino deservidumbre y prosiguieron su andadura.A través de lo que iban viendo pudocomprobar Sebastián que en aquellaspropiedades los arrendatarios yjornaleros eran tratados de muy distintomodo al que había observado en lasposesiones de los Fonseca. En éstas secumplían de modo estricto las leyes.
Por el contrario, los Montilla,fiados sin duda de sus influencias en lacorte, que les permitían levantar pleito
tras pleito, se habían resistido a aplicara sus braceros aquellos beneficios. Ymuchos se trasladaban a las tierras delos Fonseca. Algo que el marquésconsideraba desleal. Paco le explicóuno de los métodos de aquel bellacopara quitarse de en medio a quienes sele oponían o estorbaban: reclutar a loscabecillas para las milicias. No habíadudado en enviarlos a otros lugares,incluso a América, contradiciendo lasnormas que prohibían movilizar apadres de familia muy cargados dehijos, por quedar éstos en abandono.
—Todo esto no ha hecho sinoaumentar las viejas inquinas entre losMontilla y los Fonseca —concluyó el
soguero. Se enfureció Sebastián al
considerar que la última sangría deaquellos campos la había llevado a caboel marqués para su recluta de laexpedición con destino a América.
Paco le pidió prudencia. —La situación del señor ya es
bastante delicada. Tampoco debepermanecer aquí. En cuanto se sepa quehemos prestado oídos a una familia,otras saldrán a buscarnos por loscaminos. Y Montilla tendría una buenaexcusa para acusarlo de alborotar susdominios. Me ha hablado usted de esatumba que anda buscando. Creo quedebería visitar el castillo. En su oratoriohay varios enterramientos.
—¿Alguna lápida tiene un nudocomo el que viste el otro día? —lepreguntó Sebastián.
—No lo recuerdo. Pero su padresentía gran apego por esa capilla. Allífue donde se casó con la madre de usted.Y donde me ordenaba llevar los alijosque yo recogía en la bahía de Cádiz.
—¿Qué clase de alijos? —Lo ignoro. Iban en cajas
emplomadas que los barcos tiraban porla borda antes de pasar la aduana.Dejaban como señal una boya lastrada,yo salía con una barca, los recuperaba yluego los depositaba en el castillo. DonJuan me pidió que le guardara losemplomes para sellar una de las
tumbas. —Tenemos que visitarlo. —Le prevengo, señor, que está muy
abandonado. —Alguien quedará. —Los guardeses, algún vecino. Es
tierra peligrosa, por los bandoleros. Al cabo de un polvoriento trecho
avistaron lo poco que aún permanecía enpie del arrumbado castillo de losFonseca. A través de un precariosendero subieron hasta el peñasco sobreel que se asentaba.
Cuando llamaron a la puertatardaron en responder. Abrieron al fin,tras ver a Paco. Y tan pronto conocieronla identidad de Sebastián se deshicieronen explicaciones. El ingeniero trató de iral grano. Todo inútil. Ellos continuaron
con su cháchara mientras sostenían lasriendas de las monturas y Paco conducíaa Fonseca hasta la capilla.
Cuando los guardesescomprendieron a dónde se dirigían,entraron, por fin, en materia:
—Alguien con un recado de partede su padre ha visitado el oratorio.
—¿Qué aspecto tenía? —preguntóSebastián tratando de refrenar sucontrariedad.
La descripción fue premiosa y deescasa utilidad. Apenas le habíanpodido ver el rostro, llevaba un pañuelopara protegerse del polvo. Pero bastócon el capote. Era la guardesa quienhabía reparado en aquel inconfundible
cabriolé verde que Sebastián tuvo entresus manos en el callejón del palacio delos Fonseca mientras el presunto asesinode su padre escapaba por la ventana. Sele había adelantado de nuevo.
Al entrar en la capilla vio variastumbas en las paredes. Las recorriódesde la entrada hasta la cabecera de laiglesia. Ninguna de ellas secorrespondía con la que andababuscando. Fue al volver sobre sus pasospor el crucero cuando se percató de unalosa emplomada que yacía en el suelo.Habría pasado desapercibida de noestar marcada con el nudo de sangre, elmismo del escudo de los Fonseca. Seencontraba a los pies del altar donde secasaran sus padres. Y cabían pocas
dudas: acababan de husmear en ella,rompiendo el sellado hermético delplomo.
Paco le ayudó a descorrerla. No se veía ataúd alguno. Ni ningún
cuerpo. —La tumba está vacía... Y, sin
embargo, parece haber algo en elfondo... Ve a por un candil.
El capataz se lo trajo, inclinándosepara mejor iluminar la oquedad.
—Ésa es una de las cajas que trajedesde la bahía —le informó. Seintrodujo en la tumba. Y al abrir el cofrele sorprendió su contenido.
—¡Libros! Son libros. Tomó el primero que halló a mano.
Se trataba de uno de los volúmenes de laEnciclopedia Francesa, el octavo. Alhojearlo pudo leer: «Aunque llegue aestallar una revolución germinada enalgún rincón remoto de la Tierra, oincluso incubada en el centro mismo delos países civilizados, provocando ladesaparición de las ciudades y ladispersión de los pueblos y sumiendotodo en la ignorancia y las tinieblas,nada se habrá perdido si se conserva unsolo ejemplar de esta obra».
Grandilocuentes palabras quedebían de haber servido a su padre deinspiración. Porque junto al tomo octavopudo ver que se conservaban losrestantes. Juan de Fonseca habíaenterrado todo un juego de la
enciclopedia en su castillo,impresionado por tan monumental labor.Y, según todos los indicios, se habíacasado con su madre con los piesasentados sobre él, quizá pensando ya ensu descendencia.
Le conmovió tanta ingenuidad, tantafe en el progreso, la razón y el futuroque habían soñado para su único hijo.Una fe que se correspondía con aquellajuventud de ambos, en que habían unidosus vidas por encima de la oposición desus respectivas familias. La de su padre,por ser los Fonseca demasiado linajudospara admitir en su seno a unosadvenedizos, por muy ricos que fuesen.Y la de su madre, por estar los Fonseca
demasiado significados políticamentepara ser un buen partido.
Pero esta conmoción le duró poco aSebastián. Porque al revolver el resto delos volúmenes algo silbó como unaflecha y fue a clavarse en su mano.Antes de que pudiera darse cuenta cabal,sintió un doloroso mordisco.
Paco reaccionó de inmediato. Sacósu navaja y de un solo tajo la partió endos. Mientras remataba la faenaaplicando con furia el tacón de su bota,le advirtió:
—Es una víbora. Alguien la hametido aquí. Y está preñada, cuando elveneno es más fuerte.
Tras hacerle una cura de urgencia,limpiando la herida, el soguero supo de
inmediato lo que debía hacer. Allí nopodrían cuidar de él. Debía llevarlo sintardanza al obrador del valle, quecontaba con médico y botica. Sólo pedíaque no tuvieran un mal tropiezo en elcamino infestado de bandoleros.
17
LUCÍA
Lucía, la encargada, no estaba en lacasa, sino en el hospicio, y hasta allífueron a buscarla. Era un edificiomagnífico que su madre habíatransformado en refugio para loshuérfanos de la comarca. Desde que seentraba por la puerta se ensanchaba elánimo al ingresar en un claustro amplioy soleado, de airosos arcos, decoradocon pinturas al fresco de despaciosaejecución. Una escalera con dosderrames gobernaba los tránsitos hastael corredor. Y los artesonados no le
iban a la zaga, hasta el punto depreguntarse cualquier visitante cómo eraposible que mientras en Madrid seapagaba la hacienda de los Fonseca aquíbrillara en todo su esplendor,permitiendo hacerse una idea de lo quedebía haber sido la familia en tiemposde mejor capacidad y gobierno.
Todo el obrador era un alivio parael cuerpo y el ánimo. Así lo comprobóSebastián cuando se hubo recuperado ypudo pasear por la vega. Entendióentonces el amor de su madre poraquellas tierras, bien surtidas de huertasy alamedas, un arroyo demorado enacequias, molino y dos norias, con sudespeñadero.
Vinieron a hallar a la encargada
junto a unas niñas, a las que mostraba elmanejo del telar. No era mujer a la quepudiera calificarse de hermosa. Nisiquiera bonita. Pero tenía algo especialque brotaba de muy adentro. Cojeabaligeramente y, a pesar de ello, se movíacon un donaire natural. En su personaparecían aunarse, sin transición, un dejede melancolía —que asomaba en lo mássombrío y profundo de su mirada y en susonrisa tarda— y un indomable talentopara la organización. Esa energía de laspersonas, en apariencia frágiles que handebido sobreponerse a las adversidadesa fuerza de voluntad.
También observó Sebastián elcambio que experimentaba Paco en su
presencia, el abandono de una ciertahosquedad, trocada en timidez ydelicadeza al dirigirse a aquella joven.Permanecía atento a sus menoresmovimientos como el más cumplido delos cortejos.
Quiso Lucía que vieran los talleres.Entraron primero en el de los paños.Dio unas palmadas en medio de la largacrujía de telares, para que sin abandonarsus trabajos fueran saludando alingeniero, que tanto les favorecía con suvisita. Alegraba el alma ver aquellasdos filas de chicos y chicas cardandolana, sacando estambre y tejiendo.
—Aquí se trabajan los paños —lesexplicó—. En aquéllos, las bayetas. Enlos del fondo, albornoces y costales.
Cuando Sebastián preguntó por laabundante presencia de niñas, queigualaba e incluso superaba a la de losvarones, tuvo especial interés Lucía endetenerse delante de un tablero dondehabía hecho copiar con letra de buentamaño las recientes resoluciones yreales cédulas por las que se ordenabaque bajo ningún pretexto se embarazasea las mujeres la enseñanza de todasaquellas labores.
—Además del oficio de tejedoras—explicaba Lucía—, las muchachastambién son instruidas para el serviciodoméstico y el matrimonio. Si se casan,se les otorga dote y se les rompe labata.
—¿Romper la bata? —Es el modo de manifestar su
emancipación de esta casa. Pero muchasprefieren seguir trabajando aquí.
Cerraba la gran nave undescendimiento, una talla de no malamano donde se veía a José de Arimateay los suyos bajar con unas sogas desdela cruz el cuerpo exangüe de Cristo. Nopudo separar Sebastián la vista, por nohaber encontrado en el lugar otrasimágenes religiosas. Reparó en elloLucía, y se creyó en el deber de aclarar:
—Es un paso procesional, el de loscordeleros. Nuestros operarios lo llevandurante la Semana Santa. La idea fue desu madre de usted, para dar a conocer
nuestros productos y recaudar fondos delas personas caritativas.
Pasaron luego al cuarto del batán,desde donde salieron a las huertas.
—Junto con la vega de Granada,aquí se cultiva el mejor cáñamo deAndalucía, y algunos dicen que deEuropa —continuó Lucía—. Peto nos hacostado lo suyo que nos lo compren yaelaborado, que vale más. Su madre gastómucho dinero para venderlo a losastilleros de Cádiz en forma de jarcias ylonas, que multiplica su valor.
Si Paco escuchaba todas estasexplicaciones con orgullo pocodisimulado, Sebastián estabaasombrado. Todo el ir y venir de barcosveleros que salvaban el Atlántico y las
colonias dependía de aquel trabajo queallí se hacía, para capturar el viento,sujetarlo y embridarlo.
Anunció la joven que con ello yaestaba visto todo, y que si gustaba pasara su oficina, le mostraría los libros decontabilidad y los proyectos.
Por la mirada de complicidad quese dirigieron Paco y Lucía, se dio cuentade que aquél iba a ser el momento de laverdad.
Le explicó la encargada el modo enque su madre se había valido paramantener aquel patrimonio de su familiaa salvo de las represalias sufridas porlos Fonseca por su alineamientoaustracista. Habían aprovechado las
leyes del marqués de la Ensenada paraespecializarse en la elaboración detejidos, cordelería y jarcias para navíos.Su madre utilizó sus influencias para quea través de Paco el Soguero les hicieranllegar muestras de todas las clases delonas utilizadas en las fábricas de labahía de Cádiz, en las proximidades delastillero de La Carraca, así como losmodelos de peines de sus telares.
—Ahora, todo está cambiando, ynuestra supervivencia dependerá de quesepamos adaptarnos. Más en concreto deque logremos hacernos con el concursoque se ha convocado para un nuevo tipode barco que necesita la Armada. Si nolo conseguimos, quedaremos orillados.Hemos de entregar las jarcias
comprometidas la semana que viene, ysólo así cobraremos lo que nos deben.Es allí, al astillero de La Carraca, dondedeberá ir el señor junto con Paco pararecibir ese dinero.
Como viera la muchacha que elasunto parecía interesar a Fonseca, pasóa explicarle los proyectos para el futuro.El conocimiento de la joven eraapabullante. Sabía al dedillo cuántajarcia llevaba un barco, cuánto cáñamohacía falta para fabricarla, cuántossalarios de oficiales y aprendices... Y,sobre todo, a cuántos huérfanos podríamantener con aquel dinero que Sebastiánhabía ido a reclamarle. El ingenieroreconoció en todo ello el modo de
administrar de su madre, y se admiró dela buena cabeza de la muchacha.
—¿Qué se necesitaría para llevarloa cabo? —le preguntó el ingeniero.
—Más telares. Y adaptar losantiguos con peines más anchos.Estamos ahorrando lo que podemos paracomprarlos. De lo contrario,perderemos las contratas, muchos deestos obreros y niños quedarán manosobre mano y todo será hambre. Esnuestra gran oportunidad. Si perdemoseste encargo, no sobreviviremos a lacompetencia del marqués de Montilla.
Cuando esa noche regresó a lahabitación de huéspedes donde le habíanalojado, Sebastián abrió la ventana paraventilar el ambiente, viciado por un
braserillo de picón. Estuvo largo ratoasomado al patio interior, donde seextendía un emparrado. Y cuando cerróla ventana y se acostó, empezó a darlevueltas a todo aquello. Un dilema leimpedía dormir: aquel dinero que debíacobrar en los astilleros sería su últimaoportunidad para disponer de algunarenta en su destierro. Pero dejaría aquellugar descapitalizado, en serios apuros.
Además, en un aparte, Paco sehabía atrevido a confesarle lo que nodijera Lucía: que ése era el montantecon el que contaban para su proyecto.Tampoco le había pasado desapercibidoa Sebastián el modesto cuarto donde elcapataz iba guardando sus cosas, que
trasladaba hasta el obrador desde sulugar de trabajo más habitual, elastillero de La Carraca. Sin dudaesperaba hacerse con aquel encargo, queiba a significar años de estabilidad ytrabajo, para proponer matrimonio a lajoven.
18
CÁDIZ
Sebastián de Fonseca y Paco elSoguero acordaron separarse en ElPuerto de Santa María. Allí el capatazharía noche con el carromato, paraesperarle con las jarcias que debíanentregar y cobrar a la mañana siguiente,en el cercano astillero de La Carraca.Por su parte, el ingeniero tomó una delas naves que cruzaban la bahía, con laintención de presentarse en Cádiz yhacer valer la carta de Onofre Abascalque le permitiría embarcar rumbo a lasislas Canarias.
Estaba ya el día vencido, peroclaro y despejado. La cálida luz que ibade retirada reverberaba creando unavisión mágica de la ciudad alresplandecer en los edificios de piedraostionera y en los pináculos de cerámicavidriada que adornaban los pretiles delas azoteas. Se reflejaba luego en lasparedes encaladas, alternando con elazulón, ocre y rosa, hasta trenzarse ydestrenzarse con el cabrilleo de las olas.La ciudad era tan hermosa como larecordaba, con un puerto que había idoganando en magnificencia, crecido ennuevas obras que alcanzaba a distinguira medida que se acercaba la barcadonde era conducido.
Un alegre grupo de jóvenes reía yarmaba jarana, a pesar del incómodotecho que impedía permanecer de pie enbuena parte de ella. Hasta que llegaron alos bajos. En ese momento, el pilotoalzó la voz y dijo con tono grave ysolemne:
—Recemos por las almas dequienes han perecido en este lugar.
Se hizo un silencio absoluto. Sólose escuchaba, si acaso, el musitar de lasoraciones, mientras un grumete pasabasu gorra e iba recogiendo algunasmonedas de cobre, que se gastarían endecir misas por las ánimas delpurgatorio. Los bancos de arenacambiaban de lugar a menudo, causando
todos los años no pocas víctimas. Tan pronto hubo terminado esta
colecta, se reanudaron las risas ybromas, con más brío que antes. Paraentonces ya estaban llegando al muelle.Remaron los marineros a flor de agua ypalanquearon hasta poner la proa a pocomás de una vara. Luego tendieron unaplancha con guardamancebos para que elpasaje ganara tierra. Hubo de ponerorden entre los mozos de cordel que sedisponían a saltar a bordo del bote yhacerse cargo a empellones de losbaúles, maletas y alforjas.
Sebastián se presentó en lacomandancia, y allí le comunicaron quedebía esperar al menos un par de díaspara tomar el barco con destino a las
Canarias. Estaba terminándose el plazodel pregón para convocar a losinteresados en fletar mercancía, firmarlos contratos correspondientes, pasarrevista a la carga y otros trámites de laaduana.
Decidió buscar alojamiento en unade las posadas junto al puerto, en lazona de San Francisco, con sucontinuación en la calle Nueva. Era unlugar lleno de tiendas y cantinas, unaBabilonia cosmopolita, repleta deextranjeros. Cuando él había vivido allí,los empleados foráneos eran tantos quesólo los franceses tenían más decincuenta casas de comercio. Y desdeentonces habían aumentado
considerablemente. Al pasar por la puerta de la aduana
le mortificó ver a aquellos marinerosveteranos que, a falta de otro sustento,mutilados o viejos, sobrevivíanlustrando botas. Se detuvo junto a unanciano gaviero, la barba cana, los ojosvencidos, que trataba de ganarse la vidadándose al títere, haciendo nudos detruco. Triste final para quienes habíangastado sus años de juventud surcandolos mares.
Encontró cama en una posada de nomal avío, y después de haberseacomodado salió a tomar el aire ybuscar dónde cenar. Iba a aproximarse aun figón del que salía un prometedorolorcillo cuando le llamaron la atención
dos perfiles inconfundibles: el marquésde Montilla y aquella figura del capoteverde a lo cabriolé.
«¡Qué casualidad!», pensó,mientras se pegaba a una pared.
Los siguió discretamente hasta lamuralla, en la que se internaron tras elbaluarte de la Candelaria. Conocía bienla zona, había estudiado allí, en elvecino pabellón de ingenieros militares.Subió hasta lo más alto y pudo ver a losotros dos hombres que les esperaban.Llevaban éstos capas bastas, de abrigo,y desde una tronera alcanzó aescucharlos. Tenían acento extranjero,pero eso no era raro en la ciudad.
Los cuatro abandonaron el lugar
para internarse por una zona solitaria,donde Fonseca hubo de seguirlos acierta distancia.
Cuando llegaron a una explanada, ycreyeron no ser escuchados por nadie,los forasteros hablaron más alto yseguido. Entonces tuvo pocas dudas:eran ingleses.
«¿Espías?», se preguntó Sebastián. Continuó tras ellos hasta verlos
entrar en uno de los comercios cercanos:una librería propiedad de un francés. Laciudad contaba con una veintena deaquellos establecimientos. En sustiempos, era el mejor lugar para lograrobras prohibidas.
A través del cristal de un amplioventanal que le servía de escaparate
pudo ver desde la distancia, pero no oír,cómo discutían aquellos cuatrohombres.
Se acercó más, tratando de parecerun transeúnte casual. Y al pasar frente ala puerta tropezó con una botella querodó sobre el adoquinado. Se escondióde inmediato en la esquina. Y desde allí,a cubierto en la sombra, pudo ver cómoMontilla se dirigía hasta el ventanal yhacía visera con la mano para otear elexterior, desconfiado. Luego, corrió lacortina, impidiendo cualquier visióndesde el exterior.
La luz continuó encendida, ySebastián esperó y desesperó hastaverla apagarse, al cabo de un buen rato.
Sin embargo, nadie salió por la puerta.Entonces, una sospecha se abrió paso enél.
Dio la vuelta al bloque de casas yse apercibió de la salida trasera. Porallí se habían escapado.
19
LA CARRACA
Mientras se acercaban al astillero,Paco el Soguero fue explicando aSebastián de Fonseca lo que convertíaaquel lugar en invulnerable por mar ypor tierra. Estaba situado en el fondo delsaco de la bahía de Cádiz, en susúltimos esteros, allí donde las marismasy otros anegadizos maceraban el terrenopantanoso. Un barrizal inaccesible portierra para cualquier ejército, queperecería sin remedio engullido en susfangos. Sin embargo, los canales que loatravesaban eran lo bastante anchos y
profundos como para permitir lanavegación. No bajaban de las cincobrazas en pleamar, y tres y media enbajamar. Allí cabían barcos de buencalado si se contaba con un pilotoexperto o con un práctico que se pusieraal timón.
En cuanto a la entrada desde elmar, lo defendían las fortificaciones deCádiz, los fuertes de San Sebastián,Santa Catalina y San Felipe en unaprimera instancia, y la segunda línea deartillería formada por las baterías delPuntal y Matagorda, que dividían labahía en dos. Todos ellos, así como laisleta y castillo de Sancti-Petri, hacíantemerario cualquier ataque a través delagua.
El capataz detuvo el carromato anteel control del cuerpo de guardia. Loconocían bien. Apenas ojearon la ordende entrega de las jarcias y llevaron acabo una rutinaria inspección de lacarga.
Penetraron en el astillero y sellegaron hasta la Plaza de Armas.Bordearon las viviendas antes dedetenerse frente a la administración.Entraron hasta la contaduría pararegistrar el ingreso y esperar a querecibiera la entrega el delegado delingeniero comandante.
Mientras éste llevaba a cabo elinventario, acompañado de un inspector,el soguero pidió a Sebastián que lo
siguiera: —¿Se acuerda de Hermógenes,
señor? El carpintero reclutado a lafuerza por Montilla.
—Hablamos con su mujer, ¿no escierto? La que malvivía con sus cincohijos.
—La misma. Pues sospecho quepodría encontrarse en este lugar. Él esuno de los mejores carpinteros deribera. Y aquí se reparan y ponen apunto los barcos que han de salir paraAmérica. Fuimos viejos compañeros denavegación hace muchos años, y megustaría localizarlo para contarle losucedido y decirle que su familia hasido acogida en las tierras de usted.
Pasaron junto a la iglesia, el
hospital y la botica, la tienda y lataberna. Dejaron atrás la residencia deoficiales y el parque de artillería. Elastillero a pleno rendimientoimpresionaba por su actividadindustrial. Se asombró el ingeniero delesfuerzo necesario para lograr el ajustede piezas tan diversas, tendiendo sobretodo el reino aquella vasta red capaz decaptar y encarrilar tal multitud demateriales.
Paco lo sujetó por el brazo paraprevenirle sobre el terreno en el queentraban. Estaba inclinado hacia el aguay embarazado por tablones destinados ala construcción de un par de naves degran calado. Las quillas se hallaban
orientadas de norte a sur, para que lasmaderas recibiesen la misma insolaciónpor sus dos flancos, evitando de esemodo asimetrías en las deformaciones.Observó los esqueletos de lasembarcaciones, la levedad de su perfil,la pureza de líneas.
El capataz saludó a un oficialamigo suyo, y se detuvo para tantearle,calculando cuándo debería tener lista lasiguiente entrega de aparejos:
—¿Qué tal lleváis ese barco? —Aún queda faena. Estamos
esperando a que nos traigan más maderade Málaga para seguir hasta la primeracubierta.
—¿Y este otro? —Para darle impulso
necesitaríamos cien personastrabajando, entre aserradores y peones...Y se nos han llevado el mejor carpinteroque teníamos.
—¿Hermógenes? —le preguntóPaco.
—Lo teníamos apalabrado. Se ibaa quedar una temporada en tierra. Y alparecer ha sido movilizado de nuevo —y bajó la voz para decirle—: Entrenosotros, esto me huele mal. Hanvallado una parte del astillero y lamantienen muy vigilada. No dejan pasara nadie y todo lo llevan con muchosecreto. Sospecho que Hermógenes andapor allí.
—¿Dónde está esa valla?
—¿Sabes el acueducto? El que traeel agua de boca desde la isla de León,junto a la explanada para trabajar lasvelas y el cobertizo de guardar laestopa.
—Sí, sé cuál dices. —Pues tienes que atravesarlo, y
también el cocedero de brea. Y allí ya teencontrarás con la barrera. No tedejarán pasar a los muelles de carga ydescarga.
—¿Junto a las atarazanas decordelería?
—Las mismas.
Se despidieron del carpintero paradirigirse hacia allí. Tal y como leshabían indicado, lograron llegar hasta elcanal de resistencias, donde se ensayabael aguante de los cascos, según lasinstrucciones de Jorge Juan. Pudieronver también a otros artesanos quealzaban cometas con distintos tejidos,para estudiar la acción del viento sobrelas velas. Pero no lograron ir más allá.Se había vallado la zona, instalandocasamatas para la tropa. Y una patrullalos echó atrás.
—Nunca había visto nada así —dijo Paco a Sebastián mientras
retrocedían—. Podemos hacer una cosa,si le parece, señor: iremos a cobrar elgénero que hemos entregado, antes deque cierren la administración;mataremos el tiempo en la tabernatomando algo, con la excusa decelebrarlo, que desde luego es parahacerlo, con lo que tardan en pagar; yesperaremos un par de horas, hasta quese ponga el sol. Entonces intentaremoslocalizar a Hermógenes, cuando hayaacabado el turno de trabajo y sepamosdónde descansa.
Así lo hicieron. Tras salir de laadministración, por vez primera enmucho tiempo se vio Fonseca con unaabultada bolsa en las manos.
—Guárdelo bien, señor —le dijo
Paco tras entregárselo—. Hay muchotrabajo detrás de ese dinero.
Y por el deje de tristeza, si no deamargura, con el que dejó caer aquellaspalabras entendió Sebastián cuántasesperanzas había depositado el capatazen aquel cobro.
Cuando hubo caído la luz salieronde la taberna para regresar hasta la zonadestinada a almacenes y pertrechos.Paco saludó al pequeño equipo que enese momento se disponía a abandonar sufaena y concluir la jornada de trabajo.
En cuanto a la guardia quecontrolaba el acceso a la valla, habíasido reducida a un pequeño retén. Lesbastó alejarse de los soldados que lo
componían para saltar la empalizada alabrigo de la oscuridad, ocultándose enel primer galpón que encontraron enaquella zona restringida.
Había luz en el almacén dondeentraron, una lámpara sobre la mesa quepresidía la improvisada oficina. Sepreguntaron quién podría estarutilizándola. No se veía a nadie.Examinó Paco los papeles esparcidossobre el tablero y mostró a Sebastián lahoja de estado de un navío. Por laanotación que llevaba en la cabecera loestaban avituallando con urgencia, bajolas instrucciones generales de«Comisión Reservada».
—Son las que se redactan para unamisión secreta, cuando no se quiere
revelar el destino —dijo Fonseca en vozbaja, apenas audible.
Se hurtaban allí muchos otrospormenores que habrían sidopreceptivos en un cometido ordinario.Pero eso no era obstáculo para un ojotan experto como el de Paco. Por lospertrechos y otros detalles dedujo que setrataba de un navío de línea de setenta ycuatro cañones.
—Mucho buque es éste, el queestán preparando, señor. La dotación deun barco así no baja de los seiscientoshombres.
Mientras el ingeniero se manteníaalerta, por si regresaba el ocupante deaquel galpón, revisó su capataz el
inventario de víveres y tonelería: lasraciones entelas de la Armada, lasbarricas de agua, pipas de vino, aceite yvinagre.
—Con estas provisiones tienen almenos para cuatro meses sin hacerescalas, un viaje para cruzar el océano.
—Entonces, se dirigen a América—afirmó Fonseca.
—Ese tiempo es el que cuestallegar a Tierra Firme. A Panamá.
—La ruta más corta para el Perú. Según todos los indicios, aquél era
el barco en el que iría la expedición deMontilla. Pero tenían que asegurarse. Yuna idea empezó a germinar en la mentedel ingeniero.
Cuando hubieron comprobado que
no había nadie en la explanada queconducía al navío, salieron del almacény se acercaron hasta él con todo sigilo,resguardándose en los suministrosesparcidos a lo largo del patio. Desdesu escondrijo pudieron ver el nombre dela nave, África, y su imponente perfilrecortándose contra el cielo rojizo delatardecer. Los oficios habían terminadosu labor, y quienes ahora se hallaban abordo andaban ocupados en el embarquede pertrechos.
—Van a levar anclas de inmediato—dijo Paco—. Están cargando ya losequipajes.
Fonseca sacó el pequeño catalejoque llevaba en el bolsillo y fue
inspeccionando aquella carga a medidaque la colocaban en las plataformas demadera sujetas a unos fuertes cables,que amarraban al cabrestante paraalzarlas sobre la cubierta del navío eintroducirlas en la bodega. En esemomento, acercaron un farol hasta unade ellas, para comprobar la sujeción. Ya su luz pudo ver varios baúles con elescudo de Montilla.
—Desde luego, el marqués va abordo... —comentó Sebastián—.Espera, ¿qué es eso? —añadió mientrasenfocaba el catalejo.
Se refería a un equipaje al quehabían enrollado aquel inconfundiblecapote cabriolés verde con el brocheroto, el que llevaba el presunto asesino
de su padre cuando se enfrentó a él en elcallejón del palacio de los Fonseca.
—Paco, quiero hacerte unapregunta: ¿encontrarás a Hermógenes sinque nadie te ayude en la vigilancia?
—Espero que sí, señor. ¿Por qué? —Ahora te lo explicaré. Antes,
dime: ¿podría salir ese barco a marabierta con los vientos que hay ahora?
—Sin duda. En esta bahía se puedenavegar con todos los vientos menos losdel noroeste. Sólo un temporal quesoplara desde esa dirección loimpediría. Y no es el caso.
—Entonces, tienes que ayudarmepara que me esconda entre la jarcia quehemos entregado, y que veo allí,
preparada para cargar. —Pero, señor, eso es una locura. —¿Crees que es más cuerdo ir a la
comandancia para que me lleven a lasCanarias, o a Dios sabe dónde...?¿Querrás hacerlo?
Asintió el capataz con un gesto deresignación.
Estaba la partida de sogas ya cercadel punto de carga, y hubieron deacercarse con mucho cuidado. Una vezsobre la plataforma de madera quehabría de alzar el cabrestante, Pacorodeó a Sebastián con las jarcias de talmodo que quedara oculto entre ellas.
Cuando el capataz ya se despedía,Fonseca le tendió la mano. Y no iba devacío, sino que le entregaba la bolsa con
el montante en metálico recién cobrado. —Toma, para que se lo des a
Lucía. Nadie lo administrará mejor. —Señor, se queda usted sin nada...
No podemos permitirlo. —Lo habéis ganado con vuestro
sudor... Y vete, que ya vienen. Las sirgas se tensaron y la tarima
comenzó a subir lentamente, hasta seralzada por encima del barco. Giró elcabrestante, dejándola suspendida sobrela cubierta superior. Los estibadotestiraron de los cabos hasta centrarla en laescotilla principal del navío, pegada alpalo mayor. Y, a una señal, empezaron abajarla.
Escondido entre las jarcias,
Sebastián trató de mantener el equilibriomientras la plataforma descendía,pasando a través de la segunda cubierta,la más alta. Después, la primera, másprofunda. Finalmente, el sollado, laparte del barco que se correspondía conla línea de flotación, hasta entrar en labodega y topar con el tablado para loscables. Y allí quedó, sepultado en lomás hondo de las entrañas del buque.
SEGUNDA PARTE
EL SUEÑO SIN
20
LA JOVEN INDIA
Lo despertaron los tres cañonazosy la frenética actividad de la marineríapara levar anclas. Vinieron luego lasórdenes para soltar trapo, entre lospitidos del contramaestre. Al fin, quedóel navío libre y se sintió la resistenciadel agua en los costados. Crujió el cascoal abrirse paso. Rechinaron los palospor el impulso en las velas superiores amedida que iban cargando viento. Se lesfueron uniendo las demás, entre elzumbido de aquella maraña de aparejos,hasta sonar como un instrumento bien
afinado. El África navegaba hacia marabierto.
Antes de que cerrasen las escotillasSebastián había logrado hacerse con unfarol. Lo encendió para explorar losdominios que le eran accesibles, todo eloscuro mundo de la bodega, sumido enel mar, bajo las olas. Ascendían hasta éllos tufos de la sentina, la cloaca dondeiban a parar las aguas residuales de lalluvia y el lavado de los puentes, lasfiltraciones del casco y las evacuacionesde animales y hombres. Allí formabanun charco anegado de ratas, podre ydetritos fermentados.
Comprobó en primer lugar losaccesos por donde pudieransorprenderle los tripulantes que bajaban
de las cubiertas. En la parte trasera delnavío estaba la escalera de popa,pegada al palo de mesana. Era la másvigilada, por conducir al rancho de lasantabárbara y al polvorín.Afortunadamente, quedaba fuera de susdominios. Por ese lado no lemolestarían.
Venía luego, avanzando hacia proa,la escalera central, junto al palo mayor.Se dividía a su vez en dos bajadas a labodega. Una de ellas conducía a ladespensa, y sería la más utilizada por elcocinero y sus pinches. Pero la otra, aproa del palo mayor, junto al tablado delos cables y del ancla donde le habíandejado, era de poco uso. Y allí decidió
hacer su escondrijo, porque al pasar másadelante, hacia proa, se hallaban laescalera más frecuentada por losmarineros, la que conducía a la cocina.De ella salía un olor tentador al hornearel pan y a la hora de la comida.
Tras este somero control sólo lequedaba aprovisionarse. Encontró amano barriles de carne y pescadosalados, legumbres y frutos secos,aceitunas, queso, pasas de Málaga... Nofaltaba de nada, aunque deberíaajustarse a los recipientes que ibanabriendo los despenseros, pues todosestaban cuidadosamente numerados.Hizo acopio de alimentos, tomando unpoco de aquí y otro poco de allá, paraque no se notase la merma, y los fue
llevando hasta su escondrijo entre lasjarcias. Desde aquella posición centralpodía controlar los movimientos decualquiera que bajase hasta la bodega.
Pasados los primeros agobios, queno fueron pocos, contaba con un refugiomás o menos seguro. Se consolópensando que podría sobrevivir enaquella bodega repleta de casi todo lonecesario, excepto aire libre y la luz delsol. Había conocido calabozos peores.Debería resistir sin ser visto al menoshasta que rebasasen la longitud de lasislas Canarias. Caso de ser descubiertoantes, corría el riesgo de que lo llevarana su destierro, o lo encomendasen a otranave con aquel rumbo.
Ahora le sobraba tiempo, algo delo que había andado escaso por losúltimos acontecimientos. Y podía volversu atención hacia aquella Crónica dondese hallaban las claves de lo que estabasucediendo.
Tanteó la bolsa de hule que llevabasujeta a su cuerpo, sacó el volumenencuadernado en piel y se dispuso aleerlo en días sucesivos. En aqueltrance, agradeció la previsión de supadre, quien había insertado una hojadonde se resumía lo sucedido en el Perúantes de que el autor de aquella Crónica,Diego de Acuña, comenzase su relato,para no perderse en sus meandros yrecovecos.
Los antecedentes inmediatos seiniciaban en 1527, con la muerte delúltimo emperador inca antes de lallegada de Francisco Pizarro. Sellamaba Huayna Cápac, y con él habíaalcanzado su cénit aquel reino. Diego deAcuña se hacía eco de un sueñoprofético que le sobrevino al monarca,dejándolo profundamente inquieto. Puesversaba sobre el fin del Incario, tal ycomo le confirmaron los astrólogosimperiales.
Al ser la suya una dinastía que seproclamaba hija del Sol, le sucederíacomo al propio astro, que al cabo dedoce meses cambiaba su ciclo. Pues delmismo modo —dijeron a Huayna Cápac— declinaría su estirpe tras elduodécimo Inca, su sucesor. Y así, enlugar de nuevas conquistas, prefirióesforzarse en consolidar lo logrado. Enespecial debía preservarse a toda costael Punchao, el ídolo de oro querepresentaba el sol naciente y en cuyopecho se guardaba la más preciadareliquia de aquel imperio, el polvo delos corazones de todos sus reyes. Siconservaban memoria de ellos, nadiepodría abatir sus ánimos. Y un nuevo
ciclo solar y dinástico comenzaría pararemontar otra vez hacia lo más alto.
Quiso Huayna Cápac por elloprevenir las voluntades de sus súbditos,aunándolas en torno a su primogénito. Ycuando éste iba a nacer, mandó forjaruna maroma o cadena de oro tan gruesacomo el brazo de un hombre y tan largaque daba toda la vuelta a la plaza mayordel Cuzco. Su peso era tal queseiscientos indios de los más vigorososapenas podían levantarla. En sus fiestassolemnes la llevaban como si sujetaranuna gran serpiente, uno de sus animalesmás sagrados, por representar lasabiduría surgida del seno de la tierra.Así, aquella enorme cadena de oroenlazaba a sus súbditos, manteniéndolos
unidos, en previsión de lo que seavecinaba. Y para mejor fijarlo en lamemoria de su pueblo bautizó a su hijocon el nombre de Huáscar, que en sulengua quiere decir 'maroma' o 'cadena'.
No anduvo desencaminado. Apesar de todas sus precauciones, lasdesgracias profetizadas en el sueñoempezaron poco después de su muerte,cuando el reino se dividió entre lospartidarios de sus hijos Huáscar yAtahualpa. El primero contaba con elapoyo del sur y la capital del imperio,Cuzco. El segundo, con el norte y laciudad de Quito. Fueron éstos, losquiteños, quienes ganaron aquella guerracivil. Tras conquistar el Cuzco,
Atahualpa tomó sangrientas represaliascontra sus habitantes, persiguiendo congran saña a la nobleza, en un exterminiosistemático. Y también a los sabios quepreservaban la historia antigua, aquienes eliminó haciéndoles ingerirgrandes cantidades de chiles muypicantes. Pretendía así destruir lamemoria y linajes de quienes le habíanprecedido, fundando una nueva dinastía.
Habría conseguido su propósito deno producirse la invasión de FranciscoPizarro, quien en 1533 lo tomóprisionero en Cajamarca. Prometióliberarlo si sus súbditos llenaban doshabitaciones de oro y plata. Y así lohicieron ellos. Pero, en lugar demantener su palabra, los españoles
mataron a Atahualpa. Previamente,desde su encierro, éste había ordenadola ejecución de su hermano Huáscar, alque sus leales mantenían encarcelado.
Muertos aquellos dos hijos deHuayna Cápac, Pizarro hubo deentronizar a un tercero, Manco Cápac.El propósito de los españoles eramanejarlo como a una marioneta. Y lamisma intención abrigaba el nuevo Incarespecto a ellos, utilizándolos paradeshacerse de otros aspirantes al trono,asentarse en el Cuzco y vengarse de losquiteños, que lo habían convertido en unfugitivo. Hasta que, harto de lashumillaciones a las que se veía sometidode continuo, tramó un engaño para
escapar. Se valió para ello del más
poderoso señuelo que podía ofrecerles:el tesoro de los incas. Pensaban losinvasores que él también llenaría doshabitaciones de oro y plata, como suantecesor. Manco Cápac no losdesengañó. Les aseguró que sus súbditostenían ingentes riquezas, que habíanescondido al no cumplir Pizarro supalabra. Él prometía traérselas sigozaba de libertad de movimientos.Cegados por la codicia, en 1536 lodejaron partir de Cuzco.
Manco Cápac no regresó con oro,sino con un poderoso ejército, dispuestoa sitiar y reconquistar la ciudad. Habíaconvivido con los españoles, conocía
sus costumbres, armas y artes de guerra.Sin embargo, a pesar de su empeño ybravura, no consiguió tomarla. Al cabode un año hubo de retirarse al noroeste,a lo más profundo de la sierra, dondelos dominios incas lindaban con laselva. Allí se hizo fuerte en la nuevacapital de Vilcabamba, a unas treinta ycuatro leguas de Cuzco, entre los ríosApurímac y Urubamba. Una regiónestratégica por su proximidad al Cuzco ya la sierra central, pero muy difícil defranquear. Su territorio era accidentadoen extremo, protegido por estrechosvalles y abruptas defensas. Y desdeaquel reducto hostigó a los invasoreshasta su muerte. Dejó tres hijos varones
que ocuparon su puesto sucesivamente:Sayri Túpac, Tito Cusi y Túpac Amaru.
Llegado este punto, Sebastiánobservó que su padre había hecho unpequeño esquema genealógico:
Huayna Cápac (el último Incaantes de Pizarro y padre de):
—Huá s c a r (ejecutado pororden de Atahualpa)
—Atahualpa (ejecutado porPizarro)
—Manco Cápac (primer Incade Vilcabamba y padre de):
—Sayri Túpac —Tito Cusi —Túpac Amaru (el último
Inca de Vilcabamba)
Allí, anotaba Juan de Fonseca,estaba la clave de lo que ahora sucedía,dos siglos después. O, al menos, susorígenes. En aquella arboladura delinajes y en la voracidad por lasriquezas escondidas se encontraba lafuente de todos los problemasposteriores. Bastaba entrelazar estasquerellas genealógicas de los incas conlas guerras civiles de los españoles ensus sucesivos repartos del poder y delbotín para asistir al laborioso parto deun nuevo país, el Perú.
Vilcabamba se mantuvo en pie deguerra hasta que en 1557 Sayri Túpac,de talante pacifista, aceptó firmar un
tratado con los españoles. Tras ello, seestableció cerca de Cuzco, en aquellaporción del río Urubamba que llamanvalle de Yucay, unos antiguos pantanosdesecados y colonizados por su abuelo,Huayna Cápac. Pero murió al cabo decuatro años. Su hermano Tito Cusi, másambicioso, había permanecido en lasierra porque no se fiaba de losespañoles, a los que acusó de haberenvenenado a Sayri Túpac. Enconsecuencia, se proclamó nuevo Inca,declarándose en rebeldía hasta sumuerte en 1571. Entonces, llegó al Perúun nuevo virrey, Francisco Álvarez deToledo, quien perseguía la pacificaciónpor las buenas o por las malas. Y conese objeto se desplazó hasta Cuzco, sin
saber que entre tanto había muerto TitoCusi y subido al trono su hermano TúpacAmaru.
Era, pues, este último quien reinabaa principios de 1571, cuando lossublevados de Vilcabamba llevaban yatreinta y cinco años resistiendo a losespañoles. Ahí empezaban los hechosnarrados por Diego de Acuña, aqueljoven intérprete y secretario asignado alséquito del virrey para su estancia en laantigua capital inca.
Su relato evocaba una noche en laque, alta ya la madrugada, rondaba lascercanías de la Plaza de Armas delCuzco.
Al pasar por una callejuela,
escuchó un alboroto. Y al acercarsepudo ver a unos soldados españoles,aquellos temibles veteranos biencursados en guerras y lides. Pertenecíana la guardia de alabarderos del virrey.Estaban borrachos y rodeaban a alguiena quien el intérprete no podía ver. Perosí oír. Eran gritos de mujer.
Molestaban a una joven india. Porla actitud y voces de la soldadescaentendió que acababan de hacerle lallamada prueba de la capa. Consistíaésta en acercarse por detrás y golpearpor sorpresa en el trasero con una capaenrollada. Pretendían con ello averiguarsi una adolescente estaba preparadapara conocer varón. Si tras el golpe semantenía en pie, se la consideraba
madura. En una palabra, se disponían a
violarla. La prueba de la capa no era eneste caso sino un modo de embromarla.Aunque tuviera todavía el aspecto deuna muchacha, se trataba de una mujerhecha y derecha. Bien se traslucía en suresolución al defenderse, con uñas ydientes, como si en ello le fuera la vida.Gritaba en quechua para que la soltasen.Y a cada palabra suya respondían elloscon carcajadas, exigiéndole que hablaraen cristiano.
Aun sabiendo que era unatemeridad, Diego no dudó en sacar suespada y arremeter contra los soldados.Se volvieron éstos, perplejos: nadie se
atrevía a interponerse en el camino deun alabardero. Hubo un amago deresistencia por parte del primero con elque se enfrentó. Pero algo debió de veraquel bellaco que le aconsejó la huida,tambaleándose. Pensó al principio elintérprete que había sido la firmeza yfuria que brillaban en sus ojos. Algomás hubo de haber, sin embargo, porquetras él también salieron corriendo suscompañeros, sin atreverse a plantarcara.
Quedaron los dos jóvenes en lasolitaria calleja, frente a frente. EnvainóDiego, y tendió su mano a la muchachaindia, que la rehusó, desconfiada. Por elcontrario, se pegó a la pared, aúnjadeante.
Trató de tranquilizarla hablándoleen español. Y al comprobar que norespondía a sus preguntas, lo hizo enquechua.
Se quedó ella sorprendida de queconociera su idioma. Pero, aun así,tampoco contestó a sus palabras.
Le insistió Diego para aconsejarleque regresara a casa antes de quevolviesen sus asaltantes con refuerzos.El mismo la acompañaría, si necesariofuere.
Ella continuó guardando silencio,la mirada fija en la suya, el resuelloagitándole el pecho. No parecía unaindia del común. Al joven escribano lesobrecogió la orfandad que vio en ella.
Unos ojos en sombra viva, ocultos trasel largo cabello negro, dejando entreverel rostro más hermoso que nunca se lehabía concedido. Le sacudió de pies acabeza una honda sensación dedesamparo, esa devastadora fragilidademanada de la belleza o de la magia quepueden desvanecerse en cualquiermomento.
Al preguntarle dónde vivía, ellabajó la mirada. Cuando alzó los ojos fuepara fijarlos tras él. Un atisbo rápido,furtivo, que no pasó desapercibido aDiego de Acuña.
Al volverse, el intérprete yescribano aún alcanzó a ver a un indioque acechaba oculto en la esquina. Sedirigió hacia aquel edificio. Y al
doblarlo vio que no estaba solo. Unnutrido grupo de indígenas se alejaba ya,poniéndose fuera de su alcance.Entendió entonces por qué los soldadoshabían escapado sin plantarle cara, aladvertir aquella indiada al acecho.
Se preguntó quién era aquella jovenque, en la misma noche, parecía suscitara la vez tanto interés entre españoles eindios. Bastaba verla para entender queestaba ante una persona de calidad.Entonces, ¿cómo es que andaba a esashoras por la calle?
Al regresar hasta ella paratrasladarle tales inquietudes, lamuchacha había desaparecido. Cuandoquiso reaccionar, ya era tarde.
Inútil seguir su pista. Aún noconocía bien la ciudad.
Ya se iba a retirar cuando vio algoen el suelo. Se agachó para recogerlo.Era una fina cuerda roja con nudos.Parecía un adorno de los usados por losindios. Sin duda pertenecía a la joven.Se le había caído en la refriega. Laúnica pista con la que contaba. Laguardó cuidadosamente.
«¿Qué ha sido ese ruido?», sepreguntó Sebastián interrumpiendo la
lectura. Apagó el farol. Sin embargo, y en
contra de sus cálculos, la bodega noquedó completamente a oscuras. Unaescotilla se abría sobre él y una luztenue se colaba hasta la sentina.
Cuando se hubo acostumbrado a lapenumbra, pudo ver unos ojos quebrillaban, inquietantes. Iban hacia ellugar donde se encontraba, avanzandohacia su escondrijo. Se encogió hastaocupar un resquicio mínimo,conteniendo la respiración. Peroaquellos ojos seguían acercándose.Alguien lo había descubierto.
21
EL QUIPU ROJO
Trato de pasar desapercibido entrela maraña de cables. Desde allí podíaseguir el curso de aquellos ojos queavanzaban hacia él con extraña fijeza.Lo más sorprendente era que el tamañodel intruso no aumentaba. Se apretócontra las jarcias, con la esperanza deque el recién llegado no lo hubiese vistoy pasara de largo. No fue así. Ahora yaestaba a su lado, y mantenía unextraordinario sigilo.
Al asomarse vio que era un gato.En realidad, una gata. Sabía que todos
los barcos llevaban a bordo uno deaquellos animales de forma preceptivapara evitar que las ratas royeran losaparejos o la comida. Aquélla debía deser la gata del África y, como todomiembro de esa especie, su sentidoterritorial parecía muy acusado.Entendió ahora por qué no había vistomás que sus ojos, inmensos. Su pelo eracompletamente negro, excepto unpequeño mechón blanco en el pecho.
Tras varios maullidos, reclamandoexplicaciones al invasor de susdominios, se había sentado sobre loscuartos traseros, lamiéndose una patapara librarse de algún olor indeseado.Cuando hubo acabado de acicalarsedebió de notar que aún persistía el tufo
que la perturbaba y pareció sentirseatraída por la Crónica, que el ingenierosostenía en la mano. Olisqueó el librode arriba abajo. Pensó al principioSebastián que quizá se debiera a la pielde la encuadernación. Pero no. Era suinterior. Y no se trataba del papel, sinode la tinta, que intentó lamer antes deque él se lo impidiese, cerrando elvolumen.
«¡Qué siglo este —pensó— en elque hasta las gatas son ilustradas!».
Sopesó qué hacer con ella. Nocreía que el animalito denunciase supresencia. Por el contrario, podía ser unformidable aliado.
«¿Quién conoce mejor las tripas de
un barco que su gata titular?», se dijo. Por la minucia con que estaba
examinando ahora el escondrijo, parecíadesempeñar su cometido a conciencia,pulgada a pulgada, detectando cualquierobjeto u olor fuera de su sitio. No debíade ser trabajo fácil el suyo. Pero elanimal se orientaba con todo aplomo enaquella barahúnda, adentrándose sinvacilar entre los toneles.
Tras el solitario encierro de lasprimeras jornadas, llegó a apreciar sus
visitas. Era muy hogareña y apegada aaquellos palitroques, así como a lacompañía de los humanos. Hasta que undía, observando sus movimientos, queya empezaba a conocer bien, se decidióa seguirla, para llevar a cabo unaexploración más detenida que lasprecipitadas y huidizas que habíaintentado hasta entonces.
Comenzó por la bodega, tramo portramo, dirigiéndose desde el centro delbarco hacia la popa. Tras el palo mayorse extendía la despensa, con las barricasde provisiones que ya conocía. Hastaque no pudo continuar porque se tropezócon algo insólito: una pared de ladrillo.Protegía la santabárbara, donde sealmacenaban los barriles de pólvora. El
lugar más vigilado. Aunque, por fortunapara él, los accesos no caían por eselado, sino más atrás, por la escalera depopa.
Retrocedió, desandando su caminoen dirección a proa. Tras el tablado delos cables, donde había hecho suescondrijo, se extendía la bodega deaguada, con su voluminosa tonelería.Estaba luego el compartimento de laleña, los barriles de alquitrán y otros demayor peso que no alcanzó a identificar.Al acercar la nariz a ellos, percibió unolor aún más acre que le resultódesconocido, y no dejó de inquietarle.Ahí tuvo que detenerse. El tabique queclausuraba la bodega por el extremo de
proa le impedía llegar hasta el palo detrinquete.
Tranquilizado con este nuevoescrutinio, volvió a su escondrijo. Y enlos días sucesivos siguió leyendo laCrónica, avivado su interés por lahistoria que allí relataba Diego deAcuña.
Continuaba el escribano contandolo sucedido en la ciudad de Cuzcodurante el año 1571. Tras salvar aaquella joven india del acoso de lossoldados españoles, la buscó los díassiguientes por toda la ciudad. Habíadesaparecido.
Trató de olvidarla sumergiéndoseen sus tareas como secretario eintérprete. Su trabajo se había
multiplicado al tener que asumir variasde las funciones de su maestro dequechua, el jesuita Cristóbal deFonseca.
«Hay una nota de mi padre en elmargen —observó Sebastián—. Y dice:Con este antepasado de nuestra familiahubo de empezar la implicación de losFonseca en los hechos que aquí serelatan».
Seguía dando cuenta Diego de lasmuchas horas que pasaba sirviendocomo intérprete para los asuntos con losindios. Y un día le llamó la atención elcomportamiento de un curaca, comollamaban a los jefes o caciques de unterritorio. Denunciaba la ocupación de
sus mejores tierras por un encomendero,uno de aquellos hacendados españolesque lo había despojado de la herenciade sus antepasados. Y para demostrarloaportaba testimonios de considerableantigüedad.
Eso era justamente lo que despertóla atención de Acuña, el sistema deregistro de tales títulos de propiedad. Elcacique no venía solo. Lo flanqueaba unhombre mayor que se mantenía detrás deél, atento a sus instrucciones. Y amedida que el curaca necesitaba datos yargumentos, aquel mayordomo se los ibafacilitando, mientras repasaba con susmanos unas cuerdas llenas de nudos.
No le dio entonces mayorimportancia. Hasta que al cabo de algún
tiempo la expedición militar de la queformaba parte se quedó sin provisionesen tierras apenas holladas porespañoles. Hubieron de recurrir a unode aquellos depósitos incas biensurtidos de alimentos, que los naturalestrasladaban a donde eran necesarios enaños de escasez, para evitar lashambrunas. El indio que estaba alcuidado del almacén les entregó variascargas de maíz, de mejor o peor grado.Y Diego, que era su interlocutor, vio quecogía unas cuerdas y en ellas desatabaunos nudos, mientras que los ataba enotras.
Le preguntó por qué lo hacía, y sequejó aquel hombre de los españoles,
que vaciaban los depósitos sin volver allenarlos. Un comportamiento muydiferente del observado por el ejércitoinca, que pasaba de una punta a otra delimperio utilizando sus propios cuartelesy almacenes, teniendo los soldadosterminantemente prohibido bajo pena demuerte tomar nada de los territorios queatravesaban. Por eso él llevaba uncuidadoso inventario de los bienes allíacumulados, anotando todo lo queentraba y salía mediante esos quipus onudos que ataba y desataba en suscordeles. Pues era su oficio el dequipucamayo, que quiere decir 'el que esdiestro en quipus'.
Cuando regresó a Cuzco fue a ver asu maestro, Cristóbal de Fonseca, y le
relató lo ocurrido. El jesuita no ocultósu preocupación. Le advirtió que esascuerdas y nudos que había visto, losllamados quipus, eran el modo deescritura de los naturales de aquellastierras. Valiéndose de ellos ibanasentando lo que sabían sobre sí y susmayores. Y lo tenían tan por verdad quese matarían con quien lo pusiera en dudau otra cosa les dijese.
Acceder a su conocimiento eracomo adentrarse en el corazón delimperio inca. Allí quedaba noticia delas genealogías de sus reyes y gentes,los sucesos históricos, los efectivoshumanos y agrícolas, la distribución dela tierra... Todo estaba registrado en
aquellos cordeles, hasta la últimasandalia.
Y como advirtiera la incredulidaden el rostro de su pupilo, añadióCristóbal de Fonseca que se loexplicaría, con tal de que le prometiesediscreción absoluta. Cuando Diego asílo hubo jurado, le contó el jesuita que éltambién había mantenido un fuerteescepticismo a ese respecto. Durantemucho tiempo no había concedido aaquel asunto la importancia debida. Sinembargo, los nobles incas y los caciquespodían pagar los servicios de suspropios quipucamayos, que venían a sersus cronistas y archiveros. Y cuandotenían que hacer una reclamación,echaban mano de ellos, pues eran
capaces de leer un quipu con la mismadiligencia que un escribano español losfolios de un registro de propiedades.Eso es lo que había sucedido con aquelcuraca al que se refería Acuña.
Se quedó perplejo Diego, porqueaquel sistema le parecía muyrudimentario y sujeto a error como paraencomendarle cuestiones de tantaenjundia.
No tardó en desengañarle Cristóbalde Fonseca. Le aseguró que se habíahecho la prueba de someter los mismosquipus a la interpretación de distintosquipucamayos que no se conocían entresí. Y los habían leído de la mismaforma. Sin duda llevaban sus registros
mediante ellos, aunque los españolessólo vieran una confusa maraña decuerdas y nudos.
Por eso le había pedido discreción,porque en casos así los quipus seconvertían en un problema muy serio,cuando entraban en conflicto con lapropiedad de tales tierras o minas,herencias y títulos, en los que había depor medio ingentes riquezas. Y si lapropiedad eran palabras mayores, mástodavía la Historia, de donde resultabala legitimidad de aquélla. Y cuandoalgunos españoles empezaron a entenderla gravedad del negocio —concluyóCristóbal de Fonseca—, se dedicaron adestruir los quipus que encontraban a supaso.
Le agradeció Diego susinformaciones y, ya bien prevenido,continuó con su trabajo de intérprete.Hasta un buen día en que leencomendaron acompañar a unrecaudador de impuestos por el caminoreal que unía Cuzco con la costa. Alatravesar un despoblado, cayeron sobreellos unos indios armados, rebeldes deVilcabamba que bajaban de la sierra aembarazar el comercio y los senderos.El recaudador y su escolta murieron enel ataque. A punto estuvo Acuña deseguir la misma suerte. Uno de losasaltantes ya alzaba contra él su armacon ese propósito. Pero reparó enaquella fina cuerda anudada, de color
rojo, que se le había caído a lamuchacha india. Desde entonces lallevaba al cuello, por creerla un adorno.Al verla ahora aquel indio cimarrón sedetuvo, retrocedió, la señaló a suscompañeros como si se tratase de untalismán. Y respetaron la vida del jovenescribano.
Hubo de asumir que aquel objetono era mero ornato. Debía de conteneralgún valioso mensaje. Quizá fuese, a sumodo, algo parecido a un quipu. Unomuy especial.
Lo corroboró poco después,cuando en el transcurso de unasreclamaciones a Diego se le entreabrióla camisa y un viejo indio alcanzó a veraquella cuerda anudada. El anciano lo
miró y remiró. Y pudo oír suexclamación, con una mezcla desorpresa y admiración: «¡Yahuarquipu!». Palabras que en quechuasignificaban 'nudo de sangre'.
Notó Acuña que los naturalesempezaron entonces a hablarle de formamuy distinta, diciéndole cosas que nuncahabrían confiado a un español. No podíaorillar semejante oportunidad. Cuandohubo terminado su trabajo, buscó alanciano y le dio las señas de lamuchacha, contándole las circunstanciasdel encuentro. Pero el viejo indiocambió por completo de actitud.Escurrió el bulto y llamó a sus hijospara que se lo llevaran de allí.
Todo esto puso todavía más enascuas al intérprete. Por un lado, se fijóen cómo trabajaban los quipucamayos,que hasta entonces le habían pasadodesapercibidos, pues los tomaba porhiladores u otros oficios comunes. Seadmiró de su prodigiosa retentiva, asícomo de la velocidad y seguridad conque leían sus quipus, sin que nadieacertara a saber ni a explicar cómo lolograban. Y empezó a sospechar que, encontra de lo que se pretendía, no eraaquél un recurso tosco, propio desalvajes, sino muy afinado, por más queen el tiempo presente anduvieraconstreñido, receloso y a la defensiva.
Ahora que era capaz de distinguir
un quipu de unas simples cuerdas, sepercataba también de cómo losquemaban los españoles más avisados.Y empezó a lamentar con toda su almaque se desaprovechase semejanteoportunidad. Allí, al alcance de la mano,se extendía por todo el territorio una redde cuerdas y nudos que encerraba lossecretos y recuerdos de aquellas gentes,tejidos en un gigantesco tapiz. Tambiénsus tesoros más escondidos. Pero comolos españoles no podían entenderlos, lescausaban innumerables quebraderos decabeza. Y llegó un momento en quebastaba que algún indígena lo blandieraal iniciar un pleito para que se ordenasesu destrucción. Diego era escribano,sabía bien lo que esto significaba.
Quemar aquellas cuerdas nudosas quelos quipucamayos veían arder conlágrimas en los ojos era lo mismo quearrasar los archivos y libros de unpueblo, con la irreparable extirpaciónde su memoria.
Los indios se le confiaban cada vezmás. Y lo que oyó de labios de aquellasgentes sencillas le conmovió hasta lomás hondo. Era el desolador relato defamilias o aldeas enteras desbaratadas yruinadas, reducidas a la miseria,despojo tras despojo, abuso tras abuso.El escribano nunca volvería a ser elmismo.
Era la política del virrey Toledo.Todo el modo de vida de aquellas
gentes se estaba desmoronando por susplanes para sacar a los indios de suscampos y reducirlos a poblaciones.Estimaba el nuevo gobernante que no eraconveniente dejar a los naturalesderramados por montes y quebradas,adorando a sus ídolos. En lugar de ellopretendía asentarlos en poblados contraza y orden, haciéndoles llevar unvivir político y entrado en razón.
Diego vio a menudo escenasdesgarradoras de familias que seaferraban gritando a sus casas, a suscampos, a las tumbas de sus abuelos y alas cunas de sus hijos. Aquel mundo quelo era todo para ellos, donde cada rocay cada manantial eran venerados ytratados con respeto inmemorial. Y de
donde los arrancaban por la fuerza, trasarrasar sus hogares, para llevarlos alugares lejanos, trazados a cordel, consu iglesia, cabildo, cárcel y una casapara cada familia, con puerta a la callepara mejor ser vigilados.
Más de una vez, al caer la tarde,sacaba fuerzas de flaqueza para visitar asu maestro Cristóbal de Fonseca, pues lesabía muy comprometido con la causade los indios. A menudo habíaescuchado en sus labios aquella máximade la Compañía, opuesta a lasconversiones forzadas: «Hay que hacerhombres antes que cristianos». El jesuitale recomendaba paciencia. Aunque porsus gestos, por su expresión —todo lo
no dicho, pero sí sobrentendido—, no sele escapaba su distanciamiento delvirrey Toledo.
Tampoco facilitaba las cosas elcapitán de la guardia virreinal, MartínGarcía de Loyola. Se esperaba otraactitud del sobrino nieto del mismísimosan Ignacio. La Orden había depositadoen él muchas esperanzas. Pero donMartín parecía atender primero a susintereses, y luego al resto, muy en últimotérmino.
«Aquí está, Martín de Loyola —sedijo Sebastián—. El que aparecía en elgrabado genealógico de los jesuitas».
El ingeniero intentó apartar de sumemoria el recuerdo de su padremuerto, con aquella imagen donde se
ilustraba el Plan del Inca de laCompañía de Jesús. Aquella MonarquíaCristiana del Perú que en la horapresente parecía cobrar tan inusitadaimportancia a los ojos de quienespretendían restaurar el trono incaicopara emancipar aquel virreinato deEspaña.
Pero aún tenía mayor trascendencialo que se contaba a continuación en laCrónica. La semblanza que Diego deAcuña trazaba del sobrino de sanIgnacio era todo menos halagüeña. Yeso debía de haber convertido aqueldocumento en objeto de controversia.Porque allí se desmentía punto por puntola imagen idealizada que la Compañía
había pretendido preservar de unpersonaje tan vinculado a ella como elsobrino de su fundador.
A juzgar por lo que Diego escribíaen su Crónica, a don Martín no legustaba la deferencia con la que elvirrey se dirigía hacia él. Loyola yaestaba prevenido en su contra por lasinformaciones recibidas de los soldadosde su guardia a quien ahuyentara elintérprete, en defensa de la joven india.Supo luego la familiaridad con que losindios despachaban con el jovenescribano, confiándole problemas ypreocupaciones que no solían salir delos indígenas. Y aún se puso más a ladefensiva cuando llegó a sus oídos quehabía salido indemne de un ataque en el
que sólo respetaron su vida, achacandotodo aquello a un talismán que poseía.
De ese modo, el sobrino de sanIgnacio empezó a hostigar al intérprete ya urdir rumores sobre su complicidadcon los naturales. De todo lo cual vino adeducir Acuña que aquel quipu rojocontenía secretos que debía averiguar atoda costa.
Intentó recabar la ayuda de variosquipucamayos, pero todos se negaron,temerosos. Esto le preocupó y, aunquesiguió llevándolo sobre sí, tuvo buencuidado de que no estuviese a la vista.Su única esperanza ahora, para calibrarel alcance de tales indicios, era volver aencontrar a la joven india. Y aquel nudo
de sangre era el único vínculo queparecía mantenerlo unido a ella.
«¡Qué extraño es todo esto!», pensóSebastián cerrando el libro.
Llegado a este punto necesitabaasimilar su lectura. Y, en primer lugar,la referencia a los quipus que allí hacíaDiego de Acuña. Éste parecía intuir elvalor de aquellos nudos y cuerdastejidos por los archiveros de los incas.Y en especial aquel quipu rojo, en tornoal cual parecían girar tantos intereses.
Juan y Álvaro de Fonseca sin duda sehabían dado cuenta al leer la Crónica.Máxime cuando allí aparecía suantepasado, el jesuita Cristóbal deFonseca.
«¿Y qué relación puede tener cone s a mesa detective que se le ocurrióarmar a mi padre?», se preguntó.
Porque, según su tío, Juan deFonseca la había hecho para entender ydescifrar los quipus. Sobre todo, elQUIPUal que aludía en su últimomensaje, escrito con su propia sangre,que debía remitir a aquel tan especialque parecía obsesionar a Acuña.
«¿Era eso lo que quería decirÁlvaro, cuando aseguraba que el quipuestaba en la Crónica?».
Oyó voces, que lo obligaron ainterrumpir estas consideraciones. Seasomó a la escotilla y vio quedescendían hasta la bodega dosmarineros. Apagó el farol y seescondió.
Los dos tripulantes bajaron enparalelo, agarrándose a las muescastalladas, a manera de precariospeldaños, en las columnas que sosteníanlos mamparos de la bodega.
Cuando hicieron pie en el tabladodonde se encontraba el ingeniero,recuperaron la linterna que habíandejado colgada y comenzaron ainspeccionar el lugar.
Parecían revisar las provisiones,
echando mano de una lista que llevabauno de ellos en un papel y que el otroiluminaba.
«Me temo que han detectado lasmermas en los barriles —se dijo—.Ahora sospecharán que hay un polizón abordo».
22
LA CASA DE LASSERPIENTES
¿Qué sabes de ese pasajero que seoculta? —preguntó uno de losmarineros.
Al escucharlo Sebastián, tan cercadel escondrijo donde no osaba rebullir,se sobresaltó de tal forma que estuvo apunto de delatar su presencia.
—Daría cualquier cosa por saberquién es —respondió el otro.
—¿No has llegado a verlo? —Me tocaba guardia en el astillero
cuando vino en una silla de manos. Era
de noche, y en ese momento el barcoestaba casi desierto. Sólo puedo decirteque el nuevo capitán lo esperaba, y bienprevenido.
—O sea, que podría pasearse entrenosotros, como si tal cosa.
—Vete tú a saber, con todos esosciviles que llevamos a bordo. Claro quetambién puede viajar en la zona de popa,con los oficiales.
—Ya. Pero ahí no nos dejanentrar.
—Creo que han puesto unasmamparas para aislar uno de loscamarotes de los capellanes. Las ajustóese carpintero que trajeron. ¿Has estadoen su taller?
—Sí, pero no vi nada especial.
—Pues debajo de su banco, tapadacon una tela, hay una maqueta de maderade este navío. En ella se ven loscambios que ha hecho.
—Quizá sepa algo Miguelito, elpaje.
—¿Para qué, si no, lleva todos losdías la comida en una bandeja?
—Quizá. —Creía que era para el capitán. —Demasiada para un solo hombre.
Y éste come como un pajarito, por loque me han dicho.
De esta conversación, y de lo quesiguió, dedujo Sebastián que no sereferían a él, en contra de lo que en unprincipio había temido, sino a otro
pasajero que viajaba a bordo del África.Recordó el equipaje con el cabrioléverde y el broche de plata roto quehabía visto embarcar.
«¿Por qué mantienen aparte a esepersonaje, con tanto secretismo? —sepreguntó—. Sin duda ha de ser elasesino de mi padre y de tío Álvaro».
Tenía que encontrarlo. Pero loscomentarios de los dos marinos dejabanpoco lugar a dudas sobre la dificultad deacceder a la zona de popa donde parecíaestar alojado. Un lugar del que leseparaban los camarotes de laoficialidad y la más estricta de lasguardias, la de la santabárbara, donde nisiquiera dejaban acercarse a latripulación.
Se oyó en ese momento el silbatodel contramaestre. Los dos hombresterminaron de llenar con víveres unacesta de mimbre y se alejaron para subirpor donde habían bajado.
Cuando la bodega hubo recuperadola calma, se asomó Fonseca, encendió elfarol e inspeccionó el lugarcuidadosamente. Se alegró al comprobarque todo estaba en orden. Incluso habíanabierto nuevos toneles, entre ellos unode manzanas, otro de arenques y untercero de nueces, que pondrían algunavariedad en su dieta. Rehízo el cobijo yse dispuso a seguir leyendo la Crónica.
Lo que allí escribía Diego deAcuña daba buena idea de lo mucho quele había impresionado aquella hermosajoven india a la que salvara del acosode la soldadesca de Martín de Loyola.La buscaba por todos lados, en lascalles y plazas, en los mercados eiglesias. Alcanzaba a reconocer un rasgoaquí, un gesto allá, entre las muchachasque pasaban. Pero sólo lograba verlaentera en sus sueños y duermevelas.
Hasta que un día, muy temprano,camino de sus asuntos, se topó con uno
de los alabarderos que la habíanhostigado aquella noche del encuentro.
Trató el otro de rehuirle. Diego lecortó el paso. Le advirtió que nobuscaba pelea, que sólo quería encontrara la muchacha india.
Pretextó el soldado desconocerquién era ella. La habían visto salir ahurtadillas de una casa, entraron ensospechas y la siguieron.
Le pidió entonces que le mostraraaquella casa.
A regañadientes, lo acompañóhasta las cercanías de la Plaza deArmas. Una vez allí, le señaló unamansión de piedra gris de la más fina yajustada cantería inca. La llamaban laCasa de las Serpientes, por las tallas en
piedra de estos animales queflanqueaban su fachada. En suedificación se habían aprovechadoterrenos y materiales del Amaru Cancha,el palacio de Huayna Cápac. Bien sabíaAcuña que a m a r u significaba'serpiente'.
Le sorprendió que, a pesar de lotemprano de la hora, el lugar estuvieserepleto de curiosos. Una muchedumbrese agolpaba ante la noble fachada, paraescuchar al pregonero de la ciudad deCuzco. Era uno de aquellos mestizosmuy españolados, en el ejercicio de unode los escasos cargos públicosaccesibles a los de sangre mezclada.
Con su cansino sonsonete iba
desgranando la relación de pertenencias,muebles y vestidos, que parecía sabersede memoria. La subasta afectaba abienes de considerable valor.
Uno de los asistentes a la pujainformó a Acuña de que se disponían adesalojar la casa de todo su contenido.Al parecer, los alguaciles llevabanintentándolo varios días. Pero no habíanpodido proceder porque en su interior sehallaba atrincherada una vieja india consu servidumbre.
Calló su informante en esemomento, y señaló hacia la casa, paraadvertirle que acababa de entreabrirsela puerta.
Diego se volvió hacia allí ycomprobó que, en efecto, así era.
Se produjo un silencio total en laplaza, a la espera de lo que por allísaliese.
Apareció entonces una mujermenuda y frágil. Abandonaba lapenumbra cubriéndose los ojos con lamano para protegerse del sol, aúnrasante. Y todo en ella eran puros rasgosindios, atropellados por el tiempo.
Al advertir el gran concurso degentes, la anciana se escabulló por unlateral, pegada a la pared. Los enormessillares incas que componían el muro lahacían parecer todavía másinsignificante.
Nada dijo al pregonero. Nada a losalguaciles que la esperaban. Tampoco
contestó a las llamadas de sus dosesclavos, que salían tras ella de la casay fueron retenidos e incautados deinmediato.
Diego vio cómo su diminuta figurase perdía en el tráfago de una callejuelamientras a sus espaldas comenzaban avaciar la casa y añadían a la subastasendos lotes para vender a los dosesclavos.
No tardó mucho en encontrarla. Lahalló entre los desharrapados mendigosque esperaban el alivio de algunacaridad en el pórtico de la iglesia deSan Francisco.
Cuando se acercó, ella lo miró deun modo inexpresivo. Le habló el jovenen español. Como no parecía entenderle,
volvió a hacerlo, esta vez en quechua.Brillaron un momento los ojos de lamujer. Fue sólo una leve chispa enaquella mirada infinitamente triste ydesconfiada que se escondía entre lasarrugas de su rostro. Parecíasorprendida de que un español tan joveny buen mozo conociera su lengua. Peronada quiso responder.
Entonces, el intérprete no lo dudó.Le mostró el quipu rojo.
La actitud de la anciana cambió deimproviso. Pareció salir de su letargo.Un gesto de inquietud animó susemblante. Y le preguntó de dónde lohabía sacado.
Volvió a guardarlo Acuña,
diciéndole que sólo le respondería siella contestaba a su vez a las preguntasque iba a hacerle.
La mujer dudó. Parecía confusa,intentando encajar aquello en la nuevasituación a que se había visto reducidatras la expulsión de su casa.
Asintió al fin, resignada. Lepreguntó si había sido él quien pocosdías antes ayudara a una joven india,librándola de los soldados españolesque la hostigaban.
Respondió Diego que sí. Y lepreguntó dónde estaba ahora aquellamuchacha.
Lo miró la anciana, y pareciósopesar lo anhelante de su pregunta. Lepidió un respiro con un gesto de la
mano, que giró en abanico, mirandoalrededor, dándole a entender que no eraaquél el lugar más adecuado paraocuparse de tales cuestiones.
Le preguntó Acuña si tenía dóndepasar la noche. Cuando ella le respondióque no, le tendió el brazo para ayudarlaa levantarse, entre la curiosidad de losotros mendigos. Él le aseguró quepodría encontrarle un acomodo decente.
Estaba pensando, una vez más, enacudir a Cristóbal de Fonseca. Y,efectivamente, los jesuitas lo sacarondel apuro acogiendo a aquella anciana, apesar de que su mentor no se encontrabaen ese momento en la ciudad.
Fue allí, una vez aposentada y
templada con un generoso tazón decaldo, donde ella le contó su increíblehistoria. En un principio, Diego se habíadispuesto a escucharla para averiguar, alcabo, el paradero de la joven india desus desvelos. Pero su sorpresa noconoció límites al saber la identidad deaquella frágil viejecita.
Se llamaba Quispi Quipu, quesignifica 'nudo libre'. Y era hija deHuayna Cápac, el último emperador incaque reinaba antes de la llegada de losespañoles. Aquel que murió antes deconocer la conquista de su reino por losinvasores, aunque conjeturándola tantoen su cuerpo como en su ánimo. Porquemurió de viruela, la enfermedad traídapor los conquistadores, y desconocida
de los indios, que ninguna defensa teníancontra ella. Aquel que había soñado quetras su persona vendría el duodécimoinca de la dinastía y con él se acabaríael imperio de sus mayores.
«Ya empiezan a aparecer lasmujeres», se dijo Sebastián.
Sacó su lápiz, para recapitular: —Esta viejecita llamada Quispi
Quipu es hermana de los fallecidosHuáscar, Atahualpa y Manco Cápac. Ytía de los tres herederos que se habíancriado en Vilcabamba: Sayri Túpac,Tito Cusi y Túpac Amaru.
Tomó la hoja donde su padre habíatrazado el esquema genealógico yañadió el nombre de la nueva hija de
Huayna Cápac:
Huayna Cápac (el último Incaantes de Pizarro y padre de):
—Huá s c a r (ejecutado pororden de Atahualpa)
—Atahualpa (ejecutado porPizarro)
—Manco Cápac (primer Incade Vilcabamba y padre de):
—Sayri Túpac —Tito Cusi —Túpac Amaru (el último
Inca de Vilcabamba) —Quispi Quipu
Volvió luego a la Crónica de Diegode Acuña y, al igual que él, se
estremeció con la aperreada historia queaquella mujer contaba al intérprete. Ycon la maraña de guerras civileslibradas por indios contra indios,españoles contra españoles, todoscontra todos.
Su vida se confundía con el final deun imperio y el nacimiento de otro paíssobre sus cenizas, tal como lo veníancontando los anales. Pero éstos loshabían escrito los vencedores, paravariar. Mientras que a través de su vozpodía oírse a quienes no parecían tenerotra memoria y escritura que aquellascuerdas anudadas llamadas quipus. Y surelato era como ver un tapiz por elenvés, asistiendo a los entrelazos de la
trama. Sin duda que su nombre, Quispi
Quipu, 'nudo libre', no era casual, delmismo modo que no lo era el deHuáscar, que en quechua quería decir'maroma' o 'cadena', en alusión a aquellamonumental serpiente de eslabones deoto que el padre de ambos, HuaynaCápac, había mandado hacer paraconmemorar el nacimiento de suprimogénito. Quizá temiese esteemperador que los varones despeñaranal país en innumerables degollinas, yaquella mujer estuviera destinada acumplir su propia misión. Porque ellasdesempeñaban a menudo un papel tancombativo como el de los hombres en elembrollo de líneas bastardas,
descendencias cruzadas y disputasgenealógicas de los incas. Si éstospeleaban en los campos de batalla, nomenos feroces eran las intrigas de lasprincesas en los palacios.
A ella misma le fueron concedidaspocas ocasiones para tales intrigas,siguió contando aquella mujer en un tonomonocorde, sin apenas dejar trasluciremoción alguna. En las guerras civilesentre sus dos hermanos que siguieron ala muerte de su progenitor, ella estabaen Cuzco con el perdedor, Huáscar.Cuando Francisco Pizarro entró en lacapital, sólo tenía doce años. En unprincipio, los españoles la respetaron,por ser tan tierna. Además, acababan de
nombrar Inca a su tercer hermano,Manco Cápac, que le tenía gran afecto.
Dos años más tarde, la farsa deManco como inca títere no se sostenía.Lo humillaban como a un prisionero,maltratándolo de continuo para que lesrevelara el paradero del tesoro de losincas. Y en especial el Punchao, el ídolodel sol naciente esculpido en oro, queestaba en su templo de Cuzco. Losnaturales lo habían escondido de lacodicia de los españoles.
Para que no lo siguieranmaltratando, Manco les prometiótraerles más oro del que podíanimaginar si lo dejaban en libertad parair a buscarlo. Así lo hicieron finalmente.Pero en lugar de regresar con el tesoro
de los incas, reunió un numerosoejército con el que puso cerco a lacapital durante más de un año.
Se detuvo la anciana al evocaraquel triste momento, pensando sin dudaen la aciaga suerte de la hermosa ciudaddonde se encontraban. Primero saqueadapor las tropas de Quito comandadas porAtahualpa. Luego, por los españoles.Más tarde incendiada por los incasrebeldes. Maltratada, finalmente, por losconquistadores.
Pero no tardó en sobreponerse yrecuperar su tono impasible.
Al cabo de un año, Manco levantóel cerco para internarse en las sierrasdel noroeste, a treinta y cuatro leguas de
Cuzco. Y mientras él se hacía fuerte enVilcabamba, ella quedó abandonada enuna ciudad donde había sido princesa.Ahora la capital se hallaba en manos delos españoles, que la transformaron dearriba abajo, convirtiendo los palaciosde los Incas en sus mansionesparticulares, y los antiguos templos eniglesias o conventos.
Lejos quedaban aquellos días enque su padre había sido señor de todoaquel reino y nadie de fuera del círculode la familia real podía tener trato,palabra ni contacto alguno con ellas, lasprincesas. Ahora malvivían mediomuertas de hambre, infestadas por lasífilis. A menudo, cuando iba por lacalle, Quispi Quipu tenía que volver la
mirada para no ver a sus parientes o susantiguas compañeras de juegos infantilesconvertidas en prostitutas parasobrevivir. Ella misma hubo demerodear por la ciudad a la deriva,procurando no ser reconocida, yendo decasa en casa con un cuenco y una vela,en busca de un puñado de maíz tostadocon el que sustentarse.
Si se libró de correr la mismasuerte de sus compañeras nobles, fueporque contó con la protección delobispo de Cuzco, que supo quién era alsocorrerla en una de estas caridades.Tan terrible situación le movió aescribir a Carlos V para mediar porella. Tuvo el emperador uno de sus
raros ataques de generosidad, menosfrecuentes en él que los de gota. Y asífue como le devolvieron las ricas tierrasque habían sido de su madre. Con esadote, el prelado le aconsejó que secasara con un español en busca defortuna, alguien retirado de ambiciones,que la protegiera. Ella le dio largas, notenía prisa por caer bajo la tutela de otrodueño.
Gracias a su nueva situación pasó avivir de acuerdo con su rango, y sesintió con ánimos para reanudar losmensajes y contactos con su hermanoManco Cápac, que se hallaba enVilcabamba, y con el que se sentía muyunida, hasta el punto de que él llegó abajar en alguna ocasión de incógnito,
para mantener varios encuentros.Durante uno de ellos le expuso unatrevido plan que iba a cambiar su viday que debía mantener en el mayor de lossecretos. Tanto, que nunca se lo habíacontado a nadie. Ni se lo desvelaríaahora a él, a Diego de Acuña, de noobrar en su poder aquel quipu rojo,pieza imprescindible para talesdesignios.
Un año después, todo se precipitó,continuó contando Quispi Quipu. Suhermano Manco fue asesinado por unosespañoles a los que había acogido conánimo de negociar, y que lo apuñalarondelante de su segundo hijo, Tito Cusi.Éste sólo contaba diez años de edad y
nunca olvidó aquella terrible escena,pues también trataron de matarlotirándole un tajo que lo alcanzó y le dejóuna gran cicatriz.
Quispi Quipu recibió la noticiapuntualmente en una de las embajadasclandestinas desde Vilcabamba. Elmismo mensajero que la informaba de lamuerte de Manco le traía un últimorecado suyo, con instrucciones muyprecisas para el fruto de los encuentrosque había mantenido con su hermanopoco antes.
Diego de Acuña se había quedadomuy sorprendido al escuchar esto, creíano haber oído bien. Pero sí, la viejecitase lo confirmó. Estaba hablando de unhijo suyo y de Manco Cápac. Los reyes
incas se casaban con sus propiashermanas, para asegurar la línea másdirecta y de mayor legitimidad. Elmensaje de su difunto hermano leencomendaba que mantuviera consigo yen secreto a ese hijo que habíaengendrado en ella para preservar laestirpe de los reyes incas, por si caíaVilcabamba.
Su esperanza era tener un varón.Pero lo que nació del vientre de QuispiQuipu fue una niña. Al principio, lepareció un contratiempo que fuera unamujer. Luego se dio cuenta de que sillegaban a morir los tres hijos de MancoCápac que resistían en Vilcabamba,aquella niña sería más fácil de preservar
y no se perdería el linaje, que retoñaríade su mano como un nuevo Punchao, elsol naciente. A las mujeres no era tanraro perdonarles la vida para casarlascon españoles, un pretexto legal quepermitía acceder a sus tierras yposesiones.
Calló un momento Quispi Quipupara mirar a Diego. No estabadesbarrando —le aseguró—, sinocontestando a la pregunta que le hicieraen un principio. Porque aquella hija suyacon Manco era la joven que él habíasalvado del acoso de los soldados deMartín de Loyola.
Se llamaba Sírax. Y ese quipu rojoque ahora tenía Acuña era el que lehabía encomendado su hermano en su
mensaje póstumo, el Yahnar quipu, el'nudo de sangre' que acreditaba losvínculos de aquella descendiente con lacasa real. El símbolo de legitimidadpara el heredero, el legado que pasabade uno a otro, y que cada cual debíaactualizar según lo sucedido durante sureinado. Por allí enfilaban sus secretos,que en aquel preciso momento secentraban en las previsiones de MancoCápac para que no se perdiera su líneadinástica.
«El Plan del Inca», se dijoSebastián, interrumpiendo la lectura.
Volvió a tomar el lápiz y sacó lahoja con el esquema de su padre.
«Otra mujer —pensó—. Quizá
vamos llegando ya al pleito en el queandamos metidos».
Y añadió en el lugarcorrespondiente a la hija secreta deManco y Quispi Quipu:
Huayna Cápac (el último Incaantes de Pizarro y padre de):
—Huá s c a r (ejecutado pororden de Atahualpa)
—Atahualpa (ejecutado porPizarro)
—Manco Cápac (primer Incade Vilcabamba y padre de):
—Sayri Túpac —Tito Cusi —Túpac Amaru (el último
Inca de Vilcabamba)
—Quispi Quipu: Sírax
«¿Qué es, entonces, el Plan delInca? —se preguntó—. ¿Y qué tiene quever con el que achacan a los jesuitasahora, dos siglos después? Porque así escomo llaman a esa Monarquía Cristianadel Perú, el proyecto de la Compañíapara independizar América del Sur».
Sin duda quienes estaban actuandoen el presente con violencia tanextremada tenían alguna respuesta aestas preguntas.
No se le iba de la cabeza laconversación de los dos marinos sobreaquel pasajero que había subido a bordoen una silla de manos y a quien suponíapropietario del equipaje con el cabrioléverde. Lo que estaba leyendo leapremiaba a localizar al individuo encuestión, que debía conocer las clavesde todo aquello. Tan cierto como esoera, sin embargo, que carecería de unaperspectiva adecuada hasta concluiraquella Crónica. Tarea ardua, aunquecada vez se encontrara másfamiliarizado con su letra.
Ése era el dilema en que sedebatía. En cualquier caso, estabacansado, el cuerpo entumecido por la
humedad, los ojos enrojecidos por lalectura. Y debía seguir conociendo elbarco. Si tenía que arriesgarse, eramejor hacerlo en aquel momento, cuandonadie sospechaba de su presencia enaquel lugar. O eso creía él.
23
EL DILEMA
Sebastián decidió aventurarse fuerade la bodega, subiendo hasta el sollado,que se extendía por encima de ella a lolargo de la línea de flotación. Carecíapor ello de aberturas al mar,dividiéndose en pañoles,compartimentos separados pormamparas, para almacenar provisiones,las pertenencias del escribano, lasherramientas del calafate, el carpintero uotros oficios.
Al estar más transitado que labodega, debía proceder con una cautela
extrema. Se hallaba el ingeniero junto a la
escalera de proa cuando oyó en lospeldaños el tamborileo de unos pies quedescendían, menudos y ágiles. Seescondió rápidamente tras unos baúlesallí estibados, y desde su improvisadoobservatorio vio pasar a un niño querondaría los diez años. Con todaprobabilidad bajaba desde la segundacubierta, la de la cocina, pues llevabauna bandeja de comida. Se dirigía haciapopa. Y tras él iba la gata, por si caíaalgo en el camino.
No tardó en observar una extrañaconducta en el muchacho. Porque alllegar a la altura del palo mayorabandonó el sollado valiéndose de la
escalera que allí había, para subir hastala primera cubierta, como si quisieraevitar algún encuentro inesperado. Porel contrario, la gata pretendió seguir eltrayecto más lógico, sin dejar aquelnivel, y se quedó maullando endirección a Sebastián de un modo quebien a las claras manifestaba sudesconcierto.
Poco después, volvió a bajar elmuchacho hasta el sollado, tomando denuevo el camino hacia la popa. Laimpresión que producía era que tratabade despistar a cualquiera que hubiesepodido verle.
Aquello era tan extraño que elingeniero decidió seguirlo hasta donde
le fuera posible. No consiguió ir muy lejos. Pronto
se interpuso un tabique de madera. Elniño llamó con los nudillos para que leabriesen desde el otro lado. Aparecióentonces uno de los guardianes de lasantabárbara y le hizo señal de queentrase, cerrando la puerta tras él.
«Muchas precauciones son éstas —se dijo Sebastián—. ¿No será ése ellugar dónde va el misterioso pasajerodel que hablaron los dos marinos?».
Imposible saberlo, por el momento.Decidió dar por concluida la primeraexploración fuera de la bodega, paravolver a ella y a su escondrijo.
Una vez allí, se dispuso a continuarla lectura de la Crónica, interrumpida en
aquel punto en que la hija de HuaynaCápac, Quispi Quipu, declaraba a Diegode Acuña la identidad de la joven indiaa quien había salvado del acoso de lossoldados españoles.
La anciana intentó cumplir lo mejorposible el encargo hecho por su hermanoManco Cápac en previsión de su muerte.Los enviados de éste le habíanencarecido que mantuviera al hijo deambos aislado en su pequeña cortecuzqueña, donde sólo se hablaba
quechua y se observabanescrupulosamente las costumbres de losantiguos incas. Le pedían que educara alheredero en los usos de su pueblo,evitando la contaminación por losinvasores.
Cuando nació el descendiente yresultó ser una niña, se dio cuenta deque aquellos propósitos resultarían másdifíciles de cumplir. No por su parte,pues Quispi Quipu se había negado entodo momento a aprender el idiomaespañol, sino por las circunstancias. Yen especial por una nueva guerra civilentre los invasores. Otra más,promovida con tanto brío y furia queparecía en ellos un estado natural deconvivencia. Gonzalo Pizarro se alzó en
armas contra Carlos V, acaudillando eldescontento por las nuevas leyes paraproteger a los indios, que limitaban losprivilegios de los encomenderos. Lasublevación fue aplastada y se instauróun nuevo orden.
Hasta ese momento había afrontadosu suerte estoicamente. Pero ahora noestaba sola, tenía a su hija. El obispo deCuzco, que la protegía, le aconsejóconvertirse al cristianismo y casarse conun soldado español paisano suyo. Unveterano, viudo, que aportaba almatrimonio un hijo anterior, biencrecido. Era lo único que aportaba. Conel tiempo, llegó a tener con él un niño,que se llamó Pedro, como su padre, para
no devanarse los sesos. Al menos, aquelhombre cansado de guerras la dejaba enpaz, no se metía en sus cosas. Su únicovicio era el juego. Desconocía porcompleto que ella hubiera tenido a Síraxcon su hermano Manco Cápac, y tomabaa la niña por una más del frondoso einescrutable vivero indígena de sumujer, de sus parientes o criadas.
Mientras contaba todo esto aDiego, la anciana debió de notar laimpaciencia en sus ojos. El intérpretequería saber más de la joven, y lepreguntó por qué le había puesto aquelnombre, que le sonaba a tejedora.
Ella le explicó que era un apodopor su habilidad con el telar. Sírax habíallegado a conocer a la perfección la
mayor parte de los tejidos, nudos ytrenzados, incluidos los quipus.
Las cosas cambiaron enVilcabamba tras la muerte de suhermano Manco Cápac, a quien sucedióel hijo mayor, Sayri Túpac. Conocedorel virrey español de su buen talante,pidió ayuda a Quispi Quipu para que leayudara a firmar la paz con su sobrino.Éste, que aún no había cumplido losveinte años, se rindió en 1557. Dejó enVilcabamba a sus hermanos Tito Cusi yTúpac Amaru y recibió a perpetuidad,para él y sus descendientes, las tierrasdel valle de Yucay, cerca de Cuzco, quehabían pertenecido a su abuelo, HuaynaCápac.
Para preservar la mayorlegitimidad en el linaje, de acuerdo conla tradición, Sayri Túpac se habíacasado con su hermana, y necesitaronuna dispensa especial del Papa, quenegoció Felipe II. Pronto tuvieron unahija, de quien Quispi Quipu fue lamadrina. Y como el nombre cristiano deésta era Beatriz, ése fue el que recibióen el bautismo la nueva heredera,viniéndose a llamar así Beatriz ClaraCoya.
«Mi padre ha puesto aquí una notaal margen», se dijo Sebastiáninterrumpiendo la lectura.
En efecto, Juan de Fonseca habíaescr i to: «Esta es la princesa que
andando el tiempo se casó con Martínde Loyola, el sobrino de san Ignacio, yaparece en el grabado genealógico quevincula a los jesuitas con la casa realinca».
Ahora, el elenco estaba completopara el drama. Aquello era, con todaprobabilidad, lo que habría queridomostrar su padre en El nudo gordiano,si la pieza de teatro se hubieserepresentado íntegra.
Volvió a tomar el lápiz, sacó lahoja con el esquema de Juan de Fonsecay colocó en su lugar correspondiente ala hija de Sayri Túpac:
Huayna Cápac (el último Incaantes de Pizarro y padre de):
—Huá s c a r (ejecutado pororden de Atahualpa)
—Atahualpa (ejecutado porPizarro)
—Manco Cápac (primer Incade Vilcabamba y padre de):
—Sayri Túpac (padre de):Beatriz Clara Coya
—Tito Cusi —Túpac Amaru (el último
Inca de Vilcabamba) —Quispi Quipu: Sírax (hija
secreta de Manco Cápac)
Aún continuó leyendo un buentrecho, hasta concluir la historia deQuispi Quipu. Todo se complicó en su
vida a partir de 1561, cuando el jovenSayri Túpac murió en su encomienda deYucay. Su hermano Tito Cusi, que sehabía quedado en Vilcabamba porque nose fiaba de los españoles, acusó a éstosde haberlo envenenado, rompiendo eltratado de paz.
Y ella se quedó en Cuzco atrapadaentre las dos herederas que habríanpodido reconocer los españoles: susobrina nieta, Beatriz Clara Coya, de laque tenía que responder como madrina,y su hija Sírax, habida por ella mismacon Manco Cápac, y cuya identidaddebía mantener en secreto. Si larevelaba, quizá la matasen; si no larevelaba, quedaría apartada de la líneasucesoria.
En ese dilema, su guía fue el Plandel Inca esbozado por su padre HuaynaCápac y actualizado por su hermanoManco. Y su mejor garantía era aquelquipu rojo que en el momento presenteobraba en poder de Diego, y cuyoalcance iba a tratar de explicarle, paraconcluir. También, para que entendierael intérprete cuánto le comprometía suposesión.
Porque a todo ello había que añadirlo sucedido en el Perú tras la llegadadel último virrey, Francisco Álvarez deToledo. Un funcionario al filo de lossesenta años, avellanado, frío eimplacable. Como cualquiera de susantecesores, su primer objetivo era
apaciguar el foco rebelde deVilcabamba. Sin embargo, y a diferenciade ellos, tanto le daba conseguirlo porlas buenas como por las malas, con talde obtener una rápida y definitivarendición de aquel reducto cuyaexistencia representaba una afrenta parasu gobierno. Ahora, Quispi Quipu eraprescindible. No la necesitaban comomediadora con sobrino alguno.
Para entonces ya estaba su maridoenfermo. Aquel viejo soldado españolque le habían impuesto no tardó enmorir. Fue en ese momento cuando seenteró de que, lejos de haberle servidocomo protección, aquel hombre sólo ledejaba deudas. Ya tuvieron buencuidado de hacérselo saber la nube de
acreedores que apareció de inmediatopara reclamarlas. Al no reconocerlasella, pues no le constaban, lademandaron. Hubo cruce deapelaciones. Ir y venir de papeles aEspaña a lomos de barcos y chupatintas.Aconsejada por quienes aún la queríanbien, decidió apelar al mismo rey FelipeII. Hasta que, agotados todos lostrámites, llegó el momento de dictarsentencia.
Ese día se había vestido con lastopas españolas que su marido la habíaobligado a llevar cuando comparecíanjuntos en público, para no avergonzarsedemasiado de ella. Aunque añadió unrebozo indio al que tenía mucho apego,
ciñéndolo a su cuerpo enjuto paraarroparlo.
En el tribunal, la hicieron esperarde pie. El abogado volvió a explicarle,en quechua, que su difunto esposo habíahipotecado todas sus propiedades. Ellale contestó que si eso era cierto, lo hizosin su conocimiento. Pero él le mostrópapeles en los que figuraba su marca.Siempre aquellos paños blancos, en losque los españoles lo asentaban todo, connegros garabatos llenos de garras ypatas, que parecían librar alguna batalla.Afirmó que la habían engañado. Nohablaba español. Menos aún sabía leer oescribir. Se limitó a hacer lo que leordenaba su marido.
El alcalde de la ciudad, que
presidía el tribunal, le comunicó quetodas sus propiedades debían serembargadas para cubrir las deudas consus acreedores.
Tres días, uno tras otro, acudió elpregonero de la ciudad de Cuzco aanunciar el remate ante su puerta. Tresdías, uno tras otro, llegó a primera horade la mañana, cuando ya esperaba lamuchedumbre ante la austera fachada depiedra gris. Y desgranó, para vergüenzasuya, la relación de sus pertenencias,muebles y vestidos.
Fueron subiendo las pujas cuandoaún permanecía dentro de la casa. Sehabía atrincherado, tras ordenar a suesclavo negro que atrancara las puertas
y ventanas con lo que tuvieran a mano.Llamó a sus parientes para que laayudasen. Hasta que una criada fue acomunicarle que su hijo Pedro acababade abandonar la casa huyendo por lasazoteas, dejándola sola ante aquel trancedel desahucio. Esta noticia hizo que sederrumbara. Mandó quitar lasbarricadas y abrir la entrada principal.
Entonces fue cuando Diego la habíavisto salir, demudada, aún más frágil yencogida.
Hubo una razón añadida para suresistencia: pocos días antes unmensajero de Vilcabamba le trajo unrecado de su sobrino Túpac Amaru. Enél le comunicaba que su hermanastroTito Cusi acababa de morir, siendo
entronizado él como nuevo Inca. Y,sabedor de sus problemas y de laexistencia de Sírax, reclamaba a ésta asu lado.
Por ello había salido la joven decasa, para reunirse de noche con losindios enviados por Túpac Amaru. Yentonces fue cuando Diego la habíasalvado del acoso. Era aquél unmomento decisivo, el de poner encumplimiento el Plan del Inca. Cuandoella, como había convenido con suhermano Manco Cápac, invistió a Síraxcon el quipu rojo.
Ésa fue la razón por la que sequedó petrificada al verlo al cuello deDiego. Y pedía ahora al intérprete que
le jurase, por lo más sagrado, que se lodevolvería a su hija Sírax en cuantotuviera ocasión.
Cuando Acuña le preguntó cómopodría hacerlo, la anciana le aseguróque el quipu lo llevaría hasta la joven.No le era posible decirle cómo nicuándo, pero podía estar seguro. Aqueltalismán trazaba su propio camino,sirviendo como salvoconducto.
Debía hacerlo él, porque ella,Quispi Quipu, estaba obligada apermanecer en el Cuzco. Había apeladoa Felipe II para recuperar susposesiones, y no podía malograr el pieque tenía puesto en la legalidadespañola, gracias a su bautismo, elmatrimonio con el soldado español y el
hijo habido con él. Irse de aquellaciudad sería tanto como renunciar atodos esos sacrificios y al patrimonio desus mayores, aceptando y reconociendola legitimidad del expolio.
Allí terminaba el relato de aquellamujer, tal y como lo recogía Diego deAcuña. Este había añadido, en unpost scr iptum, que Quispi Quipusobrevivió pocos meses a tantaamargura. Él había estado en su entierro.Un millar escaso de indios acompañó
por las calles de Cuzco el destartaladoataúd de la última hija superviviente delemperador inca Huayna Cápac, hastadepositarlo en el convento de SantoDomingo. Había pedido ser sepultada ensu cripta, construida en las ruinas delTemplo de Sol que los incas venerabancomo el lugar más sagrado de todo suimperio.
«¡Qué triste historia!», pensóSebastián cerrando el manuscritoencuadernado.
No permaneció mucho tiempodándole vueltas. Antes bien, se dijo:«Creo que ha llegado el momento deentrar en acción».
Buscó en la cartera de cuero lacarta que le había encomendado su tío
Álvaro para que la hiciera llegar alarchivero limeño. La metió dentro de laCrónica e introdujo ésta, a su vez, en labolsa de hule que la protegía de lahumedad. Y la escondió luego en unlugar seguro, teniendo buen cuidado demantenerlo aparte y a distancia del lugardonde dormía, de modo que no laencontraran si descubrían éste.
Hechas estas providencias, sedispuso a subir al sollado. Su objetivoera el pañol del carpintero. Según unode los marineros cuya conversaciónhabía sorprendido, allí se guardaba unamaqueta del barco con los arregloshechos para alojar a aquel pasajero quehabía subido a bordo en una silla de
manos. Y, como ahora sabía, aquelcompartimento se encontraba en elsollado, cerca de la escalera de proa.
Cuando asomó la cabeza para salirhasta aquel nivel no había nadie a lavista. Recuperó el farol, se deslizó hastala escalera y se detuvo ante la puertacorredera del pañol del carpintero. Alabrirla y recorrer su interior con la vistaobservó el estricto orden que allíreinaba. Los tabiques que le servían depared estaban repletos de cajones paraguardar clavos, martillos, sierras y otrosutensilios.
Sebastián los repasó con la vistahasta encontrar lo que andaba buscando.Bajo el banco, tapada por una tela,estaba la maqueta del barco. En ella
aparecía el África seccionado por lamitad, a todo lo largo de la quilla,mostrando de ese modo sus entrañas.
Lo que más le llamó la atención fueuna zona de la popa marcada con pinturaroja. Eran las reformas que había tenidoque hacer el carpintero para aislar unode los dos camarotes de los capellanes.
—«¿Es aquí donde va ese pasajeroal que tratan de esconder?», sepreguntó.
Seguramente, pues coincidía con ellugar al que debía llevar la comida elpajecillo que vio con una bandeja. Setrataba del camarote de estribor, el quequedaba a la derecha de la popa delnavío, mirando en dirección a proa.
Como contaban con otro en el ladoopuesto de babor, podían acomodar allíal cura de a bordo, dejando éste adisposición de quien se pretendíaocultar.
En ese momento oyó un ruido.Apagó el farol de inmediato, porque seescuchaban claramente los pasos dealguien que bajaba por la escalera deproa. Quizá se encaminase en la otradilección.
Hubo de aceptar que venía haciaallí. Ya había notado algo raro al bajarlos peldaños, un tamborileo distinto delhabitual. Y ahora se lo confirmó el ruidoque hacía el recién llegado al caminarsobre el suelo del sollado: era unrenquear desacompasado y asimétrico
que se detuvo ante la puerta del pañoldonde él se encontraba.
Sebastián se escondió a toda prisabajo el banco donde estaba la maquetadel barco, tomó la tela que antes lacubría y se tapó con ella. Agarró,además, un afilado formón, parautilizarlo como arma improvisada sifuera necesario.
Se temió lo peor cuando oyómurmurar a aquel individuo:
—¿Quién habrá dejado entreabiertaesta puerta?
La terminó de descorrer el reciénllegado, entró en el pañol, puso el farolsobre el banco y se dedicó a examinar ellugar. Por la familiaridad con que lo
hacía, no era otro que el propiocarpintero.
Debajo del banco, el ingenierolevantó uno de los extremos de la telaque le cubría y desde su escondrijo pudover que el visitante sólo tenía unapierna, apoyando la otra en una pata depalo.
El intruso volvió a coger su farol,un martillo y unos clavos y se dispuso airse. Se preguntó Fonseca cómo se lasarreglaría él para salir de allí si lodejaba encerrado. Se tranquilizó,pensando que herramientas no le iban afaltar.
Y ya se disponía el carpintero acorrer la puerta cuando apareció unhuésped inesperado. Era la gata, en su
incesante patrullar. —Vamos, Luna, sal fuera, que
tengo que cerrar —le ordenó elcarpintero.
Pero la gata no hizo ningún caso.Entró en el pañol y empezó a cabecear,alzando la nariz en dirección al bancobajo el que se escondía Sebastián. Algohabía olisqueado.
Se dirigió hacia él a tiro derecho.Adelantó la zarpa para tantear la tela ytiró de ella. Asustada por la caída dellienzo, que se le venía encima, la gatasalió como alma que lleva el diablo. Ydejó al ingeniero al descubierto, ante losasombrados ojos del carpintero, quienreaccionó de inmediato atrancando la
24
SOBREVIVIR A BORDO
Los dos soldados que custodiabana Fonseca lo subieron hasta la cubiertadel alcázar de popa y lo introdujeron enla cámara alta. En la mesa aguardabancon gesto adusto el capitán Valdés, quemandaba la nave, y su segundo oficial,dispuesto a tomar nota de cuanto allí sedijese. Comprobó, desazonado, quetambién se hallaba presente el marquésde Montilla. Su mortal enemigo no podíaocultar su satisfacción y, a diferenciadel sobrio uniforme del comandante,había acudido con espadín, reloj de oro
y otros adornos. En un rincón, ajena a todo el
estropicio organizado por ella, la gataLuna se acicalaba con parsimonia bajola vértebra de ballena que le servía decobijo.
Entró el carpintero. Y lo que mássorprendió a Sebastián fue que alresponder a las preguntas del consejo nomencionase la maqueta del barco junto ala cual le encontrara. Caso de hacerlo,habría complicado la situación delingeniero. Aquel hombre era quien másagraviado podía sentirse por la invasiónde sus dominios, quien contaba conmejores razones para acusarle yesquivar así cualquier responsabilidad.Sin embargo, parecía no querer testificar
contra él. «¿Me está protegiendo? —se
preguntó—. ¿Y por qué habría dehacerlo? Es muy extraño».
Llegó en ese momento elcontramaestre, solicitando permiso paraentregar la cartera de cuero encontradaen el lugar de la bodega donde seescondía Sebastián.
Se tranquilizó el ingeniero alcomprobar que no habían hallado laCrónica, y se felicitó por su previsiónde ponerla aparte, en su propia bolsa dehule.
El comandante sacó la carta deOnofre Abascal recomendándole dejarla Península. Y tras leerla se la pasó a
Montilla y al segundo oficial, para quetomara nota de ella.
—Señor de Fonseca —dijo Valdés—, en ese documento se apunta comodestino las islas Canarias. Desde luego,no menciona este barco. Quizá ustedmismo pueda explicar su presencia abordo.
Sabía bien Sebastián que nadie ibaa creer sus palabras. Sin embargo, teníaque intentar algún pretexto plausible.
—Quedé atrapado entre las jarciasque entregaba mi obrador, me golpeé ycaí sin sentido. Cuando desperté yaestaba encerrado en la bodega.
—No esperará que nos traguemosesas patrañas —intervino Montilla, confurioso desprecio.
Valdés atajó al marqués paraproseguir con sus preguntas,manteniendo todas las formalidades:
—¿Y por qué no se mostró anosotros tan pronto volvió en sí?
—Por lo que está sucediendo ahora—señaló a Montilla—. Porque nadie ibaa creerme. Esperaba una ocasiónpropicia para dejar el barco, un puertopróximo, si el destino era cercano.Podrían haber sido las propias Canarias,donde suelen hacer escala las naves queparten de Cádiz...
Tampoco resultaban de recibosemejantes excusas, y empezaron adiscutir qué hacer con él. Montilla erapartidario de dejarlo con algunas
provisiones en una isla abandonada,donde al desembarcar nocomprometerían el secreto de su misión.Pero el comandante se negó en redondo:
—Este hombre es un militar, unoficial de ingenieros. Lo entregaré enTierra Firme, para que interpreten estacarta como consideren oportuno, y loreciban allí o bien lo embarquen en unnavío que regrese por las islasCanarias.
Accedió Montilla a regañadientes: —Sea, a condición de que haga el
resto del viaje amarrado en el sollado,con grilletes.
Valdés le contradijo de nuevo. —Pienso entregarlo sano y salvo,
no hecho una piltrafa.
Cuando hubieron terminado de darforma legal al acto y firmado lospresentes, Valdés esperó a que todossaliesen para pedir a Sebastián que loacompañara a su camarote. Tuvo allí ladeferencia de servirle vino y embutidos,tranquilizándolo respecto a su suerte.
—Espero hacer el resto del viajesin contratiempos o problemas con algúnbuque inglés. Andamos en guerra conellos, y se rumorea que han preparadouna flota para atacar nuestras posesionesen América.
—Comandante, ¿puedo preguntarlea dónde nos dirigimos?
—Ya lo dije. Tierra Firme valetanto como Panamá.
—¿Cuánto nos queda de viaje? —Mes y pico si no hay novedad.
Una vez que desembarque allí laexpedición científica que llevamos abordo y parte de la tropa, lo entregaré alas autoridades españoles.
—Si deciden devolverme,¿regresaré con usted?
—No. El África se queda allí demomento. En el viaje de ida tengoinstrucciones de no entablar combatebajo ningún otro concepto que no sea laestricta defensa. Pero tras haberdesembarcado a esas tropas y losciviles, ya será harina de otro costal. Apartir de ese momento pasaremos a laofensiva, entorpeciendo los planes de
los ingleses para el lago de Nicaragua yrío de San Juan, donde los comerciantesde Londres pretenden abrir un paso entrelos océanos. También abordaremos todanave sospechosa y perseguiremos elcontrabando.
Con esta muestra de confianza,creyó el comandante Valdés que podíavolver a la carga. Y lo hizo mirándoledirectamente a los ojos mientras ledecía:
—Yo soy nuevo en este navío, hedebido encargarme de él a última hora, yno me he hecho todavía con sutripulación ni todo lo que sucede abordo. De manera que se lo preguntaréotra vez: ¿cuáles han sido susverdaderas razones para embarcarse
como polizón? O sea que Valdés no había creído
ni una de sus palabras, aunque no lomanifestara en público. Seguramentepara no seguir el juego de Montilla, pormás que simulase respetar su opinión,debido a las influencias del marquéscerca de la corte y del secretario deMarina. Evitaba así tensar las relacionescon alguien que contaba con su propiagente, aquellos cincuenta hombres de laexpedición científica. La convivencia enun barco durante tanto tiempo tenía queser complicada. Estaban entrecaballeros y debían guardar lasapariencias.
Durante unos segundos Sebastián
mantuvo la mirada y consideró laposibilidad de contarle lo sucedido. Leparecía aquel hombre de fiar, y allí seestaba abriendo ante él una oportunidadúnica para entrar a fondo en los secretosde aquel navío, y en especial delpasajero que transportaban con tantasprecauciones.
«Pero ¿qué le digo? —pensó—.¿Que a bordo va el asesino de mi padre?En mi situación, ¿estoy en condicionesde acusar a alguien?».
Calibró lo arriesgado de esaconfidencia, la complicada historia quehabía detrás, la reacción de Montilla. Y,en última instancia, concluyó: «Tiempotendré de decírselo cuando conozcamejor en qué terreno me muevo».
De modo que prefirió guardarsilencio, reafirmándose en su versióninicial.
—Ya se lo he dicho, comandante. Movió la cabeza Valdés, muy
contrariado. Cerró la botella de vinocon un seco golpe en el tapón y remató,frío, cortante:
—Me decepciona, Fonseca. Creoque conoce al marqués de Montilla,quien sin duda librará su propio informede cuanto aquí suceda. No puedo sermás condescendiente con usted. Y comoresponsable último de este barco, yahora de su persona, he de pedirle quese atenga estrictamente a las normas quele expondrá el contramaestre. Nada
podré hacer si comete usted la másmínima imprudencia. Porque no sóloestá Montilla, sino toda su tropa, y lapropia tripulación. Usted es militar,sabe bien que deberá ganarse su respeto.Y no le resultará fácil. Los hombres demar llevan una vida muy dura, no lesgustan los polizones. Ahora, presénteseal contramaestre para que le provea deun equipo reglamentario y le asigne unhueco donde dormir.
No exageraba. Pronto tuvo
oportunidad de comprobar la escasasimpatía de los marineros hacia lospolizones. Era el contramaestre hombrede muy malas pulgas, un gallo viejo,duro de espolones. Tras hacer esperar aSebastián, volvió con un vestuariocompleto, que fue entregándole junto conun petate.
Luego lo llevó hasta el lugar dondetendría que acomodarse. Bajaron a lasegunda cubierta por las escalerascercanas a la proa. El cocinero, pinchesy marmitones los vieron pasar mientrasatizaban el fuego del panzudo fogón dehierro, asentado sobre las zapatas quereforzaban la robusta tablazón delsuelo.
Pero no se detuvieron. Su guía
descendió por el siguiente tramo de laescalera hasta llegar a la primeracubierta, la más honda, que se extendíasobre el sollado. Se internaron hacia elfondo, en dirección a proa, junto al palode trinquete. Llegados a éste, elcontramaestre le señaló un sombríoagujero, apenas iluminado por la luz deun farol. Su llama vacilaba debatiéndoseen espasmos agónicos por la falta deaire respirable. Imposible asignarle unlugar más incómodo.
Al llegar la noche pudo comprobarla estrechez del lugar. Todo él andabamuy embarazado por los cañones de laprimera batería. Y entre las piezas deésta tendían sus coyes los marineros,
balanceándose como jamones al oreo.Estaban apretados unos contra otros, sindejar otro resquicio que un pasillo parael tránsito, tan estrecho que debíanrecorrerlo de perfil.
Mientras se dirigía hacia su hamacapudo notar la hostilidad en las miradas.Y por los comentarios que escuchó tuvola seguridad de que Montilla habíahecho correr entre los suyos la especiede que llevaban a bordo un señorito alque convenía bajar los humos.
Enseguida reparó en aquelindividuo del gorro rojo. Bracamoros,lo llamaban. Estaba flanqueado por uncompinche mequetrefe, Zambullo, y otrogordo y bajo, a quien por su aspectoapodaban Tonelete. Era Bracamoros el
que más recio hablaba, amparado en suenorme corpachón, tan alto y ancho queparecía no caber en su coy.
Avanzaba Sebastián por el estrechopasillo, medio encorvado, para no darcon la cabeza en las vigas. Y al pasarjunto a su puesto, el gigantón le puso lazancadilla. Trastabilló el ingeniero, queintentó guardar el equilibrio, entre lasrisas de los componentes de laexpedición. Y consiguió no caer.
No se inmutó. Continuó andando,como si nada hubiese sucedido.
Cuando llegó a su agujero, intentómontar la hamaca. Mientras llevaba acabo estas operaciones, su cabeza noparó de maquinar. Aquel grandullón del
gorro rojo parecía ser el gallo delcorral, aunque el cerebro quizá lopusiera Zambullo y las gracias corrieranpor cuenta de Tonelete.
Sebastián tenía muy claro que noduraría mucho si no les plantaba cara.En el momento en que se apagaran losfaroles, se encontraría en un espacio conel que no estaba familiarizado. Y suvida no valdría un comino.
El problema era el entumecimientoy la debilidad: aún no se habíarecuperado de su estancia en la bodega.
Tomó una decisión. Tras dejarmontada la hamaca, desanduvo elcamino, para subir a cubierta.
Al pasar a su altura, por el estrechopasillo, Bracamoros hizo amago de
volver a ponerle la zancadilla, y bastóeste simple gesto para que suscompañeros lo celebraran con grandesrisotadas.
Pero Sebastián no se había limitadoa esquivar la pierna del bravucón. Habíatomado buena nota de cada detalle.
Cuando salió a cubierta, la paseóarriba y abajo, llenando los pulmones deaire limpio, y tomando aliento antes debajar. Para entonces, ya había trazado unplan.
Tan pronto asomó en el enrarecidodormitorio, su vuelta fue acogida consiseos y burlas de los expedicionariosde Montilla, que le hicieron temer lopeor. No se equivocaba. Al llegar a la
altura de Bracamoros, éste le dijo,contoneándose e imitando los gestos deun petimetre:
—¿No puede dormir el señorito?¿No le gusta nuestra compañía?
Sebastián se detuvo, se irguiócuanto lo permitía la estrechez del techoy se acercó a él. Cuando se le enfrentó,cara a cara, sus narices estaban tancerca que casi se tocaban. Y alrededorsuyo se hizo un silencio absoluto.Entonces, con total dominio de símismo, sin ninguna prisa ni atropello,dijo al gigantón, masticando las palabrassílaba a sílaba:
—No me gustan los bravucones... Hubo un respingo de asombro
contenido que estalló en apresurados
comentarios cuando añadió: —Y no me gustas tú. El golpe que lanzó Bracamoros
contra Sebastián podría haberlodescabezado de no apartarse con unrápido movimiento. El mismo quiebroque le permitió apalancar las piernas desu adversario sin darle tiempo areaccionar. Luego, aprovechando elpropio impulso de su atacante, que lohabía desequilibrado, le propinó unpuñetazo en pleno rostro, haciéndolocaer dentro de su hamaca.
Una vez allí, no le dio tregua ni uninstante. Utilizó el coy como una honda.Estiró con todas sus fuerzas del extremoque tenía más cerca, y lo balanceó hasta
hacerle cobrar impulso. Cuando estimóque era suficiente, lo soltó, y sucontrincante salió despedido,estrellándose contra un cañón.
El impacto fue terrible. La cabezade Bracamoros sonó como una sandía alabrirse de golpe. Y la hamaca cayósobre él, desmayada y cubierta desangre.
Nadie se movió. Tal era laconmoción de la marinería. Sebastián noperdió la compostura. Dio la espalda almagullado adversario y se dirigió concalma hasta el puesto que le habíanasignado. No tuvo necesidad de abrirsepaso. Los hombres se apartaban solos.Una vez allí, se volvió hacia losexpedicionarios y les dijo:
—¿Qué clase de compañeros soisvosotros? Ya que tanto os divertíais conél, al menos podríais socorrerle.
Con parsimonia se descalzó y pusosus botas bajo el coy. Comprobóentonces que no era fácil subir a lahamaca. Si se tomaba poco impulso, nose llegaba arriba. Y si se tomabademasiado, se caía por el otro lado.
«No la vayamos a fastidiar ahoraque los tengo apaciguados, y me dé elcostalazo del novato», pensó.
Hubo de aprender a subir primerouna pierna, luego impulsarse con la otray darse la vuelta calculando bien elespacio donde tumbarse, para nodesequilibrar el coy. Y desde allí,
estirándose y encogiéndose, comolombriz que avanza o persona que nada,logró por fin asentar la cabeza en laalmohada.
Apagaron la luz. Comenzó entoncesla titánica tarea de conciliar el sueñoentre aquel desconcierto de ronquidos yotras sinfonías más desapacibles. No ibaa resultar fácil dormir en aquel hornoenrarecido, al que ni siquiera aliviabanlas mangas de ventilación. Carente delmás mínimo oreo, un vaho espeso, un
hedor pestífero, como de muladar,abofeteaba las narices.
Se apiñaban allí más de doscientoshombres. Todos expeliendo los maloshumores y tufos que el cuerpo produceen tales circunstancias. Las hamacasestaban tan juntas que se podrían coserunas a otras sin moverlas una pulgada. Yse barruntaba el gran trajín de piojos,pulgas, chinches y otras plagas debestias menudas.
En este duermevela, mientrastrataba de conciliar el sueño entre elrechinar de las cuadernas de barco, seacordó de la Crónica, que había dejadoescondida en la bodega. Tenía querecuperarla. Echaba de menos aquellosmomentos en que se sumergía en otras
vidas, cuya larga sombra aún seprolongaba sobre los Fonseca. Pero,sobre todo, debía conocer lacontinuación de la historia.
Por otro lado, allí dentro, enaquélla o en la otra cubierta, iba elasesino de su padre y de su tío. Aún nocalibraba el peligro al que se expondríamientras estuviese en cubierta o demáslugares frecuentados. Pero sí el riesgode alguna cuchillada en lo más solitarioy apartado del barco, algún empujónpara arrojarlo al mar en un momentoinadvertido o el ataque en plena noche.Y nadie iba a socorrerlo en tal caso.
Su primer objetivo ahora seríasobrevivir durante las próximas
25
LA MÁQUINA DELVIENTO
Apenas pegó ojo en toda la noche.Y cuando ya se había dormido, de puroagotamiento, tuvo que levantarse bien demañana. La primera necesidad fue ir alos excusados. Los jardines, como sedecía a bordo. Vio con desolación quedebía hacer fila, por contar sólo concuatro para todos los marineros, y noestarle permitido a éstos utilizar las doscabinas, reservadas a los oficiales demar. Los mandos de guerra y elcomandante tenían sus propios jardines
a popa, unos retretes mucho másresguardados y cómodos, le dijeron.
Tras el alivio, preguntó cómopodía afeitarse. Le recomendaron, consarcasmo, que si no tenía compromisossociales ineludibles se esperara alsábado, día dedicado por todos al aseomás común. Y que encomendase estatarea al barbero. Estaba acostumbradoal cabeceo del barco y por unasmonedas se podía uno poner en susmanos sin demasiado riesgo de serdesollado.
Vino luego el desayuno, que era dechocolate. Y no del todo mal servido,aunque se echaban en falta más vasos enque remojar el bizcocho, harto duro. Seconsoló viendo que no se quedarían
cortos de carne fresca, a la vista de lascabras que andaban sueltas, los bueyesque mugían en un cercado de cubierta ylas aves de corral enjauladas en losbotes auxiliares. Pero no tardó en saberque estaban reservados a la oficialidady a los enfermos.
La noche mal tenida y la falta decostumbre en la navegación le hicieronamodorrarse al sol contra un cañón decubierta. Se durmió arrullado por elruido de las olas, los cordajes quevibraban al viento, los crujidos de lasmaderas, los chillidos de las gaviotas...Todos aquellos beneficios del aire libre,cargado de salitre, que ya casi habíaolvidado.
Cuando se despertó, másdespejado, miró alrededor para calibrarla tripulación repartida por todo elbateo. ¿Cómo saber quién era, entreellos, el hombre al que buscaba?
La supervivencia en el viaje iba adepender de no dar un paso en falso, dedejar bien averiguada la nave con todossus precisos recovecos, escaleras ycubiertas, horarios y costumbres, paraque no le sorprendieran de improviso.Y, una vez reconocido el terreno,localizar al asesino. O, en su defecto,aquel baúl con el cabriolé verde y elbroche roto que había visto embarcar. Através del equipaje podría conocer suidentidad y quizá sus propósitos.
Pronto vino el contramaestre aadvertirle, con muy rudas maneras, queno estorbara a los marineros cuandoandaban ocupados en el mantenimientodel buque. Tan pronto escuchara elsilbato de señales para hacer algunamaniobra debía recogerse y dejarexpedita la cubierta. Y en ningún casopodría pasar del palo mayor endirección a popa. Todas sus necesidadesa bordo las tenía cubiertas en la mitaddel barco que daba a proa, y elquebrantamiento de esas órdenesestrictas le acarrearía muy gravesconsecuencias. Quedaba advertido.
Volvió, pues, Sebastián a suposición inicial, y a examinar a los
hombres que se afanaban en lanavegación. Mucha tropa era aquélla. Enuna primera estimación, calculó que lamarinería rondaba los trescientostripulantes. La guarnición de soldadosno bajaba de los doscientos setenta. Y aellos había que sumar al menos otroscincuenta, entre la expedición científicay otros civiles.
«¡Más de seiscientas personas abordo! —resopló—. ¿Por dóndeempezar?».
Aún andaba en estas dudas cuandosonó la campana que señalaba la comidadel mediodía. Y hubo de aprender quese hacía ésta por tumos, aparejando encada cubierta unos tablones a modo demesas y banquillos improvisados, entre
los cañones, en los mismos huecosdonde por la noche se montaban lashamacas. Llegada la hora, se agrupabanlos tripulantes por ranchos, de entreocho y doce hombres, que venían acoincidir con los servidores de cadacañón. Y uno de la mesa, el ranchero,hacía fila en la despensa, cargaba lasraciones de todos, las llevaba alcocinero y una vez condimentadas lasrecogía en las perolas. Luego, bajabahasta la cubierta donde le esperaban loscompañeros, y la iba sirviendo en suscuencos de madera.
Su problema era dónde comería él,que no pertenecía a ningún grupo. Hubode esperar al final para tratar de
conseguir su propia ración. Pero elcocinero se negaba a hacerlo, por noatenerse a la costumbre. Andaba en esostiras y aflojas cuando llegó unmuchacho, con su marmita:
—¿Qué pasa, señor? —preguntó aSebastián.
El ingeniero creyó reconocer alpaje a quien había visto llevar a popa labandeja de comida, con mucho sigilo.Señaló al cocinero, que no queríaservirle. Y éste se sintió en el deber deexplicar:
—No está en ningún rancho. —¿Es eso cierto? —preguntó el
niño a Fonseca. Asintió éste. —Comerá con nosotros. Le
haremos un hueco... Ponme aquí suración —dijo al cocinero señalando lamarmita.
Mientras bajaban hasta la mesa,Sebastián intentó ayudarle con la perola.Pero el niño se negó:
—Me arreglo bien, no se preocupe.Me llamo Miguel, y soy paje de escobay de la pólvora —explicó con unasonrisa que, a pesar de estar velada poruna sombra de tristeza, le iluminaba lacara.
—¡Paje de escoba y de la pólvora!—se admiró el ingeniero—. Dicho asísuena como un título nobiliario.
—Es que cuando no hay combatehe de barrer la cubierta, pero cuando
toca cebar los cañones llevo loscartuchos de pólvora desde lasantabárbara —respondió con esaabsoluta seriedad de los niñosarrastrados a llevar vida de adultos.
Llegaron ante la tabla que servía demesa a sus compañeros de rancho.Cuando éstos vieron a Sebastián, nadiese movió en el asiento para hacerlesitio. Hasta que se oyó una voz que leresultó familiar que dijo:
—¿Es que habéis olvidado la viejahospitalidad?
Era el carpintero, Hermógenes.Escucharon sus palabras con respeto,pero nadie se movió ni una pulgada.Tuvo que ser Miguel quien le cediera sulugar en el banco mientras él se
acomodaba entre dos marineros. Nadadijeron éstos al muchacho, al queparecían tener gran afecto.
Comieron en silencio. Fonseca fueel primero en levantarse para ayudar alpequeño Miguel a recoger los cuencos yla marmita mientras los hombresdesmontaban las improvisadas mesas yse dispersaban.
Sebastián aprovechó entonces paraacompañar a Hermógenes hasta supañol. Y cuando hubieron entrado en él
le preguntó: —¿Por qué me dejó encerrado
primero, pero luego no declaró contramí?
—Porque al principio no sabíaquién era usted.
—¿Me conoce, entonces? —Conocí a su padre, que se portó
muy bien con mi familia. Removió cieloy tierra cuando yo era un mocoso paraque me permitieran entrar como grumeteen un navío de la Armada, junto conotros dos compañeros.
Aquella historia le sonaba aSebastián.
—¿No sería uno de ellos Paco elSoguero? —preguntó.
—El mismo —respondió
Hermógenes—. Y el tercero, el padre deMiguelito. Juan de Fonseca atendió anuestras familias cuando fuimosreclutados tres de los muchachos deaquellas tierras que entonces lepertenecían. Paco trabajaba en lasgavias, el padre de Miguelito eracarpintero y yo su ayudante. En uncombate, éste murió, y yo quedé herido.Paco fue quien salió mejor librado. Seretiró a los astilleros y, junto a mipierna, yo perdí el mejor amigo. Cuandome ofrecieron ocupar el puesto delpadre de Miguel, no lo dudé. Le habíaprometido que también me haría cargode su hijo. Todavía es paje, pero será ungran marinero. No tiene malicia, se
desvive por cumplir bien su trabajo parapoder pasar a grumete y a gavierocuando crezca.
Se acordó Sebastián de lo que lecontara su tío Álvaro, de la carta queconfió a Paco el Soguero para que lahiciese llegar a Lima a través del primerbarco que zarpara rumbo al Perú.
—¿Fue usted quien en milsetecientos sesenta y siete llevó a Limaun aviso que le confió Paco?
—Sí, eso fue en septiembre de milsetecientos sesenta y siete. La cartallevaba un nombre...
—¿Gil de Ondegardo? —Eso es. Inconfundible el
apellido. Aunque yo me limité aentregarla al padre portero de San
Pablo, la casa de los jesuitas. —Le agradezco la confianza. Y,
viniendo a lo que sucede en este navío,¿por qué está tan preocupado elcomandante Valdés?
—No conoce a la tripulación, quetampoco lo siente como suyo. Se haincorporado al barco a última hora.
—¿Y el anterior capitán? —Tuvo un accidente, y el segundo
oficial esperaba ser nombrado parasustituido. Pero llegó este encargo de lanoche a la mañana y hubo que cambiarmuchos planes, entre ellos los míos,porque me negaron el permiso que teníapara quedarme en tierra. Luego están esetal marqués de Montilla, el segundo
oficial y el contramaestre, que le hacenmal ambiente a Valdés, a pesar de quese trata de un marinero muy hábil.
—¿Da mucho trabajo el África? —preguntó Sebastián señalando lamaqueta que había bajo el banco.
—No es mal barco, aunquesobrelleva mal que se trabaje abarlovento.
Y al irle explicando Hermógenessus hechuras fue entendiendo Sebastiánel monumento al ingenio humano querepresentaba un navío de setenta ycuatro cañones. Equivalía a una pequeñapoblación flotante, con sus cientonoventa y seis pies de largo y cuarenta yocho alcanzados en la parte más ancha.Cualquier espacio era aprovechado para
las necesidades de una larga estancia. Salieron a cubierta y le fue
enseñando la variedad de maderas deque se componía. Allí, desparramadospor aquella formidable mole y máquinadel viento, se habían empleado más detres mil árboles.
Mostraba el carpintero unconocimiento tan pormenorizado de suoficio que Sebastián se atrevió atantearle sobre la expedición científicaque llevaban a bordo.
—No sé qué decirle, señor —leconfesó Hermógenes rascándose labarba—. Ellos dicen que acuden enayuda de una comisión anterior que estáen el Perú desde hace dos años, para
herborizar y conocer mejor el cultivo dealgunas plantas. Y que llevan ahora unencargo del secretario de Marina parahacerse con un pino muy bueno paramástiles.
—¿Y usted lo cree? —Los mástiles son la parte más
costosa de un barco. Deben soportar elpeso del velamen, que aumenta cuandollueve y está mojado. Han de resistir eltirón del viento y las tempestades másviolentas. Sin un buen mástil, un barcono es nada. Los mejores vienen de Rusiay Polonia, y eso los encarece aún más.De modo que sería una gran noticiapoderlos obtener en el Perú.
—¿Conoce a toda la gente que vaen esa expedición de Montilla?
—A algunos. Cada cual viene de sulugar y doctrina.
—Y esos que conoce, ¿soncarpinteros?
—Sólo dos de ellos. Los demás nisiquiera entienden las palabras máscomunes con que se nombra la tablazón.Tampoco saben darme las señas demuchos carpinteros de ribera queconozco.
—Bueno, quizá no lleven en laprofesión tantos años como usted.
—Deberían sonarles sus nombres,porque la matrícula del personal de marse actualiza a menudo, pata que se sepaquiénes están activos o retirados.También deberían conocer el censo de
árboles de la bahía de Cádiz. —O sea, que usted no se fiaría de
ellos, ni de otros que van en este barcode tapadillo...
Trataba así Sebastián de llevar laconversación hasta el punto que leinteresaba. Y aún hizo varios amagospara que Hermógenes le hablara de lasmodificaciones que había introducido enel camarote de estribor previsto parauno de los capellanes, donde temía quefuese el pasajero oculto. Sin embargo, elcarpintero no entró al trapo, limitándosea responderle:
—Yo sólo le digo, señor, que deesos cincuenta expedicionarios, lamayor parte no son lo que dicen ser. Ysi yo estuviera en su lugar, tomaría mis
precauciones. ¿Conoce el nudo desaco?
—No. ¿Qué es, un truco? —Sirve para saber si se puede
confiar en los vecinos que duermen juntoa uno.
Uniendo la acción a la palabra,tomó una bolsa que allí había y leenseñó a hacerlo.
—Como tantos otros, es muysencillo una vez que se conoce. Enapariencia se trata de un nudo llano, yquien abre la bolsa vuelve a cerrarlacon esa variedad, sin advertir ladiferencia con el que le acabo deenseñar. De ese modo, si usted la cierracon un nudo de saco y lo que se
26
GENTE PARA TODO
Al cabo de los días había logradohacerse una idea bastante ajustada de lascostumbres del barco. Por la mañanareinaba gran actividad a bordo. Tras lacomida del mediodía, las tardes eranmás tranquilas. Hasta que se repartía unafrugal cena, se apagaba el fogón y seiniciaba el cambio de guardia, paraarmar la nocturna, con sus relevos demodorra, modorrilla y alba.
Más difícil resultó hacerse con susrincones. Tal y como le había prevenidoHermógenes, el navío de línea era todo
un mundo. Fonseca había seguido condetenimiento las idas y venidas de latripulación al sollado y la bodega. Teníaintención de visitar aquellos lugares loantes posible, para recuperar la Crónicae inspeccionar los equipajes. El únicomodo de reconocer al asesino de supadre y de su tío pasaba por allí,localizando el baúl con el capote decabriolé verde y el broche de plataroto.
El trajín era tal que sólo le pareciófactible por la noche. Y tambiénentonces el riesgo sería muy alto.Durante ese turno se dejaban alistadoslos cañones de la batería alta,despojados de sus tapabocas, por sihubiera que repeler algún ataque de
improviso. Moverse por cubierta en laoscuridad sería muy peligroso. Si no ledescerrajaban un tiro, podrían verle. Ysu enemigo, el marqués de Montilla,tendría una buena excusa para exigir quelo encerrasen el resto del viaje en elsollado, cargado de grilletes. Nosobreviviría. Matarle sería la cosa másfácil del mundo.
Apenas podía confiar en otra ayudaque no fuera la de Hermógenes yMiguelito, con su comportamiento hartohumano, incluso infantil, como cuandohablaban de la gata del barco, su gataLuna. No sólo la tenían por muy ratoneray cumplidora de su oficio. Estabanorgullosos del animalito porque en una
ocasión, cuando aún no andaban enguerra con Gran Bretaña, habíancoincidido en puerto con un barco deese país. Y estando las dos navesamarradas muy juntas, casi cubierta concubierta, intentó abordarla el gato delnavío vecino, rubio y a rayas, muydispuesto y farruco él. No contaba conlo suya que era la gata, que no se avino acortejos. Salió al encuentro de supretendiente en la tabla que habíanpuesto para facilitarles el galanteo.Rechazó sus avances y lo despachó azarpazos de modo tan fiero que el gatoinglés hubo de volver por donde habíavenido, con el rabo entre las patas.
El lance quedó como ejemplo pararepeler un abordaje británico. Y a
ambos se les notaba puerilmente ufanosde Luna. Como si les hubiera sido fiel aellos, en lugar de traicionarles con suenemigo secular. Claro que la gata nopodía quejarse de cómo eracorrespondida. La consideraban la únicahembra que podía contonearse porcubierta sin que se alborotase latripulación.
Hermógenes le invitó a pegar lahebra con los toreros que iban a Limapara las fiestas en honor del nuevo
virrey, que sería recibido en breve.Aunque no era un apasionado delespectáculo, vio Fonseca que losdiestros y sus allegados eran gentecabal. Y en especial quien parecíallevar la voz cantante, Manuel Romero,el Jerezano. Éste, mientras se explicaba,llamó a uno de sus subalternos y leordenó traer una damajuana del vinoamontillado que llevaban consigo paraabreviar el charco.
—A ver, espabílate y trabaja unpoco —le dijo.
A lo que el otro le espetó, con esagracia única que habría resultadoofensiva en cualquier otro que no fueseandaluz:
—¿Cómo voy a trabajar si soy de
Cádiz? —Pero si tú no naciste allí... —Los de Cádiz nacemos donde nos
peta. Le contó el Jerezano que ya había
estado antes en Perú, y guardaba un granrecuerdo de aquel lugar y sus gentes.
—¿Hay plaza de toros en Lima? —preguntó Sebastián.
—Y bien hermosa. La de Acho.Con un diámetro que no bajará de lasochenta y cinco varas castellanas, capazde unos diez mil espectadores. No la haymejor en toda España.
—¿Son bravas las reses? —Mire esta cicatriz. Es recuerdo
d e Rompeponchos, un rabón retinto de
Bujama, que a punto estuvo de rajarmepor la mitad. Yo lo miraba con calma,por ver si las astas andaban derechas ocorniveletas, y calcular el lance. Medecía a mí mismo: «Ándate con cuidado,Manuel, que aunque ese toro es tuertodel cuerno izquierdo, por el derechomide bien y le entra al bulto sin vacilar.Conque no despistes y déjale andar enquerencias hasta que humille». Meenganchó en el quite, aunque mereció lapena, porque el gentío aprobó mi faena.
—O sea, que los limeñosentienden.
—Ellos son mezclados, en estocomo en tantas cosas. Lo mismoestoquean a la navarra que a la verónica,a la rondeña que a la sevillana, porque
dicen que lo hacen a la criolla, y quepara ellos de la cerviz al rabo todo estoro.
Le pareció a Sebastián que a esasalturas del amontillado y de laconversación ya estaba en condicionesde comentar al diestro:
—Tiene usted una cuadrilla bienbregada, a lo que veo.
—Vienen conmigo desde queempecé.
Eso es lo que quería saber. Pensóque allí no estaba emboscado suadversario. Pero bien podía camuflarseentre los soldados o la expedicióncientífica. De modo que se despidió.
Cuando se hubo quedado solo, tuvo
Fonseca la sensación de que lovigilaban, de que alguien tomaba buenanota de todos sus movimientos. Miró asu alrededor, a lo largo de la cubierta,donde se alineaban los cañones. Luego,hacia las escaleras del castillo de proa,el alcázar de popa, el cercado de losanimales, los botes auxiliares, la marañade cables y velas...
Quizá fueran imaginaciones suyas,y en realidad todo lo que veía eranormal, lo esperable en aquel lugar ymomento. Junto a él algunos marinerosse espulgaban al sol y otro se sometía alos cuidados del barbero. El contador yel despensero echaban cuentas a proa,delante de Miguelito, que en esemomento hacía de centinela para dar la
vuelta a la ampolleta del reloj de arenacada media hora. Debajo, y a cubiertodel sol, el capellán instruía a pajes ygrumetes en la doctrina cristiana. En elalcázar de popa el segundo oficialcorregía a un cadete en su uso delsextante. Y tras él Valdés debía dediscutir con el contramaestre algúndetalle de las jarcias, porque señalabanhacia arriba y luego a un lado, y despuésal otro, con movimientos ceremoniososy mecánicos, como los autómatas de unreloj.
Todo era así de normal. PeroSebastián tenía la sensación de quealguien con pleno control sobre susmovimientos, a quien ni siquiera
conocía, estaba atento tanto a susandanzas como a sus conversaciones. Yse dio cuenta de que podían dispararleen algún ejercicio, dejar caer un bultosobre él desde lo alto, arrojarlo al marsi era sorprendido a solas en losexcusados, atacarle en un rincónescondido...
No podía seguir a merced de suadversario. Tenía que pasar a laofensiva. Observó el cabeceo de lanave, el ímpetu de las olas. Preguntó aHermógenes algunos detalles que aún notenía claros. Pegó la oreja cuando sehablaba del estado de la mar para esanoche... Sabía que la luna estaba encuarto menguante, lo que facilitaría suspropósitos, pues dispondría de alguna
luz, pero no tanta como para que pudieraser descubierto fácilmente. Tenía quecerciorarse. Iba a hacer algodescabellado, muy peligroso, tanto sisalía bien como si salía mal. Pero le eraimposible esperar más. Odesaprovechar el factor sorpresa, elúnico a su favor.
27
EL PASAJERO OCULTO
Había llegado el momento deplantar cara al asesino de su padre y desu tío. ¿Quién sino él podía ser aquelviajero oficialmente inexistente, pero encuyo beneficio se tomaban tantasmedidas de seguridad? Todo apuntabaen esa dirección: los rumores sobre elpersonaje embarcado en silla de manosque había oído en boca de los dosmarinos; la bandeja de comida quellevaba Miguelito; los arreglos deHermógenes para aislar el camarote deestribor destinado a uno de los dos
capellanes; la prohibición absoluta deacceder a aquella zona...
Esto último obligaba a Sebastián atomar la decisión más arriesgada, alimpedírsele sobrepasar el palo mayor endirección a popa. Y el peligroaumentaba tras caer la noche y picarseel mar.
Ahora ya no le era posible darmarcha atrás, una vez levantado de suhamaca, vestido y calzado con elpretexto de ir a los excusados. Tenía queactuar rápido. La escasa luna iluminabalo justo. Claro que, a cambio, tambiénpodrían verle a él.
Subió a la segunda cubierta yavanzó hasta llegar junto a la puerta quedaba a proa, girando con tiento la
argolla de la manija. Solía haber allí unhombre de guardia, y se asomó paraestablecer su posición. Esperó a que sealejara hacia el otro extremo y salióentonces, cuidando que la hoja nobatiese con el ventarrón que azotaba ladelantera del barco.
Saltó el pasamanos, descolgándosehasta el costado del navío. Allí,suspendido sobre las olas, el cabeceoera pavoroso. El aire le golpeaba elrostro con violencia. Tenía que pegarseal casco para retroceder hacia popa, conlos brazos aferrados a la borda delcastillo de proa y los pies apoyados enlas portas por donde asomaban loscañones. Pudo percibir la aspereza de
las junturas, las cicatrices de la madera. Mientras lo hacía hubo de
mantenerse atento a los marineros quemontaban allí la guardia. Los doshombres se hallaban en el otro lado, elde babor, conversando con el quevigilaba la proa. Pero no tardarían envolver a estribor, donde él seencontraba.
Había estudiado con detenimientoel lateral del navío por donde efectuabaahora su arriesgado recorrido. Y sabíaque cada uno de los tres grandesmástiles contaba con un juego degruesos cables, los obenques, que lossujetaban a los dos lados del casco,amarrados a un resistente voladizohorizontal de madera, la mesa de
guarnición. Aquellos tres salientes eranlos únicos escondrijos bajo los quepodría guarecerse si los vigilantes seasomaban por la borda.
Se dirigió hacia la parte trasera delbarco oculto bajo la primera mesa deguarnición que tenía por delante, la delpalo de trinquete. Todo fue bien en elprimer tramo. Los guardias estaban en elotro costado, el voladizo resultó sersobradamente firme y los herrajes que loreforzaban por debajo aguantaron biensu peso.
Los problemas surgieron cuandolos bajos de su pantalón se engancharonen las bisagras de la tronera de uncañón, en la que apoyaba los pies.
Quedó colgado de los dos brazos,embarazado de ellos, sin poderse moverni desengancharse. El barco dio unbandazo brusco que estuvo a punto delanzarlo despedido. Y, para colmo, oyósobre él a los vigilantes, que regresabana estribor y se asomaron a la borda,justo encima de él.
El golpe de mar le había salpicado.Sus manos resbalaban. Rezó para queaquellos hombres se fueran pronto alotro lado. Pero siguieron allí.
Sólo le quedaba un recurso antesde que le fallaran las fuerzas: el ancla,que habían sujetado al lateral del casco,atravesándola en diagonal. Si se soltabadel voladizo para sujetarse al asta delancla, podría descender desde la
posición en que se encontraba ydesenganchar los pantalones de labisagra de la tronera. Tendría quehacerlo con todo cuidado, evitandocualquier ruido con la porta del cañón,pues al otro lado dormían lostripulantes. Él lo sabía bien, ya que eraallí donde tenía su hamaca.
Separó la mano derecha de la mesade guarnición del trinquete y la bajóhasta el ancla. Aunque ésta se movió,parecía bien sujeta. Luego, hizo lopropio con la izquierda. Pero no logróliberar el pantalón. Se colgó con ambosbrazos del asta del ancla, sujetándosefuerte, para balancear los pies y podersoltar los bajos de la prenda.
Lo consiguió, al fin. Pero fue acosta de mover el ancla y quedarcolgado en el vacío. Hubo de aguantar elfuerte tirón de los miembrosentumecidos, todo su cuerpo hechopéndulo, mientras los guardias, al oír elruido, buscaban una linterna de manopara acudir allí y examinar el lugar. Sino lograba esconderse antes de quevolvieran con la luz, estaría perdido.
Sacando fuerzas de flaqueza, seestiró a lo largo, bajo los herrajes quereforzaban los bajos de la mesa deguarnición. No podría soportar muchotiempo aquella posición tan forzada.
Contuvo el aliento mientras laguardia comprobaba con un bichero la
sujeción del cable del ancla. El afiladogancho pasó junto a su rostro una y otravez. A punto estuvieron de rebanarle laprominente nariz.
Al fin, parecieron darse porsatisfechos. Y tras unos momentos derespiro, para recuperar fuerzas, esperó aque se alejaran hacia el otro costadoantes de encaminarse de nuevo hacia lapopa.
Era la parte del navío con mayorvigilancia, donde se alojaba laoficialidad. También la más iluminada,por los grandes fanales que marcaban suposición.
La mala suerte quiso que seencendiera una luz muy cerca de él, en labalconada trasera. A través de los
ventanales vio a alguien en camisa, conun farol, camino del retrete de oficiales.Una vez allí, aquel tripulante desveladose sentó en el beque, dispuesto aaliviarse.
Sebastián dudó, pero sólo duranteunos segundos. Subió hasta lo alto de lascristaleras de popa. Ahora estaba en ellugar más arriesgado del barco, a unospocos pasos de donde dormían Montillay los oficiales. Se había metido en laboca del lobo.
Era demasiado peligroso quedarseallí. Reparó en el chinchorro quecolgaba en la trasera, una pequeñaembarcación de servicio sujeta a dospescantes. Éstos sobresalían de la
borda, manteniéndola separada delbuque. Trepó por uno de los estriboshasta introducirse en el pequeño bote.
Desde allí podía controlar lo quesucedía en la popa sin ser visto. Y tanpronto abandonó el oficial los retretes ydesapareció de su vista, vio una nuevaluz en la que hasta entonces no habíareparado. Salía exactamente delcamarote que estaba buscando.
No se lo pensó dos veces. Tomóuno de los cabos que había dentro delbote, lo ató con firmeza al estribo delque pendía y se dispuso a descolgarsepara llegar al camarote.
Una vez que hubo descendido a laaltura de la primera cubierta se encontrócon un problema: el cierre de la popa no
era recto, sino oblicuo, se inclinabahacia dentro, quedando demasiado lejos.Tuvo que balancearse, primerolentamente, luego con mayor fuerza,esquivando las cadenas del timón,apartándose hacia el costado deestribor, hasta que consiguió pegarse alcasco.
Con el movimiento del navío eradifícil calcular bien el impacto, y chocócontra él con un golpe sordo. Se sujetó alos adornos tallados en la madera,esperando que nadie lo hubiera oído.
Luego se sintió con fuerzassuficientes para asomarse a la troneradel cañón guardatimones, que había sidoretirado para servir como ventana del
añadido al camarote de estribor delcapellán. Por fin iba a enfrentarse con suenemigo.
Lo que vio le dejó estupefacto. Su sorpresa fue tal que no se
apercibió de que alguien había salidopor la otra tronera, situada detrás de él.Y cuando se quiso dar cuenta, un fornidobrazo lo sujetaba por el cuello,atenazándolo e impidiéndole respirar.
28
EL ESPEJO DEOBSIDIANA
Lo que menos esperaba encontrar abordo era una mujer.
Pero eso era justamente lo que se leofrecía a través de la ventana delcamarote. Una mujer bañándose de unmodo lento, demorado, con el placer quedaría a cualquiera poder saludar unbarreño de agua en semejantescircunstancias. La pierna derecha,perfecta del muslo a los hoyuelos deltobillo, sobresalía de la tina mientras sudueña la iba recorriendo con una
esponja enjabonada. Al hacerlo, tensabael esbelto cuello, bajo el pelo recogido,y su pecho subía y bajaba al ritmo delenérgico frotamiento.
Deslumbrado por la visión deaquel espléndido cuerpo de piel canela,tardó unos segundos en darse cuenta deque se trataba de Umina, la mestiza queviera en el teatro durante larepresentación de El nudo gordiano.
Seguía produciéndole la mismafascinación, y se maldijo a sí mismo porello. Iba en contra de los principios quele habían inculcado sobre el linaje, lalimpieza de sangre, estirpes y blasones.Pero le daba igual. Incluso estando enpeligro, incluso abrigando la sospechade ser ella la responsable de la muerte
de su padre y de su tío, no podía evitaruna suerte de atracción animal que lebrotaba de lo más profundo. Con razónse decía que una mujer desnuda es unamujer armada.
Y a partir de esa visión no le costómucho entender quién lo sujetaba por elcuello desde detrás, asomado a latronera del cañón de popa. Tenía que sersu guardaespaldas, aquel indio de tantemible aspecto que ahora mismo ya loarrastraba hacia el interior de la nave.
Hubo de dejarle hacer, o allímismo le habría partido el pescuezo.Aquel hombre no había dicho ni una solapalabra. No lo necesitaba, su fuerza eradescomunal. Y así, bien sujeto, lo
empujó hasta llevarlo a presencia de lajoven.
Estaba en sus manos, ella lo sabía.Esbozó una sonrisa poco tranquilizadoramientras indicaba a su guardián que nohiciese ruido, sosteniendo la puerta paraque introdujera a Sebastián en elcamarote.
Lo primero que notó al entrar fue elolor. El agradable perfume,acostumbrado como estaba al tufo de lamarinería. La mestiza se había puestoencima un albornoz, y tan pronto lo tuvodelante colocó frente al asombradorostro de Fonseca un espejo de piedranegra pulimentada con marco de plata.Era el mismo que estaba utilizando en elbaño, y debía de haberlo visto a través
de él, pues se hallaba de espaldas. Retrocedió al toparse con su
reflejo tan de improviso. Se sorprendióal verse a sí mismo contra la superficiede obsidiana, aquel tragaluz redondo ysombrío como un cráter. Le costabareconocerse en el hombre oscuro, derasgos endurecidos, más rotundos aún delo habitual, que parecía observarledesde el otro lado. Como si lo hicieradesde otro tiempo, desde otra raza.
—Mírese bien —le espetó ella—.Este espejo perteneció a Sírax.
Era del todo imposible que lamestiza supiera lo que él había estadoleyendo durante las últimas semanas.¿Cómo conocía, entonces, la historia de
aquella princesa inca? Y si era laresponsable de la muerte de su padre yde su tío, ¿cómo era capaz de manteneraquella increíble sangre fría? Porquehablaba con una voz clara, bienmodulada. Y su acento, suave, delicado,sedoso incluso, contrastaba con lafirmeza que podía adivinarse en toda supersona.
—¿Quién es usted? —se revolvióSebastián—. ¿Y por qué ha matado a mipadre?
De nada le valió su ímpetu. Elindio lo inmovilizó sin apenas esfuerzo,manteniendo la presa sobre el cuello,mientras su dueña se tomaba tiempopara responder:
—Ah, ya veo. Cree que he sido yo.
—¿Quién, si no, visitó a mi padrela víspera de su muerte?
—Fui para prevenirle. —Amenazarlo, querrá decir. —Hablamos de Sírax y de Diego
de Acuña —le respondió ella,mirándolo con intención, a la espera desus reacciones—. Y de esa Crónica. Leavisé, le di pistas para demostrarle queconocía la historia... Lo mismo que tratode hacer ahora con usted... Pero no mehizo caso, ni soltó prenda... Espero queno caiga en el mismo error.
—¿Qué pistas? —Le hablé de Vilcabamba, de un
lugar llamado el Ojo del Inca, donde seencontraba el tesoro. Ahora me doy
cuenta de que le dije más de lo debido.Pero ¿quién podía imaginar que su padrecometería la imprudencia de poner todoeso en boca de un actor, en presencia demedio Madrid?
—Quizá no tuvo otro remedio... —Claro que lo tuvo. Le aconsejé
que no se metiera. Y lo mismo le digoahora a usted. Debe abandonar cuandotodavía está a tiempo. Entrégueme esaCrónica y déjeme hacer a mí. Usted esajeno a todo esto.
—¿Ajeno? Han asesinado a mipadre y a mi tío.
—Igual que le pasará a usted sisigue adelante.
—¿Me está amenazando? —¡Por Dios, qué tozudez! Yo no he
matado a nadie. Y no tiene ningunanecesidad de pasar por todo esto.
—¿Y usted sí? —Sí, yo no puedo remediarlo. —Tendrá que darme una buena
razón. —¿Sabe dónde vivo en Cuzco...?
En la Casa de las Serpientes. Le suena,¿verdad?
Se quedó asombrado Sebastián: lacasa donde comenzaba la historia deQuispi Quipu. Donde había vivido suhija Sírax mientras era una niña.
—¿Cómo sabe todo eso? ¿Se locontó mi padre antes de que usted lomatara?
—Yo no lo maté —atajó ella,
empezando a perder la paciencia—. Y sivuelve a decir esa estupidez, denunciaréal comandante de este barco lo que haintentado hacer.
—Tanto da. Se lo ordenó a estepedazo de carne sin bautizar —dijorefiriéndose al indio que lo sujetaba porel cuello.
—Se llama Qaytu, y está bautizado,tiene un nombre cristiano, que no hace alcaso. Lo que importa es que tampoco élmató a su padre. Si sé todo eso esporque mi madre desciende de la familiareal inca. Y yo también. De QuispiQuipu.
Ycomo Sebastián hiciera gesto deno creer ni una palabra, ella suspiróresignada, abrió un cajón y rebuscó
entre sus papeles. —Es usted igual que su padre...
Espero que le valga con este documento,uno de los que he llevado a España paramis reclamaciones. Supongo que haleído en esa Crónica que Quispi Quipu,antes de ser despojada de sus tierras yde la Casa de las Serpientes, habíarecurrido ante el rey Felipe II. Puesbien, después de ser desahuciada,cuando ya habían sido rematados todossus bienes, a punto de morir, llegó a supoder este real decreto que comienza así—leyó—: «Don Felipe, por la gracia deDios Rey de Castilla, de León, deAragón, de las Dos Sicilias, deJerusalén, de Navarra, de Granada, de
Toledo, de Valencia, de Galicia, deMallorca, de Sevilla, de Cerdeña, deCórdoba, de Córcega, de Murcia, deJaén, de los Algarves, de Algeciras, deGibraltar, de las islas de Canarias, delas Indias y las tierras firmes del marOcéano, conde de Flandes y delTirol...».
—Si se hubieran ahorrado toda esabatería de títulos —la interrumpióSebastián—, quizá la justicia españolahabría llegado a tiempo.
—Lo mismo pensé yo. Por una vezestamos de acuerdo —afirmó Umina,con una leve sonrisa.
Ysiguió leyendo aquel documentoque, en sustancia, restituía a QuispiQuipu todos sus bienes. De modo que
aquella viejecita expulsada de la Casade las Serpientes pudo rehacer suhacienda al dictar testamento. En éldejaba aquella mansión a sus herederos,con el resto de sus posesiones.
—Reconocerá que, al menos, estaantepasada mía trató de mantener sudignidad —concluyó Umina.
—¿Por quién lo dice? —Por otros descendientes de la
casa real inca, que viajaron a Españapara entrevistarse con el rey y, una vezen Madrid, gastaron más allá de susposibilidades para impresionar a loscortesanos, que siguierondespreciándolos. Felipe II no lesconcedió nada, y algunos terminaron
muriendo en la cárcel, llenos de deudas,suspirando por aquel Perú donde nopodían regresar.
—No fue el caso de Beatriz ClaraCoya, la sobrina de Quispi Quipu, a laque casaron con el sobrino de sanIgnacio, Martín de Loyola.
—Desde luego. Tuvieron una hija,Ana María Coya de Loyola, que heredóuna inmensa fortuna y se casó en Madridcon Juan de Borja, que también era muyrico, y nieto de otro santo jesuita, sanFrancisco de Borja. Incluso llegaron aemparentar con los descendientes de sanFrancisco Javier. ¿Conoce la pintura desus desposorios con las princesasincas?
—A través de un grabado, el Plan
del Inca. —La Monarquía Cristiana del Perú
que tramaron los jesuitas. No contabancon los dos escollos que les traería estesiglo nuestro. En mil setecientos treintay nueve se extinguió la descendencia delos Loyola-Borja con las princesasincas. Y en mil setecientos sesenta ysiete los jesuitas fueron expulsados deEspaña y del Perú. Ahora alguien tratade recuperar ese plan por otrosprocedimientos.
A Sebastián le costaba aceptarlo,pero aquello parecía cuadrar. Uminaadivinó sus pensamientos e hizo un gestoa Qaytu para que lo soltara.
—De modo que usted vive en la
Casa de las Serpientes —tanteó elingeniero.
—Con mi madre. Ella es lalegítima propietaria. Y también de esaCrónica. Los Fonseca sólo son susdepositarios temporales.
—Pues llevamos dos siglos con eldepósito.
—Ahora la necesito yo. Por esarazón hablé con su padre, parareclamarla. Y por eso le proporcionéesa información durante nuestraentrevista, para demostrarle que no loengañaba.
—¿Fue usted quien subió a bordode este barco en una silla de manos?
—Sí, ¿quién se lo ha contado? —Una conversación casual. Si tan
legítimos son sus derechos, ¿por qué seesconde?
—Por seguridad. Para que no mepase como a mi hermano, a quienasesinaron hace un par de años en Limacuando se disponía a tomar el barco condestino a España.
—¿Quién lo mató? —Seguramente la misma persona
que a su padre y a su tío. Alguien alservicio de los encomenderos peruanos,que nunca han consentido queprosperasen las denuncias contra susabusos. Y los peores son los dueños delos obrajes.
—¿Los obrajes? —Son fábricas de tejidos donde
mantienen esclavizados a los indios.Peores que las minas. Las denuncias queallí se hacen se pierden por el camino.España queda muy lejos. Y todos losque han intentado informar de primeramano de los atropellos que se cometenhan muerto antes de llegar a Madrid.También esta vez habrán enviado aalguien para evitarlo. Nunca hanpermitido que trascendiensen los datosque les comprometían. Y ahora que lascosas andan revueltas, con el Perú entredos virreyes, mucho menos. Yo soy laprimera que está consiguiendosobrevivir.
—De momento. —Pues sí. Al menos Floridablanca
me ha expresado su apoyo,
exhibiéndome en público. Y por eso seha hecho creer que sigo en Españarevolviendo documentos que apoyen misreclamaciones. Si alguien sabe queQaytu y yo vamos aquí, nuestra vida novaldrá nada. Si lo que busca es alasesino de su padre, habrá de hacerlo enesa otra dirección. Mal que le pese,somos aliados.
Como viera que el ingeniero aúndudaba, añadió:
—No sea tan orgulloso eimprudente como su padre. Yo no estoycontra los Fonseca. Nuestro enemigocomún es otro. Sabe que podríadenunciarle al comandante de estebarco, el único que tiene constancia
firme de nuestra presencia a bordo. Yeso sería catastrófico para usted.
Nada dijo Sebastián. Se mantuvocallado para ver a dónde quería ir aparar la mestiza.
—Si yo le dijera al capitán delbarco lo que usted acaba de hacer —leaseguró ella—, dudo que llegase vivo aPanamá. Y entonces, ¿de qué le serviríaesa Crónica que esconde?
Pensó Sebastián que, de todosmodos, no le iba a valer de nada cuandollegaran al continente, lo metieran en unnavío de retorno y se lo llevaran paradesembarcarlo en las Canarias. Se laarrebatarían de inmediato.
—Escúcheme —continuó ella—.Ese documento sólo es útil para alguien
que conozca bien Perú. Siento decírselocon tanta crudeza, pero usted bastantetiene ahora con sobrevivir.
Desde luego, era una mujer con lasideas claras.
—¿Qué clase de acuerdo quiereproponerme? —le preguntó, al cabo, elingeniero.
—Usted me trae esa Crónica y yohago como que no ha estado aquí, eneste camarote.
—Déjeme algunos días pararecuperarla. Y hablamos.
Se dispuso a marcharse, buscandoen la sombra el cabo de cuerda por elque había bajado hasta allí.
—Pero ¿qué hace? —le preguntó
ella. —Tengo que volver a mi hamaca.
Si me echan de menos, darán la voz dealarma y se pondrán a buscarme.
—¿Y cómo piensa regresar? —Por donde he venido.
Sujetándome donde pueda a lo largo delcasco.
—¿En plena noche? ¿Así es comoha llegado hasta aquí?
—Por el interior sería imposible.En cuanto saliera de aquí me toparía conla guardia de la santabárbara.
—Es usted un insensato —seasombró ella—.Ya es un milagro quehaya conseguido llegar. Forzar la suertedos veces tan seguidas sería un suicidio.Le ayudaremos a volver.
—¿Ah, sí? —preguntó Sebastiáncon escepticismo.
—Sí, pero no será gratis —lecontestó ella—. Hay una condición.
—Usted dirá... —Ya se lo he dicho. Sólo quiero lo
que me pertenece: la Crónica. Esedocumento no está seguro en sus manos,y yo tengo tanto derecho a leerla comousted... Ahora puede irse, para que no loechen de menos. Si lo atrapan aquí,también me comprometería a mí. Qaytule indicará un camino más seguro pararegresar a su hamaca. Él no puedehablar, pero lo hará por gestos.
—¿Qué camino es ése? —Uno que me indicó el
comandante Valdés por si hubiese algúnimprevisto y tuviéramos queescondernos.
Abrió la mestiza la puerta, llamó alindio y le dijo algunas palabras en suidioma. Qaytu hizo un gesto a Sebastiánpara que lo acompañara.
Lo llevó hasta un lugar donde habíaun tabique que separaba aquel recintodel resto del navío. Era la modificacióndel barco que viera en el pañol de lacarpintería de Hermógenes.
Fuera, detrás del tabique demadera, el espacio estaba despejadopara tener acceso a los cañones de popay también para que pudiera hacer surecorrido semicircular la caña deltimón, que se movía en lo alto, cerca del
techo.
El indio abrió un escotillón en elcentro del barco, pegado a la quilla,detrás del timón. Para sorpresa deSebastián, daba a un hueco que locomunicaba con el sollado. Era el pañoldel condestable, donde el maestrocañonero guardaba escobillones, mechasy baquetas. La propia curva de la quilla,por el interior, servía de escalera parabajar.
Qaytu abrió una puerta corredera y
le hizo gestos para que entrase en unpasadizo. Cuando lo hubo hecho, leentregó el farol. Sebastián lo tomó conla mayor desconfianza. Y tras cerrar elindio la puerta a sus espaldas, no lastuvo todas consigo.
Se internó en aquel estrechoconducto, preguntándose a dónde iría aparar. Tras atravesar el navío todo a lolargo, llegó hasta lo que parecía lasalida, con su manija de arrastre. Secolocó junto a ella e intentó abrirla.Pero le resultó imposible. Dejó el farolen el suelo para tirar con todas susfuerzas, con las dos manos. Y consiguiómoverla algunas pulgadas. Se detuvocuando oyó el desapacible chirrido, quepodría llamar la atención de la guardia o
despertar a quienes dormían encima, suscompañeros de la primera cubierta.
Apagó la linterna, tanteó eldepósito de aceite y sopló hastaenfriarlo lo suficiente como para tomaralgunas gotas con los dedos. Untó lascorrederas y esperó a que el lubricantehiciera su efecto.
Comprobó que podía abrir lapuerta con menos alboroto. Al salir, sehalló junto a la escalera de proa,iluminada por una débil luz. Corrió contiento la puerta tras de sí, dejando elfarol dentro del pasadizo. Y empezó asubir los peldaños, evitando cualquierruido.
Cuando asomó la cabeza en la
primera cubierta la encontró despejada ytranquila. Ahora debía dirigirse a supuesto lo antes posible, para nodespertar sospechas.
Al tumbarse en su hamaca no pudoconciliar el sueño, por la tensión quetodavía le embargaba. Su mente estabasumida en la mayor confusión. Si Uminano era la responsable de la muerte deJuan y Álvaro de Fonseca, ¿quésignificaba el mensaje que le había dadosu padre para el director de la obra deteatro, previniéndole contra la mestiza?
¿Quién era el asesino, entonces?¿Por qué estaba haciendo todo aquello?¿Conocía también los sucesos delpasado, lo que estaba escrito en laCrónica, del mismo modo que lo sabía
Umina? ¿Y dónde se alojaba en aquelbarco? Porque él había visto subir suequipaje a bordo. Lo más lógico es queviajase con el propio Montilla, en lazona de popa, la más confortable,vedada al ingeniero y a la marinería. Oentre la gente de marqués, loscomponentes de la expedición. Peroéstos eran unos cincuenta, y cuandoaveriguase la identidad de aquel hombreya le habría dado tiempo a actuar denuevo. Tenía que localizar su equipajepara, a través de él, saber quién era.
En cuanto a la mestiza, suparentesco y descendencia de QuispiQuipu explicaban su conocimiento demuchos de los detalles que su padre, su
tío y él mismo habían tenido que irrecomponiendo a través de documentoscomo la Crónica. Ahora bien, en esecaso, ¿qué había en el libro que tantoparecía interesar a Umina? Tenía quesaber cómo continuaba la historia deaquella joven india llamada Sírax y elcronista Diego de Acuña, averiguar quémás secretos encerraba.
Éste fue el último propósito yconclusión a los que llegó antes de caerrendido, sin darse cuenta de que alguienhabía seguido todos sus movimientos aldetalle.
29
LA PARTIDA DEAJEDREZ
Al día siguiente Sebastián fue a vera Hermógenes para comunicarle supropósito de bajar a la bodega. Por elcamino se preguntó qué debía contarlesobre sus averiguaciones más recientesy qué sabía ya el carpintero. Éste habríadeducido la razón de sus modificacionesen el camarote de popa, concebidas paraalojar a alguien. Pero no tenía por quésaber de quién se trataba. No podíamencionarle la presencia de la mestiza abordo, ni mostrarse muy explícito al
pedirle ayuda. Se limitaría a asegurarleque necesitaba recuperar un objetoolvidado en su anterior escondrijo depolizón.
Al trazar juntos un plan supo que elestrecho corredor por el que habíaregresado a su hamaca desde elcamarote de Umina era el llamadocallejón de combate. El carpintero loconocía bien. Se trataba de un ajustadopasadizo de mantenimiento que recorríalos dos costados del barco de popa aproa. Daba la vuelta a casi todo elnavío, pegado al casco a la altura delsollado. Servía para reparar losagujeros hechos por los cañonazos máspeligrosos, los recibidos en la línea deflotación. Durante los combates,
Hermógenes se afanaba a lo largo deaquel pasillo, junto a sus ayudantes y loscalafates, para taponar las vías de aguaproducidas por los proyectilesenemigos.
El ingeniero le pidió que sequedase vigilando en la escalera de proamientras él bajaba a la bodega. Así pudollegarse hasta el lugar donde escondierala bolsa de hule que contenía la Crónica.Se la sujetó al pecho, manteniéndolatoda la mañana escondida entre la ropa.Y por la tarde decidió reunirse conUmina para cumplir su parte del trato.
Gracias al callejón de combateahora podía atravesar el barco sin temora que lo sorprendieran quebrantando las
órdenes de no sobrepasar el palo mayor.Llegó de esa forma hasta el extremoposterior del navío, el pañol delcondestable, y subió por lasensambladuras de la quilla queformaban una escalera natural al trazarpor el interior la curva de la popa.Permaneció atento a los ruidos hastaasegurarse de que sólo se oían losmovimientos de Qaytu, el escolta de lamestiza.
Intentó abrir la trampilla, peroestaba sujeta y bloqueada desde el otrolado. Golpeó con el puño y esperó. Notardó en abrirse y asomar el rostro delindio, que lo miró con actitudinterrogante.
—Vengo a ver a Umina.
Lo ayudó a salir, haciéndole gestode que esperase allí, en su cubículo,mientras él la consultaba.
Volvió al punto para indicarle quepasase al camarote.
Sebastián mostró la Crónica a lajoven, que no disimuló su satisfacción,ofreciéndole asiento. En señal degratitud añadió una copa de aguardienteque le alegró el ánimo.
Acostumbrado a la penosa lecturade aquel libro en la bodega, era undescanso leerla allí, con luz natural y entan buena compañía. Además, la jovenle iba explicando detalles que a él se leescapaban, al desconocer el Perú y lascostumbres de los incas.
También facilitaba las cosas lanarración de Diego de Acuña, quetomaba un aire más directo y personaltras haber relatado el fallecimiento deQuispi Quipu, cuyo testimonio le veníaguiando en las páginas anteriores.Contaba ahora el intérprete y escribanosu primer y ansiado viaje a Vilcabamba,formando parte de la comisión enviadapor el virrey Francisco de Toledo amediados de 1571, para tantear la paz.
Apesar de la áspera oposición de
Martín de Loyola, Diego formaba partede aquella embajada. Necesitaban unintérprete. Y se había corrido la voz delas buenas relaciones de Acuña con losindios. También, su posesión de untalismán que inspiraba gran respeto a losindígenas. Esperaban que su protecciónse extendiera a quienes iban con él.
Tras varias jornadas a lo largo delvalle del Urubamba cruzaron el río porel puente de Chuquichaca. De inmediatoles salieron al encuentro los rebeldes,rodeándolos por encima de unos riscos.Ya contaban con ello. Traían prevenidosobsequios para el Inca, que aceptaron debuen grado los naturales. Pero no losdejaron pasar adelante. Tampoco volveratrás, ordenándoles que esperasen allí.
Vino al cabo de algún tiempo un capitáncon doscientos indios, pidiéndoles quelos acompañaran, aunque sin asegurarlesque lograran ver al Inca. Diego dedujoque querían preservar a su rey decualquier emboscada, escarmentadospor lo sucedido a Atahualpa con Pizarroy a Manco Cápac con los españolestraidores que lo apuñalaron. Seríanmontaraces, pero desde luego teníanbuena memoria, no podía negarse.
Describía Acuña la ruta hastallegar a los alrededores de Vilcabamba,donde se desató una furiosa tormentaque embarró los precarios senderos,haciendo más penosa la marcha porentre avalanchas, charcales y el
retumbar de los truenos que resonabanen las quebradas al multiplicar susecos.
Cuando llegaron a su destino, losrecibió uno de los consejeros del Inca yles ordenó que acampasen, en espera desu decisión de concederles audiencia.Había cesado la tormenta y empezaba abrillar el sol. Al entreabrirse la bruma,desgajándose entre los picachos, lanueva capital se mostró en todo suesplendor. Estaba asentada sobre dosmontañas, amansadas sus laderas enandenes, escalinatas y explanadas. A lolargo de ellas se alzaban templos,palacios y galpones que aún parecíanmás majestuosos por lo bravío delescenario y la pujanza de una naturaleza
tan erguida. Por uno de los costados laspoderosas fortificaciones se asomaban aun precipicio inaccesible, en cuyo fondoresonaba el río tumultuoso, crecidoahora por la reciente lluvia. Al otro ladose abría a un valle de exuberantefertilidad, por donde rodaban los jironesde niebla hasta entremeterse en la selva,tupida en su vegetación de un intensoverde esmeralda. Todo lo cual invitabaal descanso incluso al más fiero de lossoldados.
Estaban los españoles ociosos enla espera. Diego mataba el tiempojugando al ajedrez con el oficial almando de la escolta. Era éste unveterano de muchos años y no menos
humos, a quien Martín de Loyola habíatomado a su servicio como hombre deconfianza para compensar suinexperiencia de recién llegado. Tancumplido concepto tenía de sí mismoaquel veterano que rehusaba firmar consu nombre a secas y le añadía elapellido De la Entrada, pues era uno delos ciento setenta y tantos que habíanhecho morder el polvo a Atahualpa enCajamarca. Desde aquel sucesolegendario se veía a sí mismo como unasuerte de nuevo aristócrata, y lo tenía enmucho encomio y reconcomio. Noparecía muy amenazador a primeravista. Sin embargo, era magro y furo enextremo, y muy temido por loimprevisible de sus arranques de
cólera. Sucedió pues que, enfrentado al
ajedrez con él, tocó Diego una de suspropias torres, pero por tropiezo, sinintención de jugarla. No lo entendió asísu rival, que exigió aplicar el principiode «pieza tocada, pieza jugada». Y se lacomió con su caballo, apartándola de unmanotazo. Volvió a cogerla del sueloAcuña, para reponerla en su casilla,sobre el tablero, haciendo volver grupasal caballo de su adversario.
Por los ojos del veterano supo queaquello se ponía feo. Pudo notar que eloficial buscaba su daga, como aldescuido. Sabía Diego cómo se lasgastaba. En una ocasión había clavado
la mano de otro contrincante en la mesade juego, acusándolo de usar dadostrucados.
Trincó Diego la mano derechacerca de su puñal, acariciando el pomo,y quedaron los dos en suspenso,tanteando los aceros mientras semiraban a los ojos atentos al menormovimiento en falso del adversario.
Entonces, el oficial tomó la torreimpugnada y la arrojó con todas susfuerzas por encima de un muro muy altoque allí se alzaba. Sabía bien lo queacababa de hacer, pues aquella murallamarcaba el arranque de la ciudadela delos incas, quienes habían vetado a losespañoles traspasarla bajo ningúnconcepto.
—¿Veis cómo se ha perdido lapieza? —dijo—. A ver si ahora os sirvede algo ese talismán que lleváis encima—añadió el veterano dirigiéndose atoda la concurrencia, que esperaba envilo la respuesta de Diego.
Era Acuña hombre de paz, pero enabsoluto de los que se rendían a lasprimeras de cambio. Por cuestión deamor propio, decidió recuperar la torre,aunque para ello tuviera que saltar lapared.
Creyó al principio que podríaescalarla como había hecho con otras,valiéndose de un par de dagas. Y pidióotra prestada. Sin embargo, no huboforma de encajar en aquel muro la hoja
de un cuchillo. Tal era la perfección conque estaban tallados sus sillares, tancuidadosamente acoplados, que no cabíaentre ellos ni un alfiler.
En este intento se fue alejando delgrupo, tratando de encontrar algún lugarmás accesible. No lo halló, y aún sealejó más. Buscaba ahora ver a dóndeconducía aquella impenetrable pared.También, ayuda para salvarla. En ladistancia se fueron amortiguando losgritos de sus compañeros, hasta que losperdió de vista y dejó de oírlos.
Empezó a remontar una colina,siempre flanqueado por el muro. Y llegóasí a un estrecho sendero a medialadera, desde donde se accedía a unagarganta con grandes galgas, pedruscos
dispuestos sobre un tajo cortado a pico.Se almenaba el muro en aquel lugar,dotándose de cuatro torres de defensa demucho respeto. Observó que lospedruscos iban montados en unasplataformas, para dejarlos caer con elsimple impulso de una palanca contraquienes pretendieran entrar por aqueldesfiladero.
Había en el lugar un pequeñobosque. Y un árbol alto y frondoso yacíadesplomado sobre el muro, debidoseguramente a la tormenta del díaanterior. Era la oportunidad que estabaesperando. Se subió a él, y comenzó atrepar por aquella improvisada escaleraque le conduciría hasta lo alto de la
muralla. Encendido en su amor propiocomo iba, no se dio cuenta de quepasaba por encima de un hueco abiertoen el tronco. Sintió algo pegajoso que leembadurnaba la camisa. Era miel.Cuando se dio cuenta ya zumbabanalrededor las abejas, furiosas.
Desde lo alto del muro pudoatisbar a cierta distancia una alberca deagua humeante. Y a los pies de lamuralla algunos matorrales queamortiguarían su caída. El acoso delenjambre le impulsó a saltar desde loalto. No salió mal librado. Pero lasabejas, atrapadas entre sus ropas,seguían atacándolo sin tregua.
Se incorporó y corrió hacia elestanque. Entre el vaho que brotaba de
la superficie y los picotazos que lepropinaba el enjambre, apenas podía vernada. Ni siquiera calcular laprofundidad. Sin pensárselo dos veces,se tiró al agua.
Contra todo pronóstico, las abejassiguieron acosándolo. Peor aún: ahoratenían ayuda. Porque apenas asomó lacabeza entre el vaho, alguien empezó agolpeársela de un modo inmisericorde.Tanto, que no tardó en ser engullido poraquel líquido espeso, sofocante, que sele colaba por entre los resuellosimpidiéndole respirar. Se iba a ahogarsi nada lo remediaba...
Sebastián de Fonseca se sobresaltóal oír en ese momento las campanadasque marcaban la hora de la cena.
—No deben echarme de menos —dijo a Umina mientras acompañaba suspalabras con el gesto, casi mecánico, decerrar la Crónica para guardarla en labolsa de hule que colgaba de su pecho.
—Me parece bien que se vayaahora —aprobó la mestiza—. Pero estose queda aquí —añadió señalando elvolumen. Y como viera que el ingenieroparpadeaba, incrédulo, dispuesto a
ofrecer resistencia, añadió—: ¿O se haolvidado de nuestro trato?
Aquello era lo más parecido a unchantaje. Sin embargo, ella llevabarazón. Fonseca se había comprometido aque la Crónica quedara en rehenes,como garantía de su discreción.
Se la entregó. Y cuando ya sealejaba, muy digno él, como caballeroque ha cumplido su palabra, aún pudooír a sus espaldas la despedida de lajoven, diciendo le con retintín:
—Para la continuación, no tienemás que volver. Ahora ya conoce elcamino.
Qaytu le abrió la escotilla delpañol del condestable que le permitiríallegar hasta el callejón de combate.
Mientras regresaba, y a medida quese acercaba a proa, pudo oír el crecientealboroto de la tripulación, afanándosepara llevar las raciones desde la cocinahasta los ranchos.
Cuando hubo atravesado todo elbarco y llegó a la puerta corredera deproa, calculó si sería prudente salir tancerca de la despensa en plena cena. Seoían voces, el trasiego de los rancherosque iban a por los suministros. Lo pensóy concluyó que antes de salir debía abrirun pequeño resquicio en la portezuelapara controlar la situación.
Desde allí vio la fila que hacían loshombres en la despensa. No podía salir,de pronto, como si tal cosa. Ahora bien,
si no lo hacía, lo echarían de menos, lobuscarían, y sería peor. ¿Cómo unirse aellos?
Esperó un largo rato, que se le hizointerminable, hasta que vio aparecer dosfiguras familiares que venían a cargarlas raciones. Eran Hermógenes, elcarpintero, y Miguel, el pajecillo. A lavista de su posición en la cola, y delritmo de ésta, calculó que en unosminutos tendrían que acercase a labarrica de madera donde se tomaba laguarnición de galleta. Estaba situada enel rincón de la despensa que tenía más amano, la más cercana a la portezuela delcallejón de combate dentro del cual seencontraba.
Aguardó a que Hermógenes se
aproximara y cuando estuvo a su alcancesacó la mano para tirar de su pata depalo.
El carpintero se sobresaltó, peromiró hacia él y captó la situación deinmediato. Dejó caer las galletas quellevaba en la mano, se agachó hastaponerse a su altura, mientras las recogía,y se acercó hasta la portezuela parasusurrar:
—Le enviaré a Miguelito. Espere aque él le dé la señal.
Aún tardó un buen rato el pajecillo,porque hubo de hacerlo cuando elcamino estaba despejado. Tras avisarle,vigiló la estancia y la escalera mientrasSebastián salía de su agujero. Luego
subieron hasta la cocina a recoger elrancho y bajaron a la mesa. Elcarpintero le guiñó el ojo mientrascenaban.
«¡Por los pelos!», pensóSebastián.
Pero el alivio se transformó enpreocupación cuando fue hasta su coypara dormir. Al revisar el petatecomprobó que alguien había estadorevolviendo sus cosas. Aunque habíanintentado respetar el orden en que él lashabía dejado, el cierre enseñado porHermógenes había sido modificado. Loque ahora tenía su bolsa de lona no erael nudo de saco hecho por él, sino unsimple nudo llano.
«Lleva razón Umina —se dijo—.
Es mejor que sea ella quien guarde laCrónica. Si yo la dejara aquí o lallevara encima, ya me la habríanrobado».
Esa noche, mientras todosconciliaban el sueño, alguien rebullíaentre las hamacas. No se trataba deningún marinero que iba a losexcusados. No se dirigía hacia lasescaleras, sino que se arrastrabasigiloso hasta el fondo de la cubierta,donde estaba el ingeniero. A la leve luzdel farol de la escalera podía verse quesujetaba una fina cuerda con los dientes.
Aquel hombre avanzaba con grantiento para no hacer ruido ni despertar anadie. Y cuando hubo llegado a la altura
de Fonseca, se alzó del suelo, tomó lacuerda con ambas manos y se inclinósobre él con la intención deestrangularlo.
30
CALLEJÓN SIN SALIDA
Sebastián dormía tendido a lo largodel coy. Lo hacía sin camisa, por elsofocante calor que impregnaba lacubierta. Y su cuello quedaba aldescubierto. El hombre centró la cuerda,la tensó tirando con fuerza de los dosextremos, y se abalanzó contra él.
Antes de que lo atrapara, elingeniero alzó el afilado formón quehabía tomado de la carpintería y solíatener prevenido durante la noche. Con ungiro seco y preciso lo clavó en el brazoizquierdo de su atacante, acertando de
lleno. Reprimió éste un grito de dolor.El impacto fue tan fuerte que lo hizocaer a un lado, contra el tabique demadera que los separaba de la proa.
Mientras los compañeros sedespertaban, trató de incorporarse en lahamaca para perseguir a su agresor. Éstese había retirado hasta el lugar por elque accediera, la escotilla del pañol delcontramaestre abierta en el suelo.Arrastrándose a la desesperada,consiguió llegar a ella.
Intentó seguirle Fonseca. Pero suenemigo logró bajar hasta el sollado,atrancando desde allí para cerrarle elpaso.
«Desde luego, lo tenía bienplaneado», pensó Sebastián mientras
golpeaba con rabia la trampilla. —¿Qué pasa ahí? —le preguntó
uno de sus vecinos. —Nada —se disculpó—. Un mal
sueño. Me caí. Era mejor dejarlo estar. Ahora su
adversario tenía una marca que nopodría ocultar.
Por la mañana buscó a alguien conuna herida en el brazo izquierdo. Ydurante todo el día se mantuvo atento acuantos se cruzaban en su camino. Nirastro.
«¿Qué está sucediendo aquí?», sedijo, con extrañeza.
Claro que a su oponente le bastabacon mantenerse a popa, más allá del
palo mayor, para quedar fuera de sualcance.
Se planteó denunciar al comandanteValdés lo sucedido, pero lo desechó deinmediato. No sabía de parte de quién sepondría el capitán, y cuanto menosproblemática resultara su estancia abordo, mejor. Aquello estaba tomandoun sesgo muy preocupante.
«Tengo que hablar con Umina, yprevenirla».
A su padre lo habían matado trasentrevistarse con ella. Y otro tantointentaban hacer ahora con él.
«A alguien no parece sentarledemasiado bien que los Fonseca nospongamos en contacto con esa mestiza».
¿Temían, quizá, algún nuevo pacto
entre los descendientes de la familiareal inca y quienes podrían pasar porpartidarios de los jesuitas?
¿O era la Crónica? ¿Qué conteníaaquel libro, que parecía causar tantosproblemas?
Visitar a Umina de inmediatoimplicaba tomar una decisión muyarriesgada: utilizar el callejón decombate en pleno día. Era unaimprudencia hacerlo por la mañana,cuando mayor era la actividad del barcoy cuando no podría contar con la ayudade Hermógenes, que estaba ocupado.
Aun así, lo hizo. Cometió aquellaimprudencia.
Bajó al sollado con grandes
precauciones, se metió en el callejón decombate, lo recorrió pegado al cascohasta llegar a popa, subió por el pañoldel condestable y llamó a la escotillapara que le abriera Qaytu.
Cuando el sorprendido indio lehubo conducido hasta el camarote de lajoven, Fonseca la puso al corriente de losucedido, pidiéndole que le contara lacontinuación de aquella Crónica. Y ella,que había avanzado en la lectura, sedispuso a resumírsela allí donde sehabían quedado en su encuentroanterior.
Diego de Acuña seguía relatando losucedido dentro del estanque al que searrojara para evitar los picotazos delenjambre, sin conseguir otro alivio queunos muy contundentes golpes en lacabeza. Como si el agua caliente de laalberca, lejos de aplacar a las abejas,les hubiese traído refuerzos.
A punto ya de ahogarse, comprobóel intérprete que cesaban, de pronto, lashostilidades. Incluso le ayudaban amantenerse a flote.
Le costó creer lo que veía. Suatacante no era otra que Sírax, aquellajoven india a quien había salvado del
acoso de la soldadesca y a la que habíaestado buscando en el Cuzco todosaquellos meses. La hija secreta deManco Cápac y Quispi Quipu.
La había sorprendido en el baño. Yallí estaba ahora, su hermoso rostroenmarcado por el largo pelo negro, unaaparición irreal entre los vapores delagua, los picotazos de las abejas y lascontusiones en la mollera que padecía elaturdido intérprete.
En una de sus manos la jovenblandía un espejo de obsidianaengastado en plata, con el que lo habíagolpeado. En la otra sostenía el quipurojo que Diego llevaba bajo la camisa yella había perdido durante su huida.Gracias a él lo reconocía ahora.
La joven se hizo cargo de lasituación rápidamente.
—¡Quítate la ropa! —le ordenó. Y como viera que él dudaba,
añadió: —Quítatela y arrójala lejos. Si no,
las abejas te acribillarán. Cuando se hubo despojado de la
camisa, tirándola sobre la hierba, elenjambre se alejó de inmediato.
Se quedó mirando a la joven comosi acabara de asistir a un acto debrujería. Y se produjo un ciertoembarazo entre ambos al sentir quecompartían de modo tan imprevisto laintimidad del baño.
Ella se limitó a decirle:
—Tenías a la reina del enjambredentro de la camisa. Ven que te frote laspicaduras con barro. Es bueno para esasheridas. Se dejó hacer Diego,balbuciendo:
—No sabía que hubiera aquíabejas... No he visto... —el intérpretebuscó en su memoria la palabra«colmena» en quechua, sin encontrarla— casas para las abejas.
—¿Casas para las abejas? —rióella—. Unas se meten en los troncos delos árboles. Otras en huecos de lasrocas... Donde pueden.
—Entonces, no las domesticáis. —Viven libres, y basta con no
tocar a la reina para que no te hagan
nada cuando tomas su miel —dijo conuna sonrisa llena de intención.
Mientras le terminaba de ponerbarro en los picotazos, admiró Diegoaquel baño termal. El amplio estanque,acotado por grandes losas, se abría enuna terraza entre muros de piedra connichos trapezoidales. Uno de los lados,el del fondo, se hallaba abocado a lapura roca. Desde el risco se descolgabala flor del inca. Y a través de orificiostallados vertían chorros de aguacaliente, exhalando vahos que semezclaban con el sofocante perfume delas flores.
Le preguntó Diego qué hacía allí.Ella le contó cómo la habían traídodesde el Cuzco aquellos indios que
viera en la ciudad. Y al llegar aVilcabamba comprobó con sus propiosojos lo que le costaba creer de oídas:que el segundo hijo de Manco Cápac,Tito Cusi, había muerto, y que su lugaren el trono lo ocupaba ahora TúpacAmaru. Era éste quien la habíareclamado junto a él.
Cuando Diego le preguntó por elnuevo Inca, Sírax le informó que suhermano era muy distinto de losbelicosos generales y fanáticossacerdotes que lo rodeaban, heredadosde su antecesor. Le aseguró que setrataba de un hombre conciliador, peromuy firme en su empeño de sostenerseen aquellas breñas para mantener la
dignidad. Un guerrero valeroso, tenaz yconvencido de su causa. Un legítimopríncipe inca, educado desde niño comotal. El único que podía salvar los restosdel imperio y reconstruirlo tal y comoera antes de la llegada de los españoles.Conocía bien a éstos, y no ledeslumbraban ni le intimidaban. No letentaba renegar de sus costumbres paracambiarlas por las de los invasores. Selo pensaba mucho antes de tomar lasarmas. Y cuando abrazaba esa decisión,era para hacerlo con determinación.
A su vez, Acuña hubo de ponerla altanto de lo sucedido desde que ellafaltaba del Cuzco. La joven conocía lamuerte de su madre, Quispi Quipu, y sutriste fin. No pudo evitar los sollozos
mientras él le contaba susconversaciones con la anciana tras serdesalojada de la Casa de las Serpientes.Diego salió entonces del agua parabuscar algo con que arroparla en aquelmomento de dolorosos recuerdos. Ytomó lo primero que vio a mano, unatela de muy peregrina hechura.
Sírax le pidió que no la tocara, sinoque la dejase en su sitio.
—Nadie puede vestir esa ropa,fuera del Inca —le explicó—. La acabode tejer para él.
—Nunca había visto nada igual.¿De qué está hecha?
—De pelo de murciélago —respondió la joven.
—¿Es posible? —se asombró elintérprete—. Se necesitarán muchos.
—Cerca de aquí hay una cuevallena de ellos —y señaló hacia lamontaña que dominaba la terraza.
Mientras se envolvía en una toalla,le advirtió:
—Debes marcharte. Van a venir abuscar esa tela. Y también a mí.
Como viera que el enjambre habíaabandonado ya su camisa, Diego larecuperó. Tras tantearla ella entre losdedos, le preguntó:
—¿Quién la ha tejido? —Mi madre. —Teje como yo. Las mujeres
españolas tejen igual que nosotras.
Dijo estas palabras no sinextrañeza, como quien acaba dedescubrir un atajo, un afán común olenguaje universal.
—¿Dónde están acampados lostuyos y cómo has llegado hasta aquí? —se interesó la joven.
—Siguiendo el muro de defensa. —¿Has visto las torres? —Sí, he saltado esa pared poco
antes de llegar a ellas, sirviéndome deun árbol.
—Entonces habrás visto lasplataformas con galgas, esos grandespedruscos que protegen el tajo en lamontaña. Nadie debe saberlo. Tampocolo que te he contado sobre la muerte de
Tito Cusi y la subida al trono de TúpacAmaru. Prométeme que no se lo dirás alos tuyos, y yo a mi vez juro que no dirénada a los míos sobre tu presencia aquí.Si supieran que conoces estas noticias,no te dejarían salir con vida y quizá osmatasen a todos.
—Te lo prometo —dijo Diego entono solemne.
—Hazlo sobre este quipu rojo, quetanto representa para nosotros.
No acababa de saber Diego sicuando decía nosotros se refería a losincas o a ellos dos. Pero juró sindudarlo, poniendo la mano en aquellascuerdas y nudos.
Ella le señaló por dónde podíaregresar con menor peligro:
—Debes subir hasta la cima ybuscar una senda que baja por suextremo. Te conducirá hasta un tajo en lamontaña que hay detrás, en forma demedia luna. Evita una cueva cercana,porque encierra grandes peligros. Perosi te vieras obligado a entrar en ella,camina sólo por los lugares donde hayamurciélagos. Son los únicos pasosseguros.
La joven apretó contra su pechoaquel quipu rojo que tanto parecíarepresentar para ella.
—Gracias por devolvérmelo —sedespidió.
Trepó Diego hasta lo alto de lamontaña y descendió por la otra
vertiente. Allí le pareció distinguir eldesfiladero que la tajaba en forma demedia luna. Sin embargo, se extravió altomar el sendero de bajada. Y lointerceptaron unos centinelas indios quese abalanzaron sobre él, maniatándolocodo con codo.
Mientras lo conducían hasta laciudadela se dio cuenta de la gravedadde su situación. No hacía falta sersoldado para entender que había violadotodas las prohibiciones imaginablespara impedir que los españolesconocieran la disposición interna deaquel lugar. Ahora se había convertidoen un problema. Ni siquiera suscompañeros querrían responder por él,para no parecer cómplices de quien
podía ser tomado por un espía, debido asu insensata actuación.
Llegaron hasta el núcleo de lafortaleza, bien protegida gracias alprecipicio inaccesible que iba trazandoel profundo cañón excavado por el río.Entraron en una plaza tan amplia que losindios corrían en ella a su sabor loscaballos capturados a los españoles. Seasombró de encontrar tan buenosjinetes.
En el camino hasta el palacio quedominaba la explanada se veían cientosde guerreros. Algunos se acercaron aDiego para amenazarlo, llamándolebarbudo, ladrón y cobarde. Le decíanque lo matarían allí mismo, y avanzaban
hacia él amagando lanzadas,arrimándole los filos del arma por elcostillar. Se burlaban anunciándole queallí mismo se lo comerían crudomientras le señalaban las cabezas desiete españoles clavadas en unasestacas. Pertenecían a los renegadosasesinos de Manco Cápac.
Uno de los capitanes más fieros,adornado con brillantes plumas y aperosde plata, hizo alarde del tambor de sucompañía, conseguido desollando a unode sus enemigos de arriba abajo. Uno delos lados del parche era la espalda, elotro la barriga, y por los lados colgabanla cabeza, los pies y las manosdisecados, todo él hecho timbal.
Tras tan alentador recibimiento
entraron en el palacio. Un edificiohermoso, bien techado al modo inca, consus puntiagudos tejados entretejidos. Alpasar por la entrada principal pudoapreciar la buena mano con que estabantalladas las puertas de oloroso cedro yel salón adornado con muy competentespinturas. No parecían tan salvajes.
Quedó allí en medio Diego, en elsilencio de la tensa espera. A susespaldas podía oír los gritos de lachiquillería, el revoloteo y los cantos delos pájaros. Y en las raras pausas desosiego llegaban en oleadas los difusostumultos de la selva, como un telón defondo que brotara de sus atribuladospensamientos.
Frente a él se alzaba un estrado ydosel con el estandarte real, el suelocubierto por alfombras de vicuña. A unlado, en el lugar de honor, un ídolo deoro. Enseguida entendió Diego que setrataba del Punchao, la reliquia máspreciada del imperio, por contener elpolvo de los corazones de todos losemperadores incas. Era el protector deVilcabamba, su oráculo principal. Ymientras permaneciese en manos de losincas, éstos serían dueños de su propiodestino.
Al cabo de un buen rato salióTúpac Amaru. No llegaría a los treintaaños de edad. Era robusto y bienformado, noble de faz, la mirada franca
y directa. Su presencia imponía. Loslóbulos de sus orejas estabanagujereados, y llevaba diadema, collaríny coracinas. Ceñía sobre la frente lamascaipacha, una gruesa borla a modode corona. Su camisa era tan fina ybrillante que no acertó a adivinar conqué material podría estar hecha. Hastaque reconoció que era la tejida porSírax con pelo de murciélago. Portaba alcinto un puñal ricamente alhajado sobreun mandil púrpura. Las rodillas ibanadornadas con cintas multicolores y lostobillos con cascabeles de plata. En elpecho, un disco de oro representando elsol. Completaba sus atributos con elbáculo emplumado y la maza dorada.
Preguntó el Inca por la presencia
allí de aquel español. Alegó uno de losgenerales que había sido sorprendidodentro de los límites expresamentevedados a la embajada del virrey. Loreputó por uno de sus espías, y semostró partidario de no dejarlo salir convida.
Otro tanto opinaba el villacumu osumo sacerdote, que parecía la personade mayor rango después del Inca, y degran ascendiente sobre éste. Para que nocupieran dudas sobre lo que opinaba alrespecto, recordó el trato dado a losfrailes que los españoles habían enviadoa bautizarlos y el uso que habían hechode sus cálices u ornamentoseclesiásticos. Y como muestra señaló
una de las bolsitas para coca que habíanconfeccionado con ellos, donde aún seapreciaban las cruces de una casulla.
Pero el Inca parecía templado yecuánime. Pidió más testimonios. Nadiecontestó. Y ya iba a sentenciar el casocuando detrás de Túpac Amaru se oyóuna voz que Diego reconoció deinmediato:
—No es un espía, sino un intérpreteque habla perfectamente nuestra lenguasi le dais ocasión. Me salvó en elCuzco, y gracias a él he recuperadoesto.
Era Sírax, y en su mano llevaba elquipu rojo. Alzándolo, añadió:
—No se puede matar a alguien queha venido hasta aquí con semejante
salvoconducto. Además, sé muy biencómo entró, porque estaba yo tejiendoen la terraza de palacio cuando memostró este quipu. Fui yo quien le abrióla puerta, para que me lo entregara. Noes, por tanto, un enemigo, sino alguienque nos ha prestado un gran servicio.
Se oyeron gritos de protesta. Sólofaltaba por ver ahora si el Inca estaríadispuesto a poner el testimonio de suhermana por encima del parecer delsumo sacerdote.
Túpac Amaru levantó la mano parapedir silencio.
—Sírax lleva razón —dijo—. Si élla salvó de esos soldados, y le ha traídoe l Yahuar quipu, bien merece
hospitalidad, y no maltrato. Digo, pues,que sea dejado en libertad —sentenció—. Pero debemos ser prudentes, comopide nuestro sacerdote. Y después de losucedido no recibiremos a esa embajadadel virrey que espera a las puertas.
«Esto no es un Inca, es otroSalomón», pensó Diego mientras dirigíasus ojos hacia lo alto para despedirse deSírax, que se había retirado hacia elfondo.
Se la encontró de nuevo al salir delpalacio, cuando ya lo conducían hasta lamuralla que lo separaba de la embajadaespañola. Trató de preservar en lamemoria aquel modo en que se movía lajoven india, con la levedad de un sueño,el hermoso rostro enmarcado por el
borbotón de su pelo negrísimo. «¿La volveré a ver alguna vez?», se
preguntó. Sólo había podido estar junto a ella
en momentos tan breves comorelámpagos, cargados de desasosiego.Sin embargo, eran esos fugacesinstantes, con su candente intensidad, losque nutrían la vida del intérprete durantemeses.
Ahora mismo, le inquietaba aquelquipu que tanto parecía significar parasu gente. También para su propia suertey la de la joven, como un lazo que losatara de forma indisoluble...
—¡Qué diferente es esta Crónicacuando me la cuenta usted! —hubo dereconocer Sebastián a Umina.
—Es el aguardiente que le he dado—sonrió ella.
No se trataba de un mero cumplido.Visto a través de los ojos de la mestiza,todo aquel mundo fenecido y antiguodejaba de ser letra muerta. Sus paisajesy costumbres se alzaban desde el fondode los siglos para entrelazarse con unrumor de gentes, volviendo a cobrarvida.
Y de este modo, en encuentrossucesivos, fueron conociendo la historiade Sírax y Diego de Acuña.
Hasta que un día en que acababande recorrer juntos el libro, y el ingenierotenía que volver a la zona de proa, ellale previno:
—Tenga cuidado, el comandanteValdés me ha advertido de que nosacercamos al mar Caribe, y allímenudean los encuentros con barcosenemigos, piratas y corsarios. Me hapedido que Qaytu y yo nos recluyamosen un espacio más angosto, recuperandode ese modo los cañones guardatimonesque habían apartado de la popa para queutilizáramos sus portas como
ventanales. Se despidió Fonseca y se encaminó
al callejón de combate, como tenía porcostumbre. Atravesó el barco sin mayornovedad, valiéndose de aquel atajo.Pero al llegar al extremo, en la partedelantera de la nave, comprobó que nopodía salir:
«Esta maldita puerta corredera nose abre», se dijo apretando los dientes,aplicándose a ella con las dos manos.
A pesar de hacerlo con todas susfuerzas, no cedió ni un ápice.
«Alguien la ha atrancado por fuera,desde el otro lado».
Estaba atrapado en aquellaratonera.
Dejó de forcejear cuando se dio
cuenta del precioso tiempo que asíperdía. Su única posibilidad eradesandar el camino y regresar a popa,para pedir ayuda a Umina y salir através del mismo lugar por el queacababa de entrar.
Corrió por el angosto pasadizotodo lo rápido que le permitía aquellaincómoda posición, agachado yprocurando no golpearse la cabeza enlos travesaños del techo ni tropezar conlos obstáculos esparcidos por el suelo.
«¡Ojalá no sea demasiado tarde!». Si su implacable enemigo lo estaba
vigilando, tendría que llegar a laescotilla antes que él.
Cuando por fin logró acceder al
pañol del condestable, situado en lalínea de flotación, junto a la popa,estaba sudoroso y con el corazóngolpeándole en el pecho.
Respiró hondo antes de subir porlos maderos que trazaban el perfilinterno de la quilla, a modo depeldaños.
Al llegar al último de ellos loutilizó como apoyo para empujar haciaafuera la trampilla que se alzaba sobresu cabeza. No pudo moverla.
Hizo acopio de fuerzas y lo intentóde nuevo. Y hubo de rendirse a laevidencia:
«También han atrancado estaescotilla de popa».
No podría salir por donde había
31
LA TORMENTA
Sebastián trató de recomponer losucedido: que Qaytu no le abriese noquería decir que Umina le hubiesetraicionado. Le costaba creerlo. Sabíaque, en caso de alerta, la mestiza y suguardaespaldas debían refugiarse en elcamarote y un pequeño espacio auxiliar,dejando libre el centro de la nave, paramontar los cañones que guardaban eltimón por estribor. Y como ella mismale había recordado, estaban llegando aaquellas revueltas aguas del Caribe,para enfilar ya la tierra firme de
Panamá, donde menudeaban losencuentros indeseables. Eso explicaríaque Qaytu hubiera tenido que dejar elpuesto en el que habitualmente semantenía, vigilante. Y nadie podíaabrirle ahora la escotilla.
¿Quién había cerrado entonces elotro extremo, la puerta corredera quepermitía el acceso al callejón decombate desde proa? Quizá fuese otraprecaución más, una medida deseguridad en previsión del zafarranchode combate. Pero más bien parecía unatrampa que le habían tendidoaprovechando que Umina y Qaytu debíanrefugiarse en un espacio más reducido,el que rodeaba con un tabique elcamarote del capellán. De ser así, no
tardarían en venir a por él.Lo sacaron de estos pensamientos
las campanadas de la comida. Elmomento en que Miguelito solía llevarsu bandeja a Umina y Qaytu, poco antesde que se organizaran los ranchos. Elpaje estaba a punto de llegar. Y tendríaque tocar a la puerta del tabique, paraque le abriera Qaytu. Éste no lo podríaoír, del mismo modo que no habíapodido atender sus llamadas. Entonces,al no encontrar al indio, el paje pasaríaal interior, hasta el lugar donde sehallaba la trampilla bajo la cual estabaahora él. En ese preciso momento, niantes ni después, debería recabar suatención. Era su única oportunidad.
Permaneció atento y en tensión.Trataba de distinguir los pasos menudosdel muchacho al bajar por la escalera.Varias veces creyó oírlos hasta escucharsu ligero tamborileo por los peldaños yal enfilar el pasillo. Pudo oír entoncessus golpes en el tabique y la aguda vozdel paje, pidiendo que le abrieran. Al noescuchar respuesta, Miguel probó con lapuerta que solía estar cerrada desdedentro, cuando Qaytu permanecía atentoa ella. Ahora pudo franquearla sinningún problema.
El ingeniero no se lo pensó dosveces, y tocó desde debajo de latrampilla para llamar la atención delniño.
Pero no obtuvo respuesta. Decidió,entonces, gritarle:
—¡Miguel, soy yo, Sebastián deFonseca! ¿Me oyes?
—Le oigo, señor, ¿qué hace ahíabajo?
—Abre la escotilla, me he quedadoencerrado.
Notó el forcejeo del muchacho.Aquello no cedía.
—¿Qué pasa, Miguel?—Está sujeta con un nudo muy
fuerte. No puedo desatarlo.—¿Tienes un cuchillo?—Aquí no, señor.—¿Puedes conseguir uno?Esperó la respuesta. Pero el
muchacho ya no contestó. Sonaron vocesarriba. Pegó el oído. Luego oyó losgritos del paje.
—¡Miguel! ¿Qué está pasando ahíafuera? —preguntó Sebastián.
Escuchó nuevos ruidos que noalcanzó a calibrar. Después, sintió quealguien hurgaba, hasta alzar la trampilla.
Un farol salió al encuentro de surostro, deslumbrándolo. Y antes de quepudiera ver nada, una pistola se apoyóen su frente.
—Salga de ahí —le dijeron deforma muy poco amable.
Comprobó que no bromeaban. Amedida que emergía del sollado y seenderezaba pudo ver al contramaestre.Y, detrás de él, una patrulla armada.
Probablemente, la guardia de lasantabárbara.
—Espero que pueda darle alcomandante una buena explicación —añadió el marino.
Cuando sus ojos se acomodaron aaquel nuevo espacio, lo primero que lellamó la atención fue el nudo con quehabían bloqueado la escotilla. E,inmediatamente, algo que sucedía alfondo, hacia el atranque de la escaleraque conducía a la cubierta superior.Dirigió hacia allí la vista, tratando deesquivar la luz del farol.
—¿Qué está mirando? —leinterrogó el contramaestre mientras sevolvía hacia aquel lugar.
A Sebastián le parecía haber vistoa un hombre con el brazo izquierdovendado, el mismo en el que habíaclavado el formón a su atacante duranteel intento de estrangulamiento.
Pero no tuvo ocasión de averiguarmucho más. En la escalera apareció elmarqués de Montilla. El hombre que sehabía sumido en la penumbra le susurróalgo al oído. Su mortal enemigo sedirigió al contramaestre y pareció darleinstrucciones. Luego abroncó de talmodo al pajecillo que el niño se echó allorar. A Fonseca ni siquiera se dignómirarlo. Se limitó a señalarlo a susguardianes y ordenarles:
—Ése, a la sala de consejo.
Le indignó que el marqués tratase ala tripulación como si tuviera algúnmando en aquella nave. Y mientras lossoldados lo llevaban a la cubiertasuperior se preguntó qué pasaría ahoracon Umina. ¿Conocía Montilla supresencia a bordo? ¿Cuál era el papelde la mestiza en todo aquello?
Al subir por la escalera de popa,advirtió en el barco una inusitadaactividad. La tripulación habíaterminado de comer precipitadamente,deshecho los ranchos y desmontado lasmesas, para dejar libres los cañones.
«Aquí pasa algo, y grave», pensóSebastián.
Una vez en el alcázar de popa, les
hicieron entrar en su parte superior, laamplia y luminosa cámara alta, con susventanales inclinados hacia adentro. Enuna mesa se afanaban el comandanteValdés y los oficiales.
Miguel lloraba a lágrima viva.Trató Fonseca de consolarlo para que nose presentara ante el capitán en aquelestado. Pero era imposible librar al niñode su abrumador sentido de laresponsabilidad: nunca había sidocastigado. Estaba convencido de quedespués de aquello no le dejarían hacercarrera en la Armada, y su vida ya notendría sentido.
Valdés alzó la vista de los mapas ysus compañeros se apartaron a loslados. Dirigió una mirada inquisitiva al
contramaestre y a Montilla cuando losvio avanzar con el ingeniero y el paje.
El marqués se adelantó e hizo unaparte con él que Sebastián no pudo oír.
Tras ello, el comandante se irguiópara preguntarle, en tono severo:
—¿Y bien, señor de Fonseca?—Sólo quiero decir que Miguel no
tiene nada que ver con todo esto... —empezó.
—¿Ah, no? —le interrumpióMontilla—. ¿Pretende usted hacernoscreer que no ha sido su cómplice? Sóloél tiene acceso a esa parte de popa.
—Es cosa mía, exclusivamente mía—continuó el ingeniero, ignorando laspalabras del marqués.
Lo miró Valdés, y por el modo enque lo hizo dejaba traslucir su apreciohacia Sebastián, al verlo preocupadopor el niño en un momento en que élmismo iba a dar con sus huesos en lasentina. Tampoco escondió elcomandante de la nave su desagradoante las injerencias de Montilla y susacusaciones para inculpar al paje,presentando aquello como algoorganizado y agravar así la situación deFonseca.
—Si es como usted dice —argumentó el marqués—, ¿por qué estemuchacho fue sorprendido intentandoayudarle a salir del sollado?
—Mera coincidencia. Miguel
estaba allí con una bandeja de comida...Y calló ante la mirada de Valdés,
porque se dio cuenta de que no debíadecir nada más para no descubrir lapresencia a bordo de Umina y Qaytu.Notó el alivio del comandante, y elreconocimiento por su discreción.
En ese momento entró en laestancia uno de los oficiales de servicioe informó, cuadrándose:
—Señor, una flotilla a la vista.—¿A sotavento o a barlovento? —
preguntó Valdés.—A sotavento. Aunque tampoco
las cosas están claras a barlovento,porque se está formando tormenta.
—Debería usted ordenarzafarrancho de combate y cañonearlos
—dijo Montilla.—Soy yo quien manda aquí, señor
marqués —le respondió Valdés,decididamente molesto. E ignoró supresencia para preguntar al oficial deservicio—: ¿Llevan alguna bandera losde esa flotilla?
—No, señor.Recordó en ese momento Valdés
las señales secretas que le habían sidoconfiadas en la documentaciónreservada del navío y ordenó queiniciaran el mensaje en clave:
—Pues haga izar una roja en eltope del mastelero de velacho y ungallardete blanco en el palo mayor, porencima de la bandera. Venga a verme de
inmediato cuando haya respuesta.—¿Cuál debería ser, señor?—Si es de los nuestros, izará
gallardete blanco en el palo mayor yazul en el tope del velacho.
Volvió al poco el oficial, parainformar. —No responden.
—¿Lo ve? —insistió Montilla—.Ya debería haberlos enfilado. Valdésignoró de nuevo sus impertinentespalabras para dirigirse al oficial:
—Asegurémonos de que no se tratade un problema de visibilidad. Pruebecon los cañones. Dispare una vez porbarlovento. Si no contestan con trescañonazos a sotavento a intervalosregulares de un minuto, ordenezafarrancho de combate.
Se oyó al poco tiempo ladetonación del África, pero ninguna porparte de la flotilla, cada vez máscercana.
—Señor —dijo el oficial—, hanabierto las portas y embocado loscañones. Y acaban de izar banderainglesa.
—¿Qué artillería llevan?—Veintiséis de dieciocho en la
cubierta superior, veinte largos de ochoen el alcázar de popa y castillo de proay dos bronces largos del doceflanqueando el bauprés.
—Son fragatas inglesas, no cabeduda. Preparen zafarrancho de combate,pero no arríen velas. Mantenemos el
rumbo.—Señor —objetó el oficial,
alarmado—, vamos a meternos decabeza en la tormenta.
—De eso se trata.En ese momento, el cañonazo de
una de las fragatas enemigas hizo saltarun penacho de agua no lejos de la popa.
—¿Va a huir sin responder a esosmatasietes? —le reprochó Montilla.
—No desdeñe a los ingleses,marqués —le replicó el comandante—.Son grandes marinos. Ese tiro de puntoen blanco sólo ha sido un aviso. Y si nosoltamos trapo para aprovechar elviento que tenemos a nuestro favor,dentro de poco estaremos a su alcance.
Sabía bien Valdés que no podrían
con dos fragatas tan bien artilladas ymaniobrables como aquéllas. Su únicaventaja frente a los ingleses era que elÁfrica navegaría más seguro en mediode la tormenta abierta ante ellos. Susenemigos tenían más que perder, y no searriesgarían a seguirlos. Además, susórdenes eran no entrar en combate hastahaberse aligerado de su pasaje enPanamá. Sólo entonces debía acometerla segunda parte de su misión,interceptando y plantando cara a lasnaves enemigas.
—¿Qué hacemos con éstos? —preguntó, resignado, el contramaestre,señalando a Sebastián y Miguel.
—Enciérrelos en la cámara baja —
ordenó Valdés.Estaba aquel lugar debajo de la
sala de consejo. Sebastián trató decalmar a Miguelito, que seguía llorando,inconsolable, balbuciendo que un pajede escoba y de la pólvora como éldebería estar en ese momento llevandolos cartuchos hasta su cañón, elManotón. Cada brigada se referíasiempre a su pieza con el apodo que lehabían dado, convencidos de que teníasu propio carácter, como las personas.
Al ausentarse de la sala de consejopudo ver Fonseca que Valdés estabadispuesto a no plegar las velas, cerca deuna treintena, manteniéndolas a plenorendimiento. Con semejante trapo, ganóimpulso el África, se hinchó con unaspecto tan majestuoso que imponíarespeto verlo surcar las olas,cortándolas limpiamente. Y entre tantoredoblaban los tambores y se ibahaciendo zafarrancho de combate. Sehabían retirado los coyes de losdormitorios y estibado en las redes de lacubierta superior, para que sirviesencomo trinchera y parapeto a lossoldados. Se echó arena en lascubiertas, a fin de evitar resbalones. Se
desembarazó el navío, se señaló su sitioa todos, desde los primeros oficialeshasta el último grumete.
Se despejó el acceso de cualquierobstáculo hasta la santabárbara. Seabrieron las portas de los cañones, perosólo las dos baterías superiores, porestar la mar muy picada y amenazar elagua con entrar por las troneras de laprimera batería, demasiado cercanas ala línea de flotación. Y comenzaron asacar cartuchos y distribuirlos según laslibras de cada cañón. Se metió bala enéstos, se revisaron las mechas ypertrechos, y se situó a proa la piedraesmeril, para afilar picas, alfanjes yhachas de abordaje, los sables de losoficiales y las bayonetas de los infantes
de marina.Mientras Sebastián y Miguelito
bajaban por la escalera principal delÁfrica, se le echó encima al navío unnublado que pareció hacer presa en elvelamen, tan cargado de gavias que elcabeceo ponía espanto. Una nube sealivió de su granizo sobre ellos,haciendo resonar velas y maderas,acribillando las cubiertas y azotando elrostro del paje y el ingeniero. Sesintieron más protegidos al enfilar laescalera que flanqueaba el palo demesana, por donde descendieron hastaquedar encerrados en la cámara baja, apesar de las protestas del ingeniero, quepedía un arma para luchar.
Los vientos eran cada vez másfuertes, y el mar más encrespado, hastadar en un color verde oscuro, opacocomo la hiedra. El navío se abría pasoentre las crestas blanquecinas de lasenormes olas, para caer de bruces en losabismos abiertos bajo el casco, dondese precipitaba crujiendo por todos susmaderos. Grandes cortinas de aguabarrían de borda a borda la cubierta,golpeada por violentos rociones queiban a estrellarse contra el castillo deproa. El aparato de rayos y truenos eratan estremecedor que la nave parecíaarder en vivas llamas.
Era aquél un momento decisivo.Los ingleses estaban todavía a la vista, y
sólo manteniendo el rumbo con manofirme lograrían quedar fuera de sualcance. Fue entonces, desde suencierro, cuando Sebastián y Miguelitonotaron un fuerte golpe a popa, algo quedestrozó los ventanales de la cámarabaja y pareció caer todavía más abajo.
Se asomaron por la ventana rota,hasta donde llegaban las salpicaduras delas olas más bravas. Pero no vieronnada. Lo que había ocasionado aquelgolpe se hallaba debajo de ellos.
Entendieron el alcance de losucedido cuando el barco empezó aperder rumbo y desde el alcázar seoyeron gritos:
—¡El timón no responde!Cuando Sebastián se quiso dar
cuenta ya era demasiado tarde. Miguelhabía atado un cabo a las patas de lamesa, bien sujetas al suelo, y sedescolgaba por la ventana rota. Alasomarse vio lo que trataba de hacer elpaje: desbloquear el timón,obstaculizado por el chinchorro depopa. Aquel bote, que colgaba de lospescantes traseros, se había soltado deuno de los cabos debido al violentocabeceo provocado por la tormenta. Yal quedar sujeto del otro cable se habíacomportado como un péndulo, cayendoprimero contra el ventanal de la cámarabaja, para empotrarse luego a la alturade la línea de flotación. Ahora la cadenay los cables del timón lo mantenían
atrapado entre la pala de éste y la quilla.Sólo salvando aquel obstáculo podríarecuperar el navío su rumbo ymaniobrabilidad. De lo contrario, seríauna presa fácil en manos de la tormentay de los ingleses.
El ingeniero se dio cuenta de que élera, con toda probabilidad, elresponsable de aquel desastre, al utilizaruno de los cabos para bajar desde elchinchorro hasta el camarote de Umina.Y no se lo pensó ahora dos veces antesde descolgarse, a su vez, para rescatar aMiguel.
Cuando logró sobrepasar la galeríade la cámara baja, que le impedía verlo,entendió el peligro que corría el paje.Con un valor inaudito, esperaba el
muchacho a que un movimiento de lanave hiciese girar el timón y dejara libreel chinchorro para soltar el cable delque colgaba el bote. Pero al hacer estosería aplastado él mismo, tan prontoconsiguiera liberar la pequeñaembarcación.
En ese momento, una enorme olaverdosa barrió el navío a todo lo largo,hasta empenacharse en una crestablanquecina y afilada como una cuchilla.Aumentaron las sacudidas del barco, tanrecias que parecía a punto dedescuadernarse. Se quedó suspendido elbuque en lo alto de una ola, zozobró enel vacío y, mientras los marineroscontenían la respiración, se precipitó en
lo más hondo, gimiendo por toda sutablazón con los estertores de unmoribundo.
Gracias a aquel bruscomovimiento, Miguel logró soltar elchinchorro del cable que lo teníaatrapado. Cayó el bote, liberando eltimón. El valiente pajecillo lo habíalogrado. Pero ahora era él quien estabaa merced de los bandazos del barco, ycorría peligro de ser aplastado. Unfuerte golpe, propinado por una de lasbisagras de bronce de la pala, alcanzó algrumete en la cabeza y empezó asangrar.
Perdido el conocimiento, habríacaído al mar si en ese momentoSebastián no hubiese llegado hasta él,
sujetándolo con firmeza. Con ello nohabía hecho sino sumarse a su mismasuerte, poniéndose él también en gravepeligro. No podía trepar por la cuerda.Para ello habría necesitado los dosbrazos. Y uno lo tenía ocupadoaferrándose a ésta, mientras con el otroretenía al niño, metidos como estaban enaquel mar impetuoso que amenazaba conllevárselos.
Vino en ese momento otra olagigantesca, tan grande como unamontaña. Embistió al buque, haciéndoloestremecer a medida que lo ibaengullendo y recorriendo de proa apopa, zarandeándolo como un juguete.El navío se escoró tanto que estaba a
32
AMARGO DESPERTAR
Colgado del cabo que Miguelitohabía atado a la mesa de la cámara baja,Sebastián oyó una voz que le llamaba ysintió que alguien tiraba de él. EraHermógenes, que había advertido lo queestaba sucediendo mientras arreglabalos desperfectos causados por elchinchorro al chocar contra el ventanalde popa.
—¡Aguante! —le gritaba—. ¡Elpiloto intenta hacerse con el rumbo!
De poco consuelo le sirvió esto:para cuando lo consiguiese, sería ya
demasiado tarde.Sólo tenía una vaga idea de aquel
mecanismo. La pala del timón bajabaparalela al extremo de la popa,sobresaliendo del barco. E iba sujetapor su cabeza a la caña, un sólidotravesaño horizontal que entraba en elbuque a la altura de la primera cubierta.Ya en su interior, pasaba junto al techodel lugar donde dormía habitualmenteQaytu. Y, mediante un juego de poleas,giraba a babor o estribor gracias a unaguía semicircular, siguiendo el arrastrede los cables enrollados a la rueda deltimonel, que venía a funcionar como uncabrestante vertical.
Al haberse destensado, ahora lecostaría al piloto recuperar su gobierno.
Y le aplastaría a él mismo y a Miguelito.Trató de frenar con los pies el
avance de la pala, apoyando la espaldacontra el casco. Pero su fuerza erairrisoria al lado de aquella poderosapalanca, que se les echaba encima de unmodo inexorable. Sintió cómo empezabaa comprimir su cuerpo. Y quisoprotegerlo, a la vez que el del paje,exánime y muy magullado por losgolpes.
Cerró los ojos para que no lecegara la devastadora ola que barría elbarco. Al entreabrirlos observó que elmadero empezaba a ceder. Se estabadeteniendo. Y no parecía ser obra delpiloto, sin plena maniobrabilidad
todavía, sino de alguien que de un mododesesperado retenía la caña del timón.
La pala se mantenía inmóvil, con untemblor que trasladaba la enormetensión que aquello debía implicar.Luego, dejó de presionarles. Y, por fin,ahora sí, el timonel pareció recuperar elcontrol. El amenazador madero empezóa responder a la rueda y a apartarse deellos. Primero, lentamente; después, deun modo ostensible.
Escuchó sobre él los gritos dejúbilo de Hermógenes. Pero no entendiólo que estaba sucediendo hasta ver aQaytu en la porta de uno de los cañonesde popa, tirando con todas sus fuerzasdel cabo del que colgaban, para izarlosa pulso, a él y al paje.
Tras entrar por la tronera,chorreando, vio que el indio habíaaplicado toda su fuerza a la caña queunía la cabeza del timón con la rueda,interponiendo un travesaño de madera,la calza de uno de los cañones, paraevitar aquel giro que les habríaresultado fatal. Un mecanismo que elescolta conocía bien, pues estabaencima del lugar donde dormíahabitualmente. Con ello, les acababa desalvar la vida.
—Gracias, muchas gracias —dijoun desfallecido Fonseca antes dedepositar en el suelo a Miguelito y caerexhausto en un rincón.
Se disponía Qaytu a inclinarse
sobre el paje, cuando se oyeron voces.Y el ingeniero le hizo un gesto paraindicarle que debía esconderse. EraHermógenes, que acudía con más gente,a socorrerles.
Pero antes de que llegasen, y deque su salvador pudiera refugiarse en elespacio que tenía acotado junto alcamarote de Umina, Sebastiánsorprendió en el indio un gesto de terrorque lo paralizó.
Miró el ingeniero en la mismadirección y alcanzó a ver a alguien quelos había estado observando en lasombra. No se distinguía su rostro,envuelto en la penumbra. Sin embargo,juraría que aquel hombre llevabavendado el brazo izquierdo y era el
mismo a quien ya había sorprendidojunto a Montilla en el momento de serhecho preso, tras quedar atrapado en elcallejón de combate.
Impotente y extenuado, hubo deobservar cómo se alejaba,pausadamente, al oír los gritos dequienes llegaban. Ahora, aquel hombresabía que Qaytu iba a bordo.
Cuando Hermógenes y suscompañeros llegaron a su lado, el navíose había ido enderezando en medio de
grandes crujidos de las cuadernas, quepugnaban por volver a encontrar sulugar. Hubo reacomodo de objetosdesplazados, como si tras aquella huidadesesperada el barco empezara a tenerdominio de sí mismo. Recuperada sumaniobrabilidad bajo el control delpiloto, iba tanteando su camino entre lascrestas espumeantes de las olas queempezaban a aflojar.
Muy atrás quedaban ya las fragatasinglesas. Y emergían ellos de latormenta, que se alejaba mar adentro,mientras navegaban hacia el continente.El viento seguía soplando con fuerza,pero el timón respondía bien, pleno yciñendo, permitiendo a las velasrecogerlo de popa y volver a restallar en
gualdrapazos regulares.Entre tanto, Sebastián había hecho
acopio de fuerzas para seguir aHermógenes, quien ahora llevaba enbrazos el cuerpo malherido de Miguel.Antes de llegar a la enfermería les salióal paso el médico con una lona, donde lepidió que depositara al muchacho, paratransportarlo con mayores garantías.Cuando pasaron entre los hombres de latripulación, que ya conocían la hazañadel paje, todos se quitaron los gorros enseñal de respeto.
Pudo apreciar Sebastián que losefectos en el interior del navío habíansido igualmente devastadores. Loshombres de la expedición de Montilla se
refugiaban por los rincones del barco,entre vaivenes, lamentos, arcadas ygolpes de vómito tan prolongados quetal parecía que fuesen a echar el alma.
—Ha tragado mucha agua —advirtió Sebastián al médico.
—¿Qué esperan para traer el vino yel aceite? —se impacientabaHermógenes.
—Están en ello —le atajó elgaleno, molesto por que alguien seinmiscuyera en sus atribuciones—.Levántele las piernas.
Mientras el carpintero ponía en altolos pies del pajecillo, le hurgó en lagarganta con una pluma hasta quedevolvió el agua de mar. No tardó enllegar el cocinero con vino caliente, que
vertieron en el gaznate del muchacho.Cuando vieron que reaccionaba, lehicieron beber una taza de aceite deoliva para que el agua salada no lepudriera los intestinos.
A la espera de que rindiese efecto,el médico tomó su maletín e hizo señas aSebastián, pidiéndole que loacompañase a cubierta. Y allí, mientrascuraba las heridas del ingeniero, leinformó:
—Lo suyo no es nada, unosrasguños. Pero me preocupa elmuchacho. Lo de él tiene mal aspecto.
—¿Es grave?—Habrá que esperar. No se puede
hacer nada más de momento. Y usted
debería irse a descansar.—Cuídelo mucho.Tras el esfuerzo y los rociones,
volvía el calor. Los hombres sedespojaban de sus impermeables de lonaalquitranada, se disipaba la neblina y elsol volvía a lucir en lo alto. Desde lacocina empezaron a servir café, porquedespués de la tensión del combate y latormenta el cuerpo volvía por susfueros.
Entre un trajín de perolas, el humoempezó a salir de los hornos, y sedesplegaron algunos toldos paraprotegerse del sol. El sonido de lacampana llamando a comer sonabaahora en medio de una extraña calma,sobrevolando aquel mar sombríamente
azul.A pesar de que su heroico
comportamiento le había permitidorecuperar la libertad de movimientos,Sebastián no quiso probar bocado. Cayórendido en su hamaca. Durmió muchashoras. Y cuando despertó y volvió avisitar al paje, le pareció que serecuperaba sin problemas.
—Como una rosa —bromeabaHermógenes en la litera de al lado—.Ya me gustaría a mí estar como él.
El niño trataba de sonreír. Sinembargo, no era de esas sonrisas que leiluminaban el rostro. Notó algo extraño.Cuando se lo consultó al médico, éste ledijo, esquivando la cuestión:
—Le he dado un poco de láudano.Sólo queda dejar que la Naturaleza sigasu curso. No le molesten, déjenlodormir.
Mientras velaba el sueño deMiguelito, al ingeniero le preocupaba elotro frente que se había abierto: Qaytu yUmina. Ahora, alguien que estabaplenamente implicado contra él conocíala presencia a bordo del indio, y quizá através de él podría deducir la de lamestiza.
El comandante Valdés, que tambiénhabía acudido a visitar al pajecillo, leinformó:
—Faltan pocos días para llegar anuestro destino. Allí podrán cuidar
mejor a Miguel, con más recursos quenosotros. —Luego alzó los ojos hacia elingeniero y le advirtió—: En cuanto austed, habré de ponerle a disposición delas autoridades, muy a mi pesar.
Una vez solo, y tras considerar queestaban a punto de concluir su viaje,Sebastián reaccionó de inmediato:
«Tengo que ver a Umina», se dijo.Pero ¿cómo hacerlo? En todos
aquellos días no había podido apartar desu cabeza lo que le contara ella la últimavez que estuvieron juntos: aquellaspáginas de la Crónica de Diego deAcuña en las que el escribano relatabalos tristes sucesos que condujeron a latoma de Vilcabamba.
La frustrada embajada durante lacual había vuelto a encontrarse conSírax había menoscabado el prestigiodel intérprete. Ya se había encargado deello Martín de Loyola, transmitiendo supropia versión de los hechos al virreyFrancisco de Toledo. Éste deseabaacelerar la conquista del reductorebelde. Y así, el 14 de abril de 1572,Domingo de Ramos, puso en marcha laformidable maquinaria bélica que debíaterminar de una vez por todas con«aquella buitrera de indios cimarrones».
Cuando estas medidas llegaron aoídos de Acuña, entendió de inmediatoque se trataba de una expedición deexterminio, la última y definitiva. Élconocía el estado de debilidad delreducto, lo había visto con sus propiosojos, aunque nada dijera enmantenimiento de la promesa hecha aSírax. Y empezó a luchar con todas susfuerzas para formar parte de aquellacomitiva. Deseaba, por encima de todo,evitar que mataran a Sírax.
El virrey estaba acopiando unafuerza abrumadora, con todos losvecinos útiles para una campaña de granalcance. Y como botín añadido ofrecióun trofeo muy especial: quien capturase
al rey rebelde se casaría con BeatrizClaya Coya, la hija de Sayri Túpac, elInca que había firmado la paz con losespañoles. Con la mano de aquella ricaheredera recibiría la mejor encomiendadel Perú, y sus descendientes ostentaríanla mayor legitimidad en los derechossucesorios. Una oportunidad así no sedaba todos los días.
Cuando lo supo Diego, entendió laviolencia que se hacía a Sírax. Comohija de Manco Cápac y hermana del Incareinante, ella era la persona de mayorrango en su dinastía, después de TúpacAmaru. Pero en el camino de Acuña seinterponían dos graves obstáculos:declarar la identidad y calidad de Síraxpondría en peligro la vida de la joven
princesa, malogrando toda la laboriosaprevisión de ocultamiento desplegadapor su padre Manco Cápac y su madreQuispi Quipu. Y él mismo, el propioAcuña, aumentaría en los recelos ysospechas de los suyos, quienes loacusarían una vez más de ponerse dellado de los indios.
Toda la semana intentó sumarse ala expedición. Y siempre encontró laférrea resistencia de Martín de Loyola.No lo habría logrado sin el decisivoapoyo de su maestro de quechua, eljesuita Cristóbal de Fonseca, que aúnmantenía su ascendiente sobre el virrey.El religioso tuvo que emplearse a fondopara que prevalecieran sus opiniones,
haciendo ver las innegables ventajes dellevar consigo a Acuña. Pues además deser el mejor intérprete del lugar, era elúnico que había estado en tiemposrecientes en Vilcabamba.
Al fin, se le admitió en aquellacomitiva que, una vez inspeccionada yaprestada, fue despedida con unbrillante tedeum en la catedral. Pocodespués dejaron el Cuzco a través de unarco florido en dirección a la pampa deAnta, para encaminarse hacia el norte.
Tras varias escaramuzas de tanteo,se libró batalla en la tarde del tercer díade Pentecostés, el primero de junio de1572. Eran los indios tan bravos quealgunos veteranos de las guerras deChile, y aun de Flandes, juraban no
haber tenido nunca enfrente un enemigotan encarnizado. Se metían ellos entropel por las bocas de los arcabuces sinmiedo a los daños que pudierandepararles, sólo por el ansia de llegar alcuerpo a cuerpo. Bien pudocomprobarlo Martín de Loyola, que ibaen vanguardia. Bastaba verle paraentender que no era un buen soldado.Nunca la crueldad ni la codiciasuplieron al coraje. Si el sobrino de sanIgnacio salió bien librado fue gracias auno de sus ayudantes, que lo rescató.
Los naturales habían idoreplegándose hacia Vilcabamba, parajugar allí sus mejores bazas.Conscientes del envite, los veteranos de
anteriores campañas aconsejaronacampar en los alrededores,preparándose para el asalto final con unbuen conocimiento del terreno. Trajeronpara ello a uno de los prisioneros. Y fueentonces cuando se le planteó a Diego elgran dilema. Porque hubo de ver, en sutrabajo como intérprete, que aquel indiolos estaba encaminando hacia unaemboscada, al desfiladero de la medialuna, cuyas alturas sabía sembradas degalgas y pedruscos en cada recodo delcamino. Se debatió Acuña largo ratoentre el mantenimiento de la promesahecha a Sírax y la revelación de aquellatrampa que acabaría con toda laexpedición española. Y se dio cuenta deque no podía seguir callado.
Declaró entonces al comandante dela expedición, Hurtado de Arbieto, queaquel acceso a la ciudadela estabadefendido por un fuerte muy apeñuscadoy recio, con muchas piedras a mano paraarrojar sobre el paso que defendía. Yque aquel baluarte almenado daba sobreun sendero angosto en extremo, asomadoa pico sobre un río muy precipitado deaguas. Mientras se franqueaba había depasarse por debajo de una cuchilla desierra tan afilada que hasta las nieblashacían allí su partija. Era lugar perfectopara una emboscada, por ser muyfragosa y no poderse caminar sino deuno en fondo.
Desdeñó en un principio tales
conocimientos Martín de Loyola,tratando de desacreditarlos comochismes de un intérprete medroso, pococonocedor de la milicia. Pero los másveteranos aconsejaron prestar oídos aAcuña y atacar desde arriba paradescomponer la emboscada.
Sirviéndose de las indicaciones deDiego, subieron por entre la densamaleza con toda su impedimenta yarcabuces, armados hasta los dientes. Elpaso era tan estrecho y por una veredatan vertida sobre un precipicio quehubieron de pasar gateando, a excepciónde un portugués, tan fuerte que se atrevióa llevar consigo sobre los hombros unapequeña pieza de artillería, lo queprovocó la admiración de sus hombres.
Desde allí, pudieron apercibirse deque todo estaba trazado de tal modo quesi los enemigos pusieran por obra lo quetenían aparejado no quedaría un españolvivo. Pues por la banda de arriba deaquellas ásperas sierras estabanemboscados en diferentes partes paradarles batería. Y por la parte de abajotenían dispuesta otra tropilla dequinientos indios chunchos, temiblesflecheros que los rematarían.
Los españoles atacaron desde loalto, pillándolos completamentedesprevenidos. Y con su victoria bienpodía decirse que los de Vilcabambahabían jugado su última carta, y que elcamino hasta la ciudad quedaba
expedito.Esa noche descansaron, haciendo
acopio de fuerzas para el asalto final.No pudo Diego comer ni dormir, pues ensu conciencia entrechocaban el debercumplido de revelar a sus compañerosla emboscada y haber traicionado lapromesa de confidencialidad hecha aSírax. Le atenazaba, sobre todo, laangustia por la suerte que esperaría a lajoven cuando las tropas españolasentrasen en la ciudadela. Se estremecíaal oír los soeces comentarios de lossoldados, bromeando sobre susobscenas intenciones con todas lasindias que encontrasen en el lugar.
Un tiempo después, 24 de junio de1572, era la fiesta de San Juan Bautista
entre los cristianos, y la del Inti Raymientre los incas, la mayor entre ellos, porcelebrar el solsticio de invierno. Muy demañana el general Hurtado de Arbietomandó poner a toda su gente en ordenpara tomar la ciudad. Y después dehallarlo todo a plena satisfacciónpartieron hacia ella a tambor batiente,con los estandartes desplegados.
Caminaba Diego atento a cadaesquina, buscando algún resquicio pordonde pudiera tener noticia de Sírax.Pero no encontraron resistencia. El lugarse iba abriendo ante ellos desamparadoy espectral. Sus casas, que no bajaríande las cuatrocientas, habían sidoabandonadas, sin dejar nada de
provecho en su interior. Los palacios,templos, depósitos de bastimentos yotros galpones todavía humeaban,destruidos por el fuego. Los indioshabían quemado las provisiones que noles era dado llevarse en la huida,saqueándolo todo con tan buena manoque ni los propios españoles lo hubieranhecho mejor.
Explorado el lugar y susalrededores, cumplía convocar elconsejo para tomar una decisión. Losindios más principales se habíanescamoteado una vez más. Diego hizo unrecorrido por el lugar, y se sentó largorato junto a la alberca en la quesorprendiera a Sírax y donde tan grata lefue su compañía. Y no pudo evitar
amargas lágrimas por la tragedia que seavecinaba.
Allí vinieron a buscarlo para quesirviera de intérprete. Se disponían ainterrogar a uno de los prisioneroscapturados en los alrededores. Al serapremiado a declarar el paradero de lafamilia real, confesó que el Inca habíahuido río abajo con los suyos,adentrándose en la selva, en el territoriode los indios manaríes, con una pequeñaescolta de ochenta leales. Sintió Acuñaun gran alivio en el fondo de su corazón,y mientras traducía las palabras ajenasse las apañó para preguntar alprisionero por Sírax, sin que él acertaraa darle noticias de la joven.
Una de las expediciones enviada adar una batida trajo el ídolo delPunchao, cuya captura había sidovivamente encarecida por el virreyToledo. Otros vinieron con las momiasde Manco Cápac y de Tito Cusí. Peroninguna trajo al Inca ni a sus familiaresmás próximos. Fue entonces cuandoMartín de Loyola se ofreció a encabezaruna expedición para capturar a TúpacAmaru. Eligió unos cincuenta soldados yse dispuso a emprender la marcha deinmediato, con Diego de Acuña comoinevitable intérprete.
Bajaron de este modo cuarentaleguas por el río, hasta un embarcaderodonde sorprendieron a unos indios, a los
que obligaron a revelarles hacia dóndese dirigía el Inca. Le dijeron queavanzaba poco a poco, porque su mujerestaba a punto de parir. Él la trataba conmucho amor y cuidado, ayudándola entodo, descansando a menudo. Y esto losretrasaba en gran medida.
Animado por este testimonio,Martín de Loyola apresuró la marcha.Tal rapidez resultó decisiva. Trasavanzar unas veinte leguas por la selva,al anochecer descubrieron una hoguera.Se acercaron con mucho sigilo y vieronque eran el Inca y su mujer.
Y así lograron tomar prisionero aTúpac Amaru cuando estaba a punto deembarcar en una canoa, a sólo tres horasde marcha del río Urubamba, donde su
rastro resultaría imposible de seguir. Loque más impresionó a Diego fue quenunca lo habrían atrapado de no serporque prefirió cuidar de su mujerembarazada en lugar de huir parapreservar el trono de sus mayores.Aquella demostración de amor en mediode las ferocidades de la selva leconmovió hasta lo más hondo,confirmándole las cualidades delmonarca, que ya había comprobadodurante su breve estancia enVilcabamba.
En cuanto tuvo ocasión preguntó alInca por Sírax. Y éste le respondiólacónicamente que no estaba con ellos.
En el camino de vuelta a
Vilcabamba, trató de conseguir otrasnoticias de la joven hablando de nuevocon Túpac Amaru, pero éste nada ledijo. Fue su esposa quien, advirtiendolos verdaderos sentimientos de Diego yadivinando su angustia, le aconsejó quela buscara en el Cuzco.
Así terminaba la patética ficción deaquel reducto que había quitado el sueñoa los españoles durante más de treinta ycinco años. Y al escribir ese final eraimposible no percibir cómo lamelancolía, antes que cualquier otrosentimiento, impregnaba la Crónica deDiego de Acuña.
O así lo entendía, al menos,Sebastián de Fonseca, embargado élmismo por la tristeza de los sucesospresentes y el silencio de la enfermería.Y en estas evocaciones se habíaquedado dormido.
Hasta que lo despertó el médico,que venía a ver al herido.
Tras la revisión que le hizo al paje,el ingeniero no pudo evitar preguntarle:
—¿Qué le pasa en la cara aMiguelito? Cuando intenta sonreír, escomo una máscara.
Le hizo un gesto el médico para queno dijese nada y lo acompañara acubierta. Y una vez allí, le confesó:
—Es el rictus sardónico.—¿Cómo dice?—Un calambre, un espasmo en la
mandíbula, el cuello y la cara.—¿Y eso es grave?—Muy grave, el tétanos.—¡Dios! ¿Y no tiene remedio?—Ninguno. La muerte es terrible.
¡Pobre niño!Pronto lo supo todo el barco. La
marinería hacía corros, cada vez másapesadumbrados a medida que avanzabala enfermedad. La rigidez progresabasobre el débil cuerpo de Miguel,
agarrotándolo. Le comprimía la laringe,convirtiendo su respiración en unsilbido agónico.
A medida que la enfermedad se ibaadueñando de sus miembros, aumentaronlas convulsiones. Se volvieron tansúbitas y fuertes que le desgarraban losmúsculos del vientre, provocándolehorribles dolores. El médico aumentólas dosis de un láudano que él mismopreparaba, con opio de Esmirna, vino deMálaga, canela, azafrán, miel y levadurade cerveza. A pesar de ello, tuvieronque atar una cuerda a la viga delaposento, para poder moverlo con elmínimo de molestias. Más tardeempezaron las fracturas vertebrales,provocándole unos dolores como
cuchilladas. Los alaridos del niño seoían en todo el barco.
Los marineros suspendían sutrabajo cada vez que los escuchaban. Latensión se palpaba en el ambiente yValdés estaba seriamente preocupado.Sabía bien lo querido que era el niñoentre la tripulación. El capelláncomenzó a frecuentar la cabecera delpajecillo cada vez con mayor asiduidad.Todos esperaban el fatal desenlace deun momento a otro. Hasta que dejaron deoírse aquellos gritos.
Hubo una afluencia generalalrededor de la escotilla que conducía ala enfermería. Acudió Valdés y tuvo quehacer uso de toda su autoridad para
conseguir que esperaran fuera, en lacubierta, prometiendo bajar él parainformarles.
Cuando reapareció, emergiendolentamente por la escalera, junto con elcapellán, se cubrió con su sombreromientras les informaba:
—El funeral tendrá lugar esta tarde.Un silencio de muerte se extendió
por todo el barco y hasta las velasparecían sudarios. Llegado el momento,se colocó el cadáver en cubierta, sobreuno de los enjaretados, las rejillas quecubrían los accesos. Estaba amortajadoen su propio coy, cosido a todo lo largocomo una crisálida que nunca alcanzaríaya su metamorfosis. Los pies, vueltoshacia el mar, fueron lastrados con balas
de cañón. Rodeado por la tripulación enpleno, con las cabezas descubiertas y elgesto abatido, el capellán apareciórevestido con estola y sobrepelliz. Rezóbrevemente el oficio de sepultura.Acabado éste, inclinaron la plataformapor encima de la borda. Sonó la lona,siseando, al deslizarse sobre las rejillas.El pequeño bulto que contenía el cuerpode Miguelito cobró impulso. Cayólevemente contra las olas. Tras el sordochapoteo del impacto, un haz deburbujas afloró hasta romper en el azulturquesa del mar, recibiendo el tributoque se le rendía.
Valdés hizo un gesto al segundooficial para que ordenase a cada cual
volver a su puesto. Pero nadie se movió.Repitió la orden, y entonces se levantóun rumor, pidiendo responsabilidades.
Se oían preguntas sobre quiénhabía dejado suelto el chinchorro quehabía provocado la catástrofe. Uno delos marineros alzó más la voz parapreguntar:
—¿Quién va a popa, en el camarotede estribor del capellán?
Le pareció a Sebastián que alguiendetrás de aquel hombre le dictaba laspalabras. Alguien que se escabulló encuanto trató de acercarse. No lo pudover bien, pero parecía llevar algo en lamanga de su brazo izquierdo. ¿Lasvendas de una herida, quizás?
Era ya demasiado tarde para
perseguirlo. Aquel torbellino humano sedirigía hacia el camarote de popa quetanto les intrigaba.
Apartaron a Valdés, reteniéndolovarios hombres en el alcázar, mientrasuna docena de marineros bajaba hastaaquel lugar vetado para ellos. Sebastiáncomprobó que, por muy buen marineroque fuese el comandante, sus oficialesno lo tenían como suyo. Tampoco sesentían vinculados con un secreto que elcapitán había sobrellevado en solitario,sin hacerlos partícipes.
No tardaron en subir con unaterrorizado Qaytu. Sin duda, el indiohabía salido a su encuentro para que nopasasen adelante y sorprendieran a
Umina.El ingeniero se dio cuenta de que lo
iban a arrojar al mar. Se abrió pasohasta la cubierta superior y se puso a sulado, enfrentándose a quienes loretenían:
—¡Escuchadme! Este hombre nopuede hablar. Pero yo lo haré por él. Nosólo no tiene ninguna culpa de la muertede Miguel, sino que me ayudó a sacarlode allí.
El marinero que parecía actuarcomo cabecilla se adelantó para gritar:
—Si lo defiende, es porque loconoce y es su cómplice. Él lo sabíatodo. ¡Al agua también!
Trató Hermógenes de hacerse oír,para confirmar el testimonio de Fonseca.
Pero los hombres de Montilla loapartaron a un lado, bloqueándolo. Y nisiquiera permitieron intervenir alcapellán.
Iban a arrojarlos por la borda.
33
TREGUA
Ya avanzaba aquel frente hostilhacia Sebastián y Qaytu cuando desdelas últimas filas de los amotinadossurgió un rumor que se fue extendiendohasta obligar a girarse a quienes estabana punto de lanzarlos al mar.
Hicieron ellos lo propio, y alvolver la cabeza advirtieron que losmarineros se apartaban para ceder elpaso a alguien, mientras las voces secontenían y acallaban. No podía serValdés, encerrado en su cabina. Setrataba, sin embargo, de alguien con gran
autoridad. El aire estaba electrizado, ysólo se oían los gualdrapazos del vientoen las velas, rematados con estallidossecos.
Entonces la vio. Era Umina.Caminaba erguida, envuelta en surebozo, con el aplomo y la dignidad deuna reina.
Mantenía el paso sin apresurarse nimostrar temor. Y de este modo llegó allado de Qaytu, tomándolo del brazo parallevárselo de allí.
Nadie se atrevió a rechistar;mientras, ella miraba de soslayo aSebastián, preguntándole con los ojos aqué esperaba para unirse a ellos.
Comprendió el ingeniero que nohabía tiempo que perder, antes de que la
marinería cambiara de opinión. Y lossiguió hasta el alcázar, donde subióUmina y rescató a Valdés de su encierro.
Tan pronto lo hubo hecho, salió elcomandante y ordenó a los hombres queregresaran a sus puestos, como si nadahubiera sucedido. E, increíblemente, leobedecieron.
El capitán de la nave estabaadmirado ante la sangre fría de lamestiza.
—¿Qué habría hecho si se hubiesenabalanzado sobre usted? —quiso saber.
—Disparar —contestó ella.Y abriendo su rebozo mostró el
recio cinturón de cuero que llevabadebajo, con dos pistolas terciadas y bien
amartilladas.—Lo malo es que ahora la ha visto
la tripulación y todos sabrán que estáregresando a Perú —se lamentó Valdés.
—¿Tan importante era mantenerloen secreto? —preguntó Fonseca.
—Todo mi plan se basaba en ello—confesó Umina con desaliento—.Ahora la iniciativa la llevarán misenemigos.
—¿Qué enemigos?—Los encomenderos. No conozco
ni el rostro ni el nombre del agente quepuedan haber enviado ahora, pero ellosno quieren que nada cambie. Y harán loque sea con tal de evitarlo.
—Quizá yo pueda decirle quién esese agente.
—¿Usted lo sabe?—Me atacó por la noche, en la
hamaca.—¿Alguien le atacó? —se
sorprendió el comandante—. ¿Por quéno me lo dijo?
—No tuvo mayor importancia.Logré ahuyentarlo hiriéndole en unbrazo, el izquierdo.
—Debería habérmelo comunicadode inmediato. Ordenaré formar a latripulación y al pasaje. Así sabremosquién es —aseguró Valdés.
—¿Podrá hacerlo después de esteamago de motín?
—No ha habido tal, créame. Losucedido pasa a veces en un barco,
sobre todo si se lleva mucho tiempo denavegación. Es la combinación de unnuevo capitán con una tripulación a laque el anterior comandante no hasujetado debidamente. La marinería seha sentido traicionada por presencias abordo que se le ocultaban.
—Y ha contado con alguiendedicado a atizar el descontento.
—Quizá. Alguien que sabe cómoles desazonan los gafes.
—¿Se refiere a Qaytu? —preguntóUmina.
—Sí. Le ha tocado ese papel.Cualquier extraño habría valido.Ustedes dos, por ejemplo. Tuvieronsuerte de que contaran con un candidatomejor. Acuérdense de Jonás. Es algo
irracional. Y ahora, con su permiso —sedisculpó Valdés—, vamos a pasarrevista.
Mandó al segundo oficial queformara a todo el mundo a bordo,dejando al descubierto el brazoizquierdo. Y al cabo de una inspecciónexhaustiva hubo de reconocer queninguno de ellos presentaba aquellaherida.
—¿Han examinado la expediciónde Montilla? —preguntó Sebastián.
—Sí. Y por si le interesa, falta uno.—Pues ése es.
—El marqués ya me habíacomunicado que uno de sus hombresdesapareció durante la tormenta.
—¿Y va a darlo por bueno?—He de hacerlo. Me lo dijo hace
unos días, antes de ordenar esta revisióngeneral.
—¿Cuál era su nombre?—Un tal Ojeda, carpintero de
ribera. Pero tanto daría cualquier otro.Los nombres pueden ser supuestos. Es lonormal.
Lo cierto es que no apareció porningún lado el sujeto a quien Fonsecahabía herido en el brazo, hasta el puntode que habría pensado que se trataba deun mal sueño si no tuviese tan presenteel peligro corrido. Y aquello le hizotemer lo peor.
Ahora que se había hecho oficial lapresencia de Umina, quiso Valdés quehonrara ella su mesa, e invitó también alingeniero. La cabina era muy luminosa.En su techo se reflejaba, azuleando, elapaciguado ondular de las olas, creandoun ambiente acogedor.
O quizá era la mestiza quienprestaba su plenitud al lugar. Estabahermosísima, con uno de sus vestidos degala, a la europea. Y hasta elcomandante, de suyo tan comedido, hizoal ingeniero un gesto de complicidad
para celebrar la presencia de la joven,mientras terminaba de consultar elcronómetro de longitudes, un macizoreloj que guardaba en una caja de nogal.
—En un par de días llegaremos aPanamá —les anunció.
—Ésta será, entonces, nuestrabienvenida y nuestra despedida, todo aun tiempo —dijo Umina—. ¿Quésucederá cuando entremos en puerto?
—Nosotros emprenderemosmisiones de vigilancia en aquellascostas, para evitar el contrabando. Laexpedición científica de Montilla tieneprioridad, y pasará de inmediato delAtlántico al Pacífico, siguiendo su viajehacia Perú en una nave ligera. Lastropas tardarán algo más, porque han de
distribuirse en varios frentes. ¿Y usted,qué piensa hacer?
—El negocio de mi difunto padre ysu socio tiene delegación en TierraFirme. Tan pronto como nos consiganuna embarcación cruzaremos también elistmo y navegaremos hacia el puerto delCallao, para llegar a Lima lo antesposible.
Mientras el comandante abría unabotella de su mejor vino, llamó a lapuerta el repostero que había de servirla mesa, y pidió permiso para irdisponiéndolo todo. Fue trayendo jamón,huevos, tostadas, menestras, pato alhorno y las rodajas de un pez espadarecién capturado.
—¿Qué les parece el pescado? —se interesó.
—Casi lo prefiero al atún —dijoUmina.
—¿Qué quiere que le diga? —confirmó Sebastián—. Acostumbrado alrancho de a bordo, esto es un banquetede reyes.
—Bueno —añadió Valdés—,podría haberles atendido mejor si noestuviéramos concluyendo el viaje, conmi despensa personal vacía.
—¿Dispone usted de su propiadespensa? —le preguntó ella.
—Es lo habitual en el caso delcomandante de una nave.
—Ojalá lo hubiera sabido cuando
estaba ahí abajo en la bodega —bromeóFonseca.
Rieron los tres, y Valdés alzó sucopa para confesarles, tras el preceptivobrindis en honor del rey:
—Si no fuera por estos ratos, lavida a bordo sería muy dura. Y pocascosas se agradecen más en un navío quelos buenos compañeros de mesa.Hacerlo con una dama como usted —añadió dirigiéndose a Umina— es comouna lotería.
—Gracias. ¿Por qué leencomendaron el mando?
—El anterior capitán del Áfricasufrió un accidente.
—¡Qué oportuna casualidad!—Sí. Ésta no es una travesía
normal. Yo hube de heredar unatripulación hecha a otras manos, cargarcon una expedición que venía muyrecomendada desde las alturas, hacercambios en la zona del camarote delcapellán de estribor para alojarles austed y a su criado...
—Un viaje normal es menosmovido, a lo que entiendo.
—Así es, aunque no me quejo allado de la vida que llevan losmarineros. Y todavía es peor cuando lodejan. Si sobreviven enteros y no hancompletado los treinta años de servicio,se verán expuestos a ganarse la vidalimpiando zapatos o botas en Cádiz ocomo jornaleros en el campo,
dependiendo de cómo hayan quedado deválidos o mutilados. Incluso un piloto decarrera lo tiene mal —se lamentóValdés—. No se apreciansuficientemente las ciencias, a pesar delos esfuerzos de un Jorge Juan...
—No me diga que estudió con él—le interrumpió Sebastián.
—Cursé la carrera en el colegio deguardiamarinas de Cádiz.
—Y yo en el Real Seminario deNobles de Madrid.
—Pues entonces, qué le voy acontar. En nuestro país lo que más seestima no es saber manejar un octante,calcular ecuaciones o situarse en unacarta de navegar, sino tener ingenio enlos salones y actos sociales.
—¿Usted también ha tenidoproblemas con los ascensos?
—¿Y quién no? Lo que cuentan sonlas influencias y la familia.
—No me cabe en la cabeza —dijoSebastián— por qué la tripulación deeste barco ha reaccionado como lo hahecho. Yo he visto con mis propios ojosque usted los trataba con firmeza, perotambién con la mayor deferencia.
—La multitud es inhumana pornaturaleza. Gentes que tomadas de una auna son personas se convierten en otracosa en cuanto se les da ocasión. —Ydirigiéndose a Umina, que había rendidosus cubiertos, le preguntó—: ¿Haterminado? En ese caso, pasaremos a
tomar el café y la tarta que nos hapreparado el repostero.
Ni siquiera tan glorioso rematelogró despejar en Fonseca el mal saborde boca que le había dejado aquelconato de motín.
—No entiendo por qué se hancebado con Qaytu, que ni siquiera puedehablar. Por cierto, ¿qué le sucedió? —preguntó el ingeniero a Umina.
—Le cortaron la lengua pordenunciar los abusos de losencomenderos —respondió la joven—.Y si se han cebado ahora en él, es por elmiedo que siente la multitud a todo lodiferente. Nada más distinto que unindio y un español. El indio no tienecodicia, y el español no parece conocer
su límite; el indio es flemático, y elespañol colérico; el indio es humilde,mientras que no hay casta más arroganteque la española; el indio se toma sutiempo en todo lo que hace, y el españolmete prisa en todo lo que desea; el indioes enemigo de servir, y el español amigode mandar, que no parece sino quehubiera nacido para ello...
—¡No siga, que nos pierde! —bromeó Fonseca—. ¿Qué le sucede,entonces, a una mestiza como usted, quelleva a los dos enemigos dentro?
—Si quiere conocer la respuesta,tendrá que arriesgarse y averiguarlo porsí mismo —le contestó ella, siguiéndoleel juego.
Fue aquella comida como la firmaoficial de alguna tregua. No sólo entresus participantes, sino a bordo de todala nave. Hasta el mar pareció declararun tiempo bonancible y una inesperadacalma.
Los marineros llevaban a Umina enpalmas. Habían adornado con cintas ygallardetes el lugar donde solía sentarse,a popa, formando una guirnalda quecontrastaba con el sobrio pasar de unnavío militar. Y aunque ella no ocultabasu preocupación por lo sucedido, almenos le cabía el alivio de pasear porcubierta sin tener que andar escondida.
Sólo había alguien que parecíahabérselo tomado a mal: la gata. No
sobrellevaba bien la presencia de otrahembra a bordo. Era, además,plenilunio, se había puesto en celo yalborotaba sus dominios de punta acabo, maullando de aquí para allá. Porla noche, los marineros le tiraban botaspara que se callase, pero ella seguía,erre que erre.
De modo que cuando Luna vio queSebastián y Umina se disponían a leer laCrónica juntos, se arrimó a ellosronroneando, como si también leincumbiese la historia que allí secontaba.
34
EL MEMORIAL
El relato de Diego de Acuñaconcluía siguiendo la suerte del últimoInca, Túpac Amaru. Tras la caída deVilcabamba y su captura en la selva amanos de las tropas mandadas por
Martín de Loyola, lo que másparecía preocupar al sobrino de sanIgnacio era la entrada triunfal en Cuzcocon su prisionero. Y había cuidado depromoverla a mayor gloria propia.
El día 21 de septiembre de 1572,festividad de San Mateo, se encontrabael intérprete formando parte de la
comitiva prevenida ante la puerta deCarmenca. Esperaban para desfilar porla antigua capital. Pero Diego ardía endeseos de buscar a Sírax.
Rompió a tañer a todo rebato lacampana de la catedral, marcando elrango de los toques. Y de inmediato sesumaron a esa matriz las restantesespadañas del lugar, hasta que toda laciudad se estremeció con aquel repicarque inundó sus calles clamoreandocaudalosamente. Era la señal queaguardaban.
Las primeras filas del recorridoestaban tomadas por los españoles. Sinembargo, detrás de ellos Diego pudoobservar a los nativos, con sus miradasopacas, desbaratadas, huidizas. El
encogimiento en que se les veía delatabasu profunda desolación, el derrumbe desus esperanzas.
Loyola sujetaba mediante unacadena a su prisionero, quien ostentabaen la frente a modo de corona lamascapaicha, aquella banda de tejidocon la borla imperial. En el mismocortejo seguían al Inca su esposa e hijos,hermanos y familiares. También, loscuerpos momificados de los dosmonarcas muertos en Vilcabamba,Manco Cápac y Tito Cusí. Ypor encimade todo destacaba por su brillo el ídolode oro del Punchao.
Admiraba Acuña la presencia deánimo de Túpac Amaru. No caminaba
con el abatimiento pusilánime delvencido, sino con la gallardía propia desu condición, el último representante deun largo linaje de emperadores. Tanta,que debió de parecer excesiva a Martínde Loyola. Ycuando se aproximaron a lacelosía tras la que se ocultaba el virrey,el sobrino de san Ignacio ordenó al Incaque se destocara, en señal de sumisión.El prisionero se negó, contestando conaltivez que no lo haría ante quien sóloera un sirviente del rey español.Entonces, para añadir escarnio aloprobio, Loyola lo abofeteó.
Sintió Diego lo desgarrador deaquel espectáculo. Sobre todo paraSírax, que estaría entre aquella multitudasistiendo a la humillación de su
hermano. Y pensó que, al verlo la jovenen aquella comitiva, lo tomaría a élmismo por cómplice del atropello.
Una vez exhibido como un trofeopor las calles de la antigua capital,Túpac Amaru fue conducido hasta laColcampata, en la ladera que dominabaCuzco, donde antes se alzara el palaciodel primer Inca y ahora se llevaría acabo la instrucción religiosa del reo.Mientras, a toda máquina, se puso enmarcha el proceso que debía entender sucaso.
Acuña prosiguió sus pesquisas enbusca de Sírax. Fue en primer lugar a laCasa de las Serpientes. Conocía sudevolución a Quispi Quipu en todos los
términos legales, por resolución deFelipe II. Y también la decisión de laanciana de dejarla a sus descendientesen el testamento redactado poco antes demorir. Pero aunque llamó a la imponentepuerta del edificio, la aldaba resonó devacío en su interior. Si Sírax estaba enel Cuzco, se habría alojado en un lugarmás discreto. De nuevo se vio a símismo buscándola por toda la ciudad.
Fue a encontrarla de modoinesperado en la Colcampata. Setropezaron de improviso, cuando Diegoacababa de traducir el testimonio de unode los encarcelados y Sírax acudía avisitar a su hermano Túpac Amaru. Lohacía la joven sin declarar suparentesco, como si fuera una criada.
Para mejor cumplir este papel laacompañaba la suya propia, Sulca. YAcuña no la habría reconocido de nohabérsela topado de frente.
Se contuvo a tiempo. Al verlavestida con ropas ordinarias, y no deacuerdo con su rango, entendió suspropósitos, y simuló no conocerla. Lasiguió luego hasta la puerta. Después,por una calleja. Y tan pronto perdieronde vista a la guardia, y antes deencontrarse con otras gentes, le pidió demodo apresurado que acudiera almediodía siguiente a la sede de laCompañía de Jesús. El mismo lugardonde acogieron a su madre, QuispiQuipu, al ser desalojada de la Casa de
las Serpientes.Se negó ella, airada. Y hubo de ser
Cristóbal de Fonseca quien convenciesea la muchacha del malentendido quecometía contra Diego al considerarlocómplice de Martín de Loyola, cuandotodo lo había hecho el intérprete parasalvaguardar la vida de ella.
Al encontrarse los dos jóvenes, alfin, en la sede de la Compañía, ellarompió a llorar, reprochándole quehubiera traicionado la confianzaprometida en Vilcabamba y formadoparte de la expedición contra suhermano. Se le había partido el corazónal verlo entrar en Cuzco con losvencedores.
Trató de explicarle él las difíciles
circunstancias en las que sucedió todo.Intentó convencerla de que habíaregresado para protegerla a ella y a lossuyos. Y le aseguró que su hermanotendría un juicio justo, que en ello setrabajaba en ese momento.
Quiso ella creerle. Y, en sudesesperación, le tomó de nuevo lapalabra.
Sin embargo, y entre tanto, el virreyToledo ya había decidido la muerte deTúpac Amaru. La noticia cayó en elCuzco como una bomba. Nadie podíaimaginarse que cuarenta años despuésde la ejecución de Atahualpa porPizarro volviera a repetirse aquellaindignidad.
Cuando Diego de Acuña lo supo,quedó anonadado. Carecía él decualquier autoridad. Pero Cristóbal deFonseca sí la tenía para pedir que seperdonase la vida al Inca. Una vez máshubo de acudir a su maestro. Le dijo ésteque ya andaba en ello, y que no seinmiscuyera.
El virrey Toledo fue inflexible.Pareció pesar más en su ánimo laopinión de Martín de Loyola, a cuyasambiciones se ajustaba la ejecución dequien él había capturado. Al habérseleprometido la mano de la heredera,Beatriz Clara Coya, su futura esposa y ladescendencia que con ella tuvierapasarían a ser los primeros en la línea
sucesoria.Cuando Diego lo supo a través de
su maestro de quechua, trató deencontrarse con Sírax. Quería explicar ala joven lo sucedido. Pero ella no quisoverlo más, y el intérprete se torturaba ensus pensamientos.
El día previsto para la ejecución deTúpac Amaru, Acuña acudió a la prisiónde la Colcampata junto con Cristóbal deFonseca. El jesuita todavía abrigaba laesperanza de un indulto en el últimomomento.
Ambos vieron cómo el prisioneroera sacado de su celda. Lo montaronsobre una mula de rúa, con gualdrapasde terciopelo negro. Y así comenzaron abajar el cerro que les conduciría por las
calles del Cuzco hasta el lugar donde sehabía erigido el patíbulo y degolladero.
Se alzaba en la Plaza de Armas,donde en tiempos no tan lejanoscelebraban sus victorias los reyes que lehabían precedido en el trono. Todo elcadalso se hallaba cubierto de pañososcuros.
Mirando alrededor condetenimiento alcanzó Diego a distinguira Sírax entre la multitud. Estaba en unbalcón, el rostro derribado en sollozos.Y aunque trató de llamar su atención, eincluso hizo amago de abrirse caminohacia ella, todo fue inútil. Hasta elalguacil mayor, que iba delante acaballo, se las veía y se las deseaba
para hacer vereda, manejando su bastóna diestro y siniestro.
Al paso del reo hincaban la rodillaen tierra muchos de sus súbditos. TúpacAmaru les correspondía con unainclinación de cabeza, sombrío einexpresivo. Acuña pudo ver erizadosde indios los cerros situados a la vistade la ciudad. Las calles y plazas estabantan repletas y henchidas de gentes queera imposible romper rumbo en él. Nobajarían de quince mil los asistentes. Ysi se hubiera arrojado una naranja alaire, no hallaría dónde caer, por loapiñados que bregaban los concurrentes.
Remontó el Inca el tablado conimperturbable dignidad. Más le costómantenerla cuando, para despedirse de
él, subieron al cadalso sus hijos, de tancorta edad. Hasta que vino a suencuentro el indio cañari que iba aoficiar como verdugo. Al sacar éste lacuchilla con la que se disponía adecapitarlo, se levantó gran clamor entrela indiada que colmaba el recinto. Alver que iba a morir su señor, todaaquella vasta marea humana seestremeció en un crecido oleaje. Fue tangrande el vocerío y retumbar delamentos, lágrimas y gritos, queparecieron atronar los cielos.
Alzó entonces Túpac Amaru elbrazo derecho y con la mano abierta lollevó a la altura del oído. Luego lo bajólentamente hasta ponerlo en el muslo.
Era tanto el respeto en que le tenían,incluso en aquel trance, que bastó con laseñal mandándoles callar para que todosobedecieran al instante. Quedó el lugarenvuelto en un profundo silencio, sin quenadie se moviese. Y ello a pesar de quenunca lo habían visto, por hallarse élretirado en Vilcabamba. Les hablóbrevemente en quechua, aludiendo hastaen tres ocasiones al Punchao.
Muchos españoles también estabanconmovidos. Cristóbal de Fonseca rogóde nuevo al virrey que perdonara la vidaal Inca, junto a otros religiosospresentes. Pero Toledo se negó aatender sus súplicas y dio la señal paraque se procediese a la ejecución.
Fue entonces, en aquel tenso
silencio, cuando se oyó un grito quecruzó la plaza de parte a parte. EraDiego, que se encontraba junto aCristóbal de Fonseca. Apartó de unmanotazo a Martín de Loyola y trató deavanzar hacia el patíbulo. No llegó muylejos. El sobrino de san Ignacio loderribó de un golpe en la cabeza yordenó a dos de sus alabarderos que loretuvieran.
Así pudo ver Acuña cómo, a unaseñal del virrey, el verdugo se dirigíacontra el Inca. Lo tomó por los cabelloscon la mano izquierda, blandiendo en laderecha una espada afiladísima, a la queimprimió giro con todas sus fuerzas.Brilló el tajo en el aire, trazando su fatal
trayectoria en abanico, avanzando contrael cuello. Y lo alcanzó tan de lleno, conun golpe tan certero, que en el mismomomento del brutal choque separó lacabeza del tronco, entre el brotar de lasangre que salpicaba alrededor.
La levantó el ejecutor, trémula aún,los ojos parpadeantes, mientras elcuerpo se abatía lentamente sobre eltajón, desde donde resbaló hasta eltablado. Un grito unánime surgió demiles de gargantas, estremecida la villaen gemidos. Y los alabarderos hubieronde tender su barrera de picas paracontener a la multitud.
En tal barahúnda trató de rehacerseDiego de Acuña, aún nublada la vistapor el golpe recibido. Y sacó su espada.
Pero Loyola, bien prevenido,desenvainó de inmediato la suya,tirándole un mandoble al pecho que loechó por tierra, muy malherido. Y aun lohubiese rematado allí mismo siCristóbal de Fonseca no acudiera ensocorro de su pupilo, interponiéndosecon riesgo de su vida y pidiendo ayudapara trasladarlo a la enfermería de losjesuitas.
Fue en aquel lugar, al volver en sí,cuando se encontró con Sírax a lacabecera del lecho.
Ella le contó el resto, en losespasmos de un llanto entrecortado. Trasla ejecución, la cabeza de Túpac Amarufue colocada en un poste, junto al mismo
cadalso de la Plaza de Armas dondehabía sido decapitado. Y al caer lanoche una gran multitud de indios acudióa venerar a su Inca, sin que ningúncastigo bastara para disuadirla. Sucuerpo, portado en unas parihuelas porreligiosos y nobles indígenas, fueentregado a los padres dominicos paraque lo enterrasen al lado de su hermanoSayri Túpac, en la cripta del conventode Santo Domingo donde antes se alzarael Coricancha o Templo del Sol.
Mientras se temió por la vida deDiego, Sírax permaneció a su lado en laenfermería, velándolo todas las noches.Experimentó luego mejoría, y llegó averse tan animado al intérprete queentendieron que se recuperaría.
Pero se desató a los pocos días lagangrena. Y sintiéndose de nuevo enpeligro, decidió declarar a su maestro laverdadera identidad de la joven. Cuandolo supo Cristóbal de Fonseca, empezó atemer por la princesa, si alguien ladescubría. Y cuanto más averiguó sobreaquella historia, más se persuadió deque debía prepararlo todo paragarantizar su seguridad.
También hubo de pesar en su ánimoel comportamiento de Martín de Loyola.Tras su boda con Beatriz Clara Coya, lamuchacha quedó recluida en el conventode Santa Clara. Pues lo más importanteya estaba hecho: mediante aquelmatrimonio, el virrey transfería al
capitán de su guardia todas lasencomiendas y tierras de la joven en elespléndido valle de Yucay, que habíanpertenecido a su padre, Sayri Túpac. Elsobrino de san Ignacio aún añadió unaindigna solicitud: poder agregar a susarmas una cabeza cortada, en alusión ala del recién ejecutado Túpac Amaru, eltío de su ahora mujer. Pero le fuedenegada. En la corte tenían más criterioque aquel ambicioso advenedizo.
Para la adolescente princesaheredera tanto dio haberse casado comono. Además de mantenerla encerrada enel convento, su marido no quiso haceruso del matrimonio, por ser ella india, oser él poco aficionado a las mujeres,según los maledicentes.
Esta fue la última noticia queproporcionó Cristóbal de Fonseca aDiego de Acuña, antes de comenzaraquél sus preparativos para embarcarsecon Sírax rumbo a España. Si lo pudohacer, fue porque el virrey Toledo lehabía encomendado con gran secreto quellevara a Madrid el ídolo de oro delPunchao. Trataba así de brindar a FelipeII aquella presa tan preciada paraapaciguar las protestas que se estabanenviando a la corte, por haber ejecutadoa Túpac Amaru. Y sugería a su majestadque bien podría obsequiar con él alPapa. De ahí la elección de un jesuitapara aquella misión, y del Buque Negro,que les garantizaba la total discreción.
Fue al conocer esos planes, elmismo día en que el intérprete tuvonoticia de ellos, cuando se incubó en sumente la más insólita de las decisionestomada nunca por un escribano. Quisoañadir algo a su Crónica, paraentregársela, y que la llevaran con ellos,de modo que pudiesen utilizarla en susprobanzas y reclamaciones.
Haciendo acopio de fuerzas,procedió a otorgar su memorial, unestremecedor documento sobre ladestrucción de la cultura inca. Supropósito inmediato era, con todaprobabilidad, apoyar los derechossucesorios de Sírax. Sin embargo, seconvertía a los pocos renglones en una
denuncia de tal rango que desautorizabade punta a cabo la conquista ycolonización. No sólo la española, sinocualquier otra. Por una vez, la Historiano quedaba reducida a aquel insufribledesfile triunfal de los vencedores,plagado tan a menudo de asesinos yladrones.
A medida que Umina y Sebastiániban leyéndolo comprendieron que hubode convertirse en un obstáculoinsuperable para que fuese aceptado.Era un alegato a la desesperada, en sulucha por sobrevivir a las heridasfísicas y a las del ánimo. Ráfagassobrevenidas en aquella larga espera dela muerte, pobladas de imágenes que seiban difuminando y se extinguirían con
él, si antes no las dejaba asentadas en elpapel.
Decía así:
Yo, Diego de Acuña, vecinode la ciudad de Cuzco, cabeza deestas reinos del Perú, estandocomo estoy agravado de cuerpo,pero sano de la voluntad, en miseso y cumplida memoria, quieropor la presente prestar testimonio,para descargo de mi alma.
En tal trance, declaro a laatención de su católica majestad,el rey don Felipe, nuestro señor,que cuando entramos en estosdominios, y se los quitamos a los
Incas que los poseían y regíancomo suyos, andaba el país bienenderezado en su gobierno ycostumbres. Sus gentes vivían ensosiego, las montañasblanqueaban de rebaños, losgraneros rebosaban, bienatendidas las tierras en susandenes y acequias.
Hasta que les arrebatamos elpoder a fuerza de armas. Losdespojamos de sus dehesas ypastos, sin reparar en que eransagrados para ellos, puesveneraban cada risco, cadaarroyo, cada árbol. N o comonosotros, que consideramos igualun pedazo de tierra que el vecino,
dejando atrás la sepultura denuestros padres o el lugar dondenacieron nuestros hijos. Pues notratan a la tierra como enemiga,sino como madre.
Se les impusieron tributos decosas que ni tienen ni crían en susaldeas. Aunque se les helasen lascosechas, se les obligó a pagarimpuestos, sin dejarles con quésustentarse. Aunque estuvieranenfermos, no osaban darserefrigerio alguno, por guardarlopara el tributo. Con la ropa quetraen de día duermen de noche, ysi alguien tiene vestido de respeto,es reputado por rico.
Se derrumbaron los andenesy terrazas que contenían lasladeras en perfecto orden. Secegaron canales y acequias. Sedesbarataron calzadas y puentes,sin que nadie acudiera areponerlos. Se vaciaron losgraneros, se desperdiciaron losrebaños de llamas. Yo vi matarmuchas de ellas sólo para comerlos sesos, despreciando el resto,de tal modo que perecieron encuatro años más animales de éstosque en cuatrocientos en tiemposde los Incas.
Hemos echado a perder gentede tanto gobierno como estos
naturales, y tan quitados decometer delitos ni exorbitancias.Tanto, que cualquier indio quetenía cien mil pesos de oro y plataen su casa la dejaba abierta,puesta una escoba o un palopequeño atravesado en la puertapara señal de que no estaba allí sudueño. Con esto, según sucostumbre, no podía entrar nadiedentro. Y así, cuando vieron entrenosotros ladrones, nos tuvieron enpoco.
De tal modo ha ido viniendoeste reino a la quiebra, por el malejemplo que hemos dado, que deno hacer cosa mala antes dellegar nosotros han pasado sus
naturales al estado presente, enque pocas hacen buenas.
Sin el alimento y la lana conque sus animales les surtían,hubieron de vagar hambrientos ymedio desnudos, como almas enpena clamando de cerro en cerro.Y así, una raza que se encaminabade modo seguro hacia sus propioslogros, quedó arrumbada ysometida.
Es, en fin, gran vergüenzaque un Huayna Cápac, reputadopor bárbaro, mantuviera en susdominios tan excelente orden queno lo mejoraría Alejandro Magnoni cualquiera de los más
poderosos reyes de la antigüedad.Pues estaba su tierra llena y todosproveídos, mientras que ahora novemos más que haciendasdesiertas. Hubo de ser, entonces,más útil y mejor el pasadogobierno de los Incas, puesto quecon él iban cada día los indios enmucho aumento, mientras queahora, de seguir así, se acabará lapoblación de estos naturales en nomuchos años. Y cuando se acabenlos indios, se acabará el gobiernodel rey sobre ellos, se acabará latierra y toda su riqueza, pues sonellos quienes la cultivan y learrancan todo el oro y la platacon que se colma España.
Han perdido así las ganas devivir, porque sienten que todocuanto vivieren ellos, y sus hijos,y sus descendientes, se les irá entrabajar para los españoles, sinpoder gozar nada.
Unos se dejan morir sincomer, otros se ahorcan o tomanhierbas venenosas. Madres hayque matan a sus hijos enpariéndolos, por librarlos de lostrabajos que ellas padecen. Y esgran lástima ver en semejanteestado a gente tan humilde y bienmandada.
Habían quedado en silencio Umina
y Sebastián, profundamenteconmocionados tras leer aquelmemorial. Lo rompió el ingeniero parahacer notar: —Aún queda una página.
La leyó. En ella se contaba queDiego había traducido a Sírax estealegato final. Y la joven correspondióhaciendo algo todavía más insólito.Pidió al escribano que no dejase lapluma, que siguiera escribiendo, pues leiba a dictar algo en quechua. Ydescolgando de su cuello el quipu rojo
lo tomó en sus manos como quien agarraun rosario, recitándole una lista denombres al hilo de sus cuerdas y nudos.
—¿Qué lista sería ésa? —preguntóUmina a Sebastián mientras examinabala última página de la Crónica—.Porque aquí hay algunas palabras enquechua. Pero no continúan. Deben defaltar hojas.
—Si Sírax se la dictó a Diego conel quipu en sus manos, debió de ser unatranscripción.
—En ese caso, estaríamos antealgo excepcional, la única que haquedado, y permitiría descifrar eselenguaje de cuerdas y nudos.
El ingeniero apartó a un lado a lagata, que dormitaba en su regazo, para
examinar la encuadernación del libro, Yal forzarla para abrirlo hubo deconcluir:
—De poco nos va a valer. Notenemos ni lo uno ni lo otro. Alguien haarrancado las tres últimas hojas. Ytampoco sabemos dónde está ese quipu.
Al mostrarle la encuadernación dela Crónica, donde aparecían mutiladaslas tres hojas finales, quedó colgando unhilo.
La gata Luna estiró una de sus pataspara atrapar la hebra que sobresalía. Susuñas se engancharon en ella. Y al acudirSebastián en ayuda del animal,apartándolo, se llevó consigo, sujeto alas garras, todo el hilo de encuadernar.
Las recias resmas de papel antiguose desparramaron en un barajar depliegos sueltos. Y mientras el ingenierolas recogía, tomó Umina aquel hilo rojo.
Lo apartó de la gata, para impedirque continuara jugando con él y le dijo,mostrándoselo:
—¿No hablaba del quipu...? Puesaquí lo tiene.
—¿Eso? —preguntó, incrédulo,Fonseca—. Parece seda.
—Es lana de vicuña, la más finaque se teje en los Andes. Y en estascuerdas y nudos se encuentra lo quetantos han andado buscando.
Le señaló el inconfundible nudo desangre con los cuatro bucles.
—¿Usted sabe descifrar eso?—No —admitió ella—. Muy poca
gente sabe leer un quipu como éste. Ycaso de quedar alguien, será en la regiónde Cuzco.
Su conversación se viointerrumpida por las voces que daba elvigía desde la cofa al avistar tierra.Estaban llegando al final de su viaje.Pronto desembarcarían en Panamá. Y abordo ya empezaban los preparativospara el atraque.
Se miraron los dos, conscientes deque se acercaba el momento de suseparación y despedida. Ahora él seríaentregado a las autoridades de TierraFirme, mientras que Umina debería
esperar en el malsano puerto de Nombrede Dios para transportar el grueso de lacarga por tierra y, una vez en la orilladel Pacífico, ser acogida en una nave decomercio.
Pero también era la últimaoportunidad que se le ofrecería aSebastián para descubrir quién era elasesino de su padre y de su tío.
—Ahora o nunca —dijo Fonsecaponiéndose en pie.
—¿Adonde va?—A descubrir de una vez a quién
pertenece ese equipaje de la bodega.—¿Qué hago con esto? —preguntó
la mestiza señalando la Crónica y elquipu.
—Guárdelo. Métalo en esta bolsa
—respondió entregándole el envoltoriode hule—. Pero con una condición.
Y buscó entre los pliegos hastalocalizar la carta que su tío Álvaro lehabía encomendado.
—Entregue esta carta a sudestinatario, en Lima. En cuanto a laCrónica y al quipu, estoy seguro de quehará mejor uso que yo. Sospecho quesólo tienen valor en el lugar de dondeproceden, y para eso hay que estar encondiciones de viajar al Perú. Además,en cierto modo, son suyos. Los Fonsecasólo somos los depositarios, como usteddecía. En cualquier caso, eso puedeesperar, ha sobrevivido durante dossiglos. Pero esto no. No habrá otra
35
FRENTE A FRENTE
Tenía que averiguar la identidad desu enemigo, ahora que contaba conlibertad de movimientos por primera yquizá última vez. Y el único modo dehacerlo era localizar el baúl que habíavisto embarcar con el capote cabrioléverde y el broche de plata roto. Si no lolograba, aquel asesino tendría todas lasbazas en su mano. Sobre todo ahora queconocía la presencia de Umina a bordo.Debía actuar, aunque fuese a ladesesperada, aprovechando que latripulación y el pasaje estaban ya
pendientes de la llegada a puerto.El problema era que para ello
habría de acceder a la bodega yencontrar aquel equipaje.
Se dirigió hasta las escaleras deproa y bajó hasta el sollado. Una vezallí, examinó las cajonadas, aquellossoportes destinados a colocar losbagajes de la marinería. Pero noencontró el baúl que andaba buscando.
Descendió entonces a la bodega.Ahora estaba en un lugar bien conocido,su cobijo durante varias semanas. Debíadarse prisa: en el momento en queatracasen empezaría la descarga.
Tomó un farol de mano, loencendió y se internó en aquella parteque Hermógenes llamaba «el Santo
Sepulcro». Sintió bajo sus pies elcrujido de la zahorra de cáscaras dealmendra que rellenaba el suelo, entre ellastre de piedras. Se acordó del dichodel carpintero: «Sentina hedionda, cascoseguro». Según él, la mugre protegía elcasco de la carcoma y la tiñuela. Si asíera, el África estaba bien a salvo: aquelvientre tenebroso despedía un espesorde vahos podridos que cortaba elresuello.
Caminó con tiento por laplataforma que flanqueaba la bodega, unvoladizo firmemente sujeto al casco almodo de un muelle de carga lateral.Abajo se apilaban las enormes pipas deagua, barriles altos y alargados que
alcanzaban holgadamente las sesentaarrobas, e iban calzadas con cuñas paraevitar su desplazamiento. Rendido sucontenido durante la travesía, muchasestaban ya vacías.
Fue examinando los lugares a losque no había podido acceder durante suestancia clandestina en aquel lugar. Viorecias cajas de madera selladas con lasmarcas de la aduana. Pudo comprobar sucontenido porque una de ellas se habíaroto durante la tormenta, dejando asomarpaños finos.
Continuó con su inspección hastadetenerse en un rincón donde las lonasbien atadas ceñían un abultado equipaje.Lo habían disimulado entre la leña y losbarriles de brea, pero ahora resultaba
visible al haber descendido el nivel delcombustible ya consumido. Debía detratarse de contrabando. Le llamó laatención un hueco entre la tonelería, conun equipaje cuidadosamente estibado.
«¿Qué hace aquí, cuando el restoestá en el sollado?», se preguntó.
No quedaba lejos del granescotillón de carga abierto a proa,atendido por el cabrestante de esa zona,de forma que podía haberse introducidofácilmente desde el exterior ydescargarse del mismo modo rápido ydiscreto.
Bajó por las muescas de uno de lospuntales que sostenían el voladizo de labodega y se llegó hasta aquel equipaje.
No llevaba marca alguna de la aduana.Desató la cuerda que ceñía la lona y alrecorrer su interior con el farol pudo verque se trataba de telares.
«Telares mecánicos ingleses. Estoexplica que los hayan escondido aquí.Contrabando, sin duda».
Pero aún había más. Rebuscandoentre las piezas de los telares encontróarmas.
«¡Todo un alijo de armas defuego!».
Intentó hacerse cargo de lasituación. Debía de ser el cargamentoque viera apalabrar a Montilla en Cádiz,con los ingleses. ¿Tenía algo que vercon aquellas fragatas británicas quehabían tratado de interceptarles?
Montilla conocía la ruta del África yhabía insistido al comandante paraenfrentarse a los buques enemigos. Sóloalguien como el marqués podía ser tanosado y hacer semejante contrabando enun navío militar. Alguien que pretendíacontar con sus propias milicias, paramoverse por el Perú con una misión muyconcreta: buscar la ciudad perdida delos incas y sus tesoros bajo la coberturaoficial que le ofrecía su expedicióncientífica.
Ahora tenía que localizar elcabriolé verde con el broche roto, yaveriguar el nombre de quien estabaactuando a la sombra de Montilla parahacer todos los trabajos clandestinos y
peligrosos, de modo que no se empañasela reputación del marqués.
Con la excitación y las prisas,comenzó a buscarlo sin atender al ruidoque hacía. Tampoco reparó en quealguien se movía sobre él, tratando deubicar su posición exacta.
No tardó en toparse Sebastián conun baúl bien ferrado que llevaba sujetoen su exterior el cabriolé verde.
«Por fin voy a saber quién eres,asesino», se dijo.
Forzó el baúl. Encontró en primerlugar ropa de muda. Al removerlaempezaron a aparecer documentos. Y elnombre que vio allí lo dejó tanasombrado que el farol estuvo a puntode caérsele de las manos. Sobre todo
cuando oyó una voz encima de él, a susespaldas:
—Las ratas siempre vuelven a labodega. ¿Ha encontrado algo interesanteen mi equipaje?
Al volverse y alzar los ojos ledeslumbró el brillo del hacha deabordaje que blandía su adversario. Noalcanzaba a verle la cara a contraluz.Pero un bulto en el brazo izquierdo, bajola casaca, permitía adivinar el vendajede la herida que le infligiera al clavarleel formón.
O sea, que aquél era el hombre queMontilla había pretendido perderdurante la tormenta y que en realidad sehabía escondido, porque Qaytu pareció
reconocerlo. Tras fracasar en supropósito de arrojar al indio por laborda, se había visto obligado apermanecer oculto para su desembarcoclandestino.
Ahora que había averiguado suidentidad, aquel canalla no iba a dejarlosalir de allí con vida. Su enemigo teníaal alcance de la mano Tierra Firme, ypodría escapar sin problemas. Debía dehaber pensado, también, que ahora onunca.
Sebastián era una presa fácil.Estaba desarmado. Como primeramedida, apagó el farol. Así secompensarían sus desventajas, pues élconocía bien aquella bodega, apenasiluminada ahora por la linterna de su
adversario y un levísimo resplandor quecaía de lo alto de la escotilla.
Pero su enemigo también parecíamoverse con soltura. Y no por haberapagado la luz eran menos peligrososlos hachazos que le tiraba en laoscuridad.
Pasaban éstos silbando, junto a sucabeza, obligándole a retroceder hastaque quedó arrinconado contra unostoneles.
Hubo en ese momento un tirónbrusco, debido a las maniobras deatraque del buque, y varios de losbarriles de brea se le vinieron encima.Apenas tuvo tiempo para pegarse alcasco, evitando que lo aplastaran.
Ahora, Fonseca estaba sepultado en unestrecho hueco, entre las pesadasbarricas.
Trató de hacerse una rápidacomposición de lugar. Por de pronto, sisu enemigo deseaba comprobar sumuerte, o registrarlo, tendría que bajarhasta donde él se encontraba.
Veía la luz de su linterna. Suatacante estaba encima de él. Sesujetaba a unos toneles más livianos, deagua, y había comenzado a descenderhacia la posición en la que se hallabaatrapado. Por entre el hueco de lasbarricas refulgían las hebillas de platade sus zapatos.
Tanteó a su alrededor hasta quedescubrió una pala para extender y
apelmazar por el suelo de la bodega lazahorra de cáscara de almendra. La bocade la pala era de hierro y estaba bienafilada. Su única posibilidad era esperara tener a su adversario a tiro ypropinarle un golpe en las piernas losuficientemente fuerte como paraderribarlo. Pero antes debía esperar aque él lo liberase, porque nunca podríasalir de allí por sí mismo. Calcular elmomento y el lugar sería crucial.
Percibía a su alrededor el esfuerzode su adversario para desplazar lostoneles valiéndose del hacha a modo depalanca, y cómo rodaban éstos hasta elfondo de la bodega. Ahora ya sóloquedaba uno, especialmente pesado,
para dejar expedito el paso.Tan pronto le quitó de encima la
barrica que le impedía la salida,Sebastián golpeó los tobillos de suenemigo con un violento impulso de lapala. Oyó el grito de dolor, su intento derehacerse, el hachazo que trató depropinarle y que se desvió hasta dar enaquel último tonel, que fue a caer sobreel ingeniero.
Estaban ya abriendo las escotillas yla luz del sol inundó el fondo de labodega. Pudo oír cómo su adversariogateaba, resollando entre blasfemias ymaldiciones, mientras trepaba por lasmuescas de uno de los puntales. Sinduda huía para no ser descubierto enlugar tan comprometido.
Atrapado bajo aquel barril,Fonseca empezó a percibir los ruidospropios de la entrada en el puerto.Primero fue el intercambio de saludos,luego los gritos de los marineros, quedesde el barco pedían a los del muellecuidado con las amarras. Después, lasgrúas, el estrépito de los cabrestantes yel chirrido metálico de las cadenas alajustarse sobre los fardos.
Pero todo eso ya le empezaba allegar en medio de una generalizadaneblina de la mente. Aquel tonel tanpesado que lo atrapaba se habíaagrietado con el hachazo propinado porsu adversario antes de caer. Y ahoravolcaba su contenido sobre él, gota a
gota.Lo que caía no era brea, sino un
hilillo plateado. Al descolgarse hasta sucuerpo y chocar con él se descomponíaen diminutas bolas. En cada una de ellaspodía ver distorsionado su rostro, presade la angustia.
Luego, aquel derrame de metallíquido descendía hasta el fondo de labodega y penetraba entre la zahorra,buscando donde asentarse. Era azogue.Y Sebastián sabía bien lo tóxicos queresultaban los vapores de mercurio.
Antes de que su cerebro se sumieraen la penumbra, mientras sus ideaschapoteaban, anegadas en aquellasmiasmas, reparó en que estabaterminando el viaje como lo había
empezado: enterrado en la mismabodega hedionda. Para eso habíaatravesado el Atlántico de punta a punta,leído aquella Crónica y averiguado, alfin, el nombre del asesino, cuyaidentidad iba a quedar sepultada con él.Digno final para un hijo del siglo delProgreso.
TERCERA PARTE
LA PIEDRA
CANSADA
36
EL CALLAO
En jarras, junto al timón, Uminadiscutía con el capitán de la nave. No setrataba ya del África, ni las aguas eranlas del Atlántico. Estaban surcando elocéano Pacífico en un lento paquebotede correo y transporte. Su nombreoficial era Nuestra Señora de losDo l o re s , pero sus marineros lollamaban, sin rodeos, La Ruina. Ynavegaban hacia el sur ceñidos a lacosta, rumbo al Callao, el puerto deLima.
—Necesito más huevos —le
apremiaba la joven.—Usted, señora, los está
consumiendo todos —se lamentó elcapitán.
—Y más que hubiera.A su lado, Qaytu asentía, rotundo.—Está bien, usted gana —accedió
el marino.Se aproximó hasta las jaulas de las
gallinas y recogió los huevos queencontraba.
Umina los depositó con cuidado enuna cesta y se dirigió a la cocina. Allítomó un cuenco de buen tamaño y fueseparando las yemas, para entregar lasclaras a Qaytu. Éste las batióvigorosamente, añadiéndoles agua. Trasello, se acercaron a un lugar bien
resguardado de la cubierta.Habían construido un cubículo con
los fardos de papel que transportaba elpaquebote para la fábrica de cigarros. Yen medio, sobre un jergón, descansabaSebastián de Fonseca.
—Tómese esto —le ordenó lajoven, sujetándole la cabeza.
—¿Todavía más? —protestó él—.Tengo la garganta tan aclarada quepodría cantar ópera.
—No, por Dios, no empeoremoslas cosas... —rió ella—. Qaytu insisteen que es lo mejor para la intoxicaciónpor azogue.
—¿Nos ha salido ahora curandero?—Lo ha visto en las minas de
mercurio de Huancavelica. Hágamecaso, y con un poco más de reposo alaire libre volverá a parecer usted unapersona.
Sebastián había llegado aencontrarse muy mal: fiebre, fuertesmareos, espasmos. Y aunque se hubieserecuperado, todavía le quedaba unligero temblor en labios y párpados.
Umina y Qaytu lo habían rescatadode la bodega del África, asistidos por elpersonal del negocio familiar en TierraFirme. Al ver el estado en que seencontraba, el comandante Valdés lodejó al cuidado de la joven. Temía porla vida del ingeniero si lo llevaban a unaprisión. Y, antes de reanudar su viaje, elmarino había decidido entregar su
documentación a la mestiza para que lapresentara a las autoridades cuandoFonseca hubiese salido de peligro. Eramuy consciente de que ella procedería asu leal saber y entender.
Tan pronto estuvo en condicionesde navegar, Umina movió las influenciasde sus agentes en Panamá pararegularizar la situación de Sebastián,esquivando los detalles enojosos de suembarque como polizón. Tras ello, lohabían subido al paquebote sin másexplicaciones.
Los recuerdos del ingeniero fueronen un principio confusos, diluidos en losdelirios de la fiebre. La joven habíapermanecido a su lado en todo momento.
En más de una ocasión, al despertarsobresaltado, la encontró allí, sindespegarse de él, atenta a refrescar sufrente. O tendida a su lado, ganada porel cansancio.
—¿Qué pasó en la bodega delÁfrica? —le había preguntado la joven.
—Ese hombre me atacó. Iba a pormí a tiro derecho. Pero logrédefenderme, hiriéndolo y al abrirse lasescotillas huyó para no ser descubiertoen aquel lugar.
—¿Pudo averiguar quién era?—Los documentos de su equipaje
lo identifican como Alonso Carvajal yAcuña.
Cuando escucharon este nombre,Umina y Qaytu habían cruzado una
mirada de incredulidad, quedándoseparalizados.
—¿Está seguro?Al asentir con la cabeza notó que el
rostro de la joven se desencajaba y elsudor goteaba por su frente. Y cuandoella sacó el pañuelo para enjugarlo viocómo le temblaban las manos. Luego selas llevó a la cara, mientras exclamaba,con una mezcla de desesperación eimpotencia:
—¡Dios mío!Se había levantado, para alejarse
de él, tan descompuesta que tardó largorato en volver. Le pareció oír quevomitaba por la borda. Y cuandoregresó a su lado estaba pálida. Muy
pálida.—¿Conoce a ese hombre? —le
preguntó.—Ojalá no lo conociera —había
respondido Umina, sombría—. Pero asíes, por desgracia. Ignoraba que elsegundo apellido de Alonso Carvajalfuese Acuña. Nunca lo utiliza.
—Pues en él está la clave de todo.De atrás le viene al garbanzo el pico.Según los documentos y probanzas quelleva en el baúl, desciende de Diego deAcuña.
—Eso explica muchas cosas —musitó ella, con voz desfallecida.
Deseaba el ingeniero quecontinuase, pero a Umina le costósobreponerse a aquella noticia que tanto
parecía afectarla. Y era del todoevidente que no quería hablar delante deQaytu. Esperó a que Fonseca hubieseterminado para tender el cuenco alindio, indicándole con un gesto que se lodevolviese al cocinero.
—¿Quién es ese individuo? —sepreguntó Sebastián.
—Alonso Carvajal tiene cerca deCuzco un obraje con telares, LaProvidencia. Pertenecía a los jesuitashasta que fueron expulsados. Entonces locompró él y empezaron los problemas.
—¿Con usted?Aquí, ella pareció dudar. Apartó la
vista, miró al suelo y respondió:—Y con mi familia. Y con más
gente. Él fue quien cortó la lengua aQaytu cuando denunció los atropellosque allí se cometían contra los indios...No sólo se la cortó...
Sebastián hubo de hacerse cargo delos sentimientos que aquellos recuerdosdespertaban en la joven, mezcla deespanto y de algo más que no alcanzabaa precisar. Esperó, paciente, a quepudiera continuar.
—... Hizo algo terrible, después decortársela... —prosiguió Umina—... Sela echó a su perro, un mastín negro quetiene, para que se la comiera delante deél, cuando Qaytu aún tenía la boca llenade sangre.
Fonseca la había tomado de lamano, pidiéndole que se calmara,
mientras trataba de atar cabos.—Por eso quería librarse de él y
arrojarlo al mar. Quiero decir que tanpronto supo que Qaytu iba a bordo,Carvajal trató de impedir que él loreconociera entre los miembros de laexpedición de Montilla.
—Supongo que sí —respondió ella—. Pero hay algo más...
De nuevo Umina pareció luchar conrecuerdos muy dolorosos, hasta sercapaz de reaccionar y concluir:
—Creo que fue él quien estuvodetrás de la muerte de mi hermano...
—¿Cuándo fue eso?—Hace un par de años. En Lima.
Se disponía a embarcar para España...
—Cuéntemelo...Ella movió la cabeza, tratando de
reprimir las lágrimas que acudían a susojos.
—Fue horrible...Esperó Sebastián largo rato. Hasta
darse cuenta de que Carvajal suponíapara Umina una auténtica pesadilla.Aquel hombre parecía caer sobre susvíctimas de un modo tan atroz que hastalos supervivientes quedaban marcadosde forma indeleble. Algo más habíasucedido, tan pavoroso que ella eraincapaz de asimilarlo. No quiso insistir.Se limitó a apretar de nuevo la yertamano de la joven.
—Entiendo... Ésa es la razón por la
que usted tuvo que ir a Madrid, en lugarde su hermano —dijo.
Asintió ella mientras se secaba losojos con el pañuelo.
—Hay algo más que debe saber, yque quizá haya sido el detonanteinmediato de lo que ahora sucede. Hacedos o tres años apareció en escena uncacique indio llamado José GabrielCondorcanqui. Tiene tierras cerca deCuzco y un negocio de transporte demulas. En mil setecientos setenta y sietese trasladó a Lima para ser reconocidodescendiente de Túpac Amaru y elheredero legítimo del trono de los incas.Mi madre y mi hermano se opusieron aesas pretensiones. Hubo gran revolverde papeles y archivos. Y ahora veo que
con ello también se alertó a Carvajal.Éste se mantendría al tanto de los pleitossobornando en la audiencia a unos y aotros, además de echar mano de losdocumentos de su propia familia.
—Y tirando de esos hilos habrállegado a los Fonseca, empezando porCristóbal y terminando por mi padre ymi tío Álvaro, que estuvo en Perú. Esteya me dijo poco antes de morir quedurante la expulsión de los jesuitas enMadrid y en Lima alguien andaba tras lapista. A partir de ahí, Carvajal sepondría en contacto con gente en Españaque lo llevaría hasta nuestros peoresenemigos, los Montilla, para tener almarqués de su lado. Y no les habrá
costado mucho obtener apoyos oficialesu oficiosos.
—Así ha debido de ser —ratificóella—, a poco que hayan sabidopresentar a ese cacique, Condorcanqui,como un aliado de los jesuitas y de losingleses, para resucitar el trono de losincas e independizar el país de laCorona de España.
—¿Nos llevan ahora muchaventaja?
—Carvajal y Montilla ya habránllegado al Callao. Dieron prioridad a suexpedición. Le aseguro que en cuantodesembarquen en Perú el marqués seráel peón y Carvajal dejará de estar en lasombra para llevar la voz cantante.Estará en su elemento.
—Tendrá que ir con muchocuidado. Esa gente la estará esperando.
—No serán los únicos enesperarnos. Mandé aviso para que nosrecogieran en el puerto.
Mientras navegaban hacia el surbordeando la costa, sobre aquellostablones desparejos que con tantooptimismo llamaban barco, se advertíanleguas y leguas de tierra monótona. DeGuayaquil a Paita era un desierto árido,calcinado, sin más vida que algunos
árboles derrengados y fantasmales. Y alfondo la cordillera de los Andes parecíaprolongar en piedra el abrupto oleaje,cerrando la vista con su barrerainsalvable, alzada sobre la estrechafranja costera. Sólo muy de tarde entarde se abría paso entre aquellosyermos ocres una tímida cinta verdealrededor de un riachuelo que bajabapeleando desde las montañas.
No cambió apenas esta visión hastael día en que, al caer la tarde, se toparonfrente a ellos con el faro de la isla deSan Lorenzo, con su siniestro presidio.El islote les cerraba el paso, desolado yceniciento, para señalar el puerto delCallao y las murallas del Real Felipe.
Echó la nave el ancla, pero el
capitán les informó que habrían depermanecer en la rada. Ni los pasajerosni las mercancías podían desembarcardurante la noche, para evitar elcontrabando. Estaba en pleno vigor lareal orden del año anterior que obligabaa la revisión de todo lo que ingresara enel puerto. Si querían aligerar aquellostrámites, les encareció que preparasensus respectivos resguardos para que loscotejara el administrador de la aduana yel escribano del registro.
Tuvieron que conformarse conobservar desde el barco las blancascasas del Callao, que iban amarilleandocon el declinar del sol. Al ascenderdesde la costa, su luz mortecina iba
engullendo la llanura, relevada luegopor colinas parduscas, hasta perderse enlas estribaciones de la cordillera. Losúltimos rayos brillaron inciertos ycárdenos en sus cimas cubiertas denieve, para amoratarse y dejar paso a lanoche, presidida por la Cruz del Sur.
El amanecer los sorprendió con suextraño silencio. El Callao parecíahaber desaparecido, cubierto por unaniebla espesa. A su través se entreveíanadormecidos los navíos, urcas ybarcazas que surcaban lentamente elpuerto, entre el rebullir de gaviotas,petreles y pelícanos. Revolaban estasaves esquivando los mástiles para caersobre los bancos de sardinas que seaglomeraban y deshacían entre las olas
como un abanico al abrir y cerrarse.Los edificios de la ciudad eran
apenas una borrosa mancha. Seadivinaba el perfil quebrado de lostejados, el campanario tosco y oscuro desu iglesia y los baluartes con lasamenazadoras baterías de cañones.Todo adquiría un aire irreal, dilatado,como visto a través de una lente.
Sebastián se había despertadotemprano, inquieto, y estaba pegado a laborda, escrutando la entrada al puerto.Cuando, de pronto, abriéndose paso enaquel aire suspendido, se oyó un sonidobronco, entre resoplido y bramadesapacible. Y se sobresaltó al veraparecer, emergiendo de las aguas, una
cabeza que le pareció de ternero. —Es un león marino —le explicó
Umina, de pie tras él, al advertir susorpresa.
—Ah, hola, buenos días —lasaludó.
—Están cortejando, y se peleanunos con otros —dijo señalando a losanimales—. Pero son inofensivos, y alos navegantes les sirven de guía cuandoel mar está brumoso. Les indican dóndeestán las rocas, aquí no hay campanaspara señalar la niebla.
El capitán les informó de que yatenían permiso para desembarcar y unbote que los conduciría hasta el muelle.
Llegados allí, echaron pie a tierra,mientras los descargadores iban
depositando sus bultos en unos carrosplanos que encaminaban luego a laaduana.
Los esperaba a la salida un hombrealto y entrado en carnes. Vestía calzonesy casaca de terciopelo azul, con grantrenzado de ojales y botonadura de oro.La casaqueta iba en rojo, a juego con lasmedias. En tres dedos de la manobrillaban anillos con joyas engastadas.
—Es don Luis de Zúñiga —explicóla mestiza a Sebastián—, comerciante yarmador, socio de mi difunto padre yuna de las personas más principales deLima.
Rondaría los cincuenta años, yaunque en él la edad ya iba haciendo su
oficio, se mostraba alegre y risueño. Aello contribuían la nariz bien poblada devenas y los carrillos arrebolados, quedelataban a un comensal y bebedoravezado.
—Veo que recibiste mi mensaje —le saludó Umina, besándoloafectuosamente. Y haciéndose a un lado,añadió—: Él es Sebastián de Fonseca,de quien ya te informé por escrito. Nohay inconveniente en que venga connosotros, ¿verdad?
—Bienvenido, ya contaba con ello.Nos iremos de aquí en cuanto hayamoscargado los equipajes. No me gusta nadael aspecto de esa gente. —Y al deciresto señalaba la plazuela cercana alembarcadero.
Sebastián le dio las gracias y miróen aquella dirección. Era difícil saber aqué se refería exactamente don Luis deZúñiga, por ser tanta la concurrencia quese perfilaba entre la humareda de losbraseros, avivados por las afanosasmujeres indígenas. Desde allí llegaba eldelicioso aroma de los chicharrones,pescados, carnes y papas con ajíespicantes. Y cuando se entreabría sucortina de humo se podían ver bloquesde sal de Huacho traslúcida como elalabastro, fardos de corteza de quino,panes de azúcar moreno envueltos enhojas de plátano y nubes de moscas...
Pero Zúñiga no se refería a nada deaquello, sino a quienes rodeaban el
coche de punto encargado de cubrir lascasi tres leguas que separaban el puertodel Callao de la ciudad de Lima. Porentre los mozos de cuerda que ayudabana cargar los equipajes advirtió Fonsecala presencia de varios hombres quetrataban de controlar a los pasajeros. Yreconoció a uno de los marineros de laexpedición de Montilla, aquel mastuerzocon el que se peleara, Bracamoros.
Tan pronto estuvo lista la calesa,subieron a ella y dio don Luis la ordende arrancar. Qaytu se había acomodadoen el pescante, junto al conductor y,además del postillón, cuatro hombres acaballo y bien armados flanquearon elcarruaje para escoltarlo. Sonó elcascabeleo del tiro al iniciar su marcha
mientras traqueteaba sobre losadoquines de la calle mayor. Era pocomás que una hilera de casas bajas yencaladas, de techos planos, con lasterrazas ocupadas por oscuras avescarroñeras, buitres de poca alzada queparecían esperar el momento de darcuenta de algún perro muerto o de losborricos que dormitaban resignados.Pero en su trazado pudo reconocerSebastián las severas y racionales líneasque los ingenieros militares sabíanimprimir a sus trabajos.
La subida hasta Lima era suave,aunque más allá de la aldea ycementerio de Bellavista la pendiente sedejaba sentir en algunos tramos del
camino real. Una cruz señalaba el mayorprodigio del terremoto de 1746, cuandouna gigantesca ola se alzó con talviolencia sobre el puerto que arrastrótierra adentro un poderoso navío contoda su tripulación, retirándose luego deforma tan limpia y rápida que quedóvarado intacto en medio del arenal, sinque nadie sufriera daño.
Se habían detenido, para explicarletodo esto al asombrado Fonseca, cuandolos hombres que los escoltaban ymontaban la guardia les previnieronsobre unos jinetes que venían del puerto.Y el joven pudo reconocer entre ellos aBracamoros y a otros componentes de laexpedición de Montilla, que seperdieron camino de Lima entre una
nube de polvo.—Esa gente iba en el África —dijo
Sebastián. —Bueno es saberlo —le contestó
Zúñiga.Mientras reanudaban la marcha,
Umina contó al armador y comerciantelo que sabían sobre la expedición delmarqués de Montilla y su complicidadcon Alonso Carvajal.
No ocultó don Luis supreocupación por las noticias que letraían.
—Lo que nos faltaba... —asegurómoviendo la cabeza, contrariado—. Porsi las cosas no anduvieran bastanterevueltas en este país.
—¿Tan grave es la situación? —lepreguntó ella.
—Mucho peor que cuando temarchaste. Esto anda más enredado quecostura de beata.
El paisaje de arena grisáceaempezó a cobrar vida. Regueros decañas e hileras de sauces marcaban elzigzagueo de los acequiones. Estosdescendían por entre los campos dealfalfa y maíz hasta el Rímac, el río queprestaba su nombre a Lima, tal como loentendieron pronunciar los españoles alos naturales.
Cerca ya de la ciudad, verdeabanlas huertas de hortalizas y frutas, conmuros de tapial a los que se asomaban
naranjos, higueras, parras y granados.Desde los palomares salía el zureo delas aves cuando se habían recogido lasparvadas. Y a poco se encontraron conuna alameda que conducía hasta lamuralla y el río. Salvaron ambos por unpuente para entrar a través de la calle delos Mercaderes y ganar la Plaza Mayor,presidida por la catedral, el palacio delvirrey y el Ayuntamiento.
Don Luis de Zúñiga hubo de insistiral ingeniero para que aceptase suhospitalidad.
—No quiero molestarle —trató deresistirse Sebastián.
—Me molestaré si rechaza lainvitación —le replicó Zúñiga—. Sepaque uno de mis apellidos es también
Fonseca. Quizá seamos parienteslejanos. Además, sería usted un perfectoinsensato si se alojase en cualquierposada. No sabe lo peligroso que es esehombre, Alonso Carvajal.
37
LIMA
La calesa se detuvo frente alpalacio, flanqueado por dos aparatosasbalconadas de madera con celosías a lamorisca. De inmediato se abrieron lasamplias puertas claveteadas de bronce.Entró el carruaje en el patio, bordeó lafuente de azulejos que surtía en el centroy se detuvo junto a las macetasdesbordadas de floripondios, claveles yjazmines. La entrada al zaguán ostentabagruesos eslabones de acero, por seraquélla una de las casas llamadas decadena.
—Es un antiguo privilegionobiliario —le explicó Umina aSebastián—. La justicia de Lima nopuede atravesar esa cadena sin permisodel dueño.
—Sólo los amigos —añadió donLuis de Zúñiga—. Considérese uno másde ellos. Conozco lo improvisado delviaje que le ha traído entre nosotros, yespero encontrar ropas que le cuadren.Si es de su conveniencia, le enviaré a mibarbero tan pronto se haya instalado.
Agradeció Sebastián tantahospitalidad. Y más todavía cuando sehalló en su habitación del piso superior.Allí pudo admirar lo refinado de losempapelados, cortinajes y alfombras, la
magnificencia de los espejos, las levesyeserías de estilo andaluz, los mueblesde madera enconchados de nácar,dorados y rasos. Por vez primera enmuchos meses sintió el bienestar de unverdadero hogar.
Cuando Zúñiga lo supusodescansado, fue a comunicarle que habíainvitado para el día siguiente a algunosamigos de confianza, altos cargos de lacolonia.
—Es gente de criterio —le informó—. Por lo que me ha contado Uminasobre los asuntos que les preocupan alos dos, sus opiniones les serán muyútiles. Al menos en Lima. Porque unavez metidos en lo más profundo del país,nadie está hoy a salvo.
Resultó ser aquélla, en efecto, unareunión social de fuste. No tanto por elnúmero, que no sobrepasaba la mediadocena de comensales, sino porqueZúñiga los había convocado a efectos depura amistad, para que la conversaciónfuese más franca que en un banqueteprotocolario. El hecho de reunir deimproviso a personajes de tanto copetedaba ya buena idea de su ascendiente.
Fue recibiéndolos don Luis hacia elmediodía, y mientras esperaban lacomida tuvo buen cuidado de nosepararse de Fonseca, para que éstefuera entendiendo el trasfondo de susconversaciones. Todos se comportaroncon cordialidad. Pero no se le escapó a
Sebastián el modo en que lo miraba unode ellos, don Pedro de Ampuero, oidorde la Real Audiencia.
—¿Tiene usted familia en el país?—se interesó el magistrado.
—No me consta, señor, ¿por qué?—respondió el ingeniero.
—Por nada, por nada... —se zafóel juez, con algún embarazo, mientras sedirigía a saludar al resto de laconcurrencia.
Se quedó en suspenso. Habíasentido por parte del oidor Ampuero lamisma actitud de Umina al verle porprimera vez en Madrid. ¿Cómo llamar aaquel modo de recorrer con la vista loscontundentes rasgos de su rostro? ¿Unamirada de reconocimiento? Sabía que
era absurdo, pero así se lo parecía. Oquizá fuera el apellido. ¿Acaso habíatratado aquel hombre a su tío Álvarodurante la estancia del jesuita en Lima?
Lo sacó de sus pensamientos donLuis, tomándolo por el brazo parallevarlo hasta el círculo en que discutíansus invitados, en un fuego graneado deopiniones.
—Le explicaba a Fonseca queandamos entre dos virreyes —dijoZúñiga—. En el interregno, las subidasde impuestos tienen al país muy de uñas.Y las revueltas están a la orden del día.
—Lástima que en Américaandemos tan escasos de tropas —intervino otro de los contertulios—. En
todo el Perú, las regulares rondarán lostres mil quinientos soldados. Y ahoramismo entre Lima y el Callaodifícilmente podría movilizar usted unmillar.
Pensó Sebastián en la partida deCarvajal y Montilla, con sus cincuentahombres bien armados que prontoandarían sueltos por el país.
—Entonces, quien cuente conmedio centenar de hombres puededecirse que tiene un capital —apuntó eljoven.
—Un lujo asiático. Sobre todo siestán bien pertrechados y son gentecurtida.
Don Luis hizo una seña a Uminapara que procediera a colocar a los
invitados en la mesa. Tocaba comida demantel largo, que comenzó con una sopateóloga y el inevitable puchero, al queZúñiga presentó como un invitado más.
—Aquí está, no podía faltar,amigos. Sé que no es por mí, sino poreste puchero, por lo que vienen a mihumilde casa tan pronto los llamo.
—Páseme su plato —pidió Uminaal ingeniero.
Mientras le servía, Sebastián nopudo apartar la mirada de la joven, queestaba a su lado, presidiendo una de lascabeceras. Se había vestido para laocasión con un riquísimo brocado, en elque la seda azafranada se entretejía conlas hebras de oro y plata en amplios
florones. Y tan aparatoso ropaje, que enotra mujer habría anulado todanaturalidad, para nada atenuaba sugracia, la limpidez de sus rasgosmestizos, su innata sensualidad. Le bastócon arremangar ligeramente las blondasde los brazos para atender ella misma alos comensales.
Prosiguió la conversación,volviendo al punto que más intrigaba atodos, la llegada del nuevo virrey, y sucapacidad para atajar las rebeliones.
—En peores nos hemos visto —bromeó uno, en quien ya se notaban losefectos del vino—. A falta de tropas,aquí hay un caudaloso y aguerrido tropelde funcionarios, una universidad de gransolera, una aristocracia de marqueses y
condes para dar y vender... Es buencolchón para prevenir alzamientos.
—No estoy tan seguro —lo atajóAmpuero, que parecía menos dado aironías que los demás—. La sierra andamuy revuelta. Acuérdense de ese talJosé Gabriel Condorcanqui, que se hacellamar Túpac Amaru. Se pasó aquí enLima buena parte del año mil setecientossetenta y siete, pleiteando para serreconocido como heredero de los incasque reinaron antes de la llegada de losespañoles. Y él pretende ser valedor delos indios contra los hacendados.
—Usted llevó el caso, ¿no escierto? —le preguntó Umina. Y lo hizomirando a Sebastián, para prevenirle
sobre aquel asunto que los demáscomensales conocían sobradamente.
—En efecto, señora —contestó eloidor—. Condorcanqui pretende serdescendiente de ese Túpac Amaru quefue el último inca de Vilcabamba, y alque ejecutaron en mil quinientos setentay dos. Ha estudiado con los jesuitas enel Colegio de Nobles San Francisco deBorja, en Cuzco.
—Tengo entendido que el talCondorcanqui es cacique en unaprovincia cercana a esa ciudad —precisó la joven—. Y que allí tiene unarecua de trescientas cincuenta mulas quele permite comerciar y llevar una vidadesahogada.
—Así es. Hace dos años y pico
vino a Lima, alquiló una pequeñahabitación que llenó hasta los topes conlos documentos que había traído consigoy que día tras día alegó para serreconocido como el más legítimorepresentante de la casa real inca.
—Esa reclamación dista mucho deser cierta —intervino Umina.
—Seguramente, señora —admitiósu interlocutor, caballeroso—. PeroCondorcanqui se tiene por descendientede Túpac Amaru, y ha adoptado sunombre, gastándose una fortuna enabogados.
—Nada de esto es nuevo —intervino don Luis—. Tomen ustedescualquier época y siempre habrá un
cuzqueño que pretenderá proclamarseinca, ayer Juan Santos, hoyCondorcanqui... Tampoco nos faltará lainevitable expedición científica: ayerJorge Juan y Ulloa o Gaudin y LaCondamine y otros caballeros del puntofijo; hoy Hipólito Ruiz, el marqués deMontilla o Perico de los Palotes. Y,siempre, los obispos que claman por susprivilegios, los frailes que quieren lasmismas prerrogativas que el conventovecino, la universidad que anda a lagreña por las cátedras, los comerciantesque queremos menos impuestos...
La concurrencia celebró laandanada. Sin embargo, Ampuero noocultó su preocupación:
—Esta vez es distinto, amigo
Zúñiga, créame. La división delvirreinato ha hecho que Buenos Aires yRío de la Plata se lleven la parte delleón. Los ingleses, que conocen estedescontento, se encuentran al acecho.Los jesuitas, que andan por ahíexpulsados, están resentidos...
—Todo eso habrá de quedarse alfinal en hostia sin consagrar —sentencióZúñiga. Y ante la sorpresa que advirtióen el rostro de Sebastián, le explicó—.No lo tome por irreverencia, Fonseca.Es expresión que empleamos acá para else acata, pero no se cumple.
—Dios está en el cielo, el rey enEspaña y nosotros aquí. La Madre Patriaqueda muy lejos y sus leyes deben
aclimatarse a estas latitudes —añadióuno.
—A largas distancias, largasmentiras. Un proceso enviado a laPenínsula no es justicia, sino limbo delos justos y la vida perdurable, amén,Jesús —dijo otro.
—Pues bien que se cumplió laexpulsión de los jesuitas —tercióAmpuero, molesto por aquelcuestionamiento de su oficio.
—Ah, eso es otra cosa —dijo elprimero—. Sus doctrinas, más queinculcar la fidelidad al rey, promovíanla adhesión a la soberanía popular. Losreverendos padres enseñaban a la luzdel día, claro y alto, que la autoridad noviene de Dios al Rey, sino al pueblo, y
que es éste quien la deposita, o no, en elmonarca. Más de un antiguo jesuita, queaquí vivió y comió la sopa boba, ahoraestá a sueldo de Inglaterra. Desde que elaño pasado se suspendieron nuestrasrelaciones con esa nación. Ahoramismo, se sabe que apoyan muchos delos altercados de la sierra. Y también aese tal Condorcanqui.
—Reconocerán ustedes que laexpulsión de los jesuitas la ha aplaudidomedia Europa, y no la más inculta —apostilló otro.
Sebastián no pudo contenerse eintervino para decir:
—Sí, la misma Europa que todavíatruena contra la de los judíos por los
Reyes Católicos, la persecución de losprotestantes por Felipe II, o la de losmoriscos por Felipe III. ¿Acaso losjesuitas eran menos españoles que ellos,o menos peruanos los de aquí?
—No se podía tolerar su insensatasoberbia, ese su modo de tirar la piedray esconder la mano...
—Como tantos otros —contraatacóFonseca—. Europa rebosa de librosfilantrópicos macerados en la leyendanegra contra España, financiados, eso sí,con el dinero que obtienen los paísesprotestantes con el tráfico de esclavosque arrancan a sus familias en Áfricapara llevarlos hasta sus coloniasamericanas.
—Calma, señores —terció el
anfitrión—. No se puede hacer apologíade los reverendos padres, puessupondría menoscabar la lealtad quedebemos a nuestro soberano Carlos III.Apacígüense los ánimos de vuecencias ypasemos a los siguientes platos.
Sacaron entonces unos pichonesalmendrados con salsa picante, tamalesde maíz molido, con tiras de carne decerdo asada en parrillas y envuelta enhojas de maíz. Vino también un cevichede pescado con naranja agria y unastortillas de camarones con rabanitos ycebollas.
Terminaron aquel aquelarregastronómico con una ensalada de frutas,mezcla de dulces y agrias, suaves y
picantes. Y aún remataron a modo deespuela con leche asada.
Vencidos los postres, o loscomensales, pareció llegado el momentode hablar de la expedición científica deMontilla, a la que sólo se habíamencionado de pasada, preguntando alos concurrentes su opinión al respecto.
—He oído hablar de ella —dijouno—. Parece que ha de completar eltrabajo de Hipólito Ruiz, que lleva dosaños herborizando por acá. Y ésta delmarqués de Montilla creo que busca unpino para mástiles.
Ahí es donde quería llegarSebastián.
—No está solo en el empeño... —aventuró, tanteando el terreno y en
manifiesta alusión a Alonso Carvajal.Nadie recogió el guante. Se
produjo un silencio incómodo, inclusoentre los más parlanchines y sueltos delengua.
Umina trató de desviar laconversación. Y cuando el ingenierohizo amago de insistir, le bastó unamirada de la joven para comprender queno debía hacerlo. No, al menos, mientraspermaneciera bajo aquel techo.
Don Luis de Zúñiga, que entendióde inmediato el conflicto, no dudó enlevantar la mesa. Y se llevó aparte aSebastián tan pronto como le fueposible, una vez que se hubo aseguradode que se escanciaban los licores y
Umina quedaba a cargo de los invitados.Pero apenas pudo hablarle, porque notardó en unírseles don Pedro deAmpuero, el oidor de la Real Audiencia,que preguntó a Fonseca:
—¿Le interesan los librosantiguos?
—Claro... —asintió el ingeniero.—Amigo Zúñiga, ¿puede
mostrarnos esa rareza que tiene en tantaestima?
—Por favor... —dijo el anfitriónseñalándoles la biblioteca.
Cuando hubieron llegado allí, losdos hombres acompañaron a Sebastiánhasta un atril donde había un volumenabierto. Lo examinó el ingeniero antesde dictaminar:
—No soy hombre de letras, peroparece un Quijote muy antiguo.
—La primera edición, de milseiscientos cinco. A finales de ese añollegó un ejemplar para mi antepasado, elvirrey don Gaspar de Zúñiga Acevedo yFonseca. Es ese de ahí. —Y señaló unretrato de no mala mano, donde se veía adon Gaspar ante un cortinón deterciopelo con sus escudos heráldicos—. ¿Ve usted? Ése es el emblema de losFonseca, cinco estrellas de gules encampo de oro.
Miró bien Sebastián y comprobóque aquel apellido suyo no incluíaningún nudo, ni gordiano ni de especiealguna.
Don Luis reclamaba su atenciónpara enseñarle la dedicatoria del libro,que leyó:
—«A Juan de Avendaño, Miguelde Cervantes». Era un buen amigo de mifamilia, y a su vez compañero deCervantes en la Universidad. Su amistadno se enfrió nunca, porque le animó aque viniese al Perú a reunirse con él. YCervantes lo solicitó, aunque el reyFelipe II le contestó en mil quinientosnoventa: «Busque por acá el solicitanteen que se le haga merced».
—Muy interesante —reconocióFonseca—. Aunque ustedes no me hantraído aquí sólo para enseñarme estelibro.
—Desde luego que no —reconocióAmpuero—. Sospecho que usted y yopensamos de modo muy distinto. Sinembargo, me paso la vida juzgando a lagente, y me creo capaz de reconocer auna persona honesta. Nadie habríadefendido a los jesuitas como usted loha hecho, ahora que están en desgracia.Por eso mismo quería prevenirle paraque no peque de imprudente, y no vayapor ahí preguntando por AlonsoCarvajal. Ese hombre tiene oídos entodas partes. Me consta.
—¿No podría usted ser másexplícito? Se lo ruego —le pidióSebastián.
—Bien que me gustaría, pero no es
posible. Sólo le diré que Carvajal siguiótodos los detalles de las reclamacionesde Condorcanqui, y sacó a relucir suspropias probanzas y las de susantepasados cuando lo creyóconveniente. Además, lo primero que hahecho ahora, en cuanto ha llegado aquídesde España, ha sido ponerse al día entodos los papeles que se han removidocon ocasión de estos pleitos. Nuncahabía habido tanto trajín de documentosdesde la época de Vilcabamba. Ahoramismo, ese hombre prepara ya la marchaal Cuzco. Y una de las cuestiones que haquedado pendiente ha sido el examen dela tumba de Túpac Amaru, que está en lacripta del convento de Santo Domingode aquella ciudad.
—¿Le darán permiso para entrar enesa cripta? —se extrañó Zúñiga—.Mucha gente lo ha intentado, porquedicen que están los restos delCoricancha, el antiguo Templo del Sol.E incluso los tesoros escondidos por losincas.
—Quizá lo consiga. El conventoestá pasando grandes apuroseconómicos, y han elegido un prior muyemprendedor, interesado en demostrarque allí están enterrados los últimossupervivientes de la familia real inca. Silo lograra, la casa ganaría en rango ydonaciones, pasándose a llamar SantoDomingo el Real.
Sebastián se dio cuenta de que
Umina y él tenían que ir a Cuzco eimpedir que Carvajal y Montilla se lesadelantaran. Pero antes debía cumplirotra misión en Lima, no menos delicada.Por eso preguntó al magistrado,pensando en los papeles que su tíoÁlvaro había traído hasta allí:
—¿Sabe usted si en todos esospleitos se han sacado a relucirdocumentos del antiguo archivo de losjesuitas?
—No añadiré nada más, ya hehablado demasiado —concluyóAmpuero, haciendo ademán de retirarse.
—Espere —le pidió Fonseca—. Leruego que me diga por qué me preguntósi tenía familia en Perú.
—Es muy delicado, no quisiera
ofenderle.—Estoy seguro de que esa
intención ni siquiera se le ha pasado porla cabeza. Dígamelo, y le prometo queno saldrá de nosotros.
—De acuerdo, y le pido excusas deantemano por la inconveniencia. Merecuerda usted a ese José GabrielCondorcanqui. Por mucho que se hagallamar Túpac Amaru, es de sangremezclada, un mestizo, muy blanco paraindio, aunque oscuro de piel para serespañol.
—¡Por Dios! —se rió Fonseca. Ydirigiéndose a Zúñiga le preguntó—: ¿Austed también le recuerdo aCondorcanqui?
—No tengo el gusto de conocer aese cacique —se escabulló don Luis.
Pero cuando el magistrado se huboido, su anfitrión le retuvo.
—Aun a riesgo de ser reiterativo,yo también debo prevenirle sobreAlonso Carvajal... Es muy cierto lo quele ha dicho Ampuero. Nadie soltaráprenda sobre él. Es un individuo muytemido, uno de los hacendados máspoderosos y despiadados, el brazoejecutor de los intereses de los criollos.Y eso le permite mover muchos resortese hilos en la sombra, aunque nunca dé lacara, para que no le puedan acusarformalmente de nada. Es mejor que nose cruce usted en su camino.
—Me temo que ya lo he hecho. Yno tiene vuelta atrás.
—En tal caso, sólo contará con unaliado, el único que no teme enfrentarsea él.
—Supongo que no se refiere usteda José Gabriel Condorcanqui.
—Desde luego que no. Aunque esenemigo declarado de Carvajal, por lopoco que he oído hablar de él dudo queusted se entendiera con ese cacique.
—Entonces me está hablando deUmina.
—¿Cómo lo ha adivinado?—Empiezo a conocerla un poco. Y
sé que Carvajal mató a su hermano.—¿Le ha contado la historia? —se
extrañó Zúñiga. Y el ingeniero pudonotar la alarma en el tono de supregunta.
—Sí, pero no entró en detalles.Esperaba que me los dijera usted.
—No haré tal. Fue algo horrible.¿Por qué cree usted que nadie quierehablar?
38
MARÍA DE ONDEGARDO
Sebastián de Fonseca se habíalevantado tarde y había desayunado unespumeante chocolate oloroso a canela yvainilla, con tostadas. Se sentía bien,con ganas de echarse a la calle paraexplorar la ciudad de Lima, cumplir elencargo de su tío Álvaro y, sobre todo,averiguar su historia.
Intuía que tras el misterio de sumuerte había mucho más que un simpleajuste de cuentas. Empezaba a asumirlas implicaciones de Alonso Carvajal yAcuña. Si detrás de la historia familiar
de Umina o de los Fonseca se agazapabael espeso trasfondo revelado por laCrónica, ¿qué no habría tras el procederde aquel hombre? Después de todo, eradescendiente de quien la escribiera,Diego de Acuña. Y había tenido accesoa documentos ocultos u olvidados desdedos siglos antes.
Estaba preparado para lo peor.Pero, aun así, temía quedarse corto. Lepreocupaba, en particular, la relación deUmina con aquel individuo. Algoterrible se le escapaba, sólo insinuadoal bies de las conversaciones. Fugaceschispazos de recelo y temor en lamirada, encendidos al fondo de los ojoscomo un aviso, cuando intentabaaveriguar lo sucedido al hermano de la
mestiza.Consiguió convencer a la joven y a
don Luis de Zúñiga para que lo aliviasende cualquier escolta. Le parecía muydelicado presentarse en casa de alguienflanqueado por extraños. O compartircon ellos la información que le habíaconfiado Álvaro de Fonseca sobre aquelarchivero limeño, Gil de Ondegardo,rogándole la mayor discreción. Alparecer, éste tenía la clave de cómoencajaba la Crónica con lo que estabasucediendo. Debía entregar a aquel exjesuita la carta encomendada por su tío.Y su nombre y su dirección eran laspistas más valiosas con las que contaba.
El día estaba fresco. Pero no era el
frío lo que resultaba más molesto, sinola niebla y la humedad condensadas enel valle. El sol yacía amortajado bajo lagarúa, una fina llovizna que loenmohecía todo. Y hasta el sonido delos campanarios brotaba ahogado ycenagoso.
Era fácil orientarse por las callesde Lima, anchas, bien ordenadas, acordel. Los edificios civiles distaban deser impresionantes, incluido el granpalacio del virrey. Sólo al asomarse asu interior se manifestaba en ellos lariqueza de sus habitantes. Desde elexterior, sorprendían losdesproporcionados y suntuosos balconesde las casas, con sus celosías tanfamiliares para cualquier español.
Aquellas alegres jaulas eran comopalomares plagados de murmullos, adonde de tarde en tarde se animaban losojos femeninos para espiar con totalimpunidad.
Había llegado a la Plaza de Armas.En el centro se alzaba una fuente debronce muy antigua, tomada al asalto porlos aguadores con sus burros, albardas ybarriletes. Algunos barberos se afanabansobre la clientela, entre visita y visita alas alborotadas pulperías y losmentideros donde se fabricaba laactualidad.
Le sorprendió la propiedad con quese hablaba el español, como si a travésde aquellas gentes escuchase a sus
antepasados. No menos llamativo era ellaborioso entretejer de sangres. Loscolores de la piel proferidos desde elblanco de los chapetones peninsulares ylos criollos autóctonos al cobrizorequemado de los indígenas o el negrode los esclavos africanos, mezcladosentre sí en todas las combinacionesimaginables.
Y, por encima de su población,razas y deslices, destacaban las mujereslimeñas. Nada igualaba su desenvoltura,su viveza y flexible coquetería alcaminar, subrayada por impolutoszapatos de raso blanco. Todo en ellasdeclaraba la pura alegría de vivir,irradiada como un aura desde su piel demoreno terciopelo, sus risas o las
incendiarias miradas que dirigían aSebastián.
Eran bonitas, advertidas y alerta,tan rápidas de ingenio a la hora de lasréplicas como un picaflor. Y, según lehabía avisado Umina, muy puestas al díaentre sí a través de un gran movimientode mensajes para estar al tanto decualquier novedad. Saltaba a la vistaque nada se hacía en aquella ciudad sinsu concurso.
La mestiza le había prevenidoespecialmente sobre las tapadas, con susatuendos casi uniformes, que lespermitían el más absoluto anonimato. Sedaba el caso de que algunas de estasembozadas, no reconocidas por sus
maridos en plena calle, habían sidocortejadas por ellos, hasta tener quedescubrirse para frenar sus avances yllamarlos al orden fulminantemente.Porque las limeñas salían solas, ycualquier transeúnte las parlamentabasin que ello se considerase descortesía.Más aún, eran las tapadas quienes amenudo tomaban la iniciativa, sobretodo si un forastero llamaba su atención.
Ahora mismo lo estabacomprobando el ingeniero en carnepropia. Había tratado de esquivar eltráfago de los vendedores ambulantes,que pregonaban bizcochos, tamales ytisanas de malvavisco. Al llegar alportal de Botoneros, donde paseaban lasmujeres, se vio envuelto en su urdimbre
de encajes y chismes. Y en un puesto deflores la mixturera que lo atendía ledijo, de un modo confidencial, casi aloído:
—Señor, cómprele unasmarimonas, unos capulíes o unosclaveles.
—¿A quién? —le preguntóFonseca. Ella se rió, picarona.
—No me va a decir que no la havisto, señor... —Y al advertir su miradade perplejidad, añadió, señalandodiscretamente tras él—: A la tapadaaquella, la que está junto a la columna.Cómprele unas flores y la tendrá aúnmejor dispuesta.
Se alejó Sebastián del lugar,
dejando a la florista con la palabra en laboca. A decir verdad, él también habíatenido la sensación de que aquellatapada buscaba su mirada de un modoinsistente. Pues, como rezaba un refránmadrileño: «Es natural al más crudovarón ser algo retrechero y coquetón».
Pero, al no saber las costumbres,prefirió ser cauteloso. Ahora, aquellamixturera, que sin duda las conocíamejor, le confirmaba que la embozadaestaba tomando la iniciativa.
Remoloneó por la plaza ycomprobó que así era. La mujer se hizola encontradiza, mostrando tan vivacomplicidad e insinuantes movimientosque necesitó recordarse a sí mismo laurgencia de la misión que le ocupaba, no
sin antes preguntarse: «Si enseñandoapenas un ojo esta mujer es capaz deponer en jaque a un hombre, ¿qué nohará con más recursos?».
Claro que también podía ser unatrampa.
Además, había llegado a lacatedral. Y la dirección puesta al frentede la carta de su tío Álvaro se hallabaen las cercanías del templo. Iba anombre de María de Ondegardo, quesupuso la madre del verdaderodestinatario del envío, Gil deOndegardo. Deseaba vivamenteentrevistarse con él, esclarecer lasoscuras razones que había tras la muertede su tío y de su padre, noticias
añadidas sobre Carvajal. Tambiénesperaba conocer la continuación de lahistoria de Diego de Acuña y Sírax.Pues parecía claro que era ella, y nootra, la mujer que en 1573 había viajadodesde Perú hasta España en el BuqueNegro.
Al llegar a la dirección indicada enel envío comprobó que se correspondíacon una mansión de buena planta,situada en el fondo de un callejón sinsalida. Halló las puertas de la casa
cerradas a cal y canto, como si estuvieseabandonada. Y le dio aquello malaespina.
Tocó con fuerza en la aldaba.No respondió nadie, y volvió a
golpear con insistencia.Al cabo de un rato, oyó pasos
dentro. No se abrió la recia puerta, sinoun pequeño postigo enrejado, a la alturade los ojos.
—¿Qué desea el señor? —lepreguntó quien había acudido a sullamada y supuso una criada.
—Traigo una carta para Gil deOndegardo.
Aquella mujer lo miró conextrañeza, y un punto de temor, antes dedecirle, secamente:
—El señor Gil de Ondegardo hamuerto.
Sebastián se quedó petrificado.Tanto, que sólo acertó a preguntar:
—¿Cuándo?—Hace varios meses, cerca de un
año —contestó ella mientras se disponíaa atrancar la mirilla.
Al joven le costó reaccionar. Pusola mano para que no cerrara en supropio rostro y le mostró el envío:
—En realidad, la carta es para sumadre.
—Ella también está muerta —lereplicó la criada sin dudarlo un instante.
—Pero... eso es imposible... —balbuceó el ingeniero.
Ya se disponía ella a volver latrampilla cuando se oyó dentro de lacasa una imperiosa voz femeninainteresándose por la persona con la queestaba hablando. Interrogó Fonseca a lacriada con la vista, como preguntándolequién era, entonces, aquella mujer que ledaba órdenes. Receló la criada al ver lacontrariedad en sus ojos, y atrancó elpostigo de un modo violento.
Llamó el ingeniero de nuevo,tocando la aldaba con vehemenciamientras alzaba la voz.
Fue inútil. No le abrieron.Sus gritos sólo parecieron surtir
efecto en la calle donde se encontraba,alertando a cinco individuos apostados
en el solitario acceso a aquel tránsito sinsalida.
Costaba verlos entre la niebla quelo empapaba todo, pertinaz y fantasmal.Pero no tenían un aspecto tranquilizador.Le pareció reconocer a algunos de loshombres que merodeaban en el coche depunto del Callao, en compañía deBracamoros, el matón de la partida deMontilla con quien se peleara en elbarco.
Volvió a aporrear la puerta. Lohizo una y otra vez, con ímpeturenovado. Los cinco hombres quecerraban la calle empezaron a avanzarhacia él. De modo instintivo echó manoa la cintura, sólo para comprobar que nollevaba ni una mala arma encima. Gritó,
golpeando con los dos puños en elpostigo.
Y, de pronto, le abrieron. No lamirilla, sino la puerta.
Esta vez no se trataba de la criada,sino de tres varones. Tenían cara depocos amigos, y dos de ellos estabanbien prevenidos de garrotes.
Quien le había abierto, con aspectode mayordomo, miró con detenimiento lacarta que de inmediato le mostróSebastián.
No parecía ofrecer duda. Secorrespondía con aquella dirección yllevaba el nombre de María deOndegardo.
—La traigo desde España —le
explicó.La recogió aquel hombre sin decir
palabra. Trató de entrar Sebastián, perolos otros dos no se lo permitieron,bloqueando el paso con sus garrotes.Miró Fonseca hacia la calle, y vio quelos cinco hombres se habían detenido yparecían esperar acontecimientos.
Volvió poco después elmayordomo, hizo un gesto a suscompañeros, y éstos le franquearon elpaso hasta el zaguán.
—Tenga la bondad de esperar aquí—le dijo.
Oyó entonces sollozos y gritosahogados. Parecían de la misma voz queantes había interrogado a la criada.
Regresó ésta, al fin, y le preguntó
su nombre.—Por ahí podríamos haber
empezado. Me llamo Sebastián deFonseca.
Se fue la criada a anunciarle. Yvolvió al cabo de unos minutos paraacompañarlo a presencia de su señora.
Estaba la estancia en penumbra, yella sentada en un sofá. Una mujer ajada,prematuramente envejecida. El dolorparecía haber dejado en su rostro talessurcos de amargura que saltaban a lavista incluso con aquella luz quepretendía atenuarlos.
A pesar de ello, era demasiadojoven para ser la madre del archivero, ajuzgar por lo que le había contado su tío
Álvaro. Además, si la madre de Gil deOndegardo había muerto, como leanunciase la criada, ¿quién era,entonces, aquella mujer?
Se sentó en el sillón que leindicaba, manteniéndose en silencio, ala espera.
—¿Es usted familia de Álvaro deFonseca?
—Era mi tío.—¿Era?—Ha muerto hace unos tres meses.Se llevó la mujer la mano al rostro
y exclamó:—¡Qué desgracia!Sebastián percibió en ella el
esfuerzo por mantener su compostura ydignidad ante un extraño. Al cabo de un
largo silencio se atrevió a decir:—Perdone la pregunta, señora,
¿cuál es su parentesco con Gil deOndegardo?
—Soy su viuda.—¿Su viuda?Y al advertir la perplejidad del
ingeniero, se creyó en el deber de darleuna explicación.
—¿Acaso no sabía usted que estabacasado? Lo hizo conmigo tras abandonarla Compañía de Jesús. —ComoSebastián no reaccionara, le preguntó—:¿Conoce el contenido de esta carta?
—No, claro que no.Se la tendió.Sebastián la rechazó con un gesto.
—Preferiría que me la contase usted.—Léala, por favor —insistió la
viuda—. Yo no tengo fuerzas paracontársela. Además, no me creería.
Se puso Fonseca de espaldas a laventana, tratando de aprovechar mejor laescasa luz. Y a medida que avanzabapor entre los trémulos renglones empezóa entender la actitud de aquella mujer.También la de su tío.
Aquella desdichada carta dejabaclaro que Álvaro de Fonseca no sóloignoraba la muerte de Gil de Ondegardo,sino también que estuviese casado.Mucho menos podía suponer que laleyese su viuda.
Porque revelaba que su tío y elmarido de aquella mujer habían sido
amantes.Para prevenir a Gil del peligro que
corría, Álvaro no dudaba en expresarlesus sentimientos. Y lo que allí sereflejaba era un hombre desesperado yal desnudo, capaz de cualquier cosa contal de salvar a quien quería.
Entonces entendió el ingenieroaquella partida de dinero que su padrehabía tenido que dedicar al rescate de suhermano en el Perú, para comprarvoluntades, de modo que se echara tierrasobre lo que debió suponer un tremendoescándalo. Quizá la causa de que, a lalarga, Gil abandonase la Orden, tras elregreso de su tío a España.
Tanteó Sebastián las palabras, tras
devolverle el pliego. ¿Qué decir trasaquella nueva noticia sobre su familia?
Pensó en Álvaro. En lo que debióde sufrir en Madrid, en el escondrijo delpalacio de los Fonseca, mientras recibíaimpotente los indicios que le anunciabanel cerco en torno suyo, cómo ibanmatando a los conocidos que terminaríanpor llevar a sus enemigos hasta suamante. Y se preguntó, de nuevo, quésecretos familiares le esperabantodavía.
Entre sollozos, María deOndegardo le confesó que su marido sepodría haber salvado si ella no hubieseinterceptado las cartas que le enviabaÁlvaro. Porque en los últimos tiempossospechó, empezó a leerlas y decidió
ocultárselas para romper aquellarelación.
—Celos. Horribles celos —selamentó—. Y la esperanza de que élvolviera a mí.
Sin embargo, como a continuaciónsiguió contando su viuda Gil cada vezestaba más alejado, más intranquilo, másen otro lado. Ella había leído lasadvertencias que Álvaro de Fonseca lehacía a su marido. Eso era verdad. Perolas tomó como argucias de enamorado,intentos de llamar su atención. Hasta quellegó su muerte. Ahora se sentíaculpable, incapaz de haber hecho lo quesobradamente manifestaba su tío, quehabía muerto antes que delatar a Gil,
aunque ignorase que ya era demasiadotarde.
—Él le ha demostrado un amor queyo no supe darle —concluyó con undesolado quiebro en la voz.
Escuchó Sebastián todo esto sinsaber qué decir. Trató de consolar a laviuda. Y mientras lo hacía, hubo deexaminar la situación por puro instintode supervivencia, considerar el sesgoque aquello iba tomando.
Fue entonces cuando se dio cuentadel error que acababa de cometer. Consu visita a aquella mujer habíaconfirmado al asesino una pista hastaentonces dudosa. Quizá la última quenecesitaba.
39
EL CHOCOLATE DE LOSJESUITAS
Pasado el primer momento, laviuda pareció encontrar un considerablealivio en poder desahogarse con alguien.Sobre todo cuando Sebastián le fuedetallando lo sucedido a su tío y a supadre. Confidencia por confidencia, ledejó entrever ella las razones por lasque una mujer de su rango se habíacasado con un mestizo como Gil deOndegardo.
—¿Gil era mestizo? —sesorprendió el ingeniero.
—Sí, ¿no estaba al tanto?¿Qué más sabía su tío pero no le
habían concedido tiempo paracontárselo? Era difícil responder a estau otras preguntas que surgían deinmediato, aunque resultasen tan fuerade lugar en aquel momento. Lasecularización de Gil, ¿había sidosincera o un recurso a la desesperada?¿O quizá de conveniencia? ¿Y sumatrimonio? ¿Guardaba alguna relacióntodo ello con lo que había llegado aaveriguar Ondegardo a través de lospapeles del archivo jesuita? ¿Los utilizópara lucrarse o compincharse conalguien, a espaldas de Álvaro, e inclusode la Orden?
Cuando la viuda notó que él volvíade su ensimismamiento se lamentó:
—Es una pena que las mujeresespañolas no dejaran su impronta en losnaturales de este país, igual que lasindias lo hicieron con losconquistadores, al compartir con ellossu intimidad. He de confesarle que mimatrimonio fue feliz.
—¿A pesar de todo? —se atrevió apreguntarle.
—Siempre estuvo velado poralgunas sombras, pero no le diimportancia. Esperaba que sedespejasen con el tiempo. No fue así,por desgracia... He sabido después quealguien andaba detrás de mi marido.
—¿Por casarse con usted?—No. Por ser un antiguo jesuita. —Pero él dejó la Compañía.—Se secularizó en mil setecientos
sesenta y siete, para evitar la expulsiónde Perú.
—¿Fue entonces cuando empezarona molestarlo?
—Corrían muchas historias sobrelas fabulosas riquezas de la Compañíade Jesús. Se decía que habíanencontrado los tesoros de los incas, yque enviaban a España gran cantidad dechocolate, con el que procurabanganarse la voluntad del rey, susfamiliares y las personas que influían ensus pareceres. Un chocolate tan espeso y
tan bien compuesto que se extendió undicho: «Ser más pesado que el chocolatede los jesuitas». Hasta que alguien,alertado por tanto envío y tanto peso,abrió una de las cajas. Y dentro de cadaonza de chocolate iba otra de oro. Dealgo debieron valer esos sobornos,porque aquí conocieron de antemano laorden de expulsión.
—Esa historia sí que la sé —corroboró Sebastián.
Y recordó lo que le contara su tíoÁlvaro, quien confió a Paco el Sogueroel aviso que éste entregó a Hermógenespoco antes de embarcar, para que elcarpintero lo llevara de Cádiz hasta elCallao y lo hiciese llegar, a su vez, hastaGil de Ondegardo.
—Son rumores, vaya usted a saber—prosiguió la viuda—. Se dice quecuando fueron a expulsar a los jesuitas,éstos no se sorprendieron de ver allí alos agentes de la autoridad. Losaguardaban en el refectorio, con elbreviario en una mano y un bulto de ropaen la otra.
—O sea, que el aviso surtió efecto.—Surtió tanto efecto que la misma
víspera pudieron esconder algunos desus bienes más preciados,distribuyéndolos en lugares seguros.Con ello —siguió explicándole Maríade Ondegardo— se agregaba un nuevobotín a la gran epidemia de Perú: labúsqueda de tesoros escondidos. Porque
quienes procuraban la expulsión de laCompañía difundieron rumores sobre lasminas de oro y las riquezas queatesoraba la Orden, para crear un estadoindependiente en América del Sur. Y lamejor baza era la vinculación de losprincipales santos jesuitas con la casareal inca. Incluso se decía queguardaban su reliquia más preciada, elPunchao, el ídolo del sol naciente con elpolvo de los corazones de todos losemperadores.
—Unos rumores que vuelven ahora,si no estoy mal informado.
—Sí. Arrecia de nuevo labúsqueda en sus bóvedas y subterráneos,hasta el punto de que en Lima han estadoa punto de echar abajo la iglesia de la
Compañía, del picoteo que le vienendando a los cimientos. Por eso tieneusted que disculpar mi desconfianza. EnEspaña hay toda una industria de picarosque falsifican mapas de tesoros yderroteros de fortunas enterradas enAmérica. Dicen haberlos encontradoentre los papeles de familiares o de undifunto que se confesó a última hora enel penal de Ceuta, y otras historias así.
—¿Y por qué se centraban en Gilesas averiguaciones sobre los jesuitas?
—Era el archivero, el quemanejaba los antiguos documentos.Además, era mestizo, sabía quechua. Ymantenía contactos con los indios paraaclarar algunos documentos escritos en
esa lengua que estaban a su cargo.Mucha gente lo tenía en el punto demira.
—¿Oyó mencionar alguna vez a sumarido unos papeles que trajo aquí, aLima, mi tío Álvaro? —Y al advertir laduda en la mujer, continuó—: Procedíandel archivo de Madrid y tenían que vercon un barco que viajó en secreto hastalas costas de Andalucía en milquinientos setenta y tres.
—No sabría decirle. Gil se quedómuy preocupado desde el día en que unhombre lo visitó para preguntarle porunos documentos. No sé si serían ésos,los que trajo su tío de Madrid.
—¿Recuerda el nombre de esapersona? ¿No sería, por casualidad,
Alonso Carvajal y Acuña?Esperaba Sebastián que el nombre
de Carvajal pusiera en guardia a laviuda. Sin embargo, no fue así.
—Gil no llegó a decírmelo. Perocomo no le gustó su aspecto, por siacaso le sucedía algo, me explicó dóndelos había escondido. Y me contó que lavíspera de la expulsión los jesuitas lehabían encomendado algunos de lospapeles más delicados del archivo.
—¿Sabían sus superiores de suintención de abandonar la Orden?
—Sí, pero también les constaba suabsoluta lealtad y honradez. Además, élya conocía bien esos documentos...Como todo era tan urgente, en un
principio Gil no sabía dóndeesconderlos. Y viendo pasar a un negropor la calle, con útiles de albañilería, loapalabró para que hiciera un trabajomuy en secreto. Le vendó los ojos y, trasdar varios rodeos, le ordenó construir undoble fondo para albergar los papeles...
—Entonces, usted puedeconducirme hasta ellos —la interrumpió.
No fue oportuno. La viuda notó suansiedad. Receló. Y Sebastián se diocuenta de que dudaba en revelarle elsecreto que había costado la vida a Gil.De modo que le dijo, poniendo toda lacarne en el asador:
—Doña María, si no confía en mí,la muerte de su marido, mi padre y mitío habrán sido en vano. Y mi viaje hasta
aquí también.Carraspeó ella, mientras se lo
pensaba, hasta arrancarse:—Oí comentar a Gil que cuando
estaba trabajando en el doble fondo delsótano el albañil negro se espantó por elgran ruido que oyó junto a él. Y que esose debía a la descarga de los carrosllenos de grano que traían, paraguardarlos en el silo que hay al final deeste callejón sin salida. A ese silo —concluyó María— se accede desde elsótano, sin necesidad de salir a la calle.
—Lléveme hasta el lugar, se loruego.
Tocó la viuda una campanilla deplata. Y ordenó a la criada, que no tardó
en aparecer:—Tráeme las llaves de abajo.Una vez allí, advirtió Sebastián
unos cabezales de piedra semiesféricacon dos argollas. Eran, sin duda, loscierres. Un escondrijo perfecto. Losabrió, tomando todo tipo deprecauciones en su ventilación, ycomprobando con una vela que habíasuficiente aire para respirar. Cuandoestuvo seguro de ello, no le costólocalizar un doble fondo. Y, dentro deél, los papeles traídos de Madrid porÁlvaro de Fonseca, junto a los reunidospor el archivero de Lima.
Le señaló la viuda una mesa en elsalón y encendió un candelabro para quelos pudiera examinar. Al revisar elresumen o memoria de aquellosdocumentos pudo confirmar que elintérprete y escribano
Diego de Acuña había muerto en elCuzco en 1572, y que tras ello Síraxhabía embarcado rumbo a España juntoal jesuita Cristóbal de Fonseca. Lohabían hecho en un barco clandestino.
Venían luego otros testimonios,como el de la madre superiora del
convento de Cádiz en el que habíanrecluido a Sírax y del que se deducíaque a ésta la mantuvieron aislada porcompleto del exterior, a excepción delas visitas de Cristóbal de Fonseca.Explicaba aquella religiosa que elcomportamiento de la india y su criadahabía sido ejemplar, sin otroimpedimento que no dejarse en modoalguno cortar el pelo, aquella larga yreluciente cabellera negra que cuidaba ypeinaba como si en ello le fuera la vida.No quería la monja entrar en detalles,aunque daba a entender que hubo más,mucho más. Su testimonio ibaencaminado a descargar al convento detoda responsabilidad sobre la muerte ysuerte posterior de la princesa inca.
Otros registros de aquel expedienteproporcionaban más noticias de Sírax,de modo fragmentario, con muchaslagunas. Sin embargo, algo quedabaclaro: tras su muerte, el cadáver seentregó en 1573 a Cristóbal de Fonseca,quien en todo momento había servidocomo intérprete, aseguró que estababautizada y dijo disponerse a enterrarlaen sagrado, en la capilla de la fortalezaque poseía la familia en sus posesionesgaditanas.
Aquí venía un dato fundamental,quizá la pista que tantos buscaban. Enrealidad, el cadáver momificado deSírax había sido embarcado rumbo alPerú, al cuidado de Sulca, la criada
india que la acompañara en todomomento. Una vez trasladado al Cuzco,el cuerpo se inhumó en la cripta delconvento de Santo Domingo. Y, con él,sus secretos más preciados, todo lo queella quiso que volviese a la tierra que lavio nacer. Ésa era, en el fondo, la másprofunda de las razones paramomificarla y devolverla hasta aquellugar, donde en tiempos se alzara elCoricancha, el Templo del Sol de losincas. El mismo lugar en el quedescansaba buena parte de su familia.
«¡Ya lo tenemos!», se dijoSebastián, sin dar crédito a su buenasuerte.
No pudo detener allí su lecturapara asimilar todo lo que aquello
implicaba. No disponía de tiempo.Porque continuando con aquel resumen einventario llevado a cabo por Gil deOndegardo, supo que Cristóbal deFonseca había sido encarcelado. Y laacusación más grave fue no haberentregado el Punchao que le confiase elvirrey Toledo para transportarlo aEspaña. Alegó haber sido asaltado porlos indios, presentando testimoniosfehacientes de ello. De nada le valió.Encerrado en Cádiz, murió ya anciano,en 1596. Pero no de muerte natural, sinode las heridas recibidas durante elsaqueo de los ingleses a la ciudad. Lamayor parte de sus papeles fuerondestruidos entonces por el fuego. Una
pérdida irreparable, pues constaba quehabía escrito mucho sobre el Perú. Sialgo había llegado a la posteridad eraporque el Inca Garcilaso lo utilizó ensus Comentarios Reales, arguyendo quelo salvó de las cenizas, aunque nofaltaban quienes sostuviesen que antescensuró y adulteró lo que el jesuitahabía escrito sobre los quipus. Enespecial sobre un quipu rojo que sóloconocían los emperadores y sus másallegados, por ser de un valorexcepcional, ya que permitía entender elresto de esos mensajes escritos connudos y cuerdas.
Otro de los documentos revelabaque fue entonces, a raíz de la muerte deCristóbal de Fonseca, cuando la
Compañía decidió establecer unasección de archiveros jesuitasespecializados en quipus, que sededicaron a buscar infatigablementeaquel ejemplar excepcional, así comootros testimonios que hablaran sobreellos. El problema era que el TercerConcilio de Lima, celebrado entre 1581y 1583, los había declarado objetos deidolatría y ordenado destruirlos.
Aquellos legajos permitíanconstatar la tenaz persecución por partede la Compañía de Jesús de cualquierrastro sobre el quipu rojo. Gracias a esetrabajo previo de sus antecesores habíapodido Gil de Ondegardo alcanzar unconocimiento inédito en tales cuestiones.
Ahora, ese desbroce recopilatoriocobraba una importancia decisiva.Carvajal y Montilla sabían de su interés,y también lo que podía suponer para losplanes de los ingleses u otrosconspiradores.
Aún no se había recuperadoSebastián de tan importantísimasrevelaciones cuando llamaron suatención tres hojas de papel. Eran de lamisma textura y tamaño que la Crónicade Diego de Acuña. También coincidíanla tinta y la letra. Y el borde dentado ensu lado izquierdo mostraba a las clarasque habían sido arrancadas de un libroencuadernado. Se trataba de unarelación de nombres en quechua.
«Por eso las debió de sacar de la
Crónica mi tío Álvaro —se dijo—, paratraerlas a Lima y que se las tradujeran».
Estaba examinándolas Sebastiáncuando entró la criada, inquieta.Murmuró algo al oído de la viuda y éstase encaminó a la ventana. Apartódiscretamente un visillo y miró haciaabajo. Luego regresó junto a Fonseca yle preguntó, señalando la calle, con tonode reproche:
—¿No me dijo que venía solo?Se levantó y dirigió la vista en la
dirección que ella le indicaba. Allíabajo, frente a la puerta de la casa,estaban al acecho aquellos cincoindividuos a los que había vistomerodear.
—No tengo ninguna relación conesos hombres —trató de explicar aMaría de Ondegardo—. Ni siquiera séquiénes son.
—Le agradecería que se fuese,porque me compromete. Y usted mismose está poniendo en peligro.
No estaba dispuesto a irse de allícon las manos vacías, ahora quecalibraba la importancia capital deaquellos documentos. Y menos aún dejarque cayeran en manos de los sicarios.Sólo de pensarlo, le acometió tal rabia ydesesperación que se oyó decir, sincalcular el alcance de sus palabras:
—¿Podría llevarme estos papeles?Con gran sorpresa por su parte, ella
accedió:—Hágalo. No puedo negárselos
después de los riesgos que ha corrido. Yasí me los evitará a mí.
—Gracias, señora —le dijodisponiéndose a esconderlos bajo lacamisa.
—Si lo que me dice es cierto, esoshombres lo están esperando, ¿verdad?
—Me temo que sí.—En ese caso, salga por la puerta
de atrás. Da a la catedral.—¿Tiene algún arma a mano? —se
atrevió a pedirle.—Sólo eso —dijo señalando una
panoplia que adornaba el salón. Serefería a un par de dagas de defensa, conlas que poco podría hacer.
—Preferiría uno de los garrotesque llevaban los dos hombres de lapuerta.
Tocó ella la campanilla y acudióde nuevo la criada, a quien le transmitióel deseo de Fonseca antes de queenfilase la salida trasera.
Daba ésta a un estrecho callejón,donde la oscuridad del lugar y la nieblaque apenas empezaba a levantar seaunaban para crear un ambienteamenazador. Sebastián se apresuró a lolargo del muro tratando de ganar laplaza que había en el extremo.
Pero a mitad de camino le salieronal paso los cinco sicarios que estabanesperándolo. Desenvainaron sus espadas
40
LA TAPADA
El padre Tarsicio dirigía el rezodel santo rosario desde lo alto delpulpito. Flanqueaba aquel estrado elaltar mayor de la catedral, adosado algran pilar del lado del evangelio. Lapenumbra del templo era atravesada detiempo en tiempo por algún esquivo rayode sol que, sustraído a la neblina, sedescolgaba de los ventanales. Desde allíse deslizaba oblicuo hasta el humear delos cirios, circundados por el murmullode las beatas, bajo la miradaimpertérrita de apóstoles, profetas y
vírgenes.Estaba destemplado, a pesar del
brasero que el sacristán había tenido laprecaución de poner a sus pies. Ytambién, para qué negarlo, a pesar desus prudentes arrimos al vino decelebrar, al que había dado un par deempujones antes de enfrentarse a susparroquianas. En aquellas alturasandaba, suspirando por otro trago,cuando oyó chirriar la puerta a suizquierda, en el lado opuesto delcrucero, el de la epístola.
Se entreabrió la pesada hoja demadera y asomó la cabeza de un hombre.Oteó el recién llegado el panorama, aizquierda y derecha, sin decidirse aentrar. Se le veía sofocado, muy fuera de
lugar entre la recua de suspicacescomadres que pastoreaba el padreTarsicio. Las mismas que ahora mirabanal intruso por el rabillo del ojo,fingiendo no verlo, mientras continuabanmoscardeando sus rezos.
A juzgar por su actitud, bien se lealcanzaba a aquel entrometido cuandiscordante resultaba allí su presencia.Sin embargo, entró, cerrando tras él.Compuso la figura como Dios le dio aentender, se atusó la capa, anduvo depuntillas hasta vadear el coro deentregadas feligresas y fue a sentarsedetrás de ellas.
Poco después gimió la puerta denuevo. Miraron todos los presentes en
aquella dirección. Y pudieron ver hastacinco individuos malencarados. Noparecían urgidos por la devoción. Antesbien, tras examinar a la concurrenciaintercambiaron unas torcidas sonrisas demedio lado. Cuchichearon entre sí,malévolos. Pero no se decidían a entrar.
El padre Tarsicio, impaciente, leshizo señas para que cerrasen,indicándoles que había corriente.Primero, con gestos discretos. Y luegocon mayor vehemencia.
Al fin, aquellos individuos seretiraron.
Un par de misterios después, y node los más gozosos, se oyó un nuevocrujido de la puerta. Creía el sacerdoteestar ya avisado a esas alturas. Pero
hubo de desdecirse cuando se abrió lahoja de madera para dejar paso a unatapada. Exploró aquella mujer elrecinto, entre las escandalizadasmiradas de la concurrencia, girando elúnico ojo que dejaba al descubierto surebozo.
«¡Esto es el colmo!», pensó el cura.No pudo evitar acordarse de aquel
comentario que, al parecer, había hechomás de un siglo atrás el papa ClementeIX, al serle presentado el expedientepara la canonización de Rosa de Lima.El Santo Padre torció el gesto,murmurando entre dientes: «¿Santa ylimeña? ¡No puede ser!».
La tapada entró sin inmutarse.
Taconeó por el lateral, flanqueando alas comadres, y fue a colocarse detrásdel hombre, de aquel hombre que habíaentrado en primer lugar, el único varónen ejercicio dentro de aquelconciliábulo en desguace.
«¡Será descarada! —se dijo elpadre Tarsicio, sin perder detalle—.Desde luego, el que no sirve para sanMiguel sirve para diablo a sus pies».
Lo que siguió aún lo dejó másestupefacto. La mujer abrió su rebozo,acercó la boca hasta el oído del intrusoy le susurró algunas palabras. Más hizo.Como aquel hombre pareciera dudar,gesticuló ella, señalándole detrás delpilar donde se enroscaba el pulpitodesde el que dirigía el sacerdote las
oraciones.Luego, la tapada se levantó y,
pasando por detrás de las beatas, setrasladó al lado opuesto, el delevangelio. El gran pilar donde seapoyaba la tribuna del padre Tarsicio lamantenía fuera de la vista de éste y desus fieles. Sin embargo, bien pudo oír eloficiante, detrás y a su derecha, aquelinconfundible graznido: el que hacíanlas bisagras del confesionario al abrirse.
«¡Inaudito! ¡Mi confesionario!»,pensó.
Además, había dejado allí dentrosu manteo y su teja, como tenía porcostumbre. Era un lugar fríosobremanera. La calva y los riñones se
le quedaban yertos, totalmenteamortecidos, mientras absolvía a suspenitenciadas.
Aún no se había repuesto cuandoobservó que el hombre también selevantaba. Le pareció en un principioque se disponía a irse por donde habíavenido, ya que se encaminó hacia lapuerta de la epístola. Pero desde suobservatorio se percató de que, enrealidad, daba la vuelta por detrás delpresbiterio y del altar mayor, para pasaral lado del evangelio, reuniéndose conla tapada.
Él, desde la privilegiada altura delpulpito, era el único que podíaapercibirse de toda la maniobra, y sedebatía entre interrumpir el rezo del
rosario, escandalizando a su parroquia,o dejar hacer, por averiguar en quéparaba todo aquello. Se imaginaba elconfesionario profanado, mientras suvoz, ya desentonada, rompía entreaquellos latines glorificadores de lacastidad. Más que nunca suspiró porotro trago de vino de celebrar.
Los chirridos del confesionario leimpedían concentrarse en las oraciones.Le indignaba aquel atropello a ladecencia en la casa del Señor. Claro que—trató de convencerse a sí mismo— ¿ysi eran inocentes? ¿No estaba para esoel derecho de asilo? Porque aquellosindividuos que asomaron después delintruso no eran precisamente hombres de
paz. Menos aún de justicia. O decaridad. ¿Algún marido engañado enbusca de venganza? En ese caso, ¿noamparó Jesús a la adúltera? Aunque enLima no habría dado abasto, y quizáfuese el primero en arrojar la piedra, oun quintal de ellas, si a mano las tuviera.
Intentó volver al rezo. Notó que lomiraban impacientes sus parroquianas,interrumpiendo la regular granizada deora pro nobis, en medio de un granarrastrar de eses, como una descarga defusilería que le pidiera cuentas de lo queallí estaba sucediendo.
Ya había retomado el hilo cuandooyó que se abría la puerta delconfesionario. Se volvió discretamente ypudo ver a la tapada, que caminaba tras
el presbiterio y altar mayor para pasaral otro lado y salir por la misma puertade ingreso. La había seguido con lamirada, y al abrir la hoja de madera notóque se recogía un poco la falda parasalvar un travesaño. Entonces, mostróparte de una pierna. Y no parecíaaquélla miembro de mujer, sinoextremidad bien recia y peluda.
«¡Jesús, María y José! ¿Qué haestado pasando ahí adentro, en miconfesionario?», se preguntó.
Sólo de pensarlo le entraronsudores fríos. Soltó el rosario pararebuscar el pañuelo en uno de aquellosinverosímiles bolsillos enfilados haciaatrás que flanqueaban la sotana. Y al
volver a tomar la sarta se equivocó,saltándose uno de los misterios. Notóque las parroquianas se miraban entre sí,alarmadas, mostrándose las ristras conque llevaban la cuenta. Cuchichearonluego. Y una de las que le eran másafectas, la Coronela, viuda de un oficialartillero de esa graduación, le hizoseñales para que rectificara. Trató elpadre Tarsicio de enderezar el entuerto,pero con tan poco tino que repitió unmisterio que ya habían rezado.
A aquellas alturas del servicioreligioso, su desconcierto era total. Puesacababa de oír de nuevo el sonido de lapuerta del confesionario. Esperó conimpaciencia a ver qué asomaba detrásde la columna, camino del rodeo
procesional de la cabecera, antes deencaminarse a la salida. Y lo que vioera un sacerdote.
«¡Pero aquí no hay más cura queyo!», pensó mientras interrumpía en secoel rezo del rosario.
Las beatas alzaron la cabeza y loesperaron, impacientes, haciendotintinear sus rosarios.
Y mientras el otro cura salía de lacatedral se dio cuenta de que se estaballevando su manteo y su teja.
41
CARTOGRAFÍAS Y OTRASTEOLOGÍAS
La calesa conducida por Qaytubordeó la fuente de azulejos del patio yse detuvo junto a la cadena del zaguán yla amplia escalera que conducía al pisosuperior. Sólo entonces descendieronsus dos pasajeros, un cura y una tapada.Don Luis de Zúñiga celebró conjovialidad el disfraz clerical de Umina.Ella le contó cómo había seguido aSebastián, embozada, haciéndose laencontradiza cerca de la Plaza deArmas. Y el modo en que acudió
después a rescatarlo, entrando en lacatedral.
—No sé cómo puede moverse conesto —refunfuñó el ingeniero,debatiéndose dentro de aquel atuendofemenino.
—Le queda mucho por aprender sitiene intención de cortejar a una limeña—le contestó ella.
—No se apure, amigo Fonseca, esachaque común: donde no llegan barbas,llegan faldas —intervino Zúñiga—.Aunque no había visto a nadieadentrarse tan lejos en su conquista deuna tapada. Supongo que desearáponerse algo más apropiado.
A Sebastián le quemaban lasnovedades descubiertas en casa de la
viuda María de Ondegardo. Tan prontose hubo cambiado bajó hasta el salón,donde se le unió Umina.
Ahora, más que nunca, tras habervestido sus ropas, se admiró de cómo semovía la mestiza al verla bajar lasescaleras. Su sensualidad no era algoimpostado, sino una parte profunda deella. Y al sentarse juntos en el sofá leperturbó el recuerdo de la proximidadfísica en la que habían estado dentro delconfesionario.
Cartografías y otras (TeologíasSobreponiéndose a tales
evocaciones, les resumió losdocumentos procedentes del archivo delos jesuitas. En particular, quiso
mostrarle aquellas tres hojas:—Por el papel, la letra y el idioma,
creo que han sido arrancadas del finalde la Crónica.
—En ese caso, podría ser la listade nombres que Sírax dictó a Diego deAcuña antes de que éste muriese.Déjeme ver si están en quechua.
A lo largo de los tres foliosdesgajados se alternaban las palabrasescritas totalmente en letras mayúsculas,a modo de epígrafes, con otras enminúsculas que se encontraban bajoéstas.
Umina comenzó examinando lasprimeras.
—PUCAMARCA,CHUMBIMARCA, ILLAMARCA... Son
nombres de pueblos. Pucamarca quieredecir Pueblo Rojo; Chumbirmarca,Pueblo del Tejedor; Illacamarca,Pueblo de Tesoro...
Otros epígrafes, en mayúsculastambién, parecían guardar el mismo airede familia.
—CACHIPUQUIU,CORCORPUQUIU, CHURUPUQUIU,MICAYPUQUIU... Manantial de la Sal,Manantial de la Caña Brava, Manantialdel Caracol, Manantial de la Ciénaga...—tradujo Umina.
Y luego, bajo ellos, venían losnombres en minúsculas, que fue leyendoFonseca mientras la mestiza escribía sutranscripción.
—Qenqo Grande.—Qenqo, en quechua, significa
algo torcido, en zigzag. Está en lasafueras de Cuzco, cerca de uno denuestros almacenes, en el camino dePisac. Allí vive una hermana de Qaytu,con su marido.
—Ollantaytambo.—El tambo de Ollantay. Los
tambos son albergues que construyeronlos incas a lo largo de sus calzadas.Muchos de ellos todavía se conservan.Pero también se usa para nombrarpoblaciones, como ésta, que no andalejos de las tierras de mi madre, enYucay, en el valle del río Urubamba.
—Cóndor Guachana..
—Nido del Cóndor. Eso puedeestar en muchos sitios. Imagínese si haycóndores. Quizá sea un santuario.
—Ñusta Hispana.—Eso no puedo traducírselo —se
negó Umina.—¿Por qué?—Tengo mis razones. Continúe.—Totorgoaylla.—Prado de la totora.—¿Qué es la totora? —preguntó
Sebastián.—Una especie de junco o carrizo.
Con él se construyen techos, casas, yhasta embarcaciones.
—Cajana.—Debe de ser una forma de
escribir Qasana, que significa Lugar delHielo. Valdría para cualquier glaciar onevero.
—Pactaguañui.—¡Cuidado, la Muerte!—Guanipata.—Andén del Escarmiento. Otra
advertencia de peligro.—Inca Ruminahui—Nahui significa ojo, y Rumi,
piedra. Ahí tiene su Ojo del Inca,supongo que alguna cueva en unamontaña.
—¿Qué pueden ser todos estosnombres? —preguntó Sebastián—. ¿Porqué son tan importantes y por qué tantagente los ha estado buscando?
—Son demasiado genéricos. Si no
se conocen de antemano, es imposiblelocalizarlos. Quizá sean huacas —lerespondió Umina.
—¿Huacas?—Significa lugar sagrado.—¿Templos?—No necesariamente. Más bien se
trata de hitos: picos de montañas,manantiales, cuevas o rocas con formascaracterísticas que se utilizan comoreferencia. Los habitantes de losalrededores creían que sus ancestrossalieron de esos lugares, y venerabanallí las momias de sus antepasados. Paramuchos de los clanes era lo que losvinculaba a un territorio y los legitimabapara habitarlo. Su título de propiedad.
—¿Por qué querría Sírax ponerlospor escrito?
—Podía ser una gran baza sinecesitaba utilizarlos fuera de loscírculos indígenas. Se mantenían ensecreto porque depositaban ofrendas,objetos valiosos. Y los indios tuvieronque ocultarlas a los españoles para queno las saquearan. O para que no lasdestruyesen los misioneros... Déjemeesa lista.
Tomó Umina aquellas tres hojas yfue señalando con el dedo.
—¿Qué está haciendo? —preguntóSebastián.
La joven pidió silencio con ungesto.
—Estaba contando los nombres —le dijo cuando hubo terminado.
—¿Para qué?—Ahora se lo explicaré. Páseme el
quipu que encuadernaba la Crónica.Así lo hizo el ingeniero,
sugestionado por la seguridad con la queella parecía manejarse.
Se había levantado Umina. Trasacercarse a la mesa del salón, puso elquipu rojo encima y lo desenrolló. Tuvobuen cuidado de colocar recta la cuerdaprincipal, de la que colgaban hilos másfinos. Luego, fue contando estos últimos.
—Cuarenta y uno, exactamentecuarenta y un hilos. El mismo númeroque los nombres en mayúsculas —
apuntó al terminar de contar—. Ahora,vaya llevando la cuenta de los nudos quehay en cada hilo mientras yo repaso losque van en minúsculas en esa lista.
Tras el minucioso recuento,coincidían punto por punto, hasta untotal de trescientos veintiocho.
—¿Qué cree usted? —preguntóSebastián.
—Hay una estrecha relación entrela lista de huacas escrita por Diego deAcuña y el quipu rojo.
—¿Qué tipo de relación?—Eso sólo lo podrá establecer
algún quipucamayo que conozca bien ellenguaje de estas cuerdas y nudos.
—¿Aún quedan quipucamayos?—Si acaso, en el Cuzco. Mi madre
sabrá.—Entiendo... Pero ¿qué le parece,
así, en una primera impresión?—Quizá este quipu fuera utilizado
en el siglo dieciséis como un mapa delimperio inca, o al menos de la regióndel Cuzco y Vilcabamba. En ese caso, lalista serían lugares entonces bienconocidos. Ahora resultará mucho másdifícil localizarlos, habrá que hacerlosobre el terreno. Unos estarándeshabitados y nadie se acordará, otroshabrán cambiado de nombre,cristianizados o españolizados.
—O sea, que mi padre no deliraba—concluyó el ingeniero.
—¿De qué me está hablando?
—Cuando lo visitó en Madrid,usted vio su mesa, ¿no?
—Sí, me llamaron la atención loscasilleros.
—Los utilizaba para clasificar lasreferencias de la Crónica, dividiéndolasen apartados según su vinculación con lotectónico, los tejidos o los textos.
—O sea, las huacas, los quipus ylos documentos escritos.
—Eso es —corroboró Fonseca.—No, su padre no deliraba en
absoluto, estaba muy bien informado —reconoció Umina—. Y si quiereentenderlo aún mejor, no tiene más quemirar enfrente.
Dirigió el ingeniero la vista a
donde le señalaba ella, un solar vecinoen el que se construía un nuevo edificio.
—Lo veremos mejor desde latenaza —le sugirió la joven. Subieronhasta la azotea. Y, señalando la casavecina, en cuyas obras se afanaban losalbañiles, le explicó ella que losfrecuentes terremotos sólo permitían lasolidez de la piedra o el ladrillo en lascimentaciones. Por otro lado, al nohaber lluvias, se podía recurrir amateriales más ligeros.
Quienes levantaban la casa habíanido empotrando en el suelo unos postesa todo lo ancho y largo del perímetro deledificio. Luego los unían mediante varashorizontales, sujetas con tiras de cuerocrudo. Cuando concluían este armazón o
esqueleto lo entrelazaban con cañizos,como si estuvieran tejiendo un cesto.Venía tras ellos un oficial que lorecubría de barro entremetido con paja,como el usado al hacer el adobe ytapial, hasta dejar completamentecubierta aquella malla, convertida enapariencia de pared. En los lugaresdonde ya estaba todo acabado, otrooperario techaba y un segundoalquitranaba. Finalmente, losenyesadores estucaban el barro, y unartista que maldecía en italiano lopintaba al fresco con celeridad, para darla impresión de piedra o mármol.
De modo que, como pudocomprobar Sebastián, aquellos
amazacotados edificios, en aparienciasólidos, eran en realidad grandes cestoso jaulas de cañas, carrizos y mimbrestrenzados, asentados sobre el cascajo delos aluviones. Y se dio cuenta de que sisobre ellos cayeran los fuertesaguaceros o tormentas de otras latitudes,toda Lima se desharía. Convertida en unrío de barro, se deslizaría hasta elCallao, dejando apenas unos contritosarmazones de mimbre. Algo así comolos guardainfantes o polleras de unadama desasistida de sus afeites yreducida a paños menores.
Entonces entendió lo que habíaestado buscando su padre con aquellaextraña mesa detective, trasegando sincesar sus papeletas divididas en los tres
apartados de sus casilleros: TECHO,TEXTIL, TEXTO. Comprendió que unacasa era una urdimbre, y que asídebieron construirse al principio todasellas, como la que tenían enfrente. Juande Fonseca se había visto privado delquipu y de la transcripción en aquellastres hojas arrancadas de la Crónica, asícomo de la información que Sírax dejaraen su tumba. Sin embargo, prevenido porsu hermano Álvaro de su existencia,intentaba reconstruirlas a través de losnombres citados por Diego de Acuña,sin perder de vista la estrecha relaciónque el texto de éste mantenía con lashuacas y las arquitecturas de lospoblados. En aquellas
correspondencias, y en el quipu, debíaencontrarse la pista del Ojo del Inca y laciudad perdida de Vilcabamba.
Cuando hubieron regresado alinterior de la casa, para reunirse en labiblioteca con don Luis de Zúñiga, letocó a Umina sacar la inevitableconclusión:
—El único modo de localizarsobre el terreno esa lista de nombres ylos nudos que los representan en elquipu rojo será ir a Cuzco, encontrar la
tumba de Sírax y consultar con unquipucamayo.
—Deberéis daros prisa —lesrecomendó don Luis—. Sé de buenatinta que Carvajal y Montilla están apunto de salir para allí, con esa partidaarmada.
—Tenemos que llegar a Cuzcoantes que ellos —dijo Sebastián.
Cabeceó Zúñiga, contrariándolo:—Eso no será posible, Fonseca, si
quiere usted morir de viejo, y no demédicos u otros accidentes. Aún nosllevará tres o cuatro días terminar depreparar la caravana de mulas queestamos ultimando para ir allí. Qaytu,que será su mayoral, anda en ello. Es unarriero muy experimentado, pero no se
le pueden pedir milagros, necesita eseplazo para que todo esté a punto.
Les mostró el itinerario, sobre elmapa de América Meridional dibujadopor Juan de la Cruz Cano y Olmedilla.Recorrió con un puntero aquellasmontañas y valles mil veces pleiteadosen batallas y sangres, y a pesar de ello,atiborrados de nombres de santos,Cristos, Concepciones y Trinidades.
—Esto, más que un mapa, pareceun tratado de Teología —dijo Fonsecasin poder evitar el comentario.
Sonrió su anfitrión.—Sí, y aquí estaría el infierno, el
puente sobre el río Apurímac entreCurahuasi y Marcahuasi —lo señaló en
el mapa, añadiendo—: Van a repararlo,y tenéis que pasar por él antes de que locorten. Cualquier rodeo supondrá unasemana más de viaje.
—¿Por qué es tan peligroso esepuente?
—Está hecho de cuerdas, tendidoen un tajo de una altura pavorosa, sobreaguas que no dan respiro. Se balanceacomo una hamaca. Antes de llegar allíbordearéis la costa hasta Asia, desdedonde os internaréis por uno de losvalles para ir subiendo poco a poco ydirigiros a Huancavelica. En esetrayecto tendrá usted que acostumbrarseal mal de altura. Porque la parte quesigue, hasta Huamanga, será una de lasmás duras del viaje. Hay que atravesar
el Despoblado, la primera parte de lacordillera. En Huamanga repondréisfuerzas, antes de dirigiros aAndahuaylas y Abancay. Y ahí deberéisprepararos para el puente sobre elApurímac.
—¿Cuánto tardaremos?—Son unas ciento ochenta y cuatro
leguas por la posta. Pero Qaytu conocelos atajos. Sobre unos veinte días, pocomás o menos, dependiendo de losimprevistos...
—¿Imprevistos?—La sierra anda ahora muy
revuelta, habrá que afrontar hostilidadesde unos y de otros. Pero bastaría con losobstáculos naturales de este trayecto,
que es el peor del Perú. Aunque ya hapasado la estación de las lluvias, habráríos crecidos, puentes rotos, derrumbesy avalanchas... Y aun sin todo eso, lasmulas, por muy buenas que sean, noaguantan más de dos o tres jornadasseguidas, a razón de diez leguas diarias,porque en muchas partes no tienen quécomer y habrá que llevar forraje paraellas. Estamos intentando que todas seanveteranas de las ya probadas.
—¿Y la comida para nosotros? —preguntó Umina.
—En la sierra escasea la manteca,de modo que conviene que llevéis unabuena provisión de tocino, que lo mismovale para freír que para sazonarcualquier guiso. También deberéis
proveeros de carne sancochada yfiambres, arroz, tomates, cebollas, ajosy limones para suplir al vinagre, que allíes raro o de mala calidad. Los huevosserá inútil transportarlos, porque seromperían y, además, no son difíciles deconseguir en los pueblos.
—En ese caso, me pondré manos ala obra —dijo la mestiza.
—La acompañaré —se ofrecióSebastián.
Zúñiga negó con la cabeza.—Después de lo sucedido, no creo
que sea buena idea. Y tú, Umina, si vasa ir de compras por la ciudad, es mejorque te lleves a alguien que la conozcabien mientras yo ultimo algunos detalles
con Fonseca.—Iré con Qaytu.—Qaytu está seleccionando las
mulas en la tablada y va muy justo detiempo. Ahora mismo te busco a otrapersona de confianza.
Una vez que despidieron a la joven,don Luis pidió al ingeniero que loacompañara hasta las cuadras, donde lemostró dos soberbios caballos.
—Son para usted y para Umina.Están criados en la sierra y han hechocuatro veces este viaje.
Revisaron luego las armas, ypasaron el resto de la tarde ultimandootros pormenores. Zúñiga le aconsejósobre su vestimenta para el durísimoviaje que les aguardaba. Lo proveyó de
ropa de abrigo, gruesas botas, unabufanda y un poncho de lana de vicuñaque le cubría hasta más abajo de lasrodillas.
En cuanto a las acampadas, leaconsejó desechar la hamaca, cuyasventajas había podido apreciar a bordodel África.
—Es buena para preservar de lahumedad y la suciedad de los cobijos —afirmó el comerciante—. Pero en lasierra le sería de escasa utilidad, porquecuando acampen al aire libre apenasencontrará árboles. Y tampoco podráhacerlo en los refugios, son muy bajosde techo y sin salientes de resistencia.Le aconsejo esto, es una especie de
colchón ligero de lana, con la parte deabajo impermeabilizada por un cuero.Podrá enrollarlo sin dificultad sobre lamula, y de ese modo también loprotegerá durante el viaje.
En ésas estaban cuando entró elescolta de Umina, sofocado y gritando:
—¡Señor! ¡Ha pasado algo terrible!—¿Qué ha sucedido? —le preguntó
don Luis.El recién llegado mostraba la
cuerda que le habían puesto al cuello,cenada con el inconfundible nudo, queSebastián reconoció de inmediatomientras les decía:
—Han secuestrado a Umina.
42
CARVAJAL
Luis de Zúñiga no conseguíacalmar a Sebastián, que se paseabaarriba y abajo junto a la valla de latablada. Tras ellos, reponían fuerzasveinte hombres armados. A su frente seencontraba el criollo Gálvez, un antiguosargento de tropa que ahora vendía suexperiencia al mejor postor. Encircunstancias normales, no habría sidola primera elección de don Luis. Pero lasuya era la única patrulla que sedisponía a partir hacia Cuzco, parareforzar las medidas de seguridad de
aquella ciudad. Y lo apalabró medianteuna sustanciosa recompensa, con elcompromiso de acompasar su marcha ala de la caravana.
Fonseca llevaba tres díasentrenando junto con los arrieros, sintomarse un respiro. Había logrado quefueran capaces de una aceptablecoordinación, para proteger la comitiva.
—Debería descansar —lerecomendó Zúñiga—. Está ustedagotado.
—No tenemos tiempo. ¿A quéesperamos? —le respondió el ingeniero.
Se refería a los últimospreparativos de Qaytu, abreviados almáximo para salir de inmediato trasCarvajal y Montilla. Les llevaban dos
días de ventaja. Y, sobre todo, tenían aUmina en su poder, tras capturarla en elcolmado, mientras compraba lasprovisiones. Sus secuestradores notuvieron ningún interés en aprehender alescolta. Lo dejaron libre para que lescomunicase la noticia.
—Cada hora cuenta —insistíaSebastián.
—Sabe muy bien que pienso comousted, pero cualquier descuido ahora lopagarán muy caro por el camino,créame. Es mejor que se centre enaprender el funcionamiento de lacaravana. No tiene nada que ver con unacolumna militar.
Señalaba a Qaytu, quien en el
ejercicio de sus funciones de mayoralestaba a punto de concluir la selecciónde medio centenar de mulas,asignándolas a una treintena de arrieros.Iba revisando con todo cuidado lasmonturas, aprobando unas y desechandootras, sin que a primera vista seapreciaran sus razones.
—¿Por qué ha separado ésas? ¿Esque no las encuentra buenas? —preguntóFonseca, impaciente, refiriéndose a lasque se apiñaban en un corral.
—Esas mulas son demasiadojóvenes —le respondió Zúñiga—. Parasoportar un viaje tan duro han de tener almenos cuatro años.
—¿Y aquellas que pastan entre laalfalfa? Bien las podía haber tomado,
habríamos acabado y ya estaríamos decamino.
—Deben reponer fuerzas otromedio mes, porque hicieron el viajehace poco.
—¿Y esas otras? —remachaba elingeniero al ver unas ya aparejadas quese llevaba otro transportista.
—Esas valen para aquí abajo, perono para la sierra. Las criadas en estosvalles arenosos de la costa se lastimanen las alturas, que son de firme duro, sefatigan al subir las cuestas, y las bajanpeor, despeñándose a menudo. Su vidava a depender de ellas.
Cuando Qaytu hubo terminado laselección de las mulas, quiso ir a su
encuentro Sebastián para urgirlo. PeroZúñiga lo retuvo por el brazo.
—Aún no ha terminado. Déjelehacer, estará listo en media hora. Yaprenda cómo se maneja una mula, queno estará de más.
El mayoral acababa de tomar unlazo en una mano y en la otra un poncho,preparándose para lidiar con unaacémila de gran fuerza y alzada, a la queno había modo de reducir.
Enseñaba el animal sus largosdientes amarillentos, tiraba bocadosamenazadores y daba corcovetas,coceando tan recio que de alcanzarlo lehundiría las costillas. Qaytu se apartabacon tiento, pero tan pronto bajó laguardia aquella mula montaraz, él volvió
a la carga hasta arrinconarla contra unaesquina del corral, donde la enlazó ycubrió la cabeza con el poncho paraprivarla de la vista. Trató ella debrincar, y en cuanto estuvo en el aire, sele abalanzó el indio, abatiéndola alsuelo con violencia. Antes de que serecuperara de aquel tremendo porrazo,hizo seña a sus peones para que laamarraran de pies y manos, mientras élle sujetaba la cabeza y la encabestraba.Rebullía el animal, bramaba como untoro, daba cabezadas en el suelo hastasangrar por ojos y dientes, de un modotal que impresionaba.
La soltaron luego, aunque sindesencabestrarla. Tan pronto como se
hubo levantado comenzó a dar saltos ytirar coces. Qaytu la dejó hacer en unprincipio. Y, de pronto, cuando la mulaya no se lo esperaba, se abalanzó denuevo contra ella y volvió a arrojarla alsuelo con la misma violencia inusitada,hasta que el animal resolló como siestuviera herido de muerte. Pero habríasido gran error descuidarse. Aún quisorehuir el sometimiento, y el propiomayoral sabía que su trabajo noquedaría completo si no la montaba.
Rehusó Qaytu unas espuelas de lasllamadas nazarenas que le tendía uno delos peones. Prefirió usar de la suavidado la rudeza según iba entendiendo elinstinto y propósitos del animal. Ycuando juzgó que se le habían quebrado
las intenciones cimarronas, la fuesoltando con tiento. Pero aún no dio a laconversa por sobada, que es comollamaban a las mulas que, sacadas delasilvestramiento, estaban en condiciónde servicio. Antes, la escaramuceó unpoco, hasta que cabalgó a media rienday a su entera satisfacción. Sólo entoncesla restituyó a la recua de mulas, todoaquel concilio asnal que había seguidoel trance con callado sobrecogimiento.
—¿Ha visto? —preguntó don Luisa Sebastián—. Nadie sino Qaytu seríacapaz de hacer algo así.
—¿Y qué necesidad hay de cargarcon un animal tan rebelde?
—Él nunca se iría sin Cerrera. La
ha criado desde que era potranca, lasacó de una mina donde las meten casirecién paridas, porque luego no cabenpor las embocaduras, de estrechas queson. Una vez que entran, se pasarán allíel resto de su vida sin volver a ver la luzdel sol ni respirar el aire libre,arrastrando cargas hasta que se mueran.Ambos son uña y carne. El problema esque si la deja largo tiempo sin montar,como ha sucedido ahora con su viaje aEspaña, se le asilvestra, y ha de volvera domarla. Ella quiere comprobar si sudueño se ha reblandecido, o siguesiendo quien manda.
—Bien podía haber tomado otra.—Esta no es como las demás —le
contestó Zúñiga—. Tiene un gran
instinto para encontrar el mejor sendero.Las demás mulas parecen advertir esascualidades, y la siguen a ciegas. Ponga aCerrera delante de la recua y tendráhecho medio camino.
—¿Dónde aprendió Qaytu tantosobre estas bestias?
—En un obraje, una fábrica detejidos. Allí es donde seguramentetratarán de llevar ahora a Umina.
—No le entiendo.Y como viera don Luis que tan
pronto había sacado a relucir a lamestiza recuperaba la atención deFonseca, añadió:
—No le han dicho nada, ¿verdad?—¿Sobre qué? —se extrañó el
ingeniero.—Creo que debería conocer un
poco a Carvajal dado que va aenfrentarse a él. Yo estoy tanpreocupado como usted. Pero antes devolver a Umina, déjeme que le hable deél, de ese obraje y de Qaytu. Aúntenemos un cuarto de hora.
Le contó cómo los padres delmayoral, unos modestos indios que nopodían alimentar a todos sus hijos,pusieron al primogénito, Qaytu, a
trabajar en el obraje La Providencia,cerca del río Apurímac. Por aquelentonces, la fábrica de paños laregentaba la Compañía de Jesús. Y allílo tomó a su cargo el administrador, elpadre Lucas, que apreció la buenadisposición del muchacho, enseñándolea leer y a escribir.
Aquel jesuita pronto se dio cuentade que ganarían mucho más con losgéneros que tejían si aportaban ellosmismos las materias primas y distribuíanlos productos elaborados,convirtiéndose en proveedores.Entendió también que el futuro deltransporte estaba en las mulas. Elproblema era que iban caras, porque secriaban lejos, en los pastos cerca de
Buenos Aires, y luego se las llevaba ainvernar a las pampas de Salta yTucumán, donde costaban mucho menosque después de remontar hacia el norte,al altiplano central, Cuzco o Huamanga.De modo que empezó a viajar al surpara comprar recuas en los criaderos. Yse llevaba consigo a Qaytu, quien a losdiecisiete años ya era un gigantón, uncompañero de viaje que le protegía, y alque se le daban bien los animales.
Allí se familiarizó con lasacémilas. Se bregó en Salta, donde cadames de marzo se arma gran feria,juntándose más de sesenta mil mulas. Ély el padre Lucas se llegaban hasta allí ycompraban unas quinientas. El
administrador retenía para el obrajeentre ochenta y cien ejemplares. Otraslas vendía a arrieros de los fundosrústicos del valle de Cuzco. Con elmargen de ganancia, le salían gratis lasadquiridas para el obraje.
Luego, el padre Lucas convocaba alos muleros, burreros y peones de lasproximidades y le confiaba a cada cualsu recua, según el número de las queéstos podían hacerse cargo. Así podíanconvertirse en arrieros por cuentapropia, primero dependientes delobraje, con el cual quedaban en deuda.Pero luego podían independizarse amedida que iban saldando el anticipogracias a su trabajo de transportistas. Eltrato y las condiciones que les daban los
jesuitas eran tan favorables que lamayoría de ellos preferían seguirvinculados al obraje La Providencia,que, haciendo honor a su nombre, seconvirtió en un foco de prosperidad parala comarca. Atrajo indios de losalrededores y levantó no pocas envidiasy recelos entre otros hacendados, por elpoder y pujanza que fue cobrando y elmal ejemplo que, según ellos, daban losjesuitas al tratar de modo tan ventajoso aaquellas peonadas.
Qaytu empezó siendo uno de losarrieros pobres, con apenas seisacémilas. Pero no tardó en tener unaapreciable recua, que le permitíacomprometerse en fletes más capaces,
transportando lanas o tejidos. Suaspiración era tener dos piaras deacémilas, para establecer rutas fijas,bien servidas. Y esto todavía gustómenos a algunos encomenderos, quesobrellevaban mal lo que hacían losjesuitas, pero en modo alguno podíanpermitirlo tratándose de un simple indio,por si su ejemplo cundía.
—Así fue como entró en contactoconmigo y el padre de Umina... En fin,abrevio. Llegó el año mil setecientossesenta y siete, y con él la expulsión dela Compañía de Jesús.
En un principio, siguió contandodon Luis, se hizo cargo del obraje laJunta de Temporalidades, comisionadapara administrar los bienes y patrimonio
de los jesuitas. Y se mantuvieron loscompromisos con los arrieros, para quepudieran pagar su deuda mediante losfletes de sus transportes. Qaytu vio enello la salvación, porque era hombreemprendedor y se había ido haciendocon muchas mulas, endeudándose más ymás.
Todo cambió al irrumpir en escenaAlonso Carvajal, hombre acostumbradoa fabricar su casa y hacienda con lasruinas de su nación. El teníapropiedades en aquellas tierras, y habíasido de los más recelosos del auge delos jesuitas, encabezando la resistenciade los encomenderos, de los que ya sepostulaba como gerifalte. Ahora veía
llegado el momento del desquite.Gracias a sus manejos y sobornos enLima, consiguió hacerse con LaProvidencia y sus terrenos por unaverdadera ganga, amenazando aladministrador de la Junta deTemporalidades. No sólo adquiría asíuno de los mejores obrajes del Perú,sino que podía meterse de lleno en elnegocio del transporte de mulas, en elcorazón de la ruta que unía Lima conCuzco y Potosí.
—Para ello necesitaba unaimportante financiación. Entonces fuecuando se arrimó al padre de Umina,Santiago de Silva, mi socio. Por aquelentonces, ninguno de los dosconocíamos la verdadera catadura de
Carvajal. Y éste es un hombre que puederesultar encantador cuando quiere.Frecuentó la casa de don Santiago enCuzco, ganándose su voluntad y la deUyán, la madre de Umina.
Sebastián no pudo ocultar susorpresa:
—¿Ese canalla llegó a intimar conlos padres de Umina?
—Hasta que empezó a interponerseQaytu. Este se mantenía en contacto conel único hermano de Umina, Manuel,mayor que ella y que ayudaba a su padreen los negocios. A través del arrieroconoció cómo trataba Carvajal a susindios. Les había subido los tributos yles vendía por la fuerza cosas que los
naturales no necesitaban para nada.Incluso anteojos les vendió.
—¿Anteojos?—Como lo oye. Había
contrabandeado por error un cajón degafas, no sabía qué hacer con ellas, yobligó a sus indios a asistir a misa conlas antiparras. Imagínese la escena: esapobre gente que apenas tiene para comerdebía comprar a precios exorbitantesalgo que para nada necesitaba. Eldescontento de los indios no se hizoesperar, claro. Y Carvajal debió denotarlo de inmediato en los ojos deQaytu, hasta el punto de sentirsedesafiado. Quiso entonces dar unescarmiento en alguien tan cercano a losjesuitas expulsados, que además sabía
leer y escribir. Decidió reclamarle lasmulas que le había prestado el obraje,con sus intereses. Sabía bien que nopodía pagarle, y hubo de trabajar allípara redimir su deuda. Y como con élsolo no bastaba, también reclamó a suspadres y familia.
Para alguien como Qaytu,acostumbrado al aire libre y a ir de aquípara allá con sus animales, a sualbedrío, fue terrible pasar todo el díaencerrado en el obraje. En vano rogóque le mantuvieran el crédito y ledejasen redimir la deuda con sus fletes ymulas. Le fueron arrebatadas y loarrojaron a los peores trabajos, la zonade tintes, entre lejías, cal, vitriolo y
otros mordientes. Para él fue unatragedia: en vez de sacar a sus padres dela miseria, los había arrastrado decabeza a ella, al igual que a sushermanos. Nunca volvió a ser el mismo.
En el obraje se tejía de continuo, endos turnos de doce horas. Y allítrabajaban todos los indios, jóvenes oancianos, mujeres o niños. Carvajalobligaba a las indias a servir en lacocina, fueran casadas o solteras,jóvenes o viejas, embarazadas o reciénparidas. Algunas sufrían abortos amedio camino. La criatura quedabaatravesada en el vientre de la madre, ytenían que ser auxiliadas cortándole a lacriatura una pierna y sacándola muerta,para salvar a la madre.
—Muchos morían al pie del telar.Era como una galera varada en la sierra,que nunca dejaba de navegar, pero sinllegar a ningún puerto, que ni ese alivioles quedaba. Las condiciones de trabajoy los castigos eran y siguen siendo taninhumanos que exceden a cuanto sepueda imaginar. Los obligados atrabajar en ese obraje tenían y tienen lasmismas posibilidades de sobrevivir quelos galeotes. De hecho, se usan comocárceles de trabajos forzados. Y lospeor librados son los indios. Carvajalprefiere que se le mueran diez indiosantes que un esclavo negro. Este le hacostado su buen dinero, mientras que losindios le salen gratis.
—¿Nadie frena esos abusos? —leinterrumpió Sebastián, indignado—.Bien tendrá que haber visitadores queinspeccionen los obrajes.
—Los hay, pero hacen la vistagorda, porque les llueven las amenazassi no lo hacen y rechazan los sobornos.Los que han pretendido denunciarlo hansido eliminados. Esa es la especialidadde Carvajal. A estas represalias lollaman escarmientos. Y de losescarmentados nacen los avisados.
—Había oído hablar de las minas,pero esto es igual.
—En este caso, peor, porque se lesalimenta mal, se les encomiendan tareasdesmedidas para sus fuerzas, se les
priva del descanso y de sus derechos, seles defrauda y se les roba en susjornales. Con razón dijo un virrey queno era plata lo que se llevaban aEspaña, sino sudor y sangre de indios —concluyó Zúñiga.
—¿Y el hermano de Umina? ¿Quépasó?
—Al ver que Qaytu no sepresentaba en el Cuzco, Manuel viajó deimproviso hasta el obraje, preguntandopor él. Trató de amañarlo todo Carvajal,pero el arriero le dijo la verdad. Elevóuna queja al corregidor, denunciandoque en el obraje se incumplían todas lasleyes. El corregidor, en vez de multar alpropietario, le comunicó la denuncia ysu procedencia, porque estaba
sobornado. Y como advertencia paratodos, Carvajal hizo cortar la lengua aQaytu y se la echó a su perro para que sela comiera delante de él. Entonces fuecuando el hermano de Umina y yo leofrecimos que trabajara para nosotros.
—¿Y Qaytu no denunció a Carvajalpor ello?
—Su familia sigue retenida en elobraje. Además, ya ve para lo que valenciertas denuncias. Mientras Qaytu siga anuestro servicio y no haya cargos contraél, Carvajal no se atreverá a nada de unmodo frontal. Aunque lo intentará todobajo mano.
—¿Y qué pasó con el hermano deUmina?
—Lo de Manuel fue horroroso.Visto que sería en vano mover el asuntoaquí, se dispuso a viajar a España. Unode los motivos era hacer valer losderechos de su madre. También teníaintención de denunciar los manejos deCarvajal y de los encomenderos. Nollegó a embarcar. Lo mataron.
—¿Cómo fue?—No lo sé exactamente. Pero sí el
modo en que se lo comunicaron a Uminay a su madre. Un buen día recibieron uncofrecillo en su casa de Cuzco. Y alabrirlo se encontraron con la cabeza deManuel. Estaba frita en aceite, para quese conservara,
—¡Dios mío! Ahora entiendo su
reacción en el paquebote cuandonavegábamos hacia el Callao y le contéque era Carvajal quien estaba detrás detodo. En estos momentos tiene que estaraterrada.
—No lo dude. Su secuestro es unavenganza por haberle ayudado a usted aescapar de sus sicarios. Y ese individuose lo habrá tomado como algo muypersonal. Demasiado, diría yo. Nuncahabía actuado tan al descubierto,arriesgando tanto.
—Eso lo vuelve todavía máspeligroso.
—Así es. Tenga, llévele esto aUmina. —Y le tendió el espejo negro deobsidiana—. Estaba en su alcoba, y séque nunca se separa de él. Es como un
43
EL DESPOBLADO
Cuando todo estuvo dispuesto,emprendieron el viaje hacia el sur,ceñidos a la costa. Perdida de vista lavega del Rímac, la ruta se prolongabasobre un arenal desértico.
Al hacerle ver el criollo Gálvez losalitroso del terreno, sus pastos ralos ypoca agua, Sebastián decidió que enlugar de recalar en Chilca continuaríanhasta el vecino pueblo de Mala, ganandoasí cinco leguas. Qaytu no objetó,porque lo sabía provisto de buenosalfalfares. Pero ya entonces pudo notar
Fonseca que el mayoral no se llevababien con el ex sargento.
No hubo novedad en el trayecto deAsia a Llangas, donde los puentescolgantes que franqueaban el paso de losríos estaban bien mantenidos. Las genteseran hospitalarias, acostumbradas aajustar precios racionales y en su punto.Al llegar a Viñac coincidieron con otrascaravanas dedicadas a llevar hastaHuancavelica frutas y hortalizas. Eraaquél un trajín fatigoso, entre altassierras nevadas. Empezaron a escasearlos pastos, reducidos a los resecospajonales de ichu propios de la punarígida, duros y pinchosos como agujas.
Recién entrado en ellos seagradecía el aire alto y frío que
purificaba los pulmones. Mucho tenía demajestuosa la devastada soledad deaquellos parajes. Pero pronto decayó laatmósfera hasta dar en enrarecida yseca. Cualquier movimiento fatigaba. Yal ser engullidos por el Despoblado, lavida pareció volverse más lenta yesquiva. Sólo los cóndores en lo alto,señoreando el azul purísimo, acerado yresuelto. O algunas vicuñas huidizas quevagaban en pequeños grupos bajo lavigilancia de un macho que a la menorseñal de alarma daba una patada ysilbaba con un extraño relincho,poniendo a toda la carnada en fuga.
Apenas se percibía la presenciahumana. Aquí y allá, algunos senderos,
amojonados por las apachetas,montículos de piedra que iban dejandolos viajeros. Muy de tarde en tarde, lasruinas de algún refugio al que arrimarseal caer la tarde. Entonces se sentía elfrío con toda crudeza, y al amanecercolgaban carámbanos en los regatos y seesparcían las costras de hielo sobre lasrocas salpicadas por el agua. NotóSebastián la hinchazón de manos ylabios, junto a la acometida del mal dealtura.
Al iniciar una nueva subida,aumentaron las dificultades. La veredaestaba jalonada por carroñas demonturas que no habían podido soportarel esfuerzo. A la vera del camino, unoscóndores daban buena cuenta de los
despojos de una mula despeñada. Losrodeaba un resignado corro de buitresreales, de menor alzada y envergadura,que no se atreverían a meter sus picoshasta que aquéllos hubiesen terminado yles cediesen el turno.
Todas ellas eran señalesinequívocas de que se hallaban en elmismo corazón del Despoblado.Aumentó la altura, volviendo el viajeaún más agotador. A partir de aquelmomento apenas tendrían otro refugioque cavernas, y durante buena parte deltrayecto no encontrarían pastos, agua nileña. Una tormenta que viniera mal dadapodría costarles la vida.
Tuvieron que avanzar contra una
ventisca helada y cortante, que azuzabacontra sus cuerpos agujas de arena juntocon un granizo duro y menudo, hastasentir el rostro acribillado por el frío.Pronto, la cellisca y la falta de luz lesimpidieron distinguir la senda en elsuelo. Sebastián no se encontraba bien.El soroche o mal de altura hacía mellaen él, provocándole mareos que ledesmadejaban los sentidos. Y cayó delcaballo, inconsciente, al remontar unaloma muy combatida por el viento.Qaytu ordenó a sus arrieros que lorecogiesen, apremiándoles para alcanzarlo antes posible el próximo refugio. Y elingeniero lo habría tenido muy mal casode no llegar al tambo.
Éste se reducía a un edificio bajo
de piedra y baño, techado con pasto ichuy flanqueado por un corralejo cercadode piedras sueltas, donde se recogíanpor la noche las mulas y recuas dellamas. La angosta entrada se cenabacon una hoja de cuero sin curtir, el sueloera de simple baño, con una mesa y unbanco desportillados. Los indios que yase habían instalado les hicieron un sitiojunto a su hoguera de estiércol seco.Estaban tumbados sobre sus zaleas,pieles de vicuña que usaban comoyacija, extendidas alrededor del fuego.
Lo primero que negoció Qaytu fuesu aportación al combustible. Sóloquedaba una reserva de cardos, que elmayoral desechó, por despedir mucho
humo. En su lugar, compró a los arrierosuna carga de la madera de durazno quetransportaban. Muy cara, pero excelentepara hacer fuego. Les repartió luego unodre de aguardiente. Tras ello se pusode inmediato manos a la obra,preparando un chupe, caldo picante conchuño de papa seca, algunos tropiezosde calabaza, habas, ají, queso de Paria ychalona, una cecina de oveja machorra.Y se ocupó de suministrar a Fonsecaalgunas hojas de coca para que las fuesemascando, dándole preferencia junto alfuego y a la hora de la comida.
Mientras tanto, Gálvez conversabacon aquellas gentes, que venían delCuzco. Tenía buena mano con losnaturales, pues hablaba bien el quechua
y, a pesar de ser blanco, no le recelabanlos indios. Su condición de criollonacido y asentado en el país le permitíatratarlos con naturalidad. Aunque era unpoco suelto de lengua, se las arreglópara llevar la charla de tal modo quepudo sonsacarles suficiente información.Sin nombrarlos, le dieron una idea depor dónde podrían andar en esemomento Carvajal y Montilla.
Luego, el ex sargento se acercóhasta el lugar donde yacía Sebastiánpara ponerlo al corriente.
—Esos hombres dicen que loscaminos están bastante bien. Elproblema es que en algunos lugares andala gente revuelta.
—¿Se han encontrado con laexpedición de Carvajal y Montilla?
—Creo que sí. Hablan de unapartida de unos cincuenta hombres, yuno de los jefes lleva un gran perronegro. Es el mastín de Carvajal.
—¿Y Umina? ¿Ha averiguado algosobre Umina? —le preguntó, ansioso, elingeniero.
—No han visto ninguna mujer.—¡Eso no puede ser! —dijo
Sebastián, alarmado.—Cálmese. No se habrán atrevido
a matarla.—¿Cree que sigue viva?—Lo único que me han dicho es
que en la partida no va ninguna mujer.
—¿Nos llevan mucha ventaja?—Unos dos días.—Es la que nos llevaban de salida.
Tenemos que forzar la marcha —insistióFonseca.
—Imposible ir más rápido. Fíjeseen usted mismo. Está al límite de susfuerzas.
—Puedo aguantar.—No podrá. Créame.—¿Qué sucederá si llegan al puente
sobre el río Apurímac antes quenosotros?
—Cualquier cosa. Témase lo peor.—Ya, pero usted ¿qué haría en
lugar de Carvajal?—Lo cortaría, para obligarnos a
dar un rodeo que nos supondría unasemana más de viaje.
A Sebastián le costó conciliar elsueño. ¿Qué le habría sucedido aUmina? ¿Por qué no iba en aquellaexpedición? Sacó el espejo deobsidiana. Observó su imagen en él,febril y temblorosa, oscura y desvaída.Repasó todas las posibilidades, y lasencontró tan espantosas que trató dealejarlas de sus pensamientos. Luegocayó en un profundo letargo, abrazado a
aquel objeto que conservaba elimborrable olor de la mestiza, elimperceptible trazo de sus gestos.
Por la mañana se despertó congritos. Era Gálvez, que discutía conQaytu. Este no podía responderle, perodio a entender por gestos a Fonseca loque sucedía.
Estaban rodeados por la escarcha,que se había abatido sobre todos susenseres en el exterior, dejándolos tiesoscomo la mojama. Qaytu prefería esperara que el sol templara algo la atmósfera,y Gálvez quería ponerse de inmediato encamino, aprovechar la luz paramanejarse por entre aquellosresbaladizos congostos.
Con harto dolor de su corazón,
Sebastián hubo de dar la razón alcriollo, y sintió en el fondo de la miradadel mayoral aquel poso de amargura quesólo Umina sabía apaciguar. Porqueestaba seguro de que Qaytu habíaretrasado la marcha pensando en larecuperación del mal de altura que loatenazaba.
Mientras cabalgaba junto a Gálvez,el ex sargento se empeñó en enconar laherida.
—Qaytu es terco como esa mulaque siempre lleva. Cuando se le dan alasa estos indios, se comportan como losburros garañones. ¿Sabe cómo lograncruzarlos con las yeguas?
Fonseca se encogió de hombros.
No le gustaba el tono de aquellaconversación. Pero el criollo prosiguió:
—Lo más difícil es conseguir queun burro se sienta un caballo. Hay quetomar a una yegua a punto de parir yencerrarla en un lugar oscuro hasta elmomento del parto. Entonces losmamporreros le quitan el potrillo, lomatan y desuellan. Visten con su piel aun asno recién nacido, y lo llevan apresencia de la yegua. En la oscuridad,engañada por la piel, lo toma por suhijo, y lo cría sin repugnancia. Pasadoalgún tiempo, se abre la caballeriza a laluz. Para entonces, ya ha sido adoptado.Y se comporta como un caballo. Tanmetidos en su papel están estos pollinossementales que desprecian a las burras a
pesar de ser sus hembras naturales, y lasque les habrían correspondido por suespecie.
Sebastián cruzó su montura contrala del criollo y se le encaró:
—Escúcheme bien, Gálvez, porqueno se lo voy a repetir. Es la última vezque discute usted con Qaytu delante delos demás hombres. El no puedecontestarle, y usted no tiene por quédesautorizarlo. Si disiente de algo, se lodirá delante de mí, a solas los tres. Yasegúrese de no volver a referirse a élen los términos en que acaba de hacerlo.¿Ha quedado claro?
—Muy claro, señor de Fonseca.Mientras veía alejarse al ex
sargento, de nuevo echó de menos aUmina, lamentándose: «Ella lo habríasabido arreglar mejor, estoy seguro.Tiene más mano para estas cosas. Ahorame he creado un nuevo enemigo. Pero¿qué otra cosa podía hacer?».
Tampoco él era así. Sabía biencuan nefasto resultaba que los mandosanduviesen divididos. Llegado elmomento de enfrentarse a un adversario,en vez de reaccionar como un solohombre, afloraban esas querellas. Letraicionaban los nervios y la ansiedad alpensar en el peligro que coma la joven,estuviera donde estuviese.
«Si es que aún sigue viva», pensó.Y de inmediato intentó alejar aquellaidea.
Ahora que estaban bajando hacialos valles y empezaba a ceder el mal dealtura, no podía apartarla de suspensamientos. Umina le había habladode la inabarcable variedad de aquelpaís, de los contrastes entre la abrasadacosta desértica que veían desde lacubierta del paquebote y la heladoramontaña del fondo, con sus continuoscambios de clima.
Pensaba hasta entonces en Españacomo un país difícil de comunicar. Peroel paso de Despeñaperros le parecía unjuego de niños al lado de cualquiera deaquellos desfiladeros. Allí la Naturalezatrabajaba a una escala inimaginable paraun europeo. Los desiertos competían con
el Sahara, y las altísimas y desoladasplanicies con los Alpes. Todo era másgigantesco y salvaje. Los ríos, hondos yde gran correntada, se precipitabandesde las cumbres con increíble furia através de profundos barrancos,quebradas vertiginosas, tajosinsalvables. Y todo esto, que en otrascircunstancias lo habría distraído de suspreocupaciones, ahora le llevaba deregreso a Umina.
A juzgar por la hondonada que seabría ante ellos, estaban entrando enterreno más propicio y de clima mástemplado. Descendían ya paraencaminarse a Huancavelica por unaruta frecuentada, servida por mejoresrefugios y tierras. Empezaron a
vislumbrar pequeñas aldeas que vivíande sus precarios cultivos y comedidosrebaños de llamas, y también gansos,patos o gallinas acuáticas. Cesóentonces la hostilidad de la Naturaleza,pero apareció en su lugar la de lapoblación. No podían encontrar sitiodonde pernoctar. Se estrellaron anteaquellos impasibles indios, firmes yestoicos en sus insondables fatalidades.
Incluso a Qaytu y a Gálvez lescostó entender en un principio estecambio de actitud. Hasta que unanochecer llegaron a una aldea queencontraron en gran silencio. Tanto, queen un principio la creyeron desierta.Cuando se internaron en ella, vieron que
no era así. Sus habitantes estabanescondidos, y en varias de las casashallaron heridos. Uno de éstos les contóque habían sido atacados el día anteriorpor medio centenar de hombres. Y porlas señas y trazas que les dieron setrataba de la partida de Carvajal yMontilla.
—Esto suena a un escarmiento —aseguró Gálvez—. Es una de las tareashabituales de Carvajal, descabezaraquellos lugares más señalados por susenfrentamientos con los abusos de losencomenderos.
—¿Y por qué ha atacado estepueblo?
—Le habrán dado una lista enLima, o se irá informando por el camino,
a través de los hacendados.—Pregúnteles si iba con ellos una
mujer.Así lo hizo el criollo, en su fluido
quechua, describiéndoles a Umina.Todos negaron con la cabeza.
—¡No puede habérsela tragado latierra! ¡Esto es desesperante! —selamentó Fonseca.
Prefirieron no dormir allí, sino enun tambo solitario, poco provisto, perofácilmente defendible, por su situaciónelevada, los muros que lo rodeaban yuna sólida puerta.
Descansaban de la fatigosa subida,habían cenado y ya se disponían aacostarse cuando, en plena noche,
oyeron relinchar a las caballerías y elgrito de «¡alto!» que dio uno de loshombres de guardia.
Al salir vieron a un personajeextraño. La luz de la hoguera iluminabasu cabello largo y enmarañado, unestropajo blanqueado por el sol y laintemperie. Los ojos, de aspectoenloquecido, estaban profundamentehundidos, y la piel se apergaminabasobre un cuerpo flaco hasta dar enesquelético.
—Soy cachicamayo —dijo a modode excusa por su aspecto.
—Un salitrero —tradujo Gálvez aSebastián, en voz baja junto a su oídopara que no lo oyera aquel hombre—.Es un oficio sucio y despreciado por los
vecinos.Venía a refugiarse allí porque iba
de paso, a denunciar que le habíanrobado su salitre, ya apalabrado paraentregarlo a las autoridades queadministraban el estanco monopolizadorde aquel producto.
—¿Se ha encontrado con unapartida armada de unos cincuentahombres? —le preguntó Sebastián.
—Sí, pero no me dieron buenaespina. Los vi de lejos y me escondí,para no tropezármelos.
—¿Iba con ellos una mujer?—¿Una mujer...? ¡Claro, ahora lo
entiendo todo! —respondió el salitrero.—¿Qué es lo que entiende? —
insistió el ingeniero, acercándose a él.—Yo estaba entre unas cañas,
cerca de un arroyo. Y vinieron doshombres hasta el río. Uno iba armado.El otro no. Me extrañó que el unopareciese vigilar al otro. Sobre todocuando se empezó a quitar la ropa paralavarse y le pidió que se alejara. Teníala voz muy fina para ser un soldado, mepareció. Y el cabello muy largo cuandose quitó el sombrero. Y su cuerpo,incluso visto por detrás, no parecía el deun hombre. No pude ver más, porque elvigilante armado vino hacia la parte enque yo estaba escondido.
—O sea que llevan a Uminavestida de hombre. Se nos debería haberocurrido —dijo Sebastián. Y
dirigiéndose al salitrero, añadió—: ¿Aqué distancia fue eso?
—A media jornada de aquí.Le ofrecieron comida mientras
Fonseca y Gálvez hacían un aparte paracomentar el caso.
—Lo que cuenta este hombre no megusta nada —dijo el ex sargento—.¿Sabe por qué está sometido el salitre almonopolio real?
—Porque es un componente de lapólvora.
—Exactamente. Basta con añadirleazufre y carbón, que son más fáciles deconseguir. Cuando andan robando salitrees que alguien está tramando algo gordo.
A pesar de que se levantaron con el
alba y forzaron la marcha, noconsiguieron avistar la partida deCarvajal en todo el día. Y la noche lossorprendió tan de improviso que sevieron obligados a buscar albergue enuna pequeña aldea.
Lo habrían pasado mal de no serpor el cura. Era un hombre joven,diligente y hospitalario, a quien losnaturales respetaban. Y ante la negativade sus parroquianos a alojar forasterosles ofreció él la casa parroquial. Estabapegada a una iglesia de traza más biendesgalichada, con un campanariopequeño pero peleón, bien curado deterremotos y otros espantos.
Invitó a Sebastián y a Gálvez acompartir con él su escasa cena.
Fonseca le preguntó si podíaacompañarlos también Qaytu. Pero elmayoral declinó el ofrecimiento,prefiriendo comer con el resto de losarrieros. Mientras comentaban losucedido, preguntaron al sacerdote porla partida de Carvajal y Montilla.
—Por aquí no ha pasado ningunabanda armada.
—Deben estar evitando laspoblaciones —afirmó Fonseca.
—No me extraña —dijo el cura—.Y ustedes deberían hacer lo mismo.
—Podemos defendernos —aseguróGálvez.
—Lo dudo, si es cierto lo que merecelo. Cuando terminen de cenar les
mostraré que no son imaginaciones mías.Tras el frugal refrigerio les pidió
que lo acompañaran al interior deltemplo, ya engalanado para lospreparativos de la próxima fiesta delCorpus.
—¿Qué creerán que me heencontrado hoy mismo en la capilla deSantiago? —les dijo mientras seencaminaban hacia ella—. Miren estaimagen.
Señalaba la que presidía el altarlateral, guarnecido con piedratranslúcida de Huamanga. Mostraba latalla un paladín bien barbado, uncaballero sobre una montura blancaenjaezada con plumas. Iba tocado elsanto con morrión de conquistador, la
espada en una mano, la rodela y elpendón con la cruz en la otra,atropellando y derribando por tierra a unrey o noble inca investido de todos susatributos. Para que no quedasen dudasrespecto a su actitud, el estribo y el piecon espuelas del jinete se apoyabansobre la cerviz del indio, amorrándolocontra la tierra hasta hacerle morder elpolvo.
—Es Santiago Matamoros, ¿no? —aventuró Fonseca.
—Mataíndios —le corrigióGálvez.
—¿Por qué le han atado las manos?—preguntó el ingeniero señalando lacuerda que rodeaba las de la talla, bien
llena de nudos.—Dicen que durante la conquista
de Cuzco se apareció Santiago el Mayorpara ayudar a los españoles. Desdeentonces los indios lo temen. Y cuandosienten que arrecian las hostilidadestapan o maniatan sus efigies, para que elsanto no pueda volver a las andadas
—Esto confirma lo que nos dijo elsalitrero —afirmó Gálvez—. Se estápreparando algo gordo.
—Y Umina se va a encontrar en lapeor situación, entre dos fuegos —dijoSebastián.
—Como todos los mestizos —sentenció Gálvez.
Iba a añadir el criollo algunainconveniencia más. Pero calló al
44
YAHUAR FIESTA
Las negociaciones con los naturalesse fueron volviendo más complicadas enlas pequeñas pulperías, mezcla detaberna y colmado, donde comprabanqueso, huevos y cecina. Por ello,tuvieron que detenerse en Huanta más delo deseable, para reponer provisiones yaveriguar si Carvajal había pasado porallí.
—Ni rastro —informó Gálvez aFonseca—. Han esquivado la población.
—Y nos habrán sacado ventaja otravez —añadió Sebastián apretando los
dientes con rabia.Qaytu les dio a entender que no
todo estaba perdido. A Carvajal leresultaría difícil orillar la ciudad deHuamanga, por la necesidad defranquear la Quebrada Honda.
Partieron de inmediato. Pero sumala suerte quiso que al entrar enaquella ciudad se toparan de frente conla procesión del Corpus. Erainterminable, como correspondía a lacategoría del lugar, con más de veinteiglesias y un pingüe obispado y catedral.Allí estaba todo el curato y cabildo, congruesos cirios de los de a cinco libras, yno de sebo, sino de la mejor cera.
Hubieron de apartar suscabalgaduras para asistir al inacabable
desfile. Primero, de los notables de laciudad. Luego, las ruidosas cofradías,que portaban sus estandartes al ritmo detambores, cascabeles y gran desplieguede charangos, instrumento en el que loshuamanguinos no tenían rival. Tras loscofrades venían las órdenes religiosas,por la antigüedad de su fundación:dominicos, franciscanos y mercedarios.
Una docena de acólitos incensabaalrededor del palio que protegía lacustodia de oro. Y cenaba una guardiade alabarderos.
Prosiguieron su camino en cuantolo hallaron expedito. Atravesaron unaregión escabrosa, abrasada y estéril,dejando atrás Ocros y Chincheros. En
ninguno de aquellos lugares pudieronobtener información alguna sobre lapartida de Carvajal, tan refractaria erasu actitud. Con todo, fue al llegar aAndahuaylas cuando hubieron deenfrentarse a la mayor hostilidad.
Lo primero que les llamó laatención fue el revuelo organizado a lapuerta de la iglesia. La gente searremolinaba ante un papel clavado enella. Era un pasquín sedicioso, y notenía desperdicio, como pudieroncomprobar Sebastián y Gálvez.
En él se empezaba arremetiendo sincontemplaciones contra la alianza que enaquel momento mantenían los Borbonesespañoles y franceses contra Inglaterra,a modo de letanía o parodia de oración,
propuesta para quienes acudiesen altemplo:
Me ca.. .igo en la buena unión
de españoles y franceses;me caigo trescientas veces en la gran expedición;me caigo en el espadón y en la trinchera también;me caigo en todo ese tren de morteros y cañones;y me caigo en los mandones por siempre jamás, amén.
Y concluía de un modo más queingenioso exaltando la competente flota
y abundancia de navíos en la que nadabaInglaterra, ensalzada en la primeraquintilla:
Na-ves mil en su ensena-dana-ción fuerte y atrevi-dana-tural fiereza arma-dana-cida para temi-dana-da, na-da, na-da.
Frente a la cual se burlaba de lanadería de España, increpada en lasegunda estrofa:
Na-ción triste y afligi-dana-ves de escuadra arruina-dana-da ya serás temi-dana-die te verá ensalza-da,
na-da, na-da, na-da.
—Esto no me gusta nada, nada,nada —coreó Gálvez.
Fonseca no estaba para chistes nijuegos de palabras.
—Vámonos de aquí antes de queestalle algún tumulto.
—Contamos con nuestros fusileros—le dijo el ex sargento.
—No se trata de abrirse paso atiros. Necesitamos a la gente de estaregión para que nos ayude a localizar aCarvajal y a Montilla. En ningún casodeben confundirnos con esos matarifes.
Se mantuvieron muy alerta hastaatravesar una región más tibia y
frondosa, surcada por grandesquebradas, entre cañas de azúcar, unsopor erizado de avispas que zumbabansobre el agrio olor a melaza y bagazo delos trapiches.
Fue al remontar un barranco cuandolos vieron.
—¡Ahí están, son ellos! —exclamóSebastián mientras recorría la partidacon su catalejo.
Le dio un vuelco el corazón alreconocer a Umina, vestida de hombre,
el cabello recogido bajo un sombrero deala ancha y copete alto. La flanqueabanCarvajal y Montilla. Y respiró aliviadoal ver que parecía encontrarse bien.
Ordenó a la caravana que semantuviera abajo, escondida en elbarranco, mientras estudiaba la situaciónjunto con Gálvez y Qaytu.
El mayoral trataba de decirle algo.No le entendía bien Fonseca, y vino ensu auxilio el ex sargento:
—Creo que se refiere a la genteque acude al lugar desde todas partes.
Y señaló las veredas que se abríanpaso entre las haciendas, para convergeren Abancay.
—Están a punto de entrar en laciudad —dijo Gálvez.
—¿No hay otro paso?—No. Lo llaman «el pueblo
cautivo», porque está rodeado dehaciendas. La única forma de atravesarla vaguada es cruzar su calle principal.
Qaytu sacudió el hombro deSebastián, para que observase lo quesucedía.
Era muy extraño, ciertamente. Unnumeroso grupo de indios rodeaba lapartida de Carvajal, hasta impedirlemantener sus monturas al trote. Y losobligaban a entrar en Abancay. Lamultitud estaba engrosando hasta talpunto que les habría resultado del todoinútil enfrentarse a ellos.
—¿Qué le pasará a Umina? —
preguntó Sebastián, al ver cómo tambiénla zarandeaban.
—No tema, a ella no le pasaránada. Carvajal la protegerá.
Al ingeniero no le gustó nada eltono irónico que había empleado elcriollo, y que ya había advertido enotras ocasiones al referirse a la mestiza.
—¿Qué trata de insinuar? —se leencaró.
—Quiero decir que cualquier cosapuede suceder con un rehén tan valioso—le replicó Gálvez, ambiguo—.Probablemente irán a su hacienda, quecomienza en las afueras del pueblo ytermina en el obraje. Pero antes tendráque atravesar toda la calle mayor paraacceder a sus tierras.
Qaytu no respondió. Se limitó aseñalar a otro grupo que acababa desumarse al que había rodeado a lapartida de Carvajal, empujándoles paraque entrasen en la población. Parecíanmuy alegres y escoltaban un cano conuna jaula.
—¿Qué es eso? —dijo al mayoralmientras le pasaba el catalejo.
El arriero miró a su través y se lodevolvió, mientras imitaba con susbrazos el aleteo de un ave. No leentendió bien Fonseca, y pidió suparecer a Gálvez.
—Es un cóndor —le contestó elcriollo—. Debe de tratarse de la YahuarFiesta, la fiesta de sangre. Una especie
de corrida de toros. No le gustaría. Creoque no debemos entrar ahí.
—¿Y cómo vamos a cruzar? —estalló el ingeniero, furioso—.Llevamos dos semanas persiguiendo aese canalla, y ahora que lo tenemos anuestro alcance usted pretende que nohagamos nada. ¿Para qué cree que havenido con nosotros?
—Está bien —reculó Gálvez, alobservar la ira de Sebastián, secundadopor Qaytu—. Pero ahora sería inútil,está cayendo el día. Acampemos aquí yentraremos mañana en Abancay.
Así lo hicieron. Y al acercarse allugar al día siguiente se tropezaron conuna fiesta muy distinta a la del Corpusque hallaron en Huamanga. Aquí
dominaban por completo los indígenas,que habían bajado de los alrededoreshasta llenar la ciudad a rebosar.
Avanzaron entre ellos con grandesprecauciones, sorteando las borracherasmás concienzudas y entregadas quehabían tenido ocasión de observar entodo el trayecto, pues abundaban losvendedores de chicha, la bebidafermentada de maíz.
Se sobresaltaron al escucharviolentas explosiones a su alrededor.
—¿Qué ha sido eso? —preguntóSebastián.
—Sujete bien su caballo, esto va enserio —le recomendó Gálvez.
Tuvieron que atar corto a sus
monturas y apaciguarlas ante aquelinesperado estruendo. Una guía depólvora zigzagueó por entre ellos,uniendo los castillos de fuegosartificiales y desatando gran coheteríade lagrimilla. Cuando cesaron losestallidos, tras el cohetón de remate, seoyó la llamada de un áspero instrumentode viento, profundamente lúgubre, hechode cuerno de toro.
Notó el ingeniero que el grupo deindios que acompañaba a aquelpregonero se acercaba a Qaytu paraconversar con el mayoral, cuchicheandoa su oído. Y lo señalaban a él, aSebastián, como si parecieranconocerlo, o reconocerlo.
—Deberíamos desmontar —sugirió
—. Se nos ve demasiado.Pero ya era tarde. El arriero se
acercó a Fonseca y trató de decirle algoa través de sus peculiares gestos. Comono le entendiera, Gálvez se dirigió a losindios y les habló en su idioma.
—¿Qué sucede? —preguntóFonseca.
—Además de los abanquinos, aquíhay gentes de otros lugares que conocena Qaytu y a su familia. Son de una zonaque no está lejos, al norte, al otro ladodel río. Uno de ellos incluso trabajó conél en el obraje. Nos están proponiendoque nos quedemos a ver la YahuarFiesta.
—¿La fiesta de sangre que me ha
explicado usted?—La misma. Les he dicho que dudo
que a usted le guste, y que debemospasar el puente del Apurímac cuantoantes. Pero están empeñados en que sequede.
—¿Por qué me señalan a mí?—Lo toman por un gran señor, y le
proponen presidir la fiesta.—¿Yo?—Ya les he dicho que de gran
señor nada de nada de nada —dijoGálvez—. Al parecer, se han quedadosin españoles.
—¿Y Carvajal?El ex sargento trasladó la pregunta
a los naturales, que parecieron bramarindignados.
—Dicen que se ha refugiado en suhacienda —tradujo—. Y que los demásencomenderos no las tienen todasconsigo. Entre usted y yo, supongo queven a la indiada muy levantisca.Además, Carvajal les ha asegurado queél ya ha cumplido poniendo el toro parala fiesta, y que llegaría un encomenderoque podría presidirla. Refiriéndose austed, claro.
—¿Está seguro?—Eso me temo. Alguien debe de
haberle advertido de nuestra presencia.—Ya. Y mientras esta gente nos
retiene, él logra cruzar el puente y loinutiliza tras de sí, para que no podamospasar nosotros. ¿Qué pasará con Umina?
Hubo un nuevo intercambio depreguntas y respuestas, al cabo de lascuales el criollo le respondió:
—Creo que toda la partida se hadirigido al obraje.
—¿El obraje está cerca de aquí?—Muy cerca.—Bueno —replicó el ingeniero—.
Pues dígales que nosotros también nosvamos para allá.
Intentó Gálvez explicar su actitud alos indios. Fue inútil. Ellos se negaronen redondo.
—No se enfade otra vez conmigo,Fonseca, pero llevan razón. Es que sinun español esta fiesta no tiene sentido.
—¿Y para qué lo quieren? ¿Para
mantearlo? Usted avise a sus hombres,porque no tengo ninguna intención dequedarme aquí.
—A sus órdenes —suspiró Gálvez,de mala gana.
Y se volvió hacia sus fusilerospara decirles que era mejor abandonardiscretamente la calle mayor, junto conSebastián, Qaytu y el resto de lacaravana, tan pronto encontraran unalateral por la que escabullirse.
Lo intentaron. Pero, advertidos deello los naturales, les cerraron el paso,insistiendo en que no podían faltar a laYahuar Fiesta.
Antes de que respondieran losrodeó una multitud vociferante, tanespesa que nada pudieron hacer. De
hecho, aquella marea humana bloqueó surecua de mulas y los llevó en volandaspor la calle principal hasta desembocaren la plaza mayor, donde se habíaaparejado el corral en el que debíacelebrarse aquel sangriento encuentro.
Sólo se detuvieron al toparse conun individuo de aspecto entreverado,entre indio y chapetón. Era muy blancopara lo primero, pero demasiadoatezado para lo segundo. La gente sedestocó, inclinándose ante él con
respeto, dejando por un momento deempujar a Sebastián, quien quedó frentea aquel hombre.
Por su comportamiento altanero, ytambién por su indumentaria, bienpodría ser un noble español. O por sumontura, un soberbio caballo que trotababraceando hasta enseñar la herradura,enjaezado con rico aderezo de realces ydocenas de anillos de plata en eltrenzado. Los rasgos de aquel sujetoeran los de los naturales, quizá aexcepción de los ojos, más grandes.Vestía casaca, camisa bordada y chalecode tisú de oro, calzones de terciopelonegro, medias blancas de seda, hebillasde oro en las rodillas y en los zapatos.Encima de la casaca llevaba un
sobretodo o u n c u de lana del país,bordado sobre fondo morado, con lasenseñas de sus antepasados. Cubría elpelo largo, enrizado, con un sombrerode tres picos. Y gastaba en el semblantela majestad de un señor natural.
Aquel hombre no separó la vista deFonseca mientras Gálvez explicaba aloído del ingeniero:
—Es José Gabriel Condorcanqui,el que se hace llamar Túpac Amaru.
«O sea, que éste es el famosoCondorcanqui —pensó Sebastián—. Ésedel que tanto hablaban en casa de donLuis de Zúñiga. El tercero en discordia,que ha andado en pleitos tanto conCarvajal como con Umina».
Sin embargo, y a pesar de estasreferencias, había algo en él que leimplicaba de un modo mucho máspersonal. Verse frente a aquel hombreera como mirarse en el espejo negro deUmina. Y Condorcanqui parecíacompartir su sorpresa. La mismasorpresa, con una sombra defamiliaridad y suspicacia, de la mestizay Qaytu al descubrirle a él, Sebastián deFonseca, en el teatro de Madrid.
Todo esto se revolvía en su cabezamientras se veían arrastrados hasta unatribuna.
Frente a ella se alzaba otra, dondesentaron a aquel cacique. Y todavía sesintió el ingeniero más incómodo y
agitado cuando Gálvez le hizo saber:—El puesto que ocupa usted se
suponía reservado para AlonsoCarvajal.
—¿Bromea?—Ya le dije que es él quien ha
ofrecido el toro —le explicó el criollo—. Así ha conseguido zafarse.Evidentemente, no desea perder tiempo.
—No me extraña que Carvajal noquiera estar aquí. ¡Menudo embolado!
—Le prevengo que la corrida detoros no es al modo español. Hay untoro, desde luego, salvaje, criado enlibertad, de esos que embisten hasta supropia sombra. Y tendrá que enfrentarsea un cóndor cazado de propio para laocasión.
—El que vimos en la jaula quellevaban en el carro.
—El mismo. Es el animal mássagrado para los indios, junto al puma yla serpiente.
—¿Cómo se las arreglan paraluchar un toro y un cóndor?
—Ahora lo verá. La tradiciónprocede de la colonia, pero no lapractican los indios al servicio deespañoles o criollos. Sólo lo hacen losque viven en sus propias tierras, en lascomunidades que ellos llaman ayllus.
—¿Cuánto tiempo nos va a llevar?—Nunca se sabe. Depende de lo
que tarde el cóndor en vencer al toro.—¿Cómo sabe que ganará el
cóndor?—Es lo que suele suceder. Tras
ello es paseado en triunfo por el puebloal compás de la música y luego loliberan para que vuele hasta lascumbres, protegiendo al pueblo.
—¿Y si gana el toro?—Rece todo lo que sepa para que
no suceda eso. Si el cóndor sufreheridas de gravedad o, peor aún, llega amorir, es una señal de desgracia. Y yaestán bastante alterados los ánimos.
Callaron al advertir la presenciadel cohetero. Prendió éste la mecha,silbó la caña hacia lo alto y reventó paraseñalar la suelta de los animales. Sealborotó todo el entablado de maderaque rodeaba la plaza mayor, se agitó la
muchedumbre aglomerada en las cercasy se abrió la puerta de toriles.
El animal irrumpió en el cosocorneando a diestro y siniestro. Sobre sulomo iba un cóndor, sujeto medianteunas argollas que le permitían valersede las garras y del pico. Encadenado deesa forma a su víctima, se convertía enuna con ella. Asustado por los cohetes,el trotar de su montura y el griterío de lamuchedumbre, se revolvía de un lado aotro, y trataba de mantener el equilibriobatiendo las alas y clavándole en ellomo las garras y un pico que cortabancomo guadañas.
Desesperado por tan temblécastigo, el toro corría enloquecido de
aquí para allá, arremetiendo contra todolo que encontraba. No tardó en quedarcubierto de sangre por completo,ofreciendo un espectáculo queimpresionó vivamente a Sebastián.
Salieron entonces unos jóvenesindios, desnudos de cintura para arriba,vestida la cabeza con los colores de sucomunidad, sin otro capote que algúnmal poncho, o a cuerpo gentil, paraesperar la embestida y hacer el quite,quebrando en el último momento. Ycada demostración de valor parecíadedicada a los palcos presididos porFonseca, por un lado, y Condorcanqui,por el otro. No hacía falta saber quechuapara entender que este apellido delcacique se refería al ave sagrada de los
incas. Frente a frente, los dos hombresse acechaban lanzándose miradasfurtivas por encima de la sangrederramada. Como si ésta les uniera,pero, a la vez, la recelasen.
Sebastián empezó a experimentarun extraordinario malestar. No sólo erala temblé violencia, que abominabadesde que vio su primera corrida enEspaña. Era también el sentirse diana deaquellas miradas. El modo en que laconfrontación del cóndor contra el torotraducía la lucha y resistencia de losinvadidos contra el invasor. Peroincluso eso no agotaba la profundadesazón que aquello le producía,taladrándolo hasta lo más íntimo. Era
algo que sentía revolverse en su propiointerior, trasladándole hasta los tuétanosaquel feroz e implacable choque desangres.
En semejante entrecruce desobrentendidos era imposible nopercibir el desquite de los indios, atenor de lo que le iba explicandoGálvez. El cóndor, que volaba enlibertad sin acatar fronteras ni lindes, seenfrentaba al toro en el que delegaba elencomendero, poseedor de la haciendavallada y apropiada. Y la sangrevertida, fundamento de aquella fiesta,venía a ser un tributo a esa MadreTierra, la Pacha Mama, paratraspasarle su fecundidad, restituyéndolelo que legítimamente le pertenecía.
Se le hizo interminable la duraciónde aquel suplicio. Toro y cóndor fueronaneados una y otra vez, hasta que ambosquedaron exhaustos. El toro, lleno dedesesperación, se refugió en un rincóncon la lengua fuera, bañado en espuma,coceando en el suelo y arañándolo consu pezuña. Cubierto de cuajarones desangre, lanzó un bramido que atronó laplaza. Empezó a tambalearse. Hubointentos de los indios por apuntalarlo,pero nadie pudo frenar el desplome deaquella mole ensangrentada, que cayósobre su costado, aplastando al cóndor.
Se produjo un momento desuspenso y estupor, de absoluto ypasmado silencio. Para cuando las
miradas quisieron volverse hacia latribuna del encomendero, la queocupaba Sebastián, Qaytu ya habíareaccionado. No quiso perder el tiempocalibrando lo que se avecinaba. Desdeel mismo momento en que lo adivinó,hizo gestos a sus hombres para quetrajeran las monturas y los arrieros sesituasen tras la tribuna.
Gálvez se inclinaba ahora haciaSebastián para decirle: —Por una vez,haga lo que le digo sin preguntarmenada. Vuélvase, busque a Qaytu, vaya asu encuentro y monte en el caballo quele ha traído. Tenemos que abandonar ellugar, y no debe parecer una huida.
Pero de poco les valieron tantasprecauciones. Los indios ya los
rodeaban por todas partes, sin dejar quese movieran ni una pulgada.
—Le dije que nunca debíamosentrar en este lugar —le advirtióGálvez, siempre tan oportuno.
45
EL OBRAJE
En ese momento se oyó tras aquellamuralla humana una voz bien timbrada yllena de autoridad hablando en quechua.Los indios se detuvieron, cesaron en sucerco sobre Sebastián. Luego,empezaron a apartarse frente a él, hastaabrir un pasillo que dejaba el terrenoexpedito. Pudo ver entonces quién sehabía dirigido a los naturales. Era JoséGabriel Condorcanqui, aquel que sehacía llamar Túpac Amaru. Y atendían asus palabras con el mismo silencio quedos siglos antes fue escuchado su
antecesor en la plaza de Cuzco, segúnleyera en la Crónica.
Fonseca avanzó por el huecoabierto de modo tan providencial. Semantenía alerta, pero nadie osó levantarni un dedo contra él. Y así consiguiósalir de la plaza.
Nada le dijo el cacique cuandopasó a su lado. Sin embargo, reiteróaquella escrutadora mirada que ya ledirigiese antes de la corrida. Y tuvopara sí el ingeniero que habríaprocedido de muy otro modo caso de noestar presente Gálvez. Resultabaevidente que Condorcanqui no queríaimplicar al ingeniero, ni comprometerseél mismo.
Se preguntó por qué había hecho
aquello. Era verdad que al obrar asídemostraba aquel hombre su buenacabeza política, por lasresponsabilidades que le habríanachacado si les hubiese sucedido algo.Presentía, no obstante, que en talcomportamiento concurrían otrasrazones que se le escapaban.
Por eso, cuando se hubieronhallado en las afueras del pueblo, juntocon toda la caravana y su escolta,preguntó a Gálvez:
—¿Qué dijo Condorcanqui paraaplacar a la multitud? —Les recordóque el verdadero responsable de todoaquello no era usted.
—Se refería a Carvajal.
—Desde luego. Porque añadió quedicha persona debería estar en la fiestadando la cara, en lugar de huir yatrincherarse en su hacienda.
—El obraje, claro. Tenemos que ira allí —aseguró Sebastián con firmedeterminación.
—¿Está loco? Ese cacique nopodía ser más explícito, sus palabraseran una invitación a atacarlo. ¿Dóndecree que se dirige toda esta gente?
—¡Maldita sea su estampa, Gálvez!Allí está Umina. Y también la familia deQaytu.
Se volvió el ex sargento hacia elmayoral, que venía detrás, y suangustiado rostro se lo dijo todo.
—Sin artillería no se puede tomarese lugar, es inexpugnable —se revolvióel criollo—. Está en un desfiladero. Y,como usted mismo acaba de recordar,tienen rehenes. ¿Qué podemos hacernosotros solos?
—No estamos solos.Señaló Fonseca a la multitud
enardecida que había abandonado elcamino para adentrarse en la haciendade Carvajal y que ahora se encaminabahacia el obraje.
—Peor me lo pone —le replicóGálvez—. Nos convertiremos encómplices de toda esta chusma. Yo lo heacompañado con mis fusileros paraescoltar su caravana, no para asaltar las
propiedades de un encomendero. Ymenos todavía las de Carvajal.
—No vamos a asaltar a nadie, noslimitaremos a rescatar a Umina y a esagente que retienen dentro. ¿O pretendeabandonarlos a su suerte?
—Ya veo que esa mestiza le tienesorbido el seso. Pues sepa que a ella nole sucederá nada. Se lo he dicho poractiva y por pasiva, pero usted no quiereentenderlo, sigue en sus trece. En más deuna ocasión trabajé para el padre deUmina, escoltando sus caravanas, y meencontré a Carvajal en su casa de Cuzco.Allí era bien recibido. ¿Adivina porqué?
—¿Qué es lo que insinúa,miserable? —le preguntó Sebastián,
encarándose con él.Gálvez se le enfrentó, esperándolo,
rodeado de sus fusileros. Y se diocuenta Fonseca de que una pelea con elcriollo podría degenerar en unenfrentamiento de consecuenciasimprevisibles, justo en el momento enque Umina corría más peligro. Tuvo quecontenerse y resignarse a oír laspalabras del ex sargento, que ahora leaconsejaba:
—Si queremos ayudar a losrehenes del obraje, nuestra obligación esavisar a las milicias o tropas regularesmás cercanas. Eso es exactamente lo quepienso hacer.
Y dirigiéndose a sus hombres, les
dio órdenes para que en ningún casoabandonaran el camino real ni pisaranaquella hacienda, sino que prosiguiesenpor la ruta prevista hacia su destino,Cuzco.
Sebastián y Qaytu los vieron partir,apretando los puños, impotentes. Semiraron. No era aquél un momento quepermitiera grandes reflexiones. Sinnecesidad de palabras se hacían cargode las gravísimas responsabilidades enlas que incurrirían si se internaban enaquella propiedad. Por mucho que lesdoliera, Gálvez llevaba razón: lasautoridades no iban a hilar tan fino, y silos sabían presentes en un asalto, losconsiderarían unos asaltantes más.Sobre todo después de conocer la ayuda
que les había prestado Condorcanqui yla arenga de éste a los indios.
En el caso de Fonseca, elloequivaldría a cruzar la delgada línea quelo mantenía dentro de una precarialegalidad. Si aparecía implicado en unarevuelta de aquella envergadura, podíadar su carrera por concluida: sus largosaños de estudio, las misiones másarriesgadas, los esfuerzos de su padrepara arrancar los ascensos a lasuperioridad a costa de arruinarse...Todo se iría al garete. No sólo eso: seconvertiría en un fuera de la ley. Ningúntribunal admitiría la presencia de unoficial en semejantes circunstancias, pormuchas razones personales o
humanitarias que alegara.Le atormentaban, por otro lado, las
dudas que Gálvez había ido sembrandosobre Umina y Carvajal. ¿Qué relaciónmantenían? Se adivinaba algo turbio yenvenenado, que ahora resultaríadecisivo.
A ello había que sumar los riesgosinmediatos. Se acababan de quedar sinprotección armada, con una caravanaque era una tentación para el pillaje. Apesar de sus esfuerzos entrenando a losmuleros, en su inmensa mayoría setrataba de tiradores poco expertos,indios que no dispararían contra lossuyos. Y la multitud avanzaba yaenardecida contra la fábrica, sin quenadie pudiera contenerlos.
—¿Hay algún lugar donde nospueda esperar la recua con los arrieros?—le preguntó Sebastián a Qaytu.
Asintió el mayoral, y se dirigió auno de sus hombres de confianza paratransmitirle las instrucciones necesarias.
Hecho esto, y una vez que lacaravana se hubo alejado, se miraron denuevo entre sí.
—¿A qué estamos esperando? —dijo Sebastián.
Picaron sus cabalgaduras paraatravesar la hacienda de Carvajal yenfilar un congosto que se ibaestrechando progresivamente hastaquedar interrumpido por un muro. El delobraje.
Al acercarse pudo comprobarFonseca que no había exagerado Gálvezal ponderar la solidez de las defensasque lo amparaban. Aquella pared, degran altura, cerraba el desfiladeroatravesándolo de parte a parte. Su únicapuerta estaba flanqueada por aspillerasen las que se apostaban hombresarmados. Y éstos no dudaban endisparar contra quienes se exponían,aventurándose en la explanada deacceso.
Pero los asaltantes eran muchos, yaunque menudeaban ya entre ellos losmuertos y heridos, se les veía dispuestosa todo. Sus armas no parecían decuidado. En la mayoría de los casos, se
trataba de simples hondas. Sin embargo,cambió de opinión Fonseca al observarla mortífera puntería con que lasmanejaban. Y en especial cuandocalentaban las piedras en las hogueras,antes de lanzarlas. Al caer sobre losedificios del obraje incendiaban lostechos de pasto reseco, haciendo brotarcolumnas de humo en los lugares másestratégicos.
El fuego superaría pronto lacapacidad de los defensores parasofocarlo, los edificios arderían por loscuatro costados y terminarían afectandoal muro de defensa. Era el momento queesperaban para entrar en el obraje.
Lo que más preocupaba a Sebastiánes que entonces sería ya demasiado
tarde para rescatar a Umina. Y peor aúnlo tendrían los operarios tomados comorehenes, a quienes habrían encerrado oencadenado. Bien lo sabía Qaytu. Elmayoral iba de aquí para allá,gesticulando desesperado, tratando deexplicar a los honderos el peligro quecorrían los indios retenidos dentro delobraje. Ellos lo apartaban, mostrándolelos muertos por los disparos yargumentando que no tendrían otraocasión como aquélla. Estaban seguros,por otro lado, de que los hombres deCarvajal saldrían huyendo por atrás yellos conseguirían liberar a lostrabajadores.
Uno de los pocos que compartía la
opinión y preocupación del mayoral erael paisano encontrado en Abancay. Aligual que Qaytu, había servido enaquella fábrica, estaba en condicionesde suponer lo que sucedería y no era tanoptimista como los asaltantes.
—Dueño es mala gente —explicó aFonseca en su trabajoso español—.Habrá atado a todos a sus cepos. Si veincendio en los galpones, él huirá. Peroindios no podrán. Morirán todos.
—¿A cuántos retienen ahí adentro?—preguntó el ingeniero.
Qaytu y su compañero se miraronentre sí y este último respondió:
—Difícil saberlo. Trescientos, talvez cuatrocientos...
—Y Umina, ¿dónde estará?
El mayoral pareció deliberar consu paisano, gesticulando. Al fin, ésteaventuró:
—Casa de Carvajal, al fondo delobraje.
—¿Podrías trazar un planoaproximado del lugar? —le pidióFonseca a Qaytu, allanando la arena ytendiéndole un palo.
Mientras el mayoral dibujaba en elsuelo la traza de aquellos edificios, sucompañero los iba describiendo. Nuncahabía visto en el arriero un esfuerzo tangrande por hacerse entender, pues aquelasalto implicaba a personas que le eranmuy cercanas y queridas: además deUmina, sus padres y hermanos, su
familia y su comunidad.Según se deducía del plano trazado
sobre la arena, el obraje estaba rodeadoen su totalidad por un cerco de adobe ytapial, muy reforzado en el frente, elmuro que ahora veían.
Fonseca escuchó sin interrumpir,procurando no perder detalle. Pero yaempezaba a impacientarse:
—¿Y dónde se encontrará Uminaen ese plano? ¿Dónde se aloja Carvajalcuando visita el obraje? —insistió.
—La vivienda del fondo. Detrás delos batanes —respondió el paisano.
—Si hay batanes —dijo elingeniero—, necesitarán una aceña decierto caudal para conducir el agua quelos mueve.
Asintió Qaytu con vehemencia,trazando sobre la arena la corriente quediscurría a lo largo de todo el lateralizquierdo del recinto. Y dibujó tresedificios al final de ella, antes de que secerrara la tapia.
—¿Qué son esas tres casas?—Los molinos de la pólvora —
contestó el compañero de Qaytu.—Entonces es mucho más
peligroso de lo que creía. No tenemostiempo que perder.
El ingeniero echó un vistazo a lascolumnas de humo y las llamaradas quesalían del interior del obraje. Prontotodos los edificios estarían ardiendo.
—¿Por dónde entra al obraje la
acequia de los batanes y molinos? —preguntó a Qaytu.
El indio hizo amago de señalarloen el plano que había dibujado sobre laarena, pero Fonseca lo desengañó de suspropósitos.
—No me refiero al plano, sino alterreno. Vamos allí directamente.
El mayoral les hizo señales paraque lo siguieran. El agua discurría através de un canal excavado en la baserocosa del desfiladero, pegado a loscimientos de la tapia por su exterior. Demodo que si se metían en su cauce,podrían acceder hasta detrás de lapuerta principal a salvo de las llamas.
—¿Sabéis nadar? —preguntóSebastián a Qaytu y su paisano.
Asintieron ellos, y los tres seecharon al agua. Un estrecho túnelhoradado en la roca permitía llegarhasta la toma del batán. La aceña erareconducida hasta un baluarte de cal ycanto, rematado en un armazón demadera. Allí se sujetaba la rueda de lanoria, solidaria con un poderoso eje alque se amarraban las dos levas queservían para transmitir su movimiento alos mazos. A cada giro, los levantaba ydejaba caer alternativamente, con granfuerza.
Sólo podía salvarse aquella tapia através del agujero que permitía el pasode los ejes. Pero sería imposiblehacerlo mientras los mazos siguieran
golpeando sin pausa, porque lesdestrozaría la cabeza al arrastrarse poraquel conducto. El único modo deevitarlo sería arrancar una a una laspalas de la noria para que el agua dejarade moverlas y, con ellas, el eje de laslevas. De ese modo, lograron entrar lostres.
Dentro del recinto, el calor erasofocante. Una espesa humareda ibacubriendo el obraje, y las llamas seextendían ya por la totalidad de lastechumbres. Apenas se podía respirar.Fonseca pidió a sus dos compañeros quelo imitaran, tapándose la boca con unpaño humedecido. Luego siguieron aQaytu, que los condujo a tiro derecho aledificio central, evitando los muros y
techos que se desplomaban a sualrededor, envueltos en llamas.
Los defensores huían a ladesbandada hacia la puerta trasera.Tuvieron que esperar a que uno de ellosquedara descolgado, y a su alcance, paracaer sobre él, desarmarlo y obligarlo abuscar las llaves de los grilletes queretenían a los operarios.
—¿Dónde anda Carvajal? —preguntó Sebastián a su prisionero.
—En la casa —contestó él,señalando al fondo del obraje.
Miró hacia allí Fonseca, y vio queuna cortina de llamas había prendido enel forraje de las caballerizas y ahoraavanzaba hacia la vivienda y los
molinos de la pólvora situados tras ella.Estaban éstos a una distanciaconsiderable, pero el suelo plagado demaleza propagaría el fuego en cuantosobrepasara la casa.
—¿Cómo puedo llegar hasta allí?—gritó Sebastián para hacerse oír porQaytu.
Le hizo un gesto el mayoral paraque lo siguiera por el interior de uno delos edificios que, milagrosamente, aúnse conservaba en pie y con el techointacto. Lo primero que se encontraronfueron los enfurtidores, amarrados a suspuestos de trabajo. A medida que losliberaban de sus grilletes les dabaninstrucciones para que, a su vez, soltarana sus otros compañeros.
En la zona de los tintes pudorescatar Qaytu a uno de sus hermanosmenores, que lo acompañó hasta elgalpón de los telares donde estaban suspadres. El espectáculo era atroz. Ytambién el hedor a excrementos. Allítrabajaban desde niños hasta ancianosen los puros huesos, que apenas podríantenerse en pie, macilentos y atrofiados.Los más afortunados permanecíansentados sobre un tronco al que estabanatados por cadenas. Pero la mayoría nopodía separarse de un tablón muy fuerteque les servía de lecho, con una cadenaatravesada para sujetarlos, y que másparecía potro de tortura que lugar dedescanso.
Los padres de Qaytu se leabrazaron entre sollozos, hablándole ensu lengua. Debieron de preguntarle porsu hermano, porque el arriero lo señalóentre los que estaban a salvo, y elmuchacho los saludó alzando los brazosmientras se aproximaba corriendo.
Asegurada la liberación de aquellagente, Sebastián no podía esperar más.Tenía el paso libre hasta la casa deCarvajal, a la que habían alcanzado yalas llamas, al ascender por lasbalconadas de madera de la fachada. Yse dirigió hacia allí espada en mano,pues aún se veían hombres armados.Entre ellos le pareció reconocer aMontilla, de espaldas, huyendo.
La puerta principal de la viviendale resultó infranqueable. La escalera quela hacía accesible se hallaba envuelta enfuego y los peldaños calcinados porcompleto.
Sin perder un instante rodeó eledificio, hasta encontrar una ventana quedaba a la planta superior. Trató detrepar al alféizar, pero estaba demasiadoalto. Buscó algún apoyo con el quesalvar aquella distancia, y fue aencontrarlo en el armazón del telarmecánico que trajera Carvajal en elbarco, aún sin montar. Lo apoyó contrael muro y de ese modo pudo alcanzar elsegundo piso.
Desde allí, con la perspectiva de la
altura, vio que el fuego rodeaba la casay avanzaba ya hacia los molinos de lapólvora. Si estallaban, se provocaríandesplomes en el cercano desfiladero, lasrocas caerían sobre la casa, y lesresultaría muy difícil escapar.
La vivienda en la que acababa deentrar estaba construida en torno a unaclaraboya central por la que entraba laluz desde el techo, iluminando la caja dela escalera interior. Y a su alrededor sedistribuían las habitaciones. Todo ellado frontal estaba en llamas, y rezópara que la mestiza no se encontrara enél.
Se quitó el paño humedecido de laboca para llamarla, gritando su nombredesesperadamente:
—¡Umina!No obtuvo contestación.—¡Soy yo, Sebastián! —insistió—.
¿Dónde estás?Continuó hasta que su voz se
quebró con el humo, enronquecida porlas toses.
Era una imprudencia: se delataba yperdía toda su capacidad de sorpresa einiciativa. Pero tenía que saber dónde sehallaba y acudir de inmediato a surescate antes de que fuera demasiadotarde.
46
ENTRE DOS FUEGOS
Le pareció oír la respuesta deUmina, llegándole ahogada entre elcrepitar de las llamas. Tan débil era queprimero se preguntó si no seríanimaginaciones suyas, dictadas por elanhelo y la angustia de saberla enpeligro. Luego se dijo que quizá noestuviera en aquella planta, sino en la deabajo. Repitió entonces su llamada, y lepareció que la contestación de la jovenllegaba desde una de las habitaciones deaquel mismo piso.
Rodeó la caja de la escalera y
avanzó abriendo las puertas de lasestancias que encontraba a su paso.
Fue al salir de una de ellas cuandose topó de bruces con alguien.
Era Carvajal. Estaba furioso. Y aúntenía un aspecto más amenazador por lotiznado del rostro y los ojosenrojecidos, en los que se reflejaban lasllamaradas. Éstas ya habían devorado lafachada de la casa y ahora avanzabanhacia ellos en lengüetazos súbitos,invadiendo el hueco de la escalera.
—¿Dónde está Umina? —lepreguntó Fonseca.
El obrajero no respondió. Llevabala espada desenvainada y embistiócontra él con el ímpetu de un toro.Sebastián hubo de retroceder al pronto
para aguantar el primer envite. Tanteóluego, en el contraataque, explorando eltemple de su contrincante. Debíamantenerse tranquilo, a pesar deencontrarse frente al asesino de su padrey de su tío. No podía dejarse llevar porsus emociones más primarias, puestambién estaba en juego la vida deUmina. Y la suya propia. Porque nocabía duda: Carvajal era un formidableespadachín y conocía el terreno a laperfección. Ahora mismo habíaemprendido una ofensiva tan bienmedida que le resultó imposible pararla,y tuvo que recular de nuevo. Se diocuenta de que trataba de arrinconarlocontra la caja de la escalera interior,
con la intención de arrojarlo al fuego.Lo habría logrado de no suceder
algo inesperado. Se oyó un ruido sobresus cabezas, un estallido que se impusopor un momento sobre el rugido de lasllamas. Éstas parecieron dividirse enmultitud de fragmentos, como uncalidoscopio. Y fue al sentir unaquemadura en la mano que empuñaba laespada cuando se dio cuenta de que setrataba de una lluvia de cristalescayendo sobre ambos. Acababa deestallar la claraboya central.
Fue el obrajero quien se llevó lapeor parte, pues había alzado la cara porun instante, consciente de lo quesucedía. La sangre que le manaba delrostro, herido por las esquirlas, pareció
enfurecerlo todavía más. Se la limpiócon la manga de la camisa y se lanzó denuevo en tromba contra él.
—¿Dónde está Umina? —volvió ala carga el ingeniero.
—A buen recaudo. Yo en tu lugarme ocuparía de mí mismo, porque nosaldrás vivo de aquí. De ella ya cuidaréyo.
Trataba Carvajal de provocarle,consciente de sus sentimientos hacia lamestiza. A diferencia de otrosadversarios a los que se habíaenfrentado, la furia no hacía perder alobrajero su fría determinación, el modoen que calculaba los puntos débiles desu contrincante. Y fue capaz de intuir el
de Fonseca. Éste no sólo estaba atento ala pelea, sino a conocer el lugar y, sobretodo, a determinar la habitación desde laque le llegaban los gritos de Umina.Ahora se escuchaban con mayorclaridad, a medida que se acercaban a lahabitación del fondo.
Se habían aproximado urgidos porlas llamas, que los empujaban trasapropiarse de toda la caja de la escalerainterior, al romperse la claraboya yaumentar el tiro. Convertida en una granchimenea, aquella columna de fuegoempezaba a lamer las paredes delencierro de la joven. Y arreciaban susgritos de desesperación.
Sebastián ya había visto el candadoque sujetaba la puerta, y percibía los
golpes de la prisionera, tratando deecharla abajo.
Intentó maniobrar, desesperado,para acercarse allí. Sabía bien que estodebilitaba su posición, pues Carvajalcarecía de este pie forzado, y ello lepermitía anticipar los movimientos delingeniero. Lo había arrinconado denuevo.
Cayó en ese momento entre ambosuna viga envuelta en llamas. Hubo deapartarse el obrajero para que no loaplastara, y desde el otro lado de aquelobstáculo que les separaba dijo aFonseca, con desprecio:
—Ahora que te veo bien,comprendo por qué ese maldito
Condorcanqui te ayudó en Abancay. Losbastardos se entienden entre sí... Es muycómodo dictar leyes desde España conel pretexto de proteger a los indios. Perosólo es para acallar vuestrasconciencias. Porque sabéis que no secumplirán, que ya tenéis aquí quien seencarga del trabajo sucio... Y erainevitable que tarde o temprano tepusieras de parte de esa gentuza.
Nada dijo el ingeniero, pero lasorpresa debió traslucirse en su rostro,porque Carvajal continuó, azuzándole:
—Si no sabes de qué estoyhablando, deberías habérselopreguntado a Umina cuando tuvisteocasión. Ella sabe muchas más cosas delas que te ha dicho, infeliz.
Y al dejar caer tales insinuacionesreía, malévolo. Sobre todo al percatarsede que había conseguido de lleno suobjetivo: recordarle la presencia de lajoven y sacar de sus casillas aSebastián, que inició un contraataque entoda regla.
—Ya veo lo que sientes por ella —se burló mientras paraba sus estocadas—. Otro que ha caído en la trampa. Peroesta vez te va a costar muy caro.
Saltó Fonseca por encima de laviga derribada por tierra para dirigirsehacia el lugar de donde salían los gritosde Umina y sus golpes en la puerta. Ymientras Carvajal sorteaba aquelobstáculo, trató de abrirla. Pero nada
pudo hacer, porque estaba cerrada conun grueso candado.
Mientras el obrajero avanzaba denuevo hacia él, se dio cuenta de que unade las paredes estaba agrietada, a puntode ceder. Y a través de la ventana delfondo pudo ver que las llamas habíansobrepasado la casa y se acercaban alprimer molino de la pólvora.
El tiempo jugaba en contra suya, yno esperó a que Carvajal llegara hastaél. Le salió al encuentro, lanzó un ataquea todo o nada, lo hizo retroceder y nisiquiera cedió al sentir en su pecho elcorte del acero de su adversario. Siguióavanzando con tal decisión que en unúltimo y desesperado esfuerzo logródesarmarle, arrojando su arma contra el
fuego, en el pozo de la escalera.Le puso entonces la espada al
cuello, ordenándole:—Abre esa puerta.Sacó el obrajero la llave y la
introdujo en el candado.—¡Date prisa! —le urgió
Sebastián.Saltó la cerradura, con un
chasquido. Pero no retiró los vástagosde los clavijeros que sujetaban lapuerta. Antes de hacerlo se demoró paramirar tras Fonseca. Y si éste no hubieseestado tan pendiente de apremiarlo,habría sorprendido en sus ojos elpeligro que corría.
Para cuando se quiso dar cuenta, ya
era demasiado tarde. El ingeniero sintióuna punzada atravesándole el brazoderecho, una poderosa tenaza que loinmovilizó, obligándole a soltar laespada. Y antes de que pudierareaccionar ya se hallaba derribado portierra.
Unas fauces abiertas buscaban sugarganta, haciendo brillar contra lasllamas los afilados colmillos húmedosde baba.
El perro de Carvajal, un mastínnegro de gran alzada, hociqueabagruñendo sobre su cuello, tratando dedegollarlo.
El hacendado se abalanzó sobre laespada de Sebastián mientras seescuchaban los gritos de Umina.
Cercada ya por el fuego, la jovenforcejeaba con la puerta tratando dedesencajar los clavijeros del candado.
Fonseca intentó proteger sugarganta de las dentelladas del mastín.Pero el perro tenía una fuerza increíble,incrementada por su ímpetu asesino. YCarvajal, que se había apoderado de suespada, buscaba un hueco pararematarlo.
Apenas se detuvo un instante al oírun estruendo en el exterior. Se produjouna formidable explosión, seguida deotras menores, silbidos de fragmentos deroca que se esparcían como metralla. Yun fuerte impacto en el techo, sobre lahabitación en la que se encontraba
Umina, seguido de los desgarradosgritos de la joven. Había estallado elprimer molino de la pólvora,despidiendo sus restos por el aire.
En ese momento, algo pasó rozandojunto al oído del ingeniero. Un objetoque no acertó a identificar agitó el aireflanqueando su rostro y fue a estrellarsecontra aquella bestia que lo hostigaba.El mastín se estremeció de un modo queno alcanzó a entender. Soltó un alaridolobuno, de insoportable dolor, aflojó lapresa, y pareció doblarse sobre símismo.
Fue entonces, al caer el peno sobreun costado, cuando Sebastián pudo ver aQaytu. Llevaba en sus manos un macizorastrillo metálico de dientes
afiladísimos. Primero había golpeado alpeno con el lateral de la herramienta,para apartarlo de Sebastián. Y una vezque lo hubo echado a un lado pareciódescargar sobre él toda la furiaacumulada en aquellos años en los quehora tras hora, día a día, cada vez quetrataba de hablar, hubo de acordarse deaquella bestia que se había comido sulengua delante de él.
El indio alzó el rastrillo con todasu poderosa envergadura, como quien sedispone a cavar un surco en la tierraendurecida. Y propinó al mastín ungolpe tan descomunal sobre el lomo queno sólo le partió en dos el espinazo, sinotodo su cuerpo. El perro trató de
arrastrar las inertes patas delanteras,pero sólo consiguió resbalar sobre elcharco de su propia sangre y orines quelo separaba de las traseras.
Carvajal se había quedado tanaterrorizado que cuando vio venir contraél a Qaytu, rastrillo en ristre, retrocedió,tropezando en los restos de la vigacarbonizada. Se levantó de inmediato,esquivando el golpe que le lanzó elmayoral. Y sin pensárselo dos vecescorrió hasta la ventana que había alfondo del pasillo y se arrojó por ella.
Al asomarse, el arriero pudo vercómo Montilla y sus hombres ayudabana levantarse al obrajero, para emprenderla huida cojeando hacia la parte traseradel recinto.
Se oyó en ese momento otraexplosión. Sebastián forcejeaba ya conel candado para liberar a Uminamientras se producía una segunda lluviade piedras sobre los restos de la casa enllamas.
Salió, al fin, la joven entre lahumareda, tiznada de hollín, y se echó enbrazos del ingeniero, abrazándolo entresollozos. Y así habrían permanecido,fundidos en un solo cuerpo estremecido,de no urgirles Qaytu.
El mayoral había observado laescena triste y cabizbajo mientras selimpiaba la sangre que le salpicara. Yahora los arrastraba hacia la ventana porla que había subido, la misma donde
colocase Sebastián el armazón del telar.A su alrededor caían pavesas,
techumbres y edificios enteros. Lesprevino para que esquivaran también lascaballerías que trotaban desbocadasmientras los conducía hacia la partedelantera del obraje, todo él erizado enllamas.
Al atravesar el patio explotó eltercer molino de la pólvora y seprodujeron desplomes en las rocas deldesfiladero. La fábrica fue sacudida denuevo por la fuerte pedregada que lloviósobre ella, entre astillas de madera,fragmentos de piedra y esquirlas demetal.
Salieron a la explanada. Y una vezque hubieron conseguido ganar cierta
distancia, les pareció que la mayor partede los operarios estaban a salvo.
Iba a confirmarlo Sebastián,preguntando a Qaytu por su familia,cuando reparó en lo que le sucedía. Sehabía quedado atrás el mayoral,separado de todos. Y no podía apartar lavista del obraje, o lo que iba quedandode él. Su ancho corpachón estabaparalizado, recortándose contra el fuego.El perfil del rostro, cobrizo y arcaico,los pómulos amoratados comohematomas, se volvían aún máscenicientos en la penumbra delcontraluz. Brillaban las llamas en susojos húmedos, empañados por losrecuerdos, dejando entrever un ánimo
tiznado por una orfandad y tristezamilenarias. Un mundo desbarrancado,plagado de despojos.
Parecía experimentar una mezclade sentimientos encontrados. Comotantos indios, seguramente había soñadomuchas veces con el fin de aquellapesadilla, con la destrucción de aqueldegolladero. El obraje había aparecidoante él en los últimos tiempos como unaalimaña que devoraba riqueza ypoblación de aquella zona. Pero nopodía evitar acordarse de los tiemposanteriores, cuando lo aprendió todoentre sus paredes. Y allí quedaban ahorasepultadas sus esperanzas, más de mediavida. En los primeros tiempos, quizá lomás parecido a la felicidad que se le
otorgara.Qaytu se acercó luego a sus padres
y estuvo largo rato sin poder contenerlas lágrimas, abrazado a ellos. Se lesunió después Umina, junto conSebastián. Y fue entonces cuando lafamilia del mayoral se dio cuenta cabalde la presencia del ingeniero. Antes deque la joven les dijera quién era, elpadre de Qaytu se había adelantadohacia él y lo miraba con extrañeza.
—Su cara me resulta conocida —dijo aquel hombre en quechua.
Cuando Umina se lo tradujo, elingeniero respondió:
—Quizá le recuerde a otra persona.Alguno me ha dicho que me parezco a
José Gabriel Condorcanqui.—No, no es eso —repuso su
interlocutor—. He oído hablar de esehombre, pero no lo conozco.
Esta respuesta todavía dejó máspasmado a Sebastián. Había pensadohasta entonces que lo confundían conaquel cacique, a juzgar por lo que lehabía dicho en Lima el oidor Ampuero.Pero incluso los que no conocían aCondorcanqui parecían sacarle algúnparecido con alguien.
En cuando a la madre de Qaytu,cuando supo que su hijo se dirigía a laantigua capital, le encomendó quevisitara a su hermana, que regentabajunto con su esposo uno de los tambosde los alrededores, y le entregó unas
telas que había estado tejiendo para susnietos, que guardaba celosamente bajola ropa.
—Tenemos que marcharnos —dijoal fin Umina.
Se impuso ese silencio hecho derenuncia y resignación que precede a lasdespedidas. Qaytu dijo adiós a suspadres y a su hermano, que ahoraregresarían a sus tierras. La joven sabíaque de tanto en tanto mantenían contactocon las gentes de la sierra que vivíanmás al norte. Y les pidió que losprevinieran sobre lo sucedido, para quese mantuviesen alerta. Porque Carvajalno tardaría en rehacerse y buscarvenganza.
Cuando el ingeniero la puso altanto de lo sucedido, la joven se creyóen la necesidad de prevenirle:
—Mal asunto. Tan pronto llegue aCuzco, Gálvez informará de lo que pasóen Abancay. Dirá que Condorcanqui osayudó. Y en cuanto se sepa lo del obrajeos implicarán a Qaytu y a ti.
De un modo natural, Umina habíapasado a tutearle. Y ése fue también sutratamiento al dirigirse a ella:
—Carvajal tendrá que responderde tu secuestro. ¿Te hizo algún daño esehombre?
Dio un respingo, antes deresponder:
—No. Pero lo va a complicar todo.
—¿Qué hay entre tú y él? —insistióSebastián.
—Ahora no, por favor —le pidióella—. Ahora lo más urgente es pasar elpuente sobre el Apurímac, antes de queCarvajal y Montilla se recuperen yreanuden la marcha. De lo contrario, nisiquiera podremos defendernos de susacusaciones.
47
EL PUENTE
En uno de los tambos del caminoreal les esperaban los arrieros, con lacaravana dispuesta para iniciar elascenso hasta Curahuasi. Allí pensabanhacer noche y preparar el cruce del ríoApurímac, que todos venían temiendo,bajando la voz al hablar de él. Esapreocupación había relegado ahora la deencontrarse sin escolta armada, alperder a Gálvez y sus hombres. Sudeserción se compensaba sobradamentecon el alivio de haber recuperado aUmina.
Sin apenas mediar palabras, ellahabía tomado el mando de aquellacomitiva. Se veía retraído a Qaytu,refugiado en la atención a los detallesmenores de arrieros, mulas y carga. Elmayoral se sentía desplazado por lanueva familiaridad surgida entreSebastián y la joven.
Había intentado el ingeniero volvera la carga mientras ella curaba susheridas, interesándose por su relacióncon Carvajal y las insinuaciones de éstey Gálvez. Pero la mirada de la joven, sumuda súplica pidiéndole una tregua, lehizo desistir de sus propósitos. Y selimitó a rebuscar en las alforjas paraentregarle el espejo de obsidiana que le
encomendara Zúñiga en Lima.La mestiza lo recibió con gratitud,
estrechando aquel preciado objetocontra su pecho, mientras le prometía,humedecidos los ojos:
—Algún día te contaré... Dametiempo...
Llegaron así a Curahuasi, unapequeña aldea sepultada en unaaltiplanicie rodeada de montañas quequitaban el resuello en su ascenso. Allíhicieron alto en la posta, y apalabraronla cena y el albergue con losmantenedores del tambo, quienes lesconfirmaron que ya se había empezado adesmontar el puente: —El paso estácortado.
—¿No lo han atravesado
recientemente unos fusileros? —lespreguntó Fonseca, refiriéndose aGálvez.
—Ellos sí —les contestó elencargado del puesto, dando por sentadoque nadie se opondría a una fuerzaarmada.
—Pues nosotros también —aseguróUmina, con firmeza.
La mañana amaneció envuelta enuna heladora niebla plateada que losenvolvió mientras avanzaban tiritandohacia el río Apurímac. Tardó en alzarseaquel molesto celaje, y apareció el sol,fulgurando en la hierba, escarchada degruesas gotas. Cuando al fin estuvodespejado, pudieron ver a su izquierda
los imponentes nevados del Soray y elSalcantay.
Se habían encontrado ya muchos deaquellos pasos, inevitables para salvarlos valles, gargantas y hondonadas porlos que se despeñaban los torrentes.Pero ninguno tan impresionante ypeligroso como el del río Apurímac.
Un temor reverencial parecíainstalado en el ánimo de todos los indiosde la caravana. No era ningunasuperstición. Otro tanto le sucedía aquien alcanzaba a verlo por vez primera.El puente desplegaba su pasarelacolgante como una gigantesca hamaca,con toda su inestable precariedad. Debíade diferir en poco de los construidos porlos incas. En él rayaba a gran altura su
extraordinario dominio de los tejidos,aquel modo de sacar de la propia tierralo necesario para sortear sus obstáculosy domeñarlos sin ejercer más violenciade la necesaria. Dada la escasez demadera, estaba trenzado con criznejas,fibras del maguey, nombre que daban ala pita. Tejidas con gran habilidad,conseguían gruesas sogas que seanclaban en unos estribos de las orillas.Y allí les aplicaban un torno ocabrestante para tensar las maromas.
Sebastián ya había tenido ocasiónde estudiar su construcción al atravesarel río Pampas, entre Ocros y Uripe. Setendían primero en horizontal tres sogasde gran diámetro, que servían de apoyo
para el suelo del puente. No contabaéste, sin embargo, con un tablero rígido,sino con un material muy ligero, meroslistones hechos del recio tallo de lainflorescencia de la pita. A las tressogas del suelo se añadían más arribados tirantes laterales, sujetos al piso porlianas o tiras de cuero crudo, como elrefuerzo de una cesta. Éstos, a la vez queevitaban un excesivo balanceo, servíancomo antepechos o pasamanos para queen ellos pudieran sujetarse los viajerosy tranquilizar a las caballerías, quedebían atravesarlos con su cargacompleta sobre el lomo.
Pero el puente sobre el ríoApurímac casi triplicaba en longitud aldel río Pampas. No bajaría de los
doscientos pasos de largo. Y estabatendido sobre un precipicio que dabaespanto.
Qaytu había tenido buen cuidado decalcular el itinerario de modo quellegaran al puente a primera hora de lamañana. Era el mejor momento parafranquearlo. Después se levantabanvientos muy violentos que, encajonadosen el cañón del río, golpeaban lapasarela. Y su bamboleo provocabacontinuos accidentes.
La senda que les permitió llegarhasta el puente desembocaba junto alestribo con la choza del guardián y eltorno para tensar los cables. La gargantase había ido volviendo más escabrosa,
hasta quedar cenada por precipicios derocas retorcidas, masas de piedra que seprecipitaban a pico hasta un umbríobarranco. Desde él subía el fragor delagua encrespada y espumeante.Constreñida en tales estrechuras, sustorbellinos se estrellaban contra lasaristas cortantes de las piedras delcauce, de modo que la caída sobre ellassuponía una muerte segura.
En medio de tan estremecedorpaisaje aquella estructura se mecía conla fragilidad de una telaraña. Se encogíael ánimo sólo de pensar que debíanatravesarla. Y más aún al comprobar losfuertes latigazos del viento, pese a lotemprano de la hora. Además, se habíaniniciado las obras de mantenimiento,
retirándose algunos de los cordajeslaterales que servían de protección.
Cuando llegaron hasta la choza delguardián, éste les hizo saber que elpuente estaba cenado. Tuvo que emplearUmina todas sus dotes de persuasión, yun sustancioso desembolso, para lograrque les permitieran el paso, bajo supropio riesgo y responsabilidad. Lecostó otra larga discusión a la jovenconvencer al vigilante de que eso noexcluía tensar más los cables medianteaquel cabrestante que los sujetaba, paracontrarrestar el balanceo provocado porel fuerte viento.
Así se lo indicó a sus hombres elencargado, pero de tan mala gana que no
quedaron parejos, sino desequilibrados.El puente estaba ladeado, y los cablesque deberían servir como antepechos oagarraderos rayaban tan bajos que norendían una protección segura. Además,las cuerdas que los sujetaban al suelo seveían muy gastadas, incrementando elpeligro.
Qaytu los apremió, porque estabanperdiendo un tiempo precioso. Lacorriente de aire que barría el cañónsoplaría con mayor fuerza a medida queavanzase la mañana. De manera que, sinmás preámbulos, entró el primero. Sabíabien que su mula Cerrera serviría paradar ejemplo a las demás, y que el restode la recua la seguiría. Umina ySebastián cenaban la marcha, para anear
a los más timoratos. Al internarse en la frágil pasarela
se dejó notar el viento con crecienteviolencia, produciendo una vibraciónque sacudía todo el cuerpo, hasta crearun profundo desasosiego. No erahorizontal, como sucedía con los puentesrígidos, sino que se desfondaba con unamarcada curva en forma de U. Encondiciones normales, bien tensadas lasmaromas, dejaría acusar una suavependiente de bajada y otra de subida.Pero ahora era muy pronunciada. A loinestable de su aparejo había que añadirlo resbaladizo de las tablas: húmedas,musgosas, embadurnadas por unmucílago verdoso. Y quebradas en
algunos tramos donde resultaba fácilperder pie.
La situación más grave se produjoal cruzar el puente, con Qaytu a punto dellegar a la otra orilla, mientras Umina ySebastián cerraban la caravana. Ahoratodos se encontraban sobre la corriente.No podían dar marcha atrás. Habíanpuesto en medio las mulas más cargadas,con los objetos más valiosos. Y en esemomento se embolsaban en el fondo dela U formada por el puente. Este era tanhondo que no alcanzaban a remontar lapendiente que les habría permitidofranquearlo.
Gritó Umina para avisar a Qaytu,tratando de hacerse oír por encima delbramido del río y el rugido del viento.
Se volvió el mayoral y, al apercibirsede la situación, hizo señas a los arrierosque venían detrás de él para que tirasende sus mulas, de modo que permitieranremontar a las más lastradas. Pero éstasse estaban asustando, paralizando eltránsito de la caravana.
Si aquella situación se prolongaba,se volvería cada vez más peligrosa,pues cundiría el pánico entre hombres ybestias, el puente se iría hundiendo cadavez más, y allí perecerían todos. Uminase dio cuenta de inmediato. Y entoncespudo comprobar Sebastián, una vez más,la increíble resolución y sangre fría dela joven, que empezó a dar órdenes enquechua con un temple y precisión que
ya hubiera querido el mejor estratega.Ante todo, insisto a Qaytu para que
no se detuviera:—¡Apresúrate! —le ordenó— ¡Sal
de la pasarela y pon a las mulas a tirardel cabrestante para tensar las maromas!
A continuación, ordenó a losarrieros que estaban en lo más hondo delpuente:
—¡Vosotros, desatad los fardos delas mulas y tiradlos al agua!
Dudaron sus hombres enobedecerla, pues sabían lo que estoimplicaba. Muchas de aquellasmercancías habían venido desde Españahasta Panamá, y desde allí hasta elCallao. Desprenderse de ellas suponíauna pérdida enorme: no sólo arruinaría
las ganancias de aquel flete, sino quizálas de toda la temporada.
—¿No me habéis oído? —insistióella—. ¡Tiradlos!
Arrojaron al vacío los fardos delas mulas, uno tras otro.
—¡Seguid! —gritaba la joven—.¡Más! ¡Más!
Umina no dejó de hacerlo hasta queel cabrestante consiguió suavizar lapendiente y los animales, ya aliviados,pudieron remontar la inclinada rampa,pasando todos hasta la otra orilla.
Una vez allí, no dio a nadie ni uninstante de reposo. Sabía bien quecontinuaba el peligro. Y se dedicó juntocon Qaytu a reorganizar las cargas y
repartiéndolas entre todas las acémilas.Ahora tenían que subir hasta lo alto delcañón formado por el río.
Al mirar hacia arriba se apreciabael empinado zigzag desplegado por elcamino real para trepar penosamente. Seabría paso entre los riscos como mejorpodía, serpenteando en innumerablesvueltas y revueltas, enroscándose sobresí mismo como un tirabuzón.
Era muy irregular, apenas se hacíapie por su estrechez. Los derrumbes lohabían borrado hasta el punto de nodistinguirse el suelo firme. Un solo pasoen falso significaba despeñarse entreaquellos riscos.
En muchos tramos, la ascensión sehacía a todo o nada: a un lado del
sendero la pared vertical, a pico, y alotro el abismo. Algunos repechos erantan extremados que se habían labradopeldaños, escaleras de caracol que seabrían en abanico para proporcionarcierta sujeción a las mulas. Aun así, losanimales subían con tanta fatiga quehabía que dejarlos descansar a menudo,apoyándose los arrieros contra sus ancaspara darles algún respiro.
Qaytu iba marcando estas pautas,abriendo el convoy con su mulaCerrera. En cada curva maniobraba contiento, buscando el modo más seguro deabordarla. No tuvieron problemas en losprimeros tramos. Sin embargo, a medidaque subían, la violencia del viento se
acrecentaba. Sobre todo al arrastrararena, que se estrellaba contra el rostro.Las acémilas, hostigadas por aquelvendaval, se distraían de la senda, quesolían seguir con gran seguridad.
Cuando ya estaban a punto deculminarlo, Cerrera tuvo dificultadespara salir de una roca. Algo habíabarruntado el animal, pero Qaytu tuvoque obligarla a continuar hacia arribapor la pura fuerza. Quienes iban detrásseguían la maniobra con el ánimo ensuspenso: si la mula llegaba a resbalar,los arrastraría a todos en su caída.
Por alguna razón, Cer rer a senegaba a subir. Bajó Qaytu para revisarsus patas traseras. La mula siguió suinstinto natural, buscando el apoyo de la
roca más firme, que el mayoral nopercibía por el corrimiento del terreno.Intentó corregirla, y el animal sedesequilibró tratando de cambiar suposición. Si lo hacía, iba a resbalarsobre las demás, arrastrando a toda lacaravana en su caída. Y el indio, lejosde las riendas, no lograba controlarla.
Umina no vaciló. Cedió a Sebastiánsu caballo, sacó el fusil de la funda y seapoyó contra un saliente de la roca paratemplar el pulso. No podía fallar. Notendría otra oportunidad.
—¡Qaytu, contra la pared! ¡Pégatea la roca! —le gritó.
Se oyó un disparo. La mulaCerrera tenía los ojos muy abiertos y
espantados. Y justo entre ellos saltó elimpacto del plomazo. El animal sedobló de costado. Sus patas traserasperdieron pie al caer por el precipicio.Primero panza arriba, luego girando amedida que se estrellaba contra lasrocas, envuelta en una nube de polvo. Laperdieron de vista, pero siguieronoyendo el crujido de huesos, el arrastrarde piedras, los golpes sordos, hasta queel bramido del río se la tragó.
Tras aquella agotadora subidallegaron al fin a la cima que dominaba elcañón del río. Umina puso su manosobre el hombro del apesadumbradoQaytu, diciéndole con aquel gesto másde lo que podían expresar las palabras.
Reparó Sebastián en la
desorientación que se apoderaba delmayoral, en el modo en que parecióvagar por toda la recua, como alma enpena, en busca de otra mula. Y su formade descargar una que iba en la posiciónde cola para montar en ella. Asícontinuó el resto de la jornada, lejos detodos, embargado por aquella sensaciónde desamparo que, más que nunca,contrastaba con su descomunal ydesplomada humanidad.
Un trecho más tarde los montonesde piedras de las apachetas lesindicaron que se hallaban en la divisoriaentre las dos cadenas montañosas. Sóloles quedaban tres postas para llegar aCuzco.
48
CUZCO
Al remontar el cerro de Carmencaapareció a sus pies la antigua capital.Las chimeneas esparcían un humo lentoy adormecido, azuleando sobre lastechumbres de tejas rojizas. Al fondo, laluz impregnaba el ocre de las colinas,para destellar luego a través del airesutil y diáfano.
Los arrieros se destocaron en señalde respeto. Además de marcar el finalde aquel viaje, para ellos seguía siendouna ciudad sagrada. Allí habían fundadolos incas su ombligo, y de él surgían las
principales rutas del Tahuantinsuyu, elImperio de las Cuatro Direcciones.
A pesar de su gran altura, era unoasis en medio de tan accidentadageografía. La ciudad estaba situada en elmás céntrico de los valles, en el corazónde la horquilla formada por elApurímac, que la resguardaba por eloeste, y el río Urubamba, que corría porel este, antes de sumar sus aguas paraconvertirse en el Ucayali, una de lasmadres del Amazonas.
Cuzco se encontraba en el fondo desu propio bolsón, el valle del Huatanayo Río Anudado, uno de los afluentes delUrubamba. Era el arroyo que ahoratenían a sus pies, trazando una diagonaldesde el noroeste hasta el sureste. Casi
en paralelo a él, más al norte, discurríael Rodadero o Tullamayo. Y en mediode ambos cauces se desplegaba laciudad vieja.
El núcleo de ésta era una lengua detierra que se descolgaba de la colinacentral, protegida por la fortaleza deSacsahuamán. El espolón descendía porentre los dos ríos, cuyas corrientesterminaban uniéndose hacia el sur. Y alhacerlo delimitaban un extenso terreno,trazando el perfil de un gigantesco puma,uno de los animales sagrados de losincas. La cabeza estaba al noroeste, enla cima de la colina central,laboriosamente remodelada con este fin.La cola la formaba la confluencia de los
dos arroyos al sureste. En medio, laPlaza de Armas servía como corazón aaquel felino dibujado sobre el suelo.Más abajo, a la altura de las partesgenitales del puma, se había edificado elTemplo del Sol o Coricancha, ahoraconvertido en el convento de SantoDomingo.
—Ése es nuestro objetivo —dijoUmina señalando su torre—. Ahí está latumba de Sírax.
—No será fácil entrar —aseguróSebastián.
Se refería al opresivo desplieguedel ejército español y a las numerosasmedidas de seguridad que habían tenidoocasión de advertir a medida que seacercaban a la ciudad. Eran los
preparativos para ahorcar a Farfán delos Godos y a otros sublevados contralos tributos impuestos por los nuevosgobernantes. En aquel tenso ambiente,tendrían que observar grandesprecauciones, porque ya se sabría losucedido en el obraje. Y Carvajalestaría de camino para acusar aSebastián y a Qaytu de participar en elasalto. Tan pronto fuese efectivo eserequerimiento les resultaría imposiblemoverse con libertad.
No tenían tiempo que perder.Mientras el mayoral y los arrieros seencaminaban a los almacenes situadosen la ciudad nueva, Umina y Fonseca sedirigieron a la Casa de las Serpientes.
Se levantaba aquella mansión enpleno centro, junto a la Plaza de Armas,presidida por la catedral y la iglesia delos jesuitas. Tras la expulsión de laCompañía, esta última se habíaconvertido en cuartel del ejército.
El ingeniero experimentó unaextraña sensación al moverse por entreaquellos lugares donde tan reconociblesresultaban aún la población, cultura ycostumbres incas. Todo lo que habíatenido ocasión de reconstruir vagamentemientras leía la Crónica, en un nebulosodesfile de rostros e imágenes, se leaparecía ahora palpable, concreto. Y,lejos de sentirse decepcionado, le atraíacon una fuerza irresistible, sobre todo
cuando llegaron a la casa de Umina,cuyo fuste quedaba tan a la vista. Adiferencia de otros edificios de granrango, ocupados en los bajos porpequeñas tiendas de plateros, tejidos oespecieros, todo el palacioestaba adisposición de la familia. Y Fonseca nopudo ocultar su emoción al encontrarsefrente al mismo lugar dondetranscurriera la historia de Quispi Quipuy Sírax. Porque ahora veía aquel mismoportalón que dos siglos antes habíaescrutado Diego de Acuña en su ansiosabúsqueda de la joven.
Las serpientes enroscadas en eldintel parecían proteger la entrada.Umina le explicó que estaban talladas detal modo que podían predecir los
cambios de tiempo: los distintos vientos,al pasar a través de ellas, ponían en susbocas diferentes sonidos.
Desde allí se pasaba a un zaguánrealzado en sus dimensiones por lasobria disposición heredada de los incasy la cantería antigua del palacio deHuayna Cápac, que se alzara en aquellugar. Una arquitectura estricta ydespojada, atenida a la poderosatrabazón de los muros.
Gracias a ella, todo el edificiotransmitía una convicción sin fisuras. Laúnica renuncia en tan compactaenunciación de los volúmenes eran lasdos troneras que controlaban la entraday que, llegado el caso, podían usar los
vigilantes para embocar sus arcabuces.Aún conservaba una rampa
empedrada que permitía a los carruajesy caballerías entrar directamente en elamplio patio de arcos toscanos,adornados en los entrepaños conmacetas de geranios y diminutoslimoneros. Desde allí se subía al pisosuperior a través de una escalera depiedra negra de gran ceremonial. Y elempaque aumentaba gracias a larobustez de los peldaños y la densailuminación, caída desde lo alto comouna cortina.
Uyán, la madre de Umina,descendió entre aquella luz como siemergiera desde otro tiempo. Al verregresar a la joven sana y salva,corriendo a su encuentro, se le iluminóel rostro, todavía hermoso, dondedominaban los rasgos indios. Y exclamómientras la abrazaba:
—¡Hija mía! ¡Qué larga se me hahecho la espera! No vuelvas a dejarmesola nunca más.
Las lágrimas que corrían por susmejillas no le impidieron examinar aSebastián de arriba abajo. Siguióhaciéndolo cuando la joven se lo
presentó y, tras ordenar a los criadosque se hicieran cargo de sus equipajes,los llevó hasta el salón. Peinaba yacanas, pero se mantenía coqueta yvivaracha.
La habitación estaba caldeada porbraseros de plata. Cubrían las paredesfinos tapices indígenas de lana devicuña, alternando con otros flamencos yespañoles. La pintura era de calidad. Enlos muebles convivían los cordobanes yel palisandro con las maderas de chontay pisonay, los alisos de Paucartambocon los cedros de Amaybamba. Losbargueños de ébano y nácar alternabancon los jarrones de porcelana china y lasarañas de vidrio veneciano. Con unaparticularidad, que no había visto
Sebastián en parte alguna: el arte de losindios se hallaba allí a la par que eleuropeo, ya fuera en esculturas oterracotas, en pinturas de la escuelacuzqueña o en la profusión de textiles,de deslumbrante hechura y color. Todoestaba, en fin, tan mezclado de indio yespañol que ya no era lo uno ni lo otro,sino algo nuevo.
Este primor subía de tono en eloratorio privado, con un retablo debuena mano encomendado a una virgende la devoción de Uyán.
—No he dejado de rezar por ti niun solo día —dijo la mujer, cenando laspuertas del oratorio—. Sobre todo trasrecibir la carta que me envió don Luis
de Zúñiga desde Lima.—¿Eso hizo? —se extrañó Umina.—Mandó un correo urgente tan
pronto te secuestraron, paratranquilizarme, por si me llegaba lanoticia a través de otros conductos. Ytambién hablaba de usted —añadiódirigiéndose al ingeniero—. El resto delas novedades ha corrido por la ciudaden boca de Gálvez y otros viajeros.
—¿Lo del obraje?—Sí. Eso ha causado gran alarma.
Tanta, que no se hablaría de otra cosa deno ser por la gravedad del asunto queahora ocupa al corregidor de la ciudad.
—La ejecución de Farfán de losGodos, supongo —dijo Umina—.Hemos visto las patrullas del ejército.
—El ahorcamiento público es cosade días —les informó Uyán—. Ycualquiera que dé un paso en falso oresulte sospechoso lo pagará caro. Lastropas están a la que salta, para dar unescarmiento ejemplar.
—¿Qué hará, entonces, Carvajal?—preguntó Sebastián.
Y notó que, al plantear estacuestión, la madre miraba a la hija comosi le consultara algo, retrayéndose en larespuesta y dejando la iniciativa a lajoven.
—Vendrá aquí lo antes que pueda,no lo dudes —contestó Umina.
—Y nos implicará a Qaytu y a míen el incendio del obraje —remachó el
ingeniero.—Eso desde luego. Pero, tal y
como están las cosas, no creo queespere la resolución por procedimientoslegales, que llevará mucho tiempo y leobligaría a responder de mi secuestro.Contando, como cuenta, con la partidaarmada de Montilla, preferirá actuar porlibre, y de inmediato. A juzgar por laspreguntas que me hizo te puedo asegurarque lo más urgente para él es localizarla tumba de Sírax en el convento deSanto Domingo. Y hacerlo antes quenosotros, por supuesto.
Tras escuchar a Umina, sacudióUyán la cabeza, y se dirigió a ella parareprocharle:
—Lo que hiciste fue una
imprudencia, hija mía. Sobre todo,después de lo que hubo entre Carvajal ytú.
Sebastián se quedó sorprendido, yrecordó las malévolas insinuaciones deGálvez y del obrajero.
—¿Qué quiere decir tu madre? —preguntó a la mestiza.
—Ya veo que no se lo has contado—le dijo Uyán a Umina con dureza.
Le contestó la joven en quechua,muy alterada. Replicó la madre en elmismo idioma y tono, tratando de hacervaler su autoridad. Y ambasprosiguieron su discusión en esta lengua,hasta que Uyán abandonó la habitaciónrefunfuñando, dejándolos a solas.
Quedaron los dos en un incómodosilencio, que rompió Sebastián:
—¿Qué deberías haberme contado?—Que Carvajal y yo estuvimosprometidos. Se quedó estupefacto,mirándola de hito en hito. Luego caminóa grandes zancadas, alejándose hasta unrincón, mientras exclamaba:
—¡No me lo puedo creer!—Tenía intención de contártelo, ya
te lo dije. Y no es lo que piensas...—O sea, que tomamos en Lima una
escolta armada, forzamos la marcha, nosarriesgamos a seguiros creyendo queestabas en peligro... ¡Y todo era pocomenos que una disputa de antiguosenamorados! ¡Qué estúpido he sido!
Esto pareció sacar a Umina de suscasillas. Se puso furiosa y fue hasta él.Primero se le encaró, impidiéndoleavanzar. Pero luego pareció quebrarse.Lo miró con los ojos humedecidos y lesuplicó:
—Escúchame. Yo era muy jovencuando Carvajal empezó a cortejarme.No conocía su calaña... Tampoco mipadre... Luego él murió. Y fue Qaytuquien le descubrió a mi hermano Manuelcómo trataba ese hombre a la gente en elobraje, y los planes e intereses que lomovían a asociarse con nosotros.
Nada dijo Sebastián, que se debatíaentre los sentimientos más encontrados.
—Mírame a la cara, por Dios —le
pidió Umina—. Supe bien a lo que meexponía cuando me metí en tus asuntosen Lima. Pero ¿qué debería haberhecho? ¿Dejarte abandonado cuando túestabas en peligro?
Se separó él, caminó entre losbraseros, llegó hasta la pared del fondo,y dio un puñetazo tan fuerte que resonóen toda la habitación. Luego se volvióhacia la joven, anduvo lentamente endirección a ella, y cuando llegó a sualtura, la tomó por los hombros, paradecirle:
—Lo siento, debería habermeimaginado esa historia... Perdóname.
—Ese hombre y yo nunca llegamosa intimar... Además, no tienes queavergonzarte por lo que sientes. A mí me
sucede lo mismo contigo. —Lo cogió dela mano y, señalando el brazo derecho,añadió—: Hay sangre aquí, se te hanabierto las heridas y tendré quecambiarte la venda.
—Qué importa eso ahora... —ledijo él mientras la abrazaba.
Permanecieron así, muy juntos,pecho contra pecho, hasta que la voz deUyán los devolvió a la realidad:
—Ya tenéis preparadas lashabitaciones —les comunicó. Y añadiódirigiéndose a su hija—: He dejado enla tuya el vestido que te encargué para elCorpus.
Los acompañó Uyán mientrasproseguía con su cháchara. Y esta vez
tuvo Sebastián la sensación de queUmina agradecía a su madre el cableque les estaba echando al contarlesaquellos pormenores. Pues, segúnexplicó a Fonseca, era una costumbreinveterada estrenar ropa nueva durantela mayor fiesta de la ciudad, queacababa de tener lugar.
Se hizo lenguas de la de aquel año,sus salidas, llegadas, ceremonias en lacatedral, procesiones y regresos.
—Han estado bien las carrerasentre San Jerónimo y San Sebastián, aver quién llegaba antes desde susparroquias hasta el centro —informó asu hija—. Por cierto, que ganó SanSebastián...
Al darse cuenta de que ése era,
justamente, el nombre de su huésped,añadió, no sin picardía, y a la atenciónde él:
—La fiesta dura tanto que obliga aalgunos santos a dormir en lugares desantas. Y esto da mucho qué hablarsobre lo que hacen los unos y los otrostan juntos, aunque estén en lugarsagrado...
—Madre, nuestro invitado estácansado y deseará ordenar sus cosas,asearse y mudarse... —la interrumpióUmina, que temía como un nublado lasindiscreciones de su madre.
Porque Uyán estaba aludiendo allance del confesionario en la catedral deLima, que sin duda le había contado
Zúñiga en su carta: bueno era don Luispara dejar pasar esos detalles... Y al verque su hija no soltaba prenda —ni loharía mientras la oyera Fonseca—,cambió la madre al quechua para decirleque con ella no se hiciera la interesanteni la importante, ni se diera tantoshumos, por el simple hecho de volver deEspaña o de Lima.
Umina cruzó los brazos, desafiante,y preguntó a su madre, también enquechua:
—A ver, ¿qué es lo que quieressaber? ¿Si he pleiteado como medijiste? ¿Si he tenido en cuenta lasinfluencias de mi padre en Madrid?
—Para eso habrá tiempo de sobra—la interrumpió Uyán, en ese mismo
idioma—. Yo lo que quiero es saber quéhay entre tú y este buen mozo.
—No hay nada.—¿Nada? —rezongó—. Habéis
venido en el mismo barco desde España¿y me quieres hacer creer que no haynada? Arriesgas tu vida por él, sabiendoque te enfrentas a Carvajal, ¿y quieresque tu madre se trague eso? Sobre tododespués de lo que acabo de ver...
Sebastián, que no podía seguir estaconversación, sí se percató de queUmina se sofocaba, ruborizándose.
—¿Lo ves? —dijo Uyán con airetriunfante y siempre en su idioma—.¿Dónde os cambiasteis la ropa?
—¿Ya te lo ha contado en esa carta
don Luis de Zúñiga? —suspiró la jovencon resignación—. En la catedral deLima.
—Claro, tenía que ser en esaSodoma y Gomona...
—¡Pero si todo fue en unconfesionario! —protestó la joven.
—¡Dios mío, ya no se respeta nada!—No es lo que crees.—Sí es lo que creo —contraatacó
Uyán—. Eres peor de lo que pensaba.Incluso las limeñas, cuando van alconfesionario, lo usan para purgar suspecados. Tú, al parecer, lo haces paracometerlos. ¡Jesús, María y José!
Repararon entonces en la presenciade Sebastián y, esbozando una mediasonrisa, dijo Uyán a su hija:
—Atendamos a nuestro invitado,que lo tenemos aquí al pobre como unestafermo. Parece muy atento y educado.Pero desengáñate, hija mía, los buenosyernos no siempre son buenos maridos.Y los buenos maridos no siempre sonbuenos amantes. Que hay que elegir enesta vida. Y no digo más.
—A ver si es verdad, madre, quemenudo recibimiento me estás dando —suspiró la joven.
—Vamos a enseñarle la casa y suhabitación —dijo Uyán, ya en español,dirigiéndose tanto a Umina como aSebastián.
Era mucha la servidumbre delpalacio. Tanta que en su recorrido por
las distintas estancias pudieron ver a lascriadas y criados indios ocupados en laslabores más diversas mientras cuidabana sus propios niños o cortaban el pelo alos muchachos. Y en medio de todoaquel alboroto, Uyán no perdía el hilo.Llamaba a cada cual por su nombre,conocía sus problemas, atendía a losproveedores o daba instrucciones aquienes arreglaban un tejado. Era el ejeen torno al cual giraba la casa. Nocundía la prisa, pero todo estaba en susitio, nadie perdía el tiempo.
Llegada la noche, apareció Uminacon el vestido que le había encargado sumadre. La recordaba Sebastián ataviadade gran gala, a la europea, en el teatrode Madrid o en el barco. Y a la limeña,en casa de don Luis de Zúñiga. Ahora lohacía al estilo indio. Y quizá era éste elque mejor destacaba sus negrísimoscabellos, la limpieza de líneas bajo losojos levemente rasgados, pues selimitaba a una tela de raso blanco contopos rojos y cenefas de motivosgeométricos, aquellos t o c a p u s queequivalían en un noble inca a lasinsignias distintivas de la casa real. Sepreguntó él por la vida que llevaría la
joven en aquel ambiente cuzqueño, quedebía ser en ella el más habitual.¡Cuántas cosas suyas le quedaban porconocer!
Habían encendido la chimenea enel comedor, presidido por una mesa quepodía acoger holgadamente a más deveinticinco invitados, con mantelesbordados por las monjas de Santa Clara.La cena, servida en cubiertos de plata ysoperas del mismo metal, excedíasobradamente el apetito de cualquiercristiano, por muy hambriento queviniera de atravesar montañas,barrancos y altiplanos.
Tras los entrantes y sopasdispusieron en unas fuentes patatas dediversas altitudes y sabores, zanahorias,
habas y ajíes variados. Y empezó Uyánsu interrogatorio:
—Así que es usted militar —dijo aSebastián—. Como mi difunto marido.
—Madre —la interrumpió Umina—. El señor Fonseca lo es de cañera,ingeniero. Y mi padre el único fuego alque se enfrentó fue el de esa chimenea.
—El dirigía las milicias.—Las financiaba para beneficiarse
del fuero militar y que le ampliaran susconcesiones de transporte. Le gustabaponerse todos los domingos su casacón,peluca, fusta y escarapela e ir despuésde misa con los amigos a pegar cuatrotiros contra unos pobres pedruscosindefensos.
—Pues a ti bien que te enseñó adisparar.
Hizo un gesto la joven para quecambiase de tema, y así lo intentaronmientras venían los siguientes platos.Sacaron gallinas rellenas con salsa depasas y almendras, conejillos de Indiasy perdices con aceitunas de Angostura.Y remataron con un tiernísimolechoncillo de Huaracondo con su pieldorada y crujiente impregnada dehierbas aromáticas. El vino procedía delos valles yungas.
—Ve a la cocina y elige tú mismael postre —pidió Uyán a su hija.
Y mientras la joven estaba ausentese dirigió a Sebastián para preguntarle
sobre el modo en que había conocido aUmina. Se lo explicó él, como mejorpudo, y concluyó, por decir algo:
—Es mucha mujer.—Sí, tiene carácter, en eso ha
salido a mí —corroboró Uyán—. Ymenos mal que es menudita.
—A mí no me parece tan menudita.—Umina no es alta —insistió su
madre—. Lo que pasa es que anda muyerguida.
—No sólo anda. Toda ella es muyerguida.
—Es un poco orgullosa. La sangreespañola de su padre, recriada en Lima,para acabar de arreglarlo. Siempre hasido muy independiente y rebelde. A míno me hará caso, ya lo ha visto. Por eso
quería pedirle que cuide usted de ella.No sé qué planes tienen, peroprométamelo.
—¿Planes? —quiso aclarar elingeniero—. ¿A qué se refiere?
—Perdone, no me he explicadobien. Me refiero a lo que andanbuscando. En lo demás no me meto. Soncosas demasiado imprevisibles. Yoconocí a mi marido cuando aún saltaba ala comba y no había cumplido los diezaños. Fueron mis padres quienesapalabraron el matrimonio. Al principio,él me parecía muy poca cosa, erapequeñito, como Umina. Pero llegué aquererlo con locura. ¡Quién me lohubiera dicho!
Dudó Fonseca en plantearle unacuestión que le rondaba por la cabeza, larelación de su hija con Carvajal. Perono le pareció educado hacerlo. Algodebió intuir ella, porque salió a suencuentro para decirle:
—Se preguntará usted cómo pudocomprometerse mi hija con ese canalla...
—No, por Dios, no quisiera serindiscreto —mintió él.
—Pues fíjese, yo creo que esehombre buscaba nuestras tierras deYucay... No las hay mejores en todoPerú. Y significan mucho para mí, nuncahan salido de mi familia. ¿Sabe quiénfue Huayna Cápac?
—Creo que el último emperador
inca antes de que llegaran los españoles.Lo miró agradablemente
sorprendida y continuó: —Pues esastierras vienen directamente de él. Y enellas metió mi marido todo su dinero, apesar de que podía haber ganado muchomás, como le aconsejaba Zúñiga. Peroquisimos guardarlas y mejorarlas paranuestros hijos.
Aquí hizo una pausa, sin duda parasuperar la congoja que hubo deacometerle al acordarse de Manuel, suprimogénito, muerto a manos deCarvajal, según sospechaban. Y antes deque Sebastián la interrumpiese,prosiguió:
—Ahora esas tierras son de Umina.Yo ya tengo mis años, deseo morir en
ellas y ser enterrada allí junto a mimarido. Es el lugar donde nací y dondefuimos más felices. También quiero lomejor para mi hija. Aquí o en cualquierotro lugar. Se lo merece. Se lo haganado. Ahí donde la ve, no lo ha tenidofácil. Puede parecer que sí, porque esguapa, muy echada para adelante,obstinada.
—Dígamelo a mí.—Ha tenido sus motivos. Lo suyo
ha sido una cuestión de fuerza devoluntad. Recién nacida, nadie daba unreal por ella, decían que no duraría ni unpar de días. Sobrevivió. Luego,temieron que no llegara a la semana.Consiguió llegar. Después, que no
alcanzaría al año. Pasó uno, y dos, ytres. Y seguía viva. Hasta cumplir losveinticinco que tiene ahora.
—Pero si es una mujer de hierro.En el barco y en Lima ha sido ella quienha cuidado de mí —alegó Fonseca.
—Parece de hierro, por sucabezonería; sin embargo... —y noconcluyó Uyán la frase al ver queregresaba su hija, seguida de trescriadas con los postres.
Colocaron en el centro de la mesachirimoyas, higos rellenos de nueces,mazapanes, bizcochos de Oropesa...Todo ello regado con los licores defrutillas maceradas del valle de Yucay.
Les tocó entonces el turno a Uminay a Sebastián. Y contaron a Uyán sus
averiguaciones y planes para visitar elconvento de Santo Domingo y localizarla tumba de Sírax, donde junto a laCrónica y el quipu rojo parecíaencerrarse la última pista para dar conel paradero de la Ciudad Perdida de losincas.
—Algo así me temía —dijo lamadre, mirándolos preocupada—.Vilcabamba son palabras mayores.Además, no habéis podido elegir peormomento.
—¿Te refieres a la ejecución deFarfán de los Godos? —le preguntó suhija.
—Eso por un lado —respondió lamadre—. Pero también están las demás
algaradas que se quieren prevenir conesos ahorcamientos. Y atajar laspretensiones de otros como José GabrielCondorcanqui. ¿Sabe quién es?
—Conoce la historia —le informóUmina.
—Sí —añadió Sebastián—. Meencontré a Condorcanqui en Abancay,con aires de gran señor. Y me ayudó asalir con bien de la encerrona tendidapor Carvajal.
—He oído lo de la Yahuar Fiesta—intervino Uyán—. No sabía quehubiera estado usted allí, ni conozco enpersona a ese cacique, pero lo suyo espreocupante. Se hace llamar TúpacAmaru.
—Sí, sí, lo sé —la informó él—.
Un oidor de la Audiencia de Lima mepuso al tanto en casa de don Luis deZúñiga. Nos contó sus pleitos para serreconocido el único descendientelegítimo de los incas de Vilcabamba.
—A eso me refería cuando hablabade los problemas que os traerá buscaresa ciudad. Si Condorcanqui andareclamando la herencia del trono deVilcabamba, no va a ser el mejormomento para hurgar en esos asuntos.Además, no ha faltado gente que hapretendido implicarlo en el motín deFarfán de los Godos, aunque no se hapodido probar nada.
—¿Y el convento de SantoDomingo? —preguntó Umina.
—En ningún caso os dejarán entraren la cripta —le respondió su madre—.Los frailes están hartos de los quequieren remover las tumbas para seguirla pista del tesoro de los incas. No sólono os dejarán entrar, sino que avisarán alas autoridades.
—Pero mucha gente sabe que esallí donde está entenada la antiguafamilia real inca: Túpac Amaru, SayriTúpac y Beatriz Clara Coya.
—Sí. Y también que estáconstruido sobre el Coricancha —añadió Uyán—. Y el Templo del Sol erael lugar más sagrado de Cuzco y delimperio. Con toda la indiada alborotada,las autoridades españolas no están
dispuestas a que nadie reivindique lasdinastías incas. Han prevenido a losdominicos para que no se revuelva enesas tumbas. Os exponéis inútilmenteyendo allí.
—No nos queda otro remedio —dijo Umina. Y dirigiéndose a Sebastián,le pidió—: Enséñale a mi madre laCrónica, el quipu rojo y las tres hojascon la relación de huacas.
Se disculpó el ingeniero paralevantarse de la mesa y regresó al pococon aquellos objetos, que entregó aUyán.
—De esto es de lo que te hemoshablado —le explicó la joven—. ASebastián le ha costado mucho hacersecon estos documentos. Pero no valen
nada sin lo que contiene la tumba deSírax. Tenemos que encontrarla.
Uyán miró y remiró aquellascuerdas con nudos, no sin aprensión.
—¿Conoces a alguien que entiendade quipus? —insistió su hija.
—Esto es muy complicado,necesitaréis un quipucamayo de verdad.Conozco a uno. Si él no sabe, nadiepodrá ayudaros.
49
SANTO DOMINGO
A la mañana siguiente, Sebastián yUmina se dispusieron a explorar elconvento de Santo Domingo. Iba vestidaella de india del común y él de tal modoque bien podría pasar por un mestizo detez clara. Dos castas que abundabanentre sus más de cuarenta mil habitantes.A diferencia de Lima, ciudad deblancos, Cuzco lo era de indios, y portodos lados se escuchaba la lenguaquechua.
Antes de echarse a la calle sehabían informado sobre los dominicos.
No se contaba el suyo entre losconventos mejor dotados de la ciudad,ni en claustro ni en iglesia. Estabademasiado retirado del centro, y sólo lofrecuentaban las gentes principales enalgunas festividades muy señaladas. Sucomunidad, que en tiempos llegó almedio centenar, se había visto mermadahasta unos treinta religiosos. Y aunquemantenían novicios y lectorado, apenasdictaban Filosofía y Teología,limitándose a mantener las réplicas enlos actos literarios a los que concurríantodas las órdenes.
Muy a su pesar, los frailes se veíanobligados a atender en su iglesia a unaparroquia de menos alcurnia que ladeseable. E incluso permitían el acceso
de los varones hasta la fuente que surtíaen el centro del claustro. Era unmanadero famoso, conservado intactodesde el tiempo de los incas, y la mejoragua del Cuzco junto con la del hospital.En condiciones normales, su uso erasólo interno. Pero ahora lo autorizabanen beneficio de los vecinos y losenfermos de aquel asilo, por las obrasque en él se hacían, que enturbiaban sumanantial. Sebastián se había provistode un odre, con la intención de llenarloen el convento y tener así una excusapara entrar en él.
Mientras caminaban por la antiguacapital inca pudo apreciar Fonseca elrefinamiento de aquella civilización.
Era, en verdad, una de esas pocasciudades que podían ser calificadas deimperiales: no sólo atendía a suspropósitos, sino al ensamblaje de vastosdominios. Lo que más impresionaba erala robustez y veracidad de suarquitectura. En comparación, Lima serevelaba como un inmenso decorado deestuco. Aquí, toda la angostaperspectiva de calles enteras estabaflanqueada por gruesos muros de piedraimpecablemente tallada hasta encajar enoscuros taludes.
A su lado, los sillares de losadvenedizos edificios colonialesparecían toscos, apresurados. Y, sinembargo, algo tenía Cuzco de las másantiguas y entreveradas ciudades
españolas. Mucho de Toledo; menos delas poblaciones andaluzas, con susbalconadas y celosías de madera. Perode un modo a menudo insólito, como silas viejas culturas de origen se hubieranconcedido una tregua parareconsiderarse.
Al estar edificada a media ladera,podían bajar por sus pendientes lasaguas que la limpiaban, gracias a unosalbañales que corrían por medio de lascalles a modo de arroyo vivo, paraarrastrar los desperdicios e inmundicias.Que eran muchos: según Umina, nobajaban de dos mil las caballerías quetransitaban la ciudad a diario, a las quehabía que añadir las del millar de
visitantes que la mercadeaban cadajornada.
Umina parecía feliz, mostrando aSebastián su ciudad.
—Mi padre era limeño —decía lajoven—. Mi madre, ya la has visto, nopuede ser más cuzqueña. A pesar de esosiempre se llevaron bien. Los limeños ycuzqueños viven los unos a espaldas delos otros. Si alguien de aquí baja hastala costa, será por pleitos, no por gusto.Y si alguno de allí sube aquí, será poralgún negocio o necesidad. No es viajefácil. Hay que estar muy acostumbradopara sobrellevar esta altura.
Se encontraban en la Plaza deArmas, en mitad de aquel espolón olengua de tierra que se descolgaba de la
fortaleza de Sacsahuamán, visible desdecualquier punto de la ciudad.
—En tiempos de los incas, aquíestaban los templos y los palacios de lasfamilias nobles, y se celebraban lasfiestas más importantes —le explicóUmina.
Se alzaba frente a ellos la catedral,pesada y quejumbrosa de volúmenes.Mucho más elegante era la iglesia de laCompañía de Jesús, en otro de los ladosde la plaza. En pocos lugares destacabatanto el poder de la Orden. A pesar deser la última en llegar al Cuzco, habíaconseguido uno de los mejores lugaresde la ciudad para construir sobre losterrenos del antiguo Amaru Cancha, el
palacio de Huayna Cápac.—Es una lástima que al expulsar a
la Compañía la hayan convertido encuartel para el ejército —se lamentó lajoven.
Tras dejar la Plaza de Armas ycaminar otro trecho, quiso Uminahacerle notar algo que reforzaba aquellaciudad como ombligo del imperio:
—El centro estaba rodeado pordoce barrios. Y en cada uno seasentaban habitantes de los principalesterritorios, procurando mantener en elplano del Cuzco la posición que suprovincia ocupaba en el país.
—O sea que la capital venía a sercomo una maqueta del imperio.
—Algo así. Y ahora nos dirigimos
hacia el final de la lengua de tierra entrelos dos ríos que se cierran y unen paraformar la Cola del Puma. Ahí estaba elCoricancha —señaló la mestiza, alaparecer ante ellos la iglesia y conventode Santo Domingo.
—¿Qué significa Coricancha?—El Cercado del Oro. Se dice que
los españoles arrancaron más dequinientas planchas, que pesaban entrecinco y doce libras cada una.
El convento dominaba la margenizquierda del Huatanay, bastante elevadasobre el arroyo. Se descendía hasta sucauce a través de varias tenazas, ahoradescuidadas y llenas de maleza, quesegaban unos hombres valiéndose de
guadañas. Umina indicó el lugar dondese almacenaban grandes tiendas de lona,asegurando:
—No me gusta nada, creo que vana levantar aquí un campamento.
—¿Eso es normal?—No. Pero la ciudad está llena de
tropas, y en algún sitio tienen quemeterse.
A medida que avanzaban pudieronapreciar un balcón asentado sobre unsoberbio muro de época inca, de formacircular y esmerada talla en sus sillares,inclinados hacia dentro hasta formar untalud, para prevenir los derrumbesprovocados por los terremotos.
No pudo pasar Umina de la iglesia,abierta para la celebración de un
funeral. Pero a Sebastián sí que lepermitieron entrar hasta el claustro yllenar el odre de agua.
En su breve visita, siempre guiadopor un desconfiado hermano portero,observó la fuente del centro mientras secolmaba la bota de cuero. Estabalabrada en una sola pieza, un octógonocon un caño de cobre en su fondo quenecesariamente tenía que llegar desdealgún canal subterráneo.
También reparó en las paredesmaestras, y cómo se apoyaban lossillares españoles sobre la cantería inca.No lo dejaron pasar más allá de la zonadel patio. Tampoco quiso insistir, parano infundir sospechas. Ahora, al menos,
se había hecho una composición bastanteclara del lugar.
Cuando se reunió con Umina, quelo esperaba en la iglesia, observó uncomportamiento extraño. Parecía muynerviosa. Le dirigía gestos disimuladospara que se reuniera de inmediato conella, apartándose de la puerta.
Así lo hizo, aunque supusierainmiscuirse en el duelo de quienesasistían al funeral que allí se estabaoficiando, y que ya concluía.
Dominaban los indios entre laconcurrencia. Quizá por ello, su salidaestaba controlada por una nutridapatrulla de milicianos bien armados. Y aeso era a lo que se refería la joven:
—Vamos a tener que pasar entre
esas dos filas de soldados —le dijo ella—. ¿Y sabes quién está al mando?
Miró Sebastián en la dirección quele indicaba discretamente y pudo verlossobre los caballos, dirigiendo lapatrulla:
—¡Carvajal y Montilla!El marqués y el obrajero
disputaban acaloradamente. No parecíanmuy de acuerdo en cómo llevar aquellosasuntos.
Sebastián y Umina se consultaroncon los ojos, alarmados.
—O sea, que son ellos quienesacamparán ahí afuera, en las terrazas —dijo la joven.
A su alrededor, cerca del altar
mayor, el sacerdote estaba dando porconcluido el funeral mientras los deudosse disponían a armar el duelo y elacompañamiento del cadáver.
Un fraile empezó a arrear a los másrezagados, para cerrar la iglesia.Trataba de enfilarlos hacia la salida,donde Carvajal y Montilla vigilabandesde sus monturas, flanqueados por susmilicianos armados. Iba a llegarlestambién a ellos el turno de abandonar eltemplo.
En tal situación de peligro, Uminahizo algo sorprendente. Entablóconversación con un matrimonio deindios de los que integraban el duelo.Sebastián la miraba inquieto, y su temoraumentó a medida que se acercaban a la
puerta. No parecían menos asombradosy recelosos aquellos dos naturales, alescuchar lo que les iba diciendo lamestiza en su idioma. Hasta que la jovenles deslizó unas monedas. De inmediato,se quitaron los rebozos con los que secubrían para entregárselos.
—Póntelo, rápido —dijo ellapasándole uno a Sebastián mientras ellase echaba encima el otro.
Tomó luego el cirio encendido quellevaba el indio, se lo dio al ingeniero yle dijo al oído:
—Agacha la cabeza, suéltate lacoleta, échate el pelo por la cara y hazlo mismo que yo.
La mestiza lo agarró del brazo y lo
obligó a unirse, de grado o por la fuerza,al cortejo fúnebre que acompañaba elcuerpo del difunto. Y tan pronto estuvoen medio de aquella comitiva rompió allorar de un modo tan desgarrador quese la habría tomado por su viuda.
Siguió asombrándose Fonseca, alconstatar las extrañas relaciones deUmina con el culto católico, que laimpulsaba a cometer en las iglesias todotipo de excesos indumentarios. Perotuvo buen cuidado de seguir suadvertencia, e imitarla en la medida desus mucho más menguadasposibilidades.
Pasaron así mezclados entre indiasque se mesaban los cabellos, lloraban amoco tendido y lanzaban unos lamentos
que conmovían hasta lo más hondo.Mientras, los hombres acompañaban elcortejo con su vela en la mano, abatidosy cabizbajos.
Anduvieron hasta perder de vistatoda traza del convento y llegar a unpuente sobre el río que cruzaron losporteadores para transportar el cadáveral otro lado.
Por el contrario, la mayor parte delas mujeres se quedaron en la mismaorilla, dejaron de llorar, se enjugaronlas lágrimas y rodearon a un individuovestido de negro y subido en el pretil.Les fue dando una moneda a cada una, ya medida .̂.¡e recogían su estipendio sealejaban riendo y alborotando.
—No entiendo, ¿qué es lo quehacen? —se extrañó Sebastián.
—Van a la puerta del hospital, enbusca de otro muerto, para llorarlo delmismo modo inconsolable. Sonplañideras profesionales.
—¿Y nosotros?—Nosotros ya hemos tenido
bastante muerto por hoy. Vamos a volvera casa dando un rodeo por el otro ladodel río. No contamos con ningunaposibilidad de entrar en esa cripta. Ycon Carvajal acampado junto alconvento, menos todavía. Me temo queél y Montilla andan encima de la presa yhemos perdido la partida. Él tieneautorización para exhumar esa tumba.
50
TAHUANTINSUYU
—Ha llegado el quipucamayo.Se quedó sorprendida Umina al oír
estas palabras en boca de su madrecuando ella y Sebastián estuvieron devuelta en la Casa de las Serpientes.
Y es que ya conocía a aquelhombre. Pero no en esa faceta, queparecía llevar con total discreción. Sellamaba Chimpu y era un anciano aúnvigoroso, la mirada y las entendederasmuy alerta. A pesar de sus acusadosrasgos indígenas, usaba traje a laespañola. Sus modales y apreciaciones
delataban a una persona instruida, y nosólo en las noticias sobre los antiguosincas o las costumbres de su pueblo.Estaba tan versado como cualquiereuropeo en las novedades de aquel Siglode las Luces.
Uyán se lo presentó a Fonseca:—Chimpu es platero y anticuario.
Me ayudó a buscar muchos de estosobjetos —explicó, señalando los tapicesy muebles que decoraban la casa.
—Veamos ese quipu —dijo elanciano—. Me dicen que es una piezaexcepcional.
Pidió Umina a Sebastián que fueraa por él. Y al notar una cierta reticenciaen el ingeniero, Chimpu se dirigió a élpara preguntarle, con una chispa de
malicia en los ojos:—¿Se sorprende de que no lleve
plumas o abalorios?—No, por Dios —se excusó
Fonseca.—Mi padre quizá se pareciese a lo
que usted esperaría de mí. Él sí que eraun auténtico quipucamayo, unconservador de recuerdos a la antiguausanza.
—Le ruego que me disculpe si lehe dado esa impresión. Es que sigo sinentender cómo puede escribirse concuerdas.
—Algunos pueblos antiguos lohicieron en arcilla, otros en piedra,cortezas de plantas, pieles de animales o
en papel. ¿Por qué no con cuerdas? Lostejidos son fáciles de transportar, muyresistentes, apenas pesan y están hechoscon los materiales que aquí se tienen amano, el algodón o la lana. No hace faltaningún instrumento auxiliar, ni punzones,ni plumas, ni tinta. Sólo las manos. Pero,sobre todo, se ajusta a la perfección alimperio inca, al corazón y a la médulade su gente. No olvide que el nombre denuestra lengua, q u e c h u a , significa'cuerda'. Al hablar es como sitejiéramos.
—De manera que si en unasituación extrema hubiesen queridotransmitir algo excepcional, lo habríanpuesto en un quipu.
—Sin duda —contestó Chimpu—.
Un imperio como el inca, con millonesde habitantes dispersos por lugares taninhóspitos, necesitaba un sistema eficazde registro, una gran organización. Lossúbditos tenían asegurada lasupervivencia a cambio de unaobediencia estricta: vivir en tal sitio,labrar tal campo, sembrar tal planta ental fecha. Era el precio a pagar. Ningunaave volaba ni hoja alguna se movía sinpermiso del emperador.
Eso —siguió explicándole— nopodía hacerse sin conocer lasnecesidades y previsiones del reino, quese recogían en los quipus. Cuando elquipucamayo de un lugar establecía uninventario, debía mantener una copia en
sus archivos y elevar otra a sussuperiores. En aquellos hilos se estabatramando a diario el país. Un tapizpermanentemente actualizado.
Pero había más. Con la enseñanzade los tejidos los habitantes recibíandesde niños la ordenación y jerarquíadel espacio, su comportamiento dentrode él, sus valores, un sentido moral. Porel modo de trenzarse cada hebra con lade al lado aprendían la necesidad delequilibrio de opuestos, tan importante entodos los aspectos de su vida. El quipudejaba constancia de elementoscomunales mucho más ricos que la meraescritura, conclusiva y lineal.Trasladaba y potenciaba aquel modoabierto, colectivo y asambleario de
razonar juntos, distribuir las tareas y losbienes, desplegar los nudos y redes dela convivencia.
Es lo que pretendía Huayna Cápaccon la maroma de oro que ordenó forjaral nacer su hijo Huáscar. Antes de ello,los hombres y mujeres bailabansituándose a los dos lados de una soga.Al usar aquel metal, considerado elsudor del sol, le concedía mayor rango.Y otros trenzados venían a revalidar losde los quipus. Como los puentescolgantes, cuya técnica era similar. Olas ramificaciones de acequias ycaminos, que seguían la misma pauta. Deesa forma, aquellas cuerdas anudadastrazaban el espinazo de la comunidad.
—La tragedia de la conquista fueno haberlo entendido así —aseguró elquipucamayo.
—¿Se refiere a su prohibición?—Quiero decir que desde el
principio la escritura se interpuso entrelos incas y los españoles. ¿Conoce elprimer encontronazo en Cajamarca, enmil quinientos treinta y dos, entrePizarro y Atahualpa?
—Vagamente.—Un dominico que iba con Pizarro
instó a los indígenas a reconocer comoseñor al rey de España, a quien Dioshabía concedido el derecho de aquellosterritorios. Atahualpa se sorprendió detales planes divinos sobre su reino, y
pidió al fraile que le mostrara dóndeobraban tales doctrinas. Entonces eldominico le entregó su Biblia,asegurándole que contenía la palabra deDios. El Inca se llevó el libro a la orejapara escucharla y, al no oír nada, lo tiróal suelo, creyendo que lo embromaban.Los españoles lo interpretaron como unaprofanación y cargaron contra losindios, haciendo gran carnicería ytomando prisionero a su rey.
Iba a replicar Fonseca, peroChimpu le indicó con un gesto que lahistoria continuaba:
—Atahualpa no tenía un pelo detonto, y en su cautiverio alcanzó aentender la importancia de aquel nuevomodo de registro que traían los
invasores. Pidió a uno de los soldadosde Pizarro que le escribiera en una uñael nombre de aquel Dios suyo. Y se lomostró a distintos españoles. Para susorpresa, todos lo leían del mismomodo, pronunciaban la misma palabra.Pero al enseñárselo a Francisco Pizarra,éste se quedó en silencio. Y dedujoAtahualpa que no sabía leer. Desprecióentonces al jefe de los conquistadotes, ylo tuvo en menos, por no estar a la alturade sus soldados. Pizarro, que a su vez sedio cuenta de ese menosprecio, nunca selo perdonó. Y en ese resentimientoquisieron ver algunos la verdadera razónpara que mandase ejecutarlo.
—Creo que entiendo lo que quiere
decirme —admitió Sebastián—. Nopretendo aferrarme a la escritura.Seguro que hay otros modos de registro.Pero, dígame, ¿qué es lo que seinventariaba en los quipus?
—Todo: el contenido de losalmacenes, los tributos, los animales, lastierras, los ocupantes de cada casa...Todo.
El ingeniero movió la cabeza,escéptico:
—Difícil de creer.Chimpu sacó sus cuerdas, que
llevaba consigo como un escribano surecado, y se dispuso a hacerle unademostración tejiendo un quipu delantede él.
—Se trata del censo de una
comunidad. El pueblo está representadopor esta cuerda principal, la más gruesa,en la que se pone una señal distintivapara saber de qué localidad se trata.
Y uniendo la palabra a la accióntendió a lo largo de la mesa una cuerdade cierto grosor.
—De esa cuerda principal vamos acolgar, en perpendicular, un grupo decuerdas más finas por cada casa ofamilia de habitantes. Y las usaré dedistintos colores, para mayor facilidad.Una cuerda de color rojo representará alos varones adultos. Aquí está. E iréhaciendo un nudo por cada varón adultoque haya en la familia. Esta otra cuerdaazul será para las mujeres, también por
edades, con otros tantos nudos.—¿Estas cuentas eran anuales?—Bianuales. Cada quipu daba
razón de dos años. Ahora vea lo que haresultado: tengo una cuerda horizontal,más gruesa, y una serie de cuerdassecundarias, verticales, sujetas a ella,una para cada miembro de la familia.
—O sea, que quedan como lasramificaciones sucesivas de un racimo.
—Eso es. También se puedenponer cuerdas de otros colores paraindicar las cargas de maíz o de patatasque hay en los almacenes de un pueblo,los animales, y los varones endisposición de combatir y que, por tanto,son movilizables en caso de guerra. Olas viudas cuyos campos hay que ayudar
a arar porque no pueden valerse por símismas, o los enfermos a los que hayque cuidar y alimentar. Lo mismo sucedecon cualquier otra información. Es muyútil y práctico. Luego, todo es cuestiónde guardarlos ordenados.
—Bien. Eso parece posible —admitió Sebastián—. Es lo mismo quecuando se utiliza un ábaco. Pero ¿cómose puede escribir con ellos?
—Se puede —sonrió Chimpu, alobservar el escepticismo del ingeniero—. Se pueden preservar canciones,relatos, leyes. Hay fórmulas fijas queayudan, como calendarios, genealogías,catálogos e inventarios. Por ejemplo, lanarración de una reunión de jefes suele
incluir la lista protocolaria de losinvitados y sus séquitos, las provisionesque se consumen, los regalos que seintercambian, los discursos de cada uno,etcétera. Esas fórmulas y repeticionesproporcionan un esqueleto similar al delas cuerdas y nudos que facilitan suregistro en los quipus. Después, sonrecitadas por expertos en adornarlas yhacerlas más atractivas para quien lesescucha.
—Pero este modo de almacenar lainformación implica una concepciónmuy precisa del mundo, obliga arecordarlo en un determinado orden.
—Así es. Piense también en suutilidad. Porque esa plantilla, una vezconvertida en modo de pensar, se usa
para organizar el territorio, los árbolesgenealógicos, los riegos y laboresagrícolas... Lo mismo que sucede con elalfabeto, que una vez aprendido en unorden determinado sirve para clasificarlos documentos escritos.
En ese momento intervino Uminapara apremiarles: —Quizá podamosutilizar el quipu rojo para continuar conlos ejemplos.
No del todo convencido, Sebastiánfue a buscarlo y se lo mostró a Chimpu.El quipucamayo lo examinó repetida yprudentemente, tanteándolo con losdedos.
—Está hecho de alpaca.—¿Eso es raro?
—Bastante. Suelen ser de algodóno lanas bastas. La alpaca es mucho másfina y permite colores más brillantes.
—Procede de Vilcabamba —leexplicó Umina.
—¿Por qué estás tan segura? —preguntó Chimpu.
Umina le enseñó el espejo deobsidiana que perteneció a Sírax.
—Tiene el mismo nudo en elengaste de plata, es la firma o marca deVilcabamba.
Y ni a Sebastián ni a Umina lespasó desapercibida la experta miradaque Chimpu dirigió al espejo. Ni elmayor cuidado con el que volvió atomar en sus manos aquellas cuerdas
entrelazadas: ahora sabía que se tratabade un quipu imperial.
El anciano lo tendió en la granmesa, de modo que su cuerda principal,la de mayor grosor, se cenase sobre símisma, formando un círculo. Yalrededor de ella fue distribuyendo lascuerdas secundarias, como si fuesen losrayos de un sol. Luego, las contó.
—Son exactamente cuarenta y unhilos.
Después, se dispuso a hacer lomismo con los nudos.
—Ya supongo cuántos hay,trescientos veintiocho en total, entretodas las cuerdas.
—¿Cómo lo sabe? —le preguntóSebastián.
—Porque este quipu es ciertamenteexcepcional. Contiene los ceques yhuacas: el mayor secreto de todo elimperio.
—Umina me explicó qué son lashuacas, esos accidentes del terrenoconvertidos en adoratorios, pero ¿quéson los ceques? —le preguntó Fonseca.
—Algo así como unascoordenadas. Ceque quiere decir 'raya'.Líneas imaginarias que salían del Cuzco,desde el Coricancha, el Templo del Solsepultado bajo el actual convento deSanto Domingo. Y desde allí seextendían por todo el territorio como losradios de una rueda, enhebrando lashuacas. Formaban un gran tejido o tela
de araña que se extendía en las CuatroDirecciones del Tahuantinsuyu.
—O sea, que los cequesatravesaban valles, ríos y montañasconvirtiendo el territorio del imperio enun gigantesco quipu tendido por tierra—intervino Umina.
—Pues sí, y las huacas serían comonudos en esas cuerdas del quipuformado por los ceques. Fue unanecesidad que tuvieron los incas. Alprincipio sólo eran una pequeñaminoría. Pero a medida que ibanconquistando nuevos territorios,extendiéndose alrededor de la ciudad,hubieron de integrar a sus ocupantesvencidos. Por un lado, éstos debíansentirse arraigados en sus tierras,
manteniendo sus propias huacas, dondeestaban las momias de sus antepasados.Por otro, también tenían que acatar elnuevo orden de los vencedores,vinculándose a este punto central, elCuzco, y en concreto a la Gran Huaca, elTemplo donde estaba el Punchao, el solnaciente.
—Y los ceques materializaban esevínculo.
—Era el reconocimiento de quetodos participaban de la misma religiónsolar, como si el astro irradiara desde elCoricancha. Y el Inca, que era hijo delSol, reforzaba esos lazos convirtiendoen esposas secundarias a las hijas de losreyes y jefes tribales que iba
sometiendo. Por eso éste es un YahuarQuipu, u n nudo de sangre, porquetambién refleja esas atadurasgenealógicas que emanaban delemperador desde el Cuzco y loemparentaban con los clanes esparcidospor todo el territorio. Esa política deenlaces y fidelidades se ve en la propiaforma y distribución de esta ciudad, ensus barrios. Es como un resumen de todoel imperio, una embajada de sus gentesviviendo junto al palacio del Inca y elTemplo del Sol.
—Eso ya me lo ha mostrado Umina—dijo Fonseca.
—Igual que el Tahuantinsuyu,Cuzco está dividido en cuatro distritosmediante otros tantos caminos que
conducen a las Cuatro Direcciones. Ladivisión del noroeste se llamaChinchaysuyu y allí se hallaba lasegunda ciudad del imperio, Quito. Ladel suroeste, Cuntisuyu, abarcaba unapequeña región hasta la costa. La delsureste, que se dirigía hacia el lagoTiticaca, se llamaba Coyasuyu. Y la delnoreste, la selva, Antisuyu.
—De modo que cuando llegaronlos conquistadores españoles, hace dossiglos y pico, los ceques y huacas teníanla misma forma que este quipu, tal ycomo está ahora extendido sobre lamesa.
—Sí. Los trescientos veintiochonudos que hay en estos hilos son las
huacas principales, los lugares sagradosmás importantes, que se utilizaban comoreferencia sobre el terreno y solían seraccidentes singulares de éste. Por logeneral, cimas de montañas, rocas conformas reconocibles, cuevas o fuentesde donde pensaban que habían surgidosus ancestros. Los curas doctrinerosespañoles y los extirpadores deidolatrías destruyeron muchas de ellasporque los indios las veneraban. Otrasfueron saqueadas en busca de lasofrendas que solían hacer allí.
—Entonces este quipu se puedeleer como un mapa.
—Desde luego. Esos lugaressagrados se ponían bajo la custodia delas comunidades para mantener los
derechos a las tierras y riegos. Ya habrávisto el enorme trabajo que suponeconstruir tenazas o acequias. Y alvenerar en esas huacas las momias delos antepasados, los adoratorios veníana ser el título de propiedad de cada clan.
El anciano recorrió con sus manosaquellas cuerdas y nudos, como quienreza el rosario, mientras recitaba todauna retahíla de nombres en quechua.
—¿Tienes a mano la relación deceques y huacas que le dictó Sírax aDiego de Acuña? —pidió Umina aSebastián.
—¿Una relación escrita? —seextrañó Chimpu—. ¿De dónde la habéissacado?
—Del archivo de los jesuitas deLima —le aclaró el ingeniero, antes deir a buscar aquellos tres folios.
Cuando regresó, proseguía elquipucamayo recitando su retahíla denombres en quechua mientras ibarecorriendo las cuerdas y nudos delquipu rojo. Umina se los fue señalando ycoincidían punto por punto con losceques y huacas escritos sobre el papel.Sebastián hubo de rendirse a laevidencia.
Entonces terminó de entender loque buscaba su padre con su mesadetective y el mensaje que le dejara alescribir la palabra quipu. Ésta era laclave que permitía entrelazar el textil de
las cuerdas y nudos con el texto de laCrónica y con los accidentes tectónicos,los ceques y huacas del terreno, suslevantamientos arquitectónicos y laspoblaciones que los habitaban. Demanera que aquel quipu era a la vezmapa y árbol genealógico. Una doblecoordenada espacio-temporal.Geografía e Historia. Nudo de sangres.
Umina lo devolvió a la realidad.—En el mejor de los casos, este
quipu nos daría un mapa, el que usabanen la época de Vilcabamba y la Crónicade Diego de Acuña. —Ya es mucho.
—Sí, pero no conocemos laorientación de ese mapa, ni sucorrespondencia con el terreno, ni elitinerario que habría que seguir para
encontrar la Ciudad Perdida.—Me temo que eso que nos falta
está en la tumba de Sírax, en la cripta deSanto Domingo —admitió Sebastián.
—¿Cómo vamos a entrar allí, conCarvajal y Montilla acampados junto alconvento?
En ese momento intervino Uyán,que había seguido aquellasexplicaciones con aire impasible:
—Se puede —dijo—. No resultaráfácil. Pero se puede.
51
PLEITOS La madre de Umina les contó la
historia de uno de sus antepasados,Carlos Inca, sobrino nieto de QuispiQuipu, la viejecita que aparecía en laCrónica y a quien Diego de Acuña viosalir de aquella Casa de las Serpientes.Carlos fue uno de los escasos noblesincas que se casó con una mujerespañola, María Esquivel. A los pocosmeses de la boda ella empezó a echarleen cara que, a pesar de su alto rango,viviera tan aperreado, casi en laindigencia. Llegó un momento en que el
marido no pudo soportar aquel rosariode reproches. Y un buen día le dijo a suesposa:
—Ven conmigo y comprobarás queposeo más riquezas que el mismo rey deEspaña.
Le vendó los ojos, la tomó de lamano y la hizo andar hasta flanquear unacorriente. Chapoteando en ella semetieron en una cueva donde, tras moveruna piedra de gran tamaño, accedieronal subsuelo de la ciudad. Antes de entraren aquel túnel aún alcanzaron a escucharlas campanadas del reloj de la catedral.Una vez en el interior, otros ruidos másinquietantes las sustituyeron. Sus pasosresonaban en una galería o bóveda degran altura donde gorgoteaba el agua,
hasta ser ahogados por un rugidosobrehumano, como de fieradescomunal. El lugar infundía pavor, ylos dientes le castañeteaban cuando lepidió que la sacara de allí.
Pareció cesar aquella amenaza, oalejarse, en el momento en que sedesviaron por un conducto lateral ybajaron una escalera de piedra. Allí lequitó la venda. Cuando sus ojos sehubieron acostumbrado a la escasa luz,le costó creer lo que veía. Estabanrodeados de innumerables riquezas. Enunos nichos de las paredes se podíanver, hechas del oro más fino, las estatuasde los reyes incas. Y hasta dondealcanzaba la vista se extendían piezas
labradas en metales preciosos y otrosobjetos que bastaron para persuadir aMaría Esquivel de que se encontrabafrente al mayor tesoro del mundo.
—La mujer, codiciosa, delató a sumarido ante las autoridades españolas.De poco le valió. Para entonces CarlosInca ya había huido, refugiándose enVilcabamba. Y con él se había llevadosu secreto.
—Pero, madre, sólo es una leyenda—objetó Umina.
—Eso creía yo, hija, eso creía yo.Hasta que me topé con un viejo pleito.
Fue Uyán hasta un bargueño, sacóunos papeles amarillentos y se losentregó a la joven. Se remontabanaquellos documentos al año 1534,
cuando los españoles habían procedidoal primer reparto de solares de la reciénconquistada Cuzco. Seguía luego, alcabo del tiempo, el litigio entre losvecinos y la Orden de Predicadores delconvento de Santo Domingo. Disputabanpor una acequia subterránea que bajabadesde lo alto de la colina y fortaleza deSacsahuamán. Desde allí, aquel canalpasaba por la Colcampata, que estaba amedia ladera. Recorría todo el subsuelode la ciudad, atravesando lasinmediaciones de la Plaza de Armas y laCasa de las Serpientes. Y concluía en elantiguo Templo del Sol. Es decir, en elconvento de los dominicos.
—No es raro en el Cuzco —apuntó
el quipucamayo—. A menudo aparecenestos canales al hacer obra en las casassin que se sepa de dónde vienen, nicómo se desparraman tales laberintosacuáticos.
—Pues eso sucedió con el de estepleito —siguió contando Uyán—. Losfrailes de Santo Domingo lo handocumentado a través de la donación delsolar para levantar el convento. Sucorriente alimenta la fuente octogonaldel patio, hecha a la manera inca.
—Las malas lenguas sostienen quelos dominicos dejaron en su claustro esapila del antiguo templo pagano para noalterar la concesión de aguas original yque nadie se la disputara —hizo notarChimpu.
—En cualquier caso —continuóUyán—, en uno de estos documentos, unprotocolo notarial, se cuenta cómolograron los frailes demostrar que laacequia era la pleiteada. Subieron hastalo alto de la fortaleza de Sacsahuamáncon el escribano, y en uno de losregistros del agua arrojaron unas plumasde colores, bien marcadas con muescas.Luego bajaron hasta el convento, yesperaron a que aparecieran allí lasplumas. Con ello quedó también claroque su trazado discurría a buen recaudopor cañerías selladas, sin que seprodujera desviación ni canalsecundario que implicase servidumbrede riego o provisión de agua de ninguna
especie.—Debe de formar parte de la
Chincana Grande —aventuró elquipucamayo.
—¿Qué es eso? —preguntóSebastián.
—La Chincana era el laberinto detúneles que unía la fortaleza deSacsahuamán con el Templo del Sol,pasando a través de los templos y lospalacios de los incas construidos en laparte más antigua de la ciudad, elespolón de tierra entre los ríosRodadero y Huatanay.
—El cuerpo del puma quedelimitan los dos arroyos, por dondecaminamos antes —añadió Umina,dirigiéndose al ingeniero.
—Eso es —confirmó elquipucamayo—. El agua servía allíarriba, en la fortaleza, para llenar elestanque de un observatorio en el que sereflejaban las estrellas durante elsolsticio de junio. Mediante éste hacíanlas predicciones del año. Luego seabrían las compuertas del estanque y sedejaba bajar el agua hasta el Templo delSol, donde manaba en esa fuente...
—Y sigue manando —precisóFonseca—. Allí llené un odre. En elmismo sitio, en medio del claustro delconvento de Santo Domingo. Eso quieredecir que ese conducto está abierto, noestamos hablando sólo del pasado. ¿Sesabe por dónde va?
El quipucamayo examinó aquellospapeles y respondió:
—Une en línea recta lasprincipales iglesias de Cuzco: SanCristóbal, la catedral, Santa Catalina, lacapilla de Santa Rosa y Santo Domingo,todas ellas construidas sobre antiguostemplos incas. Debieron de aprovecharun conducto subterráneo natural paratener un escape desde la ciudad hasta lafortaleza de Sacsahuamán.
—¿Por dónde se puede entrar enél?
—En tiempos de los incas, seaccedía desde algunos templos ypalacios. Luego, los accesos fueroncegados al construir sobre ellos los
españoles. Los únicos que losconservaron y ampliaron, al parecer,fueron los jesuitas. La entrada estabaentre las tumbas del panteón de laiglesia de la Compañía, en la Plaza deArmas.
—El problema es que ahora la usael ejército como cuartel —objetóUmina.
—Eso es verdad, hija —dijo Uyán—. Pero la iglesia de los jesuitas y laCasa de las Serpientes, donde nosencontramos, se construyeron ambassobre el Amaru Cancha, el antiguopalacio de Huayna Cápac. Comparten unmanantial que proporcionaba aguacuando era sitiada la ciudad. Y desdeése se podía acceder al gran túnel que
aseguraba la escapatoria del Inca,permitiéndole huir hasta el cerro que ladomina, dentro ya de la fortaleza deSacsahuamán.
—O sea, que se puede llegar a esepanteón desde aquí. ¿Cómo no me lohabías dicho antes? —le reprochóUmina.
—Porque no lo sabía. Ni yo ninadie. Ha surgido con todos los pleitosrecientes, al revisar los derechos deagua de esta casa y los conductos de esafuente que hay bajo el sótano y que fuecenada por razones de seguridad.
—¿Y cómo se entra en esesubterráneo desde aquí?
—Ha de ser la continuación de la
escalera.—¿El lugar donde está el león de
piedra negra?—Debieron de ponerlo para
disimular la entrada. Una especie deguardián.
—Entonces, y si no entiendo mal,desde aquí podríamos llegar hasta elpanteón de la iglesia de la Compañía deJesús y, una vez en ese lugar, buscar laentrada al túnel principal —dijoSebastián.
—Así es.Discutieron aún largo rato. No
pudieron disuadir al quipucamayo, quequiso ir con ellos a toda costa, e insistióen que debían llevar el quipu rojo.
La madre les propuso una solución:
que Chimpu los acompañara, pero alcuidado de Qaytu, quien podría hacersecargo del anciano si le flaqueaban lasfuerzas.
—Además, Qaytu tiene más sentidocomún que vosotros dos juntos —dijoUyán a su hija y a Sebastián—. Ymientras lo mando llamar haré quedespejen esa entrada.
52
CORICANCHA
La continuación de la escalera quese hundía en el subsuelo de la Casa delas Serpientes no desembocabadirectamente en el panteón de la iglesiade los jesuitas.
Conducía hasta el manantialcompartido por los dos solares en quefue dividido el antiguo Amaru Cancha.Las piedras talladas que lo delimitaban,así como el gran pilón hecho de una solapieza, daban buena idea de laimportancia concedida a aquel recurso yprivilegio.
Desde allí, un pasadizocomunicaba la fuente con lossubterráneos del templo de laCompañía. Se atenuaba entonces lacantería incaica, más ciclópea, para darpaso a otra más liviana, a la española,labrada al modo de un mausoleo, con laslápidas de varias tumbas.
Proyectó Sebastián la luz del farolsobre ellas hasta detenerse frente a una.Y a medida que limpiaba el sano y lahumedad de la piedra, trató de leer elnombre:
—¡Diego de Acuña! —sesorprendió.
Al acercarse Umina, ambos sequedaron mirándolo, en silencio. ¿Cómo
no recordar el memorial y los últimosmomentos de su Crónica, lo sucedidodos siglos antes, justo encima de dondeahora se encontraban?
—Lástima que un hombre de suscualidades esté sepultado aquí, en unaiglesia abandonada —dijo Umina.
Buscaron alguna otra indicación,pero nada más decía la escueta losa. YQaytu se impacientaba, junto a Chimpu,señalándoles lo que habían encontrado.
Se trataba de un abarrotadoespacio, donde el panteón parecíatransformarse en caótico trastero. Elmayoral iluminaba un lienzo deconsiderable tamaño, completamenteenmohecido. Tomó Sebastián un trapo yprocedió a retirar la flor del hongo que
lo cubría con su pátina.Le ayudó Umina en aquella tarea.
Avanzaron en la limpieza desde cadauno de los dos extremos, hasta juntarseen el centro. Y en ese trayecto fueemergiendo una imagen que el ingenieroconocía bien: la misma de aquelgrabado que parecía perseguir a losFonseca. A la izquierda se representabael matrimonio de la sobrina de TúpacAmaru, Beatriz Clara Coya, con MartínGarcía de Loyola, el sobrino nieto desan Ignacio. Y a la derecha el de la hijade ambos, Lorenza Ñusta, con JuanEnríquez, nieto de san Francisco deBorja.
—Aquí está. El cruce de la
genealogía de los incas con la de losjesuitas —dijo Sebastián.
Desde la perspectiva del presente,aquella pintura parecía profética, alligar la Compañía su suerte al linaje delTahuantinsuyu, vinculándose con suaciago destino.
—Mira eso —observó Uminaseñalando a una de las princesas delcuadro—. El vestido es muy parecido alque me puse anoche para la cena. Llevalos mismos tocapus de la familia de mimadre, esas cenefas con dibujosheráldicos de colores.
De nuevo el pasado les saltaba a lacara y a la memoria. Había algo de tristeobsesión en aquel lienzo, como en tantosotros de la escuela cuzqueña. Y mucha
desesperación en el permanente trabajode los pinceles contra el olvido,ocupados sin tregua en reproducir tandesalentadoras imágenes de sus reyesincas. Acongojaba aquel melancólicodespliegue de sombras ceremoniales.Sobre todo al acordarse de la Crónicade Diego de Acuña, tan transida delmismo sentimiento.
Sabía bien Sebastián de la destrezade los jesuitas para poner figuras a losconceptos, y clavar éstos de modoindeleble en la carne viva de lasemociones más tiernas de sus pupilos.Él mismo había usado la técnica delexamen de conciencia y la composiciónde lugar. En realidad, aún la seguía
practicando para ordenar susimpresiones más huidizas. Muchasveces, en el Colegio Imperial deMadrid, ocupado en el cotidianotrasiego de imágenes, se habíasorprendido al no poder librarse deellas durante el sueño. Regresaban,libres de sus anclajes, navegando a laderiva y colándose de rondón en lasestancias inadvertidas de sus temoresmás íntimos, desplegado su cortejo,celebrado sus imprevisibles nupcias. Yla mezcla había llegado a constituir unasegunda naturaleza.
Con todo, pocas veces había vistoun símbolo tan elocuente de la condiciónmestiza. A través de aquel cuadro nosólo bullían sangres y razas, sino dos
pueblos armados de sus propiastradiciones. Y a pesar de los afanescelebratorios de los reverendos padres,de tanto alarde y apoteosis, podía sentirsus congojas y sometimientos. Lebastaba dejarse llevar por la voz deUmina, cuando ella cambiaba delespañol al quechua para pronunciar losnombres de los soberanos incas.
Los sacó de su ensimismamiento elquipucamayo, anunciándoles lo quehabía encontrado Qaytu en susexploraciones:
—Poco más allá ya no aparecensillares en el pasadizo.
En su lugar hallaron tierraexcavada.
—Aquí se aprecian las señales delos picos en la arcilla. Esto es obra deespañoles.
Se miraron, inquietos:—¿A dónde conducirá esto? —
preguntó Umina.—Quizá sea el acceso al túnel
principal —aventuró Sebastián.Trataron ambos de convencer a
Chimpu para que no continuase yregresara por donde había venido.
—Me encuentro bien —les aseguróel anciano—. Y nunca me perdonaríadesperdiciar esta oportunidad únicapara visitar el Coricancha. Además, sinmí, ¿cómo vais a entender lo que hay enesa tumba?
A medida que se internaban entreaquellos conductos arcillosos fueaumentando la sensación de humedad.Empezaron a percibir las filtraciones deagua.
—Creo que es el río Huatanay, quecobra mayor impulso al bordear losrestos del Coricancha —dijo Chimpu.
El túnel pareció confirmar suspalabras, al ampliarse, revestirse desillares y conducirlos hasta una paredsoberbiamente aparejada. Allí lacantería inca estaba trabada a laperfección, trazando una impecablecurva de gran sutileza.
Umina examinó las piedras,siguiendo con los dedos el perfil de un
dintel.—Aquí hay una entrada —afirmó
—. Esto sólo puede ser la cabecera delantiguo Templo del Sol, que ahora sirvede ábside a la iglesia del convento deSanto Domingo, donde estuvimos enaquel funeral.
El acceso a la galería estabacegado por la grava. Sebastián y Qaytuhubieron de echar mano de los picos quellevaban para retirar aquel primerescollo. A medida que lo hacían fueapareciendo un estrecho vano quehendía la pared en todo su grosor.
La impaciencia los llevó a redoblarsus esfuerzos, sin calcular que losgolpes repercutían de modo muy directoen la cabecera de la iglesia de los
dominicos y en su altar mayor.Al retirar la última capa de cascajo
y aluvión se abrió ante ellos un recinto.Tan pronto hubieron liberado unestrecho agujero, Fonseca introdujo lacabeza y se asomó a su interior.
—Aquí está la cripta.Animados por aquel
descubrimiento, aceleraron eldesescombro, hasta acceder al interiorde una bóveda de considerable tamaño.
—Esto parece obra española.Se lo confirmaron sus paredes, los
nombres de las lápidas y las fechas, delsiglo XVII.
Pero al cabo de un minuciosoexamen la decepción apareció en sus
rostros. No era aquello lo que andabanbuscando. Chimpu señaló la escalera depiedra que descendía desde lo alto,cenada por una trampilla de madera yles advirtió:
—Estamos debajo del altar centralde la iglesia del convento. Y esa tumbaque buscamos debe encontrarse a mayorprofundidad. Hay que revisar las losasque pisamos. La disposición pudocambiar tras el terremoto que sacudióCuzco en mil seiscientos cincuenta.
En uno de los rincones habíanuevos escombros. Al apartarlos,apareció el inicio de una rampa que seadentraba en el subsuelo.
—Tendremos que seguir excavando—admitió Sebastián, resignado.
—Con cuidado, por favor, o nosoirán desde arriba —les pidió Uminaseñalando la trampilla de madera quecomunicaba la bóveda con la iglesia.
Se refería a las voces que sonabanencima de ellos, cánticos y rezospropios del oficio religioso.
Hubieron de ahondar en eldesescombro tratando de no golpear lasparedes maestras, que compartían con eltemplo cristiano. Y al cabo de aquellafaena quedó expedito el pasadizo.
Sebastián se arrastró por él hastatoparse con un subterráneo bien distintodel anterior. Lo examinó antes de dejarcaer el farol, y descolgarse él mismo.Luego, recorrió aquel reducto y vio que
se hallaba vacío por completo.—¡ Aquí no hay nada! —gritó.—Baje la voz —le pidió Chimpu
—. Y mire bien las paredes. Busquedesajustes en las piedras.
Así lo hizo. Vio que en uno de losmuros los sillares no encajaban bien,como si hubieran sido movidos. Allimpiar el polvo y las telarañas aparecióel contorno de lo que bien podría ser unantiguo acceso. También, un conductopara el agua, que atravesaba la pared.Debía tratarse de la misma cañería delpleito que les mostrara Uyán, y la queviera manar en la fuente octogonal delconvento. Dedujo que desde allí seencaminaba hasta el claustro. En esecaso, estaban en el buen camino.
Cuando se lo hubo comunicado asus compañeros, el quipucamayo lespidió que lo ayudaran a bajar. Y una vezque se unieron Umina y Qaytu, confirmósus sospechas.
—En este lugar había un pasadizo,no cabe duda. Lo debieron de cegar coneste relleno tras el terremoto, porque laspiedras no cargan unas sobre otras.
—Entonces podemos abrirlo sintemor a que se derrumbe.
Buscaron un hueco donde asentarlos picos para hacer palanca. Lossillares de granito eran muy pesados.Pero al no soportar directamente lacarga del muro lograron desencajarlospoco a poco.
Hasta que, de pronto, al removeruno de ellos se produjo un silbido.
—¿Qué ha sido eso? —preguntóUmina.
—Gases. Suele haberlos en lascámaras cenadas. Y a veces son unpeligro, hay que apartarse —precisóSebastián.
Esperaron unos momentos antes dereanudar su trabajo. Al empujar una delas piedras, cedió, cayendo hacia dentro.A través del hueco se veía un pasadizo.Y al final de éste se adivinaba unacámara más amplia.
A medida que iban retirando elrelleno que cegaba el antiguo conductoinca, oyeron crujidos.
—El terremoto pudo desajustar lapared. Tendremos que apuntalar esto —dijo Sebastián.
Cuando hubieron pasado al otrolado, colocaron en el hueco dos de lossillares, de modo que sujetaranprovisionalmente el muro. Y aladentrarse en el conducto salieron, porfin, a una cripta con varias tumbas. Suaspecto era muy distinto de la anterior,tanto en la cantería como en losmonumentos funerarios, que no sehallaban en las paredes, sino exentos.
La emoción les embargaba amedida que la recorrían con sus faroles.No se atrevían a respirar, a la espera delveredicto del quipucamayo.
—Se trata de la bóveda de losincas, ciertamente —aseguró Chimpu,señalando el gran sepulcro que presidíael recinto.
Era el de mayor rango, y estabamarcado con una cruz. Umina se acercóhasta él para leer con voz entrecortadalas tres palabras que componían elnombre y que resonaron como unainvocación.
—Felipe Túpac Amaru.—Hay que comprobar que se trata
de él —añadió Chimpu.Se afanaron los cuatro para
descorrer la tapa. La pesada losa fuedeslizándose poco a poco. Aparecieronprimero unos zapatos gordos de hocico
con tacones altos. Siguió luego unvestido de color naranja, de pañoantiguo y mucho mérito. Llevaba encimau n u n c u de color negro de granceremonial. Y a medida que terminabande apartar la piedra fueron descubriendoun cuerpo de considerable estatura, conlos brazos tendidos hacia las rodillas.
Al llegar a la cabeza vieron que latenía separada del cuerpo. Las dospartes estaban momificadas y en unestado de conservación más queaceptable.
—Es Túpac Amaru, no cabe duda—dijo Umina con un nudo en lagarganta, y la turbadora impresión dequien está contemplando a uno de susantepasados. El último Inca.
Qaytu se hizo a un lado, conrespeto, mientras Chimpu musitaba unaspalabras en quechua.
Al vislumbrar otros sepulcros,Sebastián se había apartado para noestorbar el recogimiento de suscompañeros. Entre las restantes tumbasdestacaba la de Sayri Túpac, el hermanode Túpac Amaru que le había precedidoen el trono de Vilcabamba. De maneraque allí se encontraban dos de los Incasque reinaran en la Ciudad Perdida.
Pero el tiempo corría en contrasuya. Era muy arriesgado permanecer enaquel lugar, donde podían sorprenderlosy caer sobre ellos de improviso con sóloabrir la trampilla situada junto al altar
mayor de la iglesia de los dominicos.El sepulcro que les interesaba
ahora era otro.Sebastián buscó más al fondo. Por
las inscripciones grabadas en laslápidas, no le costó mucho identificar latumba de Beatriz Clara Coya y deQuispi Quipu. Suntuosa la primera;mucho más modesta la segunda.
Y aún había una tercera, al margende toda jerarquía. Además del nombre,llevaba esculpido el inconfundible nudode sangre a modo de emblema, en lugarde las cruces que presidían los otrossepulcros.
Sintió un escalofrío mientrastanteaba aquellas señales con las yemasde los dedos. A su memoria acudieron
los retazos del escudo familiar y latumba vacía del castillo en tierrasgaditanas.
Una mano se posó en su hombro.Era Umina, que se le había unido yahora se agachaba junto a él. Lo miró,adivinando sus pensamientos, mientrasrecorría con la vista las letras que sehundían en la piedra.
—«SIRAX» —leyó la joven—.¿Es ella, verdad?
—Es ella, por fin. No me lo puedocreer.
Se alzaron, haciendo una seña aQaytu para que los ayudara a abrir ydescorrer la tapa del sepulcro.
—Con cuidado, con mucho cuidado
—pidió Umina—. No sabemos lo quehay dentro.
La losa era más ligera que la deTúpac Amaru, y el cuerpo que fueapareciendo mucho más menudo.También estaba momificado, eigualmente bien conservado, desde lacabeza hasta los zapatos negros picadosa la antigua. Tenía cruzadas las manossobre el pecho, la derecha sobre laizquierda.
La examinaron de arriba abajo,tratando de hallar alguna pista sobre elitinerario a la Ciudad Perdida de losincas.
Pero lo que veían los dejódesconcertados. Allí sólo yacía lamomia de Sírax.
—¿Esto es todo? —preguntóUmina, con incredulidad.
—Pongámonos en su lugar —dijoSebastián—. En un país extraño, cuyalengua no hablaba, sin saber lo que erala escritura. Intentando dejar a los suyosun mensaje que debía sobrevivir a dosocéanos y luego, una vez aquí, a lacordillera. ¿Cómo pudo indicar elparadero de Vilcabamba? ¿Un mapa enpapel?
—No, porque podrían haberlointerceptado y robarlo —contestó lajoven.
—¿Un quipu?—Aquí no hay ningún quipu —
señaló Chimpu.
Volvieron a inspeccionar elsepulcro, ahora con impaciencia.Buscaron y rebuscaron por todos susresquicios. Y tras aquel minuciosoregistro hubieron de rendirse a laevidencia.
—Lo que tenemos es una momiaenvuelta en una tela blanca, y nada más—concluyó Sebastián sin poder ocultarsu decepción—. ¿Seguro que no haentrado alguien antes?
—Usted mismo lo ha visto —lerespondió el quipucamayo—. Desdeluego, no en tiempos recientes.
Pero Umina no se rendíafácilmente. Había seguido examinandoel cuerpo, y ahora les pedía silencio:
—Un momento. A ver qué haydebajo de esta ñañaca.
Se refería al paño que rodeaba lacabeza del cadáver, para recoger suscabellos. Y lo que vieron cuando lohubo retirado los dejó pasmados.
53
EN EL VIENTRE DELPUMA
Al despojar a Sírax de la manteletaque cubría su pelo, éste se esparciósobre la tela blanca del sudario,mostrando la laboriosidad del peinado.Una trenza se asentaba en lo alto de lacabeza, con un rodete circular. Y desdeallí irradiaban otras más finas,descolgándose en torno suyo, pautadas aintervalos regulares por una serie denudos.
Umina fue recorriendo aquellos
trenzados que brotaban como unadiadema.
—Exactamente cuarenta y uno —aseguró—. Déjame el quipu rojo —pidió a Sebastián.
Se desabrochó el ingeniero lacamisa y lo desató de su cuello, paratendérselo. Tomó ella en sus manosaquellas cuerdas rojas, y fue recorriendosus nudos, comparándolos con los de lastrenzas.
—No cabe duda, este peinado tienela misma forma que el quipu —concluyóla joven.
—¿Cómo han podido conservarsetan bien los cabellos? —preguntóFonseca.
—Era una de las partes de su
cuerpo que más mimaban las princesasincas, lavándolo con jugos de plantas.Pero Sírax lo llevó hasta el extremo deconvertirse ella misma en un quipu quela sobreviviera.
—De modo que lo reprodujoexactamente en su pelo, antes deencuadernar la Crónica con él.
—Seguro que se sabía ese quipu dememoria —afirmó Umina.
—Y que tuvo buenos motivos paracopiarlo —insistió Sebastián—. Peroentonces, ¿qué le añade este peinado?—Quizá esto.
Señaló ella un hilo rojo queenlazaba transversalmente varios de losnudos de las diferentes trenzas que
irradiaban del rodete y añadió:—Si el quipu que llevas al cuello
es un mapa, si sus cuerdas señalan losceques y sus nudos las huacas, este hilotrazaría el itinerario hasta la CiudadPerdida.
—En ese caso, tenemos queincorporar ese recorrido al quipu.
—Nada más fácil —le contestóUmina.
Y desatando el cordón de sedablanca con que ceñía su cabello se lotendió a Chimpu, para que uniera en lascuerdas equivalentes del quipu rojo losmismos nudos que aparecían enlazadosen el tocado de Sírax.
—Si deseaba dirigirse a su gente,¿por qué tuvo que recurrir a un mensaje
así? —preguntó Sebastián—. Era muyarriesgado, y podría haberse perdidofácilmente.
Se miraron los dos jóvenes,tratando de colmar con sus conjeturaslas lagunas que mediaban entre laCrónica de Diego de Acuña y losdocumentos hallados en Lima. Algograve, muy grave, le había sucedido aaquella mujer, hasta verse obligada aproceder de un modo tan desesperado.¿A qué problemas hubo de enfrentarseSírax para que sólo pudiera confiar ensu propio cuerpo?
—La respuesta debe estar en elitinerario que señala este hilo —aventuró Umina.
—Pero ¿cómo conocer lacorrespondencia de ese trayecto con elsuelo? —volvió a la carga el ingeniero.Y añadió, dirigiéndose al quipucamayo—: Porque esos ceques o radios quesalen desde el Cuzco en todasdirecciones, ¿son líneas tangibles? ¿Sepueden ver cuando uno camina porellas?
—No —respondió Chimpu—. Sontan imaginarias como las fronteras de unmapa. Resultan de unir varias huacasque están sobre el terreno, a veces aconsiderable distancia unas de otras.
—Eso quiere decir que quienes lastrazaron perderían muchas veces lavisibilidad de las huacas contiguas.
—Así es, las hay que estánseparadas por montañas u otrosobstáculos.
—¿Y cómo podían alinearlas conlos ceques más allá del horizonte si lasperdían de vista?
—Mediante las estrellas. Losprincipales lugares contaban conobservatorios astronómicos. En el casode Cuzco, estaba en lo alto de lafortaleza de Sacsahuamán.
—Entonces sólo sabremos cómo secorresponde este itinerario con el suelosi disponemos de los instrumentos demedición que usaron allí los incas paratejer este quipu que recoge los ceques yhuacas...
Se interrumpió al oír en esemomento un ruido sordo en el otroextremo del pasadizo por el que habíanaccedido a la cripta.
—¿Qué ha sido eso? —dijo Umina—Parece un desplome.Miraron al techo. Estaban debajo
de toneladas y toneladas de piedrasillar. Si se derrumbaban sobre ellos, ose cegaban los conductos que habíanutilizado, nadie podría rescatarlos.
—Creo que ahora necesitamos algomucho más urgente: salir de aquí —selamentó Fonseca. Y dirigiéndose aChimpu, le preguntó—: ¿Ha terminadode copiar el itinerario en el quipu rojo?
—Sí, aquí lo tiene —le aseguró el
anciano mientras se lo devolvía—.Ahora están unidos los mismos nudos delas mismas cuerdas que en ese peinado.
Al intentar volver sobre sus pasossintieron sobre ellos un fuerte estruendo,y una polvareda se les vino encima,invadiendo el pasadizo.
—¡Atrás, atrás! —gritó elingeniero.
Pronto cedió por entero, llenándosede grandes piedras.
—Ha caído el muro maestro. Ahorano podremos mover los sillares.
Recorrió con el farol las restantesparedes. Tampoco se apreciaba en ellassalida alguna.
—¡Dios! —se lamentó Fonseca—.Estamos sepultados entre los cimientos
de ese Templo del Sol, y tenemosencima la iglesia del convento.
—Ha de haber otra salida —dijoUmina.
—El problema es cómoencontrarla... —Giró sobre sí mismo yañadió—: ¡Un momento!
Se había encaminado hasta el fondode la bóveda y tanteaba en el suelo.Volvió luego, tomó su pico ydirigiéndose a Qaytu, le pidió:
—Vamos a perforar el canalembebido entre el suelo y el muro.Nosotros no podremos dar con esasalida. Pero el agua sí, de ser ciertos lospapeles de ese pleito que nos enseñó lamadre de Umina.
Tras los primeros golpes toparoncon la corriente, que empezó a brotar,inundando la cripta. Demasiado tarde sedieron cuenta de que, al bajar desde loalto, tenía una presión considerable.Cada vez salía más aprisa, taponandocon sus arrastres el desagüe y haciendosubir el nivel de un modo alarmante.Pronto los cubrió hasta medio cuerpo.
—¡Menuda idea la mía! —semaldijo el ingeniero—. Si continúa aeste ritmo, moriremos ahogados.
Se disponían a subir a Chimpusobre uno de los sepulcros, paramantenerlo a salvo de las aguas, y ahacer ellos lo propio, cuando oyeron uncrujido. Era la pared del fondo, que
estaba cediendo. El agua había buscadouna ruta alternativa entre las grietasprovocadas por el derrumbe, hastaresquebrajar el muro. Éste se estabaabombando, deformándose.
Hubo una brusca sacudida y lapared se desplomó hacia fuera.
La corriente los succionó,arrastrándolos hasta arrojarlos contra uncauce subterráneo natural. Tras algunosforcejeos, fue Qaytu el primero quepudo sujetarse, ayudando a los demás asalir a tierra firme.
—¿Estamos todos bien? —preguntóUmina.
Fueron respondiendo uno tras otro.La joven hizo señas a Sebastián y aQaytu para que ayudaran a Chimpu, que
era el más quebrantado.—¿Se ha roto algo? —se interesó
ella.—Creo que podré caminar por mí
mismo —respondió el viejoquipucamayo.
Habían perdido las linternas conlas que se iluminaban. Y, sin embargo,podían ver sin demasiada dificultad.
—¿De dónde viene la luz? —preguntó Fonseca. —De ahí —lerespondió la joven.
Señalaba una estrecha hendiduraque descendía desde considerablealtura.
—O mucho me equivoco, oestamos debajo de la fuente octogonal,
en medio del claustro. Con el reventón,ha dejado de manar.
—Eso quiere decir que, en cuantoinvestiguen lo sucedido, Carvajal estarásobre nuestra pista.
—Y no le va a gustar nada que noshayamos adelantado.
—Quien más me preocupa es mimadre —confesó Umina.
—Ese hombre no se atreverá conella —intentó tranquilizarla Chimpu—.Uyán tiene amigos muy influyentes en elCuzco.
Consideraron sus posibilidades.Ante ellos se abría un conductosubterráneo que se iba ampliando alrecorrerlo, como pudieron comprobarSebastián y Qaytu en una somera
exploración. Trajeron también un par deantorchas de las que flanqueaban lasparedes a intervalos.
—No tenemos otra salida que estepasadizo —aseguró Fonseca. Y añadiódirigiéndose al quipucamayo—. ¿Sesiente con fuerzas?
—Por nada del mundo me loperdería —respondió el anciano—. Éstees el túnel que atraviesa toda la ciudaden paralelo a los dos ríos y que conducehasta lo alto de Sacsahuamán.
Debía de ser el antiguo cauce, antesde que la colina lo separase en dos. Trasquedar bajo tierra, los incas lo habíanapuntalado para contar con una ruta deescape. Así lo confirmaba la calidad de
sus refuerzos de piedra. Y al adentrarseen él se percibía el gorgoteo de lascurtientes subterráneas.
Allí, más aún que en la superficie,se agudizaba el conflicto dejurisdicciones que libraban desde lomás hondo la ciudad española y lascivilizaciones que la precedieron,sepultadas bajo el puma rampante quedibujaba la antigua capital,delimitándola. Ahora avanzaban a travésdel vientre de aquel animal sagrado,devorados por él, encaminándose haciasu garganta y boca. Y al internarse ensus entrañas parecía ceder la rebatiña deconquistas, pergaminos y probanzas.Todo volvía a su estado mineraloriginario: la piedra a la piedra, el agua
al limo, tras bajar desde los lejanosnevados y rendir allí sus esfuerzos.
El largo recorrido resultó enextremo fatigoso. La cuesta arriba sehizo más acusada y brusca al acometerla subida a las tenazas de laColcampata, el palacio del primer Inca,edificado en la falda del promontorioque dominaba Cuzco, y a cuyo travésascendía el túnel en espiral,empotrándose en la colina.
—Ahora ha de venir el mayorpeligro —les previno Chimpu—, laChincana Grande que protege estaentrada.
Se refería al laberinto de pasadizossubterráneos que comunicaba las
distintas fortificaciones deSacsahuamán, labrado con tantas callesy pasajes, tantas vueltas y revueltas, quehacían perder la orientación.
Sebastián, que llevaba una de lasantorchas, les pidió que guardaransilencio:
—Escuchad.Se oía un ruido lejano, en oleadas
intermitentes. Un rugido que parecíavenir de lo alto, a medida que enfilabanlos tramos más cortos y accidentadosdel laberinto, llenos de recodos que nopermitían saber con qué se iban aencontrar al doblarlos.
A medida que los recoman, elrugido se escuchaba más cercano yamenazador, haciendo vibrar las
paredes del túnel.—¿Qué es eso? —preguntó
Chimpu.Ninguno quiso decirlo, pero a sus
memorias acudió la historia de CarlosInca y María Esquivel que les contaraUyán, cuando aquel antepasado suyovendó los ojos a su esposa para acallarlos reproches que le hacía,conduciéndola hasta el tesoro de losincas. Se estremecieron al acordarse deaquel rugido, como de «fieradescomunal», que había hechocastañetear los dientes de la mujer.
Pero nadie más asustado que elviejo quipucamayo. Había oído hablartanto de aquel dédalo de galerías, de sus
peligros y sobresaltos, que todo leparecía posible en semejante lugar. Puesde algún modo debía ser protegido elacceso desde la colina, repartido a lolargo de toda la fortaleza y de su sistemade aljibes y captación de aguas.
Dio la alarma Umina, gritando elnombre de Qaytu, que caminaba delantecon la otra antorcha. De pronto, habíadesaparecido.
Avanzó hacia él Sebastián, y aldoblar una de las paredes de aqueldédalo una fuerte corriente de aireapagó su tea, arrebatándosela de lasmanos. Trató de encontrarla en aquellaoscuridad. Y fue al tantear cuando setropezó con el mayoral.
—¡Qaytu está aquí! —gritó en
dirección a Umina y Chimpu, intentandohacerse oír por encima de aquel ruidoensordecedor que saltaba de los tonosmás graves y lúgubres hasta un aullidoagudo que ponía los pelos de punta.
—¿Dónde están las antorchas? —lepreguntó la joven.
—Las hemos perdido.—Imposible avanzar a oscuras.—Creo que no tenemos elección.
Aunque las encontráramos, nopodríamos encenderlas con estacorriente de aire.
—¡Hemos de abandonarla! —gritóella, para hacerse oír.
—Quizá sea la única garantía deque nos acercamos a la salida.
Intentaron avanzar contra elvendaval y la oscuridad.
—Iré yo delante —propusoSebastián—. Daré el brazo a Qaytu, queme sujetará cuando yo le avise de algúnpozo u obstáculo. Detrás de él iráChimpu. Y Umina cenará el grupo.
Fue advirtiendo Fonseca a suscompañeros de todos los tropiezos, enaquel lento y angustioso ascenso. Prontose encontraron subiendo por una ampliarampa, que alternaba en los tramos máscenados con una escalera de caracol.Los peldaños eran muy altos yresbaladizos. Y tan erosionados einseguros que cualquier traspiésprovocaría una peligrosa caída.
Hubieron de salvarla con infinitasprecauciones.
Animados como subían al núcleoque servía de eje a aquella espiral,comprobaron que era de allí de dondesalía el estremecedor sonido, almodularse con el soplido de lascorrientes laterales que barrían eldédalo. Lentamente, fue cediendo aquelciclón que azotaba el laberinto entransversal. Empezó a vislumbrarse unaluz tenue, procedente de lo alto.
—Es extraordinario —dijo Chimpu—. Estamos en la garganta del granpuma que forma la ciudad. Y estascorrientes de aire y el sonido queproducen han de asustar a cualquieraque pretenda meterse dentro.
Cuando aumentó la luz se diocuenta Fonseca del modo tan cuidadosoen que había sido diseñado tanto aquelconducto central como los laterales queprovocaban las corrientes. Capturabanel aire en amplias galerías que luegoiban estrechándose, obligándolo así aganar en velocidad, provocandovibraciones que variaban al pasar porlos diferentes orificios, como el tañidode una gigantesca y lúgubre caracola.Ello, unido a la oscuridad total y a laimposibilidad de encender allí luzalguna, hacía zozobrar el sentido de larealidad, dejando a los intrusos amerced de sus peores tenores.
Se detuvo el ingeniero, para
reponer fuerzas, y cuando huborecuperado el resuello, preguntó alquipucamayo:
—¿Cómo se orientaban aquí losincas?
—Al parecer, gracias al Punchaoque estaba en el Coricancha. Durante elsolsticio de junio, el sol incidía en unapatena alrededor de la cabeza del ídolo,concentrando los rayos en otros espejoscóncavos repartidos por todo el túnel.Estaban afinados con tal precisión quela luz así reflejada desvelaba elrecorrido del laberinto.
Retomaron la marcha hacia elascenso final, que les permitía ver ya laluz. Apenas les faltaban dos cuerpospara salir de aquel conducto cuando
Sebastián hizo un nuevo alto.—Un momento —les pidió—. No
nos precipitemos. ¿Qué es lo que nosespera ahí?
—Con un poco de suerte,estaremos en la fortaleza deSacsahuamán —respondió Chimpu.
—Pero esa colina es inmensa —objetó Umina—. Y con las vueltas quehemos dado en esas galerías ignoramosdónde habremos ido a parar.
54
AGUA DE ESTRELLAS
Decidieron que Sebastián y Qaytuse asomarían al aire libre de un modoconcertado. Cada uno lo haría en unadirección distinta, para prevenircualquier peligro. Cuando se acercarony miraron hacia lo alto se quedaronsorprendidos al comprobar que elconducto por el que entraba la luz delsol desembocaba a través de un orificiosemejante en todo al brocal de un pozo.
Al trepar por él y otear el exteriorse encontraron en el centro de una
extraña construcción de piedra. A sualrededor se extendía un amplio círculovacío, rodeado por tres muros paralelosde pequeña altura. Se desplegaban éstosdibujando otros tantos anillosconcéntricos, cruzados por doce paredestransversales, como segmentos deradios.
—¿Qué es esto? —preguntó elingeniero al mayoral.
Qaytu se encogió de hombros,dando a entender que aún no acababa dehacerse cargo de dónde se hallaban.
No se veía a nadie. Al salirconstataron que estaban en el núcleo delo que, a juzgar por su envergadura,podría tomarse por las ruinas de unafortaleza. Debía de coincidir con la
cabeza del gran puma rampante quecerraba la ciudad por el noroeste. Y,dentro de aquel plano o diseño, elagujero por el que habían emergidodesde el interior era como el ojovigilante del animal.
Se encontraban en lo alto de lacolina de Sacsahuamán que dominabaCuzco. Y al mirar hacia la ciudadextendida a sus pies advirtieron grandespliegue de tropas en las puertas. Seacercaba el tiempo de las ejecucionesde los rebeldes y los controles parecíanmayores aún de lo habitual. No sedistinguía desde allí el campamento deCarvajal y Montilla, junto al conventode Santo Domingo. Pero ya habrían
descubierto lo sucedido en la cripta, yandarían buscándolos.
Cuando hubieron ayudado a Uminay a Chimpu a salir del orificio, elquipucamayo examinó con detenimientola construcción.
—Parecen los cimientos de unaciudadela —aventuró Sebastián.
—Creo que son los del torreón deMuyumarca —añadió Umina.
—Así lo llaman —corroboró elanciano—. Pero ni son cimientos niforman parte de ningún torreón.
—¿Qué son entonces? —seinteresó Fonseca.
—La solución a los problemas queusted me planteó antes —aseguróChimpu—. Yo sólo conozco las huacas
de las inmediaciones del Cuzco, losaccidentes del terreno y los hitos hastadonde alcanza el horizonte desde aquí,desde lo alto de esta colina. ¿Recuerdaque me preguntó cómo se prolongabanlas líneas de los ceques más allá de lasmontañas que rodean esta ciudad?
—Sí. Usted me contestó quemediante las estrellas. Y que para sabercómo funcionaba el quipu rojohabríamos de recurrir al mismo sistemade medición que usaron los incas paratejerlo.
—Exactamente. Pues bien, estamosdentro de él.
—¿Esto?—Es un observatorio astronómico.
Las tres circunferencias que rodean elagujero por el que hemos salido y losdoce segmentos de radios que lasatraviesan forman parte de él. Nosencontramos en un enorme reloj solar ycalendario. Con él controlaban lasestaciones, establecían las tareasagrícolas y las grandes festividades. Lamayor de todas tenía lugar por estasfechas, durante el solsticio de junio, elInti Raymi.
—¿Y este gran redondel que rodeael brocal?
—Servía para observar lasestrellas durante la noche. Aunque ahoraesté seco, en realidad es un estanquecircular. En tiempos de los incas habíauna fuente. Con el agua de ésta llenaban
la alberca y por la noche la usaban comoun espejo para ver el cielo. Hacían lasanotaciones correspondientes en losanillos concéntricos de piedra, tomandocomo referencia esos doce segmentos deradios y otras marcas que había en ellos.
—Entonces, si lo llenamos de agua,esperamos a la noche y recuperamos suuso, podríamos reconstruir el sistemaque utilizaban los incas y conocer laorientación de ese itinerario que hemoscopiado en el quipu.
—El quipu rojo ha de estarajustado mediante este observatorio.Pero tendremos que pasar aquí toda lanoche.
—No podemos desaprovechar esta
oportunidad.—¿Se arrepiente ahora de que los
haya acompañado?—Si he de serle sincero —confesó
Fonseca—, cuando me veía a mí mismoresollar en esos malditos escalones,pensaba en usted. Y me entraba talcoraje de no oírle quejarse que es loúnico que me ha servido de acicate ahíadentro. Puro amor propio.
—¿Y qué me dice de Umina? —lepreguntó el quipucamayo concomplicidad.
—Me tiene admirado. Nunca vi unamujer tan valiente.
—Tampoco yo, y por lo menos ledoblo a usted la edad —se rió Chimpu—. Ni tan guapa. Claro que todo eso
tiene su explicación.—¿Ah, sí?—Los miembros de la casa real
matrimoniaban con las doncellas máshermosas, escogidas en todo el imperio.Luego tenían descendencia con susfavoritas, y éstas debían imponer a sushijos en la línea dinástica. Necesitabanmucho carácter para sobrevivir a lasintrigas palaciegas. Y de casta le vieneal galgo.
Después de un examen a fondo,Sebastián comprobó que el estanquecentral estaba seco porque la corrientede agua que lo nutría había sidodesviada hacia el río Rodadero. Pero elcanal y las compuertas aún podían
apreciarse y se hallaban en buen estado.—Creo que se podría restablecer
fácilmente la irrigación, llenar elestanque y usarlo esa noche.
—Y tenemos el quipu. Magnífico.He soñado con algo así toda mi vida —admitió Chimpu, frotándose las manos.
Con la ayuda de Qaytu, se puso elingeniero manos a la obra. No fue tareaardua. Y al concluir decidieron reponerfuerzas, dando buena cuenta de lasprovisiones que habían llevado.
Tras ello, mientras esperaban queanocheciera y se llenase el estanque,Umina y Sebastián procedieron a uncuidadoso examen del lugar para evitarimprevistos.
Lo primero que se encontraron,
mirando hacia el norte, en lospromontorios que se divisaban desde laciudad, fue un cerro remodelado paraconseguir que su perfil ostentase enhorizontal la efigie del rey Carlos III, taly como aparecía en las monedas. Vanointento de obligar a los indios a expresarfidelidad a un monarca tan lejano,recurriendo a sus ancestrales costumbresde esculpir a gran escala los accidentesdel terreno. Pues, como le explicóUmina, sus antepasados creían que losincas habían salido de la propia tierra,de las piedras, y el primer rey que losgobernó surgió de su interior, de unacueva.
Volvieron luego la vista al otro
lado, hacia la ciudad, que desde aquellafortaleza de Sacsahuamán se dominabaen toda su extensión.
—Cuzco es hermosa, muy hermosa—dijo Sebastián.
—Cuando subía aquí de niña, ajugar con cometas, mi madre me explicómuchas veces cómo era en tiempo de losincas —recordó la joven, melancólica.
Y calló largo rato.—¿Estás preocupada por ella,
verdad? —le preguntó.—No debería hacerlo —contestó
Umina—. Chimpu lleva razón, Carvajalno se atreverá a molestarla. Pero ya hasvisto cómo es mi madre. No le gustadesentenderse de los problemas, se lostoma muy a pecho, como suyos. Estará al
tanto de lo sucedido.—¿Te refieres a lo que ha pasado
en Santo Domingo?—Habrá estado pendiente, ya sabrá
lo del derrumbe. Y si empieza arevolver amistades e influencias, puedeempeorar las cosas. Casi la que me damiedo es mi madre. Hace tiempo quedebería haberse retirado a nuestrastierras de Yucay.
—¿Tú crees que con la ciudadpendiente de esas ejecuciones va aimportarles lo que haya podido pasar enel convento?
—Al corregidor de la ciudad no,desde luego. Pero Carvajal y Montillaestán acampados allí mismo, ya saben
bien lo que hacen... En fin, no quieroseguir pensando en ello. Tenemos lo queandábamos buscando y hemos deaveriguarlo sin más tardanza.
Siguieron examinando la fortaleza.En realidad, aquello era mucho más queuna ciudadela. Sus extensas terrazasestaban reforzadas por muros ciclópeos,ásperos y recostados, que no selimitaban a sujetar la tierra. Losenormes bloques se extendían por elterreno en zigzag, como los dientes deuna sierra. No eran piedrasdomesticadas o inertes.
Se las diría vivas, celebrandotodavía la luz y el aire de las pampas delas que procedían. Y con el sol rasantedel atardecer semejaban la mandíbula
abierta de un dragón o un monstruofabuloso. Quizá los dientes del pumaque simulaba el perfil de Cuzco.
Sus dimensiones eran tanformidables que no parecían sillares,sino parte de la montaña. Había piedrasque superaban en altura a tres hombrespuestos uno encima del otro, y enanchura a otros tres con los brazosextendidos.
—¿Cómo pudieron transportarlasdesde las canteras con su solo esfuerzo?—se preguntó Sebastián, admirado—.Porque tengo entendido que no usaronruedas.
—No las conocían. Tampocobueyes ni otros animales de tiro, ni
hierro o acero para tallarlas.—¿Cómo pudieron ajustarías con
tanta precisión sin poleas ni máquinas?¿Cuántas veces tendrían que subir ybajar una piedra sobre otra, con la solafuerza de sus brazos, hasta encontrar elajuste perfecto? No he visto nadasemejante en ningún lugar de Europa.
Umina se acercó hasta uno de losbaluartes y pareció rascar su superficie.
—Alguno de estos plomazos ha deser obra mía —confesó—. Aquí solíavenir con mi padre y sus milicias apracticar el tiro al blanco.
Pasadas las murallas, llegaronhasta un extenso promontorio quecerraba la explanada por el norte. En sucima podía admirarse el llamado Trono
del Inca. No lejos de allí los tallistas sehabían empleado con generosidad sobreun gran afloramiento rocoso, labrándolode mil formas, hasta dejarlo hartohistoriado. El resultado era un granbloque esculpido a troche y moche, unainterminable algarabía de figurasgeométricas.
—Es la Sayacusa, la PiedraCansada —precisó la joven—. Lallamaron así porque, debido a losmuchos trabajos que pasó por el camino,se cansó y lloró sangre, no pudiendollegar al edificio.
—¿Desde dónde la trajeron?—Dicen que desde más de trece
leguas. Y ocupó en su arrastrar a veinte
mil indios, que pasaron muchas fatigas.Iban con tiento, la mitad tirando pordelante de sogas muy gruesas, la otramitad sosteniendo la peña por detrás conotras maromas para que no cayesecuesta abajo.
Pero aun así se despeñó, matando atres mil o cuatro mil. Fue ya imposiblemoverla de donde cayó. Entendieron quela roca no quería seguir adelante, poreso lloraba sangre. Y aquí la dejaron.
Estaba poniéndose el sol. Se
reunieron con Qaytu y Chimpu, que ya sehabían sentado junto al estanque lleno deagua. El cielo se mostraba en todo suesplendor, despejado y limpísimo.
A medida que se hacía de noche fueapareciendo el deslumbrante firmamentoandino. El anciano, que había pedido aSebastián el quipu rojo, lo tomó en susmanos, señalando el reflejo de unanítida y luminosa cicatriz diagonal:
—Es la Vía Láctea. En quechua sellama Mayu, el río. Los incas pensabanque de él brotaba la lluvia y que suscompuertas las abría el rayo.
Chimpu estaba feliz. Veía aquelobservatorio convertido ahora de nuevoen el ojo del puma que remataba lasagrada ciudad de Cuzco. Y de ese
modo comunicaba el cielo y el suelo,para que a través de él el Imperio de lasCuatro Direcciones vertiera susdestinos, uniéndose a la totalidad delcosmos.
—De aquí salen los cuarenta y unceques, como los radios de una granrueda que enhebran a lo largo delterritorio las trescientas veintiochohuacas. Dicen que estaban elegidas tansabiamente que su distribución coincidecon la disposición de las estrellas en elcielo.
—¿Por qué necesitaban unos murostan ciclópeos? —le preguntó Sebastián.
—¿Cree que, de lo contrario,permanecerían aquí? Si aún siguen en su
sitio, es gracias a su enorme tamaño, delo contrario los habrían utilizado parahacer iglesias o palacios. Los reyesincas se proclamaban hijos del Sol. Ytoda la estabilidad del Tahuantinsuyudependía de su conocimiento yobservación del firmamento, que seorganizaba desde este lugar. Esaspiedras servían para clavar en tierraeste eje inmutable.
Evocó Chimpu aquella ceremoniamientras descansaba de sus largas ypacientes observaciones, tanteando susequivalentes estelares en las cuerdas ynudos del quipu rojo.
Contó cómo, durante el solsticio dejunio, el Inca se sentaba alrededor de lamisma fuente redonda junto a la que se
encontraban. A su lado permanecían elsumo sacerdote, un representante decada una de las Cuatro Direcciones y unquipucamayo. Esa noche se guardaba entodo Cuzco el más absoluto silencio,para que nada distrajera de la minuciosaobservación del cielo. El sacerdote, trasescrutar el firmamento reflejado enaquel estanque, iba señalando laaparición de las estrellas másimportantes, que también estabangrabadas en un altar del Templo del Sol.Y se detenía sobre todo en el ríocósmico de la Vía Láctea.
Una serie de marcas grabadas enoro y colocadas en el muro circular delestanque servían para indicar a lo largo
del año el desplazamiento de lasconstelaciones. Hechos sus cálculos,dictaba sus vaticinios, que ibaregistrando el quipucamayo sobre lanade vicuña. Luego, éste consultaba losregistros anteriores, guardados en susarchivos, y se determinaba el tiempo desiembras y cosechas, los meteoros yclimas que serían esperables. De laexactitud de sus registros en aquellascuerdas y nudos iba a depender laprosperidad de todo el imperio. Y losconsejeros de las Cuatro Direcciones seaprestaban a viajar a sus lugares deorigen para trasladar las medidasoportunas.
Tras ello, se abrían las compuertasque comunicaban ese estanque con la
red de acequias extendida por toda laciudad. Y se dejaba salir la llamada«agua de las estrellas», que descendía alo largo del túnel que acababan derecorrer hasta llegar al Templo de Solpara alimentar la fuente que ahoraadornaba el claustro del convento deSanto Domingo. De ese modo se vertíapor la capital el mensaje celeste,quedaban unificados los dos mundos, elsuperior y el inferior, reflejo el uno delotro, hermanando los lejanos ceques yhuacas, los manaderos y rocas quehabían sido enderezados hasta la ciudad,ordenándola y enfilándola hacia elpaisaje que una vez fue.
Eso es lo que ahora tenían que
reconstruir, aquel vasto quipudesparramado por el territorio al que laciudad prestaba su centro, tanteando losastros para generar sus ejes sagrados. Ya medida que iban transcurriendo lashoras y Chimpu estudiaba aquellascuerdas y nudos rojos, se afianzaban susconvicciones sobre el modo en queestaba tejido. Cerca, como se hallaban,del solsticio de junio, debían buscarahora las estrellas con las que secorrespondía el itinerario señalado en élal copiar el trazado en el pelo de Sírax.
Los doce segmentos de los radiosde piedra que cortaban los tres círculosen torno al estanque permitíanorientarse, como les hizo notar elquipucamayo:
—El recorrido que copié en estequipu empieza en Qenqo Grande, unahuaca en las afueras del Cuzco.
—Cerca de allí tenemos un tambo yun almacén —dijo Umina.
—En efecto, son terrenos vuestros.Creo que mi padre hizo la comprobacióngenealógica y Qenqo perteneció a larama de la familia real inca de la quedescendéis. Luego, el itinerario coincidecon estas constelaciones de la VíaLáctea —y las fue señalando mientraslas nombraba—: la Llama, el Cóndor yla Serpiente. La Serpiente es tan largaque se acusa mediante dos nudos delquipu: uno para la cola y otro para lacabeza, y en concreto el ojo.
—¿Y cómo se refleja eso en tierra?—le preguntó Sebastián.
—La Vía Láctea se corresponde enel suelo con el Valle Sagrado, la partecentral del río Urubamba, donde lamadre de Umina tiene su hacienda deYucay. La constelación de la Llama, conel poblado de Ollantaytambo, que estácerca y en sus laderas dibuja la figura deuno de esos animales, del mismo modoque Cuzco perfila la de un puma. Apartir de allí deberéis averiguar lascorrespondencias sobre el terreno delCóndor y la Serpiente.
—O sea, que nuestro primerdestino ha de ser Qenqo Grande —dijoUmina.
—Eso es. Y el segundo,Ollantaytambo. Conozco a suquipucamayo, mi amigo Sinchi. Os daréun quipu para él, con un mensaje a modode presentación, pidiéndole que osayude a encontrar los siguientes lugares.
Empezaba a amanecer sobre Cuzco,acunada la ciudad entre aquel dilatadodespliegue de sierras. Resplandecía yael sol en sus cimas nevadas, tajando elaire delgado y diamantino con losprecisos contornos del paisaje. Elsilencio era roto, pausada ypaulatinamente, por el picoteo de loschihuacos que piaban y se respondíanmientras toda la Naturaleza despertaba,esparciendo sus efectivos por los
desbaratados dientes de sierra de losbaluartes de Sacsahuamán.
Señaló Qaytu hacia la ciudad.Numerosas tropas se estabandistribuyendo por los caminos que sedirigían a Cuzco, para sellarlos de caraa la próxima ejecución de Farfán de losGodos e impedir algaradas.
—Suben hacia aquí, copándolotodo —dijo Umina.
Propuso, entonces, un rápido plan.—Hemos de dirigirnos a Qenqo
Grande, ¿de acuerdo? Sebastián y Qaytuno pueden regresar a Cuzco, correríangrave riesgo con ese despliegue militar,porque habrán sido denunciados por elasalto al obraje. Pero Chimpu y yo nosmoveremos con libertad.
—¿Y si te encuentras con Carvajaly Montilla? —dijo, inquieto, Fonseca.
—Sé dónde están acampados,intentaré esquivarlos. Pero es un riesgoque he de correr. Además, tengo quetranquilizar a mi madre, asegurarme deque se encuentra bien, informarla denuestros nuevos planes y organizarlotodo.
—¿Y nosotros? —preguntó elingeniero.
—Qaytu conoce bien estos lugares.Tú y él iréis por el interior de losmontes hasta el tambo donde trabaja suhermana, muy cerca de Qenqo. Allí meesperaréis hasta que yo llegue con lonecesario para el largo viaje que nos
55
QENQO
Sebastián y Qaytu se impacientabanen el interior del albergue que, situado alas afueras de Cuzco, atendía la rutahacia el valle del río Urubamba y elpueblo de Pisac. Aunque trataban dedisimularlo, se les veía inquietos.Estaban sentados en una mesa discreta,pegada al rincón más alejado de lapuerta de vaivén, y vestían como losindios de la región. De la cocina veníael olor y el trajín de los pucheros en quese afanaba Usca, la hermana de Qaytu.Afuera, junto al camino, su marido Anco
reparaba la cerca de madera.Escucharon en eso a tres caballos a
media rienda, procedentes de Pisac. Amedida que se acercaban fueronrebajando el galope hasta detenersefrente al tambo.
El ingeniero y el mayoral semiraron, poniéndose en guardia. De unmodo instintivo, el indio comprobó quetenía su cuchillo a mano, y Fonsecatanteó la pistola bajo el chaleco.
Al abrirse la puerta entraron unsargento y dos soldados españoles. Trasellos venía Anco, quien los acompañóhasta una mesa para preguntarles quédeseaban tomar.
Aunque los militares habíansaludado, y se destocaron cortésmente,
ni Sebastián ni Qaytu las tenían todasconsigo. Tampoco el cuñado de éste.Hizo una señal a su hija mayor para querecogiera a los tres hermanitos, quejugaban a la rana en el exterior. Y lasmiradas que cruzó con ambos indicabansobradamente lo inoportuno de aquellavisita para sus planes.
Anco sirvió la comanda condiligencia, deseando que los reciénllegados se marcharan pronto. Y quedó ala espera, atento a cualquier novedad enel camino. Sin embargo, el sargento ylos soldados españoles no parecíantener prisa por llegar a Cuzco.Alargaron la sobremesa de tal modo quesucedió lo inevitable.
Se oyó afuera una voz de mujer,pidiendo paso franco hasta el patiotrasero. Anco hizo un gesto casiimperceptible a su cuñado y a Sebastián,para que no se movieran de la mesa, loque habría infundido sospechas. Elmismo se dispuso a abrir el corral. Peroantes de que se ausentara le preguntó elsargento qué se debía. Y en cuantohubieron pagado tomaron los tresmilitares sus armas y abandonaron ellugar junto con el indio.
Fonseca y Qaytu corrieron deinmediato a una de las ventanas y desdeallí pudieron observar el carromato enel que venía Umina. El sargento laobservaba sin perder detalle, apoyado
en la pared encalada, donde el solrepercutía con fuerza. Y no era aquellamirada de las que solía levantar lamestiza, de admiración. Ciertamente,había procurado pasar desapercibida,para sortear los controles de salida,menos severos que los de entrada alCuzco. Aun así, no ocultaba aquelhombre su desconfianza, que terminóimpulsándolo a acercarse a la jovenpara conversar con ella. Por los gestosde ésta dedujeron el ingeniero y elmayoral que trataba de explicarle adónde se dirigía y cuál era el objeto desu viaje.
Nada de ello evitó que lossoldados siguieran sospechando: ya sehabían subido al carro y lo registraban.
Sebastián miró a Qaytu, alarmado.El arriero lo sujetó por el brazo paracalmarlo, tratando de explicarle porgestos que Umina contaba sin duda conaquella eventualidad, porque ya lahabrían inspeccionado antes.
—No es lo mismo —le respondióFonseca—. En la salida de Cuzco noestábamos nosotros, ni sabían que iba adetenerse en este tambo.
Gesticuló Qaytu, haciéndole verque todo parecía transcurrir connormalidad en aquel control. Y señalabaal sargento y a los soldados, quebajaban del carro para proseguir sumarcha hacia la antigua capital.
Cuando hubieron perdido de vista a
los militares, Sebastián corrió haciaUmina.
—¿Estás bien? —le preguntócogiéndola de la mano, para ayudarla abajar del pescante.
—Creo que todo ha salido según loprevisto.
—¿Y tu madre?—No correrá peligro, al menos
mientras permanezca en el Cuzco.—¿Qué pasa con Carvajal y
Montilla?—Han acudido al corregidor de la
ciudad, pero no les hará mucho casohasta que se cumplan las ejecuciones. Laprueba es que están levantando elcampamento que montaron junto alconvento.
Fonseca se alarmó.—Eso quiere decir que se van a
poner de camino. —Seguro. Hanapalabrado rastreadores que conocenbien la zona a la que nos dirigimos.
—Pero no saben nuestra ruta.—El arranque hacia las sierras de
Vilcabamba no tiene muchas alternativasdesde Cuzco, hay que tomar el valle delUrubamba. Carvajal sabe que allí estánuestra hacienda de Yucay.
—Entonces evitaremos lascalzadas más concurridas.
—No siempre podremos. Tenemosque recorrer un itinerario prefijado.Ahora lo más urgente es empezar pornuestra primera huaca, la de Qenqo
Grande, aquí al lado, y abandonar estelugar lo antes posible. Se halla muyexpuesto, junto al camino.
Qaytu, su hermana y su cuñadohabían introducido el carromato en elcorral trasero. Y venían ahora paradiscutir con ellos las provisiones quedebían preparar, de modo queestuviesen listas a su regreso.
—Usca y Anco dicen que lo mejores ir a pie mientras ellos cargan loscaballos y las mulas —informó Umina aSebastián.
Hizo entonces un aparte Qaytu paraconsultar a Anco, por señas, sobre aquellugar de Qenqo. Le respondió su cuñadocon un largo parloteo en quechua.Fonseca, que los observaba, dedujo que
tras ello le correspondería al mayoralexplicar a la mestiza el plan que se lespresentaba. Pero a medida que el arrieroescuchaba al marido de su hermana sefue sonrojando, pareció sentirse muyviolento, casi anonadado. Hasta el puntode que, cuando se acercó Umina a él,ésta hubo de preguntarle:
—¿Qué sucede?No contestó él, ni siquiera con las
señas que solía, sino que se enzarzó consu hermana y su cuñado en una reñidadiscusión.
Estaba perplejo el ingeniero, sinsaber a qué atenerse. Hasta que al fin, yante la impaciencia de la mestiza, quelos llamó al orden, la hermana de Qaytu
se la llevó aparte y pareció darlecumplidas explicaciones. Hubocuchicheos al oído entre las dosmujeres, asentimientos de cabeza y, porfin, todo pareció estar en orden paradirigirse a la cercana vaguada de QenqoGrande.
Mientras se encaminaba hacia allíjunto al mayoral y la joven, Sebastián lepreguntó a ésta:
—¿A qué viene tanto secretismo?—Nunca he estado en ese sitio —le
respondió Umina—. Según Chimpu, esla huaca donde empieza elChinchaysuyu, la orientación norte delas Cuatro Direcciones del imperio inca.
—¿Y por eso es el arranque delitinerario de Sírax?
—No lo sé.—¿Qué se supone que debemos
hacer una vez allí?—Ya lo verás cuando lleguemos —
concluyó ella de un modo un tantoabrupto, como si le hubiera acometido,de pronto, la misma incomodidad quehabía podido apreciar en Qaytu, Usca yAnco.
Y por más preguntas que le hizo,fue incapaz Fonseca de sacarla de ahí.Todo fueron evasivas. Se preguntó elingeniero qué le sucedía a la joven, larazón de aquella actitud que no acertabaa explicarse.
Siguiendo las instrucciones de sucuñado, Qaytu los condujo por una
hondonada que se abría paso entre doslomas. Llegaron así hasta el origen delarroyo junto al cual discurría la vereda,una fuente de agua clara y abundante.
No era el único lugar ceremonialde la huaca. Había también un montículorocoso. Y bien se echaba de ver suimportancia, por el cuidado con quehabía sido esculpido, aquel modosingular que Umina le mostrara en laPiedra Cansada que coronaba lafortaleza de Sacsahuamán. Un trabajo detalla de los aplicados por los incas a susadoratorios más importantes, parajesque deseaban honrar de forma especial.
El afloramiento rocoso sedistribuía en terrazas semicirculareshasta formar un anfiteatro natural, con
escalones y profusión de figurasgeométricas.
Frente a él, claramente separado,destacaba un alargado monolito depiedra. Orientado al mediodía, guardabala misma disposición que la parteabierta de una herradura respecto a suarco, de manera que su sombra seproyectaba sobre el semicírculo.
En la grieta más ancha delafloramiento rocoso se abría unaentrada. Parecía de origen natural,aunque perfeccionada por la mano delhombre. Dentro observó, y lo que quizáfuera un altar. Varios peldañosfacilitaban el descenso, adentrándose enaquella oquedad. Umina permaneció
unos instantes callada, en recogimiento,antes de disponerse a bajar.
Iba a seguirla Sebastián, cuandosintió que se posaba sobre sus hombrosla mano de Qaytu. Al volverse, elarriero le hizo una seña inequívoca paraque la dejara sola.
Y mientras ella estaba allí dentro,su mayoral pareció controlar con sumocuidado el curso de la sombra delmonolito sobre el anfiteatro de piedra,por el que se desplazaba como elgnomon de un reloj solar.
Transcurrió un largo rato. Hastaque en un momento determinado elarriero se levantó y fue a avisar aUmina.
Cuando la joven salió de la gruta la
acompañaron los dos hombres hasta elpie de aquel montículo. Una escaleratallada en la roca ascendía hasta lo másalto de la huaca.
Una vez allí, buscó ella la sombradel monolito, que había ido avanzando,proyectándose sobre la profusión detallas. Y se detuvo junto a una ranuraexcavada en la piedra, por la quediscurría, surcándola, hasta dar nuevequiebros.
—Decías que Qenqo significabaalgo en zigzag. ¿Es a esto a lo que tereferías? —preguntó el ingeniero.
Umina ignoró totalmente supregunta, e incluso su presencia. Nisiquiera prestaba atención a la ranura,
sino a dos protuberancias redondeadassobre ella, en su extremo, entre lascuales arrancaba. Y también al curso delsol, que en ese momento proyectaba susombra entre los dos machones.
Sebastián no entendía nada de loque estaba haciendo la joven. Perotampoco tuvo ocasión de ver muchomás. Porque Umina se dirigió a Qaytu enquechua, con un tono que parecíaofendido, como si éste estuvieseincumpliendo unas instrucciones que lehabía explicado con claridad. El arrieropareció arrugarse a todo lo ancho y altode su gigantesca humanidad. Muycompungido, manoteó sus disculpas, altiempo que le agarraba con brusquedadpara llevárselo de allí.
Intentó oponerse el ingeniero. Denada le valió. Qaytu lo arrastró sincontemplaciones hasta el otro lado,manteniéndolo fuera de la vista deUmina. Y cuando al cabo de un rato hizoFonseca amago de acercarse, pudo veren los ojos del mayoral que aquello noera ninguna broma: iba muy en serio, ydebía mantenerse lejos de la joven.
Una sorda indignación embargaba aSebastián cuando Umina bajó de lo altode la piedra. Tenía la joven unaexpresión extraña.
Trató de sonsacarla. Fue inútil. Lamirada que ella le dirigió lapreocupación de su rostro resultabandemasiado elocuentes.
Y ya se disponía Fonseca a iniciaruna de sus inoportunas discusionescuando sonó un disparo.
Parecía venir del tambo.
56
YUCAY
Al subir al cerro desde el que sedominaba toda la vaguada vieron,consternados, lo que sucedía en elalbergue. Lo rodeaba una cincuentena dehombres armados. Y alguien yacíatendido en un charco de sangre. SacóSebastián su catalejo y reconocióenseguida al herido. Era Anco, elcuñado de Qaytu. Salieron en esemomento del edificio los jefes deaquella partida, y no le costóidentificarlos.
—¡Carvajal y Montilla!
Sujetaban entre ambos a Usca,manteniéndola separada de su hijamayor, que iba detrás, con los tres niñosmás pequeños.
Al ver a su marido tendido en tierray desangrándose, trató de socorrerlo.Pero Carvajal se lo impidió. La obligó aentrar en el corral, para mostrarle elcarromato de Umina y las monturas queaparejaban.
—¡Malditos canallas! —se lamentóFonseca—. Intentan sonsacar a lahermana de Qaytu.
Sin embargo, ella insistía enseñalar el camino a Pisac.
—Creo que trata de confundirlos,desviándolos de aquí, para que no nos
encuentren.Carvajal y Montilla aún
permanecieron un buen rato en lasdependencias del tambo, registrándolas.
Luego montaron en sus caballos yse perdieron junto con sus hombres en ladirección indicada por Usca.
Cuando los tres llegaron alalbergue, poco pudieron hacer porAnco, quien ya agonizaba y no tardó enmorir. Umina y Sebastián se llevaron deallí a los niños, mientras Qaytu tratabade consolar a su hermana.
No resultó fácil separar a la mujerdel cuerpo de su esposo, para enterrarlo.Y sólo pudieron persuadirla de queabandonase el lugar haciéndole ver elpeligro que corrían todos si no se
apresuraban. Le ordenó Umina que sedirigiese de inmediato a Cuzco y sepresentara a su madre explicándole losucedido, para que les diesen protecciónen la casa.
Tan pronto la vieron partir con loscuatro niños, aprestaron los doscaballos que traía el tiro del carromato.Dispusieron luego en una mula lonecesario para el viaje, montó Qaytu enotra y, sin más tardanza, tomaron unatajo hacia el norte, evitando las rutasfrecuentadas por los viajeros.
—¿Había estado Carvajal en esetambo? —preguntó Sebastián a Umina.
—El sabe muy bien que mi familialo utiliza cuando nos dirigimos a la
hacienda de Yucay.—¿También la conoce?—Desgraciadamente, sí.—¿Y qué hará ahora?—Supondrá que nos dirigimos allí
por el valle, e intentará alcanzarnos através de ese camino. Por eso tenemosque adelantarnos, para avisar a nuestrosarrendatarios, porque si no nosencuentra en Yucay, tomará represaliascontra ellos. Vamos a viajar a tiroderecho por esta meseta, en lugar derodear por Pisac.
—¿Qué ventaja nos dará eso?—Si han de hacer altos para
aprovisionarse y registros en laspoblaciones y haciendas que encuentren,al menos dos días.
—He consultado el mapa ypodíamos haber tomado desde elprincipio este atajo para dirigirnos aOllantaytambo. Entonces, ¿por quéfuimos a Qenqo Grande?
—Porque así figura en el itinerariode Sírax —le respondió la joven—. Nocreo que ella quisiera señalar sólo laruta a Vilcabamba, sino también la suyapropia.
—¿Su historia personal? ¿Unmensaje en paralelo?
—Aún no lo sé. No acabo deentender del todo cómo se correspondeel quipu con el terreno. Eso sólo lopodremos comprobar en cada lugarcuando hayamos examinado varios.
Llegaron a las tierras de Yucay yavencido el día. Encontraron a las gentesde la hacienda retirándose de sus faenas,y no quiso Umina que preparasenninguna cena especial, sino compartir laque hervía al fuego para los propiosguardeses. Bastaría con que la sirvieranen uno de los comedores, donde pidióque los acompañasen tanto Qaytu comoYarpay, su hombre de confianza allí,para discutir sus planes con discreción.
—Escúchame —advirtió la joven
al encargado indio—. Sólo estaremosdos noches, lo contrario seríaarriesgado. Pasado mañana noslevantaremos antes del amanecer paracontinuar hacia Ollantaytambo y hablarcon su quipucamayo. Nadie debe saber adónde nos dirigimos, porque nos andabuscando una partida armada. Túconoces a su cabecilla.
—¿Quién es? —preguntó Yarpay.—Alonso Carvajal.Al escuchar el nombre pudo
comprobar Fonseca que se demudaba elrostro del encargado.
—Por eso hemos venido —continuó Umina, tratando detranquilizarlo—. Para preveniros. Ypara que mañana nos muestres las
antiguas defensas, y revisarlas demanera que no os pillen de improviso.
Les puso al tanto Yarpay de cómoestaba la hacienda y trazaron un primerplan.
—Ahora debemos retirarnos adescansar —propuso la joven—.Mañana nos espera una dura jornada detrabajo.
Al romper el día se despertóSebastián con el ajetreo de la casa.Abrió la ventana de su dormitorio y leasaltaron los primeros rayos de sol.Desde el vecino patio llegaban losmugidos de las vacas, gordas comotoneles y listas para el ordeño. Olía aleche, y reían las muchachas indias
mientras la batían, sirviéndola espumosaen copas de cristal tallado.
Le llamó la atención una de ellas, ala que veía de espaldas, el cabellodestrenzado y los hombros desnudos,con un descuido lleno de picardía. Hastaque las otras jóvenes le advirtieron desu presencia, y ella se volvió paramirarlo. Era Umina. Por su sonrisa y elmodo en que lo saludó, parecía sentirseallí a sus anchas, lejos de aquella tensapreocupación que la atenazara en QenqoGrande. Y nunca la había visto tanhermosa.
Fue la mestiza hasta él con unabandeja donde había dispuesto unacestilla con frutas, bizcochuelos,chocolate y dos copas de leche.
—Recién ordeñada —le dijo—.Vamos a desayunar.
No le pasó desapercibida a lajoven la sorprendida mirada delingeniero al sentarse a la mesa. ASebastián le costaba apartar los ojos dela camisa desabrochada, que destacabalas formas de Umina.
—Esto no es Lima, ni Cuzco —ledijo ella, riendo—. Aquí se vive enplena naturaleza y las costumbres sonotras, más libres.
—Claro, claro —admitió él,aplicándose a los bizcochuelos.
—Mi madre me trajo aquí de niñapara que me criara. Está más abrigadode los vientos de la sierra que Cuzco, y
a menos altura.—¿Eso era cuando se preocupaba
por tu salud?—Veo que te lo ha contado. Luego
se me llevó, porque decía que me estabaconvirtiendo en una salvaje.
Apuraron el chocolate y salieron alpatio, donde ya les esperaban Qaytu yYarpay. El encargado mostró a Fonsecael foso y la muralla de la antiguahacienda, ahora muy abandonados. Losexaminó el ingeniero y preguntó alencargado:
—¿De qué armas disponen?—Poca cosa. Algunas escopetas,
lanzas, espadas y hondas.—Estamos hablando de una partida
de cerca de cincuenta hombres bien
provistos —le recordó Fonseca,preocupado—. Hay que hacer obra en lamuralla, poner empalizadas con espinoscontra las caballerías y llenar ese fosode agua. Con eso y una guardiapermanente se evitarán al menos lassorpresas y, llegado el caso, daríatiempo a pedir ayuda a las haciendasvecinas. ¿A qué distancia queda laguarnición española más cercana?
—A una legua.—Bien. Pues entonces, manos a la
obra. ¿De dónde se podría tomar el aguapara llenar este foso? Hace falta unaacequia de buen caudal, fácil dereponer.
—La madre principal, que faldea la
montaña a media ladera —aseguróYarpay.
—Yo te la mostraré —dijo Uminaa Sebastián.
Treparon los dos hasta la mesetaque dominaba aquel exuberante vergel,el trecho más fértil regado por el ríoUrubamba. A medida que ascendían, seencontraron entre añosos sauces,duraznos, granados y naranjos. Luego, elsendero discurría entre una retama tancrecida que formaba auténticos bosques.
Tras Yucay, el sol iluminaba lanieve y los glaciares de los picos deCalca y Paucartambo como unesplendoroso telón de fondo. Susabruptas paredes descendían hasta elrío, suavizándose al quebrar en andenesescalonados, manantiales y arroyos,convirtiéndolas en un jardín lleno deverdor incluso en pleno invierno ytrazando un paisaje plagado de colorido.
—No hay mejores tierras en todo elpaís —dijo Umina, respirando hondo.
—¿Siempre han pertenecido a lafamilia de tu madre?
—Siempre. Son su mayor orgullo.Eran un pantano insalubre hasta que lashizo drenar Huayna Cápac, el padre de
Quispi Quipu y antepasado de mi madre.En muchas de esas terrazas se quitaronlas piedras de una en una para mejorarlos cultivos. Ahora parece natural, perotodo es mano del hombre.
Señaló Umina unas ruinas que sealzaban sobre las amplias tenazasdominadas por los glaciares de Calca.
—Es el palacio de verano deHuayna Cápac. Mi madre dice que aquíreunió lo mejor de su gente y que dejó elmás importante legado de nuestra culturaantes de que llegaran los españoles.
—¿El Plan del Inca?—En cierto modo, sí. Fíjate cómo
están organizadas las tenazas y acequias.Hubo de hacerlo muy a conciencia
el ingeniero mientras buscaban el
camino más corto para llevar el aguadesde la falda de las muelas quecircundaban el valle hasta el foso de laantigua hacienda.
Reparó en el enorme esfuerzo quesuponían los andenes: nivelar lasirregularidades, edificar paredones quelos apuntalaran, rellenarlos, construirpresas y canales. Y lo habían hechorespetando la fisonomía de cada lugar,tanteando su identidad oculta. De modoque ésta terminaba aflorando a travésdel profundo conocimiento que el aguaera capaz de establecer sobre cadaterreno, fluyendo de un nivel a otro,perfilándolo.
Sabía bien el trabajo que
implicaban las obras hidráulicas,incluso en condiciones infinitamentemejores. Los cálculos debían comenzaren lo más alto, al borde mismo de lasnieves y glaciares, despejando susescombros antes de poder utilizar lascorrientes de agua. Luego, había querecolectar todo aquel disperso deshieloen un solo canal, domeñándolo concauces de piedra y atenuando su ímpetucon represas. Después, ganado ya unterreno menos abrupto, desviar esearroyo por varias acequias. Y,finalmente, distribuirlas de un andén aotro, con inclinaciones y gradientes quecompensara las diversas formas, nivelesy recorridos, para que irrigara de unmodo uniforme todas las terrazas y
cultivos. Era necesario construir éstascon infinito cuidado, de manera queretuviesen lo justo del agua quenecesitaban, sin ser erosionadas niarrastradas por ella.
Eso suponía planificar un bienmeditado sistema de depósitos queregularan las corrientes a leguas dedistancia, con la altura justa, ni más nimenos, estancándolas cuando eranexcesivas, liberándolas cuando ibanescasas. También, conocer palmo apalmo sus ciclos y comportamientos. Enel viaje había comprobado que se podíaseguir el curso de alguna de estasacequias durante horas y horas. Y estabaseguro de poderlo hacer durante días,
quizá semanas, sin interrupción,discurriendo constantes y tenaces,zigzagueando por los entrantes ysalientes de los cerros, manteniendo lapendiente exacta a través de túneles yacueductos, quebrándose hacia acá oallá según lo exigían los accidentes deun terreno que era puro recoveco yderrumbe. Así hasta formar toda una redque, junto a la integrada por las calzadastendidas sobre montes y ríos, parecíaencaminada a atrapar un animal salvaje,capturando una Naturaleza indómita.
Pero había más. Ahora, al ver a suspies las tierras de Huayna Cápac,extendidas como un mapa, se percibíamejor el alcance de aquel renovadorPlan del Inca.
—¿Te has fijado en la forma deestas tierras? —preguntó a Umina.
Tras otear el valle de extremo aextremo, hasta donde alcanzaba la vista,la joven le preguntó, a su vez:
—¿A qué te refieres?—Me estoy acordando de lo que
nos dijo Chimpu. Aseguraba que losquipus servían como modelo para todo.Y eso incluía el territorio. Por ejemplo,las acequias. Son la clave, sin ellas nohay cultivos, y es lo primero quehubieron de calcular los ingenierosincas. El agua corre por un canalprincipal que baja desde las montañas.De él van ramificándose enperpendicular otros secundarios para
cada tenaza. Y de ellos salen, a su vez,los surcos.
—El canal principal sería como elespinazo de un peine, y los secundariossus púas —dijo la joven.
—Eso es. Y a partir de ahí sedistribuyen los andenes y los caminos.Siguen idéntico patrón. Y lo mismo lasescaleras, los estanques de riego y lasviviendas. Nunca un quipu fue másparecido a un mapa.
—¿Crees que es algo intencionado?—Es casi inevitable. Si las
acequias y los andenes estabanordenados como un quipu, estofacilitaría levantar un plano medianteese sistema de registro.
—Y también llevar las cuentas. A
partir de ellos se podían establecer losturnos de trabajo según lo que hubieseque hacer en cada momento, siembra,cultivo o cosecha. También, organizarlos riegos y los pastos, la producción decada lugar.
—Todo eso tenía que facilitar elalmacenamiento de la información,proporcionar de un simple vistazo todala estructura del sistema, para verificarcualquier dato. Y transmitía la idea deorden, de control, de gobierno, depoder. Prestigio político.
—Los mismos principios queintentaba transmitir Huayna Cápac en suarquitectura —reconoció Umina.
—Y quizá Sírax con este quipu —
añadió Sebastián descolgándolo de sucuello y comparándolo con aquelpanorama que se extendía ante ellos.
Cada vez comprendía mejor lo quehabía tratado de hilar su padre. Allíquedaba patente el modo en que sepodía expresar un territorio de formadirecta, sin escrituras intermediarias,como un mapa vivo.
Tierras, aguas y astros habíanconfigurado parajes únicos, abonadospor los cuerpos de los ancestros,regados con su sudor, engarzados en ungran quipu de tenazas y acequias. Y ensus gentes afloraba idéntico entrelazo dequebradas, torrenteras y linajes.
Cuando hubieron establecido lasacequias que les permitirían llenar elfoso con rapidez y seguridad, las fueronmarcando con jalones rematados engallardetes rojos. Y Sebastián dedicó elresto del día a dirigir los trabajos paraconducir las aguas. No permitió Uminaque tomara las herramientas por supropia mano.
—Tienes el brazo derechoresentido por las heridas y lo vas anecesitar para el viaje que nos espera.Guarda tus fuerzas. Aquí sobra gente que
domina estas faenas.Antes bien, le impuso un ayudante,
el hijo mayor de Yarpay, un joven muydespierto que no habría cumplido losdieciséis años. Luego, ella mismainspeccionó las armas mientras elencargado de aquella hacienda se poníaal frente de quienes restauraban la viejamuralla y Qaytu dirigía la tala de losárboles necesarios para reforzarla conuna empalizada.
A media tarde aquel laboriosoejército había concluido. Y estabanlavándose, satisfechos del trabajorealizado, cuando sonó el repique de lacampana que anunciaba la hora de lamerienda, que les serviría a la vez decomida y de cena.
Se habían armado varios tablerosbajo la enramada de un frondosopisonay, un árbol tan alto y ancho quepodía acoger a su sombra holgadamentea cuantos se habían esforzado por dotara la hacienda de defensas. Y desdeaquel andén atenazado se dominaba todaella, incluidos los horizontes de lasmontañas y las praderas que bordeabanel río.
Había dado instrucciones Uminapara que no faltase de nada en la mesa.De modo que se veían tamales, humitasy choclos verdes con queso fresco,comida toda ella más ordinaria, perotambién cabrito asado o capones conhuevos. Corrió en abundancia la bebida,
en especial la cerveza de maíz, vino y unaromático pisco.
Se empeñó Umina en que probaraSebastián las uñuelas, ofreciéndole porsu propia mano aquella especie deduraznos de piel aterciopelada. Notó elingeniero que toda la mesa estabapendiente de su juicio. Y hubo dereconocer, tras su degustación:
—Nunca había comido una fruta tandelicada.
Aplaudieron todos, con alborozo.Sin embargo, se percató el ingeniero queesperaban de él algo más. Yarpay, queestaba a su lado, le dio un codazodisimulado, pasándole una fruta que nohabía visto en su vida.
—Gracias, pero estoy lleno —le
dijo Fonseca.Hubo risas en la mesa, sobre todo
entre las mujeres. El encargado de lahacienda le susurró al oído:
—No es para usted. Cuando unamuchacha ofrece algo así a un hombre,un bocado especial como las uñuelas, éldebe corresponder. Esta es una papayade Lares. Désela a ella.
Se alzó Sebastián paracumplimentar a la mestiza,ruborizándose hasta la punta de lasorejas. Hubo nuevas risas de lasmujeres. Y una de las muchachas, queparecía integrar el coro de lascompañeras de infancia de Umina enaquel lugar, se puso en pie empujada por
el resto.Cundió el silencio en torno suyo
cuando se arrancó a cantar un yaraví. Lavoz, limpia, cadenciosa, fuedesgranando las palabras en quechua,con esa mezcla de picardía y sentimientopropia de las canciones de amor en quelas mujeres vierten su deseo sin tapujos:
Caylla llapipuñunqui.Chaupitutasamusac.
—¿Qué quiere decir? —preguntó
Sebastián a Umina. —«Alcántico, /dormirás. / Media noche, / yo vendré»—tradujo ella.
Se pidió más música, al concluir. Yfue la señal para ir a buscar guitarras,quenas y charangos. Reinaba la alegríamientras el sol declinaba ya en elhorizonte. Y hasta Qaytu, de ordinariotan taciturno, parecía haberse sumado aella, en buena compañía.
—¿Quién es esa chica india tanguapa que está con Qaytu? —preguntóSebastián a Umina.
—Un amor de juventud. Qaytu esde los que las matan callando. ¿Quieresdar un paseo?
—Me gustaría.
La joven le propuso llegarse hastalas ruinas del palacio de Huayna Cápac,desde donde se tenía al atardecer lamejor vista de aquellos parajes.
Su privilegiado emplazamientohabía llevado a aprovechar el lugar paratrazar un jardín con escalinatas, setos dearrayanes y una fuente de mármol. En elcentro estaba la tumba del padre deUmina. No era nada tétrica. Menos aúnen aquel momento, cuando llegaba desdeel valle un pausado tintineo de esquilasentre los olores de la madreselva.Parecía más bien una celebración delregreso a la tierra.
—Tu madre me dijo que quería serentenada aquí —dijo Sebastián—.Ahora lo entiendo.
—Esto es lo más parecido alparaíso.
—Y el palacio, ¿por qué está así?—preguntó señalando las ruinas. —Usaron sus piedras para construir losconventos e iglesias del valle...
—¿Qué ha sido eso? —preguntó elingeniero al oír un ruido.
Le sorprendió el temor en los ojosde la joven. Sabía bien que no eramedrosa. Y se volvió en la direcciónhacia la que apuntaba su mirada.
Entre las ruinas se movía unaextraña figura, silenciosa como un
fantasma. Se levantó Fonseca paradirigirse allí, pero Umina le hizo ungesto para que lo dejara estar y no seseparase de su lado.
Apareció un indio, un hombreviejísimo, encorvado por el peso de losaños. Su cara arrugada aún resultabamás grotesca porque le faltaba un ojo,tajado por una gran cicatriz oblicua.También, por la mascada de coca quehinchaba su mejilla. Vestía pantalonesde vellón de llama, tan astrosos y suciosque bien podrían sujetarse por sí solossin ninguna asistencia humana.
—¿Quién es?—Un loco que dice guardar estas
ruinas. Ya era viejo cuando yo nolevantaba algunos palmos del suelo. De
niña me producía terror, pero dicen quees inofensivo.
Molestos por su presencia,terminaron sentándose junto a unestanque apartado.
—¿Qué distancia tenemos desdeaquí hasta Ollantaytambo? —preguntóSebastián
—Unas cuatro leguas. Simadrugamos podemos estar allí aprimera hora de la tarde.
El viejo se sentó en un bloque depiedra tendido por tierra que señalaba laentrada a las ruinas del palacio. Como sifuera la cosa más natural del mundo,sacó un martillo de picapedrero y seaplicó sobre el pedrusco. Apenas se
dignó mirarlos. Se limitó a aplastar unsaltamontes que se posó a su lado,chasqueando sus labios finos ydescarnados, ennegrecidos por la coca.El resto del tiempo permaneció ajeno aellos y sólo desapareció cuando hubocaído la noche.
A sus pies se extendía el ValleSagrado, y en lo alto la insondableprofundidad de la noche andina. El aireera tan tenue y limpio que las estrellascasi se podían tocar. El cielo noaparecía negro ni vacío, sino cuajado deluz. Destacaba la Vía Láctea, como unespejo y correspondencia cósmica delrío Urubamba. Sus constelacioneschisporreteaban con tal intensidad quese entendía la familiaridad de los incas,
para quienes resultaba tan cercana comolos propios paisajes y animales de latierra.
—Ahora veo por qué se la comparacon un río —dijo Sebastián mostrandoel reflejo en el estanque y acordándosede aquella otra noche en que la habíanobservado en lo alto de Sacsahuamán.
—¡Ay de los que llevan en la frenteuna estrella! —exclamó Umina,poniéndole un dedo en el entrecejo.
—¿Por qué dices eso?—Es lo que mi madre me viene
repitiendo desde niña, que tengo muchospajaritos en la cabeza.
—¿Es cierto que al nacer no tedaban ni una semana de vida?
—Sí. Pero sobreviví. A lo mejorporque se me habían metido muchasestrellitas por los ojos. Casi tantas comolas que se reflejan ahora en el estanque.
Señaló Sebastián los astros quecabrilleaban, lagrimeando sobre el agua.
—Parecen luciérnagas. De niño,llegué a confundirlas. Una noche deagosto estaba en el campo y hubo unalluvia de estrellas fugaces. Vi una luz enla hierba y la recogí. La guardé en lapalma de la mano, creyendo que era untrozo caído del cielo. Dejé aquellalucecita en mi mesilla de noche, bajo unvaso de cristal puesto al revés. Y mequedé mirándola en la oscuridad hastadormirme. Cuando desperté a la mañana
siguiente descubrí que un gusano sehabía comido mi estrella.
Rieron los dos. Al cabo de un rato,Umina rompió su silencio para susurrar:
—Te he visto trabajar hoy, aquí,mezclado con nuestra gente. Me gustómucho cómo te manejabas entre ellos.No parecías un militar.
—Mi verdadera vocación es la deingeniero. Construir.
—¿Y por qué no te dedicaste a ellodirectamente?
—Porque en España no hay uncuerpo de ingenieros civiles, como enFrancia. Y porque una vez expulsadoslos jesuitas, los únicos lugares al día enlas ciencias positivas eran las escuelasmilitares.
—Perdona, no quería ofenderte.—No me has ofendido. Yo mismo
me he hecho esa pregunta cientos deveces.
Calló luego, disuadido por lavibración de la noche, que parecíaapelar a sus cuerpos como un reclamo.Era demasiado fuerte la atracción quesentía. Un punzante estremecimientotiraba de él, sumergiéndolo en lo máshondo de sí mismo, para verse abocadohacia Umina de inmediato, subyugadopor completo. Sin embargo, algo en elinterior de Sebastián, un pudorincomprensible, le impedía pasaradelante. ¿Cuántas estrellas habíanterminado en simples gusanos a lo largo
de su vida al crecer los desengaños? Porotro lado, ¿por qué pensaba eso ahora,precisamente ahora? No sabía bien siformaba parte de su educación jesuítica,de aquella rancia sarta de abolengos yprejuicios de la limpieza de sangre o,como se temía, eran los destrozos que lehabían producido sentimientosanteriores desbaratados por el camino.
Habían cesado los cantos y lamúsica allá abajo, en la hacienda. Ahorasólo se oía el rebullir del agua atareaday el crepitar de los grillos, como unatraslación sonora de la majestuosabóveda estrellada al reverberar contrael valle. Podía sentir el respirar de lamestiza, mezclado con el suyo propio,disuelto en el palpitar y la magia del
lugar. Pero no se atrevía a hablar. Fueella quien lo hizo:
—Mañana tenemos que madrugar.Creo que hoy ya nos hemos ganado eldescanso.
Bajaron hasta la casa y, una vezallí, la acompañó hasta su dormitorio.Al llegar a la puerta, Umina se volvióhacia él. Lo tomó de la mano, pidiéndoledelicadamente que se acercara. Levantóluego el candil, para encender el deSebastián con la llama del suyo. Llevabala joven el cabello suelto, sus labiosentreabiertos mostraban una bocaanhelante y propicia. Los ojos lebrillaban con rara intensidad. De lejos,aparecía en ellos toda su voluntariosa
ejecutoria, su fuerza y capacidad deresistencia. Pero ahora, de cerca, se leabrían. Se le abrían hasta la muchachaque allí fuera feliz, pidiéndole que notemiese rescatar tantos sentimientosarrumbados.
Abrió ella la puerta mientras élhacía acopio de fuerzas, respirandoentrecortado, mordiéndose los labios,para no decir más de la cuenta. Dudaba.Había sido un día perfecto, de esos enlos que el cansancio del cuerpo seprolongaba hasta una sensación íntimade plenitud como no recordaba desdehacía años. Algo demasiado hermosopara echarlo a perder por una decisiónprecipitada.
Separó su candil del de Umina y
dijo, con voz trémula:—Buenas noches. Que descanses.Oyó cómo cenaba la puerta a sus
espaldas mientras avanzaba por elpasillo, sonámbulo, como un autómata,en busca de su propia habitación. Podíaver sus pies, caminando al compás, almargen de su voluntad, el corazónlatiéndole en el pecho, desbocado, lagarganta reseca. Se maldecía por sutimidez en esos trances. Pero ya no teníaremedio.
Sintió en ese momento un grito.Volvió corriendo sobre sus pasos yllamó a la puerta.
Salió Umina y le dijo señalando laventana enrejada:
—¡Ahí, ahí afuera!Se asomó al patio. Y le pareció que
se agitaba el seto junto a la pared.—Era ese viejo indio tuerto —se
lamentó ella—. Tengo miedo —lo tomóde la mano, mientras le pedía—:Sebastián, no me dejes sola.
Se miraron en silencio. No era sólodeseo lo que dejaban traslucir aquellaspalabras. Un anhelo compartido, que lessurgía desde muy dentro, abriéndosecamino hasta brotar por todos los poros,a tal temperatura que se sintierontransportados fuera de aquel lugar ytiempo. Pero ella le estaba diciendomucho más. Le ofrecía también sumundo. Sus juguetes y recuerdos de niña
reposaban en una alacena, junto alespejo de obsidiana. Al reclamarlodesde aquel universo secreto, al abrirlelas puertas de su paraíso, le estabapidiendo que lo compartiera. Y a él leconmovía su entrega, su desarmanteacometida, disponible a las caricias.
57
OLLANTAYTAMBO La salida del sol los sorprendió de
camino. A Umina le había costado dejaratrás Yucay. Detuvo el caballo en elmomento en que iban a perder de vistala hacienda, y Sebastián quiso respetarsu recogimiento mientras las monturasabrevaban en el río. Ella había vuelto aatarse el pelo en una trenza. Se le acercóy apoyó la cabeza en el hombro delingeniero para recibir su calor, aqueltácito entendimiento de los cuerpos trasderribar todas las barreras. La tibieza dela piel en el entumecido frescor de la
mañana. Cuando llegaron a Ollantaytambo
la luz, que caía hacinada y plena, lesayudó a entender por qué, dentro de lasequivalencias terrenales de la VíaLáctea, el lugar se correspondía con laconstelación de la Llama. La montañasobre la que se asentaba el pobladohabía sido atenazada por los naturalesde tal modo que el perfil cultivado yedificado de su falda se asemejaba a unode estos animales, puesto así bajo suprotección astral.
En la torre más elevada del recintoamurallado se veían restos de hogueras.Un sistema de señales que permitíacomunicarse con los alrededores paratrasladar de inmediato cualquier aviso.
La cruz que se asomaba al vallemarcaba el núcleo habitado del pueblo.Al acercarse, los naturales los miraroncon desconfianza. Preguntaron porSinchi, el quipucamayo, y les dieron lasseñas de su casa.
Estaba construida en torno a unpatio en el que se alimentabanlibremente cerdos, patos, gallinas yconejillos de Indias.
Al llamarlo, salió el quipucamayo.Su recelo se disipó cuando lemencionaron a su colega de Cuzco y leentregaron el mensaje que Chimpu leshabía proporcionado, a modo depresentación. Tras consultarlo, les dio labienvenida, ordenó a uno de los indios
que condujera sus monturas a un alfalfarcercano y los hizo pasar al interior.
Salió un momento para volver conun quipu que tomó entre sus manos. Fuerecorriéndolo con los dedos, mientrasles explicaba en un trabajoso español:
—Mi amigo Chimpu, en sumensaje, hace preguntas —les informó—. Quiere saber mis quipus. Si entreellos alguno hay sobre Vilcabamba. Yodigo sí. Alguno hay. Una historia hay.Una princesa inca.
—¿Cuándo fue eso? —preguntóSebastián.
—Hace dos siglos por aquí pasó.La princesa, digo. Es historia vieja.Escrita está en los quipus. Una vez alaño, en estas ruinas, al aire libre la
representan, como teatro la hacen. Lagente de los alrededores llega aquí,poblados enteros. Les gusta. Muchoslloran.
Y por todo lo que les fue diciendoSinchi se hicieron cargo de cómo todoaquel sistema de quipus, ceques yhuacas se fundía con los lugares ligadosal recuerdo de lo que allí habíasucedido.
—En la fiesta se recuerda aldifunto —resumió el quipucamayo—.Sus vestidos, sus cosas. Sus hechos secantan. Sus lugares se recorren. Pordonde anduvo, se anda. Donde se sentó,se sientan. Aquello que miraba, se mira.
—¿Y ése es el modo en que se
guarda la historia de esa princesa incade la que nos hablaba? —le preguntóUmina.
Asintió Sinchi y, tomando el quipuque había traído de su archivo, procedióa recitar aquella pieza, que se sabía dememoria, bastándole con acudir de tantoen tanto a los nudos y cuerdas pararetomar el hilo y trama de su recuento.
—Está en verso, y tendrías queconocer la lengua quechua paraentenderlo bien —dijo la joven aSebastián.
El idioma, al resonar armoniosoentre las ruinas, devolvía la vida allugar. Era un lenguaje firme en lasconsonantes, de respiración contenida enlos resuellos, eco de la fiereza
esparcida por aquellos peñascosguerreros. Pero también reflejo del valleferaz, que atemperaba la materia épicaconcertando las vocales, hasta el puntode resultar cantarín, hipnótico,persuasivo. Y la queja vertida desde lomás profundo de la garganta terminabaprocurando alguna concordia entre tantarebelión y carga de destino.
A medida que Umina se lo ibatraduciendo al oído, notaba que la jovenapenas podía contener su emoción altrasladarle algunos versos. Era unahistoria de amor, de un amordesesperado, de una princesa enfrentadaa los poderes que se oponían a laconsumación de su amor. Y eso prestaba
a aquel lugar otro aire, otra intención.—Quizá por eso lo eligió Sírax
como una de sus huacas personales —dijo Umina—. Porque estabaconvencida de que Ollantaytamboperduraría. Y porque las leyendassobreviven mejor cuando se relacionancon un territorio.
—Otra razón hay —añadió elquipucamayo—. Este lugar es pasoobligado. A un santuario lleva, ríoabajo, nunca conocido de españoles.
—¿El Nido del Cóndor?—Sí, Cuntur Guachana lo llaman.
Las mujeres allí aún tejen esta historia.En sus telas la cuentan, a su modo. A esaprincesa inca recuerdan en ella —dijoSinchi. Y dirigiéndose a Umina, añadió
—: Tú eres mujer. Te la contarán. Y se disculpó, pues debía preparar
la estancia donde pasarían la noche.Entre tanto, Sebastián y Umina
decidieron visitar la antigua fortalezainca. Buscaban, también, un rincóntranquilo.
—¿Crees que es Sírax esa princesainca de la leyenda que ha recitadoSinchi?
—No me cabe duda.—¿Por qué estás tan segura?—Por lo que pude observar en
Qenqo Grande.—¿Y qué es lo que viste allí?—Intento meterme en su cabeza...—¿En la de Sírax?
—Sí. Pero sólo consigo adivinaralgunas cosas. Y cada vez me asombramás su coraje. Ella empezó allí surecorrido.
—En el mismo sitio dondeestuvimos nosotros hace un par de días.
—Sí, en aquella vaguada cerca deltambo. Después hubo de pasar por aquícon destino a ese Nido del Cóndor. Y loque le sucedió debía ser algo importantepara aquellas gentes, cuando ha quedadorecogido en las leyendas y tejidos quetodavía hilan las mujeres de este lugar.Sospecho que así lo hubiera querido,que lo hizo a propósito.
—¿A propósito?—Creo que dejó un itinerario que
sólo podría reconstruirse si la gente quecontinuaba viviendo a lo largo de élmantenía la memoria de su pasado. Delo contrario, no merecería la pena, eracomo reconocer que se debían esperartiempos mejores.
Habían entrelazado sus manoscuando se vieron interrumpidos por unvozarrón áspero:
—¿Qué hacen aquí?Al volverse, vieron a un hombre de
rostro juanetudo.—¿Quién es usted? —se le enfrentó
Sebastián.—El párroco del pueblo —
contestó.Lo era, a juzgar por su hábito,
ahora que se le veía de cuerpo entero,
chaparro y recio, propio de labradorprófugo del arado, las manos apenasamansadas por misas y bendiciones.
—¿Qué hacen un hombre y unamujer solos a estas horas? Y, además,por lo que oigo, usted es español. Unespañol vestido de indio. Ya meimagino lo que andan buscando. ¿Dedónde vienen?
A punto estuvo Fonseca dedespacharlo con viento fresco. PeroUmina le apretó la mano para que secontuviera.
—De Yucay —respondió la joven.—¿Y dónde se alojan aquí?—En casa de Sinchi.—¿El quipucamayo? Eso confirma
mis sospechas. Si no, ¿por qué habríande buscar la hospitalidad de eseidólatra, en vez de acudir acumplimentar al cura, como buenoscristianos?
A esas alturas Umina y Sebastiánya se habían dado cuenta del estado deembriaguez en que se hallaba elsacerdote.
—Seguro que andan buscandotesoros —continuó—. Y no quierencompartirlos con este pobre siervo delSeñor. Pero tengan cuidado. Aquí losindios andan muy asilvestrados y tansupersticiosos, a pesar de mis esfuerzospor traerlos al buen camino. Tendránproblemas si se dedican a hurgar entrelas ruinas. Si estuvieron en Yucay,
verían en el palacio de Huayna Cápac aun indio, armado con un martillo.
Umina y Sebastián se miraron entresí, al acordarse del viejo tuerto, perocallaron. Esto no desanimó al cura, quecontinuó su perorata:
—Ya veo que sí —se rió,sarcástico—. Ese hombre no para derecorrer este valle. Sepan que tomarábuena nota de cuanto hagan. Tiene másde cien años y nunca ha sidocristianizado. Aún hace sacrificios enlas huacas. Ahora estará espiando paralos indios rebeldes que infestan losalrededores. Y seguro que sabe dememoria dónde esconden los malditostesoros que por aquí enterraron los
incas. Por eso vigila, para que nadie selos lleve.
Como notara de nuevo elescepticismo en su mirada, les advirtió:
—Si es eso lo que están buscando,me necesitan.
Se inclinó hacia Sebastián,tambaleándose, para espetarle con sualiento que apestaba a aguardiente:
—Conozco bien esta zona, lesmostraré los lugares donde excavar sihacen partición conmigo de las riquezasque encuentren. No estaría bien que yoanduviera por ahí con un burro, un picoy una pala —se rió—. Pero nada meimpide aceptar donativos.
Sebastián lo rechazó, con un gesto.El cura insistió, vociferando:
—Déme, al menos, algo de beber.El ingeniero trató de sacudírselo de
encima. El cura se apartó, no calculóbien, dio un traspiés y rodó laderaabajo.
Cuando se levantó y logró ponerseen pie, empezó a proferir amenazas. Ytenía todo el aspecto de cumplirlas.
58
CUNTUR GUACHANA
Ya había amanecido cuando losdespertaron unos fuertes golpes en lapuerta de la casa. Fue a abrir Sinchi, yregresó con un muchacho indio al quereconocieron de inmediato. Era el hijode Yarpay, el encargado de sus tierrasen el valle.
—¿Qué ha pasado? —le preguntóUmina, alarmada.
Contestó el muchacho en quechua,habló largo rato con la voz atropellada,hasta quebrársele y desembocar en unsofocón de lágrimas.
La joven estaba anonadada por loque acababa de oír. Pero trató desobreponerse a la rabia que ledesencajaba el rostro, para resumírseloa Sebastián.
—Carvajal... Ha incendiado lahacienda de Yucay.
—¿Y la gente? Habrá resistido...—Lo intentaron, pero alguien abrió
una de las puertas.—¿Quién?Umina le trasladó la pregunta al
muchacho, y luego le tradujo surespuesta.
—El viejo tuerto que encontramosentre las ruinas.
—¡Maldito loco! —exclamó
Sebastián.—No fue lo único que hizo. Tras
entrar en la hacienda, Carvajal preguntóde inmediato por nosotros. Yarpay negóque hubiéramos pasado por allí. Peroese viejo indio lo puso en evidencia,dijo que él nos había visto, y tambiénque nos había oído que nos dirigíamosaquí, a Ollantaytambo. Y dieron alencargado una paliza de muerte.
—¿Lo mataron?—No. Carvajal no haría algo así
con tantos testigos, a no ser que pudieraacabar con todos. Pero Yarpay nuncapodrá volver a valerse por sí mismo. Lehan roto todos los huesos...
—Al menos podrán acusar a esecanalla de haber quemado la hacienda.
—Tampoco. Cuando el viejo indiole dijo que habíamos pasado la noche enmi habitación, Carvajal pareció ponersefuera de sí. Sin embargo, tuvo buencuidado de mantenerse a la vista detodos mientras el tuerto pegaba fuego ami cama. Y sólo se marcharon cuandolos edificios ardían por los cuatrocostados.
—¡Es una venganza por el incendiodel obraje!
—Mi pobre madre se morirácuando lo sepa. No lo resistirá.
Vino en ese momento elquipucamayo a prevenirles:
—Hombres... hombres armados.Abajo en el valle... Hacia la entrada del
pueblo se están desviando.Se asomó Fonseca a una de las
atalayas desde la que se dominaba lavega, tendió su catalejo y comprobó queera una avanzadilla:
—Ahí está Carvajal. Supongo queMontilla vendrá detrás, rastreando elcamino con la retaguardia... Estáhablando con ese cura borracho que nosamenazó anoche. Y señala en estadirección.
—Tenemos que irnosinmediatamente —dijo Umina—. ¿Hayotra salida del pueblo?
—Por detrás, el camino de Chuica—respondió el quipucamayo—. Allítendrán que tomar otro. Junto al valle lotomarán. Donde baja otro río. Silqe se
llama.—No podemos seguir por el valle
del Urubamba, nos verían todos los queviven allí y también desde arriba.Seríamos una presa fácil —aseguróUmina.
—El valle, sólo cruzarlo, bajandoa él después de Chuica —les aseguróSinchi—. Luego volverán a subir por elrío Silqe. Una vieja calzada inca hayallí. Va muy alta, une este río con elCusichaca y el Pacamayo.
—¿Sabrás encontrarla? —preguntóla joven a Qaytu.
Movió la cabeza Qaytu, pesaroso.No estaba muy convencido el arriero.Sabía que por aquel camino, mucho más
abrupto que el del valle, evitarían a loslugareños y quizá algún control militar,gente que podría informar a Carvajal desu paso. Pero a cambio se enfrentarían aotros encuentros indeseables,contrabandistas o saqueadores dehuacas.
—Es buena senda —insistió Sinchi—. Al Nido del Cóndor lleva derecha.
—¿Cómo hemos de preguntar porél? —dijo la joven.
—Digan Cuntur Guachana.
Cubrieron la primera parte de surecorrido sin ningún sobresalto,manteniéndose sobre la orilla derechadel río Urubamba hasta llegar a Chuica.Allí, tal como les había indicado Sinchi,descendieron al valle y lo atravesaronpara cruzar hasta la margen izquierda enel lugar donde desembocaba el ríoSilqe, e internarse en su cañada.
A medida que ascendían siguiendoel cauce fueron ganando parajes másescarpados y solitarios, sobrevoladospor los aguiluchos cordilleranos y loshalcones perdigueros. El silencio apenasera roto por el silbido de los mirlos quesaltaban de roca en roca en medio delarroyo, picoteando lombrices.
Chapoteaban los patos de los torrentes,lanzándose al agua al oír los cascos desus caballerías.
Tras pasar un asperísimo puerto,empezaron a descender hacia la zonatemplada. La niebla se volvió máscálida y perezosa, mientras los flancosdel camino desbordaban con lavegetación de los bosques húmedos dela ceja de selva. Alternaban loshelechos gigantes y los rastrojales debambú, el enmarañado trenzar deárboles cubiertos de musgo y salvajinaque se entredevoraba con sus colgadizosplagados de bromelias y orquídeasmoteadas de púrpura. Los pájarospicaflores aleteaban en la espesura,junto a los tucanes de montaña de
aguzado pico, buscando las fresassilvestres y las granadillas maduras.
El trazado del camino inca teníamucho de peregrinación, por el modo enque remoloneaba aquí y allá, invitandoal viajero a acatar la grandiosidad delpaisaje. Aun así, Sebastián no estabapreparado para lo que les esperaba aldoblar el último recodo. Fue entonces,de improviso, cuando apareció a suspies uno de aquellos reductos secretoscuya existencia ni siquiera llegaron asospechar los españoles.
El espectáculo de aquellaciudadela impresionaba. Sus ruinasretrepadas de selva se extendían comoun yunque, descolgándose de un alto
picacho cónico que cenaba el paisaje alfondo. Y desde allí se desplegaban enuna vorágine de andenes, plazas yedificios desparramados por un cerroabrumado de montañas, coronado denubes.
Un pastor, junto con un muchacho,cuidaba su rebaño de llamas, y sesobresaltó al verles aparecer.Descabalgaron, para tranquilizarlo, y leofrecieron compartir su comida conellos.
Le preguntaron cómo se llamabaaquel lugar. Respondió que algunos ledecían Machu Picchu, que significabaMontaña Vieja. Y les confirmó que enlas ruinas de aquella ciudad había unsantuario conocido como el Nido del
Cóndor, que muchos consideraban sucogollo, pues todo aquel conjunto habíatenido en tiempos, según decían, laforma de este animal.
Se ofreció a acompañarlos hastaesa huaca principal, que se encontrabaen el centro de recinto. Era una peña degranito labrada de tal modo quesimulaba la cabeza, el pico y collarín deun cóndor. Tras ella, dos rocas que sealzaban hacia las alturas parecíancumplir el papel de alas desplegadas.
A juzgar por los ocho caminos queconfluían allí, aquél debía de ser unimportante centro ceremonial. Tambiénun observatorio astronómico muysingular, como lo demostraba el cercano
intihuatana. —¿Qué es un intihuatana? —
preguntó Sebastián. —Un amarradero solar —le
respondió Umina—. Un machón depiedra tallado en una roca y situado enun lugar alto. Sirve para atar ritualmenteel sol en el solsticio de junio, el día máscorto del año en estas latitudes, y traerlode regreso.
De su conversación con aquelhombre dedujo la joven que allí jamásse había dicho misa alguna, ni habíamoneda. Sólo se practicaba el trueque.Por lo tanto, no contaban con curas,comerciantes u otros intermediarios demercancías o de almas. Ni siquieraestaban censados para la guerra.
—Benditos ellos —dijo Sebastiáncuando se lo hubo traducido Umina.
Para mayores detalles, se ofreció aacompañarlos hasta el poblado vecino,donde se disponía a recogerse junto consu hijo.
En la plaza, las mujeres tejían bajoun árbol, usando el pie y la manoizquierda para sujetar las telas, de modoque éstas parecían brotar de sus cuerposcomo una función natural. Conservabanlas tramas y motivos antiguos, repletosde los vibrantes colores de los campos,el azul del cielo, el amarillo del sol, elfluir de las aguas. Y de ese modo, sobrela urdimbre imperturbable de los ciclossucedidos, al hilo de las estaciones,
trenzaban las historias que surgían deaquellos parajes.
El pastor los llevó ante una mujerque parecía llevar la voz cantante. Ycuando Umina le preguntó qué conteníansus tejidos, le respondió:
—Las leyes, la fundación, lacostumbre. Son también como uncalendario: dicen los días, las cosechas,todo.
Le contó que aquellas telas sellamaban quechua, y que sus tramas nose cortaban. Eran de una continuidadtotal, como las propias generaciones quelas tejían. Telas como seres vivos. Lemostró el motivo dominante: rombos ymás rombos entrelazados, el espaciocomo un lugar sin límites, aquella malla
diagonal que jamás cuadraba, extendidahasta el infinito. Un puente de matricesprolongando la vida. Las mujerescelebrando su fertilidad en contacto conla tierra, desarrollando su peculiarinventiva, acogidas a una tradición queles permitía ser libres, expresar susalegrías, ilusiones, dolores y angustias.También sus creencias más íntimas, enaquellos tejidos que eran a la vez suabrigo, techo y protección...
Cuando le pareció que ya se habíaganado su confianza, Umina le mostró elpaño que habían encontrado en la tumbade Sírax, sujetando sus cabellos. Loexaminó aquella mujer con detenimiento.Y no pudo ocultar su incredulidad al
comprobar la urdimbre. Lo mostró a lasotras comadres, y parlotearon entreellas. Sebastián alcanzó a entendervarias veces las palabras ÑustaHispana. Era otro de los hitos recogidosen el itinerario de Sírax, pero en sumomento Umina se había negado atraducirle su significado.
La matrona que gobernaba aquelgineceo estaba seria. Se diría quepreocupada. Y dijo algo a la mestiza queobligó a ésta a pedir a Sebastián y Qaytuque se marcharan. Al parecer, y al igualque había sucedido en Qenqo Grande, setrataba de algo sólo apto para mujeres.
Sentados junto a un andén, los doshombres pudieron ver desde lejos lo quesucedía. La matrona tomó en sus manosaquel tejido y se lo acercó mucho a losojos. Lo puso del revés, volvió aponerlo del derecho, y hasta pareciócontar las hebras, tratando de entenderel sentido de aquel hilado. Aún seextendió en este examen largo rato,recabando opiniones de sus compañeras.Hablaron, al fin, con Umina, haciendocono cenado. Tras ello, la joven fue arescatar de su destierro a Sebastián y a
Qaytu.—¿Qué has conseguido averiguar
sobre Sírax? —le preguntó el ingeniero.—Conocen la historia de una
princesa inca como la que nos contó elquipucamayo de Ollantaytambo. Estelugar debió de ser uno de los últimosrefugios de la sabiduría inca, donde seconservó para que pudiera serrestaurada algún día. En ese caso, Síraxcompletaría su formación en el santuariodonde acabamos de estar, tras vivir enel Cuzco con su madre, Quispi Quipu.
—¿Y es cierto que estas mujeresrecuerdan todo eso en sus telas?
—Dicen que ellas todavía tejen ala manera antigua, usando un motivollamado Cola de la Serpiente, que está
relacionado con esa princesa y la YuracR u m i , la Piedra Blanca de ÑustaHispana, en el valle del río Vitcos, unafluente del Urubamba, al norte de aquí.Creo que nos darían más detalles si lesenseñaras el quipu rojo.
—Está bien, vamos allá —aceptóFonseca, disponiéndose a entreabrir sucamisa.
—No, por Dios —le dijo Umina—,quítatelo del cuello y dáselo en mano.Muéstrales tu confianza, no actúes comosi te lo fueran a robar.
Cuando se lo entregó a la mujer,miró ella aquel trenzado de cuerdas ynudos. Y pareció quemarle, porque se lopasó de inmediato a una compañera.
Otro tanto hizo ésta, hasta que terminóde correr de mano en mano. Discutieronentonces entre sí. Y concluyeron con ungran silencio.
Movió la cabeza la matrona,murmurando entre dientes que eranaquellos asuntos muy arduos. Y terminónegándose a hablar en redondo. Llamó,finalmente, al pastor, y le dijo algo en untono tan agrio que apenas dejaba lugar adudas sobre su actitud.
—¿Qué sucede? —preguntóSebastián a Umina.
—Dice que nos marchemos.—¿Pero porqué?—Sospecho que ese nudo de
sangre contiene pistas que no quierenrevelar.
—¿Vilcabamba? —aventuróFonseca.
—Calla, no digas nombres, que lospueden entender. No se fían. Otros lohabrán preguntado antes y no quierenproblemas.
Al ver que no se marchaban, uno delos hombres que se mantenía a laexpectativa se adelantó hacia Umina y ledijo algo que no pareció muy agradable.
—Nos vamos —dijo la mestiza aSebastián y a Qaytu—. A caballo,inmediatamente, para que no haya lugara dudas.
Las mujeres trataron de poner paz.Tampoco deseaban que se produjeraviolencia alguna. Dijeron a la joven que
no hiciese caso a aquel individuo, queera un cholo que andaba de aquí paraallá y no miraba bien a nadie, ni a indiosni a chapetones.
Mientras se alejaban, bordeando elrío Urubamba desde lo alto, Umina selamentó:
—Lo único que hemos sacado enclaro ha sido la dirección para encontrarÑusta Hispana, donde se inicia la colade nuestra última constelación, la de laSerpiente. Pero quizá hayamos pagadoun precio demasiado alto por esainformación.
—¿Por qué lo dices?—Las preguntas que hemos hecho a
esta gente se pueden volver contranosotros, nos hacen aparecer como
buscadores de Vilcabamba. Y saben queahora nos dirigimos a Ñusta Hispana.Carvajal contará con exploradores yaliados entre los indios. Les habráprometido una buena recompensa. Ahoralo avisarán y pondrán sobre nuestrapista. Ese cholo, por ejemplo.
No se equivocaba. Cuando sehubieron alejado del poblado, Qaytullamó su atención sobre las señales dehumo que pasaban de cerro en cerro. Lasmismas que luego se multiplicaron porla noche, en forma de hogueras,siguiendo las atalayas del antiguosistema de comunicaciones inca.Alguien estaba previniendo a lossiguientes poblados, avisándoles de que
30
ÑUSTA HISPANA
Ahí está la Piedra Blanca —dijoUmina. Se refería a una roca de grantamaño, que destacaba entre el reguerodesparramado por la falda de un cerro.Dominaba todo el conjunto. Unmanantial le brotaba debajo y descendíaespejeando por la ladera hastadesembocar en el río Vitcos, que hendíael valle. Su granito de color claro seperfilaba contra el fondo de un lago deaguas inquietantemente oscuras,impregnado de esa inconfundibleatmósfera, absorta y ensimismada, de
los lugares sagrados. —Sobre ella colocaron los incas
de Vilcabamba la imagen de oro delPunchao.
—¿La que estaba en el Templo delSol de Cuzco? —preguntó Sebastián.
—Sí. La trajeron aquí para que nola robaran los españoles.
Las nubes y el sol se alternabanbajo una lluvia dispar y un cielodisputado. Al acercarse y rodearlapudieron ver que toda la piedra habíasido profusa y cuidadosamente talladacon escalones, plataformas, nichos,cubos... Aquellas aristas acabadas contanto esmero bien podrían configurarotro observatorio astronómico, por elconcertado juego de luces y sombras que
proyectaban sus vértices.Era, en fin, el mismo tallado que
habían tenido ocasión de admirar en laPiedra Cansada del Sacsahuamáncuzqueño o en el promontorio rocoso deQenqo Grande. Y el mismo enigma:¿cuál era su propósito?
Aquí, en Ñusta Hispana, parecíaintermediar entre el agua que brotaba delo profundo de la tierra y el sol que caíadesde lo alto, cuyos rayos incidirían enel ídolo del Punchao cuando éste secolocara en su cima. Diego de Acuñaaventuraba en su Crónica que quizáfuese la tumba de Manco Inca, el padrede Túpac Amaru. Otro parentesco máscon el Templo del Sol de Cuzco,
también panteón real. Quizá Sírax, consu itinerario, había intentado trazar laruta entre ambos santuarios solares, tanvinculados a su familia, para utilizaraquel eje como referencia entre elprincipal adoratorio de la antiguacapital y la nueva de Vilcabamba. Ytambién para marcar su linaje y supropia historia.
Umina miraba aquella gran piedracomo si quisiera arrancarle su secreto.
—¿Qué significa Ñusta Hispana?—preguntó Sebastián. Y era la segundavez que lo hacía.
—Quiere decir 'Doncella' o'princesa española'. Pero su verdaderonombre es Ñusta Jispana.
—¿Y qué diferencia hay?
Tardó en responder Umina. NotóFonseca en ella un cierto embarazo.Hasta que, después de un largo silencio,pareció decidirse a hablar y le dijo:
—Son cosas de mujeres. Ven poraquí.
A través de unos peldaños talladosen la roca, lo llevó hasta lo más alto. Lacima había sido aplanada y sus grietasconvertidas en canales. Le mostró unafina ranura excavada en su lomo quedescendía hacia uno de los bordes. Y,de un modo inconfundible, olía a orines.
—Ñusta Jispana quiere decir'orinal de la princesa'. Mira esta grieta.
—Sigo sin entender.—¿Te acuerdas de Qenqo? —le
preguntó Umina.—Sí, me acuerdo muy bien. En lo
alto de la roca había dos bultosredondos con una grieta parecida enmedio.
—Exacto. Aquello era una pruebade virginidad. La doncella que debíapasarla orinaba entre los dos machones.Si acertaba en la ranura del medio, eravirgen. Tras ello, su orina debía bajarpor aquella acanaladura que tenía nuevequiebros, y gotear por el lado derecho.Esto es algo parecido. Los incas sabíanque una mujer sin desflorar puedecontrolar mejor que una que ha sufridodeformaciones por el miembro de unhombre, y es capaz de concentrarlo todoen un punto determinado como éste.
—¿Y si no era virgen?—Sígueme.Bajaron por el mismo lugar que
habían subido. Lo llevó Umina hasta uncostado de la gran roca que, orientadohacia el norte, se hallaba cubierto demusgo y líquenes. Todo él estabarecorrido por una franja horizontalexcavada en el lecho de granito. Y deesa raya sobresalían unas prominenciasde forma cúbica.
—¿Las ves? —le preguntó,señalándolas—. Son como los nudos enuna cuerda, escriben algo, dicen algo.¿Cuántos hay?
—Nueve.—¿Lo entiendes ahora?
—Puede ser casual.—¿Casual...? Ven conmigo.Lo llevó hasta el lado oriental de la
piedra. En él se abría una cueva,flanqueada por una pared de la quesobresalían otros cubos nítidamentetallados. Le pidió que los contara.
—Nueve otra vez —hubo deadmitir Sebastián.
—Si esta roca se parece a laPiedra Cansada de Cuzco y la de QenqoGrande es porque quizá servía paraestudiar los movimientos del sol,siguiendo las sombras proyectadas entodas esas formas geométricas queresumen los más importantes lugaressagrados, la alineación de huacas.
—Un equivalente en piedra delquipu de Sírax.
—Quizá un complemento. Además,toda la zona que rodea la piedra hubo deestar cultivada, aunque ahora se la veaen tanto abandono. Esas hendidurashorizontales y verticales que vemos aquíeran seguramente un esbozo de andenesagrícolas. De modo que esto es comouna maqueta del Tahuantinsuyu, podíaservir de calendario, oratorio ypronóstico de fertilidad. Una fertilidaden la que también se incluía a la mujer.
—Entiendo. Estos nueve machonesson el calendario de un embarazo, susnueve meses.
—Dicho de otro modo, Sírax
estaba embarazada.—¿Cómo puedes estar tan segura?Sacó entonces Umina la manteleta
que había cogido de su tumba en lacripta del Templo del Sol, y que habíamostrado a las mujeres que hilaban enlas cercanías del Nido del Cóndor.
—¿Te acuerdas de este tejido? —le preguntó—. Se llama lloqepañamanta. Es excepcionalmente fino ysólo lo puede hacer alguien muy hábil,porque hay que alternar cinco hebrashacia la derecha con otras cinco a laizquierda. Gracias a eso queda un canalen medio, por el que se desliza el agua,sin penetrar. De ese modo, esperfectamente impermeable.
—¿Y qué prueba esto?
—Es un tejido protector que seponen las embarazadas. Eso me dijeron.
—Bien. Admitamos que loestuviera y que la tumba y el itinerariode Sírax sirviesen para contar suhistoria. Recapitulemos.
—Ella está en el Cuzco, con sumadre Quispi Quipu, en la Casa de lasSerpientes, hasta el momento en queTúpac Amaru sube al trono y lareclaman de Vilcabamba para cumplir elPlan del Inca. Unos emisarios suyosbajan a buscarla.
—Y entonces es cuando la conoceDiego de Acuña al salvarla del acoso delos soldados españoles.
—Eso es. Desde Cuzco, la llevan
primero a la roca de Qenqo Grande,luego a Ollantaytambo, y después a laciudadela del Nido del Cóndor. Allí fuedonde debió de tener lugar la unión conalguien del más alto rango, y dondeaprendería todos los secretos que debíatransmitir. Y luego la trajeron aquí, a laPiedra Blanca, cuando supusieron quehabía quedado embarazada.
—¿De quién?—Si seguía el mismo plan que su
madre, embarazada de su propiohermano, Túpac Amaru, para conseguiruna descendencia de la máximalegitimidad. Eso sería lo más lógico.
—Entonces, ¿qué problema huboque la obligó a marcharse y a embarcaren el Buque Negro? ¿Por qué no se
quedó en estas tierras o en Cuzco, comohabría sido lógico?
—La respuesta sólo debió deconocerla la criada que viajó con ellahasta España, esa tal Sulca. La quemomificó el cuerpo tras su muerte,volvió con él para enterrarlo en SantoDomingo y luego regresó hasta su tierranatal para morir allí. En Vilcabamba.Ese es el rastro que debemos seguirahora. El Ojo del Inca. La cabeza donderemata la Serpiente que arranca aquí, enÑusta Hispana. Ten en cuenta que TúpacAmaru significa Serpiente Real.
—Deberíamos buscar un sitio parapasar la noche.
—Este es un lugar demasiado
abierto. Necesitamos otro más alto yprotegido.
Subieron a sus monturas ycontinuaron por un camino cascajosoque les iba a permitir salir de lahondonada.
Pero de poco les valió. Porque aldoblar un recodo y entrar en una zonaemboscada, donde se estrechaba lasenda, se toparon con media docena deindios que, por su actitud, sin duda losesperaban.
Umina se acercó a Sebastián.—No sabemos si son rebeldes,
bandidos o saqueadores de huacas. Nohagas movimientos bruscos que leshagan pensar que vas a sacar algúnarma, por lo que más quieras —le
aconsejó.—Creo que aún podríamos dar la
vuelta —sugirió el ingeniero.Como si hubiesen escuchado sus
palabras, se oyó un ruido tras ellos. Y alvolver la cabeza se encontraron conotros tantos indios que habían salido dela espesura, para cortarles la retirada.
Los dos grupos estaban bienarmados, los tenían pillados entre dosfuegos.
—No hay escapatoria —se lamentóFonseca.
—Ni testigos.
60
TOTORGOAYLLA
Haciendo de tripas corazónavanzaron hacia el grupo que habíasalido de frente. A medida que seacercaban pudieron darse cuenta de quetampoco ellos las tenían todas consigo.Su actitud delataba inseguridad,desconfianza. Y eso los hacía aún máspeligrosos. Umina se dirigió en voz bajaa Qaytu y a Sebastián, que laflanqueaban, para insistirles:
—Acerquémonos despacio, sintocar las armas y sin mostrar temor.
No contaba con quienes tenían
detrás. El cabecilla del grupo que leshabía cenado la retirada a espaldassuyas se había aproximado hasta lajoven y sujetó su caballo por lasriendas. Sebastián vio que le hablaba enquechua de un modo insinuante, mientrasella lo miraba con desdén.
Qaytu sí que había entendido suspalabras, porque se adelantó hacia aquelhombre, se inclinó en su montura y lecruzó la cara con el rebenque.
Se produjo un silencio insoportablecuando aquel cabecilla se rehízo, lanzóuna risa tan forzada como siniestra yapuntó al mayoral con su fusil. Umina seinterpuso y, sin perder la calma, sedirigió al grupo que estaba frente aellos, el primero que había interceptado
el camino, hablándoles en su idioma convoz firme.
Sebastián no podía entenderaquellas palabras. Seguía losacontecimientos con el alma en vilo. Yvio cómo, tras otro largo silencio, unode los hombres avanzaba hacia ella.Después, aquel individúo se dirigió aquien apuntaba a Qaytu con su arma. Ycon dos palabras como dos bofetadas lehizo bajar el fusil, abortando su intentode réplica.
Descabalgó entonces Umina, miróalrededor y, dirigiéndose a quienacababa de hablar, que parecía el jefede toda la partida, señaló un lugar en laespesura, a orillas del camino.
Aquel hombre dio una seca orden asus compinches, antes de disponerse aseguirla. Cuando advirtió que Qaytu ySebastián se preparaban también paraechar pie a tierra, les hizo clara señal deque aquello no rezaba con los dos.Luego, acompañó a la joven hasta laenramada, donde ambos parecieronentrar en un refugio bien disimulado.
A medida que pasaba el tiempo, elingeniero se encontraba más intranquilo,preguntándose qué descabellada ideahabría tenido Umina. Qaytu estaba aúnmás inquieto que él.
Pasó otro largo rato. No se oía niuna mosca, y Sebastián pensó en lopeor: nada resultaría más sencillo para
aquel hombre que abusar de Umina,matarlos luego a ellos dos y quedarsecon sus monturas y provisiones. Por elmodo en que aquellos bandidos lascalibraban, ésa era la intención de lossaqueadores.
Le preocupaba igualmente Qaytu.Quien lo había amenazado, aquelindividuo gritón que parecía ellugarteniente del grupo, no perdía devista al mayoral. Y le lanzaba de vez encuando lo que parecían improperios,mascullados de la manera más soez.Advirtió Fonseca que la falta derespuesta del arriero era tomada por elbandido como una provocación, eintervino para decirle:
—Este hombre no puede hablar.
Se revolvió su asaltante como unavíbora, dirigiéndose al ingeniero con losojos inyectados en sangre. Y empezó agritarle de un modo amenazador, con unaviolencia y crispación de inusitadaferocidad. Aquello estaba cobrando uncariz horrible.
En ese momento salió Umina deentre la espesura. Parecía estar bien,dueña de sí. Debía de haber escuchadolas voces, y de inmediato se hizo cargode la situación. Se enfrentó allugarteniente, hasta hacerlo retroceder.Pero aquel hombre señalaba a uno delos suyos, y luego gritaba, dirigiendo sudedo hacia Sebastián.
El jefe de la partida se encaró con
el ingeniero mientras Umina ibatraduciendo sus palabras.
—Dice que te descubras, que tequites el sombrero. —Y al observar susdudas, insistió—: Obedece, por lo quemás quieras.
Así lo hizo. Y aquel hombre lomiró largo rato, con asombro,intercambiando algunas palabras conquien se había referido a él.
Habló entonces con Umina, y éstadijo algo a Qaytu en quechua. Los dos,la mestiza y el mayoral, se marcharon alrefugio junto con el jefe. Y cuandovolvieron, al cabo de un buen rato, elarriero se acercó a su mula, sacó la botaen la que solía llevar un aguardiente másque bravo y se lo tendió al cabecilla. El
desconfiado bandido le hizo un gestoque claramente quería decir: «Despuésde ti».
Bebió Qaytu primero, le pasó elodre al jefe, y éste le dio un buen tiento.Su lugarteniente, detrás de él, debióreclamarlo, pero su superior le contestócon un gruñido y se lo pasó a Umina,quien no quiso beber, trasladándoselo aSebastián.
Umina y Qaytu se acercaron hastalas dos mulas de carga y empezaron aentregar al jefe provisiones, un par decuchillos y un hacha. Pareció conformecon aquello, y gritó un par de órdenes alos suyos. Pero luego se dirigió a lajoven y señaló hacia Fonseca, mirándolo
otra vez detenidamente.Umina preguntó a Sebastián:—¿Dónde llevas la pólvora y las
balas?—¿Cómo dices?—Quiere tu fusil —dijo ella
recalcando bien las palabras—. Ytambién munición.
—Pero... vamos muy justos. Nosquedaremos desarmados.
—Dáselo ya si quieres quesalgamos de aquí con vida. Él es el jefe,y no se puede conformar con cualquiercosa. Bastante me ha costadoconvencerlo de que no tenía por quéconvertirse en un ladrón y que podíamospagarle un peaje a cambio de que nosdejara pasar por sus dominios. Supongo
que una cantidad superior a la que le haprometido la gente de Carvajal allugarteniente.
Le hizo caso Fonseca, sin mayorresistencia. Tomó el cabecilla su fusil,el cuerno con la pólvora y la bolsa conlas balas. Comprobó que sus hombreshabían cargado con el resto y les dio laorden de retirada para que salieran delcamino.
Cuando se hubieron marchado yellos reemprendido su marcha, elingeniero preguntó a Umina:
—¿Quieres contarme qué diablosha pasado?
—Es muy sencillo —resumió ella—. Por el modo en que discutían esos
dos hombres deduje que uno era el jefe,el que mandaba el grupo que nos salióde frente. Y que el otro, quien mandabaa los que nos cortaron la retirada, era sulugarteniente, el típico bocazas. Habíaque acudir al jefe como interlocutor, yponerse de su parte, para reforzar suautoridad, ignorando la dellugarteniente.
—Y mi fusil era la guinda.—Ha sido más complicado que
todo eso. Era el modo de hacerle sentirimportante. Ya sabes cómo son loshombres para estas cosas.
—Ni idea, pero seguro que tú estásal cabo de la calle.
—No te ofendas. No fue tansencillo. Creo que el lugarteniente era
más partidario de ponerse del lado dequienes nos buscan.
—O sea, de Carvajal...—Supongo. Mientras que el jefe
parecía más inclinado haciaCondorcanqui, o quizá de jugar contodos los palos de la baraja. A esehombre le gusta creer que en vez desimples bandidos son rebeldessublevados contra los abusos de losespañoles. Y enseguida sospechó queéramos quienes andan buscando por elincendio del obraje. La familia de Qaytuy la gente que liberamos allí ya hanhecho correr la noticia. Por eso nos tratótan bien.
—Entiendo. No tienes precio como
estratega. Ni como negociadora.—Más bien te lo debemos a ti.—¿Bromeas?—Uno de sus hombres le dijo al
jefe que tu cara le resultaba familiar. Ymencionó a José Gabriel Condorcanqui.Entonces fue cuando el cabecilla quisoalgo tuyo, algo personal. Yo le sugerí unarma, el fusil. Sin ello no habríamoscenado el trato.
Se quedó asombrado Sebastián porlo del parecido de su rostro. No era laprimera vez que le sucedía aquello. Dehecho, esa sensación de algo ya visto lahabía sorprendido en otras gentes que nolo conocían de nada. Desde el propioCondorcanqui, a raíz de su encuentro enAbancay durante la Yahuar Fiesta, hasta
la primera vez que se encontrara conUmina en el teatro de Madrid. De modoque cuando reemprendieron su caminosintió que algo raro estaba pasando. Yque, aun habiendo salido ahora con bien,todo aquello podía acarrearles a la largaconsecuencias funestas.
A esta preocupación se sumó loaccidentado del terreno. Porque a partirde ese momento, escarmentados por elasalto de que habían sido objeto,tomaron de nuevo trochas escabrosas,
evitando las más frecuentadas de losvalles, así como los poblados, tambos yrefugios. Habrían de tener muchocuidado con las hogueras queencendiesen y no dejar rastroscomprometedores.
Llegaron así hasta un abra donde separtían las vertientes, dando origen ados senderos. Uno, muy destruido, sedirigía hacia el norte, ceñido a unafluente del río Pampaconas. Y el otro,más dado a páramos y punas, seencaminaba hacia el sur. Preguntaron aun indio que arreaba su rebaño dellamas, y les informó que siguiendo esteúltimo se había topado en el monte conviejas construcciones cubiertas por ladensa vegetación. Y algunos decían que
eso no era nada en comparación con unaciudad grande, custodiada por gentebelicosa, de la que nuncaproporcionaban el derrotero.
Decidieron tomar aquella ruta, quemuy pronto acusaba las trazas de unantiguo camino inca y discurría asomadaal borde de estrepitosos barrancos yprecipicios. Cabalgaron por aquellaceja de selva donde la montaña sedescolgaba hasta los bosques húmedos.El calor era sofocante, y los mosquitos ytábanos aprovechaban la lentitud de supaso para martirizarlos con suspicaduras.
Imposible saber en cuál deaquellos parajes podría haber ruinas.
Cualquier cerro o quebrada podíaocultar la ciudad perdida deVilcabamba. La vegetación era tantupida que, fuera de los senderos, no sealcanzaba la tierra ni metiendo susespadas hasta la empuñadura: loimpedía la maleza. La única posibilidadpara localizarla sería dar con lasantiguas calzadas o los fuertes y tambosque las flanqueaban.
Creyeron haberlo logrado cuandoQaytu detectó un viejo caminopavimentado con lajas de piedra quetrepaba hasta atravesar la cuchilla de lasierra para internarse en un desfiladeroque perdía vegetación al ganar en altura.
Ya habían avanzado largo rato poraquel cañón cuando al mirar hacia
arriba los vieron: una partida a caballoque espiaba sus movimientos.
—¿Desde cuándo nos vienensiguiendo? —se preguntó Sebastián.Sacó su catalejo y, tras un detenidoexamen, confirmó lo que se temían lostres:
—Son Carvajal y Montilla. Conmás de treinta hombres bien armados. Yse disponen a bajar contra nosotros.
Apretaron el paso hacia el interiordel desfiladero. Este se iba estrechandoprogresivamente, hasta dar sus flancosen paredes verticales. Y demasiadotarde se percataron de que no teníasalida.
—Hemos caído en una trampa.
En cuanto al suelo, a medida quefueron avanzando hacia el fondo se fueencharcando, convirtiéndose en unpantano por donde sus monturas nopodían avanzar. Tuvieron quedescabalgar, tomarlas por las riendas ycaminar hundidos en aquel fangotraicionero. Croaban a su alrededor lasranas y sapos como zambombas.Callaban a su paso, y luego serecuperaba aquel latido de la ciénaga.
Sus enemigos aparecieron cuandolos tres habían logrado subir hasta unaestrecha franja de tierra desecada quecerraba el barranco, formada por losdesplomes de un farallón cortado a pico.Desde allí pudieron comprobar que
Carvajal y Montilla contaban con guíaslocales que les permitían evitar lostrayectos más peligrosos, avanzando conseguridad por entre las totoras, aquelloscarrizos amarillentos y empenachados.
—Pronto nos habrán rodeado —dijo Fonseca.
En ese momento, Qaytu les hizoseñas para que llevaran las monturashasta la pared rocosa que cenaba elcañón, pegándose a ella.
—¿Qué vas a hacer? —le preguntóUmina.
Los gestos del mayoral lerespondieron sobradamente. Porque,echando mano de su chisquero, golpeóla rueda dentada contra la piedra, hastaque prendió la mecha de algodón
azufrado. Sopló para avivarla, se internóen el pantano y cuando estuvo a unadistancia prudencial que les permitiríamantenerse a salvo, empezó a incendiarla reseca vegetación.
Jugaba con el viento a su favor, ypronto se alzó ante él una cortina defuego que avanzó por entre lasespadañas contra sus perseguidores,obligándolos a retroceder a toda prisa,chapoteando a través de la charca.
Qaytu había regresado hasta lafranja de tierra donde se refugiabanUmina y Sebastián. Todo había ido bienhasta ese momento. Pero desde allípudieron ver cómo se torcían sus planes.
—¡Está cambiando el aire! —
previno el ingeniero.El fuego volvía ahora sobre sus
pasos. Algunas pavesas volaron hastalos esqueletos de aquellos grandesárboles cargados de musgo, hendidospor las avalanchas. Empezaron éstos aarder, sus ramas negruzcas a caerenvueltas en llamas, incendiando elfrente de vegetación que el mayoralhabía preservado junto a ellos, porprecaución.
—Estamos atrapados entre el fuegoy esta pared de piedra. Y apenas sepuede respirar —dijo Umina.
—¡Cuidado con los caballos!Desde hacía rato, sus monturas
estaban aterradas, distribuyéndose a lolargo de aquella estrecha franja para
escapar de las llamaradas. Y ahoraparecían haber detectado una amenazaaún mayor. Relinchaban, huyendo dealgo procedente del pantano.
Intentaron sujetarlas sinconseguirlo. Se mostraban cada vez másinquietas, coceando enloquecidas, hastael punto de volverse peligrosas. Qaytuhizo señales a sus compañeros para queno trataran de retenerlas. Ni siquierapudieron tomar sus armas. Sólo él, queestaba más familiarizado con el animal,pudo acercarse a la mula de carga, másmansa, y coger las mantas queacarreaba, para tratar de protegersehumedeciéndolas. Y tan pronto soltarona las caballerías, éstas se metieron en
aquel cenagal, encaminándose a unamuerte segura.
—¿Qué pasa ahí delante? —preguntó Umina.
Apenas tuvieron tiempo dereaccionar. Algo sucedía en el escasoflanco de carrizos aún sin quemar quetenían frente a ellos. Los penachos delas plantas se agitaban en su dirección.Era un avance que delataba unapresencia de considerable envergadura,a juzgar por la amplitud de losmovimientos.
—Hay algo que viene hacia aquí.Hasta que se entreabrieron las
últimas espadañas y apareció lo quehabía asustado a sus monturas,provocando la estampida.
Umina fue la primera en darsecuenta del nuevo peligro que losamenazaba.
—¡Una manada de pumas!Eran cuatro de estos animales, de
gran tamaño, con dos cachorros.Empujados por el ruego, se veíanobligados a avanzar contra ellos, paraluchar por el poco espacio que aún noardía bajo sus pies.
Sebastián, Umina y Qayturetrocedieron, pegándose a la pared.
El macho de mayor porte, queparecía regir la manada, se les encarórugiendo, flanqueado por suscompañeros. Se agazapó mientras barríael suelo con la cola, las orejas
desplegadas y alerta, los afilados ojosarañados de furia, las fauces abiertas,mostrando los colmillos, tensos losmúsculos de las poderosas ganas,dispuesto a saltar.
61
QASANA
El mayoral intentaba hacerseentender. Pero en semejantescircunstancias incluso Umina teníadificultades para comprenderle. Y acada movimiento, a cada palabra de lamestiza, el puma respondía con unrugido, del que se hacía eco el resto dela manada.
—Qaytu trata de decirnos que nosestemos quietos y callados,protegiéndonos con las mantas, creo...—dijo la joven con un hilo de voz.
El gran macho seguía frente a ellos,
sin bajar la guardia, mientras otro de losanimales, una hembra, se alejaba,arreando a los cachorros.
Cayeron en la cuenta de que el jefede la manada estaba protegiendo laretirada del resto. La madre de los dospequeños pumas se había detenido anteuna estrecha grieta horizontal en lapared rocosa, pegada al suelo, de dondebrotaba una de las surgencias delpantano.
Cuando sus cachorros hubieronentrado en la grieta, los siguió ella. Seles unieron luego los otros dos adultos.Y, por fin, el gran macho que hasta esemomento tenía frente a ellos.Retrocedió, y tras trotar hasta el mismopunto por donde habían entrado sus
compañeros, se agachó, pegándose alsuelo, y desapareció engullido por elfarallón rocoso.
—Debe de haber una cueva —dijoUmina, consultando a Qaytu con lamirada.
El humo los estaba asfixiando yaquel calor infernal amenazaba conachicharrarlos. El arriero les confirmócon un gesto que no tenían tiempo queperder.
—Si nos metemos ahí dentro, lospumas nos atacarán al verseacorralados, ¿no es cierto? —preguntóSebastián.
—Tendremos que arriesgarnos. Oeso o morir aquí abrasados. Esos
animales no se habrían metido de nocontar con alguna salida.
Sebastián se ciñó a aquellasurgencia que había terminado porhoradar la roca, arrastrándose por elbaño. El paso, sumamente estrecho, nopermitía ver ni oír nada de lo quepudiera haber en el interior de lacavidad. El avance era muy incómodo,al llevar delante, como mínimaprotección, la manta y el macuto conalgunas de sus pertenencias. Encompensación, salía una intensacorriente de aire frío, impidiendo que elhumo penetrara en el angosto corredor.
Gateaba tan pegado al techo quesentía los salientes más aguzadosclavándose en las costillas. Al llegar a
la parte central, donde la galería girabaformando un recodo, la oscuridad fuetotal. Rezó para que los pumas no lohubiesen venteado ni lo estuvieranesperando. Sería una presa fácil.
Contuvo el aliento al ver la luz,mientras la estrecha boca se ampliaba alcabo de un trecho que se le hizointerminable. El pasadizo crecía hastapermitirle ponerse en pie.
Lo que más le sorprendió fue la luzprocedente del interior. Miró hacia loalto y la vio descender desde una ampliagrieta del techo, que servía de chimenea.
Buscó a los pumas, pero noencontró rastro de ellos.
Se asomó a la boca por la que
había accedido a la cavidad y gritó:—¡Podéis entrar, el camino está
libre!Al aparecer Umina y Qaytu les
dijo, señalando hacia lo alto:—Esa grieta y las corrientes de
agua y aire indican que esto tiene otrassalidas. Hemos de aprovechar la luzpara buscarlas.
Fue una larga y penosa ascensión,siguiendo una torrentera. Subieron haciala luz y el aire, cada vez más frío. Alprincipio, el frescor de la grutareconfortaba. Pero pronto se volviógélida.
Y cuando salieron al exterior seencontraron con un reborde duro yescamoso de hielo compacto.
—Esto ha de ser la Cajana oQasana, el 'Lugar del Hielo' queaparecía en la relación de ceques yhuacas —dijo Umina.
Al trepar sobre aquella meseta seofreció ante ellos la extensa y azuladasuperficie de un glaciar. Aquel ríohelado se descolgaba entre los picos quecomprimían sus costados, formando unaáspera lengua que descendía hacia elfrente.
Antes de continuar, les pidió Qaytupor señas que tomaran precauciones,imitándole. Con su cuchillo, tajó unaestrecha banda de su manta, y seenvolvió las botas con ella, protegiendolos pies del frío. Y cortó los brotes de
un matorral, la chachacoma, extrajo laresina y les frotó con ella el rostro y lasmanos para aislarlos de la crudaintemperie. Luego, los ayudó a abrigarsecon sus cobijas, haciendo él lo propio.
Comenzaron la bajada, franqueandoun ventisquero. Cuando dejaron atrásaquel paso, saliendo al descubierto, lessorprendió un ruido opaco, que resonócomo una gran explosión en el fondo deun pozo.
—¿Qué ha sido eso? —preguntóSebastián.
—Yo diría que un cañonazo —respondió Umina.
—¿Un cañón aquí? Imposible.Qaytu hacía gestos desesperados
para indicarles que no se pararan, que
siguiesen adelante.Al cabo de un buen rato volvieron
a escuchar el mismo ruido ominoso, unarefriega de truenos enmarañados quebrotaba del suelo, en vez del cielo. Estavez más cerca, mucho más cerca.
La superficie empezó a temblarbajo sus pies. Y, de pronto, antes de quepudieran darse cuenta, se abrió con uncrujido ensordecedor. A puntoestuvieron de ser, tragados por aquellagrieta. Pero, al menos, supieron dedónde procedían los estallidos. Ytambién el peligro que suponía elcontinuo reajuste de la lengua de hielo aldeslizarse imperceptiblemente sobre elterreno, provocando una opaca
vibración de fondo, la vasta extensióndel glaciar resquebrajándose enhendiduras y derrumbes, librando en lasentrañas una sorda batalla.
Buscaron el centro, aquel espinazoresbaladizo de un fascinante azulturquesa, que en otras circunstanciashabría resultado hermoso. La luz,cegadora hasta entonces, cedió paso a uncielo encapotado. Empezó a nevar. Lacellisca barría el desierto de hielo enrachas que se congelaban sobre suscuerpos. Si llegaban a detenerse, prontoserían un carámbano arracimado, unmontículo más cubierto de nieve.
El aire enrarecido por la alturadificultaba la respiración. La fatiga lesacalambraba las piernas con una rigidez
de madera. Qaytu se detuvo parapasarles hojas de coca que les ayudaríana sobrellevar el cansancio.
A medida que declinaba el día, lostémpanos fulguraban como gigantescasgemas, al quebrar en sus aristas losrayos de sol. Iban cambiando de color,desde el azul intenso y el rojocrepuscular hasta dar en un violetacárdeno y aterido.
Y cuando cayó la niebla comenzóun baile de formas fantasmagóricas,como si la Naturaleza, haciendo propiossus delirios y asombros, soñaseciudades y ruinas, pirámides, dólmenes,chapiteles de una improbable catedralde hielo, cúpulas y alminares, el desfile
de espejismos de quien empieza a verlotodo con temor.
El camino se perdía con la nieve,adquiriendo un tono irreal, diluyendo elsentido de las distancias. Hacía muchofrío. La luz se había ido ocultando entrelos grandes picos. Apenas se veía.
Qaytu empezó a hacerles gestospara que lo siguieran, desviándose haciauno de los costados.
—Creo que lleva razón —dijoSebastián a Umina—. No podemosarriesgarnos a dar pasos en falso.Tenemos que retirarnos a algún flancodel glaciar para encontrar un refugioantes de que caiga la noche.
Abandonaron el recorridolongitudinal a lo largo del lomo de la
lengua de hielo para acercarse a uno delos bordes laterales, donde surgía unislote de roca y tierra sobre el quecrecían algunos arbustos. Una granhendidura los separaba de él, y sólopodían acceder a la roca a través de unaarista helada, a modo de puente, colgadasobre un gran precipicio.
Pasó primero Umina, que era lamás ligera. Discutieron luego Sebastiány Qaytu. El mayoral lo convenció deque, por su peso, él debía atravesarlo elúltimo. Así lo hicieron. Cuando éste sehallaba en el centro se oyeron fuertescrujidos, seguidos de algunosdesprendimientos, trozos de hielo quecayeron rebotando hasta el fondo de la
grieta. Y al llegar el arriero al otro lado,apenas le dio tiempo a sujetarse a lasmanos que le tendían Fonseca y la joven.Aquella pasarela empezó adesmoronarse y se vino abajo con granestrépito. Los témpanos que lacomponían se replegaron sobre símismos y se desplomaron, golpeando enlas paredes.
Umina recontó el perímetro rocosoy constató, angustiada, asomándose aaquel abismo:
—Nos hemos quedado aislados entodas direcciones. Sebastián trató deanimarla.
—No pienses ahora en eso. Estácayendo la noche y tenemos que damosprisa para construir un refugio en ese
hueco de la roca. ¿Por qué no buscasleña mientras Qaytu y yo traemospiedras para cenarlo? Sin fuego nosobreviviremos.
Se metieron dentro cuando ya lasestrellas colgaban en lo alto comocarámbanos congelados.
No resultó fácil encender unahoguera. Ardió al fin la leña y pudieroncalentarse. Cenaron con una de lasmantas el estrecho paso por el quehabían entrado y se dispusieron a
conservar el calor que les brindaba.Umina recordó la lista de ceques y
huacas, y concluyó:—Si Totorgoaylla es el prado de
la totora de la zona de pantanos queacabamos de dejar atrás y esto es laQasana, por el hielo del glaciar, sólonos quedan dos huacas para llegar aVilcabamba: Pactaguañui, que significa'¡Cuidado, la Muerte!', y Guanipata, quequiere decir 'Andén del Escarmiento'.
Mientras afuera aullaba el viento semiraron en silencio a la luz de lasllamas, sumidos en la incertidumbre delo que sucedería cuando se apagase lahoguera.
—¡Y pensar que detrás de esasmontañas está Vilcabamba! —se
lamentó la joven—. Mi pobre madre nisiquiera sabrá lo que nos ha sucedido.Después de que le hayan dicho que haperdido su hacienda en Yucay, nadie lesabrá decir qué fue de su hija.
—Encima van a salirse con la suyaesos dos miserables, Carvajal yMontilla, sin recibir su merecido.
—Además, si nadie ha avisado a lagente que vive cerca de allí, los pillarándesprevenidos, será una carnicería. Ycon ese tesoro en su poder pueden hacermucho daño.
—¡Qué pena que haya permanecidooculto y a salvo tantos siglos paraterminar en sus manos!
—¿No te subleva haber pasado
tantas fatigas para quedarte al final tancerca? —le preguntó ella.
—Tampoco estuvo tan mal...Gracias a eso nos hemos conocido.Aunque me había imaginado un finalmejor que terminar aquí, aislados enmedio de la nieve.
—¿Como qué?—No sé, cuando era joven pensaba
en algo más glorioso. Desde luego, unaforma más rápida de morir.
—Sobreviviremos. Yo tengo elespejo de obsidiana y tú el quipu rojo.Son dos talismanes.
Umina había pegado su rostro al deSebastián, para que ambos cupieran enla oscura superficie pulimentada delespejo. Se veían reflejados en ella como
dos habitantes de un mundo antiguosurgidos de la piedra para asomarse a unpresente incierto.
—Lo que más siento es haberteconocido tan tarde —dijo él—. Cuandoestuve contigo en Yucay pudeimaginarme una vida juntos... Me gustó...
—Sigue, no te detengas ahora —lepidió ella.
Él mismo se extrañó al oírse deciraquellas palabras. Sobre todo enpresencia de Qaytu. E hizo un gesto a lamestiza, señalando en dirección alarriero.
Se encogió de hombros el indio,sonriendo como quien piensa: «Benditopudor, a estas alturas y en estas
circunstancias...». Y tras una serie degestos señalando sus labios terminótendiendo al ingeniero la bota deaguardiente.
—Dice Qaytu que él no se lo va acontar a nadie —tradujo Umina—. Ysupongo que el aguardiente es por sinecesitas armarte de valor, como lossoldados a quienes se lo dan antes deentrar en combate.
El arriero rebuscó en sus bolsillosy sacó algunos restos de bizcochos,parecidos a las galletas del barco. Losdevoraron en un santiamén.
—Despacio, masticadlas despacio—les recomendó el ingeniero—.Hermógenes, el carpintero del África,me contó que durante un naufragio,
cuando apenas les quedaba qué comer,para desayunar repartían una galleta acada uno, la miraban con ternura y laguardaban.
Para el almuerzo, a una señal, lasacaban, la chupaban, y volvían aguardarla. Y para cenar, se la comían.Así consiguieron sobrevivir...
Rieron los tres. Varias rondas delodre de aguardiente dejaron la botaexhausta y sus cuerpos más confortados.
Luego se hizo el silencio, hastacaer dormidos, rendidos por elcansancio. Y, ya fuera por lasimpresiones recibidas, o por el alcohol,o por la estrecha proximidad física conla mestiza, que dormía entre sus brazos
envuelta en la misma manta, tuvoSebastián un extraño sueño.
En él veía una gran piedra, que lepareció la de Ñusta Hispana. Sobre ellaestaba sentada Umina. Bajo su faldaparecía brotar una profusión de figurastalladas, desbordando en todasdirecciones. Al ganar distancia se ibanconvirtiendo en valles, ríos y montañasque se perdían en el horizonte. La jovenparecía saber que él la estaba mirando,alzaba la mano derecha. Al principio, noentendía aquel gesto. Sólo más tarde sepercataba del hilo rojo que sujetaba ellaentre los dedos. Y al levantar aún más lamano podía ver el otro cabo del hilo,deshilachando el pecho de la mestiza.Quizá su corazón. Imposible saberlo,
porque se abría allí un hueco, sedesfondaba en un laberinto sin fin depuertas y escaleras, alejándose hacia lomás profundo de su interior. Luego, elhilo rojo cobraba vida propia, sedescolgaba y unía a la roca bajo lafalda, hasta chorrear convertido en unlíquido espeso, un manantial oscuro. Erasangre, como la que lloró aquella PiedraCansada por los muchos muertosdejados en el camino. Y no era entoncesuna roca dura lo que servía de trono a lamestiza, sino algo entrelazado y viscoso,como de víscera que latiera,esparciendo un serpentear de venas otentáculos que tiraban de él, trepabanpor su cuerpo, ahogándolo,
arrastrándolo, sin poder desatar aquellamaraña...
En esas angustias andaba, cuandosintió un zarandeo.
—Despierta —le decían.—¿Qué sucede? —se sobresaltó.—Oye eso —le pidió Umina.Frente a ellos se escuchaba un
estruendo pedregoso y entrecortado.Venía de la parte del glaciar. A medidaque se acercaba se iba convirtiendo enun rugido atronador que crecía pormomentos.
—Es una avalancha —aseguró lajoven.
Un primer frente golpeó su frágilrefugio, que tembló de arriba abajo.Sintieron luego el impacto de las
primeras avanzadillas, el rápidodespliegue de la nieve arrasándolo todoa su paso. Por suerte, el hueco en el quese habían parapetado estaba protegidopor un sólido espolón rocoso que lesservía de techumbre. Pero no así elfrente que ellos habían construido paracenarlo, desasistido de cualquier apoyo.
—¡Tenemos que sujetar estaspiedras, o se nos caerán encima! —gritóSebastián, intentando hacerse oír porencima del zumbido de las ráfagas quelos traspasaba por todos los costados.
Se entrelazaron para soportar laembestida. El alud de nieve llegabaahora hasta ellos. Los rodeó,extendiéndose en torno al refugio. Una
62
GUANIPATA
Trataron de ahorrar fuerzas,conservando el calor a la espera de queamaneciese. Sólo empezaron a abrirsepaso cuando una luz lechosa iluminódifusamente la nieve que se extendíafrente a ellos, cubriéndolos. Retiraronluego la manta que habían utilizadocomo puerta para emerger hasta al islotede piedra en el que se habían refugiado.
Qaytu fue el primero en salir alexterior, y se volvió hacia ellos,gesticulando como un desesperado.
—No sé si son buenas o malas
noticias —dudó Sebastián.—¡Ayúdanos a salir! —gritó
Umina al mayoral.Tras asomarse ella al exterior,
tendió a su vez la mano al ingeniero,diciéndole:
—¡Podemos continuar! ¡Podemosseguir nuestro camino!
Se abrazaron alborozados mientrasseñalaban el lecho que se abría bajoellos, donde antes se extendía la enormefisura que los dejara aislados tras larotura del puente de hielo. El alud habíarellenando parcialmente la grieta. Esono les permitiría subir hasta el otro lado,pero sí bajar hasta el fondo y tantearaquella salida.
—Será muy peligroso —aseguró
Sebastián.—Después de haber visto la muerte
tan cerca, cualquier cosa es preferible.Descendieron por el talud de nieve
hasta internarse bajo una gran bóvedacongelada que penetraba en las entrañasdel glaciar. Al bajar y aumentar eldeshielo, menudeaban los temblores.Aquella masa gélida crujíaamenazadora, con bruscas sacudidas. Yhubieron de pegarse a los bordes deltúnel para evitar el arroyo formado en elcentro. Hasta que la corriente aceleró,ganando fuerza y arrastrando bloquesque se bamboleaban al flotar,percutiendo contra las paredes yprovocando nuevos desprendimientos.
Al cabo de un prolongado descensoescucharon el ruido de un gran golpe deagua. El cauce se despeñaba, resuelto enun choque de témpanos, y la corrienteque venían flanqueando aceleraba paraprecipitarse contra unas rocas afiladas.Desde arriba, la veían abatirse por lahendidura, agitándose en remolinos yespumas, dividida en docenas decascadas, desbordadas las unas sobrelas otras. El rebote de aquella catarata,al estrellarse contra el lecho del río,vertía en cortinas de agua, surcadas porlos colores del arco iris al romper la luzdel sol a través de la boca de una cueva.
Era el momento de abandonar susorillas para ganar tierra firme. Se
hallaban en una gran oquedad de piedranegra. Y el contraluz de su boca estabaobstruido por troncos y ramasatravesados de pared a pared, a modode bañera que parecía natural.
Cuando los estaban retirando parasalir de la cueva, notaron que aquelparapeto ofrecía una resistencia muchomayor de la esperada, y que encima deellos retemblaba la montaña. Lareacción instintiva de Qaytu y Umina fueabandonar el lugar a través del huecoque habían conseguido abrir.
Pero Sebastián se les opuso,gritando:
—¡Atrás! ¡No salgáis!Se oyó un gran estruendo, como si
el techo se desplomara. Y, frente a ellos,
en el angosto pasadizo por el que habíanintentado escapar, empezaron a caeringentes pedruscos que les habríanaplastado si hubiesen salido de aquelrefugio.
—Creo que esta cueva es esa huacaque se llama ¡Cuidado, ¡a muerte! —dijo Sebastián—. ¿Os acordáis de ladescripción que hace Diego de Acuña ensu Crónica? Es uno de los caminos quedebía evitar, por las galgas que habíaencima. Están conectadas con cuerdas aestos troncos que cierran la entrada a lacueva, de modo que las piedras caensobre el sendero cuando alguien losmueve.
—Entonces, es uno de los accesos
a Vilcabamba —le respondió la joven.—La ciudad sigue bien protegida.
Quizá porque todavía está habitada.Al gatear entre los pedruscos
salieron a un paso estrecho, comocuchillada dada en la montaña. Su formade media luna coincidía con ladescripción de la Crónica. También lapared de más de doscientos pasos dealto, almenada con cuatro torres que sealzaban en los flancos.
Cundía un olor a putrefacción. Ydebajo de la última avalancha depiedras descubrieron otra anterior, quedebía de ser reciente, con una veintenade hombres aplastados. Por sus atuendosy armas, la mayoría parecían españoles.
—Aquí no están ni Carvajal ni
Montilla —dijo el ingeniero—. Peroesta gente debe pertenecer a su partida.Han caído en la trampa mientras tratabande hacer el camino inverso, para entraren la cueva. De modo que deben dequedar otros tantos.
—Tendremos que andar muyvigilantes, porque o nos atacarán ellos,o lo harán quienes vivan aquí.
Salvado aquel desfiladero, elcamino descendía abruptamente hastauna quebrada, al hilo de las torrenteras.
Gracias al atajo de la cueva, se hallabanen una zona mucho más templada, conhondonadas bien mantenidas, círculosconcéntricos dispuestos en tenazas adistintos niveles. Eran terrenos deaclimatación, cada uno con sus propioscultivos, variedades de diferentesregiones, latitudes y alturas, paraadaptarlas a aquel lugar.
—Por fin algo que llevarnos a laboca. ¿Qué plantas son ésas? —preguntóSebastián.
—Papas, lo que vosotros llamáispatatas —le respondió Umina.
—¿Todas son patatas? —seextrañó el ingeniero.
—Tenemos miles de variedades.Hay poblados, y hasta familias, que
cuentan con las suyas propias, queguardan en secreto, como un tesoro.
—¿Por qué? Sólo son patatas.—Porque siembran cinco o seis
tipos distintos. Si hace frío, algunasmorirán. Pero otras lograrán sobrevivira las heladas gracias a que las plantascierran sus hojas durante la noche, paraprotegerse. Al contrario, si hacedemasiado sol, ésas se pudrirán, pero nootras mejor preparadas para el calor.Por eso es tan importante que unacomunidad establezca lazos deparentesco en territorios con diferentesalturas y climas, para que siempresobreviva algún cultivo por mal dadoque venga el año y poder socorrerse
unos a otros.—Esto indica que aquí vive gente
—dijo Sebastián—. La ciudad perdidano debe de andar lejos, y nuestrapróxima huaca es Guanipata, ese'Andén del Escarmiento'. No suena muytranquilizador.
Cuando hubieron repuesto fuerzas yreemprendido su camino, empezaron aencontrar ruinas extendidas al pie de unaladera. No eran simples chozas, sinoedificios antiguos. Aceleraron el paso,impacientes. Al remontar un cerro seabrió antes ellos un claro en la espesura,distribuido en andenes, galpones ycanales.
—¡Vilcabamba, por fin! —exclamóUmina.
Allí estaba, la última ciudad quehabían construido los incas en sudesesperado intento por sobrevivir y serlibres.
—Me la había imaginado de otromodo —hubo de reconocer Sebastián.
Lo que aparecía ahora ante ellosera poco más que un trozo de selvareclamado de nuevo por la vegetación,devorado por el afanoso trenzar deárboles, lianas y maleza.
Qaytu los devolvió a la realidad, alpeligro que corrían, haciéndoles ungesto para que permaneciesen alerta yevitaran cualquier ruido: el chasquidode las ramas rotas al pisarlas o el rodarde escombros despiezados, al caminar
entre las ruinas.Los muros exteriores aún
conservaban muchas de sus hilerasrectangulares de granito. Una rampa muyempinada conducía hasta las murallas,torres y baluartes defensivos. Otrosedificios debían de servir de cuarteles.Cuando sobrepasaron las primerascircunvalaciones de defensa, se abrióante ellos el núcleo de la ciudad,esparcida sobre una prominenciarocosa.
Umina seguía fascinada, caminandocomo en trance, sin dar reposo a lavista.
—¡Cuánto había esperado estemomento! —dijo apurando el paso. —No te separes de nosotros —le pidió
Sebastián—. El lugar está muyemboscado y es fácil tender una trampa.
Sin embargo, tras examinar elterreno detenidamente no encontraronindicio alguno de vida humana.
—No hay nadie, nada que temer —insistía ella. —Eso es lo que más mepreocupa.
Frente a ellos varias tenazasapuntalaban la tierra hasta volverlallana. Y desde allí descendía escalonadahacia el río que bajaba de las cercanasmontañas. Grandes muros de contenciónla protegían de las avalanchas. Ahoraestaban agrietados, y en ellos seacumulaban rocas amenazadoras.
—¿Lo ves? —le dijo Umina,
señalándolas—. El lugar estáabandonado. Esa ha de ser la plazaprincipal.
Se refería a la explanada abierta alcabo de una amplia escalinata de piedraque debió de ser magnífica y ahoraondulaba desbaratada por los arbustos.
—Aquí fue donde Diego de Acuñahubo de esperar hasta que lo llevaron apresencia de Túpac Amaru —evocóSebastián.
Tras salvar los troncos carcomidosy caminar sobre un lecho de hojaspodridas salieron a un claro bañado porel sol.
Tampoco allí se veía a nadie. Losárboles —cedros, yanais y quebrachos— eran más corpulentos y destacaban
por encima de las construcciones,muchas de ellas derruidas y sepultadaspor la vegetación.
Y entre todas destacaba por lacalidad de su sillería el palacio delInca, protegido por un bastiónsemicircular que lo aislaba de miradasajenas. Junto a un muro de gran altura,semiderruido, todavía se conservaba unestanque termal rodeado de estancias demediano tamaño que Sebastiánreconoció de inmediato.
—Esa ha de ser la alberca dondese bañaba Sírax cuando la sorprendióDiego tras saltar la tapia.
Su atmósfera desprendía un hálitosofocante, mezcla del olor de las rojas
flores del Inca y los vahos sulfurosos delos manantiales de agua caliente.Alrededor se distribuían las plantascolgantes, volviéndolo más íntimo, sinque eso impidiera contemplar desde éluna magnífica vista del valle.
—Nada. Ni un alma —dijoSebastián, sorprendido, haciendo viseracon la mano, a medida que repasaba loscanales de riego, los lugares de reunión,el templo, los enormes depósitos degrano—. Si la ciudad está habitada,como nos han dicho, ¿dónde hanconstruido el nuevo poblado?
—Quizá al otro lado de esacorriente —respondió Umina.
Se refería a la última esquina de laexplanada, la única que les quedaba por
explorar, al otro lado de un riachuelo deaguas agitadas, que allí pasaba estrechoy encajonado. El único modo desalvarlo era gateando sobre un troncotendido por encima de su cauce, que secimbreaba peligrosamente.
Cuando lo hubieron cruzado, todoaquel deslumbrante paisaje cambió dearriba abajo. Columnas de humo espesosalían de detrás de unas peñas,marcando, por fin, la presencia humana.
—¿Qué está pasando ahí detrás? —
se preguntó la joven, inquieta.—No tenemos ni una maldita arma
—se lamentó Sebastián imitando aQaytu, que había echado mano a unárbol para arrancar una tranca demadera.
Avanzaron hacia allí con grandesprecauciones. Aquél sí que era,claramente, un lugar habitado, conviviendas mucho más modestas. Pero sequedaron estupefactos al adentrarse enlas primeras casas.
—¡Dios mío! —exclamó Umina—.¿Qué le han hecho a esta pobre gente?
Todo era desolación en tomo suyo.Las techumbres yacían derribadas portierra, sus vigas tiznadas. Y las avescañoneras sobrevolaban un árbol del
que habían colgado los cuerposmutilados de varios indios.
—Se han cebado con ellos —dijoSebastián—. Esto es obra de Carvajal.Una venganza por la muerte de sushombres, los que vimos aplastados a lasalida de la cueva.
Qaytu, que había entrado en otro delos edificios, más amplios salióhorrorizado, con los ojos extraviados.Trató de impedir que entrara allí Umina.Pero ella quiso verlo, y tambiénSebastián.
Entre las ruinas humeantesasomaban los cadáveres de ancianos,mujeres y niños. Y en el aire flotaba elinconfundible hedor de la sangre
quemada y corrompida.Intentaron retroceder. Demasiado
tarde. Al salir de aquel edificio losrodearon indios armados. Y cuandoquisieron reaccionar, se les echaronencima, reduciéndolos sincontemplaciones.
Los golpes llovieron sobre elloscon furia enconada. La peor parte se lallevó Qaytu, por parecerles el máspeligroso y difícil de someter.
Tras maniatarlos, Sebastián fuealzado del suelo a empellones. Sacudióla cabeza, parpadeando para librarse delpolvo que se le había metido en losojos. Y reparó en la extraña ropa yadornos de sus captores.
«¿Por qué van vestidos así?—se
preguntó—. ¿Están celebrando algunafiesta, o quizá algún sacrificio?».
De buena gana se lo habríapreguntado a Umina. Ahora se dabacuenta de hasta qué punto había llegadoa depender de ella para conocer aquelpaís y sus gentes.
Pero hubo de esperar a que losjuntaran a los tres mientras losconducían a la explanada del nuevopoblado.
Interrogó a la joven con la mirada,señalando a aquellos hombresenfurecidos que parloteaban entre sí,excitados ante la perspectiva de lasnuevas capturas.
A Umina le bastó escuchar sus
palabras para deducir lo sucedido.—Creen que formamos parte de la
retaguardia de Carvajal y Montilla —explicó a Sebastián.
—Hay que sacarlos de su error.—Eso es más fácil de decir que de
hacer. Lo que quieren es venganza.Intentó hablarles, sin que le
hicieran ningún caso. Alzó entonces lavoz, y se detuvo, gritándoles para que laescuchasen.
Se quedaron desconcertados. Si yales sorprendía la presencia de unamujer, lo que menos esperaban,seguramente, es que la emprendiera agritos con ellos.
No parecían muy dispuestos aatender sus reclamaciones. La hicieron
callar con palabras despectivas.—¿Qué te han dicho? —le preguntó
Sebastián.—Que soy una mestiza, la menos
adecuada para hablar. Y tú también.—¿Me toman por un mestizo?—Sí. Les he dicho que tú no
conocías nuestra lengua, y que Qaytu nopuede hablar, que por eso lo hacía yo.Pero les ha dado igual, porque a él losuponen un indio renegado, como losque han conducido hasta aquí a losespañoles armados.
—¿Han matado a toda la gente deCarvajal y Montilla?
—No lo sé. Ahora loaveriguaremos. Mira ese hombre de ahí.
Creo que es un sacerdote inca.Estaban llegando a una plaza, y
venía hacia ellos un personaje, que, ajuzgar por su actitud y vestimenta,ostentaba un alto rango en algún tipo deculto.
No parecía gustarle Umina, porquela mandó callar de inmediato con unamirada iracunda, amenazando congolpearla. Y al rebuscar en el morral dela joven se topó con el espejo deobsidiana.
Lo que más pareció llamar laatención del personaje fue el nudo desangre que decoraba aquel objeto. Sealborotó mucho y dio grandes gritos endirección a una de las casas.
—Espero que ese talismán haga
efecto —dijo Sebastián—. Lo vamos anecesitar.
Tanto insistió aquel individuo, queal fin salió de la casa quien parecía eljefe del poblado. No se movió de laplataforma que se alzaba frente a supuerta. Los esperó en lo alto, conexpresión grave.
Seguía hablando el sacerdote. Sinembargo, él no parecía escucharle. Susojos estaban fijos en Sebastián. Y ellohasta tal punto de que hizo algo que nodebía de ser usual. Bajó la escalera, seadelantó hacia él, y lo tomó por elcuello de la camisa, que se habíaentreabierto en los forcejeos conquienes lo sujetaban.
Todos se quedaron sorprendidos deesta reacción. Pero él no parecióinmutarse. Agarró la prenda con las dosmanos, las asentó firmemente, tiró confuerza y la rasgó de arriba abajo.
Quedó entonces al descubierto elquipu rojo que pendía de la garganta delingeniero. El jefe del poblado señaló elnudo de sangre con que iba marcado. Yquienes los rodeaban empezaron a aullarcomo posesos, blandiendo sus armascontra Fonseca.
Éste se dio cuenta de inmediato delo que eso significaba, y dijo a Umina:
—Nuestros talismanes se hanvuelto contra nosotros. Los nudos quehay en el espejo y el quipu nos
relacionan con este lugar. Creen quenosotros hemos servido de guía a lagente de Carvajal y Montilla. Y nosacusarán de haber traído hasta aquí ladesgracia.
63
INTIHUATANA
El jefe del poblado, tras reparar enel nudo de sangre que cenaba el quipu,subió las manos hasta el rostro deSebastián. Y tanteó sus rasgoslentamente, como pudiera hacerlo unciego o un escultor que los modelase enarcilla.
—¿Qué intenta, palpándome lacara? —preguntó a Umina, inquieto.
—No lo sé —le contestó ella—.Me preocupa más lo que dice este otro.
Se refería al sacerdote, quienproseguía con su vehemente perorata y
se enzarzó en una violenta discusión conel jefe.
Terció Umina, con el resultado deque ambos se le enfrentaron. Pero nosólo no se calló ni se arredró la joven,sino que esto pareció redoblar suímpetu.
Trató Sebastián de adivinar elcurso de la conversación a través de susgestos, de las inflexiones de sus voces.O auscultando el rostro de Qaytu, quesolía resultar más indicativo.
Imposible saberlo. Por de pronto,no los soltaron, siguieronmanteniéndolos bien amarrados.
Y a una orden del jefe les hicieroncaminar, conduciéndolos en procesiónhasta un aterrazamiento que no parecía
de nueva traza, sino parte de la viejaciudad inca.
—¿No será esto, por casualidad, elAndén del Escarmiento! —le preguntó aUmina, refiriéndose a la penúltima delas huacas que figuraba en su lista.
Esperó ella a estar a la par de élpara responderle: —No lo sé. Peroquienes les han atacado han sidoCarvajal y Montilla.
—¿Cómo han llegado hasta aquí?—Los han guiado indios renegados
que conocen la zona. Al parecer, esosinsensatos buscaban a tiro derecho elOjo del Inca.
—Supongo que les habrás dichoque no tenemos nada que ver.
—He tratado de convencerlos deque esos hombres eran también nuestrosenemigos. Pero no se han creído ni unapalabra. Como tú suponías, el nudo desangre de mi espejo y tu quipu nosconvierten en fuente de información. Elsacerdote va más lejos e insiste en quesomos nosotros quienes lo hemosorganizado todo... El jefe del pobladono lo ve del mismo modo, y habla de tucara.
—¿Qué tiene que ver mi cara?—No lo sé. Pero mientras el jefe
del poblado parece dispuesto aconcedernos el beneficio de la duda, elsacerdote no. Está furioso porque elataque los ha pillado desprevenidos, y
cree que la elección de esta fecha no escasual. Se disponían a celebrar el IntiRaymi, la fiesta del solsticio de junio.Entonces, y para zanjar la discusión conel jefe del poblado, le ha propuestosometernos a una sencilla prueba.
—¿Qué prueba?—Tampoco lo sé. De ella
dependerá nuestra suene.Los apremiaron en ese momento,
haciéndolos callar y señalando al sol.Faltaba poco para que se pusiera, ypronunciaron varias veces la palabraintihuatana.
Los arrearon sin contemplacionesen dirección a un estrecho camino que seabría paso entre las rocas. Debía de serotro de los accesos a la ciudad perdida.
Antes de entrar en él hubieron de sortearvarios agujeros en el suelo. Salía deellos un hedor pestilente, y bordoneabanalrededor moscas y tábanos.
—Mira —le dijo a Umina—. Ahíabajo.
—¡Es hombre!—Han caído en otra trampa.Se referían a los nuevos cadáveres
de mercenarios españoles. Yacíanatravesados en el fondo, erizado devaras de bambú cortadas a bisel.
—¿Y Carvajal? ¿Y Montilla? —preguntó ella.
—Imposible saberlo, tenían lascaras destrozadas.
Gritó el sacerdote, señalando hacia
el sol que declinaba a ojos vistas, y losempujaron de nuevo para que seapresurasen.
Llegaron al fin a una plataformacircular de piedra, una gran roca quehabía sido desbastada del natural paraallanarla, dejando en su centro unsaliente en ángulo recto que remataba enun gnomon enfundado de oro sobre suafilada punta.
—Ahí está el intihuatana —dijoUmina.
Señaló el amarradero que iba aprotagonizar aquel solsticio de junio,cuando el día más corto del añoamenazaba con privarles de la presenciadel astro.
—¿Qué pasará ahora?
—El sacerdote tiene que atar el sola ese estribo de oro. Ellos creen que elmetal está forjado con el sudor de susrayos. De ese modo volverá a lucir yreemprender el camino de vuelta haciajornadas más largas y luminosas.
—¿Y cómo piensa lograrlo?—Con invocaciones y sacrificios.—¿Eso va por nosotros? —
preguntó Sebastián.Les hicieron callar, los desataron y
empujaron, encaminándolos hacia lapiedra. Faltaba poco para que el sol sepusiese, justo enfrente de ellos, sobrelos picos que cerraban la ciudad,protegiéndola por el oeste.
Al avanzar hasta el intihuatana,
Sebastián, a quien habían obligado a irdelante, se detuvo para prevenir aUmina.
—Ten cuidado. ¿No preguntabaspor Montilla? Aquí lo tienes.
Un cuerpo yacía derribado portierra, hecha jirones su ropa a laespañola. No resultaba fácil reconocerlopor lo desfigurado que había quedado.Pero era el marqués, sin duda.
—¡Dios mío! ¿Qué le han hecho?—preguntó la joven.
Los moratones de su rostro, lospárpados hinchados, el pelo laciopegado a los pómulos por los costronesde la sangre, las erosiones purulentas delas rodillas, los miembros aplastados ydesmadejados, daban buena cuenta del
castigo cruel al que lo habían sometido.No le dio tiempo a compadecerse
de él, porque hubo de ponerse de nuevoen guardia, prevenida por el grito deSebastián.
—¡Cuidado, es Carvajal, allídetrás! ¡Y está armado!
Se había hecho fuerteescondiéndose en el parapeto quecenaba la parte posterior delintihuatana.
—Han debido de obligar aMontilla para que se enfrentara a él, y hapretendido negarse —continuó elingeniero—. Es una advertencia sobre loque nos espera si hacemos lo mismo.
Carvajal tenía varias armas de
fuego ya prevenidas, y los indios no seatrevían a acercarse. Pero necesitabanhacerlo por la ceremonia del Inti Raymi.Y su intención era utilizarlos parahacerlo salir de allí. Además, asísabrían si eran amigos o enemigos deaquel hombre.
Cuando los desataron, pidió elingeniero algún arma. Ellos se lanegaron, empujándolos para que seacercaran a la plataforma de piedra.Umina fue la primera en aproximarse.
—Dejadme —les dijo—. A mí nome disparará.
—¡No lo hagas! —le gritóSebastián.
Se lanzó sobre la joven, haciéndolacaer al suelo. Sonó un disparo, y una
bala silbó junto a sus cabezas.—Carvajal no bromea. Está tirando
a dar.Fonseca hizo un gesto a Qaytu para
que sujetara a Umina mientras él seencaramaba a la plataforma.
Tan pronto como lo hizo, sonó untiro. Pudo esquivarlo, advertido por elmovimiento de su adversario. Y searrojó al suelo cuan largo era, buscandoel precario resguardo del gnomon depiedra.
Carvajal no quiso volver a fallar, ysalió de su escondrijo para apuntardesde más cerca.
Aprovechó ese momento Umina,recuperando la espada de Montilla y
arrojándola hasta donde se hallaba elingeniero, pegado a tierra.
Éste no pudo alcanzarla. El armachocó contra el intihuatana, resbaló ycayó, yendo a parar junto a Qaytu. Elmayoral se adelantó entonces paraalcanzársela y, al lanzarla, se oyó unnuevo disparo. Cayó el arriero,tiroteado por Carvajal. Umina trató desocorrerlo.
—¡No te muevas, o te dará a titambién! —la previno Sebastián.
Empuñó la espada y, antes de quesu adversario volviera a cargar el fusil,avanzó hasta él, obligándolo a batirse.
Carvajal se lanzó contra elingeniero con una furia desesperada,presa de la tensión del asedio, de la sed
y el hambre a que había sido sometido.Vio en ello Fonseca su mejor arma.Aguantó a pie firme las primerasembestidas, y fue ganando terrenolentamente, hasta llevarlo al borde de laplataforma, que caía sobre el precipicio.
Se hallaban ambos junto al abismo,peleando cuerpo a cuerpo, espada contraespada, rostro contra rostro, para verquién arrojaba al otro al barranco. Y eneso oyó el grito de Umina:
—¡Cuidado, está sacando unapistola!
El obrajero había echado mano a latrasera de su cinturón, y tras extraer elarma le apuntó al corazón. Estaban tancerca que no podía fallar.
Sintió Sebastián el plomazo aquemarropa. Primero, el impacto en elpecho, un calor intenso, y el borbotón desangre que le surgió mientras caía haciaun costado.
Después, sólo percibió lo sucedidode un modo difuso, como si el tiempo sedilatara y las palabras le llegaran entreecos. Había oído el grito de Umina.Luego, el de Carvajal. No comprendióbien el de éste hasta entender quemaldecía a Qaytu.
En el momento de disparar, elmayoral se había lanzado contra los piesde su mortal enemigo, haciéndole perderel equilibrio y, en parte, la puntería. Elhacendado se sacudió al arriero,
propinándole una patada que lo lanzóhacia atrás, al borde mismo de latorrentera, donde Qaytu trataba desujetarse desesperadamente.
Pero al hacerlo, Alonso Carvajalhabía perdido el equilibrio, cayendo asu vez contra el afilado gnomon de oroque marcaba el medidor solar delintihuatana. Se oyó el crujido de la telaal rasgarse, el golpe seco de la carne yel retemblar del metal al recibir elcuerpo. Y allí quedó ensartado,atravesado el pecho de arriba abajo, lasangre goteando a lo largo del filodorado.
Apenas se había repuesto Sebastiánde aquello cuando se oyó el gritodesesperado de Umina:
—¡Qaytu! ¡No! ¡No!La joven se había lanzado al suelo
tratando de agarrar la mano del mayoral.En vano. Para entonces el arriero yahabía resbalado, precipitándose alvacío. Y se le oyó caer, rebotando en laspiedras hasta ser engullido por las aguasque espumaban allá abajo, mientras losnaturales del poblado asistían atónitos aaquel desenlace.
Se arrastró el ingeniero hasta ellay, tomándola por los hombros, la apartóde tan peligroso lugar para abrazarlacontra su pecho mientras le decía:
—Lo siento, lo siento de veras.Sollozó ella largo rato. Y fue al
abrir los ojos entre las lágrimas que le
nublaban la vista cuando la joven se diocuenta del alcance de la herida que teníaSebastián en el hombro izquierdo:
—Estás perdiendo mucha sangre —le dijo.
—No ha alcanzado el hueso.Bastará con sacar la bala y vendar.
Por un momento se habían olvidadode los naturales. Pero la actitud de éstoshabía cambiado por completo. El propiojefe del poblado ayudó a la joven en lacura de Fonseca mientras eran retiradoslos cuerpos de Carvajal y Montilla.
Luego, señaló el sol, a punto deponerse sobre la montaña que dominabala ciudad, al ocultarse tras la roca másalta que la flanqueaba por aquel lado.
—¡Sinca! —dijo, extendiendo el
brazo en aquella dirección.—Algo dice de una nariz —alcanzó
a traducir Umina, enronquecida y llorosa—. ¡Qué importa ahora eso!
El jefe no parecía de la mismaopinión, y estaba dispuesto a que leprestaran atención de grado o por lafuerza, pues lo apremiaba el sacerdote.Señalaban ambos la alineación delintihuatana con el cerro, la últimahuaca de su itinerario. Y, a juzgar porsus palabras, ése iba a ser el momentoen el que relumbraría el Ojo del Inca.
Los separaron al uno del otro y losobligaron a contemplar la puesta de sol,que en el aire purísimo de los Andesadquiría una belleza sobrecogedora.
Por alguna causa desconocida,alcanzaba a brillar el astro a través deuna fisura o cueva que se abría a medialadera de la montaña, ahora a contraluz,que protegía Vilcabamba.
El sol deslumbraba y hacía daño ala vista. Pidió Umina, aún llorosa, quele devolvieran el espejo negro deobsidiana, y se lo ofreció a Sebastiánpara que mirase a través de su reflejo
Lo que allí vieron los llenó deasombro.
Al tomar como referencia el Ojodel Inca y aquel pico de Sinca en formade nariz, aparecía ante ellos la silueta deun rostro. La montaña, perfilada contrael sol, con las sombras que arrojaba en
aquel preciso momento, dibujaba unacara humana, yaciendo en posiciónhorizontal.
—Ahora entiendo por qué memiraban de ese modo —hubo de admitirSebastián.
—Esa montaña es tu vivo retrato.Una vez descartada cualquier
complicidad con sus atacantes, sin dudalo tomaban por alguien estrechamentevinculado al Inca en cuyo honoreligieron y remodelaron aquellos ceños.El quipu que llevaba al cuello así se loconfirmaba. Y les hacían gestos paraque se dirigieran hacia allí sin pérdidade tiempo.
64
PUNCHAO
La ladera de aquel pico estabacubierta de una vegetación / muy tupida.Los naturales se abrieron paso entre ellapara conducirlos a través de sendas quetrepaban hacia una terraza dominada porun árbol gigantesco. Debido a algúnextraño efecto, el sol parecía brotar deentre sus raíces. Éstas habían atrapadocon sus tentáculos una construcciónincrustada en la montaña,desparramándose sobre ella como unrayo solidificado en madera. Al crecer,aquel soberbio ejemplar había estrujado
los sillares, descabalando y cuarteandola piedra hasta borrar todo rastro deldintel. Pero no había podido cenar laentrada de la galería, a través de la cualsurgía ahora la luz.
Los indios desbrozaron el caminode acceso, golpeando con los machetespara espantar a las serpientes que allípudieran esconderse. Junto con Umina,ayudaron a entrar por el hueco del árbola Sebastián, resentido por su herida.Esquivaron las raíces que se abrían alos dos lados del pasadizo, en busca dela humedad. Y al hacerlo trazaban unbaile de formas inquietantes, con aquelextraño modo de recibir la luz del sol.
Llegaron así al punto en que lagalería se internaba dentro de la
montaña. Encendieron sus acompañanteslas antorchas que allí había prevenidas.Y se las entregaron sin querer pasaradelante. Desde aquella distanciaprudencial, el jefe del poblado lesindicó un corredor con escalinatasexcavadas en la roca dura y negra paraque siguieran por él.
—Esto no me gusta nada —dijoUmina.
—Sí —coincidió Sebastián—.Ellos se quedan de nuevo atrás, comoantes de empujarnos hacia elintihuatana donde se escondía Carvajal.Pero ¿qué podemos hacer?
—Escucha eso.Pararon en seco para que sus pasos
no perturbaran los sonidos que llegabanhasta ellos, rebotando difusos en lapiedra. Se oía un ruido angustioso yrítmico, la agónica respiración de unatráquea obstruida. Y chillidos lejanos,agudos, que se alzaban entrecortados,sobrevolando en ráfagas intermitentes.
—Esos gritos me ponen la carne degallina —dijo la joven—. ¿Qué haydebajo de nosotros?
—No se ve nada. El único modo deaveriguarlo es seguir bajando.
—¿Y ese olor? ¿Lo sientes?Era un tufo acre y amoniacal, que
hendía la oscuridad, penetrando como unescozor en los intersticios de los demássentidos, ahora puestos a prueba y ensordina.
Después de un prolongadodescenso, desembocaba aquel tránsitoen una cámara de gran amplitud yconsiderable altura. Los mismos sonidosse escuchaban ahora más nítidos,amplificados por la reverberación. Y aellos se añadía un siseo inquietante,convertido en silbido opaco al pasar poralgunos lugares.
En la pared de la caverna se abríanvarias hornacinas, y en el suelo sealzaba un ara de piedra, que ellos veíanahora desde arriba y desde lejos. Aldescender hacia aquel altar percibieronel resplandor de un ídolo de oro conforma humana. Alrededor de su cabezase desplegaba en abanico una gran
patena, a manera de espejo cóncavo. Yal concentrar los rayos del sol que sobreella caían, reflejándolos, bañaban laimagen en una atmósfera irreal, fuera deltiempo, como si emergiera de la luz.
—¡Es el Punchao! —exclamóUmina, con la emoción en carne viva.
—Nunca imaginé que llegaría averlo —confesó Sebastián.
Allí estaba, el Sol naciente yrenaciente, aquel testigo que cadasolsticio aseguraba el regreso del astroal asentarlo sobre su pecho. Aquelrelicario donde se guardaba el polvo delos corazones de todos sus hijos, losIncas que le habían consagrado elTahuantinsuyu, el Imperio de las CuatroDirecciones, gobernándolo en su
nombre.Pero el Punchao no estaba solo. Ni,
al parecer, desprotegido. Entre ellos yaquel ídolo de oro se interponían en elsuelo varios esqueletos humanos.
Comprendieron entonces que losnaturales los estaban sometiendo a laprueba definitiva.
—Era de temer —dijo Sebastián.—¿De qué han muerto? —preguntó
Umina, señalando los despojos.—No tienen aplastamientos, ni
flechas, ni señal de arma alguna. Esto esmucho peor que Carvajal. Un enemigoinvisible.
—¿Y ese olor? ¿No notas un olorextraño?
Arreciaba aquel tufo acre, tanintenso que ahora raspaba en lagarganta. Y el ruido de fondo, ominoso yrítmico, se convertía en un claqueteotumultuoso, un castañetear encima deellos, pronto seguido de gran alboroto ydesapacibles chillidos.
Al alzar la vista se les ofreció unpanorama que los perturbóprofundamente. Las teas, al barrer lasanfractuosidades de la roca, fuerondescubriendo en ellas bultos apretadosde un color más claro que la piedravolcánica de la que parecían brotar. Lasllamas de las antorchas se reflejaban enunos puntos diminutos como alfileres,que rebullían al ser alcanzados por la
luz.—¿Qué diablos es eso? —preguntó
Sebastián.—Murciélagos —le respondió ella.Cientos y cientos de murciélagos
colgaban cabeza abajo en racimossiniestros como tumores.
Umina fue la primera enreaccionar.
—¿Te acuerdas de la Crónica deDiego de Acuña?
—Claro.—¿Recuerdas que Sírax estaba
tejiendo un vestido ceremonial paraTúpac Amaru?
—Sí, cuando él la sorprendió en laalberca.
—Era de pelo de murciélago.
—Y tú crees que lo sacaban deaquí.
—¿De dónde, si no?Resonaba ahora con mayor fuerza
el batir de alas, quizá la preparación deaquella infame turba para salir a la cazade insectos. Uno de los animales manóal intentar sujetarse, rechazado por unode sus compañeros. Se descolgó ydescendió en quiebros irregulares, endirección al altar del Punchao. Y cayófulminado al salir de la zona iluminadapor los rayos de sol. Estos trazaban unasenda intangible al ser reflejados por lapatena desplegada alrededor de lacabeza del ídolo. Se oyó un golpe sordoal estrellarse contra el suelo.
Fue entonces cuando se dieroncuenta cabal de dónde se encontraban:en el interior de un tubo volcánico quehoradaba la montaña, desde lo alto hastalas profundidades. A su través soplabael viento y entraba el sol, al ponerse trasel pico de Sinca. En algunos de losconductos había emanaciones de gases.Y los rayos, al reflejarse medianteespejos cóncavos de oro, señalaban elcamino libre de ellas. Un camino queahora se estaba borrando, aldesaparecer la luz, que no volvería aentrar en aquel recinto hasta encontrarotro conducto más bajo que el ahorailuminado.
—Si nos metemos en las galerías
contaminadas, estaremos perdidos —dijo Sebastián.
—Acuérdate de la advertencia quele hacía Sírax a Diego: «Evita la cueva,porque encierra grandes peligros. Perosi te vieras obligado a ello, camina sólopor los lugares donde veasmurciélagos».
—Nos mantendremos debajo deellos.
Avanzaron hacia el interiorsintiendo sobre sí aquel desapacibleparaguas que les garantizaba poderrespirar aire. Trataban de este modo deabrirse paso hasta la cámara principalen la que se encontraba el Punchao,embebida en las entrañas del pico,donde los rayos del sol aún incidían a
través de una chimenea natural deventilación.
Cuando llegaron allí, se quedaronboquiabiertos.
—Mira eso —dijo Sebastián a lajoven.
—¡El tesoro de los incas! No eraninguna leyenda.
A ambos lados había lingotes deoro y plata, vasijas llenas a rebosar demonedas y alhajas, animales fundidos enestos metales. Y envolviéndolo todo seretorcía aquella gigantesca serpientedorada que parecía custodiarlo.
—La cadena con eslabones de oroque Huayna Cápac mandó hacer paracelebrar el nacimiento de su hijo
Huáscar.—¿Y esto? ¿No son quipus? —le
preguntó él, señalando toda una bateríade cuerdas, cuidadosamente alineadas yordenadas.
—Parece un archivo. Quizácontenga el inventario de otras huacasque a su vez guardarán tesoros y lamemoria de sus gentes.
—Con este que llevo al cuello sepodrían localizar y rescatar.
—Quizá sea el quipu de los quipus.—Y eso, ¿qué es eso?Se refería el ingeniero a un objeto
perfilado al final de la cadena de oro.Al acercarse, apenas repuestos de suasombro por el tesoro, vieron en sucentro algo todavía más pasmoso y que
nunca habrían esperado encontrar allí.—¡Es un cofre! —exclamó Umina—Un antiguo cofre español —
corroboró él.Costaba creerlo. En tal latitud y
lugar, aquello parecía un despropósitotan exótico como un quipu en lospáramos castellanos.
Pero no ofrecía lugar a dudas. Yahora, de pronto, todo su viaje, aquellalarga peregrinación y peripecia, parecíacobrar una dimensión que amenazabacon sobrepasarlos. Sus manos temblabancuando se adelantaron hasta él.
Sebastián sujetó su antorcha en elsuelo para dejar libre el brazo sano,miró a la joven y se dispusieron a
abrirlo juntos. Cedió la tapa, cayendohacia atrás con un crujido.
Su interior parecía perfectamenteinofensivo. Banal, incluso. Sólo habíaprendas femeninas. Prendas europeas,desgastadas y antiguas. Y no pudieronevitar mirarse, decepcionados:
—¿Para esto lo acarreó alguienhasta aquí? —se preguntó ella.
—¿Desde tan lejos? No puede ser.Al revolver los vestidos, sucedió
algo inesperado, que resonó en el fondo,amortiguado:
—¿Qué ha sido eso? —dijo él.—Algo que había oculto. —Y
metió la mano para rebuscar entre lasropas.
—¡No hagas eso! —la previno
Sebastián, sujetándole el brazo. Pero yaera tarde. Había tropezado con algo, yahora lo sacaba para mostrárselo.
—Es un canuto de plomo.Un cilindro de un dedo de diámetro
y algo menos de dos palmos de largo,cenado por un lacre.
—Lleva el mismo nudo de sangreque el espejo y el quipu —dijo él. Losujetó Umina, para que él rompiera elprecinto.
Pudo entonces extraer ella un papelrecio. Lo desenrolló, acercándolo a laluz.
—Está escrito en español...—Y, a juzgar por la letra, se
corresponde con la época de las ropas y
la Crónica de Diego de Acuña.—Está fechado en mil quinientos
setenta y tres.—El mismo año en que Sírax llegó
a España.El resto del documento dejaba
poco lugar a dudas. Era una probanza,una acreditación, en la que figurabacomo testigo Sulca, la criada. Yexplicaba las razones que había tenidosu dueña para proceder como lo hizo.Era, pues, el testimonio de la doncellade Sírax tras la muerte de ésta,preservado para la posteridad por eljesuita Cristóbal de Fonseca.
Comenzaba trazando losantecedentes familiares de aquellaprincesa inca, contando cómo su madre,
Quispi Quipu, trató de reproducir elmismo sistema que habían empleado conella y su hermano Manco Cápac. En elcaso de Sírax, intentando asegurar unadescendencia secreta de Túpac Amarucon la hermana más cercana, paraconseguir la máxima legitimidad en lalínea genealógica.
—Por eso la hubieron de someterantes a las pruebas de virginidad deQenqo Grande —aseguró Umina—.Sobre todo tras el incidente con lossoldados españoles en Cuzco.
Luego, a través de Ollantaytambo,la llevaron hasta el santuario del Nidodel Cóndor, para que terminase deconocer las tradiciones de sus mayores.
Y allí, en aquel lugar que nunca habíandescubierto los invasores, fue visitadapor Túpac Amaru desde su refugio deVilcabamba. Cuando supusieron quehabía quedado embarazada, cumplieronen ella el rito de fertilidad de la PiedraBlanca de Ñusta Hispana.
—Hasta aquí lo previsto, y lo queya habíamos deducido tú y yo —dijoUmina.
Después, las cosas discurrieron demuy otro modo. En realidad —proseguíael documento—, Sírax todavía no estabaembarazada. Ni ella ni Túpac Amaru seprestaron a aquel plan, pretextando quelos augurios no habían sido favorables.Alegaron no haber recibido el permisode las momias del padre de él y de la
madre de Sírax, preceptivos ambos paraaquella unión. Aunque quizá todo sedebió a que sus afectos estaban en otrolado. En el caso del Inca, en el amor porsu esposa, que le daría un hijo en breve.
Sucedió, en cualquier caso, que elembarazo de Sírax no fue de su hermanoTúpac Amaru, como podría habersecreído y esperado por quienes semantenían al tanto del Plan del Inca, sinode Diego de Acuña.
—¡Fue Diego! —advirtióSebastián.
—Claro, esto explica muchas cosas—añadió Umina—. Sírax sabía que encuanto naciera aquel hijo estaríanperdidos. Los matarían a los tres, a ella,
al hijo y a Diego.—Y tras la ejecución de Túpac
Amaru, al ver que Acuña iba a morir, selo contaron todo a Cristóbal de Fonseca.
El virrey Toledo habíaencomendado entre tanto al jesuita unamisión extremadamente confidencial. Setrataba del Punchao, el ídolo másbuscado por los españoles desde hacíacuarenta años, y el más estimado por losincas. Muertos los reyes autóctonos ydestruidas sus momias, era el únicovestigio de haber sido un pueblo libre ysoberano. Sabía bien el solitario virreylos riesgos corridos al ejecutar al últimoemperador. Y deseaba hacer llegar aFelipe II algo que justificara y atenuaseen la medida de lo posible aquella
acción suya. Le enviaría aquel ídolo,sugiriéndolo como el mejor obsequiopara el Papa. El monarca españolestrecharía así su relación con el SumoPontífice en sus querellas por el repartode América. Era tanto como poner a lospies de Su Santidad el polvo de loscorazones de todos los Incas, elprincipal objeto de idolatría del máspoderoso imperio en aquel continente.
De ahí surgió el viaje a laPenínsula, entre 1572 y 1573. Alllevarse a Sírax consigo, Fonsecatrataba de jugar sus propias bazas,valiéndose de las redes de la Compañíade Jesús. Pero ella estaba dispuesta aaprovechar cualquier oportunidad. La
primera condición, y la más difícil deaceptar por parte del jesuita, fue que elPunchao no saliera de aquellas tierras.Pues las reiteradas alusiones de TúpacAmaru a aquel ídolo poco antes de serejecutado, durante su discurso desde elcadalso, venían a ser como unaconsigna. Se sabía que el virrey Toledotenía los días contados: ya iban caminode España los informes sobre losucedido, que le costarían el cargo. Tanpronto embarcara el sacerdote podíaconsiderarse fuera del alcance deFrancisco de Toledo. Y no habíaninguna prueba de aquella misión, quedebía conservarse en secreto por todoslos medios. La segunda condiciónimpuesta por Sírax era que con ella
fuese la Crónica de Diego de Acuña,como un documento que pudierautilizarse en su día, a la espera deacontecimientos. Y la tercera, que —cualquiera que fuese su suerte— elcuerpo de ella sería entenado en elCuzco, en la cripta del Templo del Sol.Como garantía de su cumplimiento, laacompañaría en el viaje su doncellaSulca.
Así se hizo. El Punchaodesapareció camino de Lima. Hubo unataque concertado por parte de un grupode leales, que asaltaron la comitiva deCristóbal de Fonseca y Sírax paradespojarla del ídolo. Este fue ocultado ala espera de ser devuelto algún día a
Vilcabamba. Continuaron ellos hasta lacosta. Tomaron un buque clandestino.Desembarcaron en Andalucía,eliminando testigos incómodos. Y Síraxquedó a buen recaudo en un convento deCádiz.
Comenzaron entonces laslaboriosas gestiones y tanteos deljesuita, sin revelar el paradero de laprincesa, que avanzaba en el embarazo.A pesar de sus esfuerzos, la familia deDiego rechazó la perspectiva de acogera alguien como Sírax.
—Los padres no querrían unmestizo, y ninguno de los hermanossegundones iba a permitirlo —afirmóSebastián—. Menos aún después de queDiego escribiera ese memorial a Felipe
II, renegando del proceder de España enAmérica. Y semejante actitud invalidabala Crónica para las ambiciones de losAcuña.
—Aunque eso no evitó, al cabo delos años, que alguno de ellos tanteara lasuerte viniendo aquí a Perú, dondearraigó la rama de la que procedíaAlonso Carvajal.
El parto de Sírax se adelantó y secomplicó —proseguía aquel documento—. Supo que iba a morir. Cristóbal deFonseca no estaba en ese momento conella, y no pudo recoger su últimavoluntad. Habían empezado losproblemas con sus superiores, queterminarían recluyéndolo. Ella se dio
cuenta de que el único modo de asegurarla supervivencia de su hijo seríaencomendarlo al jesuita a través de sucriada Sulca, para que lo diera enadopción a alguien que supiese guardarel secreto hasta que las condicionesfuesen más propicias. Y hacerlo con lasuficiente discreción como para que nolo matasen, dado que era un vástago dela familia real inca. Atrapada en eldilema de salvaguardar la vida de suhijo o la herencia de Vilcabamba, eligióen primera instancia velar por él. Perosin descuidar la segunda, dejando unmensaje que no pudiera ser entendidofuera de su gente, aunque capaz deasegurar su reconocimiento por losherederos cuando las cosas cambiaran.
Ordenó entonces a su criada quetrenzara en su pelo el itinerario hastaVilcabamba, siguiendo el modelo delquipu rojo que ella sabía de memoria yhabía utilizado para encuadernar laCrónica de modo que no se separara deésta, entregándola a Cristóbal deFonseca. Y pidió a Sulca que laembalsamara y encomendase al jesuitavelar por el regreso junto con su cuerpo,para ser entenado en el Templo del Solde Cuzco.
A su vuelta a Cádiz, Cristóbal deFonseca se hizo cargo de todo.Oficialmente, inhumó el cuerpo de Síraxen la capilla del castillo familiar.Aunque en realidad lo entregó a su
criada, para que lo llevara de regreso alPerú. También dejó instrucciones paraincorporar al escudo de la familiaadoptiva del niño, como señal, el Nudode Sangre de Vilcabamba.
Todo lo cual había hecho constar eljesuita en aquel documento, del que hizouna copia para Sulca, como testigo queera.
Se miraron Umina y Sebastián.Nada decían, pero tampoco lonecesitaban. Su pensamiento eraidéntico: aquello no habría sido posiblesin la fe de Sírax en el futuro de lossuyos, sin la tenacidad de su pueblo parasalvaguardar la propia memoria, inclusocareciendo de escritura. Tampoco sin elpoder preservador de la sangre para
anudar vidas, encauzar deseos yenderezar destinos.
—Ahora entiendo el calvario deesta mujer —dijo ella—. La pusieronentre la espada y la pared: o ser fiel allegado encomendado o asegurar lasupervivencia de su hijo.
—Y los derechos de susdescendientes. Así se comprende mejorde dónde proceden las historias yleyendas que hemos visto.
—Pero ¿qué pasó con el hijo deSírax y Diego de Acuña?
—Esa familia con la señal del nudode sangre no puede ser otra que la mía,los Fonseca. Y sólo quedo yo.
—¿Qué piensas hacer? —le
preguntó ella.—No lo sé. ¿Cómo solucionaban
los incas estas dudas?—Lo preguntaban a sus
antepasados.—¿A sus momias? —se extrañó
Sebastián—. Ellas no pueden hablar.—Su voluntad era interpretada por
un oráculo.—En ese caso, necesitamos uno.—Ahí lo tienes —dijo ella
señalando al Punchao—. No lo hallarásmejor. A él le consultaban lasdecisiones más importantes.
Un último rayo de sol cayó desdelo alto, reflejándose en el rostrohierático del ídolo. Rebotó en la patenaque lo rodeaba y se proyectó hacia
delante, envolviendo a Umina y aSebastián, iluminándolos.
Fue como si los eslabones de lacadena que serpenteaba por entre eltesoro y el cofre se resolviesen en unaestela dorada, destilándose sobre ellos,aunándolos. Como si los corazonesdesecados en el pecho del Punchao aúncontinuaran latiendo, sorteando lasgeneraciones que impregnaban susrasgos y gestos, las ramificaciones deuna sangre impulsada a través de tantosanhelos y batallas, ambiciones y oscurasherencias. Aquella sangre capaz deanudar con sus apremios la distancia desiglos o mares. Y que ahora en ellos nodesmentía.
Atando Cabos
(NOTA DEL AUTOR)
El nudo de sangre debe tal nombrea su uso en el látigo de nueve colas conque se azotaba a los marinos. Suconfección fue un secreto muy bienguardado hasta que el ingeniero navalJack Purvis logró desmontarlo en 1910con ayuda del microscopio, y lo publicóen una revista.
Por el contrario, los quipus siguensiendo un enigma, a excepción de losnuméricos. Aún no se ha encontrado laPiedra de Rosetta que permitadescifrarlos, como sucedió con los
jeroglíficos egipcios o los glifos mayas.Carecemos, pues, de la clave paraacceder al núcleo íntimo de una de lasmás importantes culturas históricas.
Los dos grandes fondos hoyexistentes son el del Museum fürVolkerkunde de Berlín, con unostrescientos quipus, y el del AmericanMuseum of Natural History de NuevaYork, que ronda el centenar. Otrascolecciones privadas y públicasaumentan esas cifras hasta cerca deseiscientos. Muestra insignificante encomparación con los miles y miles quehubieron de trenzarse a lo largo delTahuantinsuyu.
Su investigación científica esreciente. Gary Urton mantiene un
proyecto en la Universidad de Harvardque considera su sistema binario entérminos de almacenamiento digital dela información. Otros expertos lo hancomparado con el protocolo EAN-13 delos actuales códigos de barras. Dehecho, para obtener un quipu bastaríacon sustituir por hilos anudados esasbarras verticales de grosores variablesque marcan los artículos sujetos a loscontroles modernos.
Dadas sus innumerablesvariedades, las hipótesis continúan hoyabiertas. Susan Niles y Frank Salomónhan vinculado los quipus con laorganización del territorio,complementada por el sistema de ceques
y huacas, sobre el que tampoco hayunanimidad. El de esta novela tiene encuenta tanto los trabajos de Zuidemacomo los de Bauer, y se basa en larelación establecida por el jesuitaBernabé Cobo en el siglo XVII. No escasual que se debiera a un sacerdote dela Compañía de Jesús, por el persistenteinterés que dedicó la orden a talescuestiones. En cuanto al peinado deSírax, se inspira en el de sendas momiasconservadas en la Casa del IncaGarcilaso en Cuzco y el Museo del Oroen Lima.
Estos indicios, y otros que podríanañadirse, subrayan la profundaoriginalidad de la cultura incaica, con suapuesta por un sistema de registro
alternativo al de la escritura, vinculadoal textil, al parentesco y al territorio. Aese respecto, el trasfondo que sustentaN u d o de sangre es deudor delUniversalismo constructivo de JoaquínTorres García y El paradigmaamerindio de César Paternosto. Esteúltimo recuerda que el término sánscritoTa n t r a equivale a telar, tejido,urdimbre, mientras que Sutra designa alhilo, eIChing —el reverenciado librooracular chino— significa trama. De unmodo similar, las tres categorías a lasque recurre Juan de Fonseca (techo oTecton-textil-texto) remiten a unancestro común, el latín texere, 'tejer'.Palabra ligada, a su vez, a la raíz
indoeuropea teks, 'urdir un armazón', dedonde derivan los vocablos griegostekton ('carpintero', 'constructor') yarqui-tecto. Y también tékhne, 'técnica',que en origen significó 'trenzar', paradesignar luego cualquier destreza, laprincipal de las cuales fue en unprincipio la gran revolución de lascuerdas, la cestería y los tejidos.
Para procurar sobre tales asuntosuna perspectiva compatible con el sigloXVIII se recurre aquí a un artefactod e no mi na d o mesa detective. Elanacronismo es deliberado, ya que lapalabra detective no resulta operativahasta Edgar Allan Poe. Pero sólo afectaal término, porque el mueble se inspiraen el clasificador de Albrecht von
Haller (1708-1777), el padre de laNeurología, por sus estudios del tejidonervioso. Hace algunos años su ciudadnatal, Berna, le dedicó una exposiciónque lo consideraba «el primerinternauta» u «hombre en red». Y es queutilizó la correspondencia masiva —unas diecisiete mil cartas en distintosidiomas— para ampliar susinformaciones, gracias a una malla demás de mil doscientos corresponsalesque iban de Dublín a Moscú, y deEstocolmo a Málaga. Por ello, su mesaclasificadora ha sido vista como unmediador entre sus trabajos sobre lasredes neuronales y las futuras deInternet.
Muchos de los personajes de estanovela son históricos: los Pizarro,Manco Capac, Túpac Amaru, BeatrizClara Coya, Francisco de Toledo,Martín García de Loyola, Farfán de losGodos, etcétera. Otros mezclan realidady ficción, como Quispi Quipu, inspiradoen la princesa Quispi Quipi, hija delemperador Huayna Cápac, a quien sesuele aludir por su nombre cristianizado,Beatriz Manco Cápac.
Lo mismo sucede con los hechosque se cuentan. De entre los autores delas numerosas crónicas y testimoniosconsultados he de destacar a MansioSerra de Leguizamón, en cuyotestamento se basa el memorial a Felipe
II atribuido a Diego de Acuña. Uno desus descendientes, Stuart Sterling, hareconstruido las circunstancias de tanexcepcional documento.
La suerte corrida por el Punchao esun misterio. Consta que en 1572 esteídolo de oro formaba parte de lacomitiva triunfal de Martín de Loyolacuando entró en Cuzco. También constaque el virrey Toledo quiso enviárselo aFelipe II para que se lo regalara al Papa.Pero la famosa reliquia nunca haaparecido. En las narraciones Sol de lossoles y Espejode Constelaciones, LuisEnrique Tord especula con suocultamiento en algún lugar del Perú y eluso astronómico del torreón deMuyumarca, que he tenido en cuenta
para ciertos detalles de los capítulos 51y 54.
Otro de los personajes históricos,José Gabriel Condorcanqui, acaudillóen noviembre de 1780 la mayor rebeliónde la América hispana, proclamándoseheredero de Túpac Amaru einvistiéndose con su nombre. Lasublevación fue aplastada y su cabecillacruelmente ejecutado en 1781. Pero nose logró extirpar su memoria. En 1816,vísperas de la declaración deindependencia, el general ManuelBelgrano expuso en el Congreso deTucumán su Plan del Inca, que suponíarestaurar el trono de los antiguos reyesdel Perú. Una idea ya acariciada por
José de San Martín, quien propuso paraello a Juan Bautista Condorcanqui,hermano menor de José Gabriel ydiscípulo, como éste, de los jesuitas.Tras estar recluido durante treinta ycinco años en el presidio de Ceuta, en1822 fue puesto en libertad y viajó aBuenos Aires. Allí murió en 1827,siendo enterrado en el cementerio de laRecoleta.
La ubicación de Vilcabamba no hapodido establecerse de modo seguro. Alo largo de distintas épocas se haidentificado con Choquequirao, Vitcos,Machu Picchu o Espíritu Pampa. Lasopiniones parecían inclinarse hacia esteúltimo lugar. Pero en 1987 María delCarmen Martín Rubio aportó nuevas
pistas al encontrar un manuscritoperdido del cronista Juan de Betanzos.Valiéndose de ellas, en 1997 Santiagodel Valle empezó sus expediciones poruna zona apenas cartografiada, en lacara norte del Nevado Choquesafra, acuarenta kilómetros al sureste deEspíritu Pampa, cincuenta al noroeste deChoquequirao y ochenta al oeste deMachu Picchu.
En cuanto a las fabulosas riquezasde los incas, ninguna comparable a lapatata, que Pablo Neruda llamó «tesorointerminable de los pueblos». Cada horase consumen en el mundo unasochocientas toneladas. Por no hablar desu valor humano, al salvar de las
hambrunas a generaciones enteras. Sudomesticación fue una hazañaextraordinaria, aunque rara vez se rindaa agricultores y héroes anónimos eltributo que con tanta largueza se concedea otras castas, como la militar.
Finalmente, he de dejar constanciade algunas libertades y deudas con otrosautores.
En aras de la claridad he reducidoa un solo nombre —Urubamba— el delrío que en el siglo XVIII aparece en losmapas como Vilcamayo, recibiendo ensu cabecera el de Vilcanota, y Ucayalitras unirse al Apurímac, para formar unade las corrientes madre del Amazonas.
Los versos que se citan de lar e fund i c i ó n El nudo gordiano
pertenecen a la Trilogía de los Pizarrode Tirso de Molina.
El supuesto refrán madrileño «Esnatural al más crudo varón/ser algoretrechero y coquetón» procede deEldiablo mundo de Espronceda.
El cuadro que se describe en elcapítulo 13 es una paráfrasis del óleoBordando el manto terrestre, deRemedios Varo.
Alguno de los recursos que sebarajan, como el «chocolate de losjesuitas», está inspirado en lasTradiciones peruanas de RicardoPalma.
Deseo expresar mi agradecimientoa Alberto Cabeza, de la Biblioteca
«María Moliner» de la Universidad deZaragoza. A Pablo Jiménez y DanielRestrepo, del Instituto de CulturaMapire. Al Centro Bartolomé de lasCasas de Cuzco, por su gentileza durantemi estancia en aquel lugar en marzo de2000. A Concepción Oliveros, Juan JoséMendy y Ana Martínez de Aguilar. Y aJuan Marquesán y Amparo Martínez, porsus inestimables juicios.
* * *
©Agustín Sánchez Vidal, 2008© Espasa Calpe, S. A., 2008
Depósito legal: B. 16.635-2008ISBN: 978-84-670-2760-0
Nudo de sangre – Agustín Sánchez