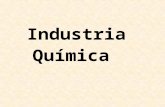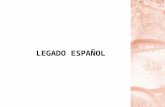Observaciones Sobre El Factor Electivo y Su Agente en Psicoanálisis
-
Upload
alejandra-figueroa -
Category
Documents
-
view
2 -
download
1
description
Transcript of Observaciones Sobre El Factor Electivo y Su Agente en Psicoanálisis
-
81
FACULTAD DE PSICOLOGA - UBA / SECRETARA DE INVESTIGACIONES / ANUARIO DE INVESTIGACIONES / VOLUMEN XVI
DE LA PGINA 81 A LA 89
OBSERVACIONES SOBRE EL FACTOR ELECTIVO
Y SU AGENTE EN PSICOANLISIS
OBSERVATIONS ON THE ELECTIVE FACTOR AND ITS AGENT IN PSYCHOANALYSIS
Frydman, Arturo1; Thompson, Santiago2
RESUMEN Partiendo de la pregunta Qu instancia psquica es la
responsable de las elecciones que suponemos en la pro-
duccin de la neurosis como manifestacin patolgica, e
incluso en la eleccin de la neurosis o la psicosis como
tipo clnico? el trabajo se propone pesquisar en las refe-
rencias bibliogrflcas clsicas de Freud y Lacan en rela-
cin al factor electivo en psicoanlisis, aquellos indicado-
res que permitan dar cuenta del agente de las elecciones,
o bien de la ambigedad respecto de tal lugar.
Palabras clave:
Elecciones - Sujeto - Parltre Ich
ABSTRACTThe work takes as the starting point the question: What
psychic instance is the responsible for the elections that
we suppose in the neurosis production as a pathological
manifestation, and even in the election of the neurosis or
the psychosis as a clinical type?
This works sets out to investigate in the classical biblio-
graphical references of Freud and Lacan, in relation to
the elective factor in psychoanalysis, those indicators
that would allow us to look for the agent of the elections,
or of the ambiguity with regard to that place.
Key words:
Elections - Subject - Parltre Ich
1 Frydman, Arturo; Co-Director de la Investigacin P039 UBACyT 2008-2010. Profesor Adjunto Regular de la Ctedra Clnica de Adultos
I, Facultad de Psicologa, UBA. E-mail: [email protected] Thompson, Santiago: Doctorando de la Facultad de Psicologa, U.B.A. Becario de Doctorado de la Investigacin P039 UBACyT 2008-
2010. Docente de la Ctedra Clnica de Adultos I, Facultad de Psicologa, UBA. E-mail: [email protected]
-
82
OBSERVACIONES SOBRE EL FACTOR ELECTIVO Y SU AGENTE EN PSICOANLISISOBSERVATIONS ON THE ELECTIVE FACTOR AND ITS AGENT IN PSYCHOANALYSIS Frydman, Arturo; Thompson, Santiago
DE LA PGINA 81 A LA 89
1 - INTRODUCCINUna consecuencia del llamado retorno de Freud realiza-
do por Lacan de la mano de cierta lectura estructural
consisti en la profundizacin de la impronta determinis-
ta de la teora del psicoanlisis.
Las recurrentes manifestaciones de Freud respecto de
la sobredeterminacin del sntoma se extienden a las
formaciones del inconciente en general, abarcando in-
cluso cualquier produccin, sea acto sintomtico o bien
producto sublimado, no escapando estos a una trama
determinista en la que hallan su urdimbre, su lgica y su
causa.
La misma regla fundamental se sostiene en la hiptesis
de que ese modo de hablar, signado por la determinacin
inconciente, lleva al sujeto a decir no solo lo que sabe
sino tambin lo que no sabe.
Cuando se aplic la razn estructural al saber freudiano,
qued reforzado el eje determinista por la accin de una
combinatoria que produca un sujeto siempre apresado
en sus redes, y solo deducible de ellas. La llamada clnica
diferencial, que obtuvo su carta de ciudadana a partir de
una caracterstica tomada de la lingstica de Saussure,
hizo de la suerte que corre la inscripcin de un signiflcan-
te puntual el flel que separa neurosis y psicosis.
Pero no ha sido este el nico eje doctrinal que ha orien-
tado a aquellos que ubicamos como nuestras fuentes,
Sigmund Freud y Jacques Lacan.
Sostenemos en nuestro proyecto de investigacin que
el psicoanlisis evidencia que la etiologa de la neuro-
sis no es meramente accidental, mecnica, orgnica,
flsiolgica, ni tampoco mero mecanismo lingstico; su
causa acaece en un ser capaz de eleccin, y es en tan-
to sujeto de una eleccin que alguien resulta afectado
de una neurosis (Lombardi 2007, 4).
Asumimos que Lacan consider a la libertad de eleccin
como constitutiva del ser hablante, y que incluso lo que
le ocurre por accidente lo afecta como sujeto de una
eleccin (por ejemplo poda desear o no ese aconteci-
miento fortuito), y su respuesta a esa causa accidental
aun si es una respuesta defensiva puede entenderse
como una toma de posicin (Lombardi 2007, 4).
Entonces el psicoanlisis se apuntala, por una parte, en
una va determinista, que se deduce de la nocin de
repeticin a partir de la inscripcin de una marca que se
repite e insiste, la cual conduce la produccin y los des-
tinos del sntoma y del sujeto; es aquella que se entien-
de como sobredeterminacin estructural.
Ms all, nuestro objeto de investigacin se aboca a la
otra posicin, por la cual adems de la determinacin de
la estructura, hay una eleccin que implica la participa-
cin del sujeto en la produccin y mantenimiento de su
sntoma.
Nuestra perspectiva nos abre sin embargo un interrogan-
te: Cmo caracterizamos al agente de tales elecciones?
Dicho de otro modo: Quin elige? En trminos freudia-
nos: Qu instancia psquica es la responsable de las
elecciones que suponemos en la produccin de la neuro-
sis como manifestacin patolgica e incluso en la elec-
cin de la neurosis o la psicosis como tipo clnico?
El elemento determinista en la teora psicoanaltica ha
tenido como efecto la sucesiva cada de toda instancia
que se presentaba como agente de una eleccin: prime-
ro Freud cuestionando la hegemona de la conciencia
como agente, luego Lacan enfatizando el aspecto iluso-
rio de la funcin del yo, e incluso sealando a lo incon-
ciente como un saber sin sujeto. Tal sucesin de recor-
tes del lugar agente fue delimitando un vaco que suele
ser rellenado con una variedad de ambigedades. El
lector, en un somero recorrido de nuestra introduccin,
habr advertido que saldamos la cuestin hablando de
las elecciones del ser hablante, haciendo mencin
tambin a las opciones del sujeto. Hay que destacar sin
embargo el valor relativo que hay que darle all a los
trminos sujeto y ser hablante ya que, hasta aqu, son
solo una manera genrica de nombrar a dicho agente.
Es el objetivo del presente trabajo pesquisar, en las re-
ferencias bibliogrflcas que dan sustento a la lnea elec-
tiva, aquellos indicadores que nos permitan dar cuenta
del agente de las elecciones o bien de la ambigedad
respecto de tal lugar.
2- LA PESQUISA DEL AGENTE FREUDIANO
2.1. La neurosis como resultado de un conictoLa nocin de conicto es central en la construccin freu-
diana a la hora de dar cuenta de la produccin de la
neurosis. Se trata, plantea Freud, de una invariable ne-
cesaria para aprehender la lgica de las neurosis:
hallamos por regla general los indicios de una lucha
entre mociones de deseo o, como solemos decir, de
un conicto psquico. Un fragmento de la personali-
dad sustenta ciertos deseos, otro se revuelve y se
deflende contra ellos. Sin un conicto de esa clase no
hay neurosis. (Freud 1917a, 318) (el subrayado es
nuestro)
Tal conicto tiene como condicin una Versagung (un
decir que no) por parte de una instancia psquica:
tienen que cumplirse condiciones particulares para
que uno de esos conictos se vuelva patgeno. ()
El conflicto es engendrado por la frustracin; ella
hace que la libido pierda su satisfaccin y se vea
obligada a buscar otros objetos y caminos. Aquel tie-
ne por condicin que estos otros caminos y objetos
despierten enojo en una parte de la personalidad, de
modo que se produzca un veto que en principio impo-
sibilite la nueva modalidad de satisfaccin. (Freud
1917a, 318) (el subrayado es nuestro)
Aqu pesquisamos entonces el primer elemento electivo
en la causacin de la neurosis: el veto de una parte de
-
83
FACULTAD DE PSICOLOGA - UBA / SECRETARA DE INVESTIGACIONES / ANUARIO DE INVESTIGACIONES / VOLUMEN XVI
DE LA PGINA 81 A LA 89
la personalidad. Tal parte de la personalidad sera el
agente de la eleccin que se encuentra en el origen de
la produccin de la neurosis. El carcter de punto de
partida, de detonante de toda una serie de mecanis-
mos, es sealado en forma explcita por Freud:
Desde aqu parte el camino hacia la formacin de
sntoma ().las aspiraciones libidinosas rechazadas
logran imponerse dando ciertos rodeos (). Los ro-
deos son los caminos de la formacin de sntoma; los
sntomas son la satisfaccin nueva o sustitutiva que
se hizo necesaria por la frustracin.
Previo a toda la combinatoria mecnica, en la que con-
sisten los caminos de la formacin de sntoma (y que es
descripta en detalle en la 23 Conferencia de Introduc-
cin al psicoanlisis) se corporiza el veto de una parte
de la personalidad.
A continuacin Freud explicita la pregunta por el agente:
Ahora bien, cules son los poderes de que parte el
veto a la aspiracin libidinosa? O sea, cul es la otra
parte en el conicto patgeno? (Freud 1917a, 319)
Aflrmando a esta altura:
Dicho en trminos totalmente generales, son las fuer-
zas pulsionales no sexuales. Las reunimos bajo la
designacin de pulsiones yoicas. () El conicto
patgeno se libra () entre las pulsiones yoicas y las
pulsiones sexuales. En toda una serie de casos se
presenta como si pudiera ser tambin un conicto en-
tre diversas aspiraciones puramente sexuales; pero
en el fondo es lo mismo, pues de las dos aspiraciones
sexuales que se encuentran en conicto una es siem-
pre, por as decir, acorde con el yo {Ichgerecht}, mien-
tras que la otra convoca al yo a defenderse. Sigue
siendo, por tanto, un conicto entre el yo y la sexuali-
dad. (Freud 1917a, 319) (el subrayado es nuestro)
Ms adelante aflrma: (.) las neurosis (.) deben su
origen al conicto entre el yo y la sexualidad. (Freud
1917a, 319)
Entonces se trata para Freud de un conicto el yo y las
pulsiones sexuales en donde el primero se erige como
el agente que presta su acuerdo o expresa su veto res-
pecto de una nueva modalidad de satisfaccin pulsio-
nal, mientras que la pulsin se ubica como la causa del
conicto. Lo que le permite deflnir a los sntomas neur-
ticos como el resultado de un conicto que se libra en
torno de una nueva modalidad de la satisfaccin pulsio-
nal. (Freud 1917b, 326)
Ahora bien, que la mecnica de la neurosis tenga como
punto de partida una eleccin implica que otro camino
es posible. Y es aqu donde Freud sita la satisfaccin
perversa:
el camino de la perversin se separa tajantemente
del de la neurosis. Si [las] regresiones no despiertan
la contradiccin del yo, tampoco sobrevendr la neu-
rosis, y la libido alcanzar alguna satisfaccin real,
aunque no una satisfaccin normal. (Freud 1917b,
327) (el subrayado es nuestro)
Freud plantea an otra va relacionada con la sublima-
cin, lo que da cuenta de que el conicto no conlleva
automticamente la enfermedad, sino solo su tramita-
cin va la represin. La pieza decisiva para la forma-
cin de sntoma esta asociada a que el yo preste o no
acuerdo al devenir pulsional:
el conicto queda planteado si el yo, que no slo dis-
pone de la conciencia, sino de los accesos a la inerva-
cin motriz y, por tanto, a la realizacin de las aspiracio-
nes anmicas, no presta su acuerdo a estas regresiones.
La libido es como atajada y tiene que intentar escapar
a algn lado: adonde halle un drenaje para su investi-
dura energtica, segn lo exige el principio de placer.
Tiene que sustraerse del yo. Le permiten tal escapato-
ria las fljaciones dejadas en la va de su desarrollo,
que ahora ella recorre en sentido regresivo, y de las
cuales el yo, en su momento, se haba protegido por
medio de represiones {suplantaciones}. (Freud 1917b,
327) (el subrayado es nuestro)
La no-aquiescencia del yo da lugar a toda la serie de me-
canismos que dan por resultado la formacin de sntoma.
Freud nos presenta entonces al yo como el agente de
una eleccin respecto de una nueva modalidad de satis-
faccin pulsional, eleccin que da como resultado la
formacin de sntoma y la produccin de la neurosis.
2.2. El complejo de castracin y la posicin del sujetoVamos a tomar un prrafo extrado del historial del Hom-
bre de los Lobos, que por su particular estilo expositivo
revela que el complejo de castracin, su circunstancia y
secuelas, son explicados como la consecuencia de una
toma posicin del sujeto:
Nos ha devenido notoria la inicial toma de posicin
de nuestro paciente frente al problema de la castra-
cin. La desestim y se atuvo al punto de vista del
comercio por el ano. Cuando dije que la desestim, el
signiflcado ms inmediato de esta expresin es que
no quiso saber nada de ella siguiendo el sentido de la
represin {esfuerzo de desalojo}. Con ello, en ver-
dad, no se haba pronunciado ningn juicio sobre su
existencia, pero era como si ella no existiera. (Freud
1918, 78)
Represin, renegacin y desestimacin son consecuen-
cias de posiciones electivas. No es claro que el ser ha-
blante pueda elegir entre una u otra, pero si es claro que
cada una de ellas implica una decisin. Desestimar, es
claro el texto, quiere decir no querer saber nada. Frase
que al incluir el verbo querer implica la dimensin de
una voluntad, en esta caso opuesta a algo que parece
imponerse.
Continuemos con el texto freudiano:
Ahora bien, esta actitud no puede ser la deflnitiva, ni
siquiera poda seguir sindolo en los aos de su neu-
rosis infantil. Despus se encuentran buenas prue-
bas de que l haba reconocido la castracin como
un hecho. Se haba comportado tambin en este pun-
-
84
OBSERVACIONES SOBRE EL FACTOR ELECTIVO Y SU AGENTE EN PSICOANLISISOBSERVATIONS ON THE ELECTIVE FACTOR AND ITS AGENT IN PSYCHOANALYSIS Frydman, Arturo; Thompson, Santiago
DE LA PGINA 81 A LA 89
to como era caracterstico de su naturaleza, lo cual por
otra parte nos diflculta muchsimo tanto la exposicin
como la empata. Primero se haba revuelto y luego
cedi, pero una reaccin no haba cancelado a la otra
(Freud 1918, 78)
El no querer saber nada que implica la desestimacin,
se constata en una actitud o comportamiento que puede
ser oponerse o capitular. Pero el operador solo es indi-
cado por un pronombre: el. Un l haba reconocido
que redobla la referencia que se da al comienzo de esta
cita: el paciente
Concluye Freud:
Al flnal subsistieron en l, lado a lado, dos corrientes
opuestas, una de las cuales abominaba de la castra-
cin, mientras que la otra estaba pronta a aceptarla y
consolarse con la feminidad como sustituto. La terce-
ra corriente, ms antigua y profunda, que simplemen-
te haba desestimado la castracin, con lo cual no
estaba todava en cuestin el juicio acerca de su rea-
lidad objetiva, segua siendo sin duda activable
(Freud 1918, 78)
La singularidad de este caso lo lleva a postular que las
posiciones del sujeto ante la castracin pueden ser va-
rias, no nicas. Pero entonces Es el mismo agente el
que corresponde a cada una de ellas o son diversos?
Por qu quien invent un aparato psquico cuyo fun-
cionamiento era escindido desde los comienzos de su
elucubracin, se ampara en la vaguedad de la frmula:
nuestro paciente?
Segn lo expresado hasta aqu, forma parte de la con-
cepcin freudiana del sntoma la intervencin de una
instancia que tiene el poder de perturbarse, convulsionar-
se y por ello defenderse vetando segn su desacuerdo. A
partir de su segunda tpica, esta instancia, al ser delimi-
tada con mayor precisin, mostrar su aparente podero
por un lado y sus extremas limitaciones por el otro.
2.3. El yo de la segunda tpicaEl yo que Freud contina construyendo a partir de su
segunda tpica resulta al menos un amo extrao. A pe-
sar de tener un alcance mayor, su origen en el ello difu-
mina sus lmites y recorta sus poderes.
El yo es en su esencia una superflcie, derivado en lti-
ma instancia de sensaciones corporales, principalmente
las que parten de la superflcie del cuerpo. Pero ostenta
la funcin de gobernar los accesos a la motilidad, y es
en relacin a su funcin que se localiza su inslita parti-
cularidad. Freud describe sus modos de operar median-
te la siguiente alegora:
As, con relacin al ello, se parece al jinete que debe
enfrenar la fuerza superior del caballo, con la diferen-
cia de que el jinete lo intenta con sus propias fuerzas,
mientras que el yo lo hace con fuerzas prestadas.
Este smil se extiende un poco ms. As como al jine-
te, si quiere permanecer sobre el caballo, a menudo
no le queda otro remedio que conducirlo adonde este
quiere ir, tambin el yo suele trasponer en accin la
voluntad del ello como si fuera la suya propia (Freud
1923, 27)
Amo que gobierna con fuerzas prestadas y que debe
enfllar hacia donde el conducido pretende. Idea que
adelanta la nocin del vasallaje del yo e introduce la
sospecha que el verdadero amo, el agente de la volun-
tad en cuestin es el ello o bien sus contenidos1.
Al escribir Anlisis terminable e interminable, deja cons-
tancia de otra paradoja del yo. Su papel es crucial en la
etiologa de todas las perturbaciones neurticas en fun-
cin de dos modalidades del fracaso: el no poder dome-
ar algunas pulsiones y el efecto producido sobre el yo
de unos traumas tempranos, que producen en l una
alteracin perjudicial, secuela de la lucha defensiva. El
amo se torna desquiciado y limitado, lo que conflgura un
factor desfavorable para el efecto del anlisis. Este yo
limitado y trastornado debera ser el supuesto partenai-
re del analista que posibilite alcanzar la meta de sustituir
la decisin deflciente que viene de la edad temprana
para alcanzar su correcta tramitacin. Pero Freud, aun
necesitando de un yo que acompae la labor analtica,
est claramente advertido de que este slo puede ser
una flccin ideal.
Lo que resulta ms sorprendente, a partir del as deno-
minado giro de los 20, es la irrupcin inusitada de
nuevas resistencias al tratamiento, que se suman a las
previamente aisladas. A partir de ellas Freud se ve for-
zado a proponer un sentimiento inconciente de culpa,
nocin cargada de nuevos enigmas que tiene un papel
decisivo en las neurosis pero que levanta los ms pode-
rosos obstculos en el camino de la curacin. Su mani-
festacin lmite es nombrada como reaccin teraputica
negativa. Se trata de un comportamiento, algo que se
maniflesta, de carcter paradojal, una reaccin trastor-
nada frente a los progresos de la cura: algunos en vez
de mejorar, empeoran.
En el esclarecedor anlisis que hace Freud de este obs-
tculo, se destaca que algo se opone a la curacin, algo
que implic una eleccin entre la voluntad de curacin
por un lado y una enigmtica necesidad de estar enfer-
mo por el otro Es legitimo hacer derivar de tales frmu-
las supuestos agentes que sostengan esta pugna? Es
decir, podemos perfllar la lucha entre un agente que
soporta la voluntad de curacin y otro que se aferre a
esa necesidad de estar enfermo, disyuntiva de la que
sale triunfante la ltima? Todo el texto freudiano nos
orienta en esa va.
Cmo entender entonces esta oposicin a la curacin?
Los obstculos ya conocidos brindan respuestas que se
orientan segn tres ejes posibles: la inaccesibilidad nar-
cisista, la actitud negativa frente al mdico y el aferra-
miento a la ganancia de la enfermedad. Cada uno de
ellos supone a un agente, ya sea el yo infatuado del
1 En tal sentido, en el seminario 11 Lacan habla de un sujeto ac-
falo de la pulsin
-
85
FACULTAD DE PSICOLOGA - UBA / SECRETARA DE INVESTIGACIONES / ANUARIO DE INVESTIGACIONES / VOLUMEN XVI
DE LA PGINA 81 A LA 89
narcisista, que no da cabida a ningn otro, o bien un yo
preso de la rivalidad imaginaria con el otro, y por ultimo
un yo (llammoslo as por falta de otro nombre mas
adecuado) regido por una lgica capitalista que elige
segn la ecuacin costo-beneflcio. A pesar de que ningu-
na de estas respuestas convencen a Freud, si lo llevan a
aflrmar que lo que esta en juego segn sus trminos es
un factor por as decir moral (Freud 1923, 50)
Qu se entiende por factor moral? En el corpus freu-
diano lo que se comprende como conciencia moral, se-
gn el propio alemn lo atestigua, pertenece a aquello
que se sabe con la mxima certeza {am gewissesten
weissen}, certeza que pone a este factor moral junto a la
angustia:
Conciencia moral es la percepcin interior de que
desestimamos determinadas mociones de deseo
existentes en nosotros; ahora bien, el acento recae
sobre el hecho de que esa desestimacin no necesita
invocar ninguna otra cosa, pues est cierta {gewiss}
de s misma. Esto se vuelve todava ms ntido en el
caso de la conciencia de culpa, la percepcin del jui-
cio adverso {Verurteilung} interior sobre aquellos ac-
tos mediante los cuales hemos consumado determi-
nadas mociones de deseo (Freud 1913, 73)
Hablar de conciencia moral implica que hay una toma
de posicin frente a los deseos (sera ms correcto de-
cir: de oposicin frente a los deseos) que se exterioriza
mediante la formulacin de un juicio adverso. Y en la
situacin aislada como reaccin teraputica negativa se
agrega un elemento ms. No es una mera oposicin a
un deseo, aun cuando este fuera el de la curacin, sino
que es oposicin y certeza articulada a una ganancia de
satisfaccin. El sentimiento de culpa halla su satisfac-
cin en la enfermedad y no quiere renunciar al castigo
del padecer.
Ahora este nuevo elemento, llamado sentimiento incon-
ciente de culpa, no es una situacin aislada sino que se
extiende a todos los casos, siendo incluso el nico ele-
mento que permite dar cuenta de la diversidad en la
gravedad de las neurosis.
Es precisamente a raz de este sentimiento inconciente
de culpa que Freud terminantemente formula que el an-
lisis no est destinado a imposibilitar las reacciones pa-
tolgicas, sino a procurar al yo del enfermo la libertad de
decidir en un sentido o en otro (Freud 1923, 51) (nota al
pie)
Forman parte de la urdimbre terica que da fundamento
a su nueva tpica las huellas constituyentes que se pro-
ducen en el atravesamiento del Complejo de Edipo,
como la referencia fllogentica en la que no dej de
apoyarse. Traemos esta puntuacin solo a los flnes de
citar las preguntas a las que Freud se ve conducido y
que son las que orientan nuestra bsqueda:
Quin adquiri en su poca religin y eticidad en el
complejo paterno: el yo del primitivo o su ello? Si fue
el yo, por qu no hablamos simplemente de una
herencia en el yo? Si el ello, cmo armoniza esto con
el carcter del ello? O no es lcito hacer remontar a
pocas tan tempranas la diferenciacin en yo, supery
y ello? No debe uno confesar honradamente que
toda la concepcin de los procesos yoicos no sirve de
nada para entender la fllognesis, y le es inaplicable?
(Freud 1923, 39) (el subrayado es nuestro)
La pregunta por el agente de la eleccin es queda indi-
cada por el quien y aplicada a la reaccin teraputica
negativa, llevara a preguntarse por quien se opone a la
curacin, quien necesita el castigo. Preguntas que con-
ducen a la conclusin que el yo no puede ser el agente
de las elecciones cruciales de los individuos. El yo apa-
rece potente y endeble a la vez. Pobre cosa sometida a
tres servidumbres, quiere mediar entre el mundo y el
ello, hacer que el ello obedezca al mundo, y hacer lugar
a los deseos del ello. Siendo patrocinador del ello, tam-
bin es su esclavo, que se ampara en sus racionalizacio-
nes para encubrir los mandatos del ello. O bien simulan-
do obediencia a la realidad, contrabandea satisfacciones
pulsionales. Freud lo califica duramente de adulador,
oportunista y mentiroso, como un estadista que quiere
seguir con el favor de la opinin pblica.2
Entonces el yo vasallo de tres amos, nombres freudia-
nos de los agentes de la eleccin.
3- LA PESQUISA DEL AGENTE LACANIANO
3.1. La causalidad psiquica y el ser del hombreEl tema de la libertad, que es la condicin de posibilidad
de una eleccin, es el marco de un debate de Jacques
Lacan con Henry Ey quien aflrma que Las enfermeda-
des son insultos y trabas a la libertad, no estn causa-
das por la actividad libre, es decir, puramente psicoge-
nticas, mientras que la posicin de Lacan es que la
locura Lejos de ser un insulto para la libertad, es su
ms flel compaera; sigue como una sombra su movi-
miento (Lacan 1943, 166).
En el planteo, sobre una cuestin anloga a nuestro
punto de partida, nos encontramos con el debate entre
el hombre entendido como un mecanismo y la suposi-
cin de una causalidad subjetiva, mas all de la impre-
cisin de esta nocin. Estos debates han acentuado
una posicin o la otra, o bien intentan una articulacin,
que siempre falla, tal como aquella que concibe la for-
mula del el hombrecito que hay en el hombre, velando
para que la mquina responda.
Para salir de esa imprecisin y en la va de aflnar una
nocin de causalidad psquica, orientndose por el fe-
nmeno de la creencia delirante, la lnea argumental se
sostiene en dos ejes. El primero supone que tras el des-
conocimiento del loco se oculta una forma de reconoci-
miento, y el segundo que una identiflcacin sin media-
cin conduce a la infatuacin del loco.
2 Ver FREUD 1923, 49.
-
86
OBSERVACIONES SOBRE EL FACTOR ELECTIVO Y SU AGENTE EN PSICOANLISISOBSERVATIONS ON THE ELECTIVE FACTOR AND ITS AGENT IN PSYCHOANALYSIS Frydman, Arturo; Thompson, Santiago
DE LA PGINA 81 A LA 89
En principio es preciso advertir que la estofa de la creen-
cia delirante es el desconocimiento. Esta demarcacin
no implica slo una indicacin negativa, es decir una
falta de saber, sino que este trmino contiene en si mis-
mo una antinomia, porque desconocer supone un reco-
nocimiento. Por ms errnea que sea la idea implicada
en la creencia delirante, hay en ella la indicacin res-
pecto de algo que no engaa, y es que respecto de que
lo que es negado, eso ha sido de reconocido de algn
modo. Entonces si bien fenomenologicamente se trata
de algo que falta, hay que leerlo sobre el fondo de algo
inscripto que implica un reconocimiento anterior. Lo que
se deduce del hecho de que si bien el sujeto no recono-
ce sus producciones como propias, no deja de recono-
cerse en ellas por el hecho de que le incumben perso-
nalmente. Signo de que hay algo que reconoce de l en
esos mismos engendros:
Son fenmenos que le incumben personalmente: lo
desdoblan, le responden, le hacen eco, leen en l, as
como I los identiflca, los interroga, los provoca y los
descifra. Y cuando llega a no tener medio alguno de
expresarlos, su perplejidad nos maniflesta asimismo
en I una hiancia interrogativa: es decir que la locura
es vivida ntegra en el registro del sentido. (Lacan
1943, 156).
Pero por otro lado, mas all que esos fenmenos le con-
ciernen, ese desconocimiento que los enmarca se revela
en las situaciones en las que el loco quiere imponer la
ley de su corazn a lo que se le presenta como el desor-
den del mundo, empresa insensata, pero no en el senti-
do de que es una falta de adaptacin a la vida -frmula
que omos corrientemente en nuestros medios, aun cuan-
do la mnima reexin sobre nuestra experiencia debe
demostrarnos su deshonrosa inanidad- empresa insen-
sata, digo, ms bien por el hecho de que el sujeto no re-
conoce en el desorden del mundo la manifestacin mis-
ma de su ser actual (Lacan 1943, 162).
La segunda va argumental se apoya en los diversos
modos de la identiflcacin y sus efectos sobre el ser
hablante. Es por identiflcacin que este llega a creerse.
Si un hombre cualquiera que se cree rey est loco, no lo
est menos un rey que se cree rey. La diferencia entre
ser rey y cresela, es el desenlace de una identiflca-
cin, si bien estas pueden ser mediadas o sin media-
cin. Y cuando est en juego esta ltima culmina en una
posicin infatuada del sujeto:
esa identificacin, cuyo carcter sin mediacin e
infatuado he deseado ahora mismo hacer sentir, se
demuestra como la relacin del ser con lo mejor que
ste tiene, ya que el ideal representa en l su liber-
tad (Lacan 1943, 163)
Entonces la causalidad lacaniana en relacin al sntoma
cuyo punto de partida es el desconocimiento implica
todo lo contrario de lo que este trmino induce. Ese
desconocimiento es el ndice de lo que el sujeto conoce
de l sin reconocerse all, aun cuando quiera imponer
su ley al desarreglo en que se le presenta el mundo, ya
que ese mismo desorden es manifestacin de su ser, y
aun cuando la salida a su embrollo la encuentre por va
de la infatuacin. Es decir, crersela.
Al aflrmar que al ser del hombre no solo no se lo puede
comprender sin la locura, sino que ni aun sera el ser del
hombre si no llevara en si la locura como lmite de su
libertad (Lacan 1943, 166), Lacan opera un desplaza-
miento de la causalidad de la locura hacia esa insonda-
ble decisin del ser en la que ste comprende o desco-
noce su liberacin, hacia esa trampa del destino que lo
engaa respecto de una libertad que no ha conquistado,
no formulo nada mas que la ley de nuestro devenir, tal
cual la expresa la frmula antigua: Llega a ser tal como
eres (Lacan 1943, 168).
Al quedar claro ese desplazamiento de la causalidad,
resta reiterar nuestra cuestin. Quien es el agente de
esa insondable decisin? quien comprende su libera-
cin o cae en la trampa del destino? Responderamos
con la palabra de Lacan: el ser del hombre. Sintagma
que nos deja en las sombras.
3.2. La eleccin de la psicosisAbordaremos a continuacin la Cuestin preliminar a
todo tratamiento posible de las psicosis. Lo notable es
que este texto en el que se termina de escribir la met-
fora paterna, mecanismo inexorable que deflne el desti-
no estructural de un ser viviente, culmina con una refe-
rencia potica que introduce un claro sesgo electivo a la
cuestin de la causalidad de la psicosis. Sigamos su
argumento.
Con no poca irona Lacan introduce la cuestin acerca
de cmo un padre, que fue un ardoroso militante educa-
tivo, no ha alcanzado a inscribir ese signiflcante privile-
giado, signiflcante de la ley, en su hijo:
Pues si nos remitimos a la obra de Danel Gottlob
Moritz Schreber, fundador de un instituto de ortope-
dia en la Universidad de Leipzig, educador, o mejor,
para articularlo en ingls, educacionalista, reforma-
dor social con una vocacin de apstol para llevar a
las masas la salud, la dicha y la felicidad (sic, Ida
Macalpine, loc. cit., p. I) por medio de la cultura fsica,
iniciador de esos cachitos de verdor destinados a
alimentar en el empleado un idealismo hortelano, que
conservan todava en Alemania el nombre de Schre-
bergrten, para no hablar de las cuarenta ediciones
de la Gimnasia mdica casera, cuyos monigotes
pergeados a tontas y a locas que la ilustran son
como quien dice evocados por Schreber (S. 166-XII)
(Lacan 1958a, 562)
Esa ilimitada vocacin de lograr que la gente viva bien y
saludable, ese afn por enderezar a la sociedad Por
qu fracasa con su propio hijo?
La respuesta de Lacan da es que el nio puede mandar
a paseo ese signiflcante.
que no nos asombra que el nio, a la manera del gru-
-
87
FACULTAD DE PSICOLOGA - UBA / SECRETARA DE INVESTIGACIONES / ANUARIO DE INVESTIGACIONES / VOLUMEN XVI
DE LA PGINA 81 A LA 89
mete de la pesca clebre de Prvert, mande a paseo
(verwerfe) a la ballena de la impostura, despus de
haber traspasado, segn la ocurrencia de este trozo
inmortal, su trama de padre a parte. (Lacan 1958a,
562-563)
En el poema titulado La pesca de la ballena, el hijo se
rehsa a ir con el padre a pescar ballenas. No es un con-
icto vocacional el que se juega sino entre el hambre y la
repuesta impropia que da el nio: por qu habra de ir yo
a pescar un animal que no me ha hecho nada?. Cuando
el padre al volver con la presa de su faena, pide que la
despedacen para comer, la situacin vuelve a repetirse.
El hijo nuevamente se rehsa con el mismo argumento y
cuando suelta el cuchillo con el que debi cumplir su fae-
na, la ballena lo toma y atraviesa al padre3.
Entonces no es simplemente, mecnicamente, que ese
signiflcante puede inscribirse o no. Adems el nio pue-
de tragarlo4 o no. Puede mandarlo a paseo. Pero
cmo esto puede ser posible en el marco del determi-
nismo de la estructura? Notemos que Lacan introduce
dos variantes. Por un lado se modiflca el estatuto de ese
signiflcante, llevndolo al estatuto de una impostura, un
semblante. En deflnitiva el signiflcante del Nombre del
Padre no es un signiflcante especial per se, sino por su
funcin. Por otro lado la forclusin es operada por el
nio: no nos asombra -dice Lacan- que el nio.
mande a paseo (verwerfe) Es decir que ya no es un
signiflcante que est en la estructura y que se inscribe o
no a partir de una transmisin, sea materna o paterna,
sino que el nio posee el albedro de aceptarlo o no,
quedando de su lado su inscripcin o la forclusin del
mismo.
Quin es en este caso el agente de la eleccin? El nio.
3.3 La anorexia como eleccinLacan da cuenta tambin de un momento electivo como
aquello que da lugar al cuadro conocido como anorexia.
Se trata, dice Lacan, de un modo de negarse a satisfa-
cer la demanda de la madre (Lacan 1958b, 608), un
modo de decirle no a quien se ve arrastrado a ocupar
realmente el lugar del Otro (Lacan 1960, 793).
el nio no se duerme siempre as en el seno del ser,
sobre todo si el Otro, que a su vez tiene sus ideas so-
bre sus necesidades, se entromete, y en lugar de lo
que no tiene, le atiborra con la papilla asflxiante de lo
que tiene, es decir confunde sus cuidados con el don
de su amor. (Lacan 1958b, 608)
El no del nio busca impedir la conjuncin de los dos
3 En uno de los versos del poema se encuentra el juego de pala-
bras que interes a Lacan, el que se pierde en la traduccin al es-
paol: Mais la baleine sen empare, et ce prcipitant sur le pre,
Elle le transperce de pre en part traducido como Pero la ballena
coge el arma, se abalanza sobre el padre y lo atraviesa de lado a
lado Extrado de Referencias en la obra de Lacan. N 5 Fundacin
del Campo Freudiano en Argentina.4 Evocamos la dimensin canibalstica de la identiflcacin primaria
freudiana: que el nio quiere ser el padre, implica tragrselo.
niveles de la demanda en cuyo intervalo que abre el
campo del deseo: la demanda como demanda de satis-
faccin de una necesidad y la demanda como demanda
de amor:
Es el nio al que alimentan con ms amor el que re-
chaza el alimento y juega con su rechazo como un
deseo (anorexia mental). (Lacan 1958b, 608)
Entonces da cuenta de una eleccin se sostiene el cam-
po del deseo con el padecimiento subjetivo. De nuevo el
agente queda subsumido a el nio.
Y contina
A fln de cuentas, el nio, al negarse a satisfacer la
demanda de la madre, no exige acaso que la madre
tenga un deseo fuera de l, porque es ste el camino
que le falta hacia el deseo? (Lacan 1958b, 608)
Prrafo que incluimos a los flnes de destacar el nfasis
electivo que implica la idea de que la negativa del nio
es un modo de exigir.
3.4. El sujeto como supuestoEl agente en psicoanlisis es subsumido muchas veces a
la nocin de sujeto. El sujeto se hace equivaler en oca-
siones a la persona, y se suele hablar de las elecciones
del sujeto en el marco de la orientacin lacaniana.
Es sin embargo evidente que si Lacan introduce un suje-
to del inconsciente, ste deber distinguirse de la perso-
na o el individuo. Dicho en trminos latos, el sujeto del in-
conciente no es la persona que posee un inconciente.
Entendemos adems que no puede referirse al sujeto
gramatical, es decir al sujeto del que se predica algo, el
agente o actor de la oracin.
En la enseanza de Lacan el uso del trmino es mult-
voco y desfallece por momentos en la va de su empleo
genrico.
Nos parece entonces capital tomar como base la aser-
cin que realiza Lacan en la Proposicin, destacan-
do el aspecto de supuesto del sujeto del inconciente:
Un sujeto no supone nada, es supuesto. Supuesto,
enseamos nosotros, por el signiflcante que lo repre-
senta para otro signiflcante. (Lacan 1967, 12)
Esta deflnicin despeja toda confusin del sujeto con el
agente, sealando la impropiedad conceptual de tal
ambigedad.
El sujeto en esta vertiente es el sujeto que es supuesto
al saber inconciente, el sujeto supuesto a la asociacin
libre (Soler 2007, 68). Es la hiptesis que se hace en un
anlisis respecto del saber inconciente: tal saber habla
del sujeto.
Si el sujeto no supone, es impensable pretender que
decida. En esta vertiente decir que el sujeto decide es
conceptualmente errado, y hasta carece de sentido, ya
que el sujeto, en trminos estrictos, es un supuesto.
Supuesto a producirse en anlisis respecto del saber
inconciente. El sujeto como signiflcacin de tal saber.
En tal sentido Soler aflrma que El sujeto es el supuesto
a lo que se articula especialmente en la asociacin libre
-
88
OBSERVACIONES SOBRE EL FACTOR ELECTIVO Y SU AGENTE EN PSICOANLISISOBSERVATIONS ON THE ELECTIVE FACTOR AND ITS AGENT IN PSYCHOANALYSIS Frydman, Arturo; Thompson, Santiago
DE LA PGINA 81 A LA 89
(Soler 2007, 68), concluyendo que Lacan utiliza esta
palabra sujeto para designar lo que se trata en un psi-
coanlisis. (Soler 2007, 73).
Entonces el sujeto es el subject [asunto] de un psicoa-
nlisis. Si alguna asercin podemos hacer ya respecto
del agente de las elecciones en psicoanlisis es que no
se trata de ningn modo del sujeto.
Respecto del sntoma, la hiptesis del sujeto es lo que
hace de este un sntoma analizable, un sntoma analti-
co. En cuanto a la cura es el supuesto que viene recu-
brir el hecho de que haya inconciente quiere decir que
hay saber sin sujeto (Lacan 1968, 48-49)
3.5. El ParltreEl parltre es en primer lugar un neologismo introducido
por Lacan, condensacin de las palabras francesas parle
[hablar] y tre [ser] que traducimos aqu como ser ha-
blante. Tiene en ocasiones en la enseanza de Lacan un
uso genrico que, al igual que el trmino sujeto, se sub-
sume a la idea del individuo, persona, etc.
Y es este el trmino que hemos puesto en el lugar del
agente en nuestro trabajo de investigacin. Viene al lu-
gar de la ambigedad que se produce en psicoanlisis
cuando se intenta deflnir al agente de las elecciones.
Entendemos en primer lugar que no debe pensarse al
parltre meramente como la nocin que viene reempla-
zar al sujeto en el ltimo periodo de la enseanza de
Lacan, sino como un trmino que puede ser pensado en
forma independiente al de sujeto.
A diferencia del sujeto del inconciente, no nos topamos
en la enseanza de Lacan con deflniciones como las
expuestas, que desmientan su lugar de agente de una
eleccin.
Lo primero que podemos decir respecto de la nocin de
parltre es que es inseparable del cuerpo. Es una no-
cin que acerca el agente a lo que tiene de animal: un
cuerpo: ese parltre, es decir ese ser que es l mismo
una especie de animal (Lacan, 1975), cuerpo signifl-
cantizado, por lo que el inconsciente (..) condiciona lo
Real de este ser (tre) que yo designo como el parltre
(Lacan, 1975).
Puede ser deflnido sucintamente en trminos de Lacan
como el viviente afectado por la lalengua. Lo que le da
un carcter de flnitud que contrasta con cierta vertiente
inmortal del sujeto del signiflcante (del que se podra
aflrmar que preexiste y sobrevive al parltre)
Como aflrma Soler No es al sujeto al que el signiflcante
afecta. Al sujeto el signiflcante nicamente lo represen-
ta, pero es al cuerpo al que afecta (Soler 2002, 238). El
producto de esta afectacin del cuerpo por el signiflcan-
te recibe por Lacan la denominacin de parltre. Y tene-
mos en esta diferente relacin con el signiflcante una
va inicial para trazar la distincin respecto del sujeto
lacaniano.
Es, por otra parte, una nocin que no alcanza ni por
asomo el desarrollo conceptual que ha tenido el sujeto
en la enseanza de Lacan. Tanto es as que Soler lo
deflne en un trabajo simplemente como la forma en que
Lacan rebautizo al ser humano5. Y de hecho Lacan hace
equivaler en ocasiones ambos trminos.6
Ser una cuestin a dilucidar si la ausencia de un desa-
rrollo conceptual de la nocin (directamente relacionada
con la flnitud del parltre Lacan) es solidaria de la ambi-
gedad respecto del agente de las elecciones un psi-
coanlisis.
4- CONCLUSIONES Y VIAS DE TRABAJOEl recorrido evidencia por una parte las diflcultades de
Freud para sostener al yo como agente. Y respecto de
los textos relevados en Lacan, una fuerte ambigedad
para situar el agente, que recae muchas veces en trmi-
nos genricos El sujeto, que es el agente ms previsi-
ble en un primer acercamiento a los trabajos de Lacan,
es radicalmente desmentido cuando lo deflne en trmi-
nos estrictos. Queda el parltre como nocin asequible
para deflnir al agente, pero por el momento meramente
como un modo de saldar la cuestin.
Nos proponemos en consecuencia proseguir con nues-
tro trabajo de investigacin por las siguientes vas:
Operar una articulacin y distincin conceptual entre
nociones tales como sujeto barrado, sujeto del goce,
Otro, yo, conciencia, parltre en funcin de su ligazn
con el factor electivo.
Hacer un rastreo entre los autores que constituyen re-
ferentes dentro de la orientacin lacaniana para pes-
quisar como han saldado la cuestin de definir un
agente para los momentos electivos.
5 Soler, C. (1983) El psicoanlisis y el cuerpo en la enseanza de
J. Lacan. En Len-corps del sujeto. Barcelona: Publicaciones Di-
gitales, 2002.6 As en 1976 respecto de la funcin del sinthome sostiene que
este el nico reducto donde se sostiene lo que se llama la relacin
sexual en el parltre, el ser humano (Lacan 1976, 99)
-
89
FACULTAD DE PSICOLOGA - UBA / SECRETARA DE INVESTIGACIONES / ANUARIO DE INVESTIGACIONES / VOLUMEN XVI
DE LA PGINA 81 A LA 89
BIBLIOGRAFA
Lombardi, G. et. al. (2007) Proyecto de Investigacin 2008-2010
Momentos electivos en el tratamiento psicoanaltico de las neurosis -en el servicio de Clnica de Adultos de La Facultad De
Psicologa-.
Freud, S. (1913). Ttem y Tab. En Obras Completas, Vol. XIII (pp.
1-164). Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1986.
Freud, S. (1917a). 22 Conferencia. Algunas perspectivas sobre el
desarrollo y la regresin. Etiologa. En Obras Completas, Vol.
XVI (pp. 309-325). Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1984.
Freud, S. (1917b). 23 Conferencia. Los caminos de la formacin
del sntoma. En Obras Completas, Vol. XVI (pp. 326-343).
Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1984.
Freud, S. (1918). De la historia de una neurosis infantil, Captulo
VII. Erotismo anal y complejo de castracin, Vol. XVII (pp.
1-112). En Obras Completas. Buenos Aires: Amorrortu Editores,
1986.
Freud, S. (1923). El yo y el ello. En Obras Completas, Vol. XIX (pp.
1-66). Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1984.
Freud, S. (1937). Anlisis terminable e interminable. En Obras
Completas, Vol. XXIII (pp. 211-278). Buenos Aires: Amorrortu
Editores, 1986.
Lacan, J. (1943). Acerca de la causalidad psquica. En Escritos 1
(pp. 142-186). Buenos Aires: Siglo XXI, 2000.
Lacan, J. (1958a). De una cuestin preliminar a todo tratamiento
posible de la psicosis. En Escritos 2 (pp. 513-564). Buenos
Aires: Siglo XXI, 1985.
Lacan, J. (1958b). La Direccin de la cura y los principios de su
poder. En Escritos 2 (pp. 565-626). Buenos Aires: Siglo XXI,
1985.
Lacan, J. (1960). Subversin del sujeto y dialctica del deseo en el
inconsciente freudiano En Escritos 2 (pp. 773-807), Buenos
Aires: Siglo XXI, 1985.
Lacan, J. (1967). Proposicin del 9 de octubre de 1967 Sobre el
Psicoanlisis de la Escuela. En Lacan, J., Cottet, S., Clastres,
G., De Barca, I., Fischman, M., Gallano, C. et. al. Momentos
Cruciales de la experiencia analtica (pp 7-23). Buenos Aires:
Manantial, 1987.
Lacan, J. (1968). El acto psicoanaltico. En Reseas de enseanza.
Buenos Aires: Manantial, 1988.
Lacan, J. (1975). El Seminario. Libro 22: RSI. Clase del 11 de
Marzo de 1975. Manuscrito no publicado.
Lacan, J. (1976). El Seminario. Libro 23: El sinthome. Buenos Aires:
Paids, 2006.
Soler, C. (1998). Clnica de la destitucin subjetiva. En Qu se
espera del psicoanlisis y del psicoanalista? Buenos Aires:
Letra Viva, 2007.
Soler, C. (2002). Len-corps del sujeto. Barcelona: Publicaciones
Digitales, 2003.
Fecha de recepcin: 14 de marzo de 2009
Fecha de aceptacin: 9 de junio de 2009