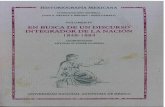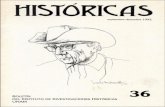Ortega y Medina
-
Upload
rodrigo-diaz -
Category
Spiritual
-
view
9.123 -
download
13
description
Transcript of Ortega y Medina

l, l¡ Rgc.tÍo¡, rnor,ócrc¡,
Los pensadores alemanes del siglo xvnr enfocaron la historia yla vieron como una rcvelación permanente de Dios. A pesar de lafamosa consigna kantiana, qué incitaba aIa audacia áel pensa-miento (sapere aude!), de hecho los historiadores filósofos o, pormejor decir, los filósofos enfrascados en t¿reas históricas idealistasno pudieron, e4 verdad, desembarazarse del peso de su tradiciónagustino-luterana y fueron, pues, casi sin excepción, recorriendoel viacrucis de l¿s sucesivas recaidas teológicas. Por supuesto,Dios, molestísirno personaje para los filósofos ilustrados, sobretodo los franceses, fue decler¿do inoperante, procesado y conde-nhdo a ser desterr¿do de la historia; pero inútilmente, cuandomenos por lo que toca a los filósofos alemanes de la historia,sobre quienes, en última instancia, pesó la esencia y presenciadel Dios cristiano-protestante por encima de toda solución secu-larizante o disolutora.
El tema capital de estos pensadores ilustrados alemanes es justa-mente el de la caída (peccatum origi.nale), que será reconocidacon diversos nombres y que será considerada, asi sea e regafra-dientes, como la causa de la pecaminosidad, de la irracionalidad yde las.torrrrentosas pasiones que se mueven y mueven la historia.En un principio se rechaza el que por causa del pecado originalhaya perdido el hombre todas sus capacidades y eue, sin ayudade la gracia divina, sea c^Frrz del bien y de la verdad. Para elsiglo xvm la predestinación'protestante y el albedrío siervo hanperdido mr¡cha de su antañon-a I dremá-tica fuetza lgustiniena;pero siguen aún operantes esclavizando la voluntad del hombre.
Gottfried Guillermo Leibniz (1646-17L6) -"Sosiego
deDios"- que así fue como le pusieron sus padres, personas sinduda piadocas, postula una teodicea, de acuerdo con la cual estemundo es perfecto y el mejor de todos los posibles, puesto quees expresión de la bondad divina y defensa, al mismo tiempo,de la existencia del mal en dicho mundo. El mal existe porque

L4 JUAN A. ORTBGA Y MEDINA
lle trete de un mundo finito y limitado, histórico. La presencia
del mal en él es necesaria corno castigo del pecado y consiguientepurificación. Leibniz no puede eliminar, Pese a su optimisrno,ia irracionalidad que se desprende de la mayor parte de los actos
humanos por ""út"
del lapso; es decir, las sinrazones de lahistoria.
De acuerdo con su punto de vista, los problemas de la historiason insolubles sin unalnterpretación filosófica. La existencia delmal en el mundo no impliia que Dios sea el autor del pecado;
el espíritu humano no puede comprender, Por causa de sus limi-taciones, que el mal es una parte indispensable en -el conju-ntoarmónico áel mundo, el mejo?, repitamos, que Dios haya podidocrear. La imperfección que el hombre contempla, que sufr-e,
sin duda, y que no compiende, es la presencia del pecado en lahistoria; .i d"ti", la preseircia de lo imperfécto en el orden perfec-to moral. Por coniiguiente, la supuesta deficiencie desempeñaun papel importante-en la comprensión de que los malgs de lahistóriá son ineludibles dentro de la armonía universal. Empero,la aceptación histórica y metafísica del pecado en la construccióndel orten en el mundo equivale no sólo a la absolución del mal,sino a aceptar también que éste y su inexcusable secuela irracionalson forzosam€nte necesarios. En cierto modo de aquí parte su
concepción pragmática, ejemplar, de la historia, que nos mues-tr¿ la virtud, la prudenciay el vicio repulsivo.
Gotthold Ephiaim Lessing (1729-l7sl) -"Sostén
de Dios",llamado así por sus padres, y respondiendo el cognomento' cornoen el caso anterior, a la costumbre pietista alemana de entonces-partiendo de la religión y de la filosofía de su tiempo escribióLa educación ilel' géiero bumano (tzso), obra en la cual la histo-ria es considerada como el proceso constante en la investigaciónde la verdad. Al hombre no le es dado descubrirla de una sola vez,ya por la vía de la revelación ya por la de la raz6n; sin embar-
io,'el sentido de la historia está de;erminado por la aspiración delÉombre a alcanzar tal verdad. Lessing se preguntaba sobre laclase de certeza que correspondia a la fe religiosa. -¿Descansa talcerteza sobre una base rácional-intemporal o sobre una base
histórico-temporal? Lessing no puede renunciar a la racionalidadde la religióo-ni tampoco puede dudar de su vinculación histórica.La solucién será coniiderar que lo histórico no constituye lo con-trario de lo racional; que lo racional se cumple en lo histórico,con lo cual se adelanta'a Hegel. La propia revelación queda, por
':l.:@lr'l
HIsroRrA DB LA nrstonrocn¡rÍ¡.
tanto, incluida dentro de la unidad superior de la verdad conquis.tada en los sucesivos periodos de la historia humana. Lessingintenta con su libro reconciLiar Ia religión con lo histórico, lotrascendental con lo inmanente, la salvación con la condena y elpecado; más aún, 1o histórico es reconocido como un factor nece-sario e imprescindible de lo religioso. En la historia asda en juegole mano de la Providencia Divina; pero Lessing no se atreve a
descubrir el secreto por entero; una empresa que, como veremos,estaba reservada a otro filósofo-historiador de mayor intuiciónhistórica.
De 1o que se trata, según lo veíros, es de cerrar la fisura provo-cada p,or la reforma luterana entre el ideal de la libertad (digni-dad humana) y Ia doctrina de la servidumbre y perdición de lavoluntad; entre la salvación y el pecado; entre la raz6n y la sin-razón, El siglo alemin de la^Ilustración es el de la fusión de lareforma religiosa con el humanis¡no; el de la reconciliación del,utero con Erasmo, cediendo aquí el absolutismo del seruumarbitriuw a la humanista y evangéIica Pbi.losopbia Cbristi. eras-miana. Esta reconciliación con el humanismo permite que elprotestantismo luterano dél siglo xvIII se convierta en religiónde la libertad y que se dé paso a la secularizaciín de la historia.
2. LA rrrsroRll ¡'rrosórrc¡,
En 1784 Juan Godofredo -Gottfried,
como Leibniz, "Sosiegode Dios"- Herder (tz++-t*ol) comenzó a escribir sus lileas parala filosofía de la hi.storia d,e ld bumani.d.ad., obn en la que, par-tiendo de las audacias crític¿s de la escuela filosófica ilustrada,censura (sin romper, no obstante, con la ilustración) el limitadoespíritu histórico de ésta, alayez tan clásico, tan abstractamenteracionalista y tan desprovisto sentimental y románticamente desentimiento por el pasado nacional. La concepción dinámica y\particularista del hombre, la naturaleza transitoria de éste, su )
esencia e inmersión en lo religioso, recaída teológica en que incurre f ¡ ¡Flerder, presuponen una divinidad, un dios cuya voluntad rige I I jal mundo moral o humano a Ia par que ordena el universo natu- |
ral. Se trata de un organismo cósmico, todo él penetrado o comJpenetrado de un soplo sobrenatural.
Fn la historia se manifiest* La naturaleza del hombre y en elplano histórico es donde se proyectan las fuerzas instintiuas de éste
15

t6 JUAN A. ORTBGA Y MEDINA
y se realizen todas las posibilidades de perfeccionamiento, sin que
,o .rto, sucesivos c"*6ios pierda el hombre su continuidad esen-
cial. La histori¿¡e-+o¡ coisiguiente, para Flerder la marcha del
ffi#iffifi;áñ;mad"ü'"r &e"ci"I en e,l ordeg-e n!'g'9;áifr-ru';"ri"-'""ti J' el p as ado I'isié;iea"a-al ?éóoi iiáó ióltió:ló;Ió. vital v salvador del hombre hacia el modelo de sí mismo;
H"urnánitas (el hombre general). IJn camino de perfección a tta'vés de progresivas imperfecciones. El género humano no se
desarrolfa fiáeal ptogtóin"*"nte, sino que cada cultur¿ nacional
es única y, pn"t,'floiece de modo distinro frente ¿l desenvolvi-miento d! üs otras. Cada cultura desenvuelve su propio genio
en función de sus inherentes principios de crecimientor- y todas
y cadauna expresan la voluntád de Dios en una forma históricaioica. Desde ista perspectiva Herder estudia las diversas civili-zaciones en térmirios áe su propio estándar de valor y techazala aplicabilidad de cualquier norrna universal,. humana y válida,en él avaliro de una situación histórica. Herder estaba conven-cido de que lop pueblos son netamente distintos unos de los
otros, de que no existe una unidad humana, de que este idea
no es exacta . Cada pueblo tiene su individualidad propia, formaun todo distinto y original: Yol,kgei.st.
Las fases históricas son tdas necesarias y se justifican. La pri-mera edal. es la infanci a de la humanidad y correspon de e la edadprimitiva de los prtriarces (Oriente). Sigue a ésta lt en o edadile la ailo'l'escencia temProna (Egipto y Fenicia). Grecia rePre-senta la juuentuil: edad de la armonía, del saber, de las- artesy, sobre todo, del patriotismo. Roma representa la uiril'idail laiereniilail y el ilominio político. Por último, los pueblos bárbaros(los germanos), que a su vez han pasado por las fases primitivasoatriarcales. irrumoen v en el cristianismo se funden todas las
lultor"s alcanzándis. trí t" edad prouecta, que se prolonga hastael siglo xvlr o de las Luces (Auf kltirung). Por supuesto' estas
fases, eras o etapas, son ensa'yos hurmano's del organismo cósmico;intentos o caminos que el impulso divino inicia mediante la ade-cuada interacción del soplo y del hombre en su medio ambiente.El clima sólo coadyuva.; no compele sino predispone. Contraria-mente a lo que sostenían los racionalistas (Voltaire, Montesquieu)la originalid ad no le debe un pueblo al medio físico, concreta-mÉnt; el clima. Son así etapas culturales inacabadas, ensayos noplenos, que van apareciendo en la historia y que' como dados
HrsroRIA DE LA ¡rrsronroen¿r'Í¡ 17
amañados, cargan consigo un plúrnbeo y perturbador gravamende irracionalidad, de pasiones, sentimientos e instintos humanosdesaforados qu,e, paradójicamente, son pneumatizados divinal,racionalment+ pr"rto que los hechos históricos, perturbadorese irracionales a causa de la caída, son vistos como etapas de un^"proceso rigurosamente racional. P4¡4-decirlo de otra maneru, l¡io irracion"at se pqgle-eatendsr-'.Esmo emT-e6ia-t"en liltapa o )Imarc¡ra racronal.
El problema qu€ se le presenta a Flerder, como el que estarápresente en Kant, Schiller, Fichte, Schelling, Hegel, etcétera, es
el de resolver la dificultad que la ilustración le había dejado alfilósofo historiador: explicar dentro del proceso histórico abier-to al futuro el vergonzante sector intimo de activa irracionali-dad. Herder intenta, pues, la salvación (absolución) del vestosector de pecarninosidad human¿ (los crimenes de la historia, de
acuerdo con Voltaire) sin apelar al viejo Dios cristiano. Porsupuesto, no alcanzará del todo su aventurero propósito de 9u!-darse sin Dios ni tampoco logtará integrar la historia en su totali-dad. Pero la continuación de esta aventura espiritual perteneceya a otro pensador.
Immanuel -"pies con nosotroe"- f(¿¡¡ (t724-1804) piensa
que la historia constituye una suma de acciones humana-s que 9lliistoriador observa especialmente desde afueru; es decir: fenomé-nicamente, sin interesarse en la peculiar tarea nouménica delfilósofo, que consiste en resolver esencias. Como en el caso de
Flerder, 6 historia es también para Kant movimiento' una mar-cha hacia una meta o final, un proceso teleológico. Esta marchao proceso dinámico es necesario y est^ regido por una ley o-p-orlefes naturales. En la Crítica dei ¡uiclo ¡', sobre todo,- en la ld'ea
dá una bhtoria unlaersal en sentid'o cosmopolita, la humanidadse ha descargado, según patece' de Dios; se ha quitado de encimaal ser proviáencial pof Jxcelencia, rector de la historia. El hom-bre queda simpleménte convertido en un ente natural-racional;pero sin que deje por ello de estar lastrado de impe-rfecciones-lirracionalidadeó:
pecaminosidades) . La tarea inmediata a laque se ha de abocai Karrt es a la del deshuesamiento del hombre,
for decirlo así; es a saber: quedarse con un ser general, natural-iacional y explicar o escamótear al mismo tiempo su entrañablesector de irracionalidad.
FIemos aludido líneas arriba a una norrna o normas naturales
I
1
Ij
i
II

18 JUAN A. ORTBOA Y MBDINA
En el plan de la naturaleza existe indudablemente une meta
que rigen la historia. La normativided rectora no em¿ne de Diosporqué, como hemos dicho, la Providenci¿ Divina he sido de-ótarada inexistente; tampoco proviene l¿ marcha de l¿ historiade una voluntad individual conscientemente interesada y determi-nente. El hombre concreto, el individuo, al ejecutar lo particularrealiza precisamente esas leyes o norrnas. En los actos contingen-tes poeáe observarse la normativa regularidad que los transciende.Sin-darse cuenta, los hombres cumplen y siguen fielmente elsaPuesto llamado plan de la naturaleza; verbigtacia: el que
la naturaleza le impone a la historia o, 1o que viene a ser lo mismo,las leyes históricas que constituyen las normas del plan -nltura_I.No se trata, por conJiguiente, de acePtar una intencitnalidad en lanaturaleza,iotq.r" reiír, co*o en el caso de F{erder, una recaídaprovidencialista sino simplemente de suponer unas intencione-s.Existe, por un lado, un pian de Ia natura,leza que es previo- a todarealizaftín; por el otrofuna rratvraleza humana apasionada, ma-terial, sobre el que ha de realizar Lef"orma anticipada en el plan.La historia es, por consiguiente, la unión de dos abstracciones,sin que se haya demostrado la necesidad de ayuntar ambas.
Se ha, pues, arbitrado por Kant un supuesto instrumento concep-tual apriorístico que de hecho no explica el proceso histórico, sibien no cae en Latrampa conclusiva. El providencialismo vergon-zante del gue no pudo escapar Flerder ha sido al parecer evitadopor Kant.
También, como en Fferder, estamos ante una teleología histó-rlca,que alcanzar; una finalidad que consiste enla realización plenariade la naturaleza del hombre, o culminación del esquema más per-fecto de la esencia humana: la plena autonomía moral mediantenormas racionales autoimpuestas, de validez absoluta, imperativa-mente categóricas. Yugo ético autónomo sin referencia trascen-dental alguna. La meta (Ziel,),haeiala que se encamina la huma-nidad, consiste en alcanzar la máxima libertad o plena autonomíamoral, como ya se dijo. Hay que aíraÁu que meüante la liberadorailuscación el hombre redime sus pecados; es decir, se desembaraza
de su culpable incapacidad. En este proceso o marcha histórica,eI hombre va rcalizando el supuesto (mitológico) plan inten-cional de la naturaleza; va alcanzand,o su plena gsencia humanaen la historia; a saber: en rm proceso generacional liberante regidopor leyes naturales, necesarias I, por ende, racionales. La historia
HrsroRrA DB LA Hlsromocn¡rÍa 19
justifica la existencia y presencia del hombre y éste se realiza enella a través del descubrimiento progresivo de la libertad humana.
Sin embargo, el peligro de la irracionalidad acecha a Kant lomismo que acechabe a Fferder y parr- conjurarlo, para evitar quelas pasiones humanas pudieran alterar o detener, incluso, la mar-cha cósmica del proceso moral autónomo liberador, el filósofokónigsberguiano incorpon a la marcha racional de la historia loirracional; verbigracia: la irracionalidad mueve, motiva y es causade la racionalidad mediante sucesivos rompimientos y revolucio-nes, porque a Ia naturaleza no le importa el equilibrio o bienestarmomentáneo; lo que de seguro le interesa es el mejoramientomoral paulatino de la especie humana. Desde el punto de vistakantiano la tarca del historiador no consiste en mostrar cómo hacobrado existencia el presente, sino predecir cómo será el futuro,imaginando que para entonces desáparecerá,n del todo la pasióny la ignorancia, o lo que viene a ser lo mismo: la irracionalidadmotora. Pero postulat rtfla meta e imaginar la posibilidad dealcanzarla significa la cancelación de la historia y su reemplazopor una metahistoria. Kant sueña con una constitución polittcaeficaz y perfectamente cosmopolita como premio para la especiehumana cuando pise ésta victoriosamente la meta de la paz perpe-tua; es a saber: cuando finiquite la historia en tanro que racionalproceso de lo irracional o sinrazón racionalizada.
Federico Schiller $Z n-nOS), esrudioso de Kant, joven y exce-lente poeta amén de mediano filósofo y aceptable historiador, altomar posesión de la cátedra de historia en la Universidad de Jena,dictó un famoso discurso académico (26-v-1V89), como profesorde historia, afrte un espectante cónclave de juveniles ahimnos ygraves y solemnes colegas: "A qué se llama y con qué fin se estudiala historia universal", en donde, entre otras muchai cosas, establececon cierta rigidez kantiana y nominalista la linea divisoria entrela historia universal y la particular. El tema de la conferencia y laexposición de la misma, kantianos en su desarrollo y finalidad,establecen primeramente la distinción entre el historiador tradi-cional y rutinario, el mero erudiro g na-pan (Brotgelebrte) y elhistoriador poseedor de una firme y clara conciencia filosófica y,en tal virtud, atento a la marcha del proceso racional que acon"-tece en la historia. Frente a Ia tradición erudita Schiller declancríticamente que el nuevo tipo de historiador tiene que preocu-parse no sólo de saber acerca de hechos y fuentes, sino también,

20 JUAN A. ORTEGA Y MBDINA
y mucho más fundamentalmenre, de la reflexión filosófica, del
óomentario lógico y del juicio ético en los grandes lineamientos
históricos.Por supuesto este discurso de Schiller no puede compararse, des-
d" "l
oorito de vista de la reflexión filosófica, con las nueve rigu-;;;;;ó;ti"iorr., kantianas acerca dele lilea d'e una bistoria uni';;;;í;; t;"üdo cosmnfolita; empero los matices historiográficos
de Schiler dan a su disiurso una laloración profesional y aconte-
;triil. la hace históricamente superior a las susocitadas proposi-
ciones de Kant.Las tareas y preocupaciones del historiador consisten en ir ex-
olicarrdo "l "i*bi"ttte'espectáculo
de la historia mediante el estu-
áiil;il-t;;lt""tótt, pft parte del hombre-gener¡l' del plan
supuesto, que, según analizamos al referirnos a Kant, Lt naturaLeza
le ^impone
a la historia. Es-te designio o Programa lotT"ltl?',111la nituraleza asigna a la histori¿' presuPone-.que los uldlvldüos'
eiecutando lo pa-rticular y contingente, tealizan lo regulado y
i¿;;L ¿;.r'dá, poes, el hombre |ue a,t.úa con-libertad lo que
hie "t
cumplir-el propósito latente de la naturaleza; por tanto'
;ñi; ;i;;;;""i¿náal cristiano ha sido secularizad-o v trocado
." "f'pfr"
d! 1" ,rrt,rrrlezaz Io trascendental ha cedido ante 1o
secular e inmanente.
La historia está constituida por una serie de acciones concate-
nadas que tiene por mira última la f'ormaitín coherente de una
totalidad recionai. Las acciones humanas que se dan en la historia
están determinadas de acuerdo con las leyes de la naturalez^ y., por
áirigoi"rrte, pueden ser conocidas por la relación de causa-efecto.
Esta ñistoria'isí plaoteada se mueve o es autornovida gracias a un
iio..ro inr€rno áe oposición, de sociable insociabilidad. La igno-
i^n"i^ y las pasion.lt ho*ttttt son los medios arbitrados para
il" n ^í
h feiicidad racional de la especie, su perfeccionamiento
rnor¿I. Sin embargo, Schiller, menos teólogo I: P9r tanto' menos
ó.rit"itr" qrre Krit, postula un -mecanismo
dialéctico en el que
qu.d, sintitizada la oposición de lo racional e irracional. Este pro-
J.* i, desenvolvió $chiller en su otro ensayo intitr'¡'adoz Al'go
iobre la prfmera sociedad bumana segú,n el, d,ocwmento mo'saico, al
estadio de la inocencia (tesis) sigue eÍ de perversión (antítesis) y a
irr, "" *r"", estadio, adecuado a la verdadera naturaleza racional
,ho*rrr" (síntesis). Claramente son perceptibles los fundamentos
HrsroRrA DB LA ¡rrsron¡ocn¿¡'Í¿ 2L
religiosos tradicionales de la túada dialéctica: paraíso, pecado--expulsión, regeneración- salvación. La exposición histórica deSchiller está deducida teológicamente y se halla montada sobre unconcepto, que se desarrolla, por supuesto, dialécticamente y en lamisma dirección conceptual alcanzada posteriorrnente por Fichte.Mediante la oposición entre el logos (razón) y la estofa histórica(sinrazón) se va tejiendo el encaje dialéctico de la historie.
La rnarcha de este programado proceso histórico tiene por metafinal la rcalización plena del hombre, el desarrollo de su libertadrnoral" la cumplimentación de su esencia racional. Pero, si bienesta meta significaba para Kant, según expresamos, una incom-prensión de la historie presente; para Schiller, por contra, connotauna intelección de ésta hic et nunc. El quehacer historiográficoschilleriano consistirá, pues, en hacer ver cómo ha adquirido exis-tencia el presente y no cómo se desplegará la historia en el futuro.El objetivo de la historia universal consiste, de acuerdo con Schi-ller, en mostr¿r cómo el presente es como es. LJn rasgo más delfilósofo e historiador que fue Schiller es el de no ver en los acon-tecimientos meros objetos de conocimiento científico, sino verlosy sentirlos, experimentarlos imaginativa, románticamente, comopropios. La simpatía cumple así un papel importante e integralsupuesto que es la que proporciona al historiador la capacidadpara penetrar en los hechos que estudia y sentidos como suyos.El romanticismo fue la herencia roussoniana que tento Schillercomo Flerder aportaron a la actividad y comprensión de la histo-dografia alemana, en su deseo de comprender el mundo desde elalma de los hombres: el camino quedaba, pues, despej ado paralaendopatía (Einf iilclar,n g) historicista.
Aunque Schiller soñó también, como Kant, en un estado univer-sal y en una constitución cosmopolita perfecta, sus ideas con refe-rencia a un¿ historia del presente son' pof un lado, el enlace conHerder y Rousseau y, por el otro, con Fichte e incluso con Hegel.El famoso aforisrno schilleriano, tan mechado de teología y teleo-logía, expresa los puntos extremos de este puente historiográficoideal y conceptual: "La historia universal es el Juicio Final"(Die IÍleltgeschicbte ist das Veltgericbte).
3. LA INTERpRsrncróN orarÉcnca IDEALTsTA
El problema fundanaental no resuelto, pese a todo, por Kanty semirresuelto por Schiller es la presenci¿ de lo irracional en el

't) JUAN ,{. ORTEGA Y MEDINA
seno más profundo del hombre a consecuencia de la c-qí.da, JohannGottlieb -Teófilo-
Fichte Qzez-ttt+), que estudió en K6nigs-berg y fue en cierto modo alumno de Kant y al que éste ayudó en
sus primeros pasos por el campo de la filosofia, considera que su
mrirtro redujo la liistoria a un mero concePto: la marcha pro-gresiva de la- humanidad hacia la meta futura de la liberrad oáutonomía moral. La obra de Fichte, Características ile I'a edad
contemporónea (1804-180i), que precede a sus patri{tic9,s ynaciorralista s Dlsanrsos a la nación alemana, es el intento del filó-sofo, yn en cierto sentido, historiador de explicar precisa y ,tota-litariamente la historia del presente; o' Por mejor decir, la es-
tructura conceptual de éste: suma sintética de conceptos, la cuallo aparta de Kant y lo aproxima a Schiller. Tales concePtos soninteligibles y pueden €ntenderse por separado y e-n conjunto:aislados y iotáIizad.os. Tienen, por consiguiente, dos sentidos:el propio y el de la serie en qué se dan. En cada fracción delpresenle se halla la historia eniera y, además, el sentido peculiató propio de esa porción del presente. Ahora bien, 9i esto es asi'
"o l"- historia só hace compatible la causalidad del acontecer
presente con la libertad del mundo moral; cada concepto histó-rico es rrreta y eslabón de una encadenada y beatificante metasuprema; o, dicho de otra suerte, se trata de una serie de conceP-toi lógicamente €structurados y vinculados. Los conceptos tienen,por tanto, que pasar de uno a otro por la vialígica triple o dia-léctica. El lonceptor QU€ €s primariamente una forma Pura oabstracta, genera luego su propio contrario y se rcaLiza como un¿antitesis entre si mismo y su oponente; luego se suPera. Ia anti'tesis por la negación del contrario. Pero expresemos lo mismoen forma diferente: unconcepto o tesis (1o)' que se proPone a
sí mismo con libertad, implica necesariamente algo oPuesto' con-trario o contradictorio, antitético (no-yo); mas Ia escisión dela realidad en una tesis que a sí misma se oPone o contraPoneuna antítesis requiere por fuetza una síntesis que anule sin des-
truirlas las dos primeras. La síntesis suPera de este modo las dos
concepciones parciales que la lógica tradicional había considerado
estáticas. El mecanismo fichteano lógico-dialéctico explica diná-micamente la marcha de la historia, puesto que en el seno propiode los conceptos se produce el movimiento, el cual se origina enlas puras y vivas ideas, sin agentes externos impulsores comoen Flerder y como en Kant-Schiller.
HISToRIA DB LA nrstonlocna¡'Íe 2'
Si las ideas son lógicas, se deduce que sorl necesarias; lo irracio-nal y contigente poseen de suyo ufr senrido, porque además de serconceptualmente lógicos son necesarios; es decir, tienen que habersido como fueron. El historiador se ericuentra ancorado en el pre-sente y sólo desde éste puede mírar al pasado y conocer, pues, lahistoria. Todo suceso histórico se encuentra en é1 pasado; piro estageneralización no es descubierta empíricamente por el historiador,sino que es una condición a priori delconocimientohistórico; verbi-gracia: se trata de una representación esquemáticarlógica, concep-tual. Todo conocimiento histórico conriene conceptos y juiciosapriorísticos; relación entre la secuencia temporal y la implica-ción lógica. La historia queda así constituida por una serie o seriesnecrsarias Ir por lo mismo, ya no es preciso comprobar empírica-mente los hechos; en definitiva, no hay necesidad de conocerlossino que, antes bien, de losnpropios conceptos esquemáticos seirán deduciendo los meros hechos.
La historia procede di¿lécticamenre a rravés de los siguienresestadios o épocas: tesis: estado de inocencia o concepto puro (liber-tad ciega); antítesii: estado de pecaminosidad (übertad mediari-zadapor el gobernante) y síntesls: estado de acabada pecamino-sidad (libertad revolucionaria y, pues, caótica). Mas coino la idealleva en sí misma el rnovimiento generador (o regenerador), estaprimera síntesis se presentará a sí misma como nuev¿ tesis a laque se opondrá una antítesis, que será dinámicarnente superadaen una síntesis nueva. FIe aquí, pues, un dinámico e ininterrum-pido proceso histórico o movimiento asccndente que culminaráen la síntesis de la conciencia racional. La rneta de cada épocaestá en ella misma I, por lo tanto, el presente será siempre per-fecto si logra ser 1o que se había propuesto ser.
De nuevo encontramos aquí, como en Schiller, un proceso pre-dialéctico sustentado en la lógica y enlatradición bíblico-cristiana.La síntesis racional última viene a ser como el paraíso reganado,en donde la inocencia y la felicidad han de reinar nuevamente,puesto que la historia se encuentra ya liberada de toda irraciona-lidad (pecaminosidad). Fichte cree posible dicha liberación puestoque los actos humanos, no importa su grado de pecaminosa irra-cionalidad, originan conceptos que se van superando lógicamente.De la hipótesis dialéctica fichteana se deduce, por consiguiente,que los hechos históricos no pueden ser irracionales, puesto quetodos elios poseen su íntima y dinámica racionalidad lógico-dialéc-

24 JUAN A. ORTBGA Y MEDINA
tica. Se trata, sin embargo, de una hipótesis, de una teoria, de
una deducción teorética y no de una comprobación empírica.Si los actos humanos criminosos no son a priorl irracionales tienenque ser a fortiori racionales; pero, si bien se mira, Ia irracionali-dad tto ha sido del todo etiminada pese a los denodados esfuerzosde Fichto en la dirección kantiana en este caso.
Federico Guillermo iosé Schelling (1775-18f4) -publicó sus
meditaciones sobre la hiJtoria, incluidás ensasisterna ilel iclealisrno
trascenilental (tsOO), antes de que Hegel publicara elnla Enciclo-bedia stt ensayo sobre filosof ía de la historia, que como Lecciones
iobre ta fitosóf ía de lo hhtoria aparecieron después de su muerte,si bien comenzó a dictarlas en 1822.
Partiendo de Kant y Fichte expuso que todo lo existente es
cognoscible por cuanto, se trata de una encarnación de la raciona-üdád, b cuil, p^t, decirlo conceptüalmente como é1, es teórica-mente el sucesiio despliegue de lJ conciencia absoluta en su rela-ción con la dialéctica dela filosof ia naturaly, prácticemente, el
desarrollo de la conciencia en el curso de la.historia, la cual es
concebida (simultaneidad en este Punto de Schelling corr Hegel)como una
'manifestación o revelición del absoluto. Éste es la
total indiferenciación de sujeto y objeto; de naturaleza y espiritu;de identidad de los contrarios,-los cuales no ofrecen, en efecto,una oposición rcal sino una men€ra distinta de participacióno identific¿ción con el Absoluto mismo.
La naturaleza y la historia (esta última en cuanto manifesta-ción del espíritu)-constituyen dos reinos de inteligibilidad que se
manifiestari en el Absoluto, aunque, como dijimos, lo encarnan
de modo distinto. La historia está constituida por Pensamientosy acciones menrales que son a la vez inteligentes e inteligibles sólo
para ellos rnismos; fot*"o la carne y é1 hueso del Absolutopo.q,r. son a la parsujeto y objeto del conocimiento. La actividadi" ü merrte huirana én b historia es necesaria y libre. En el curso
del desarrollo histórico adquiere la mente una completa c,onciencia
d. ri y * percibe al mismoi-iempo libre y tljft?.? laley' Siguiendo
"hot" tto^, Kant sino a Fichte, considera Schelling que, a grandes
,rr*or, el desarrollo histórico Pasa conceptualmente por dos etapas
o fisr* en la primera el hombre pierrsa al Absoluto como natura-l"i^,
"n la cuZI la realidad se concibe rota,-dispersa, como ocurre
en ól politeísmo, y donde las formas políticas viven y mueren
ao*o otgtnismos íaturales (época antigua); en la segunda fase,
HrsroRrA DB LA ¡ustomoon¿r'Í¡ 25
el Absoluto se concibe como historia, como un desarrollo continuoen donde el hombre realiza los propósitos providenciales del Ab-soluto, llevando a cabo el plan racionalmente Programado y dis-puesto. Es la época moderna, la vida humana está gobernada porél pensamiento cientifico, filosófico e histórico I, Por lo mismo,las-muestras de irracionalidad se hallan en trance de total des-
aparición.La historia es un proceso temporal en el que el conocimiento y
lo que es factible de conocei contribuyen a Ia autonealizaeiíndel hbsoluton y donde éste es al mismo tiempo razón cognoscibley razón cogtrorceot.. Empero, el estudioso de teologia que fueiiempre Sclielling, al identificar al universo con el Asoluto recae
.o n-r panteísmó cristiano, si es que se nos permite decirlo as-i,
que qriiebra la identidad y da paso a la separación del mundofinito histórico respecto del Absoluto. Se trata aquí, una vezmás,de una recaida en el pecado provocada por el mal uso de la liber-tad. Al liberarse de lo absoluto 1o que es finito, incurre en elpecado (caida); pero desde ese momento comienza a aspirar yácaso suspirar poi reincorporarse (salvarse en) al bien perdido,lo cual se realiia a través de la evolución natural (el mundo) ydel proceso histórico (el hombre). La filosofía schellingiana de
la historia tiene por misión relatar la paulatina reincorporacióndel hombre a la divinidad, al perdido edén. La evolución' tan-to del mundo natural como del histórico, se lleva a cabo a travésde la trí¿da potencial procedente de Dios, lo cual da lugarsucesivamente a la natvraleza, al espíritu y aI alma universal.En la fase final de su pensamiento, Schelling sustituye la religión,que él llama "positiva", y la filosofía de Ia razín_qor una reli-gión espiritual, en la cual el íntimo e irreductible sector de
pecaminosidad queda, si no absuelto (cosa imposible para unaconciencia protestante), cuando m€nos sí subsumido.
El problema definitivo que le tocó resolver a Jorge FedericoGuillelmo Hegel (1770-1813), condiscípulo de Schelling enTubinga yr como éstey estudiante de teología, fue el de eliminarlas pasionés, la pecaminosidad; en suma, la iracionalidad, puestoque et pensaba, recogiéndolo de Flerder, que en su _esencia larialidad-misma es racional' o, Fnra decirlo más apegadamente e
su pensamiento, que en la historia se tealiza la tesis de la raciona-üd;d de lo real y de la realidad de lo racional. Hegel ve la histo-ria como un unitario y tatalizante proceso emproado hacia el

26 JUAN ,L ORTBGA Y MBDINA
puerro de la máxima racionalidad. Dado que la historia se nos Pre-ít;;;-.;; l" irrrttttcit empirica que parece mostrar mejor el
;l;" d"-i; iir"cional, Hegei propoodrf .tna nueva historia, a la
o"" liam"r¿ filosofía de ta histo¿a,la .oa¡ no será, aIa manera
i;lr;;i;ñ;""-r.ff""i¿" filosófica sobre aquélla (por ejemplo,
i; ir;;¿í";^lidad inherente ¿ la misma a lo largo de su.penosa
;r;;ú;;;;"J."* hac1o Ia ¡oz de la taz6n) sino una historia
tornada filosófica, eleveda a una Potencia superior Y' P€r lo mrs-
Áq drti"t" uábiéo a la meiamente empírica' LJna nueva
irir*ti" fif*ófica interes ada en compren¿er los hechos; en averi- '
l"rt ftt razones por las cuales aóntecieron los hechos como
icorrteci"ron y rrdtrn sólo preocupada -en
comprobarlos empí-
ricamenre. De esta suerte, .1 ttn.oo historiador-filósofo estatá
interesado en saber 1o que pensaron las gentes que actuaron €n
tales o cuales hechos y no tan sólo lo que bicieton; Porque en d,:-
finitiva, los hechos históricos no pueden ni deben ser entench-
dos como puro aconrecer. La t"tá d.l historiador consistirá en
"*ir"""t í;úl;;; es decifi examinar en primer lugar de un
m,odo empírico los hechos-registrados en las fuentes; en segunclo
;;;";;¿;";ide;lo;J;d. E.r,r'o v expresar cómo se ven iesde;;;;;t ¡e vista. ó ;' uer los páttt"iti"tttot,q":,t:i1l- Í::tutá" fit hechos prt" p.*iUir, inc-lusive en los máJ desaforados' la
!á"*iá" r¿eiü ¿"f acontecer histórico' El ptoceso histórico es
.rn o.o..ro iógi"o, dado que toda historia es historia del pensa-
;ir:*";"#ñ;;" asiñismo que muesrra el aurodesarrollo de
Ia razón, Ahora bi.", si los econtecimientos que constituyen la
historia son lógicos, ello quiere decir que no son accrdentales slno
necesarios; de-aquí q.t" ól conocimiento.de la historia por Parte
del historiad", ,to r."'ri-plemente empírico' sino también a prio-
rístico, supuesto qrr. poa"*os ver y palpat su necesidad'
Todo.lo qrr" hr-r.t"-.dido-y -sucederá en la historia' acontecií y
""o"."""tá i¡át h ár"ti"¿' del hombre ,, .y la voluntad de éste
;;;;;f.*Ái.itt rt"á""i¿o "" """iótt' o bien porque tod'o
iÁ- (t^-i"al o irra.iottal) e.s. extetiotización de un pensamiento
v tiene tras de ti """ iiititción' De esta manera es como puede
i{;i;;;¡*l" i; pl^n' ^
Voltaire, al sostener que inclusive
ililffi#i. i"h"ána muestran la racionalidad circunstancial
de aquel momento. -l"t
p"ti""ts son la materia de que está hecha
la historia; Pero sorr alLi'*o tiempo exhibiciones racionales o
ÁiiríÁ-li li razón, Áediante las cuaLs esta última utiliza instru-
HrsroRIA DB LA xrsronrocner͡,
ment_almente a aquéllas para alcanzaf, sus fines. La razón poseerealidad y se €ncarna en los hechos históricos. El hombre es siem-pre y al mismo tiempo pasional y racional; racionaliza sus pasio-nes y se apasiona de sus pensamientos. Así, pues, la posiciónracionalista de Hegel, frente al espectáculo enloquecedór de lahistoria, consiste en considerar esenciales para li razón mismalos elementos irracionales. De este modo cree Flegel eludir ele_scollo de las pasiones en la historia, puesto que ellas mismas que-dan integradas a la armonía del absolúto cósmico p ar la vialógrca;es decir: por la afirrnación de que no hay eventós irracionales enla historia.
La filosofía de la historia de Hegel es una síntesis intencionadade las ideas de Kant, Flerder, Schillir, Fichte y Schelling; de cedauno de estos pensadores extrae y úiliza Hegel ilgunas id-eas o tesis;pero combinándolas hábilmente hasra consriruir una explicacióntotalizad,ora, rtna sulntna d,e la época moderna y un resumen glo-bal de toda Ia historia. El método histórico hegéliano es dinámico,dialéctico en un principio; pero congelante y Jstático en su evolu-ción final, como lo muesrra la historia de lafilosof ia, enla que serevela finalmente la verdad espiritual de la Idea Absolura o síntesisdel espíritu subjetivo y del objetivo que se despliega y manifiestaen la historia. Como en Fichte, lalógióa hegeliana postula una tesisA (ser:
-afirmación)r ([u€ un4 vez analizada dári lugar a unaantítesis No-A (no ser: negación) , que analizada a su vei nos llevaa-la síntesh Ar (devenir: negación de la negación). De la oposi-ción de los dos términos surge, pues, la síniesis que es .ro tti¡eooconcepto o una nueya realidad; un nuevo enriquecimiento progre-sivo pleno de contenido.
Si el pensamiento (no lo que se piensa sino aquello que el pen-samiento piensa, de acuerdo con Hegel) hace a la historia, la haceen grados de perfección. El punto de partida del pensamiento(mente o espíritu subjetivo) es el más bajo y menos periecro, puestoque apenas si es conciencia sensorial del hombre; sigue luego unaescala superior, la del espíritu objetivo, creador del Derecho, dela Moralidad y del Estado, o sea, expresiones de la divinidad en elterritorio histórico (humano) de lo finito, y remara por último enel Espíritu Absoluto o síntesis filosófica de los,dos anteriores. Porlo que toca alproceso del devenir, éste se desarrolle dialécticamentey por lo que concierne al desarrollo del estado en la fase segundacreadora del espíritu objetivo, éste se mueve o pasa históricamente
27

28 JUAN A. ORTBGA Y MBDINA
i"i. H:H1' $'."i:'ü *|":#if i,.3mriili:.::';1 1
resoectivam.nr", ,rg,rüil;;t d" ""t"" el modelo herderiano'
;.jffi il;ü;jff*t"¿tilo'i" r"¿i" v el Asia central Y'' sobre
i;á"; c'#;;i#p"'i'-';;;;; v et .c'i'tl"nisryo, rambi:^:l
;i;;i";-á;i h,rpiriü Ábsoturo evblucionan histórica v Pfosresl-
;#;;"il "r?., a.
""..ittio "o" el modelo-generacional Pi:Pl":
iJ:';;;;ron ,otrr"p"'¿tt pot el reino de.la religión y éste a su
*"fi;;ü" i;;iil;i;;á"iá"¿" se da la plenitud de ra raz6n
o-reielación del Espíritu Absoluto'
En Hegel, al igual q* t; sus predecesol-es' la presencia del Dios
cristiano resulta "*p'Jo, o se prlsent" o"lJá**te oculta' Hegel
imaeina que la prooi-JJiti"Ui"i"" rige a la historia; el Espiritu
iiiJ.d;;; d." n¡'"i"i'' ;id;;Ú"i"ersal o la Razón v volun-
tad (distintos nombres para urr mismo sujeto o concepto) deter-
ffi);:il;;:;á;-i;;il'i" á""di"l'. ia historia es el reino u
orden dond " ," '" Ll''"i-Á¡t"r"to y éste' oor consiguiente' no
oodrá consu*.,r" 'iil ""-"1 rit*¡ '" ' tt''iét del conocimiento
iiliár*t n"t-úiii*o, se nos ocurre Pensar oue como el hombre
Hegel no puede t4";J;;áiiiLl"t'o¡tas irestricción luterana
v pietistolut erana),'i; dtT;;;-ttt pt"" optt"tttt.creado Po-t.tl
ü'""?;il";b;; @-i;mediante iuvo 'umolimiento (que no
esioluntad hrr*",,, 'i"íexclusivamente divina) se logra alcan-
zar la rcvela"ió" (;I";;ñ;ñteTt filosófica' El motor irra-
cional actuante *b;;;;;; Diot dtj" históricamente de operar
alatcanzars. u r."ii*i t?Jlu¿áá (racionalidad plena); empero
;t di,,.""jü;frdr¿ hasta entonces operante en la historia se agota
v- Dues. cesa de J;;;;ü quiere dücir que el proceso se detiene y
{#"t:'n;:"#; ;;:',r"tüa "o se'á historia sino metahistoria'
- Co-o puede ob"'o"i" "" ttdo' estos historiadores-filósofos ya
"i r'J"t, ü r""r"sr" I i"-"tipto*ot"gía- se encuentra básicamente
susrenrando t" .rp"..iiiiá"'fiforáiiJo-histórice. Frente t la dra-
miticaconciencia ptát*"t" de estos pensadores alemanes' pro-
vocacla por una "tilti;;q;t"áit"tt (set uu'nt"ar bitt iunt')' erigen
una salvación f""á"J"tr_"f po'u*n divino' fincada en un plan
natural sustituto i;1; li"t"iiad 9 e1 t"t pio"tto dinámico-dia-
léctico (tales las ';;#;fi;;ib4i;i Heider' schiller' Kant v
Fichte). r" h,'*"íá"J;; ;;9;;;;. tui,tesenetándose espiritual'
lógica y .orr".p.,'"'l'i;;il;;;;ída del"pecado' de la contin-
gencia irracional. it'iitt¿ó,r"t átittt"tto'"' q"" el rechazo de
HrsroRrA DB LA ¡¡rsronrocn¿rfu Zg
la voluntad liberada (liberum arütriam) los va a llevar, comoes patente en el caso de Schelling, a rtna teof.ania o revelación(autodesarrollo) de Dios en el universo narural v moral. endonde, para decirlo de una buena vez, eI hombre
"orr"r.tó ,ro
cuenta o cuenta muy poco, pu€sto que no se relata un procesohumano sino un proceso cósmico.
Esta recaída teológica, como ya se dijo, nos lleva también a
Pensar que_estos historiadores filósofos imaginaran la historia dela humanidad como un giganresco guiñol, inyor hilos invisiblesmueve el Dios-Naturaleza y en donde los hombres creen actuarcon übertad, autónomamente, cuando de hecho son meroe tite-res apasionados. La nz6n de esto reside, a nuestro modo dever interpretativor_en que la persona humana no puede ser libresupuest-o que esa libertad menoscabaría, aunque fuere en ínfimogrado, la omnipotencia divina, de acuerdo.oi L,rteto y el pietis-mo posterior, o la de le naturaleza, de acuerdo con Kanr-Schiller.Inclusive la posición criptoteológica de Hegel (..astucias de laraz6n"-) nos remite a una razón humana superioi y externa quees fácilmente confundible con Dios: divinizáciindel hombre.'
¿Y a qué enr€ pertenece esta ruz6n caljficada de humana?A un hombre general privado ya de su cogollo de irracionalidad;a un hombre d-esprovisto de lo que más enirañablemente le perte-lege y autencifica: sus pasiones. Si esto es así, el hombre de iarne,huesoy espíritu, comotecía Goethe y rcpetiria Lfnamuno, quedareducido a ser tan sólo un insrrumenlo del Absoluto. El hombreconcreto no cuenta; el hombre dueño de su libre albedrio no esni siquiera-protesrantemente pensable. A pesar de tan formidablesesfuerzos, la filosofía criptoteológica alernana no pudo resolver laaporía entre un enre que no posee libertad y que no obstantela va alcanzando a lo largo de su penoso y progresivo transitarhistórico. En suma, si el hombre r-acionaháte abstracto no esreal, tampoco lo es el desprovisto de pasiones.
4. le rNrnnpnpT,rclów or¡,r,Écrrcn MATERTALTsTA
La consigna con que la nueva aventura histórica dará comienzoserá la rpcuperación del hombre concreto con sus sentidos, senti-mientos, pasiones, debilidades y grandezas. Este rescare dei hom-bre ha 4e ir acompañado dé una comprensión totalitaria delproceso histórico. Lo que para elidealismo fue una empresa impo-

30 JUAN A. ORTBGA Y MBDINA
sible. puesto que rescarar al hombre individual significaba pala
él ren^unciat " ,tot historia totalizante, lo llevarán a cabo las
l"""rr*"áiii."r.r-hirroriográficasz hallar sentido a la historia
rild.ttt"i" el sentido propro det individuo' Hay que interpretar
la historia del hombre a pártir del hombre mismo'
Pocos años después de la muerte de Hegel (1331) "obrlyiniel derrumbe del higetianismo y de la escuela hegeliana' Los drsc,i-
oulos v seeuidoreJ del maestro se escindieron en una derecha
;;;á.;" u";i .rrr" izquierda tadical,las cuales se pola1izaton no
;áb;;i;p"-¿" 1"r ¿r.trinas políticas, sino también.en.el
turiitorio perte^neciente al sistema filosófico y al método dialéc-
tico. La áerecha hegeliana aceptó, sobre, todo, eI contentdo.;, Ia
i"""i"t¿" "i-*¿todol--tr-..rir'de Heget sobre la racionalidad
ilb;; "lrl.iii¿á¿
de to raciorral reiultaba apropiada y efica-
;rtr";;;á-|" i""iii¿"ción del estado prusiano como existente'
;;il;; ;"r" .t ,or*tt y-fortalecimienio.de las. posiciones, Polí-
ticas y iuriídicas conservadoras. Para Hegel lo primarto es.el espr-
ritu Éumanq y la tealidad exterior es una forma de teanzacron
d.i;;rtil ;' tL irqui"rda hegeliana . sost€ndrá lo contrario'-
f^'izqui"rda heieliana, constituida por los llamados "jóvenes
hedelianos,,,," " r ^"iriró
inm ediata*.lrrt. por su oposición. teóri -
"""J r'.'t"ul;H;;¡;;f t Por su impugnacióh PI i:'l:1*t
réeimen"prusiano neoabsolutista' La causa inmedlata der rompl-
;il;;i;i;;t;;"; abs al hegelianismo {ug b publicación
ilüid;'l^'li¿i ¿i fesris, escútl por David Federico Strauss
iisóá-iS7+).la cuat süóitó érr"otrrdai polémicas. Strauss, frente
)'il"i¿.r'¿.íi lrfJr"f" v teólogo Hegel-de considerar eternos los
docmas cristianos, prágo.tt"ñ" cori crítica agudeza: ¿cómo .se
ilil;;"t;;iüáoltr,i"¿Égmas históricamente ? A"t'qtt" mostraba
3;;;;;t ;.tpeto tradicioníLnte las normas,- no dejL de.reconocer
Gñ Eiár¡gett*."rao "cre"ciones de la fantasia"' A pesar de
esto v Dese a su rnclinación filosófica materialista, strauss no
ür""iA ii ,rr, "o*i"rrzos
afectar el contenido espiritual del cris-
,iriir*", .r cual seguía siendo para éI la más aha expresión moral
A; i; h;;"idad. bbsérv.t. !o", una Yez más' como tenía que
*r. i" "rf.i"
a de la religión y dó h teología abúan la brecha en los
;;;;t e. le filosofía i"dealista e ilustrada de Alemania'
En este rompimiento crítico izquierdista destacaron Bruno
B"[, ¡iiJ0i-iS'821, con la denomináda "c¡í-tica p.ura negativa",
;il; ii."o "i, doct¡inade la supremacia delhombre como supe-
HISTORIA DE LA HTSTORIOGRAFIA ,L
ración de las contradicciones implícitas en la masa gregaria y en
el individuo privado, y Ludwig Feuerbach (1804-1872) con suexplicación antropológica de la teología. Ambos filósofos, ade-más del propio Flegel, influyeron en los jóvenes Marx,y Engels,los cuales, Jpücando el método dialéctico e invirtiendo la tesis
capital hegeliana, resquebrajaron criticamente los cimientos de lasociedad burguesa: "¿quién ha barrido la dialéctica de los con-ceptos, terminadas las guerras de los dioses? Feuerbach. ¿Quiéncolocó al hombre en el trono ocupado por el antiguo f.inagoy porla conciencia infinita? Feuerbach y sólo Feuerbach", escribió eljoven Marx.
Feuerbach fue entre los jóvenes hegelianos el que más con-tribuyó a fundar la izquierda. A partir de 1836 se dedicó a estu-dios de historia y de crítica religiosa y filosófica que, en cier-tosentido, resultaron demoledores para su época: La esencia ilelcristianismo (tS+t), Tesis proahionales paraunareforma cle la filo-sofía Qa+z), La esencia ile la rel,igión Qa+s) y Fil'osofía y cristia-nisrno (ts¡g). Frente a la tesis hegeliana de la creación y rePro-
ducción del mundo por el espíritu, sostiene que este último no es
más que una manifestación de la naturaleza, la cual es la reali-dad primaria. Esta inversión de la tesis hegeliana precede a lafamosa de Marx, si bien Feuerbach no rechazatá el hecho de que
en el valor de lo espiritual se halla el mérito superior: la más elevada
manifestación de la nataraleza. Sin la raz6n, piensa además
Feuerbach, no hay propiamente conocimiento; pero sin sensibilidadno es posibl e alcaizar el menor saber verdadero. Quiere sustituirla religión por un nuevo humanismor .puesto que, según é1, el
único dios del hombre es el hombre mismo. "Los tiempos moder-nos ----escribe- han tenido Por tarea la realización y humaniza-ción de Dios; es decir, la transformación, ya indicada, de lateología en antropol ogia." El hombre ha creado sus dioses a su
imagén y semejanza, y los crea de acuerdo con sus necesidades,
deseos y angustias: "Como es el hombre, asi son sus dioses", ideaque con anterioridad habia ya expresado Spinoza en st Tratadoteológico-políticoz "Así como uno es, así es su Dios." La religiónde cada cultura o de cada hombre particular rcÍleja sus tendenciasintimas, su secreta intimidad; de aqui que el contenido de las
religiones no debe ser tan sólo criticado sino comprendido. Lacrítica del dogmatismo religioso lleva a Feuerbach a una especie

ll
32 J'UAN A. ORTBGA Y MEDINA
i
de ateismo ético-idealisra, que finalizatá, adelantándose en estc
a Comte, en un culto a la humanidad'La veidader a tarea de la filosofía no debe' ser abstraer y siste-
^uL^, h"rt" el Punto en que lo hace F{egel, sino hacer entender
l" "i¿"
misma; vivir al hilo de la vida conóreta, sensible' material'
Ver la filosofía como pensamiento abstracto equivale-a vivir ena-
ienado, alciado de la vida y de la existencia. Si invertirnos el pen-
il;;;-d. e.".tU*lt y íeducimos la antropologia a la teologia'
la enajenación vital significa tanto como vivir en el Pecado' y vl-;;;il;á; "quiv"lei"i
más ni m9n9s, a un vivir irracional' La
filosofía, ptotigue Feuerbach, no-debe cmPezar,l ?oTo ""?lt::"",,
Heeei.-por Ia noción del ser abstracto, sino debe hacerlo Por
.L *t i"iti¡r".-Áhot, bien, el ser sensible es el hombre mismo
o, más precisamente, la conóiencia humana en cuanto sentimiento'
;i;;J y tazón. Élt"i.io de esa conciencia es el hombre indi-
;tá;;ü Jtp."-in"o; ,., áb;".o es también el hombre' el hombre
d;;i;;á" ir,fioito, "orrrr.ríido
en su pro-pio dios' "El ser divino
;;b; F;;;;b;th- "t .t-ti"o el ir ñumano o, mejor.{icfo'.l ;;; d-i hoÁUt" liberado de los límites del hombre individual."
iil;;i;a el hombre desalienado (lo que para nosotros.vale
tanto como decir des-irracionalizado, regenerado) puede ]legarrl.t t¡i"rt de su propio culto: no-el Dios-Hombre, sino elJ-Iorn-
bre, en í"rrt" qo" itpácie humana divinizada en la Tierra' Huyel-áo h"""r¡""h^del Escila divinal cristiano, naufraga en el Caribdis
á. U ¿i"i"ización antropológica; 1o que ¿ la latga explica' tal
;;r;l;thibi.i¿tt d.t.o*po áomificaáo de Lenin en el mausoleo
¿i-ii pt^"^ Roja de Mosóú, pasándose así de la desalienación a
,rtr" t,r".r" alieíación; de la nó-irracionalidad a una más comPro-
;;;;;t" irracionalidad, a la qúe sólo le f a¡atía el elemento po-
pular rnilagrero (a lo mejor nos equivocamos)- para quedar ena-
i"rr"d"rrr"rrie complet". Y es que, como escribe Ramón xrrau'
;;;;F;;;""1 io*o Marx v lí mavoúa de los filósofos del
ilil";" "sufre[n] .rrr, ,ur.,róia de divinidad, de una nostalgia
á3t -t.t
divino que quiere[n] encontrar y- piensa[n] encontrar
en la histori" t"tr.rtré de los hombres". 1 Por su patte, -y.
con su
;;;;;;; inimitable irónico estilo, o'Gorman expresó hace ya
;;;; tres décadas, 
fi
,4 JUAN A' ORTBGA Y MEDINA
ectivo transformador del mundo. Inspirado en Francis Bacon y
il;irü;-üt lii¿torot, principalmenfe a Hegel' expresaba Marx
;;;;;; t. tt"¡ir" deáicado i ittt"tpttt"r el mundo; pero que
il;;;;;i"o se trataría de tranformaúo'La interacción entre
lit*it ii v ho*bre, y hombre y natutaleza favorecenJ permi-
;;icamdio y la trrárfor*""ión del hombre mismo' La teorie
;;;;;pi.-ená, de acuerdo con Marx, con la ptáctica'
El espíritu no determina el proceso histórico ni las relaciones
".á¿#i."tl t*i"f.t, sino que é'stas, e" cuanto que constituyen la
estructura légal de la historia, son el factor determinante sl bren no
;;i;;. Ái""ibi.rr, er homo oeconomicu's es Para el marxismo.una
realidad histórica tendenciatry no une ficción; es eI correlato hrsto-
;;;;ó;;J de le estrucíva capitalista, dependi*t: 9" :11?Jno posee ulna consistenpia humana intemporal' *::1lit1T'r:i:11o^Á tod^ época y sociedad. Conviene sostener' como lo hace et
'*"r"i* ci'"mrci' "n sus Es c r i t o s p olí t ic o s, 9y 11 historia. lo,"t tt
l¿t""lo matemático, que en ella la cantidad deviene cualidad' rns-
iro-""¡o de acción ei manos de los hombres que son inteligencia;
a, á"ai" de hombres que sufren, comprenden t gozln, aceptan o
Á"iuirn (Paris, r, o) l). un marxismo-ingenuo ha exagerado el
valor exclusivo de la estructura desconociendo o ignorando adrede
;;;;i* "";respondencia
de Marx y c^rt'^sde éste a Engels en.que
;;;;;;.r"É¿t¿ que el espíritu-humano no está exclusiva-
*áir" ¿..*minado poi l" ".o,'omía'
La religión,-el-arte' la curio-
sidad cientí fica, la moda y el erotismo son influidos en cierto
modo por lo económico; Pero no qued.e afirmarse que sean cr€a-
"iO" t"y". De la estructuri económica, hecha la salvedad anterior'
¿;;;á;t t"t "U;"ti"* y creaciones cultu.rales; es decir: La super-
estructura. Como el-píopio Marx describe en su Conttibución
i li ,r¡t¡ro de I'a ec'eno*ío pot'ítl,o, en donde elPole su-tesis
ú¿ri"" materialista, "no es la- conciencia de los hombres [tesis
iJ;;iú;i la que dárcrmina las condiciones reales de la existencia
de los -ir*or, sino a la inversa, son sus condiciones reales de
existencia (el 'ser social' .*o ,. escribe ahora rectificando a
ü; t Er¡gels),t las que deftrminan-su conciencia"' En La
ldrot'ogln nír*inn expresai lo mismo Marx y.Engels, acuñando
p.* Jff" un retruécino que resulta intraducible al castellano:
8Véa¡o la rectificaclón (?) marxista, por ejemplo, en González Rolo'
p. 38 y tf.
HrstonrA DE LA HrsroRrocRAFÍA 3J
"Das Betausstsein kann nie etwas anderes sein als das bewussteSein" (la conciencia nunca puede ser otra cosa que eL ser cons-ciente). a En el primer tomo de El Capi.tal Marx arremete contraFlegel, porqu€ para éste "el proceso del pensamiento, al cualtransforma, bajo el nombre de idea, en objeto autónomo, es eldemiurgo de la realidad.'Para mí, a la inversá, el mundo de lasideas no es más que el mundó magerial traspuesto y traducidoen el espíritu humano". La filosofía, que de acuerdo con Flegelera el mundo al revés, fue volteada por Marx, poniendo bo-carciba,_permítase la fórmula popular de la expiesión, lo queel otro había considerado que estaba bocabajo.
- Según_ Marx, Heggl tenia raz6n en pensar que la historia de lahumanidad está hecha de contradicciónes; piro que no la teníacuando pensaba que dichas contradicciones eran ábstractas y detipo puramente intelectual. Las contradicciones (lucha del hom-bre contra el hombre_mismo) iban a cesar, según Hegel, cuandoacabase la existencia humana sobre la tierra; é*p.ro-d" acuerdoconMarx, el cese (desenajenación) de la lucÉa áJontecerá d."tiode l¿ historia misma, terminándose así los conflictos y divisionescon la desaparición de las clases y realizándose por primera vezen la historia, tras la doble etapa rlvolucionaria sócialfsta y comu-nista, la totalidad y unidad del hombre.
La historia económica represenra paraMarx el ideal básico desu estudio y es alo que se ha llamado materialis¡no bistóri.co, queno sólo ve a la historia, sino que fundamentalmente observá yestudia las leyes de la evolución de la sociedad. La historia, queera considerada por la escuela filosófica idealista como una reaüia-ción progresiva de las ideas, primordialmente de las ideas prefe-ridas por el filósofo en turno, inventaba la realidad en lugar deexplicarla; por el contrario, la dialéctica materialista, descubrien-do las leyes generales del desenvolvimiento de la sociedad humana,suprime lo artificial y encuenrra lo real. El materialismo dialéc-tico está abierto al influjo de las nuevas directrices de pensamiento;su originalidad así como su inapreciable valor metodológico resi-den, según Marx, en su antidogmatismo, pu€sto que se trata tansólo de un hilo conductor. El historiador marxista debe buscar lasf:uerzas motoras que consciente o inconscientemente (con dema-siada frecuencia mucho más esro último) se encuenrran detrás de
4 cir. A. schaff, p. 198.

¡I
'6 JUAN .t" ORTBGA Y MBDINA
las acciones de los hombres en la historia. De acuerdo con el mate-
rielismo dialéctico, el conflicto o Pugna entre las clases sociales
por causa de los distintos intereses que las mueven' constituye la
?uurr^ motriz de la historia; de lo cual se sigue, que al clausu-rerse o disolverse la oposición clasista tras la victoria de la revo-lución proletaria, se iitaogurará el reino de la libertad, fundado
" ,o oJu en el ráino de 1á necesidad. De este modo' la sociedad
burguesa-capitalista constituye "el capítulo final del estadio
prehistórico de la sociedad humana".' La definición generatr marxista, aI declarut que la historia de
toda sociedad existente hasta la actuaLidad es'; la historia de lalucha de clases, 5 terminaba al parecer en el callejón sin salida
de la paralización de la historia,-dado que su motor' la lucha de
clases, de;ab a de actuat; pero no ocutrirá asi, porque los "hombresnuevos" comunistas dirigirán ahora sus esfuezos a la infinitatarea de Ia praxisrque anñ eilos no será otta cosa sino una libertadconsciente de la necesidad.
f. er, rvrnsrnNlsMo JuDÍo DEL MANIFIESTo coMt¡NISTA
Marx, hijo de padre judío ---el cual abandonó b ley mosaicl F)arapoder ejércer ún importante puesto en el Estado -prusiano-, fueiducado en el luteranismo y, pese a esto' mostró desde muy joven
un talante antirreligioso e incluso una marcada inclinación anti-semita. A pesar de Jllo, el ambiente familiar judío hubo de influirhondamenie sobre é1, porque nunca dejó de Poseer el talante y elempaque físico y psíquico de un profeta bíblico del Viejo Tes-ta-
*ettto El antiguo mesianismo y el profetismo judíos pueden
explicar la base idealista del materialismo de Marx.it4arx exigía, no sin cierta fogosidad, la presencia de un horn-
bre nuevo: 7/, bornbre cornunista, el hombre regenerado moral-mente, liberado de mda enajenación, de toda irracionalidad reii-giosa y econórnica. ¿Y cómo y de dónde ha de surgir este
-n-ueYoiipo h.r-"tto? El molde donde vaciarlo es precisa y patad'6jica-oi.rrt. la criatura más desgraciad¿ de la sociedad capitalista: elproletariado, el ser más completamente enajenado de si mismo por-
iue tiene que venderse poi el salario al capitalista, al dueño de
los medios de producción.úPosteriormente excluirán del proceso la époct preliistórica (sociedad
comunista no clasista).
HrsroRrA DB LA HrsroRrocRAríA 37
Hay.que aclarer que no existe en Marx ningrln-romanticismocompasivo, ninguna caridad humana por el destino individualdel proletariado; pero el proletariado viene a ser el nuevo puebloelecto del materialismo histórico, porque él se halla excluido detodo privilegio en la sociedad actual (primera mitad del siglo xrx).Dicho proletariado es el nuevo insrrumento de la historia delmundo y, en cuanto tal, se ha de alcanzar con é1, mediante !arevolución, el fin escatológico de toda la historia mundial. Resul-ta curioso en Marx tal rezago del idealis¡no alemán. Refiriéndoseéste en 18f3 a la inmisericorde explotación inglesa en la India,'no excusa pero si justifica his'tóricamente la acción depredadorainglesa "La cuestión es
-pregung |d¿¡¡¡- ¿puede la humanidad
realizar su destino sin una revolución a fondo en el estado socialde Asia? Si no es posible, cualesquiera que puedan ser los crime-nes de Inglaterra fen la India], ello fue el, instrurnento lncons-ciente de la bistoria olrealiztr dicba reuolución" 6 (cursivas nues-tras). La seculariz¿ción del providencialismo agustiniano haceacto de presencia por la vía planificante de Kant y Hegel. Tam-bién Marx consideró la absorción de México y de toda Hispano-américa por los Estados Unidos, un crimen necesario por cuantolos norteamericanos eran también los instrumentos de que se
valia Ia historia para consumar el plan revolucionario mundial.Una vez más y cuandi¡ ya podria suponerse atrumbada la viejatesis ilustrada de considerar que la historia se desenvuelve a im-pulsos de lo irracional, he aquí que la irracionalidad conquistantey explotadbra conducirá a la f.elicidad futura de la especie trasla cruenta y necesaria eclosión revolucionaria.
En L924 el proletario Stalin, refiriéndose a él mismo y al prole-tarioLenin, en los funerales de éste, se expresaba así:' "Nosotros,los comunistas, somos individuos de una hechura aparte," Ciertoes que la frase pudo ser alusiva a la originalidad de la acciín políti-ca de los miembros del partido; pero la expresión también denorala ínfima conciencia orgullosa de excepcionalidad y de misteriosaelección.
ElManifiesto Com:u,nista (ts+a) conriene la filosofía del prole-tariado en cuanto pueblo elegido, y pu€sto que ese pueblo electono es nada, posee, consecuentemente, los títulos para poseer y sertodo. Tiene además, como justa compensación (justicia retribu-
6C. Marx, r, p. 330.

38 JUANá"ORTEGAYMEDINÁ
tiva) a su inopia de origen, una misión universal dentro de lasociédad de la que ha surgido. Sólo el proletariadq no la bu-rgue-
sía, tiene una riisión redóntora; es una nueva clase que no formaparte de la sociedad actual; se halla fuera de
"lJ1 y por"ttciafmente
lonstituye una sociedad absoluta, sin clases. El proletariado con-c€ntra y resume en sí todas las contradicciones-y-antag-onismossociales! es b clave del problema de la sociedad total de los
hombres.Enla lileología alemana Marx define asi la importancia univer-
sal del proletariado:
Solamente los proletarios, completamente excluidos de todoejercicio espontáneo de sus facultades human-as, son- caPaces
áe alcanza{vna emancipación total, no parcial, haciéndose due-ños de rcdos los mediós de producción. El proletariado, ese
"productor impersonal de mercaderías", ese "asalariado"-Preo-cupado en obténer dinero para poder vivir, es la única fse'zareiolucionaria que puede, a fin de cuentas' redimir a la socie-
dad.
El interés parricular de la clase proleteria coincide con el interés
común de lJ sociedad y, por lo tanto, se yergue frente al inte-rés privadó del capital.'En- suma, desde la PersP-ectjva universal yescalológica el pioletariado es el corazón de la historia futurav la filoíofia de'Itdarx su cer€bro y orientador. El curso entero de
ia historia se modificará cuando el proletariado adquiera concien-
cia de clase, se organice y se deje conducir por esa pequeña sección
de la clase intelectual dirigente, de la que el propio Marx (n-uevo
Moisés) se sentía su máximo rePresentante y guiar g-ue 9e
echa aI
garete'y se alia a la clase revolucionaria, p-or-que es la únic-a- que
ii.tt. .i futuro en las manos. El burgués ideólogo que fue Marx,quien insistí¿ machaconamente en que él no era comunista, comode hecho nunca lo fue, se adhiere al proletariado porque barrunta,puede ver y penetrar teóricamente los movimientos históricos en
ionjunto. Ef sintoma de la inminencia del cambio revolucionarioes precisamente esa adhesión del pequeño sector burgués pen-
sanle. Y Marx nos recuerda, a guisa de ejemplo, que durantela crisis anterior a la Revolución Francesa un sector de la noblezase pasó a la burguesía. Empero, lo que hasta ahora nadie ha podido
"xplic"t por la vía dialéctica material es' cómo se opera en este
n.revo camitro de Dam¿sco (materiaüsmo consciente de Marx y
HrsToRrA DE LA r¡¡SrOnrocn¡rÍ¿ 39
Engels) el tránsito o adherencia desde una clase a orra: del nobleal burgués y del burgués al proletario. Más aún, si el ser socialdetermina la conciencia social, ¿cómo pudo el propio Marx engen-drar una conciencia sociocrítica anriLurguesu¡ Si re destieria eramor al prójimo (trasunto del enajenado , o, a Dios), sólo cabeapelar al imperativo categórico kantiano, recurrir al mero inte-rés o recaer en el miserable e inhumano res€ntimiento.
El Monif iesto Comunhta se rabre con una sentefrcia famosa, quese enarbola resentida, casi vengativamente, no ya tan sólo conirala inmoral sociedad capitalista, lo cual sería hasta justificadisimo,sino contra todas las pociedades existentes, lo cual ya no tienejustificación histórica ni ética, porque el concepto d,e'exptótación(especie de pecado original) oo-po.i" ser apücJdo a épocas histó-ricas que no con_ocieron el desarrollo de la sociedad burguesa. Elhecho de que toda la historia hasta el presenre sea la expiesión del
-antagonismo clasista, no abona el que se interprete y valore estehecho como explotación. Así, la estlavitud en el mundo clásico
\o e:a un hecho repulsivo, sino narural (contrariamenre a lo quefue la esclavitud en la épocamoderna) y san Agustín ra consideróun hecho social enrre muchos que la c"iid"d de6ía mitigar. Tam-poco la servidumbre feudal fue considerada y vivida como unhecho antinatural y, pues, odioso, cuando *.rro, durante la alteEdad Media. Es probable que en el futuro rranscurrir de los siglos,y por causas muy diversas, la humanidad cambie de régimerali-menticio y satisfaga su hambre consumiendo pildoras y vegetales;mas esperamos, aunque no confiamos, en que no nos sentenciaráncomo inmorales por la dieta carnivora de ayer y de hoy (excep-tuando sin duda de la condena a los vegetarianosr eü€ €o la India,como se sabe, constiruyen la mayor paite de h plÉlación)
" "ori,de los inocentes animales que con su sacrificio han contribuidohasta el _presente, en gran parte y necesariamente, a la supervi-vencia de la especie humana.
La explotación {el hombre moderno, eso sí, encue ntra la expli_cación empírico-científica más notable en la tearia marxista de laplusvalia. La diferencia entre lo que recibe el obrero corno salariopara atender a sus necesidades básicas y el beneficio que obtieneel capitalista a cventa de-las horas-trabajo extraordinarias, quepermiten la acumulación de cantidades progresivas de capitai. Laexplotación del trabajador se rcalizabajola nueva fórmula o ley

,* rilI f t'i
i
II
i
I
¡f0 JrUAN'.c" oRTBcA Y MBDTNA
de Dinero-Mercancía-Dinero. Marx demuestra cientlficamentela existencia, el uso y provecho de la plusvalia para el capitalista;pero la explotación implica, con todo, un juicio ético, una injus-ticia, un pecado, una sinrazón, una enajenación. Un mal supremoque todo 1o penetra y emponzoña y quer por lo mismo, es algomás que un factor económico; es un algo, en Buma' que exigela reparación total.
Pr'ecisamente, la propia dialéctica de la histori a va a contribuiral ajuste de cuentas. Del propio seno de la sociedad burguesa bro-tará la fuerza disolutora de la misma. Al desarrollar la sociedadcapitalista la moderna industria y los ejércitos industriales nosolamente puso fin a las relaciones patriarcales hurnanas y a las
artesanales de producción, sino que rompió los lazos naturales queunían al hombre con su superior natural, No dejó otro nexoentre hombre y hombre, afkmaMarx, que el desnuclo egoísmo, eltrabajo-mercancla, el pago al contado. A esta fase de evolucióncorresponde un constante cambio de las relaciones y de los ins-trumentos de producción. De la sociedad capitalista surge unanu€ya clase explotada, la proletaria, que aniquilará a su progenitoraburguesa. Es decir, la clase capitalista crea lo que será el principiode su propia destrucción: tesis y antítesis que se resolverán, a tra-vés de la lucha, en la slntesis de la futura sociedad comuniste.
Por último y de acuerdo con lo antlizado, el Manlfiesto Cotna-nisto, extraordinaria slntesis de la teoría marxista y evangeliobreve, contundente y combativo para la desenajenación & la clasepioletaria, obedece de manera fundamental al espiritu religiosodel profetismo. No es sólo una manifestación puramente cientí-fica'basada en le evidencia empirica de hechos tangibles, sinotambién, y ante todo, un documento profético, combativo, queno tiene nada de jeremiaco. Un juicio y un vibrante y mesiánicoclar'tnaza a la acción liberadora mundial: "¡Proletarioc de todoslos países, uníos!"
6. EL PosITrvIsMo coMTIANo
Augusto Comte (L798-L857), tres años mayor que Ranke, peroque sólo vivió f9 años frente a los 91 del historiador alemán,publicó sus principales obras (entre 1830 y 1816) con ciertoatraso cronológico, como podrá verse' respecto a la-aparición delFragrnento soÚe Lu'tero (lSt7) y de las Hhtmias ile l,as naciones
1
ilI
F{rsroRIA DB LA ¡rrsronrocnarÍe 4t
Latinas y gbnraánica.s (t AZ+), con los cuales inició Ranke su carrerede gran historiador. Viene esto a cuento porque el prefacio y elapéndice rankeianos (Zur Kritik neu.erer Giscbichtsscbreiber),incluidos en dicha obra, dan cuenta y ruzón del contenido de lahistoria y de las normas científico-metodológicas en la investiga.ción de la misma. Si incluimos aquí ahora el análisis somero-dela filosofía comtiana, es porque loi métodos científicos de Comtey de Ranke nos remiten a aquel positivismo de las primeras déca-das del siglo xx, que rcchazaba todos los apriorismoi y toda mera-física, y que se negaba a admitir cualquier realidad no determi-nada por los hechos o por las relaciones entre los mismos. Además,el filósofo y el historiador fueron herederos directos del meca-nicismo político, social y matemático, que apareció en el siglo xvly que fue enriquecido con las. sabias aportaciones de DescartesSpáo"", Stuart'Mill, Leibniz, etcétera." :
ta reacción contra el idealismo fue violenta y justa. La banderaque enarbolará la nueve aventura histórica será la recuperacióndel hombre coricreto, con sus sentidos, epetitos, sentimientos ypasiones; el rescate de la individualidad y, con ella, la compren-sión totalitari¿ del proceso histórico, cosa que el idealismo nohabía podido realizar puesto que para éI, según vimos, la apoúaresultó irreductible: aceptar al hombre concreto y dar a la vezsentido a la historia como proceso totelizador.
La filosofía positiva se desembarazará de todos los apriorisidealistas y se entregará de lleno, concienzudamente, a la rcálidad,pal:hallar el sentido de la historia y d,el hombre. Dos son, pues,las tareas inmediatas que el positivismo tiene frente a siz criticade las doctrinas idealisias, por cuanro ellas fracasan ante el hom-bre real, y elaboración inmediata de un nuevo programa parahallar un auténtico sentido a la historia, sin desiruil el propiodel individuo, Parc resolver el problema Comte encuenria unaley a la que denomina d.e los tres estados, con la cual intentaexplicar la evolución de la sociedad. Se trata de una ley únicaque, inspirad.a en Ia de la gravitación universal descubierta porNewton, será capaz de resolver todos los fenómenos del muñdosocial, al paso que permitirá, asimismo, la reforma concreta, laperfección en el estado positivo. Comte aspira, mediante su filo-sofía positiva y su doctrina sociológica, no sólo a ref.ormar alhombre purificándolo en lo religioso (religión de la humanidad),sino también a transformarlo y renovado prácticamente.

42 JUAN A" ORTEGA Y MEDINA
El desarrollo del hombre se realiza de manera fundainental por
,f lr¿o á" las facultades humanas, que son con facilidad otse¡-
;;i;r: B*. á"orro11o for etapas de la humanidad se realiza, según
el montpellieriense, en tres momentos progresivos: estado teoló-
;];;ádo metafiti.o y estado positivo' Tales estados no son
i'i*ol.*.rrr. formas abíazadas por el conocimiento científico,
;i#;;;ü;t-ioi"l.t, experimeritablcs, adoptada¡ no¡ la. huma-
li¿"¿ "" "nd" .rrro de esás periodos fundamentales. En Ia etapa
;;ló;ü iiü"r" el hombre explicarse los fenómenos naturales'
;i";;il;t;;"i.io, la realidad de éste v la suva propia por medio
de seres sobrenaturales y potencias divinas o demoniacas; a saber:
io, *edio de entes ,oir-.tt"tnr"les llamados dioses. El espiritu
iro*¿rro bucea en Ia natutaleza íntima de los seres, busca las causas
ori-.r", v finales de todos los efectos. De esta manera, las ano-
;;;f;; apárerrciales del universo son achacadas a la intervención
arbitrarii y directa de los agentes sobrenaturales' A esta etapa'
;;;; i;;.t"on fetichismo, p|liteísmo y monoteísmo, corresponde
uo pod"r espiritual teocrático y un poder temporal monárqr¡ico
.rrriáo, "o
oir fuerte estedo de iipo militar. El monoteísmo finalde esta etapa, que comPrende y subsume todas las fterzas divinas
en un sólJser,-al personalizarse en dicha unidad monoteísta' p€r-
mite al propio tiempo su despersonalización, su degeneración'
L" ,"l,rod" eta¡a' que ha de ser sobrepasada si es que el pro-
greso ha"di existii, es-imperfecta_respecto a la primera._En este
Jstado metafísico inrenta- el hombre explicarse la realidad me-
diante ..fuerzas arbitrarias" o entidades metafísicas, las cuales,
no son, en definitiva, sino sucedáneos de los dioses primeros. Las
causas de 10s fenómenos se convierten en ideas abstractas. La natu-
iilrrr t" rransforma en un ente metafísico que substituye a Dios.
Este segundo periodo 1o considera Comte anárquico y, pues, diso-
lutor d"e la inteligencia y desorganizador de los poderes espirituales
y temporales.' Finalmente sobreviene el estado positivo en donde el hombre
sobrepasa las dos etaPas primitivas y alcanza y reconoc€ -la eman-
cipación de su propia razól. La teología y la metafísica de¡an
dÉ ser cienci"t, á*dó que se hurtan a las leyes naturales y quedan'
oor ranro. al margenáe toda experiencia; las hipótesis e hipó_stasis
;;¿;.* ; *.r"iíri"", son susiituidas por la investigación de los
il;f,;;r1, ir "ort
se limita a la enunciáción de sus relaciones. La
HISTORIA DB LA HISTORIOGRATÍA 4,
humanidad toca los límites de la rezóny el hombre llega, por fin,a saber hasta dónde puede alcanzar su actividad cognoscitiva.La razón renuncia e todo lo trascendente y se limita a la obser-vación, averiguación y comprobación de las leyes dadas en laexperiencia, no tan sólo del mundo fisico sino asimismo delmoral y social: visión racional del mundo. El poder espiritualqueda en manos de los sabios y el temporal en las de los indus-triales.
He aquí, pues, los tres momentos ínsitos en el pensamientocomtiano: conocimiento relativo a los límites de Ia nz6n, cono-cimiento fundado en la observación y conocimiento positivo obser-vable, verificable, experimentable y repetible. En suma, el pro-grame científico normativo de Comte consiste en observerinteligente y sostenidamente los fenómenos naturales y sociales,pare averiguar si tales fenómenos están sujetos o no lo estána leyes naturales invariables.
Comte acaba asi con la aventura metafísica y reinaugura elviejo programa empirico inglés, volcado sobre los hechos e intere-sado en encontrar, más allá de ellos, leyes universales. Comonuestros pensamientos siempre son relativos, Comte, al renunciara toda rcntativa idealista de conocimiento absoluto, lo que logra enrealidad es rescatar al hombre. La tarca del filósofo positivista es
menos soberbia que la del idealista; más humilde y paciente: esta-blecer por lavia empírica los eventos históricos. Hay que empezaÍa fíjar en la historia hechos; asomarse a la concreto-humano yotorgarle el valor que se merece. Pero no basta con establecer, conrescatar hechos objetivos, porque para poder obtener con ellos uncuadro o una visión totalizad.ora de la historia, tendremos que en-sartarlos inteligiblemente por medio de un hilo conector u organi-zador a fin de obtener una imagen fiel del proceso, en donde elcaos, la dispersión y el atomismo históricos quedan anulados. Masesta conexión u ordenación debe ser obtenida empíricamente, noa púori, para evitar la recaida metafísica: la ldea rectora. Se tratade preguntar por las relaciones que entretejen y dan sentido a loshechos. Si encontramos, por fin, las conexiones que relacionana los acontecimientos y vemos, además, que dichas conexiones sonconstantes y uniformes, entonces con sólo observarlas tenemosante nosotros una luz normatiya en la histori¿ y sin necesidad deechar mano a ningún principio a priori para éstablecer la mar-cha de la misma. La regularidad del proceso esrá sacado, por

i
i
M JUAN A. ORTBGA Y MNDINA
modo positivo, de las propias (relaciones y conexiones de- los
hechos) que son empírióamtnte observables. El conocimienro his-
tórico ásí'obtenido íerá f.orzasamente conocimiento de lo particu-lar y cle lo general; del todo y la parte, yserá además un conoci-
miento positivo. Más allá de esto no podemos conocer; nuestra
"tpr"i¿i¿ cognoscitiva no debe ni quiere ni puede traspasar la
frlrrt.ra de ló real y concreto' so péna de situarse en el campo
¿" to ar"r".ndental." Más aún, uttdttO debe interesarse en sabcr
si más allá del límite Íijado existe algo.
El positivisrno corntiano, en tanto- que método histórico, es un
pro.rio que observa a la-historia deide. afae',; lo histórico es-nn ptto ienómeno.observable. Empero si se repara en quer es un
Droceso en movlmlento, ello quiere decir que se trata de una
,rrarch" regular, uniforme y norm¿tiva en la qu9.s€ muestran
o"r.ia"t loi cambios y tt"ttjfot*aciones cuyo sentido progresivo-o
regresivo, ascendente o descendente no se conoce' suPuesto que'
de antemano, no se ha fijado una meta.
como lo ha señalado Laski, ? el vocabulario de los ilustrados yporilrrttr"dos tomó a préstamo, del acuñado por lo-s ¿strónomos
iCoper"i"o, Kepler, Ñ.*tott, etcétera), muchas palabras y.con-
ceptos (evolución, revolución, prog,",ó, marcha otbit"l, etcéter-a)
;;; i":;"; "iilir"¿* prrr'í'., -.".,."t" de los fenómenos del
rit"od" social. Asimismo, y por lo que toca exclusivamente
^tor^ ^ la filosofía positiviítaiComte it'oo q"" recurrir al len-
guaie y a la teoria -biológic"
en boga Por entonces (Lamarck-
b"J*iíl para resolverla"aporia"tr qir.i. ett.otttt"ba el historia-
il,'q";til¿;;b; tt*tt"fi" y no conocía, sin embargo, el rumbo
de la misma. Si no se postula previamente una meta' las transtor-
*"1i"".r carecen de'sentirloi pero si se piensa que los cambios
implican la existencia de un sentido' ¿no estaremos formulandoii i ii¡-¡l Comte fecufre a eficacei auxiliares: a ,la filosofíaliotAfutn de Lamarck (variaciones de las especies mediante !9'troioi.t sucesivas at medio); a la Teoría general de, la euolació.n
liilil ¿iii, esjecies,de óárwin (selección natural,lucha por la
vida y supervivencias de las especies más aptas, Puesto que suc
funcilnes^se han adaptado mejor a las exigencias del medio) y a
la aplicación por Spáncer del principio de la evolución a todos
los áominios á" l" -ttat.r.
aleza y de la cultura (selección naturel
7 Abud, Laski, P. 68.
HrsroRr¿ DE LA r¡rsronrocnarÍe 4j
y darwinismo social). De este modo el darwinismo se alió de mo-do natural con el positivismo imperante y con el evolucionisrnonaturalista, entendido a la vez como un proceso y como w pro-greso. La teoría darwinista funcionaba como un proceso seme-jante al histórico; la teoria evolucionista abarcaba por igual a lohistórico y a lo narural. En biología los cambios ¡i tañsforma-ciones eran observables y esto llevó a formular ias leyes de laevolución-de las especies, de la superación biológica y dé la esca-la de gradual perfección en los seres vivos. Ahora bien, como lahistoria no podía quedar al margen de la sustentante armoníadel cosmos y como, antes bien, palticipa en dicha inmensa reso-nancia_ al igual que todas las cosas, fue f.ácil imaginar que lasleyes descubiertas en el proceso biológico eran apiicablej a losprocesos históricos. En la historia se podía también observar lamarcha del hombre hacia su coritinuo perf,eccionamiento moral:el progreso como fin de la humanidad. Toda la historia será, porconsiguiente, un inmenso proceso que abarca desde los iniciosde Ia vida orgánica en lt Tierra hasta el presenre y el futuro enuna incesante prosecución de perfeccionamiento físico y ético.
Postular una meta y esperar, pues, un futuro de felicidadmediante leyes cada vez más generales y perfectas implica, al finy alcabo, un sentido estático de la historia, puesro que en alcan-zándose la meta mediante el pensamiento positivo, se establecepara siempre un orden social definitivo, paralizador, estático, con-servador y negativo de los propios principios comtianos. Además,la filosofía positivista fue reaccionaria y burguesa. El Curso(ta:o-ls+z)i el Shtema (rsrr), el Catecismo poiítiu*ta ( 1sf2) yel Llamado o manifiesto a los conservadorei son, francamentá,antirrevolucionarios. Comte vio con cierto ligero desdén a laEdad Media y con máximo horror la reforma-prot€stenre des-tructora de la uniuers'itas cbrhtiana; dese6 reconstruir a Europa,unificarla nueyamente y darle el generoso y científico cotrsuiloracional de la religión de la humanidad, inventada por é1, y conla que intentaría oficiar como sumo sacerdote en Nótre Dame(¡nada menos!), como consta en carra (tslt) escrira al Generalde los jesuitas, proponiéndole una alianza y conminándolo a que ledejase libre la catedral para inaugurar el nuevo culto, en el quelos sabios como él rcemplazatian a los antiguos sacerdores cat6h-cos. Esta adoración o divinización del hombre, constante espiritualde todos estos pensadores y filósofos, como hemos visro, proyiene

i
i
46 JUAN.á- oRTEGA Y MEDINA
en el caso de c.omte de la comunidad religiosa fraternal fundade
p"i S.ii.-St*ot, "o
la que participaron;dernás del creador del
iositivismo, Leroux, Carnot, Thierry y Enfantin; por cierto que
lste último-llevó su emoción religiosa pocitivista, su sed dl Ptq'
"i .*r".*o de creerse la nueva eácarnación del Mesias (Cristo)
*1[ftil#" , ra teoríapositivista va a enaienar la propia historia
d"iho*bi. párq", su decidida intención naturalista,la exigencie
ilt;;;ih;áutÉ pot fuera y no Por d-entro.y de.considerar feno-
;;;";;;; lot L."hot históricós, a-historiza al ser concreto' al-fr"*¡t",-1" *para de su historia y nos-impide Penetrarla' El,posi-
tivismo exige-gnoseológicamente que la historia sea objeto.de.un
conocimierño fo" pnttJ d. un sujeio que se halla separado de.ella'
ii;;;;¡"riári provie"e del hecho de que el positivismo.considera
al proceso histórico idéntico al proceso natural; rgduc.e-ia 'rrrstorra
" ü ortrrt"leza; asimila el métbdo histórico al cientifico Y, Por
i"rrtu, confunde el hecho científico, Perceptible. empiricamente'
;;i hecho histórico, que está siempre más allá de toda r€cr€x:
;i¿; " repetición y q;" no puede ,it, co*o el otro, un objeto
perceptible.'-H-aqoí, pues, el germen, el comienzo de la enajenación delpasado. Dodemos añadir que el idealismo, por quer€r salvar a la
[iJ;i; perdió al hombre'en su afán de elenciilizarlo; y nue el
positivisiro perdeú a la historia , a fuerza-de biologizarla. Y no
iólo p.rd.td a ésta sino también al hombre por transformarlo
.o .ri ente natural simplemente biológico'
SBGUNDA PARTE
LA IDEA DE LA HISTORIA EN RANKE