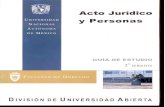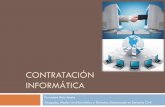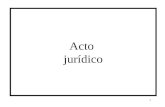Parte General y Acto Jurídico
-
Upload
simon-p-munoz -
Category
Documents
-
view
11 -
download
0
description
Transcript of Parte General y Acto Jurídico
DERECHO CIVIL
PARTE GENERAL Y ACTO JURÍDICO
APUNTES DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE GRADO
PABLO ALFARO GALAZ
I.- EL DERECHO CIVIL
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
1.- DISTINCIÓN ENTRE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRI-VADO.
La división del Derecho entre Público y Privado arranca de la célebre frase de Domicio ULPIANO: “dos puntos de vista hay para el estudio del Derecho”.
En términos generales, podemos señalar que el Derecho Público busca el interés de la cosa pública, en tanto, el Derecho Privado busca el inte-rés de los particulares. Esta división sólo se justifica para el estudio del Derecho.
Puntos de vista para hacer esta distinción:
1º Criterio del interés: Se dice que el Derecho Público busca regular el interés de la vida social; en cambio, el Derecho Privado busca satisfa-cer el beneficio de los particulares.
Sin embargo, este criterio no nos da seguridad, porque ambas normas van a producir un beneficio social. Rectificando esta doctrina, se dice que en el Derecho Público se busca de un modo directo beneficiar a to-da la sociedad.
2º Criterio subjetivo: Desde este punto de vista, habría que ver el o los sujetos que intervienen; si es una relación entre particulares, esta-mos en presencia de normas de Derecho Privado.
Ello, sin embargo, no es tan claro, pues los entes públicos no siempre actúan en su calidad de tales, en algunos casos actúan sin el ius impe-rius y esa relación es de Derecho Privado, por ejemplo: cuando una mu-nicipalidad celebra un contrato de arrendamiento con un particular, en cuya virtud arrienda un inmueble para instalar una escuela pública.
3º Criterio de la irrenunciabilidad: Las normas de Derecho Público son inderogables; en cambio, las normas de Derecho Privado son dispo-sitivas o sustituibles.
Sin embargo, este criterio implica confundir normas de Derecho Público y normas de Derecho Privado, pero de orden público; así, las normas del Derecho de Familia son en general de orden público, pero pertene-cen al Derecho Privado, por ejemplo: no es posible contraer matrimonio a plazo o bajo alguna condición. En ellas hay un resguardo del interés social, prevaleciendo este último, pues el legislador no permite que las personas renuncien a dichas normas.
4º Criterio del origen de las normas: Algunos dicen que dependerá de donde provienen las normas, para saber si son de Derecho Público o de Derecho Privado. Si las normas tienen por fuente un ente público, pertenecerían al Derecho Público, y si se originan con la voluntad de los particulares, serían normas de Derecho Privado.
Sin embargo, ello es equivocado, porque las leyes pueden regular inte-reses públicos o privados; asimismo, también en el caso de los contra-tos, serían de Derecho Privado, pero reconocen su existencia y validez gracias a normas superiores que provienen del Derecho Público.
2.- DERECHO PRIVADO Y DERECHO CIVIL.
2.1.- Derecho Privado.
1
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Es aquella rama del derecho interno de un Estado que regula las rela-ciones de los particulares entre sí. Además, se debe incluir a los entes públicos, cuando actúan sin imperio.
Antes el Derecho Privado y el Derecho Civil eran sinónimos. Con poste-rioridad, el Derecho Privado fue generando diversas disciplinas, por ejemplo: el Derecho Comercial, el Derecho del Trabajo, el Derecho Agrario (a propósito de la prenda agraria).
2.2.- Clasificación del Derecho Privado.
a) Ramas especiales: Tienen prevalencia por sobre el Derecho Civil. Aquí se ubica el Derecho Comercial, el Derecho del Trabajo, entre otros.
b) Derecho Civil.
3.- EL DERECHO CIVIL.
Hay muchísimas definiciones de Derecho Civil. Funcionalmente se pue-de definir como el conjunto de normas jurídicas que regulan la persona-lidad civil, las relaciones patrimoniales del individuo y los derechos y obligaciones emanados de las relaciones de familia.
Derecho Civil viene de la traducción latina ius civilis, que nos informa en Roma el derecho que se aplica al ciudadano romano, a diferencia del ius gentium, que se aplicaba al que no tenía ese estatuto.
El Derecho Civil es, en todo caso, una de las ramas del Derecho Priva-do. En tanto derecho privado, regula las instituciones vinculadas a las personas privadas, a sus relaciones de familia, a los contratos y conven-ciones como también a la sucesión por causa de muerte.
Como hemos adelantado, el Derecho Civil nos viene como una proyec-ción natural del derecho privado romano, que es de gestación pretoria-na o práctica, pues es elaborado por los pretores o jueces y los pruden-tes o jurisconsultos, el que finalmente se “codifica” en lo que se conoce como el Corpus Iuris Civilis. Permanece este derecho clásico en el dere-cho vulgar y de ahí pasa a través de los comentarios de los glosadores de Bolonia, siendo recepcionado en la Alta Edad Media, para constituir finalmente lo esencial del derecho privado occidental.
De ahí que el Derecho Civil tenga un carácter de permanencia y univer-salidad que resalta por su sólida base teórica abstracta formada a tra-vés de la resolución adecuada de casos concretos presentados en la so-ciedad en más de dos milenios.
Por lo anterior, se concluye que el Derecho Civil es general y común: general, por cuanto constituye la base jurídica dogmática a todo el de-recho que no sea estrictamente político, y común, por cuanto se aplica a todo tipo de situaciones jurídicas que no tengan una regulación espe-cial. A tal punto este carácter general y abstracto es perceptible en el Derecho Civil que en nuestro sistema jurídico, especialmente en nues-tro CC, se contiene un Título Preliminar cuyas normativas trascienden la normativa civil y aun la privada.
Decíamos que el CC es la base o plataforma de estudio de las demás ra-mas del derecho, pues la organización conceptual de su conjunto y de cada una de sus instituciones gobierna o se refleja en todas las discipli-
2
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
nas especiales. Por ejemplo, en todas las materias tratadas en los códi-gos especiales hay una referencia en todo lo no normado a la aplicación supletoria del CC.
4.- CONTENIDO DEL DERECHO CIVIL.
El Derecho Civil regula, en general, las instituciones del Derecho Priva-do que podemos reunir en tres grupos:
1.- El derecho civil de la personalidad.
2.- El derecho civil de la familia.
3.- El derecho civil patrimonial, donde se comprende:
- El estudio de los derechos reales, sus modos de adquirir y sus limita-ciones.
- El estudio de los derechos personales en general, de los contratos y las obligaciones.
- El estudio del derecho de las sucesiones por causa de muerte.
5.- EL DERECHO CIVIL Y EL CÓDIGO CIVIL.
Decimos que el Derecho Civil es el derecho común, es decir, el derecho aplicable a todas las situaciones jurídicas que no tengan una regulación especial. Su importancia radica en que sus normas son, por lo tanto, de aplicación general.
El CC hereda entonces esta importancia pues sus disposiciones se apli-can, según lo prescribe el art. 4º, en caso de no existir regla particular diversa en algún Código especial, que son las que se aplican con prefe-rencia; por lo tanto, son las disposiciones del CC las que se aplicarán siempre a falta de norma especial.
Por lo anterior, podemos decir que el CC es la principal fuente del Dere-cho Civil.
6.- HISTORIA DEL CÓDIGO CIVIL CHILENO.
Desde los primeros tiempos de la República se pensó en la necesidad de una codificación, en especial de la ley civil.
Ya en la Constitución federal de 1826 se contenía un artículo que esta-blecía la creación de una comisión que presentara a la legislatura un proyecto de legislación civil y criminal.
En el año 1831 el Ejecutivo contestaba una consulta del Congreso con un Oficio firmado por el Ministro don Diego PORTALES, manifestando que no debía pensarse en una simple compilación de las leyes actuales de Castilla e Indias, sino que debía estudiarse una legislación nueva compatible con nuestra situación y costumbres. Al mismo tiempo propo-nía que el trabajo se encomendase a una sola persona, porque la expe-riencia enseñaba la ineficacia de las comisiones numerosas.
En 1840 se creó una comisión mixta de las Cámaras para la codificación de las leyes civiles, y en 1841 una Junta Revisora del proyecto, las que fueron refundidas en una sola en 1845. Fue muy poco lo que éstas hi-cieron y finalmente se paralizó su labor.
3
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
En el intertanto don Andrés BELLO trabajaba personalmente en la re-dacción de un CC, el que concluyó en 1852. El mismo año se designó una comisión para que revisara el proyecto, la que celebró más de tres-cientas sesiones, de las cuales no se conservan actas, y que terminó su tarea en 1855.
En ese año fue enviado el proyecto al Congreso, el que lo aprobó sin modificaciones en una ley de un artículo único. Esta ley –que lo promul-ga el 14 de diciembre de 1855– fijaba la vigencia del nuevo Código a partir del 1º de enero de 1857 y ordenaba se hiciera de él una edición oficial, correcta y esmerada. Al realizarse dicha edición, don Andrés BE-LLO introdujo algunas modificaciones al proyecto aprobado por el Con-greso.
La influencia de nuestro CC fue muy grande en América Latina. Su tex-to fue adoptado con leves variantes por Ecuador en 1861 y Colombia en 1873. Nicaragua siguió su método y su plan. Tuvo además una influen-cia considerable en la redacción del CC uruguayo y del CC argentino.
7.- FUENTES DEL CÓDIGO CIVIL.
Las fuentes de las que se valió Andrés BELLO son:
a) Fuentes legislativas:
1.- Legislación española (vigente hasta ese momento): Siete Partidas de Alfonso X El Sabio, Fuero Juzgo, Novísima Recopilación, etc.
2.- Legislación romana: Principalmente con las glosas del jurista Grego-rio LÓPEZ.
3.- Código Civil francés: Principalmente en materia de contratos.
4.- Legislación alemana: Principalmente en materia del sistema conser-vatorio para la propiedad raíz.
5.- Código de Cerdeña: En materia de servidumbre de acueductos.
6.- Código de las Sicilias.
7.- Código Sardo.
8.- Código de Luisiana: Provienen de él la definición de ley y el párrafo de la interpretación de la ley.
9.- La legislación inglesa.
b) Fuentes doctrinarias:
1.- Autores franceses: Principalmente DOMAT, PORTALIS y POTHIER.
2.- Autores españoles: GÓMEZ, MOLINA y una mezcla de legislación y doctrina, el proyecto de Código Civil español de García GOYENA.
3.- Autor inglés: KENT.
8.- ESTRUCTURA DEL CÓDIGO CIVIL.
Don Andrés BELLO estructuró el Código de manera similar al CC fran-cés, llamado Código de Napoleón. Lo dividió en un Título Preliminar, cuatro Libros y un Título Final. El Código francés sólo tiene un Título Preliminar y tres Libros.
4
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
8.1.- Mensaje.
Contiene las ideas filosóficas, económicas y políticas que inspiran el proyecto de CC; además, indica las principales modificaciones que se le introducen a las leyes vigentes; y en tercer lugar, se señalan las ideas principales que tuvo el redactor del CC, don Andrés BELLO LÓPEZ.
El Mensaje tiene además de su importancia intrínseca, una importancia jurídica, porque constituye historia fidedigna del establecimiento del CC, y por ello es importante para interpretar una norma contenida en él; además, en él constan los principios inspiradores del CC y, por tan-to, al efectuar la interpretación de una disposición debemos preferir aquella interpretación que se adecua más a dichos principios.
8.2.- Título Preliminar.
Parte en el art. 1º y termina en el art. 53. Se refiere fundamentalmente a los siguientes aspectos:
1.- A las fuentes del Derecho: la ley, la costumbre, y lo que ocurre con la jurisprudencia.
2.- Desarrolla aspectos importantes para toda la legislación, por ejem-plo, la ficción del conocimiento de la ley contenida en el art. 8º, según la cual nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia.
3.- Contiene definiciones de palabras usualmente empleadas en las le-yes.
4.- Contiene principios de Derecho Internacional Privado.
5.- Todo lo que se dice es de aplicación general o común a todo nuestro derecho, porque esta fue la decisión de los redactores, y porque la doc-trina y la jurisprudencia le han reconocido eficacia para todo el ordena-miento jurídico.
8.3.- Libro I: “De las personas”.
Desde el art. 54 al art. 564. Este libro originalmente tenía 33 títulos, pe-ro la Ley Nº 7.612 derogó el Título XVI, por lo que hoy en día consta de 32 títulos. Regula:
1.- Las personas, tanto naturales como jurídicas.
2.- Aspectos personales del matrimonio. Este contrato produce efectos económicos, personales y respecto de los hijos.
3.- La familia.
4.- Las tutelas y las curatelas.
8.4.- Libro II: “De los bienes, y de su dominio, posesión, uso y go-ce”.
Parte en el art. 565 y termina en el art. 950, tiene 14 títulos.
1.- Reglamenta la propiedad, y la consagra de manera concordante con las ideas de la época, es decir, establece una propiedad individualista.
2.- Hace una clasificación de las cosas o bienes.
5
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
3.- Reglamenta la posesión.
4.- El legislador contempla algunos derechos reales distintos de la pro-piedad, que son una limitación del dominio, por ejemplo: usufructo, uso, habitación, servidumbres activas, entre otros.
8.5.- Libro III: “De la sucesión por causa de muerte y de las do-naciones entre vivos”.
Comienza con el art. 951 y termina en el art. 1436, tiene 13 títulos.
1.- Regula la sucesión por causa de muerte, que es la transmisión de los bienes y obligaciones transmisibles de una persona cuando fallece.
2.- Al respecto el Código contempla dos maneras de suceder: en virtud de un testamento, que se llama sucesión testamentaria, o en virtud de la ley, que se denomina sucesión intestada o abintestato.
3.- El CC estableció una libertad restringida para testar. Si una persona tiene descendientes, cónyuge o ascendientes, se les debe dejar lo que la ley dice; si no tiene parientes, puede disponer libremente.
4.- Finalmente, trata de las donaciones entre vivos.
8.6.- Libro IV: “De las obligaciones en general y de los contra-tos”.
Parte en el art. 1437 y termina en el art. 2524, es el libro más extenso, tiene 42 títulos.
1.- Trata el concepto de contrato, clasificaciones y efectos de los contra-tos.
2.- Trata las otras fuentes de las obligaciones, los efectos y extinción de las mismas.
3.- Después trata en particular de los contratos específicos: contrato de promesa de celebrar un contrato, compraventa, permutación, arrenda-miento, sociedad, mandato, censo, anticresis, comodato, depósito, mu-tuo, fianza, prenda e hipoteca.
4.- Regula los cuasicontratos en particular: el pago de lo no debido, la agencia oficiosa y la comunidad.
5.- Finalmente, trata de la prescripción.
8.7.- Título Final: “De la Observancia de este Código”.
Se refiere a tres aspectos:
a) La vigencia del CC: comenzará a regir desde el 1º de enero de 1857.
b) En esa fecha quedan derogadas, aun en la parte que no fueren con-trarias a él, las leyes preexistentes sobre todas las materias que en él se tratan, es decir, se realiza una derogación orgánica.
c) Sin embargo, mantiene el vigor de ciertas normas de carácter proce-sal, principalmente en lo que se refiere a la prueba de las obligaciones, procedimientos judiciales, confección de instrumentos públicos y debe-res de los ministros de fe, las cuales sólo se entenderían derogadas en lo que sean contrarias a las disposiciones del CC.
6
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Con este Título Final termina el CC, el cual tiene un solo artículo, que no tiene número, pero si lo sumamos podríamos decir que el CC tiene 2525 artículos.
9.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL CÓDIGO CIVIL.
El CC contiene principios fundamentales que informan instituciones y hasta otorgan soluciones específicas de casos puntuales.
Algunos principios no están formulados de una forma precisa, pero des-pués de un proceso inductivo se puede llegar al principio general que se encuentra en las raíces de la norma civil.
9.1.- Autonomía de la voluntad.
Más que un principio, según nos dice CARBONNIER, es una teoría de filosofía jurídica según la cual la voluntad humana tiene en ella a su propia ley, ella se crea su propia obligación, pues si el hombre se en-cuentra obligado por un acto jurídico, especialmente por un contrato, es porque él lo ha querido.
El contrato es el principio de la vida jurídica y la voluntad individual, el principio del contrato.
Según este principio, los particulares, respetando las normas de orden público y buenas costumbres, pueden celebrar libremente los actos jurí-dicos y determinar, con arreglo a su voluntad, el contenido y efecto de los mismos.
Recepcionan este principio, entre otros preceptos:
a) Art. 12, en relación a la facultad para renunciar derechos, siempre que miren al solo interés del renunciante.
b) Art. 1445, al aludir al consentimiento exento de vicios como requisito de los actos jurídicos.
c) Art. 1437, al aludir a la voluntad de la persona que se obliga, en el marco de las fuentes de las obligaciones.
d) Art. 1450, respecto de la promesa de hecho ajeno.
e) Art. 1444, relativo a los elementos de los actos jurídicos.
f) Art. 1560, en el marco de la interpretación de los contratos.
g) Art. 1545, que consagra el principio de la “ley del contrato”.
La autonomía de la voluntad se manifiesta en cuanto al fondo y a la for-ma en varias etapas de la formación del contrato.
9.1.1.- En cuanto al fondo.
En plena discusión contractual, es decir, antes que el contrato sea for-mado, en el período de negociación, el individuo tiene una doble liber-tad: contratar o no contratar, entrar o salir libremente de la negocia-ción; mas, todavía puede determinar a su gusto el contenido del contra-to.
Esta libertad de contenido es la que se denomina corrientemente liber-tad contractual, donde se ve la esencia de la autonomía de la voluntad.
7
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
El individuo puede contratar no sólo la oferta de contratos que se en-cuentran en las leyes (contratos nominados o típicos), también puede crear sus propias convenciones.
Ciertamente no le está permitido eliminar todas las reglas legales, pues hay algunas que son imperativas o de orden público.
Una vez el contrato formado cada parte se puede cobijar o atrincherar en lo pactado impidiendo que cualquiera autoridad, incluido el juez, pueda inmiscuirse en su contenido libremente pactado. Sólo las partes pueden modificar, de común acuerdo, ese contrato, pero ya no será el mismo contrato sino uno nuevo, y por lo mismo un nuevo triunfo de la autonomía de la voluntad.
9.1.2.- En cuanto a la forma.
El contrato tiene existencia jurídica por la sola fuerza de la voluntad sin que ella requiera un beneplácito de autoridad alguna.
Por otro lado, la interpretación de las partes obscuras del contrato debe hacerse buscando lo que los contratantes han querido en lo más profun-do de su voluntad.
Además, la fuerza de la declaración de voluntad se retrata en el art. 1545, que establece que el contrato es una ley para los contratantes.
9.1.3.- Los límites del principio de la autonomía de la voluntad.
1.- La ley: Se presenta como límite en dos aspectos: a) el acto volunta-rio no puede transgredir la ley; y b) por el acto voluntario no se puede renunciar a aquellos derechos que la ley declara irrenunciables.
2.- La protección del orden público y las buenas costumbres: Según DUCCI el orden público es el respeto de ese espíritu general de la legis-lación a que se refiere el art. 24 CC, y las buenas costumbres corres-ponden a aquellos usos y costumbres que la sociedad considera en un momento dado como normas básicas de convivencia social.
3.- La protección de los derechos legítimos de terceros: Se entiende que se afectan derechos de terceros cuando se abusa del derecho propio.
9.2.- Buena fe.
Nuestro CC protege la buena fe de los contratantes y sanciona o castiga duramente la mala fe. Más de 40 disposiciones del Código se refieren a la buena y a la mala fe.
El respeto de la buena fe se encuentra en todas las regulaciones de la vida civil que contiene el Código, en la ejecución de los contratos (los contratos deben ejecutarse de buena fe), en materia posesoria, en ma-teria de familia con la institución del matrimonio putativo, que produce los mismos efectos civiles que el válido respecto del cónyuge que de buena fe y con justa causa de error lo haya contraído, en el arrenda-miento o la venta de cosa ajena, etc.
DUCCI plantea que el CC contempla dos aspectos de la buena fe:
1º Estar de buena fe: Aquí, la buena fe aparece como una actitud men-tal, actitud que consiste en ignorar que se perjudica ilegítimamente un interés ajeno o no tener conciencia de obrar contra derecho. Ejemplo:
8
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
arts. 706, 906 y siguientes, 913, 1267, 1576 inc. 2º, 1916, 2202, 2295, 2297 y 2468.
2º Actuar de buena fe: Consiste en la fidelidad a un acuerdo, observar la conducta necesaria para que se cumpla en la forma prometida la ex-pectativa ajena. Ejemplo: en las normas del pago (arts. 1590 y 1591), en la pérdida de la cosa que se debe (arts. 1670 y 1672), en normas relati-vas al efecto de las obligaciones (arts. 1546, 1548 y 1549), en la com-praventa (arts. 1827, 1858 y 1861), etc.
A su vez, en diversas normas se sanciona la mala fe, por ejemplo: arts. 94 Nº 6, 658, 662, 663, 897, 1468 (norma que establece la sanción de la mala fe en forma más amplia), 1814, etc. En general, podemos decir que existe una presunción general de buena fe en todo el ámbito del de-recho privado, es la mala fe la que no se presume y, por lo tanto, debe probarse en cada oportunidad.
Las presunciones de mala fe son escasas, por ejemplo: la del art. 706 inc. final, que desaparece en el art. 2510 Nº 2 y 3; art. 968 Nº 5; en el giro doloso de cheques; y art. 280 CPC.
9.3.- Enriquecimiento sin causa.
Regularmente se habla de enriquecimiento sin causa como una infrac-ción a un orden que es causal en materia de obligaciones.
Se trata de que toda obligación, todo acto jurídico más generalmente hablando, debe de tener una causa.
De esta forma, todo aquello que enriquezca o aumente el patrimonio de una persona debe de situarse en una relación causal con la disminución o el empobrecimiento patrimonial del otro; esta relación es, además, co-rrelativa, aunque no necesariamente de equivalencia. Así, la víctima tie-ne acciones para reclamar su restitución (acción in rem verso).
Pero hay casos en los que la ley excepcionalmente permite el enriqueci-miento sin causa, como por ejemplo en el contrato de esponsales.
Es considerado este principio por nuestro CC en diversos preceptos, co-mo por ejemplo:
a) En la accesión (arts. 658, 663, 668 y 669).
b) En las prestaciones mutuas (arts. 905 a 917).
c) En la nulidad de los actos de un incapaz y con igual criterio, en la nu-lidad del pago (arts. 1688 y 1578).
d) En la lesión en la compraventa (arts. 1889, 1890 y 1893).
e) En la acción de reembolso del comunero contra la comunidad (art. 2307).
f) En la acción de restitución del pago de lo no debido (arts. 2295, 2297 y 2299).
g) En el derecho de indemnización de los responsables civiles por he-chos de terceros (art. 2325).
Es tan amplia la recepción en nuestro Derecho Civil del principio de la reparación del enriquecimiento sin causa, que se ha creído ver en ella
9
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
una fuente adicional de las obligaciones, más allá de las que señalan los arts. 1437, 2284 y 2314.
9.4.- Responsabilidad.
Más que un principio de derecho privado, es un principio de derecho, del ordenamiento jurídico. En el ámbito del derecho privado, se distin-gue entre responsabilidad civil y penal.
En materia civil el CC la distingue en dos áreas fundamentales: la res-ponsabilidad contractual, es decir, aquella en la que incurren las perso-nas que han incumplido una obligación derivada de un contrato, y la responsabilidad extracontractual, que es aquella en la que incurren aquellos que dolosa o culposamente han cometido un hecho ilícito civil que causa daño a un tercero. Dentro de ésta última se suele incluir la responsabilidad precontractual, que es aquella que se produce precisa-mente antes que nazca el vínculo contractual personal, es decir, en el período de negociación del contrato.
No podemos dejar de asociar la responsabilidad al derecho de prenda general de los acreedores (art. 2465), por cuya virtud “toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre to-dos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables.” Sin esta institución el derecho de los daños o de la responsabilidad sería letra muerta.
9.5.- Otros principios fundamentales.
1) El culto o la omnipotencia de la ley: Se rechaza la costumbre y sólo se acepta cuando la ley se remite a ella (art. 2º); el art. 1º se refie-re a la ley, dando a ésta una vigencia indefinida, y sólo se puede dejar sin efecto por la derogación, y por lo mismo el desuso no basta para de-jarla sin efecto; se rechaza la ignorancia de la ley y se establece una presunción de conocimiento: una vez que la ley entra en vigencia, nadie puede alegar ignorancia de ella (art. 8º); y sólo se permite a la propia ley interpretarse a sí misma, de manera general y obligatoria (art. 3º inc. 1º).
2) Igualdad ante la ley: La ley considera iguales a todos los hijos (art. 33); igualdad entre chilenos y extranjeros, en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles (art. 57); protección del que está por nacer (art. 75); en la sucesión intestada no se atiende al sexo ni a la primoge-nitura (art. 982); en el art. 55, al definir a las personas naturales; etc.
3) Constitución cristiana de la familia: La familia es el pilar básico del ordenamiento jurídico–social chileno; el matrimonio se concibe co-mo monogámico y teóricamente indisoluble (hoy se admite el divorcio); se protegía la filiación legítima (en todo caso, hoy la ley no discrimina a los hijos de filiación matrimonial, para los efectos sucesorios); etc.
4) El respeto a la propiedad privada: Consideraba BELLO que la propiedad privada era uno de los derechos más importantes del hom-bre. Una manifestación de ello es el art. 582 que define el derecho de dominio o propiedad, en términos que “permite gozar y disponer de una cosa arbitrariamente”.
Por otra parte, a lo largo de todo el CC, se constata una mayor protec-ción que el legislador despliega para cautelar los derechos que se tie-nen y ejercen sobre bienes inmuebles. Se extiende también esta mayor
10
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
protección a la posesión de los inmuebles. Los motivos que explican lo anterior dicen relación a factores más bien históricos, considerando que la base de la fortuna de las personas, tradicionalmente, ha sido la pro-piedad inmobiliaria.
5) El principio de la libre circulación de los bienes: Este principio es fundamental, y consecuencia lógica del individualismo que impregna a su redactor. Se manifiesta, por ejemplo, en las normas que regulan la comunidad, a la que BELLO pone trabas; lo mismo respecto de la cons-titución de fideicomisos y usufructos sucesivos, entre otros.
Recogen el principio los siguientes artículos del CC:
a) Art. 582, al definir el dominio o propiedad.
b) Art. 745, al prohibir los fideicomisos sucesivos.
c) Art. 769, al prohibir los usufructos sucesivos o alternativos.
d) Art. 1126, que en principio, establece la ineficacia de la prohibición de enajenar, impuesta al legatario, a menos que comprometa derechos de terceros.
e) Art. 1317, al establecer que siempre podrá pedirse la partición de la comunidad.
f) Art. 1964, en el arrendamiento, que faculta al arrendador para enaje-nar el bien arrendado, incluso habiendo estipulado con el arrendatario prohibición de hacerlo.
g) Art. 2031, que faculta al dueño de la finca gravada con un censo, pa-ra enajenarla.
h) Art. 2415, que deja en claro que el dueño de la finca hipotecada, siempre podrá volver a hipotecarla o derechamente enajenarla, aun ha-biéndose obligado a no hacerlo.
II.- ASPECTOS GENERALES DE LA LEY
1.- CONCEPTO DE LEY.
En Derecho Romano el término ley (lex) tuvo dos acepciones. Significó, bien un mandato dirigido a los particulares por el órgano competente bajo la propuesta del magistrado, o bien la convención privada entre dos particulares.
SANTO TOMÁS DE AQUINO define ley como “una prescripción (orde-nación) de la razón, en orden (dirigida) al bien común, dada y promul-
11
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
gada por aquel que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad” (defi-nición iusnaturalista).
PLANIOL define la ley como “una regla social obligatoria, establecida con carácter permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza” (definición positivista).
El art. 1º CC define la ley como “una declaración de la voluntad sobera-na que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.”
Críticas a la definición legal:
a) De fondo: Es inconcebible que una definición de ley no haga mención a cuál es el objeto de la ley. Los partidarios de la definición del CC di-cen que no es necesario incorporar este elemento, pues se entiende in-cluido en toda ley que ella se dirija al bien común.
Por otra parte, no señala el contenido de la ley en sí mismo. Esta crítica parece infundada, pues desde el momento que el CC expresa que la ley manda, prohíbe o permite, se deduce que se trata de un mandato de la autoridad.
b) De forma: De su redacción pareciera que la ley manda, prohíbe o permite por estar manifestada en la forma prescrita en la Constitución y no por ser una declaración de la voluntad soberana (excesivo positi-vismo).
2.- REQUISITOS Y CLASIFICACIÓN DE LAS LEYES.
De la definición del CC se desprenden los requisitos de la ley:
a.- Requisitos externos: Permiten a la población en general cerciorar-se si la norma es en realidad ley, y son dos:
1º Declaración de la voluntad soberana.
2º Manifestada en la forma prescrita por la Constitución (arts. 62 a 72 CPR).
En atención al quórum para aprobar las leyes, podemos distinguir las siguientes leyes:
1) Leyes interpretativas de la Constitución: Tres quintos de los di-putados y senadores en ejercicio.
2) Leyes orgánicas constitucionales: Cuatro séptimos de los diputa-dos y senadores en ejercicio.
3) Leyes de quórum calificado: Mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.
4) Leyes de quórum simple o demás leyes: Mayoría simple de los miembros presentes en cada cámara.
b.- Requisitos internos: Miran al contenido de la norma, si es impera-tiva, prohibitiva o permisiva.
De aquí surge una clasificación de las leyes en:
12
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
1) Leyes imperativas: Son las que mandan u ordenan hacer algo. Se distinguen normas imperativas propiamente tales (aquellas que simple-mente ordenan algo, como por ejemplo los arts. 86, 89 y 2329) y nor-mas imperativas de requisito (aquellas que permiten ejecutar o celebrar un determinado acto jurídico previo cumplimiento de ciertos requisitos, por ejemplo, los arts. 88, 124, 393, 394, 402 inc. 2º, 1464 Nº 3 y 4, 1554 y 2144).
No tienen una sanción determinada; ésta podrá ser la nulidad absoluta, la nulidad relativa, la inoponibilidad o incluso ninguna sanción.
DUCCI señala que debemos distinguir si la norma es de interés público o general (en cuyo caso la sanción podrá ser la nulidad absoluta o la nu-lidad relativa), o si por el contrario, sólo es de interés particular o priva-do (en cuyo caso la sanción será la responsabilidad o indemnización de perjuicios, como norma general, o incluso, como sanción adicional, de-jar sin efecto el acto o contrato a través de su resolución o termina-ción).
2) Leyes prohibitivas: Son las que mandan no hacer algo, que impi-den una determinada conducta bajo todo respecto o consideración. Ejemplo: las leyes penales y en el CC los arts. 402 inc. 1º y 1464 Nº 1 y 2.
La sanción a su infracción es la nulidad absoluta (arts. 10, 1466 y 1682).
3) Leyes permisivas: Son las que permiten realizar algún acto o reco-nocen a un sujeto determinada facultad. Son leyes permisivas, por ejemplo, todas aquellas que regulan el ejercicio de un derecho (como el de propiedad) o todas aquellas que posibilitan celebrar un contrato.
Por lo general su infracción permite demandar indemnización de perjui-cios.
Por otra parte, atendiendo a sus caracteres, las leyes de Derecho Priva-do se clasifican en:
1) Leyes declarativas o supletorias: Son las que determinan las con-secuencias de los actos jurídicos cuando las partes interesadas no las han previsto y regulado de otra manera, teniendo libertad para hacerlo.
La ley suple el silencio o la omisión de las partes y para ello toma en consideración dos ideas directrices: reproduce la voluntad presunta de las partes (por ejemplo, en la compraventa, arts. 1793 a 1896) y la ley considera principalmente las tradiciones, costumbres, hábitos y el inte-rés general (por ejemplo, el art. 1718 cuando se establece la sociedad conyugal como régimen patrimonial normal del matrimonio).
2) Leyes prohibitivas o imperativas: Se imponen a la voluntad de los particulares, los cuales no pueden eludir su aplicación.
La doctrina ha señalado que las causas que determinan al legislador a dictar estas normas son de dos especies: asegurar el mantenimiento del orden público y proteger a las personas que por su edad, sexo o condi-ción física son incapaces de defender por sí mismas sus derechos y que de no mediar esta protección pueden ser víctimas de su debilidad o inexperiencia.
13
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
3) Leyes dispositivas: Son aquellas en que el legislador dicta una nor-ma para resolver conflictos de interés que se presentan entre personas que no han contratado entre sí. Ejemplo: arts. 1815 y 1817.
3.- CARACTERÍSTICAS DE LA LEY.
1) Emana de la autoridad pública: Congreso Nacional y Presidente de la República.
2) Es general: Sus destinatarios deben ser la comunidad toda o ciertos grupos o categorías de sujetos, pero no un individuo particularmente in-dividualizado.
3) Es obligatoria y coactiva: Sus imperativos y mandatos obligan a to-dos aquellos a quienes va dirigida, bajo sanción estatal para el caso de inobservancia.
4) Goza de presunción de conocimiento: No necesita probarse, se pre-sume conocida por todos. Art. 8º: “Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia.”
5) Permanencia en el tiempo: En la generalidad de los casos, la ley va dirigida a durar en el tiempo, es lo que se conoce como período de vi-gencia, que en teoría es indefinido en el tiempo.
6) Rige para situaciones futuras: Sólo excepcionalmente ella puede te-ner carácter retroactivo.
III.- EFECTOS DE LA LEY
1.- EFECTOS DE LA LEY EN CUANTO AL TIEMPO.
El art. 6º establece los requisitos para que la ley sea obligatoria:
a) Que sea promulgada por el Presidente de la República.
b) Que sea publicada en el Diario Oficial o en otra forma dispuesta en la misma ley (art. 7º inc. 3º).
14
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
El art. 7º regula lo relativo a la publicación de la ley, estableciendo:
a) Que la ley debe publicarse mediante su inserción en el Diario Oficial.
b) Que desde la fecha de su publicación, se entenderá conocida por to-dos.
c) Que desde la fecha de su publicación será obligatoria (regla general).
d) Que, para todos los efectos legales, la fecha de la ley será la de su publicación.
e) Que, no obstante lo anterior, en cualquier ley podrán establecerse re-glas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha en que la ley de que se trate entre en vigencia (vacancia de la ley).
1.1.- Presunción o ficción de conocimiento de la ley.
El art. 7º inc. 1º establece que desde la fecha de su publicación, la ley se entenderá conocida de todos. A su vez, el art. 8º dispone que nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vi-gencia.
Descansan estas disposiciones en el principio de que la ignorancia del Derecho no excusa su incumplimiento, consecuencia a su vez del princi-pio fundamental del CC de la omnipotencia de la ley.
En la doctrina (DUCCI), se suele indicar que el conocimiento supuesto que todos tienen de la ley no es en verdad una presunción, porque la base de toda presunción es que el hecho que se presume corresponde a lo que normalmente sucede, y es innegable que lo que acontece normal-mente es la ignorancia del Derecho por parte de la generalidad de los ciudadanos, los cuales, en el enorme laberinto de las leyes dictadas sin interrupción no pueden conocer ni siquiera una pequeña parte de ellas. De ahí que se hable más bien de una “ficción legal”.
Por la necesidad social de que nadie eluda el cumplimiento de la ley, se finge que con el hecho de su publicación nadie ignora sus preceptos, impidiendo así que se alegue su ignorancia.
1.2.- Derogación de las leyes.
La derogación consiste en la cesación de la eficacia de una ley en virtud de otra ley posterior. Se priva a la primera de su fuerza obligatoria, reemplazando o no sus disposiciones por otras.
El fundamento de la derogación de la ley lo encontramos en la perma-nente evolución de la sociedad, la que exige constantemente nuevas for-mas jurídicas, de acuerdo al momento histórico en que se vive.
Existen varias clases de derogación:
1) Derogación expresa, tácita y orgánica (arts. 52 y 53): Es expre-sa cuando la nueva ley dice explícitamente que deroga la antigua; es tá-cita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conci-liarse con las de la ley anterior, dejando vigente todo aquello de las le-yes anteriores que no pugne con las disposiciones de la nueva ley.
La doctrina –y así también lo ha reconocido la jurisprudencia– agrega la derogación orgánica, que es la que se produce cuando una ley discipli-
15
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
na toda la materia regulada por una o varias leyes precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de la ley antigua y la nueva.
2) Derogación total o parcial: Es total cuando suprime por completo la ley antigua, sea que se limite a establecer la supresión, sea que la reemplace por otras disposiciones, y es parcial cuando suprime uno o más preceptos de la ley antigua, sustituyéndolos o no por otros, que-dando el resto de las disposiciones vigentes.
Por otra parte, la ley especial dictada con posterioridad a otras leyes generales, deroga las disposiciones de éstas que no pueden coexistir con las normas de la primera. Lo anterior resulta de la aplicación del principio de la especialización así como también de los principios de la derogación tácita. En la situación inversa, es decir, a una ley especial sucede una ley general, la mayor parte de la doctrina, apoyándose en el aforismo “la ley posterior general no deroga la ley anterior especial”, sostiene que las disposiciones especiales deben ser derogadas expresa-mente por la ley general posterior.
Por último, una ley derogada no revive por el solo hecho de derogarse la ley derogatoria. Ello, porque:
1º La nueva ley nada puede haber dispuesto respecto a las situaciones jurídicas disciplinadas por las leyes anteriores, con lo cual lisa y llana-mente queda abolida la correspondiente institución jurídica o ésta que-da gobernada por normas o principios generales.
2º Si la nueva ley algo dispuso, significa que se aplican sus disposicio-nes, aun cuando sean idénticas a las disposiciones que a su vez fueron suprimidas por la ley derogatoria, también abolida ahora.
Es necesario, por tanto, que una ley devuelva expresamente su vigor a una ley derogada; la simple abrogación de la ley derogatoria no puede por sí sola dar vida a lo que ya no existe.
1.3.- Causas intrínsecas que producen la cesación de la eficacia de una ley.
Si bien la derogación constituye la causa más frecuente de la cesación de la eficacia legal, existen otras causas llamadas intrínsecas, porque van implícitas en la misma ley.
Tales causas intrínsecas son:
a) El transcurso del tiempo fijado para la vigencia de la ley.
b) La consecución del fin que la ley se propuso alcanzar.
c) La desaparición de una institución jurídica, o la imposibilidad de un hecho que era presupuesto necesario de la ley. Así, por ejemplo, ha-biendo sido derogada la pena de muerte (salvo para el ámbito del Dere-cho Penal Militar), todos los preceptos que partían de la base de su existencia, dejaron por esa sola circunstancia de producir efecto.
1.4.- Efecto inmediato y efecto retroactivo de la ley.
Respecto a la vigencia y obligatoriedad de la ley, pueden distinguirse tres períodos:
16
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
1º El período que media entre la entrada en vigor de la ley y la deroga-ción de la misma.
2º El período anterior a la entrada en vigor de la ley.
3º El período posterior a su derogación.
El art. 9º contiene un precepto universalmente aceptado: la ley sólo puede disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo.
Dos reglas contiene el precepto:
1º La ley dispone para el porvenir: Rige todos los actos y situaciones que se produzcan con posterioridad a su vigencia.
2º La ley nada dispone sobre los hechos pasados, realizados con ante-rioridad a su vigencia: Esta segunda regla, constituye el principio de la irretroactividad de la ley.
Las razones que han determinado el establecimiento de este principio se relacionan directamente con la seguridad jurídica.
Cuando la ley nueva alcanza con sus efectos al tiempo anterior a su vi-gencia, internándose en el dominio de la norma antigua, se dice que tie-ne efecto retroactivo, porque una ley vuelve sobre el pasado.
Cuando la ley nueva rige ella sola, exclusivamente, desde el día en que entra en vigor, todos los actos y situaciones que se produzcan en el fu-turo, hablamos de efecto inmediato de la ley.
En dicho contexto, la ley nueva no permite la subsistencia de la ley anti-gua, ni siquiera para las situaciones jurídicas nacidas en el tiempo en que ésta última regía.
Los efectos de tales relaciones jurídicas, que se produzcan después de entrar en vigencia la nueva ley, se regirán por ésta, en virtud del seña-lado efecto inmediato.
La regla general es el efecto inmediato de la ley. Lo excepcional es el efecto retroactivo.
Sin embargo, la ley antigua, a pesar de haber sido derogada, continúa rigiendo aquellos contratos celebrados bajo su vigencia. En este caso, entonces, no hay efecto inmediato de la ley nueva, sino que ultra-activi-dad de la ley antigua.
El principio de irretroactividad se halla consagrado en el CC y no en la CPR. Por lo tanto, no puede obligar al legislador, ya que éste sólo está subordinado a la CPR. En síntesis, el legislador tiene libertad para dic-tar leyes retroactivas, salvo en materia penal –a menos que la nueva ley sea más favorable, art. 18 CP– y en materia civil respecto al derecho de dominio en cuanto nadie puede ser privado de su dominio sino por ex-propiación por causa de utilidad pública, y pagando al afectado la perti-nente indemnización (art. 19 Nº 24 CPR).
En consecuencia, cualquiera ley que atentare contra el derecho de do-minio habido bajo el imperio de una ley anterior, será inconstitucional.
Por otra parte, el art. 9º, como toda ley, es obligatorio para el juez. Este no puede aplicar una ley con efecto retroactivo, salvo que la misma ley
17
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
así lo disponga, caso en el cual está obligado a aplicarla con ese efecto. El art. 9º contiene pues una prohibición para el juez, pero no para el le-gislador.
Finalmente, la jurisprudencia ha resuelto que la retroactividad es una regla de excepción, que debe interpretarse y aplicarse en forma restric-tiva, de acuerdo a sus propios términos.
1.5.- Ley sobre el efecto retroactivo de las leyes.
La ley, promulgada en 1861, tiene por objeto, como lo dice su art. 1º, decidir los conflictos que resulten de la aplicación de leyes dictadas en diversas épocas. Se funda la ley en la teoría de los derechos adquiridos y en las meras expectativas (BLONDEAU, PORTALIS y GABBA), pero en algunos puntos se aparta de sus soluciones y establece otras que han parecido más justas y adecuadas al legislador.
La teoría de los derechos adquiridos y las meras expectativas puede enunciarse así: una ley es retroactiva cuando lesiona intereses que para sus titulares constituyen derechos adquiridos, en virtud de la ley anti-gua; pero no lo es, cuando sólo vulnera meras facultades legales o sim-ples expectativas.
Se entiende por derechos adquiridos, todos aquellos derechos que son consecuencia de un hecho apto para producirlos bajo el imperio de una ley vigente al tiempo en que el hecho se ha realizado y que han entrado inmediatamente a formar parte del patrimonio de la persona, sin que importe la circunstancia de que la ocasión de hacerlos valer se presente en el tiempo en que otra ley rige.
Por su parte, las facultades legales constituyen el supuesto para la ad-quisición de derechos y la posibilidad de tenerlos y ejercerlos (por ejem-plo, la capacidad, la facultad para testar).
Por último, las simples expectativas son las esperanzas de adquisición de un derecho fundadas en la ley vigente y aún no convertidas en dere-cho por falta de alguno de los requisitos exigidos por la ley (por ejem-plo, la expectativa a la sucesión del patrimonio de una persona viva; la expectativa de adquirir por prescripción el dominio).
La LERL regula las siguientes materias:
1) Leyes sobre el estado civil: Sólo se podrá adquirir un estado civil conforme a las leyes vigentes. No obstante lo anterior, el estado civil adquirido bajo la ley antigua se mantiene, aunque la ley en virtud del cual se contrajo, se modifique.
Los efectos del estado civil se rigen por las disposiciones de la nueva ley.
2) Leyes sobre las personas jurídicas: Si bien no se puede descono-cer por una nueva ley la existencia de las personas jurídicas constitui-das con anterioridad, bajo el imperio de una ley antigua, en cuanto a sus derechos y obligaciones quedan supeditadas a lo que disponga la nueva ley.
3) Leyes acerca de la capacidad: Se debe distinguir al respecto entre la capacidad de goce y la de ejercicio.
18
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
La capacidad de goce queda sometida a las nuevas leyes, pues constitu-ye una facultad legal. En cuanto a la capacidad de ejercicio, subsiste bajo el imperio de una nueva ley, aunque ésta exija condiciones diver-sas para su adquisición.
Con todo, en la práctica la capacidad de ejercicio, aunque no se pierda, puede verse severamente limitada por la nueva ley, pues en cuanto a su ejercicio, a sus efectos, rigen las disposiciones de la nueva ley. En todo caso, éstas no alcanzan a los actos jurídicos ejecutados con anteriori-dad.
4) Leyes sobre guardas: La guarda constituida de conformidad con la ley vigente se respeta, aun cuando la nueva ley exigiere otras condicio-nes. En lo que refiere a las funciones, remuneraciones, incapacidades o excusas supervinientes se sujeta a la nueva ley.
En lo relativo a las penas, por un descuido o torcida administración, se estará a la ley más benevolente, es decir, a la que aplica una pena me-nos rigurosa; excepción: las faltas se sancionarán conforme a la ley vi-gente en el momento en que se cometió.
5) Leyes relativas a los bienes: Dos reglas:
1º Los derechos reales adquiridos bajo una ley, subsistirán bajo el impe-rio de otra.
2º En lo que se refiere a los efectos de tales derechos (goces, cargas y extinción), prevalecerán las disposiciones de la nueva ley.
6) Leyes relativas a la posesión: Respecto de la pérdida, recupera-ción y conservación de la posesión adquirida bajo el amparo de una ley, se aplica la ley nueva, es decir, todo el fenómeno fáctico de la posesión queda regulado por la nueva ley.
7) Derechos deferidos bajo una condición: Si la nueva ley establece que la condición se entenderá fallida de no cumplirse dentro de cierto plazo (y por ende no se adquirirá el derecho), debemos distinguir:
1º El derecho subsistirá bajo el imperio de la nueva ley, por el tiempo que señale la ley precedente.
2º Pero si el tiempo señalado por la ley precedente para cumplir la con-dición fuere mayor que el plazo señalado por la nueva ley, contado tal plazo desde la fecha en que la última ley empiece a regir, la condición deberá cumplirse dentro del referido plazo (de la nueva ley), so pena de tenerse por fallida.
8) Prohibición de usufructos, usos, habitaciones y fideicomisos sucesivos: Si bajo el imperio de una ley antigua, se permitiera la suce-sión de estos derechos sucesivamente, y si bajo el imperio de esa ley hubiera fallecido el primer usufructuario, pasa al segundo, si la nueva ley lo prohíbe (esos usufructos sucesivos), se respeta al segundo usu-fructuario, pero caducan los derechos de todos los demás usufructua-rios, porque eso es lo que ha dispuesto la nueva ley.
9) Leyes relativas a la sucesión por causa de muerte: Regula los si-guientes temas:
1º Sucesión testamentaria: En cuanto a los requisitos externos, se ri-gen por la ley vigente al otorgamiento del testamento.
19
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
En cuanto a los requisitos internos, la ley nada dice al respecto y los au-tores dan soluciones contradictorias:
- FABRES afirma que la capacidad y libre voluntad del testador se rigen por la ley vigente al tiempo de la muerte del mismo.
- A juicio de ALESSANDRI, lo más aceptable es que los requisitos inter-nos del testamento se rijan por la ley vigente al tiempo de su otorga-miento.
- CLARO SOLAR señala que la capacidad y la voluntad del testador de-ben existir tanto en el instante en que se otorga el testamento, como en el momento de la apertura de la sucesión.
Finalmente, las disposiciones testamentarias están sujetas a la ley vi-gente al tiempo de la muerte del testador (apertura de la sucesión).
2º Sucesión intestada: La misma regla que el art. 18 establece sobre las disposiciones testamentarias, se aplica a la sucesión intestada.
De tal forma, el que era incapaz según la antigua ley, puede recibir la asignación si a la apertura de la sucesión la nueva ley lo considera ca-paz.
Por el contrario, el que era capaz de suceder bajo la antigua ley no po-drá recoger la herencia si en el instante de su delación, es incapaz con arreglo a la nueva ley.
3º El derecho de representación: Se regirá por la ley vigente a la apertura de la sucesión.
Por su parte, el inc. 2º del art. 20 dispone lo que sucede ante un cambio de legislación, si en el testamento se había llamado a suceder según las normas del derecho de representación. En este caso, el testador ha ins-tituido heredero a una persona determinada y en caso de llegar a faltar, dispone que deben ser llamadas las personas que tienen derecho a re-presentar al primer heredero.
En esta hipótesis, dice la ley, para la determinación de esas personas se atenderá a la ley vigente a la fecha en que se otorgó el testamento.
4º Partición y adjudicación: Regirán las normas vigentes a la época de la delación de la herencia, es decir, las vigentes al momento del fa-llecimiento del causante, por regla general.
10) Leyes relativas a los contratos: Las leyes vigentes al tiempo de celebrar un contrato, se entenderán incorporadas en el mismo. En con-secuencia, dichas leyes determinan tanto los requisitos necesarios para la validez del contrato como el alcance de los derechos y obligaciones por él generados.
Dos excepciones:
1º En lo relativo a las leyes procesales: Se aplicarán las leyes vigentes al momento de promoverse la contienda judicial.
En todo caso, en materia de prueba, debemos distinguir entre las leyes procesales sustantivas –qué medios de prueba se admiten– y las leyes procesales adjetivas –cómo debe rendirse la prueba–. En cuanto a los
20
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
medios de prueba admisibles, rige la ley vigente al celebrarse el contra-to; en cuanto a la forma de rendir la prueba, rige la nueva ley.
2º En lo relativo a las penas que por la infracción del contrato impon-gan las leyes: El incumplimiento se castigará conforme a la ley vigente a la época de la infracción, no del contrato. Las penas estipuladas por las partes en caso de incumplimiento quedan sujetas a las leyes vigen-tes al tiempo de celebrar el contrato.
11) Leyes relativas al procedimiento: Las leyes de procedimiento ri-gen in actum, tienen efecto inmediato, desde su promulgación.
Excepcionalmente, los plazos que hubiesen empezado a correr y las ac-tuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se rigen por la ley vigente al tiempo de su iniciación.
12) Leyes relativas a la prescripción: El art. 25, que se refiere tanto a la prescripción adquisitiva como extintiva, establece que es el prescri-biente quien elige la ley que debe regir la prescripción alegada.
El art. 26, que sólo se refiere a la prescripción adquisitiva, señala que si bajo el imperio de una ley antigua un derecho era prescriptible, y la ley nueva lo declara imprescriptible, se aplica la ley nueva, ya que sólo existía una mera expectativa.
2.- EFECTOS DE LA LEY EN CUANTO AL TERRITORIO.
Los problemas que origina el conflicto de leyes en el espacio, giran en torno a dos principios contrapuestos: el territorial y el personal o extra-territorial.
Según el principio territorial, las leyes se dictan para un territorio y tie-nen su límite dentro del mismo.
Según el principio personal, las leyes se dictan para las personas y si-guen a éstas fuera del territorio nacional.
El art. 14 consagra en nuestro Derecho el principio territorial, al dispo-ner que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, inclusos los extranjeros.
Conforme a lo anterior, en principio, todos los individuos que habitan en el territorio nacional, sean chilenos o extranjeros, quedan sometidos a la ley chilena desde el punto de vista de sus personas, sus bienes y sus actos jurídicos.
Dicho principio, respecto de los bienes, también está consagrado en el art. 16 inc. 1º.
2.1.- Excepciones al principio de la territorialidad consagrado en el art. 14.
Dicho principio no tiene más excepciones que las siguientes, admitidas por el Derecho Internacional:
1º Los soberanos de un Estado quedan sometidos a sus leyes, donde-quiera se encuentren.
2º Los agentes diplomáticos acreditados ante un país, están sometidos a las leyes del Estado al cual representan.
21
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
3º Los barcos de guerra de nación extranjera, aun los surtos en aguas territoriales chilenas, y las aeronaves militares extranjeras autorizadas para volar en el espacio aéreo chileno, están sometidos a las leyes del Estado al cual pertenecen, tratándose de aquellos actos realizados al in-terior de las naves o aeronaves. Igual principio rige para los barcos y aeronaves militares chilenos, en el extranjero.
2.2.- Equiparación de los chilenos y extranjeros.
En compensación a las obligaciones que el art. 14 impone a los extran-jeros al someterlos a las leyes chilenas, se les otorga en el art. 57 una franquicia, al establecerse que en lo relativo a la adquisición y goce de los derechos civiles, le ley no reconoce diferencias entre los chilenos y los extranjeros.
Hay algunas excepciones a la regla anterior, fundadas más bien en el domicilio antes que en la nacionalidad.
2.3.- Extraterritorialidad de la ley.
Los casos en que la ley produce efectos fuera del territorio del Estado que las dicta, son excepcionales, porque la regla general es que no pro-duzca efectos sino dentro de sus límites.
No obstante, hay casos en que la ley chilena produce efectos fuera del territorio nacional, hipótesis en la cual hablamos de extraterritorialidad de la ley chilena.
Para abordar este tema, debemos distinguir entre tres tipos de leyes:
1) Leyes personales: La extraterritorialidad de la ley chilena está de-terminada por el art. 15. El legislador chileno quiere evitar que, me-diante un subterfugio, se burlen las leyes nacionales relativas al estado y capacidad de las personas y a las relaciones de familia, todas de or-den público, ligadas a la constitución misma de la sociedad, y en espe-cial a la familia, su núcleo básico.
Constituyendo esta norma una excepción al principio general de la te-rritorialidad, debe aplicarse restrictivamente, sólo en los casos que ella contempla.
a) Análisis del Nº 1 del art. 15: El acto ejecutado por un chileno en el extranjero está sujeto a la ley chilena, en cuanto a su estado y capaci-dad, si ese acto va a producir efectos en Chile. Si los produce, queda su-jeto a las leyes chilenas; en caso contrario, se rige por las leyes del país en que el acto se realiza.
b) Análisis del Nº 2 del art. 15: Esta disposición tiene por objeto prote-ger a la familia chilena. Los chilenos domiciliados o residentes en el ex-tranjero quedan sometidos a la ley chilena en lo que respecta a sus rela-ciones de familia; los derechos que emanen de tales relaciones de fami-lia, sólo pueden reclamarse por los parientes y el cónyuge chilenos.
Directamente ligada con esta disposición está la norma del art. 998. La regla general respecto a las sucesiones (art. 955) es que éstas se reglan por las leyes del último domicilio del causante; pero como las leyes chi-lenas protegen siempre a los parientes chilenos, han establecido que si en una sucesión abierta en el extranjero tiene el causante bienes en Chile, en éstos deberá adjudicarse el total de lo que corresponda a los
22
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
herederos chilenos, quienes tendrán los mismos derechos que las leyes chilenas les acuerdan en las sucesiones abiertas en Chile.
El art. 998 está ubicado entre las reglas de la sucesión abintestato, pe-ro de acuerdo con la doctrina unánime, este precepto debe aplicarse por analogía a las sucesiones testamentarias en lo que respecta a las asignaciones forzosas de los sucesores chilenos, pues existen las mis-mas razones de protección en una y otra sucesión.
2) Leyes reales: Son las que se refieren directamente a los bienes, y sólo de un modo accidental o accesorio a las personas.
El principio general, basado en la territorialidad, es que los bienes si-tuados en Chile, se rigen por la ley chilena (art. 16). No se toma en con-sideración para determinar cuál es la ley aplicable a un bien situado en Chile, la nacionalidad del propietario, sino que exclusivamente el lugar de su ubicación.
A contrario sensu, se desprende del art. 16 inc. 1º que los bienes situa-dos en el extranjero no están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean chilenos y residan en el territorio nacional.
Excepciones al principio anterior:
1º Art. 16 inc. 2º: La regla del art. 16 inc. 1º se entiende sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en el extranjero. Esto implica que no obstante estar situados los bienes en Chile, las estipulaciones contractuales que a ellos se refieren, otor-gadas válidamente en el extranjero, tienen pleno valor y efecto en Chile (el art. 16 inc. 3º contiene una contraexcepción que nos devuelve al principio general del inc. 1º: pero los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes chile-nas).
2º Art. 955: En efecto, dado que los bienes situados en Chile están suje-tos a la ley chilena, la manera de adquirir dichos bienes también ha de ser conforme a nuestra ley.
Sin embargo, según el art. 955, la sucesión –que es un modo de adqui-rir– se regla por la ley del último domicilio del causante; de suerte que si éste fallece teniendo su último domicilio en el extranjero, se regirá por la ley del país en el cual tenía su último domicilio (sin perjuicio que en lo relativo a los bienes que se encuentran en Chile regirá el art. 149 COT).
Aquí también opera una contraexcepción, que nos devuelve al principio general del art. 16 inc. 1º: la contenida en el art. 998, respecto del cón-yuge y parientes chilenos.
3) Leyes relativas a los actos y contratos: Para determinar la ley por la que se rige un acto jurídico ejecutado en el extranjero, debemos dis-tinguir entre los requisitos internos o de fondo (voluntad, capacidad, objeto y causa) y los requisitos externos o de forma (solemnidades).
a) Ley que rige la forma de los actos: Los actos jurídicos se rigen por la ley del lugar en que han sido ejecutados o celebrados, cualquiera que sea la legislación del país en que han de producir sus efectos, según el principio lex locus regit actum, consagrado entre nosotros en los arts. 17, 16 inc. 2º y 1027.
23
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
La Corte Suprema ha declarado que este principio es de carácter gene-ral, se refiere a todo acto o contrato, a todo instrumento, sea público o privado.
b) Requisitos necesarios para que un instrumento público otorgado en el extranjero tenga validez en Chile:
1º Que haya sido extendido con las formalidades prescritas por la ley del país en que se otorgó.
2º Que se pruebe su autenticidad conforme a las normas establecidas en el CPC (legalización). La autenticidad de los documentos públicos se refiere al hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la manera que en los respectivos instrumentos se ex-prese (art. 17 inc. 2º).
c) Excepción al principio lex locus regit actum: El art. 1027 sólo recono-ce validez a los testamentos otorgados en país extranjero cuando fueren escritos. Para algunos autores, constituirían también excepciones al principio los arts. 18 y 2411.
d) Casos en que las escrituras privadas no valen como prueba en Chile (art. 18): En los casos en que las leyes chilenas exigen instrumentos pú-blicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en que hayan sido otorgadas.
e) Ley que rige los requisitos internos del acto o contrato: Por regla ge-neral, al igual que los requisitos externos, se rigen por la ley del país en que el acto o contrato se ejecuta o celebra. Pero como estos requisitos miran, por una parte, al estado y capacidad de las personas, y por otra parte a los bienes, debemos tener presente lo dicho respecto a las leyes personales y reales, y considerar de igual forma si el acto jurídico pro-ducirá o no sus efectos en Chile.
El problema sólo se planteará si tales efectos se producen en Chile, ca-so en el cual debemos distinguir entre el chileno y el extranjero, en cuanto al estado y capacidad (art. 15): el primero debe sujetarse a nuestra ley, mientras que el segundo, a la ley del país en que el acto o contrato se ejecutó o celebró.
IV.- INTERPRETACIÓN DE LA LEY
1.- CONCEPTO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY.
ALESSANDRI, SOMARRIVA y VODANOVIC entienden por interpretar la ley la determinación de su significado, alcance, sentido o valor en gene-ral frente a las situaciones jurídicas concretas a que dicha ley debe apli-carse.
Para DUCCI, la interpretación de la ley consiste en fijar su verdadero sentido y alcance, pero además incluye el conjunto de actividades indis-pensables para aplicar el derecho.
De ahí que la interpretación de la ley tenga dos elementos: uno abstrac-to, que es la interpretación propiamente tal y radica en fijar el sentido
24
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
de la ley; y uno concreto, que es la aplicación, que consiste en adaptar la ley al hecho concreto.
Existen al menos dos posturas respecto de la interpretación de la ley. Una primera posición señala que sólo debe interpretarse una ley cuan-do existen dudas sobre su sentido y alcance, de lo que se desprende que habría leyes –las claras– que no requerirían interpretación. Una segun-da postura, postulada por RODRÍGUEZ GREZ, señala que todas las le-yes deben ser interpretadas. Fundamenta lo anterior en el art. 19, que establece que “cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”. Para el autor, siem-pre se realiza un ejercicio de interpretación para determinar si el senti-do de una ley es claro o no.
En el mismo sentido, RUZ señala que no siempre será la norma confusa o contradictoria la que corresponde interpretar; la ley clara también es objeto de interpretación no sólo en caso de las lagunas o vacíos, o du-das o contradicciones, sino que además cuando el juez debe determinar si la norma abstracta y general corresponde o no aplicarla al caso con-creto y particular.
2.- SISTEMAS DE INTERPRETACIÓN.
La “hermenéutica legal” es el arte de interpretar los textos legales, y por esto está constituido por aquel conjunto de formas y métodos para realizar la interpretación.
Cuando estos principios están establecidos por el legislador, tenemos el sistema de interpretación reglado, pues el legislador señala las pautas al juez para resolver, establece los criterios o principios de interpreta-ción.
En el sistema de interpretación no reglado, las pautas no se encuentran establecidas por el legislador. Este sistema deja todo al arbitrio del juez, y podrían producirse más fácilmente arbitrariedades.
Nuestro Código, a diferencia del CC francés, estableció normas aplica-bles a la interpretación de la ley en los arts. 19 al 24, y en otras disposi-ciones como los arts. 3º, 4º, 11 y 13.
Las preguntas que buscan saber cuál es el sentido de la ley y a quién corresponde determinar este sentido, han planteado diferentes solucio-nes, conocidas como los métodos de interpretación.
Se suele distinguir, por una parte, entre el método lógico tradicional y, por otra parte, los métodos nuevos o modernos de interpretación.
Los métodos de interpretación son los siguientes:
1) Método lógico tradicional: Este método pretende sobre todo inda-gar acerca de la voluntad del legislador al momento de ser redactada y promulgada la ley. Es propia del positivismo jurídico en boga en el siglo XIX, del cual nace la Escuela Exegética (DURANTON, AUBRY et RAU, DEMOLOMBE, TROPLONG, LAURENT), que postula un fuerte apego al texto, un culto al tenor literal de la ley.
Se sostiene por esta escuela que en los códigos está todo el Derecho, aun cuando hayan cambiado las circunstancias que motivaron la pro-mulgación de los mismos.
25
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
La interpretación se realiza a través de procedimientos fundamental-mente lógicos, sin que se permita el arbitrio judicial, vale decir, se ex-cluye la posibilidad que el juez adecue las normas en el tiempo.
Se distingue en este método entre interpretar y aplicar la ley. La inter-pretación corresponde al legislador y al juez a partir de normas fijas. La aplicación corresponde al juez; para este último su misión prioritaria es aplicar más que interpretar.
Los arts. 3º y 5º CC son una manifestación de los principios anteriores.
Se le critica fuertemente, pues impide toda evolución y progreso del de-recho. Impide que el derecho, a través de una interpretación progresi-va, pueda adaptarse a la evolución de los tiempos y a los cambios socia-les.
2) Método histórico evolutivo: Según este método, la ley no debe concebirse como la voluntad de su autor; una vez dictada, se independi-za de quien la creó, adquiere existencia autónoma y comienza a vivir su propia vida, cuyo destino es satisfacer un presente en constante renova-ción.
El intérprete está llamado a hacer cumplir ese destino, vale decir, res-petando la letra de la ley, puede atribuirle un significado diverso del originario, que responda a las nuevas necesidades sociales.
El principio es el siguiente: debe darse a la ley, no el sentido que tuvo al tiempo de dictarse, sino el que pueda tener al momento de ser aplica-da.
Se suele criticar este método, indicándose que no señala una pauta pa-ra ajustar el sentido de la ley a los tiempos nuevos, al presente, pudien-do degenerar la operación en la arbitrariedad. Además, como el sentido de la ley queda sujeto a los cambios de cada época y a las influencias del ambiente, la certidumbre de la ley desaparece y por ende la seguri-dad de los particulares para realizar sus negocios jurídicos.
3) Método de la libre investigación científica: Tiene su origen en el tratadista francés GENY. Este método hace entrar en juego la interpre-tación sólo cuando hay dudas acerca del sentido de la norma. Tal senti-do se determina de acuerdo con la intención del legislador que revelan las circunstancias dominantes a la época de la dictación de la ley y no a la época de su aplicación.
El intérprete debe reconstituir el pensamiento del Poder Legislativo considerando el que habría tenido el legislador en su época, si hubiera conocido las dificultades que hoy se presentan.
Hasta aquí, hay coincidencia con el método lógico tradicional. La dis-crepancia comienza frente a las obscuridades insalvables y los vacíos o lagunas de la ley. En tales casos, inútil resulta buscar una intención le-gislativa que no va a existir. El intérprete debe entonces crear la solu-ción adecuada al caso. La investigación que realiza es libre y científica. Libre, porque la investigación se encuentra sustraída a la autoridad po-sitiva de las fuentes formales del Derecho. Científica, porque se apoya en elementos objetivos que sólo la ciencia puede revelar (la historia, la sociología, la psicología, la economía, etc.)
26
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
De tal forma, el plano científico estaría representado por las fuentes materiales o reales del derecho, mientras que las fuentes formales, co-rresponderían a un plano técnico. En consecuencia, las fuentes materia-les deben prevalecer sobre las fuentes formales en caso de oscuridad o ausencia de la ley, como la ciencia prevalece sobre la técnica.
4) Método positivo teleológico: Según este método, las normas jurí-dicas tienen un fin práctico y éste es el que debe indagar el intérprete y no la voluntad o intención del legislador, que es subjetiva y puede no coincidir con aquel fin.
Dos críticas fundamentales se hacen a este método:
a) Se sostiene que el defecto de este método consiste en suponer que cada ley tiene un fin práctico, propio, único, cuando en realidad tanto la norma legal como la conducta por ella regulada supone una cadena de múltiples fines sucesivamente articulados.
b) Los fines pueden entenderse de manera contradictoria y su aprecia-ción puede llevar a la arbitrariedad.
5) Método de la jurisprudencia de los intereses: Según muchos no es sino la versión más moderna del método teleológico. Parte de la base de que las leyes son la resultante de los intereses materiales, naciona-les, religiosos y éticos que luchan dentro de una comunidad jurídica.
Consecuentemente, el intérprete, para resolver una cuestión, debe in-vestigar y ponderar los intereses en conflicto y dar preferencia al que la ley valore más. Y para este efecto, su inspiración y guía deben ser los intereses que son causa de la ley, dejando de lado la letra de ésta y los pensamientos subjetivos del autor de la misma; a la solución del caso, el intérprete y el juez deben adecuar el texto legal mediante una interpre-tación restrictiva, extensiva y hasta correctiva, si el nuevo orden social o político así lo reclama.
6) Método de la Escuela del Derecho Libre: Obra de Germán KAN-TOROWICH, surge como una reacción directa a la “plenitud hermética de la ley”. Coloca al juez en una función mucho más protagónica, a éste le toca una función más creadora del derecho, al momento de realizar la interpretación del derecho. El autor sostiene que frente al derecho estatal hay un derecho libre que puede o no coincidir, la jurisprudencia no puede basarse exclusivamente en el derecho estatal, y si la ciencia del derecho posee fuerza creadora, la jurisprudencia no será nunca me-ra servidora de la ley.
Se le critica señalando que esta doctrina destruye la certeza creadora del derecho. La aplicación del derecho, ya no es un proceso intelectual, sino un proceso de intuición jurídica (así fallará el juez). Podrá conside-rar la ley (ésta es una opinión), pero puede o no aplicarla el juez (no es una obligación para éste).
3.- CLASES DE INTERPRETACIÓN.
3.1.- De acuerdo a si emana de la propia autoridad que la dictó o de la doctrina.
1) Interpretación doctrinal o privada: Es aquella que es realizada por los especialistas en el derecho, abogados, académicos, juristas y
27
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
tratadistas. Ella no está sujeta a reglas de ninguna especie, es efectua-da, por lo tanto, de manera absolutamente libre o no reglada.
El producto de esta interpretación privada se denomina doctrina, bien que el término doctrina se refiera a la opinión, estudio e investigación de instituciones de derecho en general y no sólo de la interpretación de la ley.
Esta interpretación doctrinal o privada no tiene fuerza obligatoria, su influencia va a tener validez en base al peso académico, al prestigio de su autor, pero también a la pertinencia del comentario jurídico aun sin una base de prestigio académico previo.
2) Interpretación auténtica: Es, en general, la que emana de la pro-pia autoridad que dictó la norma. No sólo entonces es la que emana del legislador, sino que también del juez y de las demás autoridades admi-nistrativas.
Puede ser de tres clases:
i.- Interpretación legal: Es aquella que realiza el legislador a través de otra ley. El art. 3º inc. 1º establece que “Sólo toca al legislador ex-plicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio”.
El art. 9º inc. 2º señala los alcances de la ley interpretativa, disponien-do que la ley interpretativa se va a incorporar a la ley interpretada; por ello tiene efecto retroactivo, por cuanto al incorporarse a la ley inter-pretada regirá todas las situaciones ocurridas con anterioridad a la dic-tación de la ley interpretativa, con la limitación que si en el tiempo in-termedio se dicta una sentencia quedando ésta ejecutoriada, no afecta-rá sus efectos.
Se dice, no sin razón, que es impropio denominar interpretación autén-tica a este tipo de leyes interpretativas, pues la declaración de derecho hecha por el propio legislador es, por su propia naturaleza, una ley, y no hay que calificar de interpretación lo que tiene su propio nombre, ya que los preceptos en que el legislador aclare el sentido de leyes que ha-yan sido dictadas con anterioridad, constituirán una clase especial de ellas, pero no una propia y verdadera interpretación.
ii.- Interpretación judicial: Es aquella que realiza el juez a través de sus sentencias judiciales. La interpretación judicial no tiene fuerza obli-gatoria sino para las partes que en el juicio específico intervienen, por aplicación del efecto relativo de las sentencias (art. 3º inc. 2º).
Esta interpretación es absolutamente reglada. Las disposiciones conte-nidas en los arts. 19 al 24 y los demás artículos pertinentes que comple-mentan este proceso interpretativo, son una muestra de que estas re-glas obligan al juez.
iii.- Interpretación administrativa: Es aquella que es realizada por determinados órganos de la Administración Pública en el ejercicio de su función fiscalizadora. Ejemplo: Contraloría General de la República, Servicio de Impuestos Internos, Inspección del Trabajo, etc. Tampoco tiene fuerza obligatoria para los tribunales, pero sin duda la especifici-dad de las materias sobre las que versa su interpretación representa una opinión no descartable, sobre todo para el juez generalista.
3.2.- De acuerdo al resultado de la interpretación.
28
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
1) Interpretación declarativa: Es la que se hace estando acordes la letra y el espíritu o intención del legislador y sin que como resultado de la misma se dé preponderancia a una u otro.
En otras palabras, es aquella en que la letra de la ley coincide perfecta-mente con la voluntad del legislador. Ejemplo: art. 74.
2) Interpretación restrictiva: Es aquella en donde se da una prepon-derancia al sentido estricto de la letra sobre el que pudiera significar su intención.
En otras palabras, la voluntad del legislador alcanza a un menor núme-ro de casos que la letra de la ley. Lo que quiso decir el legislador es me-nos de lo que se encuentra en el texto de la ley, por ello hay que aplicar estrictamente el texto de la ley.
3) Interpretación extensiva: Es aquella que consiste en extender el texto legal a supuestos comprendidos en su verdadero sentido, por en-cima del que la letra revela. Es decir, interpretando extensivamente una ley, la voluntad del legislador alcanza a un mayor número de casos que el que señala su letra.
4.- CRITERIOS Y ELEMENTOS DE INTERPRETACIÓN EN NUES-TRO ORDENAMIENTO JURÍDICO.
Ellos están consagrados en los arts. 19 al 24 CC.
Los criterios de interpretación que priman son dos:
1) Subjetivo o histórico: Trata de reconstituir el pensamiento o volun-tad del legislador.
2) Objetivo o normativo: Pretende que la ley tiene una significación propia independiente del pensamiento de sus autores.
El primer criterio ha sido largamente criticado por varias razones: pri-meramente por la imposibilidad de determinar una voluntad subjetiva del legislador. En seguida, porque si ello fuera posible conduciría al in-movilismo jurídico. Finalmente, por cuanto la ley es la voluntad del Es-tado, no la de los que participaron en su elaboración.
RUZ señala que el CC es claro en cuanto a que privilegia el criterio ob-jetivo. Agrega que lo curioso está en que la mayoría de los autores y profesores civilistas buscan siempre la voluntad del creador del CC cuando interpretan sus textos, lo que va en franca oposición a las pro-pias directivas que éste dio para su interpretación.
En cuanto a los elementos de interpretación, se presentan los mis-mos cuatro elementos de SAVIGNY: gramatical, lógico, sistemático e histórico, a los que se suman los del art. 24, que son el espíritu general de la legislación y la equidad natural.
4.1.- Elemento gramatical.
Según DUCCI este elemento implica el análisis de la semántica y de la sintaxis del precepto legal. En otros términos, consiste en determinar cuál es el sentido contenido en la formulación gramatical o verbal em-pleada por el texto de la ley.
29
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Así lo señala claramente el art. 19 inc. 1º: “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu.”
Los arts. 20 y 21 nos permiten entender qué sentido darle a las pala-bras de la ley.
La regla general se encuentra en la primera idea del art. 20: “Las pala-bras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras…”. Durante mucho tiempo los tribuna-les estimaron que el sentido natural y obvio era el que le fija el Diccio-nario de la Real Academia Española de la Lengua. Hoy se piensa que el sentido natural y obvio de las palabras es el que se encuentra en el uso corriente que se le da a las palabras en la comunidad o medio en el que se las emplea.
Hay dos excepciones a esta regla general:
1) Art. 20 segunda parte: “…pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal.”
2) Art. 21: “Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso.”
4.2.- Elemento lógico.
Según DUCCI consiste en la concordancia que debe existir entre las di-versas partes de la ley, pues es natural que éstas no sean contradicto-rias y exista entre ellas una unidad conceptual y de criterio.
Busca, en definitiva, determinar cuál es el propósito perseguido por el legislador, cuál es la razón de la ley, por eso que algunos autores ha-blan de la ratio legis.
El elemento lógico lo encontramos en dos disposiciones:
1) Art. 19 inc. 2º (excluyéndose la parte final): “Pero bien se puede, pa-ra interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma…”. Nos dice esta nor-ma que el contexto de la ley nos servirá para fijar el sentido de cada una de sus partes.
2) Art. 22 inc. 1º, conocido como “la regla de contexto”: “El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de ma-nera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.”
4.3.- Elemento histórico.
Podemos decir que hay dos objetos que pretende alcanzar este elemen-to histórico: primeramente, la indagación del Estado de Derecho exis-tente al momento de la dictación de la ley, aunque, en segundo lugar, y más particularmente, lo que busca es indagar cuáles son los anteceden-tes históricos de la ley.
Los antecedentes históricos de la formación de la ley son fundamenta-les. Determinar a quién correspondió la iniciativa, si al Presidente o a un Parlamentario, y a qué bancada pertenecía éste, sobre todo el exa-men de las actas de las comisiones, donde se encuentran las discusio-
30
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
nes, las opiniones de expertos que se consultaron (informes en dere-cho), etc.
Todos estos antecedentes constituyen lo que se llama el establecimiento de la historia fidedigna de la ley, al que se refiere el Código en la parte final del art. 19 inc. 2º: “…pero bien se puede, para interpretar una ex-presión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su estableci-miento.”
4.4.- Elemento sistemático.
En el elemento sistemático, la correspondencia de la legislación se bus-ca más allá de la propia ley interpretada, analizando otras leyes, parti-cularmente si versan sobre el mismo asunto (DUCCI).
De este modo, la extensión del elemento sistemático en nuestra inter-pretación nos puede llevar al análisis de los principios generales de la legislación. En otros términos, este elemento se basa en la adecuada re-lación y armonía que debe existir entre las distintas normas jurídicas y las distintas instituciones jurídicas que forman parte del ordenamiento jurídico.
La disposición que contiene este elemento sistemático está principal-mente en el art. 22 inc. 2º: “Los pasajes obscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto.”
También el art. 24 habla del elemento sistemático, cuando éste se hace extensivo al espíritu general de la legislación y a la equidad natural (ambos deben ser usados en conjunto): “En los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural.” La equidad natural es la justicia aplicada al caso concreto.
4.5.- Reglas auxiliares en la interpretación.
Además de los elementos anteriores, hay ciertas reglas que pueden ser de ayuda para el juez en su interpretación.
1) Principio de la especialidad: La norma especial prevalece por so-bre la general. Este principio se encuentra en el art. 4º: “Las disposicio-nes contenidas en los Códigos de Comercio, de Minería, del Ejército y Armada, y demás especiales, se aplicarán con preferencia a las de este Código.”
También hace mención a este principio el art. 13: “Las disposiciones de una ley, relativas a cosas o negocios particulares, prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma ley, cuando entre las unas y las otras hubiere oposición.”
2) Art. 23: “Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que de-ba darse a toda ley, se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes.”
3) Principio de la analogía jurídica o argumento a pari: Puede ser utilizada tanto para interpretar como para integrar la norma jurídica.
31
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Se expresa en el aforismo “donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición”.
4) Argumento a fortiori: Consiste en extender la aplicación de la ley a un caso no previsto por ella, cuando existen poderosas razones para aplicarla.
Tiene su fundamento en dos aforismos:
1º Argumento a maiori ad minus: Quien puede lo más, puede lo menos.
2º Argumento a minori ad maius: Al que le está prohibido lo menos, con mayor razón le está prohibido lo más. Ejemplo: quien no puede arren-dar, con mayor razón no puede vender.
5) Argumento de no distinción o a generali sensu: Donde la ley no distingue, no es lícito al intérprete distinguir.
6) Argumento del absurdo: Ninguna interpretación debe llevar a so-luciones absurdas.
7) Argumento de la autoridad o ab auctoritate: Consiste en invocar la opinión de tratadistas.
8) Argumento de contradicción o a contrario sensu: Incluida una cosa se entienden excluidas las demás.
5.- EL CONFLICTO DE NORMAS O LA COLUSIÓN JURÍDICA.
Esta situación se produce cuando hay un conflicto entre dos o más dis-posiciones posiblemente aplicables.
Se le denomina antinomia de normas, es decir, contradicción o colusión jurídica.
¿Cuándo se está en presencia de contradicción? Cuando poseyendo idéntico ámbito de validez, una afirma y la otra niega un deber jurídico determinado.
Se dice que el ámbito de validez es aquel campo donde entra a regular la norma. Así, hay un ámbito de validez personal, donde la norma va di-rigida a los sujetos; un ámbito de validez territorial, cuando regula el territorio donde tendrá aplicación la norma; o un ámbito de validez tem-poral, que se refiere al periodo de tiempo durante el cual regirá la nor-ma.
Hay distintos principios a aplicar para solucionar las antinomias:
1) Principio de especialidad: La norma especial prevalece por sobre la general.
2) Principio de la contradicción: Cuando existen dos normas que se contradicen, no pueden tener las dos normas la misma validez (no pue-den ser ambas verdaderas).
3) Principio del tercero excluido: Ambas normas no pueden ser falsas.
5.1.- Formas de resolver conflictos de normas en el ordenamien-to jurídico chileno.
32
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
1) Conflicto entre la ley y un contrato: Entre estos prima la ley por sobre el contrato. Sabemos que la libertad contractual y la autonomía de la voluntad tienen como límite el orden público.
Contrariaría el orden público un contrato en el cual se infringe o se vio-la la ley.
2) Conflicto entre la ley y una sentencia: La ley predomina por so-bre la sentencia.
Quien estime que la sentencia es injusta o ilegal, puede interponer el recurso de casación.
3) Conflicto entre dos normas legales: Hay que distinguir tres situa-ciones aquí:
i.- Conflicto entre dos normas legales de distinta jerarquía: Prima la de mayor jerarquía.
ii.- Conflicto entre normas de igual jerarquía, pero de distinta fecha: Primará la ley posterior en virtud del principio lex posteriori derogat priori (la ley posterior deroga la ley anterior).
iii.- Conflicto entre normas de igual jerarquía, pero con igual fecha: Se derogan recíprocamente, se anulan y se produce un vacío legal. En esta situación, la doctrina indica que se debe recurrir al art. 24.
V.- INTEGRACIÓN DE LA LEY
1.- LAS LAGUNAS LEGALES.
Cuando hablamos de laguna estamos usando una metáfora para expli-car un vacío legal, una insuficiencia de tratamiento no remediada den-tro del todo, dentro del cuerpo de ley en cuestión. Se dice, erróneamen-te por algunos, que es una insuficiencia dentro del ordenamiento jurídi-co, lo que atenta contra el principio de la plenitud del ordenamiento ju-rídico.
33
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
De ahí que haya una diferencia conceptual entre los dos tipos de lagu-nas:
Laguna legal: Es el vacío o insuficiencia dentro de la legislación, es de-cir, en una de las fuentes formales del Derecho.
Laguna del derecho: Son inexistentes. No hay posibilidad de vacíos en el ordenamiento jurídico, ya que éste debe tener siempre la solución y satisfacer todas las necesidades jurídicas.
El juez, frente a una laguna legal, recurre a la integración del derecho. La analogía jurídica puede ser utilizada tanto para interpretar como pa-ra integrar la norma jurídica.
2.- LA ANALOGÍA COMO INTERPRETACIÓN O ARGUMENTO A PARI.
Supone una similitud en las situaciones, tanto en las circunstancias de hecho como para el fin jurídico a realizarse. Por ello, los hechos que tie-nen igual valor jurídico implican las mismas consecuencias jurídicas.
Se emplea la analogía como elemento de interpretación cuando el al-cance jurídico de una norma se determina por el sentido de otras que regulan una situación jurídica semejante.
2.1.- Elementos de integración.
El juez puede recurrir a los siguientes elementos para integrar el vacío o laguna legal:
1) Analogía jurídica como elemento de integración.
2) Principios generales del derecho.
3) Equidad natural.
2.2.- La analogía como medio de integración.
La analogía se emplea como base de integración cuando se traspone una situación jurídica a una hipótesis semejante que no se encuentra cubierta por la ley.
De ahí que la analogía pueda servir de base a la razón de equidad en que se funde la sentencia. Fundamentalmente, consiste en aplicar la ley prevista para una hipótesis, a otra situación no prevista, pero semejante a la anterior por existir en ambos casos la misma razón de justicia.
Exige entonces que se trate de:
1) Dos casos semejantes.
2) Un caso se encuentra previsto por la legislación y el otro no.
3) Que exista la misma razón de justicia en ambos. Motivo plausible pa-ra aplicar esta legislación al caso no previsto, pero semejante al caso anterior.
En Chile no hay disposición expresa para recurrir a la analogía. Sin em-bargo, la jurisprudencia la acepta, porque es un medio de integración eficiente.
34
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
2.3.- Limitación que debe tener en cuenta el intérprete en mate-ria de analogía.
1) No se puede aplicar la analogía en el Derecho Penal, por aplicación del principio de reserva o legalidad: la conducta ilícita y la pena deben existir con anterioridad a la comisión del hecho tipificado como antijurí-dico.
2) Tampoco procede la analogía en el caso de restringir una garantía constitucional.
VI.- LA RELACIÓN JURÍDICA
1.- CONCEPTO DE RELACIÓN JURÍDICA DE DERECHO PRIVA-DO.
DUCCI la define como una relación de la vida ordenada por el derecho.
Por su parte, para ALESSANDRI, SOMARRIVA y VODANOVIC es la re-lación entre dos o más sujetos regulada por el derecho objetivo. Este atribuye a uno de los sujetos un poder y al otro, como contrapartida, un
35
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
deber, que está en la necesidad de cumplir para satisfacer el interés que el sujeto titular del poder está llamado a realizar con el ejercicio del mismo.
2.- ELEMENTOS DE LA RELACIÓN JURÍDICA.
Tres elementos constituyen la estructura de la relación jurídica: los su-jetos de derecho, el objeto de derecho y el contenido o prestación debi-da.
2.1.- Los sujetos de derecho.
Los sujetos de derecho, en general, son las personas que intervienen en la relación jurídica. El término persona en derecho significa precisa-mente la posibilidad de ser sujeto de un derecho, de una relación jurídi-ca.
Cuando esta posibilidad de ser sujeto de un derecho se concretiza ha-blamos que esa persona es titular de un derecho. Si aun más, situamos a esos titulares dentro del vínculo jurídico, en su posición que ocupan frente a la prestación, podemos decir que el sujeto activo es el acreedor y el sujeto pasivo es el deudor. Estas denominaciones son las que usa-mos dentro de la relación jurídica de derecho privado.
Los sujetos de derecho son “entes (instituciones o personas jurídicas) o seres (personas naturales, el hombre) a quienes el ordenamiento jurídi-co reconoce la calidad de titular del contenido de un derecho, al cum-plirse determinados presupuestos.” Principalmente, este sujeto del de-recho es el hombre, el cual puede actuar en forma individual o colectiva en el mundo del derecho. De ahí que se explique que sujetos de dere-chos pueden ser una o varias personas, naturales o jurídicas (públicas o privadas).
Decíamos que el sujeto activo es aquel que tiene un poder jurídico para exigir el cumplimiento de una determinada prestación debida, y el suje-to pasivo es aquel que tiene un deber jurídico de cumplir con la presta-ción debida. Ambos pueden estar integrados por una o varias personas. Si hay varios sujetos pasivos y/o activos, la relación jurídica se denomi-na compleja. Cuando es sólo un sujeto activo y un sujeto pasivo, es una relación jurídica simple.
Hay oportunidades en que el sujeto activo es también sujeto pasivo y vi-ceversa, las personas pueden ser acreedoras y deudoras a la vez, habla-mos ahí de una relación jurídica recíproca.
Tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo reciben el nombre genérico de partes, ellos pueden intervenir en la relación jurídica en forma per-sonal o a través de un representante (legal o convencional).
2.2.- El objeto de derecho.
Es la cosa sobre la que recae la relación jurídica, es la respuesta a la pregunta qué se debe. El sujeto activo tiene el poder jurídico sobre esa cosa. El sujeto pasivo tiene el deber jurídico respecto de ella, una obli-gación, la que puede consistir en dar, hacer o no hacer algo.
2.3.- El contenido o la prestación debida.
36
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Es el sentido de la relación y está representado por el deber y el poder jurídico. Estos poderes y deberes pueden ser únicos o múltiples y unila-terales o recíprocos, según la relación jurídica sea simple o compleja.
3.- CLASIFICACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA.
Grosso modo, dos son los tipos de relaciones de las que se ocupa el De-recho Civil: las relaciones entre una persona con otra u otras determi-nadas (las relaciones personales o convencionales en general, como las que nacen de un contrato), llamadas por ello relativas (por cuanto afec-tan sólo a esas personas) y, por otro lado, las relaciones en las cuales un sujeto aparece como el titular de un derecho pudiendo exigir el res-peto de ese derecho a cualquiera, no necesariamente a una persona de-terminada (como en el derecho de dominio), llamadas absolutas (por cuanto no están relativizadas por los sujetos involucrados).
En ambos casos la relación puede (y habitualmente lo es) ser compleja, es decir, reunir varios derechos y deberes que se afectan y modifican recíprocamente.
La anterior es la summa divisio en la materia, es decir, la división su-prema, pero clasificaciones de la relación jurídica hay varias, muchas de ellas inconsistentes e inútiles jurídicamente. Las tres principales son las siguientes:
3.1.- Relaciones jurídicas de derecho público y de derecho priva-do.
a) De derecho público: Son las que se rigen por el derecho público y se caracterizan porque existe una subordinación, en virtud de la cual las partes no se encuentran en un pie de igualdad para negociar dentro de la relación jurídica.
b) De derecho privado: En ellas el sujeto puede negociar con libertad los términos de la relación jurídica, pues las partes se encuentran en un plano de igualdad.
3.2.- Relaciones jurídicas patrimoniales y extrapatrimoniales.
a) Patrimoniales: Son las relaciones jurídicas que tienen un contenido económico relevante.
b) Extrapatrimoniales: Son aquellas cuyo contenido es fundamental-mente moral. Principalmente, aunque no exclusivamente, las encontra-mos en las relaciones de derecho de familia.
3.3.- Relaciones jurídicas de contenido real y de contenido perso-nal.
a) De contenido real: Son aquellas que tienen por base un derecho real, es decir, un derecho que se ejerce sin respecto a determinada per-sona, directamente sobre una cosa.
b) De contenido personal: Son aquellas que tienen como antecedente un derecho personal, es decir, una obligación que sólo puede ejercerse o hacerse efectiva respecto de determinada persona, que por un hecho suyo o por disposición de la ley, ha contraído la obligación correlativa.
4.- FUENTES DE LA RELACIÓN JURÍDICA.
37
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Toda relación jurídica, por el sólo hecho de integrar dos sujetos de de-recho, tiene su origen o su fuente en el acto humano.
El acto humano puede tener o no relevancia jurídica. El acto del hom-bre se enmarca dentro de una clasificación más general entre hechos y actos.
Hecho es, en general, todo lo que sucede (DUCCI). Los hechos pueden ser hechos de la naturaleza o hechos del hombre.
RUZ efectúa la siguiente clasificación:
4.1.- Hechos de la naturaleza.
Estos pueden a su vez dividirse en:
A.- Hechos de la naturaleza propiamente tales: Generalmente no son relevantes jurídicamente, salvo que el hombre le asigne una cierta relevancia jurídica (los fenómenos de la naturaleza, el viento, la fotosín-tesis, la mineralización, etc.).
B.- Hechos jurídicos de la naturaleza: Son aquellos que presentan una relevancia jurídica. Generalmente la tendrán cuando afecten al hombre (el nacimiento, la muerte, el transcurso del tiempo, etc.).
4.2.- Los hechos del hombre.
Dentro de éstos podemos distinguir:
A.- Hechos del hombre propiamente tales: Son hechos del hombre que no tienen relevancia jurídica (cerrar una puerta, caminar, respirar, etc.).
B.- Hechos jurídicos del hombre: Son los hechos del hombre que tie-nen relevancia jurídica.
A su vez, se clasifican en:
1) Los hechos jurídicos del hombre propiamente tales: Son aque-llos que derivan de la actividad humana sin voluntad consciente, pero que producen consecuencias jurídicas. Ejemplo: recoger una conchita de mar produce como consecuencia que podemos adquirir el dominio de ella.
2) Los actos jurídicos: Son aquellos hechos voluntarios del hombre que producen una consecuencia jurídica querida o no por su autor. Así, hay simples actos jurídicos y actos jurídicos propiamente tales.
Los simples actos jurídicos son aquellos hechos voluntarios del hombre a los que la ley atribuye un efecto jurídico no querido o distinto del per-seguido por su autor. Estos pueden ser lícitos (gestión de negocios aje-nos) o ilícitos (delitos y cuasidelitos civiles).
Los actos jurídicos propiamente tales son actos del hombre conscientes y voluntarios destinados a producir un efecto jurídico predeterminado y querido por su autor. Ellos pueden ser unilaterales o bilaterales.
5.- LOS DERECHOS SUBJETIVOS.
38
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
El Derecho es uno solo. No obstante lo anterior, desde tiempos remotos se plantea una división amplia y general del Derecho que distingue en-tre el derecho subjetivo y el derecho objetivo.
Por derecho objetivo se entiende el derecho positivo, la norma jurídica, expresada en normas constitucionales, leyes, decretos, costumbres, etc., es decir, “la regulación que la sociedad hace sancionando determi-nada conducta o valorizando una relación jurídica.” Por derecho subjeti-vo se entiende “la facultad para actuar o potestad que un particular tie-ne, sancionada por una norma jurídica” (DUCCI).
El derecho subjetivo, por lo tanto, es lo contrario al derecho objetivo, pero ello no significa que el derecho subjetivo niega al derecho objetivo, muy por el contrario, aquél requiere de éste para su propia existencia. En otras palabras, no hay derecho subjetivo sin un derecho objetivo en que se funde. El derecho objetivo, entonces, establece, reconoce y pro-tege los derechos subjetivos.
5.1.- Naturaleza jurídica o teorías sobre el derecho subjetivo.
Dos posiciones se han planteado acerca de la visión de los derechos subjetivos: aquellos que la niegan y aquellos que aceptan su existencia.
5.1.1.- Teorías que niegan la existencia de los derechos subjeti-vos (DUGUIT y KELSEN).
DUGUIT piensa que los individuos no tienen derechos, que la colectivi-dad tampoco los tiene, pero que todos los individuos están obligados, por su calidad de seres sociales, a obedecer la regla social. Para el au-tor, el derecho subjetivo tiene un carácter metafísico; de ahí que postu-la que la noción de derecho subjetivo debería ser reemplazada por la de “situación subjetiva del derecho”. En realidad, los críticos de la obra de DUGUIT concluyen que ambos términos vienen a ser lo mismo pero con distinto nombre.
KELSEN, por su parte, estima que lo que llamamos derecho subjetivo no es sino el resultado de la aplicación a los individuos del derecho ob-jetivo. El autor estima falso y pernicioso oponer derecho objetivo y sub-jetivo. Para KELSEN, el derecho es sólo un aspecto de la subjetivización de la norma jurídica. Los derechos subjetivos no pasan de ser posibili-dades que la norma jurídica concede al sujeto, poniéndose a disposición del mismo para que pueda hacer valer sus intereses y, en definitiva, pa-ra que pueda cumplir sus deberes.
5.1.2.- Teorías que aceptan la existencia de los derechos subjeti-vos.
Entre los tratadistas que aceptan la existencia de los derechos subjeti-vos se distinguen las siguientes tres teorías:
a) Teoría de la voluntad (WINDSCHEID y SAVIGNY): WINDS-CHEID sostiene que el derecho subjetivo es un poder o señorío concedi-do a la voluntad por el ordenamiento jurídico. Es decir, el orden jurídico prescribe una norma, ordena una conducta, poniendo este precepto a la libre disposición de aquél en cuyo favor lo ha dictado. La norma abs-tracta se concreta en una particular protección del sujeto por determi-nación de su voluntad, que es decisiva para el nacimiento del derecho.
39
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
El derecho subjetivo, para SAVIGNY, en tanto señorío concedido a la voluntad por el ordenamiento jurídico, tiene como presupuesto la liber-tad del hombre. El hombre es libre para usar o no una norma jurídica y los derechos subjetivos consisten en un acto de voluntad humana, de manera que si el hombre se decide a usar la norma jurídica, el ordena-miento jurídico le brinda protección.
Críticas: no explica cómo personas que carecen de voluntad jurídica (los incapaces) sí pueden tener derechos subjetivos; tampoco explica por qué existen algunos derechos subjetivos que no están asociados a la voluntad humana, que son irrenunciables; y no puede esta teoría justifi-car por qué es posible que las personas no sepan que tienen derechos subjetivos. Para los partidarios de esta teoría lo que importa es la vo-luntad potencial de la persona. Así se podría explicar que los incapaces tengan derechos subjetivos.
b) Teoría del interés (IHERING seguido por BAUDRY-LACANTI-NERIE, PLANIOL y CAPITANT): IHERING sostiene que la existencia de los derechos se da en razón de ciertos fines que el titular necesita o quiere alcanzar. La norma presume que las personas tienen un determi-nado interés y éste es el que se protege con los derechos subjetivos, por lo tanto, estos fines son los que constituyen la esencia del derecho sub-jetivo, estos fines son los intereses que la ley considera dignos de pro-tección.
De ahí que el derecho subjetivo sea un interés jurídicamente protegido.
Críticas: no explica por qué existen los derechos subjetivos en los que no hay intereses subyacentes; tampoco explica por qué hay intereses ju-rídicos que no están protegidos por derechos subjetivos; y tampoco se hace cargo de explicar la existencia de intereses jurídicos relativos, es decir, intereses que para algunas personas son relevantes, mientras que para otras no.
c) Teoría ecléctica o de la voluntad y del interés combinados (BE-KKER y MICHOUD): Señala BEKKER que la estructura del derecho subjetivo no se basa ni en un acto de voluntad ni tan sólo en un interés que la ley protege, sino en ambos elementos conjuntamente. La prime-ra, la voluntad, sirve para concretar el derecho subjetivo; el segundo, el interés, constituye su contenido.
Así, se define derecho subjetivo como “el poder de obrar de una perso-na individual o colectiva para realizar un interés dentro de los límites de la ley”.
5.2.- Clasificación de los derechos subjetivos.
Según la eficacia y naturaleza del derecho subjetivo, se clasifican en ab-solutos y relativos; originarios y derivados; transferibles e intransferi-bles; puros y simples y sujetos a modalidad.
Según su objeto, hay públicos y privados, siendo éstos últimos a su vez patrimoniales y extrapatrimoniales.
1) Derechos absolutos y relativos: Son absolutos aquellos que tienen una eficacia universal, es decir, que pueden hacerse valer contra toda persona (derecho de propiedad y demás derechos reales).
40
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Son relativos cuando tienen una eficacia limitada, sólo pueden hacerse valer contra una o varias personas determinadas (derechos personales).
2) Derechos originarios o derivados: Son originarios los derechos que nacen o emanan de su titular, no existían antes y se han creado por un hecho de su titular (los derechos de la personalidad).
Son derivados cuando nos vienen de un titular anterior, verificándose un acontecimiento que ha determinado el cambio de titular del derecho.
3) Derechos transferibles e intransferibles: Cuando estos derechos pueden traspasarse de un titular a otro, ya sea por acto entre vivos o por causa de muerte, se habla de derechos transferibles o transmisi-bles, respectivamente. Esta es la regla general.
Cuando se hayan íntimamente ligados a la persona del titular, que no pueden sufrir un cambio de sujeto, se les llama personalísimos y son in-transferibles e intransmisibles (derechos de la personalidad, estado y capacidad de las personas, derechos de familia, derecho de uso y habi-tación).
4) Derechos puros y simples y sujetos a modalidad: Son puros y simples aquellos que no están sujetos a modalidad alguna que modifi-que o altere su ejercicio.
Son sujetos a modalidad aquellos derechos que dependen de un aconte-cimiento futuro, cierto (plazo) o incierto (condición), del cual depende el nacimiento o extinción del derecho.
5) Derechos públicos o privados: Si la norma objetiva en que se fun-dan es una norma de derecho público se habla de derecho subjetivo pú-blico.
Por el contrario, es derecho subjetivo privado el fundado en una norma objetiva de derecho privado.
6) Derechos patrimoniales y extrapatrimoniales: Son patrimoniales los que tienen por contenido una utilidad económica, o en otros térmi-nos, todos aquellos que pueden avaluarse en dinero.
Son extrapatrimoniales aquellos que no contienen una inmediata utili-dad económica, ni son por ello inmediatamente avaluables en dinero, como los derechos de la personalidad o de familia.
7) Dentro de los derechos patrimoniales se distingue entre dere-chos reales y personales: Son derechos reales los que conceden a su titular un poder inmediato sobre la cosa, poder que se ejerce plenamen-te sobre ella (derecho de propiedad) o en forma limitada (sin todos los atributos del dominio).
Derechos personales son los que nacen de una relación inmediata entre dos o más personas en virtud de la cual una (deudor) es obligada a una determinada prestación (dar, hacer o no hacer) en favor de otra (acree-dor).
5.3.- Nacimiento, modificación y extinción de los derechos subje-tivos.
41
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Como toda entidad de real existencia el derecho subjetivo tiene su vida y recorre un ciclo que se resume en tres momentos: nacimiento, modifi-cación y extinción.
5.3.1.- ¿Cómo nacen los derechos subjetivos?
Nace un derecho cuando viene a la vida una relación jurídica. De todo nacimiento corresponde una adquisición, es decir, la unión del derecho a la persona determinada.
Si el derecho no existía antes, su titular ha realizado un acto que ha creado el derecho a su favor. Aquí el derecho originario nace directa-mente en manos del titular.
En los derechos derivados el derecho existía antes en manos de otro ti-tular, pero se ha verificado un acontecimiento que ha determinado el cambio del titular del derecho.
La mayoría de los derechos personales nacen originariamente, pero hay excepciones, ya que puede efectuarse la tradición de dichos derechos. En cambio, la mayoría de los derechos reales nacen derivativamente.
5.3.2.- ¿Cómo se modifican los derechos subjetivos?
Hay, en general, dos tipos de modificaciones que sufre un derecho:
a) Modificación subjetiva: Puede consistir en el cambio del titular o sujeto activo del derecho o del sujeto pasivo del mismo. El derecho real sólo puede modificarse cambiando al sujeto o titular del derecho, mien-tras que los derechos personales pueden modificarse cambiando al suje-to activo del derecho, lo que se realiza mediante la transferencia del mismo o su transmisión, o bien cambiando al sujeto pasivo del mismo, lo que sólo puede realizarse, por regla general, a través de la novación.
b) Modificación objetiva: Es todo cambio cualitativo o cuantitativo del objeto del derecho, es decir, las distintas modificaciones que éste puede sufrir. Hay un cambio cualitativo cuando el derecho se transfor-ma, experimentando un cambio en su naturaleza (hipoteca de un fundo, si éste se destruye se convierte en crédito de la suma debida por el ase-gurador) o en su objeto (subrogación real).
Por su parte, hay un cambio cuantitativo cuando el objeto o elemento real se incrementa (por consolidación del usufructo con la nuda propie-dad, por la edificación de un terreno) o disminuye (cuando el acreedor luego de la repartición en una quiebra recibe menos de su crédito).
5.3.3.- ¿Cómo se extinguen los derechos subjetivos?
La extinción puede ser sólo para el titular que lo detentaba (transferen-cia y transmisión del derecho) o la extinción definitiva del derecho. Esta última se puede producir en varias situaciones: con los derechos perso-nalísimos cuando fallece su titular (usufructo, uso y habitación); por ha-berse dejado de gozar (servidumbres activas); por su accesoriedad se extinguen con la extinción de la obligación principal que garantizan (hi-poteca y prenda); con la llegada del plazo o el cumplimiento de la condi-ción; en el caso de los derechos personales, con el pago y en general con todos los modos de extinguir las obligaciones.
Excepcionalmente, el derecho subjetivo real se puede extinguir por el no uso. Se da en el caso de los derechos reales que imponen un grava-
42
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
men (por ejemplo: el derecho real de servidumbre). Si no se ejerce quie-re decir que no tiene sentido mantener el gravamen y sólo en ese caso se puede exigir.
5.4.- Fuentes de los derechos subjetivos.
Son los hechos de donde emanan. Los derechos reales tienen su fuente en alguno de los modos de adquirir que señala el art. 588 (accesión, ocupación, tradición, prescripción adquisitiva y sucesión por causa de muerte), mientras que los derechos personales tienen su fuente en al-guna de las fuentes de las obligaciones que señala el art. 1437 (contra-to, cuasicontrato, delito civil, cuasidelito civil y ley).
5.5.- Teoría del Abuso del Derecho.
El estudio de la teoría del abuso del derecho, no es sino una de las ex-plicaciones que se ha dado para explicar el ejercicio de los derechos subjetivos y particularmente de los límites a este ejercicio.
En esta materia, DUCCI plantea que la interrogante esencial es si el ti-tular de un derecho subjetivo, por el hecho de ser tal, puede ejercerlo sin limitación alguna, lo que significaría que puede utilizarlo arbitraria-mente en forma caprichosa, sin que ello le reporte beneficio alguno, o bien, que puede ejercitarlo, culpable o dolosamente, infiriendo un daño a un tercero. Pareciera que la respuesta a esa interrogante resulta ob-via, en el sentido de negar esa facultad arbitraria o caprichosa. Sin em-bargo, el asunto no es tan fácil de responder, pues diversas posiciones se han enfrentado sobre el tema. De toda evidencia hay un consenso, y es que el uso irrestricto de un derecho, sin limitación alguna, no está in-volucrado en el contenido de un derecho subjetivo. De lo anterior se concluye que si uno actúa dentro de los límites de su derecho no incu-rre en responsabilidad, es decir, somos responsables sólo si los límites del derecho se han sobrepasado.
El estudio teórico del abuso del derecho consiste, en síntesis, en deter-minar si el titular de un derecho subjetivo, cuando lo ejerce, puede in-currir o no en abusos.
En la doctrina han surgido dos teorías:
1) Teoría absoluta del ejercicio del derecho subjetivo o negacionista del abuso.
2) Teoría relativista o reconocedora del abuso.
5.5.1.- Teoría absoluta del ejercicio del derecho subjetivo o nega-cionista del abuso.
Los derechos subjetivos implican ciertas facultades que la ley reconoce a las personas para que ellos la ejerzan en forma libre y discrecional.
Si producto de este ejercicio se ve dañado un tercero, el autor de ese perjuicio no se encuentra obligado a responder, ya que su titular se ha-bría limitado a ejercer sus derechos.
5.5.2.- Teoría relativista o reconocedora del abuso.
Los derechos en general no se ejercen en forma aislada, sino dentro de una comunidad, donde el derecho de cada ciudadano termina donde empieza el del otro y, por lo tanto, no se puede ejercer estos derechos
43
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
perjudicando a los demás, porque en ese caso habría un acto ilícito. Es-ta teoría reconoce el abuso del derecho y es la más aceptada de las dos.
Uno de sus representantes es PLANIOL, y se puede resumir casi en un aforismo: el derecho termina donde el abuso comienza. En otras pala-bras, si el derecho perjudica, es porque se está ejerciendo en forma ile-gítima.
ALESSANDRI RODRÍGUEZ y la Corte Suprema sostienen que el abuso del derecho constituye un acto ilícito, ya que causa daño.
Se señala que el abuso del derecho, en general, se puede producir en tres casos:
1) Cuando el titular de un derecho arremete los valores éticos de terce-ras personas.
2) Cuando el titular de un derecho atenta contra los derechos de las de-más personas.
3) Cuando el titular del derecho afecta a los principios generales del or-denamiento jurídico.
Nuestro CC no ha tratado en forma expresa el abuso del derecho. De di-versas disposiciones se puede concluir que rechaza el abuso del dere-cho: arts. 582 (definición de dominio), 1496 (caducidad del plazo), 1546 (cumplimiento de los contratos), 2468 (fraude pauliano), entre otros.
Finalmente, se debe indicar los casos en que no opera el abuso del de-recho:
1) Cuando la propia ley regula la conducta en forma expresa: Si la pro-pia ley expresamente permite al titular del derecho ejercerlo en forma arbitraria, entonces no se puede hablar de abuso del derecho.
2) En el caso de derechos absolutos, es decir, aquellos que se pueden ejercer respecto de cualquier persona de forma arbitraria, no hay abu-so. Por ejemplo: en el matrimonio (art. 112); la acción de partición en la comunidad, cualquiera de los comuneros puede, en cualquier momento, pedir la división de la cosa común; en la sociedad de personas, cual-quiera de los socios puede renunciar y se disuelve la sociedad; en mate-ria hereditaria, con la cuarta de libre disposición, el testador puede de-jar una cuarta parte de sus bienes a quien quiera.
5.6.- Los límites al ejercicio de los derechos subjetivos.
DUCCI plantea la existencia de dos grandes categorías de limitaciones al ejercicio de los derechos subjetivos:
1) Límites intrínsecos: Son límites inherentes al derecho mismo y a la forma en que deben ejercerse. Ellos son, principalmente, los que pro-vienen de la naturaleza del derecho, los que derivan de la buena fe y los que están determinados por la función social del derecho.
2) Límites extrínsecos: Aparecen cuando el derecho se pone en movi-miento, cuando se desenvuelve en el medio social. Estos son los que provienen del respeto de la buena fe de terceros, los inherentes a la concurrencia de derechos y los que se originan por la colisión de dere-chos.
44
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
RUZ plantea una clasificación más simplista, en la que se puede ver có-mo se presentan “la ley” y “el derecho ajeno” como límites del ejercicio de los derechos subjetivos:
1) Límites propios: Aquellos que derivan de la posición jurídica del propio derecho de que se trata.
El primer límite al ejercicio de un derecho es el contenido mismo del derecho de que se trata. Esta es una posición objetiva del derecho, es la propia ley la que limita su ejercicio, en el sentido que los derechos no pueden ejercerse más allá de lo que el propio contenido del derecho (fi-jado por la ley) en cuestión permite.
El segundo límite propio de un derecho es el relacionado con la forma de ejercitarlo. Así, sólo el ejercicio de buena fe del derecho recibe pro-tección jurídica, el ejercicio de mala fe no está protegido por el dere-cho.
Aquí se ve como límite el respeto del derecho ajeno, pues todo ejercicio de mala fe de un derecho que cause o pueda causar perjuicios en un tercero, no es protegido por el derecho, pues es considerado atentato-rio del derecho ajeno.
2) Límites impropios: Aquellos que se refieren a la posición de la co-munidad como, en último término, sujeto pasivo de toda relación jurídi-ca.
Dentro de éstos se puede señalar el ejercicio del derecho en adecuación a su finalidad, que significa la conformación del ejercicio del derecho a la función social que la ley o el ordenamiento jurídico, en general, le tie-ne asignado.
Lo que se sanciona aquí no es la mala fe en la ejecución del derecho, sino el desvío de la finalidad asignada al derecho, lo que se conoce ge-néricamente como fraude.
El ejercicio de un derecho inicial y formalmente legítimo puede derivar en un ejercicio ilegítimo del mismo, pues su objetivo final era el de de-fraudar, ya no a un tercero o a los derechos ajenos, sino al fin asignado por la ley.
VII.- LAS PERSONAS NATURALES
45
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
1.- CONCEPTO DE PERSONA.
Las personas son los sujetos de la relación jurídica. El término persona en derecho significa precisamente la posibilidad de ser sujeto de un de-recho, de una relación jurídica.
Principalmente este sujeto del derecho es el hombre y la mujer, los cua-les pueden actuar en forma individual o colectiva en el mundo del dere-cho.
El sujeto de derecho es, en resumen, la persona, individual o colectiva.
El art. 54 nos dice que las personas son naturales o jurídicas. De ahí que el Código no dé un sólo concepto de persona, sino que dos: uno en el art. 55, para las personas naturales, y otro en el art. 545, para las personas jurídicas, pero no un concepto de persona en general.
2.- LAS PERSONAS NATURALES.
Persona, desde el punto de vista jurídico, es todo ser capaz de tener de-rechos y obligaciones. Sinónimo de persona es la expresión sujeto de derecho.
El art. 55 define las personas: “Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Divídense en chilenos y extranjeros.”
3.- LA EXISTENCIA NATURAL.
La existencia natural de un individuo comenzaría en el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento, es decir, el instante en que se produce el parto o alumbramiento.
Nuestra legislación protege la existencia natural. Así se desprende no sólo de nuestra Carta Fundamental (art. 19 Nº 1), sino también del Có-digo Penal (arts. 342 a 345), Código Civil (art. 75), Código Sanitario (art. 119) y otros cuerpos legales.
3.1.- El estatuto jurídico del embrión.
El embrión o blastocito es la célula que se forma de la unión de un óvu-lo con uno o más espermatozoides. El embrión puede ser formado den-tro (por medios naturales o artificiales) o fuera del cuerpo de la mujer (sólo por medios artificiales).
El CC reconoce una categoría no definida que es “el que está por na-cer”. Según FIGUEROA sería absolutamente identificable con el em-brión, pero no todo embrión, sino sólo aquel que está implantado en las paredes del útero, sin importar si ha sido puesto allí por medios natura-les o artificiales. De lo anterior se concluye que la concepción comienza con la aferración de la mórula a las paredes uterinas.
Naturaleza jurídica del embrión (FIGUEROA):
1º Embrión concebido naturalmente: Es sujeto de derechos puros y sim-ples (los derechos de la personalidad) y sujeto de derechos eventuales (aquellos que emergerán a la vida del derecho una vez nacido).
46
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
2º Embrión concebido artificialmente e implantado en las paredes del útero: Es sujeto de derechos desde su aferración a las paredes del úte-ro. Desde ese momento debe de entenderse que hay concepción.
El embrión no es sujeto de derechos antes de ser implantado y tampoco lo es durante todo el tiempo en que no obstante haberse producido la fecundación, tarda en implantarse o adherirse a las paredes del útero.
3º Embrión concebido artificialmente pero no implantado en las pare-des del útero: Estos embriones son sólo cosas, ni siquiera bienes, y no pertenecen a nadie (son res nullius).
3.2.- La protección jurídica del concebido y no nacido.
a) Para que tenga aplicación el art. 77 es menester que la criatura esté concebida al tiempo en que los derechos le son deferidos. De lo contra-rio, dichos derechos serían adquiridos por otras personas.
b) Para determinar la época de la concepción habrá que recurrir a la presunción de derecho contenida en el art. 76; y si se determina que los derechos se defirieron antes del inicio del periodo en que pudo presu-mirse la concepción, habrá que concluir que tales derechos pasaron desde un principio a otras personas.
c) Si el nacimiento constituye un principio de existencia, la ley presume que la criatura fue persona desde el momento en que los derechos le fueron deferidos.
3.3.- Naturaleza jurídica de los derechos deferidos al que está por nacer.
En esta materia, se han planteado en la doctrina las siguientes posicio-nes:
a) Derecho sujeto a condición suspensiva (ALESSANDRI y CLARO SO-LAR). La condición consistiría en que la criatura llegue a nacer.
b) Derecho sujeto a condición resolutoria. Supone que el derecho es ad-quirido por el nasciturus, y si éste no nace se verifica la condición reso-lutoria, según la cual la criatura pierde tales derechos.
c) Derecho eventual (GALECIO).
d) Derecho especial (SOMARRIVA).
Finalmente, LYON PUELMA señala que los bienes y derechos deferidos a la criatura formarían una suerte de patrimonio separado, sin titular.
3.4.- Presunción de derecho sobre la época de la concepción.
Art. 76: “De la época del nacimiento se colige la de la concepción, se-gún la regla siguiente:
Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que ciento ochenta días cabales, y no más que trescientos, contados hacia atrás, desde la medianoche en que principie el día del nacimiento.”
Se critica por cuanto no da lugar a las certeras pruebas de paternidad de hoy, y con el avance de la ciencia es posible que sobrevivan embrio-nes con menos de 6 meses de gestación.
47
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
4.- EXISTENCIA LEGAL.
Art. 74: “La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre.
La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de es-tar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido ja-más.”
En conclusión, desde el nacimiento se es legalmente persona.
Para que haya nacimiento deben cumplirse según la ley chilena los si-guientes requisitos:
i) La separación de la criatura de su madre: Es el desprendimiento del feto fuera del vientre materno, sea que se efectúe en parto normal o ar-tificial por cesárea.
ii) Que la separación sea completa de la criatura con su madre: para al-gunos debe haber corte del cordón umbilical (interpretación literal del art. 74, por cuanto la ley utiliza la expresión “separación”).
Para otros, en cambio, no es necesario el corte del cordón umbilical, basta la simple expulsión del vientre de la madre (el cordón umbilical es un cuerpo extraño a la madre y al hijo, y si se le da la posibilidad a un tercero –el médico– que corte el cordón umbilical para que recién se produzca la existencia del individuo como persona, entonces el naci-miento se tornaría en algo meramente artificial).
iii) Haber sobrevivido un instante siquiera: Si la criatura muere en el vientre materno o no sobrevive un instante siquiera al parto, se reputa-rá no haber existido jamás.
Nuestro CC recepciona la Teoría de la Vitalidad, según la cual se le atri-buye personalidad a toda criatura que haya sobrevivido un instante si-quiera a la separación y, por lo tanto, se debe estar a ciertos indicios que permitan determinar sin dudas este instante de vida (llanto de la criatura, docimasia hidrostática pulmonar, algún ademán de vida, ges-tos o movimientos).
En Francia se acoge la Teoría de la Viabilidad, la que exige para el re-conocimiento de la personalidad y de la capacidad no sólo el hecho de nacer con vida, sino además la aptitud para seguir viviendo fuera de su madre.
4.1.- Prueba del nacimiento.
La regla es que debe probarse el hecho del nacimiento.
Sin embargo, y con el objeto de ayudar a acreditar esta situación, la ley presume que la criatura nació viva, porque eso es lo normal, lo corrien-te.
La prueba del nacimiento se efectuará ordinariamente mediante el co-rrespondiente certificado del Registro Civil. A falta de esta prueba o cuando se pretende impugnar la partida de nacimiento respectiva, pro-cederán las demás pruebas legales, en especial, el informe de peritos médico-legales, los cuales harán las pruebas científicas de rigor con el
48
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
objeto de comprobar en el cuerpo inerte del recién nacido si alcanzó a sobrevivir un instante siquiera a la separación completa de la madre.
4.2.- Parto y nacimiento.
El nacimiento importa la separación completa de la criatura de la ma-dre; en cambio, el parto es el conjunto de fenómenos que tiene por obje-to hacer pasar al feto, impulsado por el útero, a través del canal pel-viano, que consta de dos partes: la pelvis y la vagina.
4.3.- Situación de los partos dobles o múltiples.
El CC no contiene norma alguna para determinar qué criatura deberá considerarse mayor cuando nazca más de una en un mismo parto. El problema tiene importancia para el goce de los censos y para la asigna-ción de las donaciones o herencias que pueden hacerse a favor del pri-mogénito de alguien.
Para solucionar el primero, el art. 2051 dispone que: “Cuando nacieren de un mismo parto dos o más hijos llamados a suceder, sin que pueda saberse la prioridad del nacimiento, se dividirá entre ellos el censo por partes iguales, y en cada una de ellas se sucederá al tronco en confor-midad al acto constitutivo.
Se dividirá de la misma manera el gravamen a que el censo estuviere afecto.”
5.- FIN DE LA EXISTENCIA LEGAL: LA MUERTE.
La existencia legal de una persona termina con la muerte natural.
La muerte natural puede ser: muerte real y muerte presunta.
5.1.- La muerte natural.
Art. 78: “La persona termina en la muerte natural.”
La muerte natural puede ser de dos tipos, muerte real o muerte clínica.
La muerte real o natural propiamente tal, es el estado que marca el tér-mino de la existencia de la persona. Se define como aquella cuya ocu-rrencia nos consta, ya sea porque quedaron testimonios médicos, o por-que efectivamente se constató ella de la presencia del cuerpo del falle-cido.
Hoy en día se ha introducido también el concepto de muerte clínica, que es la abolición total e irreversible de todas las funciones encefálicas (Ley Nº 19.451 que regula el trasplante de órganos).
Finalmente, la fecha de la muerte será la que indique la inscripción res-pectiva en el Libro de Defunciones del Registro Civil.
5.1.1.- Consecuencias de la muerte.
1.- Determina la transmisión de los bienes del fallecido (art. 955).
2.- Determina la disolución del matrimonio: la muerte de un cónyuge di-suelve el matrimonio.
3.- Extinción de los actos o contratos intuito personae.
49
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
4.- Extinción de los derechos personalísimos (alimentos, uso o habita-ción, etc.).
5.- En materia de formación del consentimiento, la oferta se extingue por la muerte del oferente.
6.- La muerte de uno de los padres determina la emancipación del hijo, salvo que corresponda al otro el ejercicio de la patria potestad (art. 270).
7.- Término del albaceazgo (art. 1279).
8.- Extinción de ciertas acciones civiles del ámbito del derecho de fami-lia: acción de nulidad de matrimonio (art. 47 LMC); acción de divorcio (art. 56 LMC).
5.1.2.- Los comurientes.
El art. 79 se pone en el caso especial de los comurientes, donde dos personas que pueden heredarse entre sí, por ejemplo marido y mujer, fallecen en un mismo acontecimiento y no pudiere saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos.
Art. 79: “Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acon-tecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, no pudiere saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos casos como si dichas personas hu-biesen perecido en un mismo momento, y ninguna de ellas hubiese so-brevivido a las otras.”
5.2.- La muerte presunta.
La muerte presunta es aquella que es declarada por el juez competente respecto de un individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive o no, y cumpliéndose los demás requisitos legales.
Se le llama muerte presunta porque se deduce de acontecimientos co-nocidos:
1.- Que la persona desapareció.
2.- Que se ignora el paradero de la persona y no hay noticias de ella.
El objetivo de la declaración es esencialmente proteger los intereses de aquellos terceros que tengan derechos suspendidos a la muerte del des-aparecido (ejemplo: herederos presuntos).
También son protegidos los intereses del mismo ausente, mientras no se otorga la posesión definitiva de sus bienes, y el interés social involu-crado en la certidumbre y actividad de un patrimonio.
Consta de tres etapas: mera ausencia, posesión provisoria y posesión definitiva.
5.2.1.- Requisitos.
1.- Que se declare por sentencia judicial.
2.- Que se siga el procedimiento regulado en la ley.
3.- Que la persona se encuentre desaparecida.
50
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
4.- Que no se tengan noticias de ella.
5.2.2.- ¿Quién puede pedir la muerte presunta?
1.- Sujeto activo: Puede pedirla cualquiera persona que tenga interés en ella.
2.- Juez competente: Juez civil del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile.
5.2.3.- Formalidades que establece la ley (art. 81).
1.- Hechos en que se funda. El interesado en que se declare la muerte presunta tiene que probar que ignora el paradero del desaparecido y que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo (cualquier medio de prueba puede ser aceptado).
2.- La citación del desaparecido. Se le cita publicando al menos 3 avisos en el Diario Oficial corriendo más de dos meses entre cada dos citacio-nes.
3.- Oír al defensor de ausentes. El procedimiento judicial que da origen a la muerte presunta, es de carácter no contencioso, en él interviene el defensor de ausentes, quien es un defensor público que debe cuidar de los intereses del desaparecido.
4.- El plazo legal general para pedir la declaración. Debe transcurrir en-tre la última citación y la solicitud de declaración de la muerte presun-ta, el periodo mínimo de tres meses.
5.- El plazo legal para declarar el día presuntivo de la muerte. Para que se declare la muerte presunta debe haber pasado un cierto lapso de tiempo desde que se tuvieron las últimas noticias del desaparecido.
Este plazo es variable, por regla general es de 5 años.
Cómputo del plazo: desde que fueron enviadas las últimas noticias (CLARO SOLAR) o desde la fecha en que éstas se recibieron (SOMA-RRIVA).
6.- Publicidad de las sentencias. Todas las sentencias que se dicten en este procedimiento no contencioso, sean definitivas o interlocutorias, deben publicarse en el Diario Oficial, y la que declara la muerte presun-ta se debe inscribir en el Libro de Defunciones del Registro Civil.
5.2.4.- Fijación del día presuntivo de la muerte.
El juez debe fijar el día presuntivo de la muerte. Será el último día del primer bienio contado desde la fecha de las últimas noticias (dos años después de las últimas noticias).
La ley contempla dos excepciones:
1.- Si el desaparecido recibió una herida grave en una guerra o le so-brevino otro peligro semejante, el día presuntivo será el día de la acción de guerra o peligro o, no siendo enteramente determinado ese día, un término medio entre el principio y el fin de la época en que pudo ocu-rrir el suceso.
El mismo criterio se aplica en los casos de una nave o aeronave perdi-da.
51
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
2.- Cuando el desaparecimiento coincide con un sismo, catástrofe o fe-nómeno natural, será la fecha de tal evento la que el juez fijará como día presuntivo de la muerte.
5.2.5.- Etapa de mera ausencia.
Dura cinco años, desde el día de las últimas noticias, pero excepcional-mente, si el desaparecido se encontraba en una nave o aeronave perdi-da, este período va a durar tres meses, o seis meses si la desaparición se produjo en un sismo, catástrofe o fenómeno natural.
Se inicia desde la fecha o fechas en que se tuvieron las últimas noticias del desaparecido y termina con el decreto que concede la posesión pro-visoria o excepcionalmente la posesión definitiva de sus bienes. Ade-más, puede terminar si se tienen noticias del desaparecido o bien si se toma conocimiento efectivo de la muerte del desaparecido.
Durante este período, en general, no se altera la posesión de los bienes y cuidan los intereses del desaparecido sus apoderados o representan-tes legales (art. 83), y si no tiene, se le debe nombrar un curador de au-sentes (art. 473 Nº 1).
5.2.6.- Etapa de la posesión provisoria de los bienes del desapa-recido.
Se inicia con el decreto del juez que concede la posesión provisoria de los bienes, decreto que se dicta, en general, transcurridos cinco años desde que se tuvieron las últimas noticias, y termina con el decreto que otorga la posesión definitiva de los bienes. Excepcionalmente termina si reaparece el desaparecido o si se tiene conocimiento efectivo de que murió.
La dictación de este decreto sólo pueden solicitarla los herederos pre-suntivos.
Este período dura en general cinco años.
5.2.6.1.- Efectos del decreto que concede la posesión provisoria (arts. 84 y 88).
1.- Se abre la sucesión del desaparecido y entran en el goce de ella los herederos, en calidad de herederos presuntivos.
2.- Se disuelve la sociedad conyugal o termina el régimen de participa-ción en los gananciales, si lo hubiere.
3.- Si había testamento, se procede a su apertura y publicación.
4.- Se produce la emancipación legal de los hijos menores (art. 270 Nº 2).
5.- En cuanto a los bienes, la regla general es que los herederos pueden vender una parte de los bienes muebles siempre que el juez lo estime conveniente, una vez oído el defensor de ausentes.
En cuanto a los bienes raíces, no pueden enajenarlos o hipotecarlos hasta antes del decreto de posesión definitiva.
Excepcionalmente, por causa necesaria o de utilidad evidente, el juez puede autorizar la venta o enajenación, con conocimiento de causa y
52
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
previa audiencia del defensor de ausentes. La venta en todo caso debe hacerse en pública subasta.
5.2.7.- Etapa de la posesión definitiva de los bienes del desapare-cido.
Se inicia con el decreto que concede la posesión definitiva de los bienes y no tiene una fecha de término.
Pueden pedir el decreto los propietarios y fideicomisarios de bienes usufructuados o poseídos fiduciariamente por el desaparecido, los lega-tarios y todos aquellos que tengan derechos subordinados a la muerte del desaparecido.
Conforme al art. 82, este decreto se dicta transcurridos cinco años des-de la posesión provisoria (diez años desde las últimas noticias).
Excepciones (no hay etapa de posesión provisoria):
a) La posesión definitiva de los bienes se dicta transcurridos tres meses desde las últimas noticias cuando el desaparecido se encontraba en una nave o aeronave perdida.
b) Se dicta transcurridos cinco años de las últimas noticias si se proba-re que el desaparecido tenía más de 70 años de edad.
c) Transcurridos cinco años desde la fecha de la batalla o peligro a que se enfrenta el desaparecido.
d) Transcurridos seis meses desde la fecha del sismo, catástrofe fenó-meno natural en que desapareció el ausente.
La sentencia que declara la posesión definitiva se debe inscribir en el Conservador de Bienes Raíces que corresponda a la comuna del último domicilio que el desaparecido tuvo en Chile.
5.2.7.1.- Efectos del decreto de posesión definitiva.
1.- Disolución del matrimonio (art. 38 LMC).
2.- Todas aquellas personas que hayan tenido derechos subordinados a la muerte del desaparecido los van a poder hacer valer (art. 91).
3.- Se cancelan todas las cauciones que se le hayan otorgado al desapa-recido (art. 90 inc. 1º).
4.- Terminan las restricciones para disponer de los bienes del desapare-cido (art. 90 inc. 2º).
5.- Se produce la partición de los bienes del desaparecido, si no hubiese habido periodo de posesión provisoria (art. 90 inc. 3º).
5.2.7.2.- Rescisión del decreto de posesión definitiva (arts. 93 y 94).
La ley, en este caso, emplea mal la palabra rescisión, porque en un sen-tido técnico, es sinónimo de nulidad relativa.
Sin embargo, en el caso de los arts. 93 y 94, no hay vicios, no se puede hablar de rescisión, lo que ocurre es que por alguna razón deja de pro-ducir efectos.
53
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
El término exacto jurídicamente es, por lo tanto, el de revocación.
a) Casos en que se puede pedir la revocación del decreto:
1.- Cuando se tengan noticias exactas de que el desaparecido está vivo.
2.- Cuando se tengan noticias exactas de la muerte del desaparecido.
3.- Si el desaparecido reaparece.
b) Personas a favor de las cuales se puede revocar el decreto:
1.- El propio desaparecido.
2.- Sus legitimarios habidos durante el desaparecimiento (hijos).
3.- El cónyuge del ausente, cuando se ha contraído matrimonio durante el desaparecimiento.
La revocación sólo beneficia a las personas que por sentencia judicial la obtuvieren.
c) Plazo para pedir la revocación:
1.- El desaparecido lo puede pedir en cualquier momento.
2.- Las demás personas dentro de los plazos de prescripción (cinco o diez años por regla general) contados desde la fecha de la verdadera muerte.
d) Efectos de la revocación: El desaparecido o sus herederos van a recobrar los bienes en el estado en que estén, con todas las hipotecas y gravámenes que existan.
Si los bienes estaban siendo poseídos por terceros, tiene que proceder-se a la restitución de los mismos, considerándoseles para todos los efec-tos legales como poseedores de buena fe (art. 94 Nº 5).
El art. 94 Nº 6 señala que constituye mala fe el haber sabido y ocultado la verdadera muerte o la existencia del desaparecido (presunción de de-recho de mala fe).
La sentencia que deja sin efecto la declaración de muerte presunta de-be anotarse, como subinscripción, al margen de la partida correspon-diente para que pueda hacerse valer en juicio.
5.2.8.- Comprobación judicial de la muerte.
La Ley N° 20. 577, de 8 de febrero de 2012, sustituye el Párrafo 4º, “De la muerte civil”, del Título II del Libro I del CC, por el siguiente:
“§4. De la comprobación judicial de la muerte
Art. 95. Toda vez que la desaparición de una persona se hubiere produ-cido en circunstancias tales que la muerte pueda ser tenida como cier-ta, aun cuando su cadáver no fuere hallado, el juez del último domicilio que el difunto haya tenido en Chile, a solicitud de cualquiera que tenga interés en ello, podrá tener por comprobada su muerte para efectos ci-viles y disponer la inscripción de la resolución correspondiente en el Servicio de Registro Civil e Identificación. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuere posible la identificación del cadáver.
54
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Art. 96. Un extracto de la resolución que tenga por comprobada la muerte del desaparecido deberá publicarse en el Diario Oficial dentro del plazo de sesenta días, contado desde que ésta estuviere firme y eje-cutoriada. Dicho extracto deberá contener, al menos, los antecedentes indispensables para su identificación y la fecha de muerte que el juez haya fijado.
Art. 97. La resolución a que se refiere el artículo 95 podrá dejarse sin efecto conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente.”
Cabe señalar que el art. 3° Ley N° 20.577 dispone que no podrá tenerse por comprobada la muerte de una persona mediante el procedimiento considerado en este párrafo, en los casos regulados por la Ley Nº 20.377, sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de per-sonas.
VIII.- ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD
55
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
1.- CONCEPTO.
Para DUCCI son ciertos elementos, propiedades o características que son inherentes o que integran el concepto mismo de personalidad.
Por su parte, para ALESSANDRI, SOMARRIVA y VODANOVIC son las propiedades inherentes a toda persona y que como tales, siempre la acompañan.
Se trata de derechos extrapatrimoniales, sin un significado económico directo, aunque ello no impide que puedan llegar a tenerlo, especial-mente cuando se lesionan dichos atributos y hay lugar a una indemniza-ción.
Son, entonces, atributos de la personalidad: la capacidad de goce, la na-cionalidad, el nombre, el estado civil, el domicilio y la doctrina clásica agrega el patrimonio. DUCCI agrega los derechos de la personalidad.
2.- LA CAPACIDAD DE GOCE.
El CC la define como la capacidad para poderse obligar por sí mismo, y sin el ministerio o la autorización de otro (art. 1445 inc. 2º).
Se critica al concepto legal que define más bien la capacidad de ejerci-cio que la capacidad de goce. En todo caso, la capacidad de ejercicio se define en forma incompleta, pues sólo se regula la parte que se refiere a las obligaciones, en circunstancias que también consiste en adquirir derechos.
De ahí que pueda definirse también esta capacidad como la aptitud le-gal para ser sujeto de derechos y obligaciones civiles. Según la Corte Suprema la capacidad de goce y la personalidad se confunden, puesto que ser persona es tener capacidad de goce; así, todo individuo suscep-tible de ser sujeto de derecho es persona.
Todo individuo tiene capacidad de goce, pero no todos tienen capacidad de ejercicio, puesto que si bien existen los denominados “capaces”, esto es, los que pueden actuar en la vida del derecho por sí mismos, también existen los denominados “incapaces”. En efecto, el art. 1446 establece que “Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley de-clara incapaces.”
La ley distingue dos tipos de incapacidades: absoluta y relativa (art. 1447).
Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. Estos abso-lutamente incapaces sólo pueden actuar en la vida del derecho a través de su representante legal.
Son relativamente incapaces: a) los menores adultos, esto es, la mujer mayor de 12 pero menor de 18 años de edad, y el hombre mayor de 14 pero menor de 18 años de edad; y b) los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo. Los incapaces relativos pueden ac-tuar en la vida del derecho a través de su representante legal o bien au-torizado por éste.
56
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
También existen incapacidades particulares, que son prohibiciones que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos (arts. 402, 412, 1294, 1796 a 1800, etc.)
3.- LA NACIONALIDAD.
Es el vínculo jurídico que une o liga a una persona con un Estado deter-minado.
La nacionalidad crea ciertos derechos y obligaciones para ambas par-tes; por ser un vínculo jurídico, involucra a las personas y al Estado en una relación recíproca.
La nacionalidad no es regulada por el CC, sino por la CPR.
No debe confundirse con la ciudadanía, pues ésta es una calidad del in-dividuo que lo habilita para ejercer derechos políticos, en especial el derecho de sufragio, de optar a cargos públicos de elección popular y otros.
“Art. 10. Son chilenos:
1º.- Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena;
2º.- Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranje-ro.
Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en vir-tud de lo establecido en los números 1º, 3º ó 4º;
3º.- Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en confor-midad a la ley,
4º.- Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.
La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena; de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacio-nalización, y la formación de un registro de todos estos actos.
Art. 11. La nacionalidad chilena se pierde:
1º.- Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena compe-tente. Esta renuncia sólo producirá efectos si la persona, previamente, se ha nacionalizado en país extranjero;
2º.- Por decreto supremo, en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados;
3º.- Por cancelación de la carta de nacionalización,
4º.- Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia.
Los que hubieren perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales establecidas en este artículo, sólo podrán ser rehabilitados por ley.”
57
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
El CC señala que las personas se dividen en chilenos y extranjeros (art. 55), que son chilenos los que la Constitución declara tales y los demás son extranjeros (art. 56). Además, el art. 57 consagra el principio de igualdad entre chilenos y extranjeros en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles.
Hay, sin embargo, algunas excepciones a la regla anterior, fundadas más bien en el domicilio que en la nacionalidad, vale decir, que afectan al extranjero transeúnte (arts. 611, 1272, 1012 Nº 10, 15 Nº 2, 998 CC; art. 3º DL Nº 993; art. 61 Ley de Registro Civil).
3.1.- Principios de Derecho Internacional Privado rectores en materia de nacionalidad.
1.- La nacionalidad no se impone.
2.- Todo individuo debe tener una nacionalidad. Cuando se pierde una nacionalidad sin adquirir otra estamos en presencia de “apátridas”.
3.- Nadie puede tener más de una nacionalidad.
3.2.- La adquisición de la nacionalidad.
La nacionalidad se puede adquirir por origen (la que apunta al momen-to del nacimiento) o por elección (posterior al nacimiento y en forma consciente).
a) Nacionalidad por origen: Se adquiere, como su nombre lo indica, por el hecho de nacer en el territorio de un Estado determinado o nacer de padres originarios de un Estado determinado.
Ella puede adquirirse en aplicación del principio del derecho del suelo o del derecho de la sangre.
i.- Ius solis (derecho del suelo): Se estableció a partir de la época feu-dal. Permite tener la nacionalidad del país en cuyo territorio el indivi-duo ha nacido, aun cuando los padres sean nacionales de otro país.
ii.- Ius Sanguinis (derecho de la sangre): Tiene su origen en el derecho romano. Es aquel principio que permite obtener la nacionalidad de ori-gen de uno o ambos padres, aun cuando el individuo haya nacido en te-rritorio extranjero.
b) Nacionalidad por elección: Se obtiene por una especial gracia del país en que se han prestado servicios destacados o por elección o natu-ralización, es decir, por un acto voluntario de abrazar la nacionalidad de un país determinado, regularmente renunciando a la de origen.
4.- EL NOMBRE.
Es la o las palabras que sirven legalmente para distinguir a una persona de las demás.
En general, el nombre es la designación que permite distinguir a una persona en su vida social y jurídica.
El nombre se compone de dos partes:
1º Nombre propio o de pila: Aquel que nos permite identificar a la per-sona en el grupo social.
58
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
2º Nombre propiamente dicho, patronímico o apellido: Aquel que nos permite verificar a qué familia pertenece.
El derecho al nombre está protegido, y un uso fraudulento del mismo acarrea la imposición de penas y eventualmente responsabilidad civil (arts. 214, 193, 197 y 468 CP).
4.1.- Características del nombre civil.
a) No es comerciable.
b) No es susceptible de una cesión entre vivos ni transmisible por causa de muerte.
c) Es inembargable.
d) Es imprescriptible: No se pierde por no usarlo ni se gana por su uso.
e) Es irrenunciable.
f) Es, por regla general, permanente.
g) Es uno e indivisible: De ahí que las sentencias que se dictan en mate-ria de nombre, produzcan efectos absolutos y no relativos.
4.2.- Cambio de nombre.
El nombre es inmutable, por regla general.
Sin embargo, la Ley Nº 17.344 autoriza el cambio del o los nombres, del o los apellidos o de ambos, por una sola vez, señalando las situaciones en las que procede:
a) Cuando unos u otros sean ridículos, risibles o menoscaben moral o materialmente a la persona que lo solicita.
b) Cuando el solicitante haya sido conocido durante más de 5 años, por motivos plausibles, con nombres o apellidos o ambos, diferentes de los propios.
c) En los casos de filiación no matrimonial o en que no se encuentre de-terminada la filiación, para agregar un apellido cuando la persona hu-biere sido inscrita con uno solo o para cambiar uno de los que hubieran impuesto al nacido, cuando fueren iguales. En este caso, se trata de que no se haga manifiesta una filiación no matrimonial o indeterminada.
La ley contempla otras situaciones que también habilitan para introdu-cir cambios en el nombre:
a) Supresión de nombres propios cuando se cuenta con más de uno: En los casos en que una persona haya sido conocida durante más de 5 años, con uno o más de los nombres propios que figuran en su partida de nacimiento, el titular podrá solicitar que se suprima en la inscripción de nacimiento, en la de su matrimonio y en las de nacimiento de sus descendientes menores de edad, en su caso, el o los nombres que no hubiere usado.
b) Traducción o cambio de nombres o apellidos que no sean de origen español: El interesado puede solicitar autorización para traducirlos al idioma castellano. Podrá solicitar, además, autorización para cambiar-
59
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
los si la pronunciación o escrituración de los mismos es manifiestamen-te difícil en un medio de habla castellana.
c) Peticiones entabladas por los menores de edad: Si carecen de repre-sentante legal o si teniéndolo éste estuviere impedido por cualquier causa o se negare a autorizar al menor el cambio o supresión de los nombres o apellidos, el juez resolverá, con audiencia del menor (oyén-dolo), a petición de cualquier consanguíneo de éste o del Defensor de Menores y aun de oficio.
4.3.- El sobrenombre.
El sobrenombre es el nombre que suele darse a una persona por ciertas circunstancias familiares, o relacionado con sus defectos personales o por alguna otra circunstancia.
Carece de todo valor jurídico, no forma parte de la designación legal de la persona.
4.4.- El seudónimo.
El seudónimo es un nombre imaginario utilizado para proteger o escon-der la verdadera personalidad o identidad de un sujeto.
Se encuentra recogido por la Ley de Propiedad Intelectual, en cuyo art. 5, letra e), se define la obra seudónima como aquella en que el autor se oculta bajo un seudónimo que no lo identifica; el art. 8 establece que se presume que es autor de la obra la persona que figure como tal en el ejemplar que se registra, o aquella a quien, según la respectiva inscrip-ción, pertenezca el seudónimo con que la obra es dada a la publicidad.
5.- EL DOMICILIO.
Doctrinariamente se define como el asiento jurídico de una persona pa-ra el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones (DUCCI). Es el lugar donde una persona se encuentra presente, aunque momentáneamente no lo esté.
El art. 59 define el domicilio: “El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.
Divídese en político y civil.”
El domicilio, por lo tanto, consta de dos elementos:
1) Elemento físico o material: La residencia, que es una relación de he-cho que existe entre una persona con un lugar determinado con un ca-rácter más o menos estable.
2) Elemento psicológico: El ánimo de permanecer en ella, es decir, en dicho territorio. Este ánimo puede ser:
a.- Real: Existencia cierta y efectiva, y se da cuando la persona tiene la intención verdadera de permanecer en ese lugar. Ejemplo: cuando com-pro una casa y habito en ella.
b.- Presunto: Es aquel que se deduce de ciertos hechos o circunstan-cias.
La residencia es el lugar donde habitualmente vive una persona. Así se dice que el domicilio es el asiento legal de una persona mientras que la
60
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
residencia es el asiento de hecho de la misma. La residencia puede coincidir o no con el domicilio.
La habitación o morada, por otro lado, es el asiento ocasional y esen-cialmente transitorio de una persona.
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 67, puede concluirse que nuestro CC acepta la pluralidad de domicilios generales. Pero será condición que en cada uno de ellos concurran todas las circunstancias constituti-vas del domicilio.
5.1.- Presunciones de domicilio.
El CC facilita la prueba del domicilio, estableciendo dos hechos o reali-dades que hacen deducir la concurrencia de los dos elementos a fin de estimar que la persona en cuestión tiene en ellos su domicilio:
i.- El lugar donde una persona ejerce su profesión, empleo u oficio.
ii.- El lugar donde esa persona tiene su familia.
Conforme a estos hechos, el CC presume la existencia de domicilio en los arts. 62, 63, 64 y 65.
a) Presunciones positivas:
“Art. 62. El lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce ha-bitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecin-dad.
Art. 64. Al contrario, se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el hecho de abrir en él tienda, botica, fá-brica, taller, posada, escuela u otro establecimiento durable, para admi-nistrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un cargo concejil, o un empleo fijo de los que regularmente se confieren por lar-go tiempo; y por otras circunstancias análogas.”
b) Presunciones negativas:
“Art. 63. No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere, consi-guientemente, domicilio civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico o por otras circunstancias aparece que la re-sidencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una comi-sión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante.
Art. 65. El domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente, conservando su familia y el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior.
Así, confinado por decreto judicial a un paraje determinado, o desterra-do de la misma manera fuera de la República, retendrá el domicilio an-terior, mientras conserve en él su familia y el principal asiento de sus negocios.”
5.2.- Clases de domicilio.
a) Domicilio político y domicilio civil: El domicilio político es el rela-tivo al territorio del Estado en general (art. 60); los chilenos lo tienen por origen y los extranjeros por el hecho de avecindarse en Chile.
61
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
El domicilio civil es el relativo a una parte determinada del territorio del Estado.
b) Domicilio de origen y adquirido: El domicilio de origen se adquie-re por el nacimiento, aun cuando no coincida realmente con el lugar en que la persona nació.
Se determina por el domicilio de los padres.
El domicilio adquirido es el que resulta de la elección de la persona, al fijar en un lugar determinado la sede principal de sus negocios, distinta al domicilio de origen.
c) Domicilio legal, convencional y real: El domicilio legal o de dere-cho es el que la ley impone de oficio a ciertas personas, en razón del es-tado de dependencia en que se encuentran con respecto a otras o por consideración al cargo que desempeñan.
Derivados de una relación de dependencia se encuentran los menores (siguen el domicilio de sus padres, o del tutor o curador en su caso), los interdictos (siguen el domicilio de sus curadores) y los criados y depen-dientes (tendrán el domicilio de sus empleadores o patrones, siempre que trabajen habitualmente en la casa de su empleador o patrón, resi-dan en la misma casa del empleador o patrón y no tengan un domicilio derivado de la patria potestad o de la guarda).
Derivado del cargo que se desempeña está el domicilio de los eclesiásti-cos (el de la residencia determinada a la que se les obliga, art. 66).
El domicilio convencional (art. 69) es aquel que se pacta en un contrato, para efectos judiciales o extrajudiciales, y puede alterar las reglas de competencia, sometiendo el conocimiento de un juicio a los tribunales de un determinado lugar, en el cual las partes, de común acuerdo, fijan su domicilio.
Está limitado tanto en la materia (a los efectos del contrato) como en el tiempo (mientras subsista el contrato).
Domicilio real o de hecho es aquel que las personas eligen a su arbitrio. Es real, porque en él se encuentra efectivamente el asiento jurídico de una persona; se denomina también “de hecho”, para distinguirlo del do-micilio legal o de derecho.
La definición del art. 59 inc. 1º se refiere al domicilio real y constituye la regla general, salvo que un individuo posea un domicilio legal o con-vencional.
d) Domicilio general y especial: El domicilio civil puede dividirse en general y especial.
Domicilio general es el que se aplica a la generalidad de los derechos y obligaciones que entran en la esfera del Derecho Civil. En otras pala-bras, es el que tiene una persona para todas sus relaciones jurídicas.
Domicilio especial es el que sólo se refiere al ejercicio de ciertos dere-chos o relaciones jurídicas. Por ejemplo: el domicilio especial para la fianza (art. 2350 inc. 1º); el domicilio convencional; y el que ordena de-signar el art. 49 CPC a todo litigante en su primera gestión en el juicio.
5.3.- Importancia del domicilio.
62
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
El domicilio es fundamental para que se determinen o tengan efecto ciertos fenómenos relevantes del acontecer jurídico, como por ejemplo:
a.- La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio; salvo los casos expresamente exceptua-dos (art. 955).
b.- La apertura y publicación del testamento se harán ante el juez del último domicilio del testador; sin perjuicio de las excepciones legales (art. 1009).
c.- La posesión notoria del estado de matrimonio o hijo debe haberse te-nido ante el vecindario del domicilio (arts. 310, 312, 313 y 200).
d.- El pago de una obligación de género se hace en el domicilio del deu-dor, a menos que las partes acuerden otra cosa.
e.- En materia procesal el domicilio es importante, ya que el juez com-petente para conocer de una demanda es el juez del domicilio del de-mandado, salvo las excepciones legales. Es juez competente para cono-cer de todas las cuestiones relativas a la apertura de una sucesión el juez del último domicilio del causante. Y por último, es juez competente para conocer la muerte presunta el juez del último domicilio que el des-aparecido haya tenido en Chile.
6.- EL ESTADO CIVIL.
Art. 304: “El estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto le ha-bilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civi-les.”
Críticas a la definición legal:
i.- No señala en el fondo qué es el estado civil, al no precisar en qué consiste la calidad de un individuo que lo hace titular de derechos y obligaciones.
ii.- Asimismo, por su generalidad bien podría ser una definición de ca-pacidad o de nacionalidad.
Definiciones doctrinarias:
1. Posición permanente que un individuo ocupa en la sociedad, en or-den a sus relaciones de familia, en cuanto le confiere o impone determi-nados derechos y obligaciones civiles (ALESSANDRI, SOMARRIVA y VODANOVIC).
2. Posición o calidad permanente del individuo en razón de la cual goza de ciertos derechos o se halla sometido a ciertas obligaciones (CLARO SOLAR).
El estado civil produce dos efectos fundamentales:
a) Da origen a un conjunto de derechos y obligaciones.
b) Da origen al parentesco.
6.1.- Características del estado civil.
1º Es un atributo de la personalidad.
63
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
2º Todo individuo debe tener necesariamente un estado civil.
3º Es uno e indivisible, es decir, nadie puede tener más de un estado ci-vil proveniente de los mismos hechos constitutivos de él.
4º Es incomerciable. Es por ello que no puede transigirse sobre el esta-do civil (art. 2450). Tampoco puede prescribirse el estado civil (art. 2498).
5º El conocimiento de las cuestiones sobre estado civil no puede some-terse a arbitraje.
6º Es de orden público. Por ello, en las cuestiones sobre estado civil de-be oírse al Ministerio Público.
7º Es permanente. No se pierde mientras no se incurra en algún hecho constitutivo de otro estado civil.
6.2.- Fuentes del estado civil.
1.- La ley, como en el nacimiento.
2.- Puede ser un acto jurídico voluntario, como el matrimonio.
3.- Puede ser un hecho jurídico, como la muerte de uno de los cónyuges, que produce respecto del otro el estado civil de viudo.
4.- La sentencia judicial, que en algunos casos servirá para establecer el estado civil de separado judicialmente o el de divorciado.
6.3.- Tipos de estado civil.
1.- Soltero.
2.- Casado.
3.- Divorciado.
4.- Separado judicialmente.
5.- Viudo.
6.- Padre, madre o hijo.
6.4.- La familia y el parentesco.
Las relaciones de filiación y matrimonio que sirven de base al estado ci-vil dan origen al parentesco. Desde el punto de vista del Derecho, la fa-milia es un conjunto de individuos unidos por vínculo de matrimonio o de parentesco. Dos son en consecuencia las vertientes de la familia: el matrimonio y el parentesco.
El parentesco es la relación de familia que existe entre dos personas. Esta relación se establece atendiendo a dos vínculos diferentes:
1º Vínculo de sangre: Da origen al parentesco por consanguinidad. Son parientes consanguíneos los que tienen la misma sangre, y esto ocurre entre individuos que descienden unos de otros o entre los que descien-den de un progenitor común, en cualquiera de sus grados.
64
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
2º El matrimonio: Da origen al parentesco por afinidad. Es el que existe entre una de dos personas que se han casado y los consanguíneos de la otra.
El parentesco por consanguinidad se computa por la línea y el grado. La línea es la serie de parientes que descienden los unos de los otros o de un autor común.
La línea puede ser ascendente o descendente. Atendiendo a la línea, el parentesco puede ser de línea recta o de línea colateral. Son parientes en línea recta los que descienden unos de otros. Son parientes en línea colateral los que sin descender unos de otros, tienen un ascendiente co-mún (art. 27).
El grado equivale al número de generaciones que separan a dos parien-tes (art. 27). Así, el padre es pariente de primer grado en la línea recta del hijo y de segundo grado en la línea recta del nieto.
En el parentesco colateral, es necesario encontrar al ascendiente co-mún y subir hasta él para bajar después hasta el otro pariente. Así, dos hermanos son parientes en segundo grado y dos primos hermanos lo son en cuarto grado. El parentesco en la línea colateral puede ser de simple o de doble conjunción. Es de simple conjunción, cuando el pa-rentesco es sólo de parte de padre o madre; es de doble conjunción, cuando los colaterales son parientes a la vez en la línea paterna y ma-terna, o sea, cuando proceden de un mismo padre y de una misma ma-dre (art. 41).
Al parentesco por afinidad se le aplican las mismas reglas. En otras pa-labras, se ocupa ficticiamente el mismo lugar de la persona con la cual se contrajo matrimonio (art. 31).
6.5.- Prueba del estado civil.
El CC regula la prueba del estado civil en el Título XVII del Libro I (no regula el estado civil, sino la prueba del estado civil), normas que se aplican con preferencia a las del Título XXI del Libro IV, que trata de la prueba de las obligaciones.
6.5.1.- Medios de prueba principales: Las partidas del Registro Civil.
a) Estado civil de casado: Se probará con la respectiva partida de ma-trimonio.
b) Estado civil de viudo: Se probará por la respectiva partida de ma-trimonio y la partida de muerte (defunción) del cónyuge difunto.
c) Paternidad, maternidad y filiación: Se probará con la respectiva partida de matrimonio y de nacimiento.
d) Estado civil de padre, madre o hijo: Se acreditará o probará tam-bién por la correspondiente inscripción o subinscripción del acto de re-conocimiento o del fallo judicial que determina la filiación.
e) Valor probatorio de las partidas: Son instrumentos públicos, por lo tanto, producen plena prueba respecto del hecho de haberse otorga-do, de su fecha y de que las respectivas personas hicieron las declara-ciones allí señaladas.
65
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
El art. 308 señala que las partidas no garantizan la verdad de las decla-raciones hechas en ellas en ninguna de sus partes.
f) Impugnación de las partidas:
1º Por falta de autenticidad: Es decir, porque han sido falsificadas.
2º Por nulidad: Aun cuando la ley no lo señale expresamente, es eviden-te que podrán impugnarse las partidas si no se han otorgado con los re-quisitos que las leyes prescriben según la naturaleza de ellas.
3º Por falsedad de las declaraciones en ellas contenidas: Lo que se co-noce como falsedad intelectual.
4º Por falta de identidad personal: Quien la exhibe no es la persona a quien el documento se refiere.
La doctrina generalmente distingue para determinar a quién le corres-ponde la carga de la prueba por la falta de identidad de la persona, si el que exhibe la partida se encuentra en posesión del estado civil que ella da constancia; si es así, corresponderá la prueba al que alega la falta de identidad personal, pero si no se encuentra en posesión, la carga de la prueba le corresponderá al que exhibe la partida.
6.5.2.- Medios de prueba supletorios del estado civil.
Proceden a falta de las partidas. La jurisprudencia ha dicho que una partida falta no sólo cuando no existe, sino que también cuando es ra-cionalmente imposible encontrarla.
CLARO SOLAR sostiene que debe acreditarse la falta de la partida, por-que la ley señala que “la falta de los referidos documentos podrá suplir-se en caso necesario...”, con lo cual se establecería la necesidad de la prueba de la falta de la partida, porque el medio de prueba supletorio no procedería sino en caso necesario. Esta tesis no ha sido acogida ju-risprudencialmente.
1º Otros documentos auténticos: Según SOMARRIVA la ley se ha re-ferido aquí a otros instrumentos públicos (el art. 1699 señala “instru-mento público o auténtico”, los hace sinónimos).
FUEYO y DUCCI, por el contrario, estiman que documento auténtico se-ría todo aquel que representa de un modo fidedigno el hecho constituti-vo del estado civil que se trata de acreditar, por ejemplo, un testamento en que el padre aluda a su hijo legítimo servirá para establecer dicha fi-liación.
2º Declaraciones de testigos presenciales de los hechos constitu-tivos del estado civil de que se trata: Por lo tanto, se excluye absolu-tamente a los testigos de oídas, como asimismo es necesario recalcar que el estado civil sobre el cual los testigos pretenden atestiguar debe ser objeto de una apreciación visual.
La ley habla de “testigos”, por lo tanto, han de ser más de uno.
3º Posesión notoria del estado civil: No tiene lugar sino a falta de los otros. Posee notoriamente un estado civil quien goza abiertamente, públicamente, sin contradicción ni protesta de ninguna especie, de los efectos que de dicho estado civil emanan.
66
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
El inc. 2º del art. 309 deja ver que el único estado civil que puede pro-barse por la posesión notoria, después de la eliminación de toda distin-ción entre hijos, es el estado civil de casado o de matrimonio, por cuan-to “La filiación, a falta de partida o subinscripción, sólo podrá acreditar-se o probarse por los instrumentos auténticos mediante los cuales se haya determinado legalmente. A falta de éstos, el estado de padre, ma-dre o hijo deberá probarse en el correspondiente juicio de filiación en la forma y con los medios previstos en el Título VIII.”
a) Elementos de la posesión notoria del estado civil:
1º Nombre: Consiste en que la mujer haya llevado el nombre de su ma-rido.
2º Trato: Se refiere a que marido y mujer se hayan tratado como tales, con todo lo que ello implica.
3º Fama: Se refiere a que la mujer sea recibida en ese carácter por los deudos y amigos de su marido y por su vecindario en general.
b) Requisitos de la posesión notoria del estado civil:
1º Debe ser pública.
2º Debe ser continua (debe haber durado 10 años por lo menos).
c) Prueba de la posesión notoria del estado civil: Se probará por un conjunto de testimonios, que lo establezcan de un modo irrefragable; particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoria-mente la falta de la respectiva partida, o la pérdida o extravío del libro o registro, en que debiera encontrarse (art. 313).
6.5.3.- Prueba de la muerte y de la edad.
La muerte se prueba por la respectiva partida de defunción, y en su de-fecto se admitirán las pruebas supletorias del estado civil, salvo la pose-sión notoria, ya que no puede poseerse el estado de muerto.
La edad se prueba por la respectiva partida de nacimiento o bautismo (art. 305 inc. 3º), y en su defecto se admitirán como prueba supletoria otros documentos auténticos o la declaración de testigos que fijen la época de su nacimiento.
Si no es posible calificar la edad de un individuo por los medios anterio-res, se le atribuirá una edad media entre la mayor y la menor que pare-cieren compatibles con el desarrollo y aspecto físico del individuo (art. 314). En este caso, el juez está obligado a oír el dictamen de facultati-vos, o de otras personas idóneas (informe pericial obligatorio).
6.6.- Cosa juzgada en materia de estado civil.
El art. 315 señala que el fallo judicial que declara verdadera o falsa la paternidad o maternidad del hijo, no sólo vale respecto de las personas que han intervenido en el juicio, sino respecto de todos, relativamente a los efectos que dicha paternidad o maternidad acarrea.
Conforme al art. 316, para que se produzcan los efectos del art. 315 es necesario:
67
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
1º Que la sentencia haya sido pasada en autoridad de cosa juzgada, o sea, que esté firme o ejecutoriada.
2º Que se haya pronunciado contra legítimo contradictor. En la cuestión de paternidad es el padre contra el hijo, o el hijo contra el padre, y en la cuestión de maternidad el hijo contra la madre, o la madre contra el hi-jo. Si el legítimo contradictor fallece durante el juicio, es necesario citar a sus herederos antes de la sentencia.
Si citado el heredero comparece, el juicio se sigue con él; si no compa-rece y se tramita en rebeldía del heredero citado, el fallo pronunciado a su favor o en contra le aprovecha o le perjudica (art. 318). Si no es cita-do el heredero, no se producirá el efecto del art. 315 y a ese heredero no citado no le empecerá la sentencia.
3º Que no haya habido colusión en el juicio. La colusión es el acuerdo fraudulento entre demandante y demandado para los efectos de obtener un resultado falso en el proceso. La ley establece un plazo dentro del cual puede probarse la colusión, que es de los 5 años subsiguientes a la sentencia (art. 319).
Existe una excepción al art. 315 que se refiere a la acción que podría in-tentar el verdadero padre, madre o hijo. Respecto de ellos ningún fallo judicial o prescripción entre cualesquiera otras personas que se haya pronunciado, podrá oponerse a quien se presente como verdadero pa-dre o madre del que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le desconoce. El verdadero padre, madre o hijo po-drán siempre accionar, pues la ley señala que dicha acción es impres-criptible (art. 320).
7.- EL PATRIMONIO.
El patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones de una persona, apreciables en dinero (PLANIOL).
El concepto de patrimonio como atributo de la persona es distinto tanto de la noción de bienes que forman parte del activo de un sujeto, como de cada uno de esos bienes que lo componen, individualmente conside-rados.
El patrimonio no tiene un tratamiento orgánico dentro de la estructura del CC, es decir, no encuentra ningún tratamiento específico, sólo algu-nas disposiciones aisladas se refieren a él (arts. 85, 534, 549, etc.).
La idea actual de patrimonio no lo considera enteramente como un atri-buto de la personalidad (doctrina clásica), puesto que se puede tener varios patrimonios a la vez. Sin embargo, tampoco lo considera entera-mente un patrimonio de afectación (doctrina objetiva).
La ley chilena desarrolla la idea a partir de la noción de universalidad jurídica. El patrimonio como universalidad se caracteriza básicamente por la heterogeneidad de los bienes que la componen, por la unión ideal de todos estos bienes, por la coexistencia de bienes y obligaciones, por la funcionalidad de estos componentes en el sentido que los activos sir-ven para saldar los pasivos, por la fungibilidad de los mismos, y por la posibilidad de ser subrogados constantemente.
7.1.- Teorías acerca del patrimonio.
68
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
7.1.1.- Teoría clásica o subjetiva.
Fue formulada en un primer momento por ZACHARIAE y luego fue per-feccionada por AUBRY et RAU en el siglo XIX.
1.- Responde a una noción esencialmente pecuniaria: Comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, apreciables en di-nero. Quedan fuera, entonces, los derechos extrapatrimoniales.
2.- Es una universalidad jurídica: El patrimonio constituye un todo de naturaleza jurídica independiente de los elementos que lo componen.
3.- El patrimonio es un atributo de la personalidad: Es una emanación de la personalidad, no se concibe una persona sin patrimonio. Conse-cuencias:
a.- Sólo las personas pueden tener patrimonio.
b.- Toda persona tiene necesariamente un patrimonio.
c.- Toda persona no tiene sino un patrimonio.
d.- El patrimonio es inseparable de la persona: Mientras viva, no podrá enajenarlo como un todo, no hay enajenación del patrimonio, sino de bienes determinados.
4.- Es incomerciable.
5.- Es inalienable.
6.- Es indivisible.
7.- Es imprescriptible.
8.- Es inembargable, sin perjuicio de que puedan embargarse los bienes que lo integran.
Críticas:
i.- Estando fundado en una concepción puramente teórica –el vínculo que existiría entre la personalidad y el patrimonio–, aparece como de-masiado estrecha y como un obstáculo muy serio para el desenvolvi-miento de las relaciones jurídicas.
ii.- La existencia de masas de bienes, dotadas de vida propia, indepen-dientes del patrimonio general o personal, denominados patrimonios se-parados o especiales, no pueden ser explicadas por la teoría clásica.
iii.- Con frecuencia sería deseable que un comerciante pudiera afectar a su empresa sólo una determinada masa de bienes, a fin de preservar, para la seguridad de su familia, una parte de su capital contra los ries-gos de la quiebra.
7.1.2.- Teoría finalista u objetiva.
Ella proviene de autores alemanes (WINDSCHEID principalmente), pe-ro fue igualmente seguida por autores franceses (SALEILLES, GÉNY, DÉMOGUE, DUGUIT).
Los alemanes trabajaron sobre una concepción del patrimonio objetiva, es decir, no abstracta, que no estuviera vinculada necesariamente a la persona, y que no constituyera en consecuencia un atributo de la perso-
69
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
nalidad. Ellos parten de la base que ciertas universalidades están des-vinculadas de las personas, pero están unidas por una finalidad común, y que bautizaron como “patrimonios de afectación”.
Esta concepción del patrimonio no desconoce la existencia de un titular atrás de esta finalidad común, lo que sucede es que estos titulares pue-den ser directos o indirectos. El patrimonio de afectación se diferencia entonces en que el patrimonio no es un atributo de la personalidad y que puede haber un patrimonio sin un titular directo, lo que sucede es que lo que prima es la afectación a un fin. De ahí que una persona pue-da según esta teoría detentar varios patrimonios.
7.2.- Patrimonios separados.
Son separados cuando dos o más núcleos patrimoniales autónomos, tie-nen por titular un mismo sujeto. Ejemplos:
a) La sociedad conyugal, donde existen –a lo menos– tres haberes: ha-ber social, haber del marido y haber de la mujer. Además, la mujer pue-de contar, a su vez, con tres patrimonios especiales.
b) El hijo sujeto a patria potestad que puede tener, también, peculio profesional o industrial como, asimismo, el llamado peculio adventicio.
c) La separación de los bienes del causante respecto de los bienes de los herederos, en beneficio de los acreedores de aquél.
7.3.- Patrimonio autónomo.
Es aquel que temporalmente carece de titular. Ejemplos:
a) Por antonomasia la herencia yacente: Es aquella que, en el lapso de 15 días de fallecido el de cuius, no ha sido aceptada por ningún herede-ro, siempre que no exista albacea con tenencia de bienes (art. 1240).
b) La asignación para crear una nueva corporación o fundación, mien-tras no se concede la personalidad jurídica a ésta.
7.4.- ¿El patrimonio es una universalidad de hecho o una univer-salidad jurídica?
a) Para la doctrina francesa, entre ellos CANDIAN, es una universalidad jurídica, sea el patrimonio de una persona viva o la sucesión de un di-funto.
La universalidad de derecho consiste en un complejo orgánico, creado por la ley, de relaciones jurídicas activas y pasivas, reunidas por la per-tenencia a un mismo sujeto o a una pluralidad de sujetos. Por ejemplo: el patrimonio hereditario, en el que coexisten elementos activos y pasi-vos reunidos por destino legal, pues los primeros sirven para la satisfac-ción de los segundos.
b) Para la doctrina italiana, el patrimonio no es una universalidad, por cuanto ella –sea de hecho o de derecho– es una cosa, y el patrimonio de una persona viva no es una cosa y, por eso, no se puede adquirir ni ena-jenar mediante acto jurídico entre vivos; sólo el patrimonio de una per-sona fallecida es una cosa, una universalidad jurídica y se le puede ad-quirir y enajenar por un acto jurídico entre vivos.
7.5.- Composición del patrimonio.
70
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
El patrimonio se compone de la siguiente manera:
a) Activo: Puede ser bruto (bienes y derechos pecuniarios) o neto (dife-rencia entre el activo bruto y el pasivo).
b) Pasivo: Compuesto por las deudas y cargas pecuniarias.
8.- LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD.
Todo ordenamiento jurídico civilizado dispone de un conjunto de nor-mas jurídicas destinadas a la protección de aspectos de la persona tales como su vida, su libertad, su honor, su salud, etc.
A esta serie de prerrogativas se les denomina “Derechos de la Persona-lidad”. Según ALESSANDRI, constituyen derechos primordiales o de la personalidad los que tienen por fin defender intereses humanos ligados a la esencia de la personalidad.
Los principales derechos se encuentran detallados o catalogados en la CPR –sin perjuicio de su regulación en tratados internaciones ratifica-dos por Chile y vigentes–, pero no todos están allí. Algunos de estos son: derecho a la vida, derecho a la integridad física, psíquica y moral, derecho al honor, derecho a la imagen, derecho a la privacidad y otros.
No sólo el Estado debe garantizar y respetar estos derechos a todos los individuos, sino que además entre individuos ellos son intangibles, es decir, los individuos se deben recíprocamente respeto y observancia.
8.1.- Características de estos derechos.
1.- Son originarios o innatos: Los adquiere la persona por el hecho de nacer, no se derivan de un antecesor, nacen los derechos con la perso-na.
2.- Se trata de derechos absolutos o erga omnes: Su observancia y su respeto pueden ser exigidos respecto de todas las personas, es decir, de toda la sociedad.
3.- Son derechos irrenunciables: No se pueden renunciar puesto que no miran al interés particular del renunciante, por el contrario, ellos son de orden público.
4.- Son derechos extrapatrimoniales: No son susceptibles de avaluación pecuniaria, lo que no significa que, lesionados, el daño producido no pueda ser avaluado pecuniariamente, asignándoseles una indemniza-ción en dinero por los perjuicios.
5.- Son imprescriptibles: La persona los puede ejercer durante toda la vida, no se pierden por su inacción durante un determinado espacio de tiempo.
8.2.- Clasificación.
La doctrina clasifica estos derechos en tres grandes grupos:
8.2.1.- Derechos a la individualidad.
8.2.1.1.- Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas.
71
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Estos derechos tienen tratamiento constitucional (art. 19 Nº 1) y legal (en la legislación penal).
Por su parte, el CP castiga los delitos cometidos contra la vida y la inte-gridad física y psíquica de la persona. Como atentados a la vida tene-mos los delitos de homicidio, parricidio, infanticidio, auxilio al suicidio, entre otros; como atentados a la integridad física tenemos los delitos de lesiones, envío de cartas explosivas, entre otros; y como atentados a la integridad psíquica tenemos, por ejemplo, el delito de amenazas de mal en la persona, honra o propiedad de otro.
La protección legal está dada por el ejercicio de las acciones civiles y principalmente penales que emanen de estos delitos. Pero también a ni-vel constitucional conocemos otras medidas de protección, como el de-nominado “Recurso de Protección”.
8.2.1.2.- Derecho a la libertad personal y a la seguridad indivi-dual.
Se encuentra garantizado en el art. 19 Nº 7 CPR. Consagra fundamen-talmente la libertad de circulación o desplazamiento dentro del territo-rio nacional, la legalidad de la privación o restricción de la libertad per-sonal, prohibición de autoincriminación, la indemnización por error ju-dicial, entre otras garantías.
El CP castiga los delitos cometidos con infracción al derecho a la liber-tad personal y a la seguridad individual. Así, tipifica los delitos de se-cuestro, violación de domicilio, entre otros, cometidos tanto por parti-culares como por funcionarios públicos.
8.2.2.- Derechos relativos a la protección de la personalidad civil del individuo.
Estos derechos se refieren a la protección de algunos de los atributos de la personalidad.
8.2.2.1.- Derecho al nombre.
La infracción a este derecho es sancionado civil y penalmente. En este último aspecto, el CP tipifica el delito de usurpación de nombre.
8.2.2.2.- Derecho al estado civil.
Fundamentalmente se puede transgredir este atributo a través de dos figuras: el delito de usurpación de estado civil y el delito de suposición de parto.
8.2.2.3.- Derecho a la propia imagen.
Nuestra legislación no regula determinadamente en algún texto preciso la protección de la imagen de una persona, tal vez porque la noción de imagen de una persona no encuentra límites definidos como bien jurídi-co, lo que no quiere decir que no lo sea.
En nuestro derecho no hay sino un tratamiento doctrinario y tímida-mente jurisprudencial sobre el tema.
Curiosamente, en donde hay abundante jurisprudencia y tratamiento doctrinario casi uniforme sobre la protección a la imagen, es en rela-ción con las personas jurídicas, pues ellas parecen haber ganado desde
72
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
hace mucho tiempo el reconocimiento de una imagen propia a ellas co-mo bien jurídico protegido. Tal vez la imagen en el caso de las personas naturales ha sido protegida mediante los derechos de la personalidad moral del individuo.
8.2.3.- Derechos relativos a la protección de la personalidad mo-ral del individuo.
Se dan fundamentalmente dos esferas de derechos que se refieren a ella:
8.2.3.1.- Derecho al honor.
Se encuentra tratado en el art. 19 Nº 4 CPR. La Constitución hace refe-rencia fundamentalmente a dos tipos antijurídicos, que a su vez se en-cuentran tipificados como delitos en el CP: la calumnia y la injuria.
8.2.3.2.- Respeto a la vida pública y privada.
Está consagrado en el art. 19 Nº 4 CPR. La legislación penal sanciona en los arts. 161 A y 161 B CP los delitos contra el respeto y protección de la vida privada de la persona y su familia.
73
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
IX.- LAS PERSONAS JURÍDICAS
1.- CONCEPTO.
Art. 545 inc. 1º: “Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representa-da judicial y extrajudicialmente.”
Para ALESSANDRI, SOMARRIVA y VODANOVIC es todo ente abstracto que persigue fines de utilidad colectiva y al cual, como medio para la consecución de éstos, la ley le reconoce capacidad de goce y de ejerci-cio.
Por su parte, para DUCCI son entes colectivos que tienen una persona-lidad propia e independiente de la personalidad individual de los seres que la componen.
Se trata, salvo la excepción de la EIRL, de ciertas colectividades jurídi-camente organizadas de hombres o de bienes, que el Estado reconoce como un individuo en sí y que la ley las eleva por ese hecho a la catego-ría de sujetos de derecho.
Por último, las personas jurídicas tienen dos elementos esenciales:
1.- Elemento material: Un conjunto de personas o bienes con una finali-dad común.
2.- Elemento ideal: Reconocimiento explícito por parte de la autoridad de su individualidad, de su capacidad de actuar en el mundo jurídico.
2.- TEORÍAS QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA PERSONA JURÍDICA.
2.1.- La teoría de la ficción legal (VON SAVIGNY y DUCROCQ).
Para esta teoría, las únicas personas que existen y que actúan en la vi-da del derecho son las personas naturales. Las personas jurídicas no son sino creaciones de la ley, del ordenamiento jurídico, atendiendo a razones de interés general; de ahí que su verdadera naturaleza sea la de ser ficciones legales.
Crítica: La capacidad o personalidad jurídica no está determinada por la voluntad. Si ello fuera cierto, los infantes y los dementes no podrían ser sujetos de derecho.
Nuestra legislación acoge esta teoría clásica en el art. 545.
Podemos encontrar variantes de la teoría de la ficción, pero en un plan-teamiento doctrinal:
a) BRINZ, que estima que se trata en realidad de patrimonios que no pertenecen a una persona determinada sino que están destinados a un fin. Los derechos de la persona jurídica no son de alguien sino de algo, del patrimonio.
74
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Esta posición de BRINZ junto a la de BEKKER, la trata ALESSANDRI como una teoría aparte que denomina “Teoría de la propiedad de afec-tación”.
b) Otra variante también alemana, que es tratada por ALESSANDRI co-mo “Teoría individualista o del sujeto colectividad”, viene de VON IHE-RING.
Para el autor, sólo el hombre puede ser sujeto de derecho (la persona humana). Señala que los verdaderos sujetos de derecho no son las per-sonas jurídicas, sino los destinatarios de los derechos colectivos: los miembros aislados de las corporaciones o fundaciones.
c) También constituye una variante la “teoría de la propiedad colecti-va”, obra de PLANIOL. El jurista francés sostiene que bajo el nombre de personas jurídicas hay que entender la existencia de bienes colectivos en el estado o forma de masas distintas, poseídas por grupos de hom-bres más o menos numerosos y substraídos al régimen de la propiedad individual.
En síntesis, plantea PLANIOL que la idea de personalidad moral es una concepción simple, pero superficial y falsa que oculta a las miradas la persistencia hasta nuestros días de la propiedad colectiva al lado de la propiedad individual. Esta propiedad colectiva es un estado particular de la propiedad que tiene en sí mismo su fin y su razón de ser, y que re-posa en la agrupación necesaria de las personas a las cuales pertenece hoy un gran número de cosas que deben ser puestas en esta forma, pa-ra prestar a los hombres todos los servicios de que son susceptibles y que no están destinadas a llegar a ser un objeto de propiedad privada. PLANIOL ejemplifica con el Museo del Louvre.
2.2.- La teoría de la realidad.
Para esta teoría no sólo existen las personas de carne y hueso en las re-laciones sociales, sino que existen también organizaciones sociales. Por lo tanto, podemos decir que son realidades que existen como tales y que, en definitiva, lo que hace el ordenamiento jurídico es reconocer es-tas realidades. Al reconocer la existencia de esta realidad, el Estado le otorga la calidad de personas jurídicas como sujetos de derecho.
Dos variantes tiene esta teoría:
a) La teoría de la realidad técnica (MICHOUD, SALEILLES, GÉNY, FERRARA, COLIN y CAPITANT): Sostiene que el hecho de considerar a las agrupaciones como el Estado, las asociaciones, las so-ciedades, etc., es una realidad que se impone a fin de explicar la atribu-ción de derechos a otros individuos que no sean los seres humanos.
Es una realidad puramente técnica, pues es técnicamente útil a los hombres y en su interés mismo, crear seres sobre los cuales harán des-cansar derechos determinados, a fin de cuentas, para beneficiar a los propios individuos.
b) La teoría de la realidad objetiva (WORMS, NOVICOW y FOUI-LLÉE, GIERKE y FERRARA): Pretende demostrar que las personas ju-rídicas presentan los mismos caracteres objetivos que las personas físi-cas, y responden, en consecuencia, a la misma definición filosófica de la persona.
75
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
2.3.- Teoría de la Institución (HAURIOU).
HAURIOU define la institución como “una idea de obra o de empresa que se realiza y dura jurídicamente en un medio social, donde para su realización se organiza un poder que le procura órganos.”
En una persona jurídica la idea que se encarna es la de una obra o em-presa, y la idea para durar se convierte en sujeto. De ahí que la institu-ción es una persona.
2.4.- Teoría normativa (KELSEN).
Para el derecho, la noción de persona no es una realidad, sino un con-cepto inmanente al mismo orden jurídico y común a todas las manifesta-ciones posibles.
La personalidad en sentido jurídico, sea del individuo o del grupo, no es una realidad o un hecho, sino una categoría jurídica, un producto del derecho y que por sí no implica necesariamente ninguna condición de corporalidad o espiritualidad en quien la recibe.
3.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS PERSONAS JURÍDI-CAS.
1) Pluralidad de personas: Lo que hoy es discutible, por la introducción de la EIRL.
2) La existencia de un fin lícito: RUZ agrega la persistencia de ese fin lí-cito.
3) El patrimonio propio.
4) Una organización determinada: A falta de esta organización la ley en-trega una de base.
4.- CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.
Las personas jurídicas se pueden clasificar en:
1) Personas jurídicas de derecho público: El Fisco y las demás que representan a la autoridad pública en las funciones administrativas que deben desempeñar. También las Iglesias y Comunidades Religiosas.
2) Personas jurídicas de derecho privado: Las sociedades, las co-operativas, las corporaciones y fundaciones. De ahí que se distinga en-tre personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro, como las sociedades civiles o comerciales, y sin fines de lucro, como las corpora-ciones y fundaciones.
Entre ambas clases de personas jurídicas existen las siguientes diferen-cias:
a) Fin del ente: Las personas jurídicas de derecho público persiguen un fin de carácter público. En cambio, las personas jurídicas de derecho privado persiguen un fin privado.
b) Valor de las manifestaciones de voluntad: El ordenamiento jurí-dico dota de valor preponderante, al menos en la esfera del Derecho Pú-blico, a la manifestación de voluntad de los entes públicos frente a la de los particulares que entran en relación. Lo mismo sucede con las perso-nas jurídicas de derecho privado.
76
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
c) Proceso de formación: Las personas jurídicas de derecho público se instituyen directamente por el Estado o por otros entes públicos. En cambio, las personas jurídicas de derecho privado surgen a la vida por la iniciativa de los particulares.
d) Facultades de imperio: Las personas jurídicas de derecho público gozan de poderes de imperio, es decir, pueden dictar normas obligato-rias. En cambio, las personas jurídicas de derecho privado carecen de esta facultad.
e) Control administrativo: Las personas jurídicas de derecho público están sometidas al control administrativo. En cambio, las personas jurí-dicas de derecho privado por regla general no están sometidas al con-trol administrativo, aunque excepcionalmente algunas están sujetas a la fiscalización por parte del Estado.
5.- LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO.
El art. 547 excluye a estas personas de la aplicación del CC. Es el caso de la Nación, el Fisco, los Municipios, las Iglesias, las comunidades reli-giosas y los establecimientos que se costean con el erario nacional. Se regulan por reglamentos o estatutos especiales y persiguen fines colec-tivos.
5.1.- El Estado.
En nuestro derecho, el CC y otras leyes consideran al Estado como una persona jurídica de derecho público. Así también lo reconoce la juris-prudencia.
El art. 547 inc. 2º se refiere al Estado cuando cita a la nación entre las personas jurídicas de derecho público. Cuando el Estado actúa en el ámbito de las relaciones patrimoniales, recibe el nombre de Fisco y queda sujeto, salvo excepciones expresas, a las reglas propias de tal de-recho (privado).
5.2.- Las Municipalidades.
La Ley Nº 18.695, LOC de Municipalidades, señala que éstas son corpo-raciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y pa-trimonio propio, encargadas de la administración de cada comuna o agrupación de comunas que determina la ley, cuya finalidad es satisfa-cer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.
5.3.- Establecimientos que se costean con fondos del erario.
Sin embargo, del art. 547 no debe desprenderse que todo estableci-miento que se costea con fondos del erario es una persona jurídica de derecho público; las hay que carecen de personalidad jurídica. Por otra parte, hay instituciones privadas que reciben auxilios fiscales o munici-pales y no por ello tienen personalidad jurídica de derecho público.
En realidad, son personas jurídicas de derecho público los “estableci-mientos públicos”. Estos son ramas de los servicios generales del Esta-do o municipios, que se han desprendido del conjunto para erigirse en órganos dotados de vida propia.
5.4.- Iglesias y comunidades religiosas.
77
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
El art. 547 inc. 2º habla en una forma general, pero sólo se refiere a las del culto católico, porque sólo éstas podían existir bajo el imperio de la Constitución vigente a la fecha de dictación del CC.
Por “Iglesias” se entiende las distintas subdivisiones de la Iglesia Cató-lica a las que el Derecho Canónico reconoce personalidad, entre ellas: Iglesia Catedral, Iglesia Parroquial, etc.
Por “comunidad religiosa” se alude a las órdenes y congregaciones.
Las leyes y reglamentos especiales que rigen a las iglesias y comunida-des religiosas son sus constituciones y leyes canónicas.
Con relación a la cuestión de la personalidad de las iglesias, comunida-des, confesiones e instituciones religiosas, existen dos tesis, a saber:
1.- BARRIGA ERRÁZURIZ reconoce personalidad jurídica de derecho público no sólo a la Iglesia Católica, sino a todas las confesiones religio-sas y sin necesidad de cumplir con ningún requisito especial, pues el le-gislador no lo exige.
2.- MONTERO y LAZO PREUSS sostienen que las iglesias y comunida-des religiosas tendrían personalidad de derecho público sólo en lo rela-tivo a la erección y mantenimiento de los templos y dependencias de ellos; y en lo que se refiere a los bienes que poseían al dictarse la Cons-titución de 1925.
Para poder obtener la capacidad de ejercitar derechos sobre bienes que adquieran con posterioridad a esa fecha, la Iglesia Católica, como cual-quiera otra iglesia y confesión religiosa, necesitaría constituir su perso-nalidad dentro de lo que dispone el art. 546; y con relación a los bienes, la Iglesia no podría ser sino una persona jurídica de derecho privado, regida por la ley común.
6.- LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO.
Son aquellas que, pudiendo o no perseguir fines de lucro, despliegan su actividad hacia fines privados pudiendo o no llenar necesidades de inte-rés público.
6.1.- Personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro.
Presentan las siguientes características:
1) Gozan de personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública o privada de constitución en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, que lleva el Registro Civil (art. 548).
2) Se regulan por sus estatutos propios.
3) Los fines que persiguen son de carácter particular.
6.2.- Personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro.
Son fundamentalmente las sociedades, que se pueden dividir en:
1) Sociedades civiles.
2) Sociedades comerciales.
3) Cooperativas.
78
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Una persona natural puede crear una persona jurídica: es el caso de la EIRL. En los demás casos son dos o más personas las que deben crear la persona jurídica.
7.- LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO SIN FI-NES DE LUCRO.
Las personas jurídicas sin fines de lucro están reguladas en el Título XXXIII del Libro I del CC –arts. 545 a 564–, el cual fue reformado por la Ley Nº 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Ges-tión Pública, modificación que entró en vigencia el 17 de febrero de 2012.
Se dividen en corporaciones –también llamadas asociaciones– y funda-ciones de beneficencia pública.
La diferencia fundamental entre corporaciones y fundaciones no está en sus fines, que pueden ser similares, sino que reside en que las primeras tienen como elemento básico un conjunto de personas, mientras que en las fundaciones el elemento básico es la existencia de un patrimonio o conjunto de bienes destinados a la obtención de un fin.
Sin perjuicio de lo anterior, el inc. final del art. 545 establece que hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter.
Corporaciones Fundaciones
Tienen asociados. Tienen destinatarios.
Se rigen por la voluntad manifesta-da por sus miembros.
Se rigen por la voluntad del funda-dor.
Su patrimonio es aportado por los miembros.
Su patrimonio, en principio, es aportado por el fundador.
Persiguen un fin propio que se han autoimpuesto.
Persiguen un fin determinado por el fundador.
7.1.- Las corporaciones.
La corporación o asociación es la unión estable de un conjunto de per-sonas que pretenden fines ideales y no lucrativos (ALESSANDRI y SO-MARRIVA).
El art. 545 inc. 3º señala que una asociación se forma por una reunión de personas en torno a objetivos de interés común a los asociados.
7.1.1.- Constitución.
Las corporaciones o asociaciones pueden ser establecidas en virtud de una ley o constituirse conforme a las reglas del Título XXXIII del Libro I del CC (art. 546).
En efecto, conforme al art. 548, el acto por el cual se constituyan las asociaciones constará en escritura pública o privada suscrita ante nota-rio, oficial del Registro Civil o funcionario municipal autorizado por el alcalde.
Copia del acto constitutivo, autorizada por el ministro de fe o funciona-rio ante el cual fue otorgado, deberá depositarse en la secretaría muni-
79
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
cipal del domicilio de la persona jurídica en formación, dentro del plazo de 30 días contado desde su otorgamiento.
Dentro de los 30 días siguientes a la fecha del depósito, el secretario municipal podrá objetar fundadamente la constitución de la asociación, si no se han cumplido los requisitos que la ley o el reglamento señalen. No se podrán objetar las cláusulas de los estatutos que reproduzcan los modelos aprobados por el Ministerio de Justicia. La objeción se notifica-rá al solicitante por carta certificada.
Si al vencimiento de este plazo el secretario municipal no ha notificado observación alguna, se entenderá por el solo ministerio de la ley que no objeta la constitución de la organización, y se procederá a su inscrip-ción.
Sin perjuicio de las reclamaciones administrativas y judiciales proce-dentes, la persona jurídica en formación deberá subsanar las observa-ciones formuladas, dentro del plazo de 30 días, contado desde su notifi-cación. Los nuevos antecedentes se depositarán en la secretaría munici-pal, procediéndose conforme al párrafo anterior. El órgano directivo de la persona jurídica en formación se entenderá facultado para introducir en los estatutos las modificaciones que se requieran para estos efectos.
Si el secretario municipal no tiene objeciones a la constitución, o venci-do el plazo para formularlas, de oficio y dentro de quinto día, el secreta-rio municipal archivará copia de los antecedentes de la persona jurídica y los remitirá al Servicio de Registro Civil e Identificación para su ins-cripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lu-cro, a menos que el interesado solicite formalmente hacer la inscripción de manera directa. La asociación gozará de personalidad jurídica a par-tir de esta inscripción.
Por otra parte, en el acto constitutivo, además de individualizarse a quienes comparezcan otorgándolo, se expresará la voluntad de consti-tuir una persona jurídica, se aprobarán sus estatutos y se designarán las autoridades inicialmente encargadas de dirigirla (art. 548-1).
En resumen, las asociaciones ya no se constituirán por decreto del Pre-sidente de la República –como ocurría antes de la Ley Nº 20.500–, sino que por escritura pública o privada suscrita ante notario, oficial del Re-gistro Civil o funcionario municipal autorizado por el alcalde y deposita-da en la secretaría municipal del domicilio de la persona jurídica en for-mación. Si no hay observaciones, o no se formulan dentro de 30 días, el secretario municipal debe mandar los antecedentes al Servicio de Re-gistro Civil e Identificación para su inscripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro. Sin mayores trámites, y a par-tir de esta inscripción, la asociación o corporación gozará de personali-dad jurídica.
7.1.2.- Estatutos.
Los estatutos establecen los fines perseguidos (no pueden ser sindica-les, de lucro y aquellos de las entidades que deban regirse por un esta-tuto legal propio) y rigen la vida interna de las corporaciones, regulan la forma como se manifiesta la voluntad de la corporación o asociación. Los estatutos pueden modificarse, pero no al punto de alterar los fines de la corporación.
80
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Conforme al art. 548-2, los estatutos deben contener:
a) El nombre y domicilio de la persona jurídica. En relación a esta men-ción, el art. 548-3 dispone que el nombre de la corporación deberá ha-cer referencia a su naturaleza, objeto o finalidad.
El precepto citado agrega que el nombre no podrá coincidir o tener si-militud susceptible de provocar confusión con ninguna otra persona ju-rídica u organización vigente, sea pública o privada, ni con personas na-turales, salvo con el consentimiento expreso del interesado o sus suce-sores, o hayan transcurrido 20 años desde su muerte.
b) La duración, cuando no se la constituya por tiempo indefinido.
c) La indicación de los fines a que está destinada.
d) Los bienes que forman su patrimonio inicial, si los hubiere, y la for-ma en que se aporten.
e) Las disposiciones que establezcan sus órganos de administración, có-mo serán integrados y las atribuciones que les correspondan.
f) Las disposiciones relativas a la reforma de estatutos y a la extinción de la persona jurídica, indicándose la institución sin fines de lucro a la cual pasarán sus bienes en este último evento.
Los estatutos de toda asociación deberán determinar los derechos y obligaciones de los asociados, las condiciones de incorporación y la for-ma y motivos de exclusión.
Por otra parte, los estatutos de una corporación tienen fuerza obligato-ria sobre toda ella, y sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las sanciones que los mismos estatutos impongan.
La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de ho-nor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disci-plinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la CPR, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados.
En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario (art. 553).
En cuanto a la modificación de los estatutos de una asociación, el art. 558 inc. 1º preceptúa que deberá ser acordada por la asamblea citada especialmente con ese propósito.
La disolución o fusión con otra asociación deberán ser aprobadas por dos tercios de los asociados que asistan a la respectiva asamblea.
En todo caso deberá cumplirse con las formalidades establecidas en el art. 548 (art. 558 inc. final).
Por último, todos aquellos a quienes los estatutos de la corporación irrogaren perjuicio podrán recurrir a la justicia, en procedimiento breve y sumario, para que éstos se corrijan o se repare toda lesión o perjuicio que de la aplicación de dichos estatutos les haya resultado o pueda re-sultarles (art. 548-4).
81
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
7.1.3.- Asamblea.
La mayoría de los miembros de una corporación, que tengan según sus estatutos voto deliberativo, será considerada como una asamblea o reu-nión legal de la corporación entera.
La asamblea se reunirá ordinariamente una vez al año, y extraordinaria-mente cuando lo exijan las necesidades de la asociación.
La voluntad de la mayoría de la asamblea es la voluntad de la corpora-ción.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las modificaciones que los estatutos de la corporación prescriban a este respecto (art. 550).
7.1.4.- Directorio.
La dirección y administración de una asociación recaerá en un directo-rio de al menos tres miembros, cuyo mandato podrá extenderse hasta por 5 años.
No podrán integrar el directorio personas que hayan sido condenadas a pena aflictiva.
El director que durante el desempeño del cargo sea condenado por cri-men o simple delito, o incurra en cualquier otro impedimento o causa de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley o los estatutos, cesará en sus funciones, debiendo el directorio nombrar a un reempla-zante que durará en sus funciones el tiempo que reste para completar el período del director reemplazado.
El presidente del directorio lo será también de la asociación, la repre-sentará judicial y extrajudicialmente y tendrá las demás atribuciones que los estatutos señalen.
El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes, deci-diendo en caso de empate el voto del que presida.
El directorio rendirá cuenta ante la asamblea de la inversión de los fon-dos y de la marcha de la asociación durante el período en que ejerza sus funciones. Cualquiera de los asociados podrá pedir información acerca de las cuentas de la asociación, así como de sus actividades y programas (art. 551).
Por otro lado, los directores ejercerán su cargo gratuitamente, pero tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos, autorizados por el directorio, que justifiquen haber efectuado en el ejercicio de su función.
Sin embargo, y salvo que los estatutos dispongan lo contrario, el direc-torio podrá fijar una retribución adecuada a aquellos directores que presten a la organización servicios distintos de sus funciones como di-rectores.
De toda remuneración o retribución que reciban los directores, o las personas naturales o jurídicas que les son relacionadas por parentesco o convivencia, o por interés o propiedad, deberá darse cuenta detallada a la asamblea.
82
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Esta regla se aplicará respecto de todo asociado a quien la asociación encomiende alguna función remunerada (art. 551-1).
En materia de responsabilidad, el art. 551-2 señala que en el ejercicio de sus funciones los directores responderán solidariamente hasta de la culpa leve por los perjuicios que causen a la asociación.
El director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuer-do del directorio, deberá hacer constar su oposición, debiendo darse cuenta de ello en la próxima asamblea.
Finalmente, el art. 552 señala que los actos del representante de la cor-poración, en cuanto no excedan de los límites del ministerio que se le ha confiado, son actos de la corporación; en cuanto excedan de estos lí-mites, sólo obligan personalmente al representante.
7.1.5.- Capacidad y patrimonio.
En cuanto a la capacidad, el art. 556 permite a las corporaciones adqui-rir, conservar y enajenar toda clase de bienes, a título gratuito u onero-so, por actos entre vivos o por causa de muerte.
El patrimonio de una asociación se integrará, además, por los aportes ordinarios o extraordinarios que la asamblea imponga a sus asociados, con arreglo a los estatutos. Las rentas, utilidades, beneficios o exceden-tes de la asociación no podrán distribuirse entre los asociados ni aún en caso de disolución.
Por otra parte, las asociaciones podrán realizar actividades económicas que se relacionen con sus fines.
Asimismo, podrán invertir sus recursos de la manera que decidan sus órganos de administración.
Las rentas que se perciban de esas actividades sólo deberán destinarse a los fines de la asociación o a incrementar su patrimonio (art. 557-2).
Finalmente, el art. 555 establece que los delitos de fraude, dilapidación, y malversación de los fondos de la corporación, se castigarán con arre-glo a sus estatutos, sin perjuicio de lo que dispongan sobre los mismos delitos las leyes comunes.
7.1.6.- Responsabilidad.
El art. 549 preceptúa que lo que pertenece a una corporación, no perte-nece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la compo-nen; y recíprocamente, las deudas de una corporación, no dan a nadie derecho para demandarlas, en todo o parte, a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación.
Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en particu-lar, al mismo tiempo que la corporación se obliga colectivamente; y la responsabilidad de los miembros será entonces solidaria, si se estipula expresamente la solidaridad.
Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos, sino cuando los miembros de la corporación los hayan obligado expresamente.
83
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Si una corporación no tiene existencia legal según el art. 546, sus actos colectivos obligan a todos y cada uno de sus miembros solidariamente.
7.1.7.- Fiscalización.
Al Ministerio de Justicia corresponde la fiscalización de las asociacio-nes.
En ejercicio de esta potestad podrá requerir a sus representantes que presenten para su examen las actas de las asambleas y de las sesiones de directorio, las cuentas y memorias aprobadas, libros de contabilidad, de inventarios y de remuneraciones, así como cualquier otra informa-ción respecto del desarrollo de sus actividades.
El Ministerio de Justicia podrá ordenar a las corporaciones que subsa-nen las irregularidades que compruebe o que se persigan las responsa-bilidades pertinentes, sin perjuicio de requerir del juez las medidas que sean necesarias para proteger de manera urgente y provisional los inte-reses de la persona jurídica o de terceros.
El incumplimiento de las instrucciones impartidas por el Ministerio de Justicia se mirará como infracción grave a los estatutos (art. 557).
7.1.8.- Obligación de llevar contabilidad y confeccionar memoria anual.
Las corporaciones o asociaciones están obligadas a llevar contabilidad de conformidad con los principios de contabilidad de aceptación gene-ral. Deben, además, confeccionar anualmente una memoria explicativa de sus actividades y un balance aprobado por la asamblea.
Las personas jurídicas cuyo patrimonio o cuyos ingresos totales anuales superen los límites definidos por resolución del Ministro de Justicia, de-berán someter su contabilidad, balance general y estados financieros al examen de auditores externos independientes designados por la asam-blea de asociados de entre aquellos inscritos en el Registro de Audito-res Externos de la Superintendencia de Valores y Seguros (art. 557-1).
7.1.9.- Registro.
De las deliberaciones y acuerdos del directorio y, en su caso, de las asambleas se dejará constancia en un libro o registro que asegure la fi-delidad de las actas.
Las asociaciones deben mantener permanentemente actualizados regis-tros de sus asociados, directores y demás autoridades que prevean sus estatutos (art. 557-3).
7.1.10.- Disolución.
El nuevo art. 559, reformado por la Ley Nº 20.500, establece las causa-les de disolución de las asociaciones, entre las cuales no cabe interven-ción alguna al Presidente de la República. Así, se disolverán:
a) Por el vencimiento del plazo de su duración, si lo hubiera.
b) Por acuerdo de la asamblea general extraordinaria, cumpliendo los requisitos formales establecidos en el art. 558.
c) Por sentencia judicial ejecutoriada, en caso de:
84
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
1) Estar prohibida por la CPR o la ley o infringir gravemente sus estatu-tos, o
2) Haberse realizado íntegramente su fin o hacerse imposible su reali-zación.
La sentencia a que se hace referencia sólo podrá dictarse en juicio in-coado a requerimiento del Consejo de Defensa del Estado, en procedi-miento breve y sumario, el que ejercerá la acción previa petición funda-da del Ministerio de Justicia. En el caso a que se refiere el Nº 2, podrá también dictarse en juicio promovido por la institución llamada a recibir los bienes de la asociación en caso de extinguirse.
d) Por las demás causas previstas en los estatutos y en las leyes.
De otro lado, en caso de disolverse la corporación, el art. 561 establece el destino de los bienes:
a) Se dispondrá de los bienes en la forma que se hubiese dispuesto en sus estatutos.
b) Si en ellos nada se hubiese previsto al respecto, pertenecerán los bienes al Estado, con la obligación de emplearlos en objetos análogos a los de la institución, correspondiendo al Presidente de la República in-dicarlos.
7.2.- Las fundaciones.
La fundación es un conjunto de bienes, un patrimonio destinado por uno o más individuos al cumplimiento de determinado fin, cuyo logro se encarga a administradores, los cuales deben velar porque los bienes se empleen en el fin propuesto (ALESSANDRI y SOMARRIVA).
El art. 545 inc. 3º señala que una fundación se forma mediante la afec-tación de bienes a un fin determinado de interés general.
De conformidad al art. 563, lo que en los arts. 549 hasta 561 se dispone acerca de las corporaciones y de los miembros que las componen, se aplicará a las fundaciones de beneficencia y a los individuos que las ad-ministran.
7.2.1.- Constitución.
Lo fundamental para la creación de una fundación es la existencia de un fundador que afecte o destine un conjunto de bienes a un objeto so-cial.
Conforme al art. 548, el acto por el cual se constituyan las fundaciones constará en escritura pública o privada suscrita ante notario, oficial del Registro Civil o funcionario municipal autorizado por el alcalde.
Copia del acto constitutivo, autorizada por el ministro de fe o funciona-rio ante el cual fue otorgado, deberá depositarse en la secretaría muni-cipal del domicilio de la persona jurídica en formación, dentro del plazo de 30 días contado desde su otorgamiento.
Este plazo no regirá para las fundaciones que se constituyan conforme a disposiciones testamentarias.
85
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Dentro de los 30 días siguientes a la fecha del depósito, el secretario municipal podrá objetar fundadamente la constitución de la fundación, si no se han cumplido los requisitos que la ley o el reglamento señalen. No se podrán objetar las cláusulas de los estatutos que reproduzcan los modelos aprobados por el Ministerio de Justicia. La objeción se notifica-rá al solicitante por carta certificada.
Si al vencimiento de este plazo el secretario municipal no ha notificado observación alguna, se entenderá por el solo ministerio de la ley que no objeta la constitución de la organización, y se procederá a su inscrip-ción.
Sin perjuicio de las reclamaciones administrativas y judiciales proce-dentes, la persona jurídica en formación deberá subsanar las observa-ciones formuladas, dentro del plazo de 30 días, contado desde su notifi-cación. Los nuevos antecedentes se depositarán en la secretaría munici-pal, procediéndose conforme al párrafo anterior. El órgano directivo de la persona jurídica en formación se entenderá facultado para introducir en los estatutos las modificaciones que se requieran para estos efectos.
Si el secretario municipal no tiene objeciones a la constitución, o venci-do el plazo para formularlas, de oficio y dentro de quinto día, el secreta-rio municipal archivará copia de los antecedentes de la persona jurídica y los remitirá al Servicio de Registro Civil e Identificación para su ins-cripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lu-cro, a menos que el interesado solicite formalmente hacer la inscripción de manera directa. La fundación gozará de personalidad jurídica a par-tir de esta inscripción.
En el acto constitutivo, además de individualizarse a quienes comparez-can otorgándolo, se expresará la voluntad de constituir una persona ju-rídica, se aprobarán sus estatutos y se designarán las autoridades ini-cialmente encargadas de dirigirla (art. 548-1).
7.2.2.- Estatutos.
Los estatutos de las fundaciones deben contener (art. 548-2):
a) El nombre y domicilio de la persona jurídica. Respecto a esta mate-ria, el art. 548-3 señala que el nombre de la fundación debe hacer refe-rencia a su naturaleza, objeto o finalidad. La norma citada agrega que el nombre no podrá coincidir o tener similitud susceptible de provocar confusión con ninguna otra persona jurídica u organización vigente, sea pública o privada, ni con personas naturales, salvo con el consentimien-to expreso del interesado o sus sucesores, o hayan transcurrido 20 años desde su muerte.
b) La duración, cuando no se la constituya por tiempo indefinido.
c) La indicación de los fines a que está destinada.
d) Los bienes que forman su patrimonio inicial, si los hubiere, y la for-ma en que se aporten.
e) Las disposiciones que establezcan sus órganos de administración, có-mo serán integrados y las atribuciones que les correspondan.
86
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
f) Las disposiciones relativas a la reforma de estatutos y a la extinción de la persona jurídica, indicándose la institución sin fines de lucro a la cual pasarán sus bienes en este último evento.
Los estatutos de toda fundación deberán precisar, además, los bienes o derechos que aporte el fundador a su patrimonio, así como las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la determinación de los beneficiarios.
Por otra parte, los estatutos de una fundación sólo podrán modificarse por acuerdo del directorio, previo informe favorable del Ministerio, siempre que la modificación resulte conveniente al interés fundacional. No cabrá modificación si el fundador lo hubiera prohibido. El Ministerio de Justicia emitirá un informe respecto del objeto de la fundación, como asimismo, del órgano de administración y de dirección, en cuanto a su generación, integración y atribuciones. En todo caso deberá cumplirse con las formalidades establecidas en el art. 548 (art. 558 incs. 2º, 3º y final).
Finalmente, las fundaciones de beneficencia que hayan de administrar-se por una colección de individuos, se regirán por los estatutos que el fundador les haya dictado; y si el fundador no ha manifestado su volun-tad a este respecto, o sólo la ha manifestado incompletamente, se pro-cederá en la forma indicada en el inc. 2º del art. 558 (art. 562).
7.2.3.- Disolución.
Además de las causales previstas en el art. 559, aplicables por mandato del art. 563, el art. 564 contempla una causal especial de disolución pa-ra las fundaciones: perecen por la destrucción de los bienes destinados a su manutención.
8.- LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO CON FI-NES DE LUCRO: LAS SOCIEDADES.
Art. 2053: “La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan.”
Las sociedades pueden ser civiles o comerciales (art. 2059).
Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley califica de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles.
La sociedad, sea civil o comercial, puede ser a su vez, colectiva, en co-mandita o anónima, según el art. 2061.
8.1.- Diferentes estructuras societarias.
a) La sociedad colectiva: Se define como aquella en que todos los so-cios administran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo.
Puede ser civil o comercial.
Fundamentalmente, en este tipo de sociedades, cuando son civiles, los socios son responsables de forma colectiva y a prorrata de su interés social, es decir, sin solidaridad. Mientras que si es comercial los socios responden colectiva y solidariamente de las obligaciones sociales.
87
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
b) La sociedad en comandita: Se define como aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia de sus aportes.
Puede haber sociedades en comandita simples o por acciones.
Las sociedades en comandita simples se forman por la reunión de un fondo suministrado en su totalidad por uno o más de los socios coman-ditarios o por éstos y los socios gestores a la vez.
Las sociedades en comandita por acciones se constituyen por la reunión de un capital dividido en acciones o cupones de acción y suministrado por socios cuyo nombre no figura en la escritura social.
c) La sociedad de responsabilidad limitada: Es aquella constituida por no más de 50 socios cuya responsabilidad queda limitada a sus aportes o a la suma que a más de éstos se indique.
d) La sociedad anónima: Es aquella formada por la reunión de un fon-do común, suministrado por accionistas responsables sólo por sus res-pectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miem-bros esencialmente revocables.
La sociedad anónima es siempre mercantil.
Hay dos tipos de sociedades anónimas:
i.- Las sociedades anónimas abiertas son aquellas que hacen oferta pú-blica de sus acciones en conformidad a la Ley de Mercado de Valores; o bien aquellas que tienen 500 o más accionistas y aquellas en las que al menos el 10% de su capital suscrito pertenece a un mínimo de 100 ac-cionistas.
ii.- Son sociedades anónimas cerradas las no comprendidas en la defini-ción anterior, sin perjuicio de que voluntariamente puedan sujetarse a las normas que rigen a las sociedades anónimas abiertas.
8.2.- Formas de constituir una sociedad.
En Chile, la constitución de una sociedad de cualquier tipo que sea es un acto solemne, es decir, debe constituirse por escritura pública, la que debe contener ciertas menciones que establece la ley para cada ca-so. A la escritura se le llama comúnmente “estatutos sociales”.
Un extracto de los estatutos o escritura social, autorizado por el notario respectivo, debe inscribirse en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la sociedad y publicarse en el Diario Oficial.
Sólo una vez efectuadas estas formalidades, la sociedad puede funcio-nar como persona jurídica.
El Servicio de Impuestos Internos asignará un RUT a la sociedad a fin de que ésta pueda iniciar las actividades propias del giro. Las socieda-des en Chile no requieren autorización de ninguna autoridad adminis-trativa para poder constituirse.
9.- LOS ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.
88
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
La doctrina civilista unánimemente admite que las personas jurídicas gozan de todos los atributos de que disponen las personas naturales, salvo que carecen de estado civil. Fuera de esta situación excepcional, son atributos inherentes a ellas: el nombre, la nacionalidad, el domici-lio, el patrimonio y los derechos de la personalidad.
Ciertamente que el contenido de estos derechos no tiene el mismo al-cance o amplitud que en las personas naturales; podemos decir que en las personas naturales estos atributos encuentran todas sus manifesta-ciones, mientras que en las personas jurídicas su regulación es más li-mitada.
9.1.- El nombre y el domicilio.
Todas las personas jurídicas, sean de derecho público o de derecho pri-vado, con o sin fines de lucro, tienen derecho a tener o usar un nombre y un domicilio.
Las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, como las corporaciones o fundaciones de beneficencia, establecen su nombre desde su origen.
Tratándose de las sociedades civiles y comerciales, su nombre se llama “firma o razón social”:
a) Sociedad colectiva: La fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios o de algunos de ellos, con la agregación de las palabras “y compañía”.
b) Sociedades en comandita: Debe comprender necesariamente el nom-bre del socio gestor si fuere uno solo, o el nombre de uno o más de los gestores si fueren muchos, prohibiendo la inclusión del nombre de uno o más de los socios comanditarios.
c) Sociedad de responsabilidad limitada: Podrá contener el nombre de uno o más de los socios, o una referencia al objeto de la sociedad. En todo caso deberá terminar con la palabra “limitada”, sin la cual todos los socios serán solidariamente responsables de las obligaciones socia-les.
d) Empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL): Contendrá, al menos, el nombre y apellido del constituyente, pudiendo tener también un nombre de fantasía, sumado al de las actividades económicas que constituirán el objeto o el giro de la empresa y deberá concluir con las palabras “empresa individual de responsabilidad limitada” o la abrevia-tura “E.I.R.L.”.
e) Sociedad anónima: Deberá incluir las palabras “sociedad anónima” o la abreviatura “S.A.”. En este caso, el nombre puede ser un nombre de fantasía o el de alguno de los socios, pero siempre añadiéndole las pala-bras o abreviaturas señaladas. La ley ha establecido sólo para este tipo de sociedades la posibilidad de reclamar ante el juez civil en juicio su-mario el cambio de nombre de una nueva sociedad cuando ello fuera idéntico o semejante.
Por otra parte, los autores han estimado que en caso de litigio los tribu-nales pueden determinar si el domicilio efectivo de la sociedad corres-ponde o no al fijado en los estatutos.
89
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Al mismo tiempo, DUCCI estima que puede ser aplicable a las personas jurídicas lo dispuesto en el art. 67 CC, especialmente si tienen agencias o sucursales. Ello significará que si concurren en varias secciones terri-toriales circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá que en todas ellas lo tiene.
9.2.- La nacionalidad.
Toda persona jurídica tiene una nacionalidad que corresponde general-mente al lugar en donde ésta ha sido constituida, independientemente de la nacionalidad de los miembros y socios.
La nacionalidad de la persona jurídica tiene importancia cuando ésta actúa fuera de nuestras fronteras y puede llegar a plantearse la contro-versia del derecho aplicable en el caso. Para poder determinar cuál es el derecho aplicable, hay distintos criterios (nacionalidad de sus miem-bros, sede principal, autorización, control, entre otros). Sin embargo, el principio general no ha variado, la nacionalidad de una persona jurídica es, generalmente, la del lugar donde tiene su domicilio, su sede social principal.
Al no existir una norma de aplicación general, cierta doctrina recurre al Código de Derecho Internacional Privado, que en su art. 16 establece que “La nacionalidad será la del país que autorizó o aprobó la persona-lidad jurídica.”
9.3.- El patrimonio.
Las personas jurídicas también tienen patrimonio y está constituido por los bienes y obligaciones que lo conforman.
Sabemos que el patrimonio de las personas está constituido primera-mente, o al momento de constituirse, en cuanto activos, por los aportes de sus miembros o socios, luego por las utilidades que genere si ellas son capitalizadas, y por las donaciones que reciba, mientras que su pa-sivo lo conforman las deudas que ha contraído sea con terceros o con sus propios miembros o asociados.
Por último, debemos recordar que el patrimonio de las personas jurídi-cas es distinto del patrimonio de quienes la integran.
9.4.- La capacidad.
El CC dice en forma general en el art. 545 que las personas jurídicas son capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representadas judicial y extrajudicialmente. Pero, por su propia na-turaleza, esta capacidad está restringida a los derechos patrimoniales; los derechos de familia son sólo compatibles con la persona natural.
Aun dentro de los derechos patrimoniales pareciera que ciertos dere-chos personalísimos no entran dentro de la capacidad de las personas jurídicas, como aquellos derechos que el CC en el art. 1618 Nº 9 llama “derechos cuyo ejercicio es enteramente personal”, como los de uso y habitación. Por otra parte, ciertos cargos sólo pueden ser desempeña-dos por persona naturales. Así, los arts. 338 y siguientes (en especial arts. 497, 500, 514, etc.) giran en torno a las personas naturales.
En general, la capacidad de una persona jurídica se encontrará, ade-más, determinada y subordinada a su tipo y finalidad.
90
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
10.- LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.
Como las personas jurídicas también son sujetos de derecho y, por lo tanto, tienen la aptitud legal para ser titulares de derechos y obligacio-nes, son plenamente responsables de sus incumplimientos contractua-les y, teniendo un patrimonio propio, responden con todo ese patrimo-nio.
Igualmente las personas jurídicas pueden incurrir en responsabilidad civil extracontractual, respondiendo entonces de su hecho propio o del hecho de un tercero del cual son civilmente responsables.
Esta responsabilidad tanto contractual como extracontractual encuen-tra su origen en el art. 2320 CC. Eso sí, para que sea personalmente responsable la persona jurídica es necesario que el delito o cuasidelito haya sido cometido por “los órganos” de la persona jurídica (doctrina francesa y ALESSANDRI). Por órganos se entiende las personas natura-les o asambleas en donde reside la voluntad de la persona jurídica. De acuerdo a este criterio, el daño inferido por cualquiera persona natural que forme parte de la sociedad jurídica, pero que no tenga su represen-tación, sólo podría hacerla responsable a través del mecanismo de res-ponsabilidad por el hecho ajeno.
DUCCI se opone a esta postura señalando que las personas jurídicas in-curren en responsabilidad civil extracontractual por los daños que pro-duzca su actividad, realizada por intermedio de cualquiera de las perso-nas que la componen, tengan o no su representación. Argumenta que la actividad de la persona jurídica es llevada a cabo en la vida real por las personas naturales que la componen o forman parte de ellas como ad-ministradores o como dependientes. Además, para contraer responsabi-lidad civil no es necesaria la capacidad para realizar actos jurídicos, lo que es lógico, porque de lo que se trata es de simples hechos jurídicos. La capacidad para contraer responsabilidad civil es fijada por el art. 2319 CC; de acuerdo con él, los únicos incapaces son los menores de siete años (infantes) y los dementes.
En torno a la responsabilidad penal, el art. 58 inc. 2º CPP establece que “La responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas responden los que hubieren inter-venido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que las afectare.”
91
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
X.- TEORÍA GENERAL DEL ACTO JURÍDICO
1.- EL ACTO JURÍDICO DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS JURÍDICOS.
No todos los hechos tienen relevancia jurídica. Los hechos jurídicos se diferencian de los hechos simples o materiales, que son aquellos que no producen consecuencias jurídicas y son, por tanto, irrelevantes para el Derecho.
Los hechos jurídicos producen consecuencias jurídicas y, conforme a su fuente, es posible distinguir los siguientes:
A.- Hechos jurídicos propiamente tales o de la naturaleza: Son aquellos que tienen su origen en la naturaleza y que producen ciertas consecuencias jurídicas, como el nacimiento o la muerte, el transcurso del tiempo para los efectos de la prescripción adquisitiva o la caída de un rayo, como presupuesto del caso fortuito que opera como un modo de extinguir las obligaciones.
B.- Hechos jurídicos del hombre: Estos pueden ser de dos clases:
1. Hechos involuntarios: Son los generados sin que exista voluntad al-guna de producir el hecho y menos de asumir sus efectos jurídicos, co-mo los actos realizados por un demente.
2. Hechos voluntarios: Ellos pueden ser de las siguientes clases:
a) Hechos jurídicos lícitos: Son los ejecutados voluntariamente, pero sin la intención de producir efectos jurídicos, como los cuasicontratos, o con la intención de producir efectos jurídicos, como los actos jurídicos.
b) Hechos jurídicos ilícitos, como los que provienen de un delito o cuasi-delito civil.
2.- EL NEGOCIO JURÍDICO Y EL ACTO JURÍDICO.
En el Derecho alemán, a diferencia del nuestro, el Derecho patrimonial y de los contratos no se ordena en torno al concepto de acto jurídico, sino al de negocio jurídico.
El negocio jurídico es una manifestación de la voluntad tendiente a pro-ducir efectos jurídicos queridos por su autor, pero no previstos por el ordenamiento jurídico. De esta forma, el negocio jurídico se conforma-ría por un complejo haz de actos jurídicos que tiene una unidad propia.
En términos generales, la doctrina nacional tiende a hacer sinónimos los conceptos de acto y negocio jurídico. Se estima que la noción de ac-to jurídico basta para comprender el fenómeno del negocio jurídico.
En otras palabras, en virtud del acto jurídico las partes pueden, por aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, limitar las con-secuencias del acto sólo a lo que ellas desean, y no por eso ese acto de efectos limitados deja de ser acto jurídico. Así se dice en nuestro país, siguiendo a VIAL DEL RÍO, que el negocio jurídico es una especie de ac-to jurídico.
3.- CONCEPTO DE ACTO JURÍDICO.
92
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Es la manifestación de la voluntad formada con la intención de producir efectos jurídicos y que causa los efectos jurídicos queridos por su autor y previstos por el ordenamiento jurídico (H. CAPITANT).
Por su parte, para DUCCI los actos jurídicos son actos humanos cons-cientes y voluntarios, destinados a producir un efecto jurídico predeter-minado y querido por el autor.
Elementos de la definición –de CAPITANT–:
a) Es una manifestación externa de voluntad.
b) Es una manifestación de la voluntad destinada a producir efectos ju-rídicos.
c) La ley debe atribuir a la manifestación de la voluntad los efectos que-ridos por su autor y no otros, es decir, los efectos deben estar previstos por el ordenamiento jurídico. El acto debe producir efectos ex lege.
d) Dichos efectos pueden consistir en crear, modificar, transferir, trans-mitir o extinguir una relación jurídica, es decir, derechos u obligacio-nes.
El CC utiliza la palabra “acto” con dos acepciones:
a) En sentido genérico o substancial significa acto jurídico –unilateral o bilateral– (art. 1445).
b) En sentido restringido sólo comprende al acto jurídico unilateral (art. 150 inc. 5º).
Cabe señalar que el CC no contiene en forma ordenada o sistemática una “Teoría del Acto Jurídico”, sino que es una elaboración de la doctri-na a partir principalmente del Libro IV.
4.- CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS.
Se clasificarán los actos y contratos como lo hace el CC y tradicional-mente la doctrina chilena, agregándose aparte otras clasificaciones doctrinarias.
4.1.- Clasificación tradicional del acto jurídico.
4.1.1.- Atendiendo al número de voluntades que lo generan: acto jurídico unilateral y acto jurídico bilateral.
1) Acto jurídico unilateral: Es aquel generado originariamente por la manifestación de voluntad de una sola parte. Ejemplo: testamento, re-conocimiento de un hijo, renuncia de derechos, oferta y aceptación, etc.
En el acto jurídico unilateral el contenido y los efectos del acto son de-terminados por la voluntad.
El acto jurídico unilateral puede ser simple (cuando una parte está constituida por una única persona) o colectivo o complejo (cuando la parte está formada por varias personas).
2) Acto jurídico bilateral: Es el que se genera originariamente por el acuerdo de voluntades de dos partes. Ejemplo: tradición, contrato, no-vación, etc.
93
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Los actos jurídicos bilaterales se forman por el consentimiento.
El término convención es sinónimo de acto jurídico bilateral, y a aquélla se le suele definir como el acuerdo de voluntades destinado a crear, mo-dificar, transferir o extinguir una relación jurídica. A pesar que ambos conceptos son sinónimos, ellos miran a objetos distintos, la convención mira a los efectos que genera el consentimiento, en cambio, el acto jurí-dico bilateral al proceso de formación del acto.
Por otra parte, la convención en la medida que crea obligaciones es un contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades (consentimiento) o convención por la cual se crean derechos y obligaciones. Existe, enton-ces, entre los términos convención y contrato una relación de género a especie; por ende, todo contrato es una convención, pero no toda con-vención es un contrato. No obstante lo anterior, el CC confunde los con-ceptos contrato y convención, haciéndolos sinónimos en varias disposi-ciones (arts. 1437 y 1438).
4.1.2.- El contrato también puede clasificarse en unilateral y bi-lateral (art. 1439).
1) Contrato unilateral: Es aquel en que una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna.
2) Contrato bilateral: Es aquel en que las partes contratantes se obli-gan recíprocamente.
El CC no reconoce como categoría típica los contratos multilaterales o plurilaterales, ellos son considerados como bilaterales. Dichos contra-tos son los que se originan por la voluntad de dos o más partes que tie-nen un interés común (contrato de sociedad).
La importancia de esta clasificación se evidencia en los siguientes cam-pos:
a) El principio de la mora purga la mora (arts. 1552 y 1826).
b) La condición resolutoria tácita (art. 1489). Es un elemento de la na-turaleza en los contratos bilaterales y por regla general no va envuelta en los contratos unilaterales.
c) La teoría de los riesgos (arts. 1550 y 1820). La teoría de los riesgos sólo se aplica en los contratos bilaterales, porque sólo en ellos existe una obligación correlativa.
d) La revocación de los contratos. Por regla general los contratos bilate-rales son irrevocables, en cambio, la regla general en los contratos uni-laterales es la inversa.
4.1.3.- Atendiendo a la utilidad que el acto jurídico reporta a las partes (art. 1440): acto jurídico gratuito y acto jurídico oneroso.
1) Acto jurídico gratuito o de beneficencia: Es el que sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. Ejemplo: donación, depósito (elemento de la naturaleza), mutuo sin in-terés, comodato y fianza (doctrina mayoritaria).
2) Acto jurídico oneroso: Es aquel por el cual ambas partes se gravan y benefician recíprocamente, una en beneficio de la otra. Ejemplo: com-praventa, mandato (elemento de la naturaleza), sociedad, transacción y
94
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
promesa. Se discute la naturaleza onerosa o gratuita de los contratos accesorios de prenda e hipoteca.
Importancia de la clasificación:
a) El error en cuanto a la identidad de la persona vicia el consentimien-to en los actos jurídicos gratuitos y excepcionalmente en los onerosos.
b) La acción pauliana exige que concurra el fraude pauliano en los ac-tos jurídicos onerosos respecto del deudor y del tercero adquirente. En cambio, en los actos jurídicos gratuitos sólo se exige mala fe del deudor (art. 2468 inc. 2º).
c) La culpa se gradúa dependiendo de la parte que se ve favorecida en el contrato (art. 1547). En los contratos onerosos el deudor responderá de culpa leve porque el contrato beneficia a ambas partes. En cambio, en los contratos gratuitos responderá de culpa levísima o grave, depen-diendo si el contrato es en beneficio exclusivo del deudor o del acree-dor, respectivamente.
d) Las expectativas derivadas de un contrato gratuito condicional no son transmisibles a los herederos del beneficiario.
e) El saneamiento de la evicción opera por lo general sólo en los contra-tos onerosos, negándosele la protección de la evicción al acreedor en los contratos gratuitos.
f) Hay otras materias en que se distingue entre actos y contratos onero-sos y gratuitos, como en los arts. 898 y 2303. Así, en la donación irrevo-cable se exige la insinuación más otros requisitos.
4.1.4.- El acto jurídico oneroso puede ser conmutativo o aleatorio (art. 1441).
1) Acto jurídico conmutativo: Es aquel en que cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez.
2) Acto jurídico aleatorio: Es aquel que tiene como prestación un evento o contingencia incierta de ganancia o pérdida, como un sorteo o compra de una mina.
La importancia de esta clasificación radica en que los efectos de la le-sión enorme se aplican sólo al contrato conmutativo.
4.1.5.- Atendiendo a la época en que el acto jurídico produce sus efectos: acto jurídico entre vivos y acto jurídico por causa de muerte.
1) Acto jurídico entre vivos: Es aquel cuyos efectos se producen nor-malmente en vida de sus autores, aunque sus efectos dependan de la muerte de un tercero en cuyo caso se habla de modalidad. Ejemplo: arrendamiento, compraventa, sociedad o donación irrevocable.
2) Acto jurídico “mortis causa” o por causa de muerte: Es aquel cuyos efectos se realizan normalmente después de la muerte de su au-tor, como el testamento.
Esta clasificación es relevante en las siguientes materias:
95
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
a) Respecto de la capacidad. Para poder testar se requiere sólo ser pú-ber, es decir, son hábiles para testar la mujer mayor de doce años y el varón mayor de catorce años (art. 1005 Nº 2).
b) El testamento es un acto más o menos solemne; en cambio, los actos jurídicos entre vivos pueden ser consensuales, reales o solemnes.
c) El testamento es esencialmente revocable; en cambio, los demás ac-tos y contratos son por regla general irrevocables.
4.1.6.- Atendiendo a si el acto jurídico puede o no subsistir por sí mismo (art. 1442): acto jurídico principal y acto jurídico acceso-rio.
1) Acto jurídico principal: Es aquel que subsiste por sí mismo sin ne-cesidad de otra convención, como la compraventa.
2) Acto jurídico accesorio: Es aquel que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda sub-sistir sin ella, como por ejemplo la prenda, la hipoteca y la fianza.
El art. 1442 presenta una similitud con el art. 46, lo que ha llevado a al-gunos autores, como ROSENDE, a concluir que el contrato accesorio es una especie de contrato de garantía.
Por otra parte, existe el contrato dependiente. Esta es una categoría de contrato creada por la doctrina y que de alguna forma goza de la natu-raleza del acto jurídico accesorio.
Este contrato puede ser definido como el acto que para subsistir requie-re de otro acto o contrato. Ejemplo: el contrato de posposición de hipo-teca y las convenciones matrimoniales antes del matrimonio.
Tanto el contrato dependiente como el accesorio se rigen por el princi-pio de la accesoriedad.
4.1.7.- Atendiendo a si produce o no el acto jurídico sus efectos inmediatos: acto jurídico instantáneo o puro y simple, acto jurí-dico de ejecución diferida y acto jurídico de tracto sucesivo.
1) Acto jurídico instantáneo o puro y simple: Es aquel que produce naturalmente todos sus efectos en un solo instante, como por ejemplo, la compraventa al contado.
2) Acto jurídico de ejecución diferida: Es aquel en que alguna o al-gunas de las obligaciones se dejan sujetas a alguna modalidad, como un plazo.
3) Acto jurídico de tracto sucesivo: Es el que naturalmente produce sus efectos instante a instante. Ejemplo: el arrendamiento, la sociedad y el contrato de leasing con opción de compra.
Importancia de la clasificación:
a) El acto jurídico de tracto sucesivo opera de forma distinta al acto ju-rídico entre vivos en cuanto a los efectos de la resolución por incumpli-miento y la nulidad. En los contratos de tracto sucesivo no procede la resolución, sino la terminación, porque la resolución de los actos de tracto sucesivo no tiene efecto retroactivo (arts. 1687 y 1689).
96
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
b) La regla general es que el contrato de tracto sucesivo pueda dejar de producir efectos por revocación y desahucio. En cambio, sucede lo in-verso en el acto de efecto instantáneo.
c) Las teorías de los riesgos y de la imprevisión no se pueden aplicar a los contratos de ejecución instantánea.
4.1.8.- Atendiendo a si el acto jurídico produce o no sus efectos normales: acto jurídico puro y simple y acto jurídico sujeto a mo-dalidad.
1) Acto jurídico puro y simple: Es aquel que produce sus efectos nor-males desde su constitución y para siempre, sin alteraciones o modifica-ciones de ninguna especie, como la compraventa al contado.
2) Acto jurídico sujeto a modalidad: Es aquel cuyos efectos norma-les son alterados por cláusulas especiales, agregadas por la voluntad de las partes o por disposición de la ley. A estas cláusulas especiales se les denomina modalidades.
4.1.9.- Atendiendo a la forma de perfeccionamiento del acto jurí-dico (art. 1443): acto jurídico consensual, acto jurídico solemne y acto jurídico real.
1) Acto jurídico consensual: Es aquel que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes, como los contratos de compraventa de bienes muebles, sociedad, arriendo o mandato. Constituye la regla ge-neral.
2) Acto jurídico solemne: Es aquel cuyo perfeccionamiento está suje-to a la observancia de ciertas formalidades, como la compraventa de bienes raíces o el contrato de hipoteca.
3) Acto jurídico real: Es aquel que se perfecciona por la entrega o tra-dición de la cosa, como los contratos de comodato, mutuo, depósito y prenda.
Se ha criticado por la doctrina civil la definición del contrato real del art. 1443, por cuanto los contratos reales se perfeccionan por la entre-ga de la cosa y no por la tradición como señala la referida norma; es más, en la mayoría de los casos el contrato real será un título de mera tenencia y no un título traslaticio de dominio. Sin embargo, excepcio-nalmente los contratos reales se perfeccionan por la tradición, como acontece en el mutuo o en el depósito irregular.
Por otra parte, la mayoría de los autores están de acuerdo en que esta figura de lege ferenda puede subsumirse en los contratos consensuales o solemnes. DÍEZ-PICAZO señala que en la doctrina moderna se habla de contratos reales para aludir a aquellos contratos que producen como efecto la constitución, transmisión, modificación o extinción de un dere-cho real.
Finalmente, la relevancia de esta clasificación reside en la determina-ción del momento en que se perfecciona el contrato; y juega tanto para su validez como para su prueba.
4.2.- Clasificaciones del acto jurídico y del contrato que agrega la doctrina.
4.2.1.- Acto jurídico causado y abstracto o incausado.
97
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
1) Acto jurídico causado: Es el que exige una causa (motivo que indu-ce al acto), y es la regla general.
2) Acto jurídico abstracto o incausado: Es el que carece de causa o se celebra sin tener una relación directa con una causa determinada, como la letra de cambio o la fianza.
4.2.2.- Contrato sinalagmático perfecto e imperfecto.
1) Contrato sinalagmático perfecto: Este contrato nace como bilate-ral y produce los efectos propios de un contrato bilateral.
2) Contrato sinalagmático imperfecto: Es el que nace como contra-to unilateral, pero al que circunstancias posteriores, y no contempladas por las partes, lo transforman en bilateral. Pero, como destaca MELI-CH-ORSINI, en el contrato sinalagmático imperfecto la obligación, que eventualmente nace para la parte que no se ha obligado, no está vincu-lada al contrato, sino que es una obligación legal (que en la mayoría de los casos tendrá por fundamento un ilícito). De esta forma, no cabe asi-milar el contrato sinalagmático imperfecto al contrato bilateral.
4.2.3.- Contrato preliminar o preparatorio y definitivo.
1) Contrato preliminar o preparatorio: Es el que tiene por objeto es-tablecer las condiciones necesarias a fin de hacer factible la celebra-ción de un contrato en el futuro, como la promesa (art. 1554). Por regla general, tiene un contenido inmaterial que da lugar a una obligación de hacer.
2) Contrato definitivo: Es aquel que no tiene por objeto establecer condición alguna para la celebración de un contrato posterior.
4.2.4.- Contrato individual y colectivo.
1) Contrato individual: Es aquel en que todos los que se obligan con-curren con su voluntad a su celebración.
2) Contrato colectivo: Es el que obliga a personas que no han concu-rrido con su voluntad a la celebración del acto o contrato. Constituye una excepción al efecto relativo de los contratos.
4.2.5.- Contrato nominado e innominado.
1) Contrato nominado o típico: Es el que está regulado por el orde-namiento jurídico de tal forma, que exige la concurrencia de elementos de la esencia, que deben estar presentes en la celebración del contrato y ser respetados por las partes. De no contener dichos elementos, el contrato no produce efecto alguno o degenera en otro, como sucede con los contratos de compraventa, arrendamiento, hipoteca, sociedad, etc.
2) Contrato atípico o innominado: Es aquel creado por las partes en virtud del principio de la autonomía privada. En cuanto a sus limitacio-nes, el contrato innominado tiene las mismas que el nominado, pero sus efectos son regulados enteramente por las partes.
4.2.6.- El contrato atípico puede ser inédito e híbrido o mixto, co-ligado o complejo.
98
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
1) El contrato atípico inédito e híbrido: Es inédito aquel que no co-rresponde en nada a los tipos reglamentados por el legislador, como el franchising o engeneering.
En cambio, son contratos híbridos aquellos que mezclan distintos tipos contractuales, como el leasing.
2) El contrato atípico mixto, coligado o complejo: El contrato mix-to es aquel en el cual dentro de un único contrato confluyen elementos que pertenecen a tipos de contratos diferentes.
El contrato coligado es aquel en que las partes yuxtaponen varios con-tratos típicos en un negocio único, para tratar de alcanzar con la unión de todos ellos la finalidad empírica que persiguen.
El contrato complejo es aquel en que las prestaciones de cada una de las partes, las obligaciones asumidas y los pactos establecidos, aislada-mente considerados, pertenecen a un tipo contractual preexistente del cual parcialmente se aíslan para integrarse en el negocio.
4.2.7.- Contrato de libre discusión, de adhesión, dirigido y forzo-so.
1) Contrato de libre discusión: Es aquel en que las partes libremente deciden cuándo contratar y están en igualdad de condiciones para ne-gociar el contenido del contrato.
2) Contratos de adhesión: Es aquel en virtud del cual una de las par-tes tiene el poder suficiente como para imponer las condiciones en que ha de contratar, pudiendo sólo la otra aceptar o rechazar la suscripción del contrato. Ejemplo: seguro, tarjeta de crédito, contrato de carga, transporte de pasajeros, etc.
Una forma de limitarlos es regulándolos a través del llamado contrato dirigido.
3) Contrato dirigido o de contenido reglamentado: Es aquel en que el ordenamiento jurídico interviene fijando el contenido del contrato y regulando en todo o en parte sus efectos, mediante disposiciones que no pueden alterarse por las partes.
4) Contrato forzoso: El contrato forzoso altera el principio de la liber-tad contractual en el sentido en que para una parte es obligatorio sus-cribir el contrato. Así sucede con el seguro obligatorio contra acciden-tes personales de la Ley Nº 18.490.
Estos contratos se pueden clasificar en ortodoxo y heterodoxo.
El contrato ortodoxo se desarrolla en dos etapas, en la primera el Esta-do obliga a contratar y en la segunda, el obligado a contratar negocia con quien hacerlo.
En el contrato heterodoxo se pierde toda autonomía de la voluntad.
XI.- ELEMENTOS DEL ACTO JURÍDICO
99
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
1.- ELEMENTOS O COSAS DEL ACTO JURÍDICO.
La estructura del acto jurídico se configura por sus elementos y requisi-tos. Estos conceptos están fuertemente interrelacionados por cuanto “los requisitos del acto jurídico” son los elementos de la esencia genera-les del acto jurídico, es decir, los propios de la estructura del acto jurí-dico. Pero, además, los actos jurídicos concretos deben cumplir con ele-mentos de la esencia particulares. Ellos a su vez pueden ser entendidos como requisitos de estos actos jurídicos concretos.
De esta forma, los elementos del acto jurídico configuran un concepto jurídico más amplio que el de requisitos del acto jurídico. Así, forman parte de los elementos del acto jurídico las cosas de la naturaleza, las que el Derecho integra supletoriamente al acto jurídico y son disponi-bles por las partes o el autor del acto jurídico. A estos elementos se su-man los accidentales, que son los que el autor o las partes pueden agre-gar libremente al acto jurídico.
A los elementos o cosas del acto jurídico se refiere el art. 1444 en los si-guientes términos: “Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no pro-duce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la na-turaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.”
Conforme a la disposición citada, se pueden distinguir en el acto jurídi-co los siguientes elementos: esenciales, de la naturaleza y accidentales.
2.- ELEMENTOS O COSAS DE LA ESENCIA DEL ACTO JURÍDICO.
Los elementos de la esencia pueden ser generales o particulares. Los elementos generales de la esencia del acto jurídico son aquellos sin los cuales el acto no produce efecto alguno (voluntad, objeto, causa y so-lemnidades).
En cambio, los elementos de la esencia particulares o especiales son aquellos sin los cuales el acto degenera en otro diferente, como sucede si en la compraventa falta la cosa o el precio. De esta forma, si por acuerdo de las partes no existe precio o cosa, el contrato degenerará en donación. Lo mismo ocurre en el arrendamiento, que puede degenerar en comodato de no existir la voluntad de las partes de exigir el cobro de una renta o canon.
3.- ELEMENTOS O COSAS DE LA NATURALEZA DEL ACTO JURÍ-DICO.
Los elementos de la naturaleza son aquellos que no siendo esenciales al contrato, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula es-pecial.
Pero estos elementos pueden modificarse libremente por la voluntad de las partes o del autor, como la obligación de saneamiento de la evicción o la condición resolutoria tácita en los contratos bilaterales.
4.- ELEMENTOS O COSAS ACCIDENTALES DEL ACTO JURÍDICO.
100
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Los elementos accidentales son aquellos que ni esencial ni naturalmen-te pertenecen al acto o contrato, y que se le agregan por medio de cláu-sulas especiales.
Las modalidades son, por regla general, elementos accidentales del ac-to o contrato. Pero excepcionalmente las modalidades pueden ser ele-mentos de la naturaleza (condición resolutoria tácita) o de la esencia (la muerte del usufructuario en el usufructo) del acto o contrato.
Las modalidades son ciertas cláusulas incorporadas a un acto jurídico, sea por voluntad de las partes o por disposición de la ley, que alteran los efectos normales de ese acto modificándolo o restringiéndolo.
Tradicionalmente las modalidades son: la condición, el plazo y el modo. Modernamente se agrega cualquier cláusula que incorporada al contra-to afecta a los efectos normales de éste, como la representación, la indi-visibilidad, la solidaridad, etc.
4.1.- El plazo.
El plazo es el hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio o extin-ción de un derecho o de una obligación.
El art. 1494 lo define como la época que se fija para el cumplimiento de la obligación.
4.1.1.- Clasificación del plazo.
4.1.1.1.- En cuanto a la certidumbre de la fecha en que debe acontecer.
a) Plazo determinado: Es aquel en que se sabe el momento cuando ha de verificarse, como por ejemplo el 1 de marzo del próximo año.
b) Plazo indeterminado: Es aquel por el cual se sabe lo que va a ocu-rrir, pero no se sabe cuándo, como la muerte.
4.1.1.2.- En cuanto a su forma de cómputo.
a) Plazo continuo: Es el que corre sin interrumpirse por la interposi-ción de días feriados. Esta es la regla general en materia civil (art. 50).
b) Plazo discontinuo: Es el que se suspende durante los días feriados. Es la regla general en materia procesal.
4.1.1.3.- En cuanto a su fuente.
a) Plazo voluntario o convencional: Es el que emana de un acuerdo de los contratantes o de la voluntad unilateral del testador.
b) Plazo legal: Es el que emana de un texto expreso de ley.
c) Plazo judicial: Es el señalado por el juez cuando la ley lo autoriza a ello.
4.1.1.4.- En cuanto a su forma de estipulación.
a) Plazo expreso: Es el que se pacta en términos formales y explícitos.
b) Plazo tácito: Es el indispensable para cumplir con la obligación (art. 1494 inc. 1º).
101
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
4.1.1.5.- En cuanto a los efectos del plazo.
a) Plazo suspensivo: Es aquel que suspende el ejercicio de un dere-cho. Este plazo no afecta a la existencia del derecho, sino sólo el cum-plimiento de la obligación.
b) Plazo extintivo: Es aquel que por su llegada extingue el derecho.
4.1.2.- Efectos del plazo.
Para referirse a los efectos del plazo se debe distinguir entre plazo sus-pensivo y extintivo y su estado (pendiente o cumplido, en ningún caso fallido).
4.1.2.1.- Efectos del plazo suspensivo.
1) Pendiente: Antes de su vencimiento el efecto que produce el plazo es suspender la exigibilidad del derecho (art. 1496).
Consecuencias de ello:
a) Lo que se paga antes del vencimiento del plazo no es susceptible de repetición (art. 1495 inc. 1º).
b) No hay inconveniente para que una obligación a plazo pueda novarse en una obligación pura y simple.
c) Pueden impetrarse medidas conservativas.
d) El acreedor, antes del vencimiento del plazo, puede enajenar su de-recho, negociarlo, etc.
e) El derecho y la obligación a plazo se transmiten (art. 1084).
f) No corre por regla general la prescripción (art. 2514).
2) Cumplido: Después de su vencimiento pasa a estar vencido y produ-ce fundamentalmente dos efectos:
a) La obligación se torna exigible, el acreedor puede demandar su cum-plimiento, corre la prescripción y opera la compensación legal.
b) El plazo vencido constituye en mora al deudor que retarda el cumpli-miento de su obligación (art. 1551 Nº 1 y 2).
4.1.2.2.- Efectos del plazo extintivo.
1) Pendiente: Mientras el plazo extintivo está pendiente, el acto o con-trato sujeto a éste produce todos sus efectos normales, como si fuera puro y simple.
2) Cumplido: Una vez vencido el plazo, se produce de pleno derecho la extinción del derecho y la obligación correlativa.
4.1.3.- Extinción del plazo.
El plazo se extingue por las siguientes causas:
1) Por cumplimiento: En este caso el término del plazo toma el nom-bre de vencimiento.
102
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
2) Por renuncia del plazo: El plazo por regla general está establecido en beneficio del deudor y conforme a los arts. 12 y 1497 inc. 1º es per-fectamente renunciable.
3) Por caducidad del plazo: La caducidad es la facultad que tiene el acreedor de exigir el cumplimiento de la obligación antes del término del plazo, en consideración a los siguientes supuestos:
a) Caducidad convencional: Se produce en los casos especialmente previstos en el contrato mediante la denominada cláusula de acelera-ción. En virtud de esta cláusula se conviene que el incumplimiento de una de las cuotas extingue las restantes, como si se tratara de una obli-gación pura y simple.
b) Caducidad legal: Puede ser de las siguientes clases:
i.- Quiebra o notoria insolvencia del deudor (arts. 1496 Nº 1 CC y 67 inc. 1º LQ).
ii.- Pérdida o disminución de las cauciones (art. 1496 Nº 2).
4.2.- La condición.
La condición es el hecho futuro e incierto del cual depende el nacimien-to o extinción de un derecho o una obligación.
El art. 1473 la define como un acontecimiento futuro que puede suce-der o no.
4.2.1.- Clasificación de las condiciones.
4.2.1.1.- Condición determinada e indeterminada.
a) Condición determinada: Es aquella en que si el hecho que consti-tuye la condición ha de suceder se sabe cuándo.
b) Condición indeterminada: Es aquella en la que se ignora si el he-cho ha de ocurrir y cuándo ha de acontecer. En la condición indetermi-nada no existe un plazo fijado por las partes dentro del cual se deba cumplir la condición, por lo que es necesario recurrir al plazo máximo legal, el cual es de 10 años (MEZA BARROS, PEÑAILILLO, ABELIUK y la jurisprudencia). Para otros autores (LARRAIN RÍOS), el plazo máxi-mo legal es de 5 años por aplicación analógica del art. 739.
4.2.1.2.- Condición expresa y tácita.
a) Condición expresa: Es aquella que requiere de estipulación o mani-festación de las partes. Para nuestro ordenamiento jurídico la regla ge-neral es la condición expresa, ya que las modalidades no se presumen.
b) Condición tácita: Esta deberá ser establecida por una ley (condi-ción resolutoria tácita del art. 1489).
4.2.1.3.- Condición positiva y negativa.
a) Condición positiva: Consiste en que debe acontecer una cosa.
b) Condición negativa: Consiste en que no acontezca una cosa.
4.2.1.4.- Condiciones potestativas, casuales y mixtas (art. 1477).
103
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
a) Condición potestativa: Es la que depende de la voluntad o de un hecho del acreedor o del deudor, y puede ser:
i) Simplemente potestativa: Depende de un hecho del acreedor o del deudor.
ii) Meramente potestativa: Depende del mero arbitrio o del capricho del deudor o del acreedor.
Las condiciones simplemente potestativas siempre tienen valor; en cam-bio, en las condiciones pura o meramente potestativas se debe distin-guir:
1º La condición meramente potestativa, que depende del mero arbitrio del acreedor, es siempre válida, ya sea una condición suspensiva o reso-lutoria.
2º La condición meramente potestativa, que depende del mero arbitrio del deudor, conforme al art. 1478, es nula porque no hay obligación, pues no existe voluntad de obligarse.
b) Condición casual: Es la condición que depende de la voluntad de un tercero o del acaso.
c) Condición mixta: Es la que depende en parte del acreedor o del deudor y en parte de un tercero o del acaso.
4.2.1.5.- Condición posible e imposible.
a) Condición posible: Es aquella que está dentro de las posibilidades físicas que se realice.
b) Condición imposible: Es aquella que no puede acontecer de acuer-do a las leyes de la naturaleza física.
4.2.1.6.- Condición lícita e ilícita (art. 1475).
a) Condición moralmente posible o lícita: Es aquella que no va contra la ley, las buenas costumbres o el orden público.
b) Condición moralmente imposible o ilícita: Es aquella que va contra la ley, las buenas costumbres o el orden público.
4.2.1.7.- Condición suspensiva y resolutoria.
a) Condición suspensiva: Conforme al art. 1479, la condición será suspensiva si mientras no se cumple, suspende la adquisición de un de-recho.
b) Condición resolutoria: Es aquella que por su cumplimiento se ex-tingue un derecho.
Por ello la doctrina define a la condición suspensiva como “aquella en que existe un hecho futuro e incierto que suspende el nacimiento del derecho y la obligación correlativa”, como por ejemplo, si una persona ofrece una cosa a otra si contrae matrimonio.
A su vez, la condición resolutoria es “aquella que depende de un hecho futuro e incierto cuyo cumplimiento extingue un derecho”, como si arriendo mi casa bajo la condición de que si regreso del extranjero se me restituya.
104
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
4.2.2.- Efectos de la condición.
Los efectos de la condición van a depender de si ella es suspensiva o re-solutoria y del estado en que se encuentre (pendiente, fallida o cumpli-da).
4.2.2.1.- Efectos de la condición suspensiva.
1) Pendiente: Tres principios gobiernan esta materia:
a) No nace el derecho y la obligación correlativa.
b) El contrato da lugar a un vínculo jurídico entre las partes, aunque no haya nacido el derecho ni la obligación correlativa de que pende la con-dición.
c) Existe un germen de derecho, a pesar que la obligación no ha nacido. Así, existe un derecho latente, eventual o potencial del acreedor condi-cional, que se manifiesta principalmente en la facultad de impetrar me-didas conservativas, conforme a los arts. 761, 1078 y 1492.
2) Fallida: El acreedor condicional pierde la expectativa que tuvo de llegar a ser acreedor puro y simple:
a) Si se ha pagado una obligación siempre podrá restituirse lo pagado.
b) Si el acreedor condicional había logrado impetrar medidas conserva-tivas, éstas caducan.
c) Los actos de disposición, ejecutados por el deudor condicional, se consolidan definitivamente.
d) Se extingue el germen de derecho, se considera que no hay ni ha ha-bido jamás obligación.
c) Cumplida:
a) Nace el derecho, el germen de derecho se transforma en derecho completo y en obligación y, por lo tanto, el acreedor puede exigir el cumplimiento forzado de la obligación.
b) Se deben entregar las cosas debidas según las siguientes reglas:
i.- Los aumentos y mejoras y las disminuciones y deterioros fortuitos co-rresponden al acreedor, sin que pueda exigir más, ni el deudor pueda pedir rebaja.
ii.- La pérdida fortuita extingue la obligación, mientras que la pérdida culpable sustituye la obligación por el pago del precio más la indemni-zación de perjuicios.
iii.- Los frutos corresponden por regla general al deudor.
iv.- Los efectos o la suerte de los gravámenes y enajenaciones constitui-dos por el deudor se tratan en los arts. 1490 y 1491.
4.2.2.2.- Efectos de la condición resolutoria.
En materia de efectos se debe distinguir entre la condición resolutoria ordinaria, la condición resolutoria tácita y el pacto comisorio.
105
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
1) Condición resolutoria ordinaria: Consiste en cualquier hecho fu-turo e incierto que no sea el incumplimiento de una obligación y que de ocurrir extingue el derecho ipso iure.
a) Pendiente: El acto o contrato produce sus efectos como si fuera pu-ro y simple, puede exigirse el cumplimiento forzado de la obligación y celebrar todo tipo de actos o contratos sobre la cosa.
b) Fallida: El acreedor pasa a ser puro y simple, quedando firmes to-dos los actos que efectuó el deudor cuando la condición estaba pendien-te.
c) Cumplida: El acreedor deberá restituir lo que hubiere recibido bajo tal condición (art. 1487).
2) Condición resolutoria tácita: Es aquella que va envuelta en todo contrato bilateral y consiste en el incumplimiento de una obligación, que puede provocar la extinción del derecho de una de las partes (art. 1489).
El cumplimiento de la condición –que es el incumplimiento de la obliga-ción del deudor– origina un derecho alternativo para el acreedor dili-gente para pedir el cumplimiento del contrato o su resolución con in-demnización de perjuicios compensatoria, y en ambos casos con indem-nización de perjuicios moratoria.
No opera de pleno derecho y el deudor puede enervar pagando antes de la citación para oír sentencia en primera instancia o de la vista de la causa en segunda.
3) El pacto comisorio: Es la estipulación expresa de la condición reso-lutoria tácita (art. 1877 inc. 2º).
La doctrina distingue entre:
a) Pacto comisorio simple: Se limita a reproducir la condición resolu-toria tácita en el evento que alguna de las partes no cumpla con lo pac-tado y, por ende, produce sus mismos efectos.
La doctrina está de acuerdo en que para que opere la resolución se re-quiere de sentencia definitiva. Y, además, el deudor puede enervar la demanda de resolución pagando el precio en los términos ya señalados respecto de la condición resolutoria tácita.
b) Pacto comisorio calificado: Altera los efectos normales de la reso-lución. En virtud de dicho pacto, se conviene que el contrato se resuel-va de pleno derecho por el incumplimiento.
El demandado tiene solamente 24 horas desde la notificación de la de-manda para enervar la resolución pagando, pero tratándose únicamente del pacto comisorio en la compraventa por no pago del precio (art. 1879). En los demás pactos comisorios calificados el deudor no podrá enervar la demanda de resolución pagando.
4.3.- El modo.
El modo se puede definir como aquella modalidad por la que se da algo a una persona con el objeto de aplicarlo a un fin especial, o bien como la carga que se impone a quien se le otorga una liberalidad (art. 1089).
106
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
4.3.1.- Efectos del modo.
4.3.1.1.- Efectos normales del modo.
Conforme al art. 1090, la asignación modal produce efectos aun cuando no se cumpla el modo, a menos que se establezca una cláusula resoluto-ria.
La cláusula resolutoria en el modo es aquella en virtud de la cual la asignación se resuelve por el no cumplimiento del modo y el asignatario queda obligado a devolver la cosa y sus frutos.
4.3.1.2.- Efectos que genera el modo con cláusula resolutoria.
a) En caso que el asignatario modal no cumpla con el modo, pierde todo derecho a la cosa asignada.
b) La persona favorecida con el modo tiene derecho a una suma propor-cionada al objeto.
c) Lo que resta del valor de la cosa asignada, después de la deducción anterior, acrece a la herencia si el testador no ha ordenado otra cosa.
d) El acreedor no tiene derecho a la resolución del modo si no se ha pactado cláusula resolutoria.
XII.- REQUISITOS DEL ACTO JURÍDICO EN GE-NERAL, Y EN PARTICULAR LA VOLUNTAD
1.- REQUISITOS DE EXISTENCIA Y DE VALIDEZ.
En torno a los requisitos del acto o contrato se suele distinguir entre re-quisitos de existencia y de validez.
107
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Esta distinción es artificial para los autores que entienden que la omi-sión a los requisitos de existencia trae aparejada la nulidad.
En cambio, esta clasificación de los requisitos del acto jurídico es fun-damental para la doctrina que sostiene la teoría de la inexistencia.
1.1.- Requisitos de existencia.
Los requisitos de existencia son aquellos indispensables para que el ac-to o contrato nazca a la vida del Derecho.
Ellos son los siguientes:
1) La voluntad o el consentimiento.
2) El objeto.
3) La causa.
4) Las solemnidades, en los actos en que la ley las exige (solemnidades propiamente tales).
La sanción a la inobservancia de estos requisitos es la nulidad absoluta o la inexistencia, dependiendo de la teoría que se adopte.
1.2.- Requisitos de validez.
Los requisitos de validez son aquellos indispensables para que el acto jurídico nazca perfecto y produzca todos sus efectos.
Ellos son los siguientes:
1) La voluntad exenta de vicios.
2) La capacidad.
3) El objeto lícito.
4) La causa lícita.
La sanción a la inobservancia de los requisitos de validez puede ser la nulidad relativa o absoluta, dependiendo del requisito de que se trate. Los vicios del consentimiento y la incapacidad relativa por regla gene-ral producen la nulidad relativa. Las incapacidades absolutas, el objeto y causa ilícitos llevan aparejados la nulidad absoluta.
2.- REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR TODO ACTO O CONTRA-TO.
A los requisitos que todo acto o contrato debe cumplir se refiere el art. 1445 inc. 1º: “Para que una persona se obligue a otra por un acto o de-claración de voluntad es necesario:
1º que sea legalmente capaz; 2º que consienta en dicho acto o declara-ción y su consentimiento no adolezca de vicio; 3º que recaiga sobre un objeto lícito; 4º que tenga una causa lícita.”
El art. 1445 inc. 1º tiene la virtud de referirse no sólo a los contratos, sino a todo acto jurídico que genere obligaciones. Tal vez la única críti-ca que puede hacérsele a esta disposición es que pareciera referirse só-lo a los actos jurídicos bilaterales al señalar “para que una persona se
108
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
obligue a otra”, pero la mayoría de la doctrina entiende que estos requi-sitos se aplican a todo acto jurídico.
3.- LA DECLARACIÓN DE VOLUNTAD COMO REQUISITO DEL ACTO JURÍDICO.
La voluntad es la potencia del alma que lleva a hacer o no hacer alguna cosa (DE LA MAZA), o bien es el libre querer interno de hacer o no ha-cer alguna cosa (VODANOVIC).
También puede definirse como la aptitud o facultad humana, manifesta-da con discernimiento, intención y libertad, para hacer algo o actuar en un sentido determinado (RUZ).
Este requisito está establecido en el art. 1445 inc. 1º Nº 2, en los si-guientes términos: “Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: 2º que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio”.
4.- REQUISITOS DE LA VOLUNTAD EN EL ACTO JURÍDICO.
La declaración de voluntad para dar lugar al acto jurídico debe cumplir las siguientes condiciones:
a) La voluntad debe ser seria: Debe tener un fin de carácter jurídico, de lo contrario no es seria, o sea, debe manifestarse con la intención de producir efectos jurídicos, con intención negocial. Además, es seria si emana de una persona capaz, tiene una causa lícita y un objeto lícito.
b) La voluntad debe exteriorizarse: El Derecho en principio no se preocupa del fuero interno. El mero fuero interno no puede generar un acto jurídico.
5.- CLASIFICACIÓN DE LA VOLUNTAD.
5.1.- Según la forma en que se origina, puede ser expresa o táci-ta.
1) Voluntad expresa: Se manifiesta en términos directos y explícitos, sin necesidad de la ayuda de circunstancias externas, como palabras o signos.
2) Voluntad tácita: Se obtiene de forma indirecta de ciertas circuns-tancias que la configuran, de una forma unívoca, inequívoca y conclu-yente.
No cabe confundir la voluntad tácita con el silencio o con la mera omi-sión, la voluntad tácita para operar requiere de una actitud del actor o parte. De esta manera, la voluntad tácita se infiere de ciertos antece-dentes, que se obtienen en consideración a una acción u omisión.
El CC en múltiples disposiciones acepta la voluntad tácita, como los ar-ts. 1444, 1230, 1449 inc. 2º, 2124, etc. La voluntad tácita no se puede desprender contra voluntad expresa. Así se desprende de los arts. 1244, 1516, 1637 y 1659.
3) Voluntad presunta: Es la que la ley infiere de ciertos hechos y pue-de tener mayor o menor fuerza, dependiendo si da lugar a una presun-ción de hecho o de derecho. La voluntad presunta opera como una
109
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
prueba de presunciones, es decir, se funda en un supuesto fáctico espe-cífico en el que descansa la presunción.
Por otra parte, para LEÓN la voluntad sólo puede ser expresa o tácita, la voluntad presunta es una voluntad que tiene su fuente en la ley, y no es más que una voluntad tácita.
Sin perjuicio de lo anterior, para parte de la doctrina son casos de vo-luntad presunta los de los arts. 898 inc. 2º y 1233. Incluso, la voluntad presunta sirve como fundamento a algunas instituciones, como el acre-cimiento, que se basa en la voluntad presunta del testador.
5.1.1.- Casos en que excepcionalmente no se acepta la voluntad tácita.
a) Cuando la propia ley exige voluntad expresa (arts. 1023, 1060, 1464, 1511 inc. 3º, 1517, 1543 y 1583).
b) Cuando las partes lo han convenido de esta forma, como si se estipu-la en el arrendamiento que este sólo podrá prorrogarse mediante acuer-do expreso.
5.1.2.- Casos de conflicto entre la voluntad expresa y la tácita.
a) En los actos jurídicos bilaterales prevalecerá el consentimiento, inde-pendientemente de la forma en que se manifieste. Así, el consentimien-to podría llegar a formarse en forma expresa o tácita (art. 1545).
b) En los actos jurídicos unilaterales pareciera ser que la ley hace pre-valecer la voluntad tácita sobre la expresa. De esta manera, si el here-dero ejecuta un acto de heredero no puede posteriormente repudiar en forma expresa (art. 1244). Pero en realidad en este supuesto no hay conflicto, ya que prevalece la primera voluntad que se formule. En los actos jurídicos irrevocables no prevalece la última voluntad (reconoci-miento de un hijo, aceptación de una herencia), sino la primera.
Los actos jurídicos unilaterales por regla general son revocables, en cu-yo caso sucede lo inverso, es decir, la regla general es que prevalezca la última voluntad, sea tácita o no.
5.2.- Según si requiere de otra para su perfeccionamiento, puede ser recepticia o no recepticia.
1) Declaración recepticia: Es la que para producir efectos jurídicos debe ir dirigida a un destinatario, como las ofertas contractuales.
2) Declaración no recepticia: Es la que sólo necesita ser emitida para producir efectos jurídicos, como la aceptación de una herencia.
5.3.- El silencio como manifestación de la voluntad.
1) Regla general: La regla general es que el silencio no tenga efectos jurídicos.
2) Excepciones: El silencio, en determinados casos, produce efectos jurídicos:
a) Cuando la ley lo señala expresamente, como sucede en los arts. 2125 inc. 1º y 1233.
b) Cuando las partes lo han convenido de esta forma.
110
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
c) Cuando acontece el denominado “silencio circunstanciado” (creación doctrinaria); éste es el que está rodeado de una serie de circunstancias de las cuales se desprende la voluntad. Así, conforme a la jurispruden-cia francesa, el silencio equivale a aceptación cuando las partes tienen una relación habitual de negocios, cuando la oferta se hace en exclusivo beneficio del destinatario o bien existe entre las partes un contrato en ejecución.
6.- CONFLICTO ENTRE VOLUNTAD REAL Y VOLUNTAD DECLA-RADA.
Frente al problema de la divergencia entre la voluntad interna y la vo-luntad declarada se han formulado dos doctrinas:
1) Teoría de la voluntad real: Es de origen francés (SAVIGNY). Para esta máxima el contrato se forma mediante la concurrencia de volunta-des que pasan a constituir lo que se denomina “consentimiento”. Esta teoría atribuye un papel fundamental a la voluntad y un valor puramen-te instrumental a la declaración. Ello se debería a que esta teoría fue una respuesta al excesivo formalismo que prevaleció en el derecho ro-mano, que sin lugar a dudas llevó a soluciones injustas.
Esta teoría plantea una separación tajante entre la voluntad declarada y la real, que lleva a que siempre deba de preferirse la voluntad real.
Por otra parte, esta teoría ha sido criticada por dos razones: incentiva la generación de conflictos y se afecta la seguridad jurídica.
Por último, la aplicación de esta máxima excluye la posibilidad de ale-gar la reserva mental. En virtud de esta figura una persona reserva en su fuero interno su verdadera voluntad y declara lo contrario a lo que desea. Tanto en Chile como en el extranjero no se acoge la reserva mental.
2) Teoría de la voluntad declarada: Se desarrolló en Alemania (DANZ). El fundamento del rechazo de la teoría de la voluntad real es-tuvo en la jurisprudencia de intereses, en criterios de orden práctico y en la seguridad del tráfico de los bienes.
En virtud de la teoría de la voluntad declarada las personas que actúan dentro de la esfera de ejercicio de sus facultades, con pleno uso de la razón, no se obligan en su esfera interna, sino precisamente por su de-claración de voluntad. De esta forma, una vez que se declara la volun-tad, ésta se separa de la persona que le dio origen y no puede ser dese-chada recurriendo al simple fuero interno de su creador.
Se critica esta teoría por cuanto deja en desamparo al declarante.
En esta materia se señala que el CC sigue la teoría clásica (prevalece la voluntad real sobre la declarada), pero en realidad ello es efectivo sólo con importantes matices. Así se desprende de las siguientes disposicio-nes:
a) En virtud del art. 1560, en materia de interpretación contractual, co-nocida expresamente la voluntad de las partes, debe estarse más a ella que a lo literal de las palabras.
b) En la interpretación del testamento, conforme al art. 1069, prevale-cerá la voluntad del testador claramente manifestada. Acoge la teoría
111
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
de la voluntad real, pero sólo en la medida que la contradicción entre voluntad real y declarada sea manifiesta, es decir, hace muy difícil la prueba de la “voluntad real” contra la voluntad declarada que consta en el testamento.
c) De la regulación del error como vicio de la voluntad (arts. 1445 inc. 1º Nº 2 y 1453 a 1455).
7.- FORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.
Cuando el acto jurídico es unilateral hablamos de voluntad y de autor del acto jurídico, mientras que cuando es bilateral, hablamos de consen-timiento, que es el concurso real de voluntades o el acuerdo de volunta-des de dos o más partes.
También puede definirse como el acuerdo de voluntades entre dos par-tes en torno a los elementos de la esencia particulares y las condiciones específicas que comprenden una convención.
En términos generales, el consentimiento se forma por la concurrencia de dos actos: oferta y aceptación.
El CC no reguló la formación del consentimiento. Para hacer frente a esta falencia, los jueces, al estar obligados a fallar conforme a Derecho, de acuerdo al principio de inexcusabilidad, recurren a las normas del CCo (arts. 97 a 106). Lo anterior se fundamenta en el Mensaje del CCo, que señala que éste vino a llenar un sensible vacío en la legislación ci-vil.
Por último, no se discute la aplicación de estas reglas a los contratos consensuales. Sin embargo, la doctrina no ha sido pacífica en torno a la aplicación de estas normas a los contratos reales y solemnes, funda-mentalmente por el problema de dilucidar lo que sucede si el consenti-miento está formado, pero antes de la entrega o cumplimiento de las formalidades, una de las partes se retracta. Para ROSENDE, la teoría tradicional, que rechaza la aplicación de las reglas del CCo a los contra-tos reales y solemnes, es inaceptable. Dicha teoría sólo permitiría regu-lar la etapa de las conversaciones preliminares en estos contratos a tra-vés del contrato de promesa, que tiene el inconveniente de ser solemne.
7.1.- Etapas de la formación del consentimiento.
Esta materia ha sido tradicionalmente tratada en una división tripartita:
1) La etapa de negociación o de las tratativas o conversaciones preliminares: En esta etapa las partes se limitan a conversar, ninguna de ellas hace una proposición, no hay voluntad vinculante, hay una aproximación a negociar. Puede ser que las conversaciones terminen (unilateralmente o de común acuerdo) o puede que una de las partes formule una oferta (con lo que se pasa a la segunda etapa) o se forme el consentimiento dando lugar a un contrato preliminar o definitivo.
Es el periodo en que las partes desarrollan una multiplicidad de con-ductas tendientes a conocer sus puntos de vista respecto del negocio que se proyecta, sin que las partes queden obligadas. La duración de los tratos dependerá de las circunstancias que los rodean.
En nuestro Derecho este período no está regulado y genera lo que se ha denominado responsabilidad precontractual.
112
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
2) Etapa precontractual: Esta etapa se inicia con la oferta de una de las partes de celebrar un acto jurídico determinado y termina con la aceptación o rechazo.
Si la oferta es aceptada, estamos ya en la tercera etapa.
3) Etapa contractual propiamente tal: Se inicia con la aceptación de la oferta. Regla general: una vez dada la aceptación, se entiende forma-do el consentimiento, nace el acto jurídico a la vida del derecho.
Críticas a la división tradicional: Lo primero que salta a la vista es que la fase precontractual no está realmente constituida por tres sino por dos etapas. La tercera etapa no es pre sino contractual propiamente tal.
Lo segundo que llama la atención es que la etapa precontractual sea re-ducida a aquella que nace con la oferta y termina con la aceptación. De partida, la etapa de tratativas preliminares es precontractual y, en se-gundo lugar, el reducirla a la sola oferta y aceptación retrata que ella es sólo unilateral, lo que es un error, pues puede ser bilateral o plurila-teral.
7.2.- La oferta, propuesta o policitación.
La oferta es una proposición que dirige una persona a otra para los efectos de celebrar una convención en ciertas condiciones.
La oferta es un acto jurídico unilateral recepticio, por cuanto sólo en la medida que le sigue la aceptación, genera los efectos jurídicos que le son propios.
7.2.1.- Elementos de la oferta.
a) La oferta debe ser seria, es decir, debe efectuarse con la intención de celebrar un contrato determinado.
b) La oferta debe exteriorizarse.
7.2.2.- Clases de oferta.
7.2.2.1.- Conforme a la forma en que se manifiesta la oferta:
a) Oferta expresa: Es aquella que se efectúa en forma explícita o di-recta.
b) Oferta tácita: Es la que se efectúa indirectamente, pero revela en forma inequívoca el deseo de contratar, como si uno señala en una tien-da que le envuelvan una cosa.
7.2.2.2.- Conforme a la presencia del destinatario:
a) Oferta verbal o entre presentes (inter praesentes): La oferta de-be ser aceptada en el acto de ser conocida por la persona a quien se di-rigiere, y no habiendo aceptación el proponente queda libre de compro-miso (art. 97 CCo).
b) Oferta escrita o entre ausentes (inter absentes): Conforme al art. 98 CCo, es posible distinguir las siguientes dos situaciones:
i) Si el destinatario reside en la misma ciudad del oferente, la acepta-ción debe efectuarse dentro de 24 horas.
113
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
ii) Si el destinatario reside en otro lugar, la aceptación debe hacerse a vuelta de correo. La mayoría de la doctrina ha entendido que mediante dicha expresión se quiere decir que la aceptación debe ser efectuada en un tiempo razonable similar al tiempo en que se hizo la oferta.
7.2.3.- Requisitos de la oferta.
La oferta debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) La oferta debe ser completa: Debe contener precisadas y resuel-tas todas las condiciones del contrato o a lo menos comprender los ele-mentos de la esencia del contrato que se propone suscribir.
A este respecto se distingue entre la oferta determinada a persona de-terminada y a persona indeterminada (art. 105 inc. 1º CCo). La oferta indeterminada nunca tiene valor, pero la oferta indeterminada a perso-na determinada excepcionalmente puede ser válida, en caso que concu-rran las siguientes condiciones:
i) Que al tiempo de la demanda no hayan sido enajenados los efectos ofrecidos.
ii) Que los efectos ofrecidos no hayan sufrido alteraciones en su precio.
iii) Que los efectos ofrecidos existan en el domicilio del oferente.
b) La oferta debe ser voluntaria: Debe emanar de su oferente o re-presentante convencional.
c) La oferta debe dirigirse a algún destinatario: La oferta debe ser seria y dirigirse a algún destinatario, aunque en principio sea indeter-minado, como el caso preceptuado en el art. 105 inc. 1º CCo.
d) La oferta debe llegar a conocimiento del destinatario por cual-quier medio.
7.2.4.- Valor jurídico de la oferta.
El valor jurídico de la oferta, que no va seguida de aceptación, depende de la teoría que se adopte en torno a la naturaleza de revocable o irre-vocable de esta figura:
1) Teoría francesa o clásica (POTHIER): La oferta que no va segui-da de aceptación no tiene valor alguno, es decir, la oferta antes de la aceptación no produce efectos. Consecuencias:
a) La oferta no aceptada es esencialmente revocable.
b) La muerte del oferente o del destinatario hace caducar la oferta.
c) La incapacidad sobreviniente o la quiebra del oferente o del destina-tario antes de la aceptación hace caducar la oferta.
d) La oferta dura indefinidamente o durante el plazo que señale el ofe-rente, de acuerdo a la voluntad de éste.
2) Teoría alemana: La oferta obliga al oferente aún antes de la acep-tación. Consecuencias:
a) La oferta no aceptada es esencialmente irrevocable.
114
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
b) El fallecimiento del oferente o del destinatario antes de la aceptación no hace caducar la oferta.
c) La incapacidad sobreviniente o la quiebra del oferente o del destina-tario antes de la aceptación tampoco hace caducar la oferta.
d) La oferta necesariamente debe tener un plazo de duración determi-nado, ya sea por la ley o por el oferente.
3) Teoría intermedia o ecléctica: En principio, la oferta antes de la aceptación no produce efecto alguno, salvo ciertos casos excepcionales.
Para determinar qué teoría sigue nuestro ordenamiento jurídico, es ne-cesario distinguir según las distintas situaciones que se pueden produ-cir respecto de la oferta:
1) Revocación de la oferta: En esta materia el CCo sigue la teoría ecléctica (art. 99 inc. 1º). La regla general es que se adopte la teoría francesa, de manera que el oferente puede arrepentirse en el tiempo in-termedio entre el envío de la oferta y su aceptación. Pero el oferente puede asumir con relación a la oferta dos tipos de compromisos:
a) Comprometerse a esperar respuesta.
b) Comprometerse a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada la oferta o de haber transcurrido un plazo determinado.
2) Efectos de la retractación tempestiva (art. 100 CCo): Es la que se realiza dentro del plazo en que el oferente puede retractarse, es de-cir, entre el envío y la aceptación de la oferta.
La retractación tempestiva generará las siguientes obligaciones para el oferente:
a) El oferente deberá indemnizar los gastos en los que incurriere el des-tinatario como consecuencia de la retractación.
b) El oferente deberá indemnizar al destinatario de los daños y perjui-cios que hubiere sufrido.
En esta materia se siguió la doctrina francesa con las excepciones que planteara el propio POTHIER. En todo caso, el oferente podrá exonerar-se de estas obligaciones cumpliendo la oferta. Lo anterior sucede en los contratos consensuales. Si formado el consentimiento respecto de una contrato solemne o real, y pendiente su perfeccionamiento, el oferente o aceptante se arrepienten y no suscriben las solemnidades o el oferen-te o aceptante no entrega la cosa que da lugar al contrato real, según DUCCI no procede el retracto por cuanto la aceptación ya se ha produ-cido, pero como la ejecución del contrato real o solemne no es posible por cuanto este contrato aún no ha nacido, al perjudicado sólo le queda-rá la indemnización de perjuicios.
3) Caducidad de la oferta: Sigue la teoría francesa y opera por muer-te, incapacidad legal o quiebra del oferente (art. 101 CCo).
7.2.5.- Duración de la oferta.
En torno a su duración es posible clasificar la oferta de la siguiente for-ma:
115
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
1) Oferta convencional: En ella se consigna un plazo convencional pa-ra su duración. Así, la oferta durará el plazo que haya señalado el ofe-rente a dicho efecto.
2) Oferta legal: En caso que no se haya señalado ningún plazo por el oferente, debe distinguirse:
a) Si la oferta es oral: En dicho caso la oferta debe ser aceptada en el acto en que es conocida por el destinatario. No mediando aceptación, el oferente queda libre de todo compromiso (art. 97 CCo).
b) Si la oferta es escrita: Conforme al art. 98 inc. 1º CCo, se debe ha-cer la siguiente distinción:
i) De residir el destinatario en el mismo lugar, es decir, en la misma ciu-dad que el oferente, la oferta debe ser aceptada dentro del plazo de 24 horas. La doctrina mayoritaria considera que el plazo debe contarse desde que el destinatario recepciona la comunicación del oferente (no desde que toma conocimiento efectivo de ella).
ii) De residir el destinatario en un lugar diferente al del proponente, de-be ser aceptada a vuelta de correo.
El tiempo de respuesta debe ser análogo al tiempo en que se realizó la propuesta. La propuesta se tendrá por no efectuada si fuera la acepta-ción extemporánea, pero el oferente estará obligado a dar al aceptante pronto aviso de la retractación que ha operado, bajo la responsabilidad de daños y perjuicios para con el destinatario. Como se estima que la aceptación extemporánea es una nueva oferta, hay acuerdo en la doctri-na para considerar que este pronto aviso debe darse en los mismos pla-zos para otorgar la aceptación.
Cabe precisar eso sí que el oferente no tiene la obligación anterior cuando señaló plazo para aceptar.
7.3.- La aceptación.
Es un acto jurídico unilateral por el cual el destinatario responde afir-mativamente a la oferta.
Una vez que el destinatario acepta la oferta dentro del plazo se produ-cen varias consecuencias:
1) El destinatario pasa a llamarse aceptante.
2) Se forma el consentimiento.
3) Si el acto es consensual, se perfecciona; si el acto es real, además se necesita la entrega o tradición; y si es solemne, además se necesitan las solemnidades requeridas.
7.3.1.- Elementos.
a) La aceptación debe ser seria, es decir, debe ser efectuada con la in-tención de formar el consentimiento.
b) La aceptación debe exteriorizarse a través de una aceptación expre-sa o tácita.
7.3.2.- Clasificación de la aceptación.
116
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
a) Expresa: Es la que se exterioriza en términos formales y explícitos.
b) Tácita: Es aquella por la que de ciertos hechos se infiere inequívoca-mente la intención de aceptar.
El art. 103 CCo señala que produce los mismos efectos y está sujeta a las mismas reglas que la expresa.
7.3.3.- Requisitos de la aceptación.
a) La aceptación debe emanar del destinatario o de su represen-tante previo conocimiento de la oferta: Sin embargo, si el aceptante resulta no ser el destinatario, porque por ejemplo se ha producido un error en el envío de la oferta, la aceptación del tercero que está de bue-na fe formará el consentimiento, salvo en los casos en que el error en cuanto a la identidad de la persona del destinatario vicie el consenti-miento.
b) La aceptación debe ser pura y simple: La aceptación debe reali-zarse en la forma convencional (art. 102 CCo). Si se efectúan modifica-ciones a la propuesta original se mirará como una nueva oferta.
c) La aceptación debe ser dada dentro del término legal o con-vencional, bajo sanción de tenerse por no efectuada la oferta.
d) La aceptación debe ser efectuada antes de la caducidad de la oferta.
7.4.- Momento en que se forma el consentimiento.
El consentimiento se formará en momentos distintos, dependiendo de la forma o vehículo que se utilice para hacer la oferta.
7.4.1.- Oferta verbal.
De ser la oferta verbal, la aceptación debe ser dada inmediatamente. En consecuencia, la formación del consentimiento será inmediata.
7.4.2.- Oferta escrita.
De ser la oferta escrita o entre personas que no están personalmente presentes o comunicadas por un medio de comunicación, se distinguen los siguientes momentos, dependiendo de la teoría que se adopte:
1) Teoría de la declaración: El consentimiento se forma en el instan-te preciso en que el destinatario manifiesta o declara su voluntad de aceptar, no importando si no ha llegado aún a conocimiento del oferen-te.
De esta teoría se desprende la teoría de la expedición, en virtud de la cual la formación del consentimiento se produce en el momento en que se materializa el envío de la respuesta afirmativa al oferente. Esta teo-ría ha sido adoptada por la mayoría de los países del Common Law y en Francia. De esta forma, una vez expedida la aceptación se hace irrevo-cable y se forma el consentimiento. En este sentido, el riesgo, una vez expedida la aceptación, es del oferente, que aunque ignore la acepta-ción no podrá revocar la oferta.
117
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
2) Teoría del conocimiento: El consentimiento se forma desde el mo-mento en que la aceptación es conocida por el oferente. Esta teoría fue adoptada en Italia, España, Alemania, Suiza, etc.
De esta teoría se desprende la teoría de la recepción, en virtud de la cual el consentimiento se forma desde el momento en que el oferente recibe la respuesta afirmativa del destinatario. Esta teoría facilita la prueba de la extemporaneidad de la aceptación, ya que ella podrá fácil-mente acreditarse por el oferente, que simplemente deberá probar el momento de recepción de la aceptación. Además, destaca FERRARI que esta teoría reparte equitativamente el riesgo de la ignorancia entre au-sentes. Antes de la recepción de la aceptación será el destinatario el que asume el riesgo, ya que el consentimiento no se forma con la simple aceptación. En cambio, al momento de recibirse la aceptación se forma el consentimiento a pesar que el oferente lo ignore, es decir, el riesgo después de la recepción le pertenece.
Nuestro ordenamiento jurídico en los arts. 99 y 101 CCo consagra la teoría de la declaración o aceptación.
Sin embargo, excepcionalmente en nuestro Derecho se acepta la teoría del conocimiento en los siguientes casos:
a) En la donación irrevocable (art. 1412). Mientras la donación entre vi-vos no ha sido aceptada y notificada la aceptación al donante, podrá és-te revocarla a su arbitrio.
b) En la remisión o condonación (art. 1653). Se rige por las reglas de las donaciones entre vivos.
c) También se acoge esta teoría en el art. 18 inc. 2º de la Convención de Naciones Unidas sobre Contrato de Compraventa Internacional de Mer-caderías. La aceptación de la oferta surtirá efecto en el momento en que la indicación de asentimiento llegue al oferente.
7.4.3.- Importancia del momento en que se forma el consenti-miento.
El momento de la formación del consentimiento tendrá importancia pa-ra las siguientes materias:
a) Para efectos de la caducidad, la cual sólo procede antes de formado el consentimiento.
b) Para determinar hasta cuándo puede retractarse el oferente. Si adhe-rimos a la teoría de la aceptación, podrá retractarse hasta que acepte; en cambio, en la teoría del conocimiento tendrá más tiempo, porque se da hasta que el destinatario le comunique su aceptación al oferente.
c) Para efectos de la teoría de los riesgos. Dicha teoría sólo puede apli-carse una vez que se ha formado el consentimiento.
d) Para los efectos de la capacidad.
e) Para determinar la ley que rige el contrato. El contrato se rige por la ley vigente al tiempo de su celebración o formación del consentimiento.
f) Para efectos de la prescripción extintiva. Empieza a correr el plazo de prescripción una vez que la obligación se ha hecho exigible, y se hace exigible cuando el contrato se perfecciona.
118
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
7.4.4.- Importancia del lugar donde se forma el consentimiento.
Conforme al art. 104 CCo, el consentimiento se entiende formado en la residencia del destinatario.
La relevancia de lo anterior radica en los siguientes efectos:
a) Para los efectos del Derecho Procesal, será competente el tribunal del lugar donde se forma el consentimiento.
b) Para efectos de la ley en cuanto al territorio, se aplicará la ley del lu-gar donde se forma el consentimiento.
c) También tiene importancia en materia de interpretación. El acto o contrato se entenderá interpretado según los usos o costumbres del lu-gar en que éste se haya celebrado.
8.- RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL.
Una vez que el destinatario acepta la oferta se forma el consentimiento y nace a la vida jurídica la convención, y la responsabilidad pasa a re-girse por las reglas de la responsabilidad contractual.
Sin embargo, es posible señalar que el CCo sólo establece dos casos que dan origen a la responsabilidad precontractual. Así, en el art. 100 se refiere a la retractación tempestiva y en el art. 98 inc. 3º a la acepta-ción extemporánea, que puede generar responsabilidad para el oferen-te.
Para algunos autores, estas obligaciones tendrían como fuente la res-ponsabilidad contractual. De esta forma, habría una especie de conven-ción tácita por la cual el oferente le otorga un plazo de reflexión al aceptante, que de no cumplirse generará responsabilidad contractual por violación de un pacto tácito.
Para otros autores, en cambio, se generaría una responsabilidad extra-contractual. Sin embargo, esta posición debe ser desechada por cuanto en este supuesto no concurren los elementos de la responsabilidad ex-tracontractual. Ello ha llevado a parte de la doctrina a sostener que la fuente de estas obligaciones son el enriquecimiento injusto o la teoría del abuso del Derecho (ALESSANDRI).
Otra parte de la doctrina considera que la responsabilidad es precon-tractual, esto es, aquella que existe cuando se incumple alguna de las obligaciones que existen en materia de formación del consentimiento. Si no se cumple con alguna de las obligaciones necesarias para que se forme el consentimiento, nace una responsabilidad precontractual, y por eso el oferente puede verse liberado de esta indemnización si cum-ple con su oferta (posición mayoritaria de la doctrina).
Sin perjuicio de lo expuesto, estas obligaciones parecen tener su fuente directa en la ley, es decir, se trataría de obligaciones legales. Y como di-chas obligaciones se rigen por las reglas supletorias en materia de res-ponsabilidad, que conforme a la mayoría de la doctrina son las de la responsabilidad contractual, entonces, las normas que se aplican son las de la responsabilidad contractual. Sin embargo, conforme a la posi-ción de la doctrina más reciente, las reglas supletorias son las de la res-ponsabilidad extracontractual.
119
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
9.- LA VOLUNTAD O EL CONSENTIMIENTO EXENTO DE VICIOS COMO REQUISITO DEL ACTO JURÍDICO.
Los vicios o anomalías de la voluntad afectan a la formación de la volun-tad o el consentimiento. Ellos pueden ser unilaterales o bilaterales, pe-ro sólo respecto de estos últimos se puede emplear la expresión “vicios del consentimiento”. En cambio, la expresión “vicios de la voluntad” co-rresponderá a los vicios unilaterales.
Esta clasificación se refiere a si el vicio lo sufren ambas partes o sólo una de ellas. De esta forma, el dolo y la fuerza son vicios unilaterales, por cuanto sólo pueden recaer en principio en una de las partes, inde-pendientemente si el acto jurídico es unilateral o bilateral. En cambio, el error puede ser unilateral o bilateral, dependiendo si en el error incu-rren ambas partes o sólo una de ellas.
Nuestro Derecho regula los vicios del consentimiento en los arts. 1451 a 1459 CC. El art. 1451 no menciona a la lesión enorme entre los vicios del consentimiento al señalar que “Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son error, fuerza y dolo.”
10.- EL ERROR.
La consagración del error como vicio de la voluntad en nuestro ordena-miento jurídico es una consecuencia de la adopción de la teoría de la voluntad real. De esta forma, el Derecho en los casos de disconformidad entre la voluntad real y la declarada, es decir, de error, opta a favor de la voluntad real.
Conforme a lo señalado, se puede definir al error como la disconformi-dad entre la voluntad real y la declarada sobre una norma jurídica, su ámbito de aplicación o de un hecho que puede consistir en una cosa o persona (BARCIA). También se define como el concepto equivocado o la ignorancia que se tiene de la ley, de una persona, de un hecho o de una cosa.
A pesar que conceptualmente la ignorancia y el error son distintos, el Derecho los hace sinónimos. La ignorancia es la falta absoluta de cono-cimiento. En virtud del error, en cambio, se tiene un conocimiento de las cosas, pero equivocado o falso.
De acuerdo a lo expuesto, el error puede ser de derecho o de hecho.
10.1.- Error de derecho.
El error de derecho es la ignorancia o el concepto equivocado que se tiene de la ley, en cuanto a su existencia, alcance, inteligencia o perma-nencia en vigor (ALESSANDRI, SOMARRIVA y VODANOVIC).
Así, conforme al art. 8º, el error de derecho no vicia el consentimiento, ya que nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia.
Las consecuencias del error de derecho son las siguientes:
a) El error y la ignorancia de la ley están equiparados en el art. 8º, en virtud del cual “Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que és-ta haya entrado en vigencia.”
120
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
b) El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento (art. 1452).
c) El alegar un error de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario (art. 706 inc. 4º).
No obstante lo anterior, hay casos en que excepcionalmente el error de derecho vicia el consentimiento:
a) El error de derecho vicia el consentimiento cuando el pago no tenía ni aun por fundamento una obligación natural (art. 2297) y cuando lo entregado constituya un pago de lo no debido (art. 2299).
Para CORRAL, estos artículos no son una excepción al art. 1452, puesto que el art. 2297 no hace sino aplicar las reglas generales del pago, y en el pago de lo no debido no sólo existe un error de derecho, sino un error en la causa, lo que acarrearía la nulidad por falta de causa. Si-guiendo la conclusión de CORRAL, por ser los arts. 2297 y 2299 simple-mente una aplicación de las reglas generales, no cabría aplicar estas disposiciones de forma restrictiva (sólo al pago), como sostienen los que entienden que dichas normas son una excepción al art. 1452.
b) El error de derecho vicia el consentimiento en caso que el pago, a pe-sar de tener su fundamento en una obligación natural, no se ha efectua-do en forma voluntaria. Para la mayoría de la doctrina el pago de una obligación natural, efectuado creyendo que se está cumpliendo con una obligación civil o por simple ignorancia de los efectos de las obligacio-nes naturales (se desconoce que no hay acción para exigir el cumpli-miento), trae aparejada la nulidad del pago. De este modo, en caso que el deudor pague por un error de derecho se invalidaría el pago, es de-cir, no sería posible retener lo dado o pagado por la obligación natural.
10.2.- Error de hecho.
El error de hecho es la ignorancia o el concepto equivocado que se tie-ne de una persona, de una cosa o de un hecho (ALESSANDRI, SOMA-RRIVA y VODANOVIC).
Nuestra doctrina tradicionalmente distingue las siguientes clases de error de hecho: el error esencial, el error sustancial y el error acciden-tal.
10.2.1.- Error obstáculo o esencial.
Este error no opera como un verdadero vicio del consentimiento, sino como un impedimento para su formación.
El error obstáculo está regulado en el art. 1453, que señala: “El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendie-se empréstito y la otra donación; o sobre la identidad de la cosa especí-fica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor enten-diese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese com-prar otra.”
Esta disposición establece las siguientes dos clases de error obstáculo:
1) Error obstáculo en la causa: Recae sobre la especie o naturaleza del acto o contrato. Este error recae directamente en la causa que indu-
121
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
ce a la celebración del acto o contrato y ello es precisamente lo que im-pide que se forme la voluntad o el consentimiento.
2) Error obstáculo que recae en el objeto: Es el que recae sobre la identidad específica de la cosa de que se trata, es decir, recae en el ob-jeto del acto o contrato.
La doctrina no termina de ponerse de acuerdo en la sanción a este error, sosteniendo tres posiciones:
1) Inexistencia (CLARO SOLAR y BARROS ERRÁZURIZ): El error obstáculo no da lugar a un consentimiento viciado, sino simplemente no se formaría el consentimiento, lo que genera la inexistencia del acto ju-rídico.
2) Nulidad absoluta (ALESSANDRI): Para los autores que sostienen que nuestro ordenamiento jurídico no consagra la inexistencia como causal de ineficacia, la falta de consentimiento sólo puede generar la nulidad absoluta. Y como el error obstáculo impide que se forme el con-sentimiento, entonces su sanción será la nulidad absoluta. Además, se-ñalan que la voluntad como requisito de validez es exigida en atención a la naturaleza del acto o contrato y, por lo tanto, se dice que debiera ha-ber nulidad absoluta.
3) Nulidad relativa (SOMARRIVA y LEÓN): Los argumentos son los siguientes:
a) El art. 1454, relativo al error sustancial, señala que “el error de he-cho vicia asimismo el consentimiento”. En consecuencia, lo vicia de la misma forma, y como la sanción al error sustancial es la nulidad relati-va, entonces también esa debe ser la sanción para el error obstáculo.
b) La razón de consagrar el error obstáculo como un vicio del acto o contrato, radica en la necesidad de velar por el interés de las partes; en cambio, en la nulidad absoluta se resguarda el interés general. Por lo que la ratio legis del error obstáculo y la nulidad absoluta son incompa-tibles.
c) La nulidad absoluta, como sanción al error obstáculo, lleva a solucio-nes absurdas. Como la nulidad absoluta no admite saneamiento por ra-tificación, las partes de común acuerdo no podrían convalidar el acto o contrato que adoleció de error obstáculo. Ello es un absurdo desde que la convalidación sólo mira al interés particular.
d) Las causales de nulidad absoluta son taxativas, sólo son casos de nu-lidad absoluta los cuatro vicios señalados en el art. 1682 incs. 1º y 2º, y cualquier otra clase de vicio produce nulidad relativa. Por lo tanto, co-mo la norma citada no contempla el error impedimento como causal de nulidad, la sanción al error impediente es la sanción residual de la nuli-dad relativa.
10.2.2.- Error sustancial.
Parte de nuestra doctrina le da una significación precisa al error en la sustancia. Sin embargo, sería más exacto darle otro sentido más exten-so (LEÓN). De esta forma, el error in sustantia comprendería el error en la sustancia propiamente tal, en la calidad esencial de la cosa, en la identidad de la persona con quien se contrata, cuando ella es la causa
122
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
principal del contrato, y en las cualidades accidentales de la cosa cuan-do las partes las consideran de la esencia del acto o contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, entre nosotros el error sustancial se restrin-ge a las clases de error a los que se refiere el art. 1454 inc. 1º: “El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o cali-dad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato, es diversa de lo que se cree; como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata, y realmente es una masa de algún otro metal se-mejante.”
1) Error sustancial propiamente tal: Este error sustancial puede ser de dos clases:
i) El error sustancial propiamente tal es el que recae sobre la sustancia. La sustancia es el conjunto de calidades materiales que de-termina la naturaleza específica de la cosa de que se trata, es decir, es el que recae en la materia.
ii) El error sustancial es el que recae sobre la calidad esencial de la cosa u objeto de que se trate. Es importante no confundir este error con el error obstáculo, ya que este error recae sobre el conjunto de atributos de la cosa que puede ser entendido desde dos puntos de vista: una perspectiva subjetiva (ALESSANDRI y CLARO SOLAR) que atiende a la intención de las partes, o una perspectiva objetiva (LEÓN), que atiende a las cualidades que materialmente debe tener la cosa en sí misma, como si una parte entiende comprar un caballo de carrera y la otra un caballo de tiro. Este último criterio ha sido el predominante.
2) Error en la identidad de la persona: El error que recae sobre la identidad de la persona con quien se contrata, por regla general no vi-cia el consentimiento, sino cuando dicha calidad es la causa principal del contrato. El error no se produce respecto del nombre, ya que éste no opera jamás como un vicio del consentimiento.
Conforme al art. 1455, los requisitos para que opere el error en la iden-tidad de la persona son:
i) El error debe recaer en la identidad de una de las partes: De es-ta forma, el error en la persona física no vicia el consentimiento.
ii) La causa principal que motivó que se celebrara el contrato de-be ser la persona del otro contratante o el beneficiado con el ac-to jurídico: De esta forma, el error en la identidad viciará la voluntad en los contratos o actos jurídicos intuito personae y en los de confianza. El CC establece un régimen especial para el error en la identidad que vicia el consentimiento, protegiendo a la persona con quien erradamen-te se ha contratado. Dicha persona tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato (art. 1455 inc. 2º).
3) Error accidental que por voluntad de las partes pasa a ser es-encial: El error que vicia el consentimiento puede recaer sobre una ca-lidad accidental de la cosa que una de las partes, con el consentimiento de la otra, ha elevado a la categoría de esencial. El art. 1454 inc. 2º se-ñala que “El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el
123
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
principal motivo de una de ellas para contratar, y este motivo ha sido conocido de la otra parte.”
10.3.- Sanción al error.
La sanción frente a los vicios del consentimiento es la nulidad relativa. Ello se debe a que en nuestro ordenamiento jurídico no se señala una sanción específica para los vicios del consentimiento, ni para el error, lo que lleva a aplicar la sanción general en materia de nulidad (art. 1682 inc. 3º).
10.4.- Error que no vicia la voluntad o el consentimiento.
A este error también se le denomina como error accidental o incidental y se puede definir como el falso concepto que se tiene sobre una cosa o una persona, sin que se configure el error obstáculo o que vicie el con-sentimiento. Este error no produce consecuencias jurídicas, es decir, no tiene sanción.
El caso más relevante, a lo menos entre nosotros, de error que no vicia el consentimiento, es el error común.
10.5.- Error común.
En virtud del error común la voluntad no se vicia por el error que le ha dado origen, en la medida que éste sea padecido por un conjunto de in-dividuos. De esta forma, el error común sanea un acto o contrato nulo. En el fondo, el sustento de esta figura es la equidad y ella dio origen a la teoría de la apariencia.
Los requisitos del error común son:
a) El error debe ser compartido en la comunidad: Este error no sólo comprende a las partes o autor del acto jurídico, sino que es comparti-do por un gran número de individuos.
b) El equívoco debe fundarse en una justa causa de error: El error debe ser producto de una apariencia de validez. El error, como señala ALE-SSANDRI BESA, sólo debe ser factible de ser descubierto a través de un estudio minucioso.
c) Los que padecen el equívoco deben estar de buena fe, es decir, se de-be ignorar del todo el error.
No existe una regulación expresa del error común en Chile, pero esta fi-gura se acepta en varias disposiciones aisladas del CC. Así sucede en las siguientes materias:
1) El pago efectuado de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito es válido, aunque después aparezca no pertenecer-le (art. 1576 inc. 2º).
2) El asignatario testamentario putativo o aparente (ya sea como here-dero o legatario) del art. 704 incs. 1º Nº 4 y 2º puede adquirir por un plazo de prescripción de cinco años (arts. 1269 y 2512 Nº 1).
3) Se considera como hábil uno de los testigos de un testamento solem-ne otorgado en Chile, aunque no lo sea, en la medida que opere el error común (art. 1013).
124
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
4) Si, obtenida la posesión definitiva en la muerte presunta, se han ena-jenado o gravado bienes con garantías reales, a pesar que se declare la nulidad de la posesión, dichos actos subsistirán (art. 94 regla 4ª).
5) El caso de error común que mejor se identifica con las fuentes roma-nas de dicha figura se produce respecto del tutor o curador aparente. Conforme al art. 426 inc. 1º, el que ejerce el cargo de tutor o curador, no siéndolo verdaderamente pero creyendo serlo, tiene todas las obliga-ciones y responsabilidades del tutor o curador verdadero y sus actos no obligarán al pupilo, sino en cuanto le hubieren reportado positiva venta-ja.
11.- LA FUERZA.
La fuerza es el constreñimiento ejercido sobre la voluntad de un indivi-duo mediante coacción física o amenaza, el que produce un temor de tal magnitud que le obliga a consentir un acto que no desea (LEÓN).
Otra definición señala que es la coacción física o psicológica que se ejerce sobre una persona con el objeto de atemorizarla y determinarla así a celebrar un acto jurídico.
11.1.- Clases de fuerza.
La fuerza puede ser física o moral. La fuerza física es la presión ejerci-da sobre la voluntad de un individuo mediante el empleo de medios ma-teriales de coacción.
En cambio, la fuerza moral es la presión ejercida sobre la voluntad de un individuo por medios intelectuales, de tal forma que inspira un te-mor en éste que lo induce a celebrar el acto o contrato.
11.2.- Requisitos de la fuerza como vicio del consentimiento.
1) La fuerza tiene que ser ilícita o injusta: La fuerza debe ser con-traria a Derecho, porque se sabe que la fuerza también puede ser usada por el ordenamiento jurídico a través de la coacción, como el uso de la fuerza pública en un remate ordenado por el juez.
2) La fuerza tiene que ser determinante en dos sentidos:
a) Debe ejercerse con el objeto preciso de arrancar el consentimiento.
b) La voluntad debe ejercerse precisamente por el temor a verse perju-dicado o dañado.
3) La fuerza debe ser grave: Conforme al art. 1456 inc. 1º primera parte, la fuerza debe ser capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición.
Algunos supuestos específicos en torno a este requisito:
a) El temor reverencial: En principio no vicia la voluntad, como se desprende del art. 1456 inc. 2º. De esta forma, el temor a desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento.
Sin embargo, excepcionalmente el temor reverencial podría perfecta-mente viciar el consentimiento, en la medida que concurran además ciertas circunstancias que hagan presumir un ataque inminente. Así, el
125
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
acto o contrato celebrado por un hijo frente a la amenaza de un padre violento de maltratarlo, vicia el consentimiento. Por lo que en la medida que el acto o contrato se realice por el solo temor de desagradar, no se viciaría el consentimiento.
b) Problemas que genera la redacción del art. 1456 inc. 1º se-gunda parte: Conforme a la norma precedente, se mira como una fuer-za de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o des-cendientes a un mal irreparable y grave. Ante ello cabe preguntarse ¿qué sucede si la fuerza se ejerce respecto de personas que no están contempladas en dicha disposición, como un hermano?
La mayoría de la doctrina entiende que en este artículo se establece una simple presunción de vínculo de afecto a favor de las personas allí indicadas (ALESSANDRI, SOMARRIVA y VODANOVIC). En dichos ca-sos, lo único que se debe acreditar es el vínculo, presumiéndose de ello el temor. En los demás casos, como la fuerza sobre un hermano, amiga o novia habrá que acreditar, además del vínculo, el afecto. Pero para otros autores, no existiría fuerza respecto de personas unidas por otro tipo de afecto, que no sean las indicadas en la norma legal citada. Con-forme a esta posición, sólo habría fuerza si ella recae sobre uno de los autores del acto, su consorte o alguno de sus ascendientes o descen-dientes.
4) La fuerza debe ser actual o inminente: La fuerza debe ser ejerci-da al momento de celebrarse el acto o contrato o debe existir el justo temor que ella sobrevendrá inmediatamente.
5) La fuerza debe provenir de un hecho del hombre, ya sea de una parte o un tercero: La violencia externa o que proviene de las circunstancias en virtud de las cuales se contrató conducen al estudio del estado de necesidad, que no está regulado en el Derecho Civil chi-leno.
11.3.- Sanción a la fuerza.
La doctrina distingue entre fuerza física y moral para los efectos de la sanción. La fuerza física no operaría como un vicio del consentimiento, sino que vendría a impedirlo. Por lo que la sanción a la fuerza física se-ría la nulidad absoluta o inexistencia. En cambio, en la fuerza moral so-lamente existiría vicio del consentimiento, ya que la voluntad estaría vi-ciada.
Esta distinción no ha sido acogida por nuestra doctrina ni jurispruden-cia, ya que el tenor literal del art. 1456 inc. 1º impediría dicha interpre-tación, pues la frase “todo acto” se refiere a cualquier tipo de fuerza, es decir, tanto a la fuerza física como moral.
En resumen, al igual que los otros vicios del consentimiento, la fuerza acarrea la nulidad relativa del acto o contrato que la padece (art. 1682 inc. 3º).
12.- EL DOLO.
Se ha señalado que, independientemente de los campos en los que se aplica esta figura, existe un concepto unitario de dolo. La mayoría de los autores centran el concepto unitario del dolo en el “engaño”.
126
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
La doctrina tradicionalmente señala que el dolo se aplica sólo en las tres materias que se indican a continuación.
Sin embargo, en realidad el dolo es un concepto recurrente dentro del ordenamiento jurídico y de extensa aplicación, sobre todo si se conside-ra como sinónimo de mala fe.
a) Como incumplimiento de las obligaciones en la responsabili-dad contractual: El dolo en la responsabilidad contractual juega como una agravante de la responsabilidad del deudor. El deudor que incum-ple dolosamente una obligación contractual, responde de los perjuicios directos previstos e imprevistos. En cambio, si el deudor incumple con culpa, responde solamente de los perjuicios directos previstos y no de los imprevistos.
b) Como elemento constitutivo del delito civil en la responsabili-dad extracontractual: El dolo en la responsabilidad extracontractual es un elemento constitutivo del delito civil, como la culpa lo es del cua-sidelito civil. La doctrina ha entendido que el concepto de dolo del art. 44 inc. final es la definición de dolo como elemento integrante del delito civil. En este sentido, la norma señala que “El dolo consiste en la inten-ción positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.”
c) Como vicio del consentimiento: El dolo es la maquinación fraudu-lenta destinada a que una persona preste su consentimiento a la cele-bración de un determinado acto o contrato. Se analiza a continuación.
12.1.- Concepto de dolo.
Tradicionalmente se define al dolo como toda maquinación fraudulenta destinada a obtener una declaración de voluntad que de no mediar éste no se hubiere obtenido o se hubiere obtenido en términos substancial-mente diferentes.
En este sentido, el dolo es toda maquinación fraudulenta por la cual una parte o el autor de un acto jurídico es inducido a celebrar un acto jurídi-co por su contraparte –en el caso de un acto jurídico bilateral– o por un tercero –en el caso de un acto jurídico unilateral–, que de no mediar el dolo no habría celebrado o lo habría hecho en términos substancialmen-te diferentes.
El dolo, como vicio del consentimiento, está regulado en los arts. 1458 y 1459, y en materia sucesoria se puede viciar la aceptación o la repudia-ción de una asignación obtenida de forma dolosa (arts. 1234 y 1237).
12.2.- Distintas concepciones del dolo en el Derecho.
El concepto de dolo parece no ser unitario como se suele plantear por la mayoría de nuestra doctrina. En el Derecho Civil chileno es posible encontrar a lo menos tres acepciones del dolo.
La primera es el dolo entendido como fraude, que es el concepto tradi-cional. Así opera el dolo en el fraude pauliano.
Una segunda acepción considera al dolo, y en muchos casos la mala fe, como negligencia grave e inexcusable. Y ello no sólo sucede en materia contractual, en que la culpa grave se asimila al dolo (arts. 44 inc. 1º, 1548, 1827 y 1680), sino también en la presunción del art. 1491 respec-to a los efectos de la condición resolutoria cumplida con relación a los
127
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
terceros en torno a los bienes inmuebles. En igual sentido, pero con ma-yor intensidad que el caso anterior, el ordenamiento jurídico sanciona como dolo la reticencia, la trasgresión de un deber inexcusable. Es tal la violación al deber que denota una negligencia grave, que amerita considerar a dicha conducta como dolo. Así sucede en la mayoría de los casos en que el dolo se presume (arts. 706 inc. 4º, 968 Nº 5 y 2510 CC, art. 280 CPC, etc.).
La tercera acepción del dolo es como vicio del consentimiento, que se define en los términos precedentemente señalados.
12.3.- Características del dolo.
a) El dolo es un vicio de la voluntad o del consentimiento: Aunque si no opera como tal puede dar lugar a una indemnización de perjuicios en contra del que lo ha fraguado o se ha aprovechado de él.
b) Las normas que regulan el dolo son de orden público.
c) Como una consecuencia de la característica anterior la condo-nación del dolo futuro no vale: El art. 1465 dispone que hay objeto ilícito en la condonación del dolo futuro.
El dolo no puede condonarse, salvo que se cumplan los siguientes requi-sitos:
i) El dolo ya se haya sido cometido.
ii) La condonación debe ser expresa, ya que no se admite la condona-ción tácita del dolo.
d) El dolo no se presume: De acuerdo a los arts. 707 y 1459, el dolo ni la mala fe se presumen.
12.4.- Clasificación del dolo.
12.4.1.- El dolo bueno o malo.
a) Dolo bueno: Es aquel en que incurren normalmente los comercian-tes a través de sus operaciones normales y no vicia el consentimiento, como el de un vendedor que exagera las características de un producto.
b) Dolo malo: Es la maquinación destinada a engañar a otro. Dicho do-lo en principio podría viciar el consentimiento.
12.4.2.- El dolo positivo o negativo.
a) Dolo positivo: Es el que consiste en la realización por sí o por me-dio de otro de determinados actos que inducen a engaño. Este es un do-lo de acción.
b) Dolo negativo: Consiste en un no hacer, un disimular u omitir cier-tos antecedentes para hacer incurrir en error a la otra parte (dolo de omisión, abstracción o reticencia). También opera cuando la ley impone a una de las partes un deber de declarar, de manera que de no cumplir-se con dicho deber, el mero hecho del silencio constituye dolo. Así suce-de, por ejemplo, en los vicios redhibitorios u ocultos (arts. 1858 regla 3ª y 1861).
12.4.3.- El dolo principal o incidental.
128
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Esta es la más importante clasificación del dolo, por cuanto sólo el pri-mero vicia el consentimiento.
a) Dolo principal o inductivo: Es el que siendo obra de una de las partes, determina el acto de tal forma que de no mediar éste no se hu-biere contratado o de haberlo hecho se habría contratado en términos substancialmente diferentes. Este es el dolo que opera como vicio del consentimiento.
b) Dolo incidental o accidental: Este dolo no cumple alguna de las condiciones que exige el dolo principal, es decir, no emana de la contra-parte o no proviene de un engaño determinante. Este dolo no opera co-mo vicio del consentimiento, pero puede dar lugar a la indemnización de perjuicios a favor de la víctima.
12.5.- Requisitos del dolo como vicio del consentimiento.
A pesar que nuestro CC no lo señala, se debe distinguir en torno a los requisitos del dolo entre los actos jurídicos unilaterales y los actos jurí-dicos bilaterales.
12.5.1.- Requisitos del dolo en los actos jurídicos bilaterales.
Conforme al art. 1458 inc. 1º, el dolo debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) El dolo debe ser obra de una de las partes.
b) El dolo debe ser determinante: Debe ser de tal magnitud que de no mediar éste, las partes no hubieren contratado o si lo hubieran he-cho habría sido en términos substancialmente diferentes.
12.5.2.- Requisitos del dolo en los actos jurídicos unilaterales.
La doctrina y jurisprudencia están de acuerdo con que el art. 1458 inc. 1º regula el dolo en los actos jurídicos unilaterales. Sin embargo, como no es posible cometerse dolo a sí mismo, sólo es factible que el dolo en los actos jurídicos unilaterales sea determinante. Además, nuestro CC reconoce expresamente al dolo en los actos unilaterales en los arts. 1237, 1234 y 968 Nº 4.
12.6.- Prueba del dolo.
1) Regla general en torno a la prueba del dolo: Conforme al art. 1459, el dolo no se presume. En consecuencia, deberá probar el dolo el que lo alega.
2) Casos excepcionales en que se presume dolo:
a) En las indignidades para suceder. El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, se presume dolo por el mero hecho de la detención u ocultación (art. 968 Nº 5).
b) En caso de rechazarse una medida precautoria prejudicial o no enta-blarse en tiempo oportuno la respectiva demanda, se presume la mala fe del actor y de su abogado (art. 280 CPC).
c) El alegar un error de derecho constituye una presunción de mala fe (art. 706 inc. 4º).
129
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
d) Se presume la mala fe por el hecho de invocarse como antecedente de la posesión un título de mera tenencia (art. 2510 regla 3ª).
e) También se presume la mala fe del heredero presuntivo u otra perso-na que supo y ocultó la verdadera muerte del desaparecido (art. 94 re-gla 6ª).
12.7.- Sanción al dolo.
Si el dolo vicia el consentimiento (dolo principal), la sanción es la nuli-dad relativa (art. 1682 inc. 3º).
El dolo, a pesar que no vicie el consentimiento, puede dar lugar a una indemnización de perjuicios en los términos indicados en el art. 1458 inc. 2º. De esta forma, el dolo que no cumpla con los requisitos que exi-ge la ley para que vicie el consentimiento puede dar lugar a una indem-nización de perjuicios.
Dicha indemnización procede contra las siguientes personas:
a) Contra el que lo ha fraguado, por todos los perjuicios sufridos.
b) Contra los que se han aprovechado de él, pero sólo hasta concurren-cia del beneficio que el dolo reportare.
12.8.- El dolo en materias específicas.
El dolo no sólo se regula en forma general, como vicio del consenti-miento, sino que también se aplica en materias específicas, como las si-guientes:
1) El dolo en el matrimonio: El dolo no opera como vicio del consen-timiento (art. 8º LMC).
Sin embargo, el dolo opera en la sociedad conyugal respecto del cónyu-ge o sus herederos, que dolosamente hubiere ocultado o distraído algu-na cosa de la sociedad, aquél y éstos perderán su porción en la misma cosa y se verán obligados a restituirla doblada (art. 1768).
2) El dolo de los incapaces: Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni él ni sus herederos o cesionarios po-drán alegar nulidad.
Sin embargo, la aserción de mayor edad o de no existir la interdicción u otra causa de incapacidad no inhabilitará al incapaz para obtener el pronunciamiento de la nulidad (art. 1685).
Este artículo sólo se aplica respecto de los incapaces relativos, ya que en los incapaces absolutos no existe voluntad o es imposible conocerla.
3) El dolo en el Derecho Sucesorio: Juega como causal de indignidad para suceder (art. 968 Nº 5) y como causal de desheredamiento (art. 1208 Nº 3).
13.- LA LESIÓN ENORME.
La lesión enorme es el perjuicio pecuniario que sufre una de las partes en la celebración de un contrato oneroso conmutativo, debido a la des-proporción en el valor de las prestaciones recíprocas.
13.1.- Características de la lesión enorme.
130
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
a) La lesión enorme no es un vicio del consentimiento. De acuerdo a la mayoría de la doctrina, la lesión en nuestro ordenamiento jurídico no es un vicio del consentimiento en virtud de las siguientes razones:
i) El art. 1451 no enumera a la lesión enorme entre los vicios del con-sentimiento.
ii) Los vicios del consentimiento son subjetivos, atienden a la voluntad; en cambio, la lesión enorme aceptada en el Derecho chileno es objetiva.
b) La monstruosidad en la prestación se determina objetivamente. Para que la lesión afecte al acto o contrato se requiere que sea enorme, que exista una desproporción monstruosa entre las prestaciones de las par-tes.
La lesión en nuestra legislación no se centra en la voluntad de las par-tes, es decir, no es subjetiva.
c) Nuestro ordenamiento jurídico no reguló en forma general y expresa la lesión enorme, sino que se refirió a ella sólo en disposiciones aisla-das.
d) Las normas que regulan la lesión son de orden público. Por ello no se puede renunciar anticipadamente a la lesión enorme.
e) La acción de lesión enorme prescribe en 4 años contados desde la ce-lebración del acto o contrato.
f) La acción de lesión enorme no necesariamente conduce a la rescisión, ya que el demandado puede optar por la subsistencia del acto.
g) La lesión enorme afecta al acto jurídico al tiempo de su celebración y no a los efectos de éste.
13.2.- Casos de lesión enorme.
Los casos en que nuestro ordenamiento jurídico consagra la lesión enorme son los siguientes:
1) Compraventa (arts. 1888 a 1896): En la compraventa sólo se apli-ca la lesión enorme respecto a los bienes raíces. La lesión enorme no procede en la compraventa de bienes muebles ni las que se hicieren por el ministerio de la justicia.
El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende, mientras que el com-prador sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que com-pra es inferior a la mitad del precio que paga por ella.
2) Permuta (art. 1900): Se rige por las reglas de la compraventa.
3) Aceptación de una asignación hereditaria (art. 1234): La lesión enorme está regulada en el Derecho Sucesorio como una lesión grave que puede afectar a las asignaciones testamentarias, entendiéndose por tal la que disminuye el valor total de la asignación en más de la mitad.
4) Partición (art. 1348): La rescisión de la partición por causa de le-sión se concede al que ha sido perjudicado en más de la mitad de su cuota.
131
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
5) Cláusula penal (art. 1544): La cláusula penal es enorme cuando la pena convenida excede al doble de lo debido, incluyendo la pena en ese doble.
6) Operaciones de crédito de dinero (mutuo de dinero, Ley Nº 18.010): En éstas se puede cobrar intereses convencionales, que son los intereses pactados, pero no pueden ser superior al máximo de inte-rés convencional. La trasgresión a este máximo es la rebaja del interés convencional al corriente.
7) Anticresis (art. 2443): Las partes pueden estipular que los frutos del bien raíz se compensen con los intereses, en su totalidad, o hasta concurrencia de valores. Los intereses que estipulen están sujetos en el caso de lesión enorme a la misma reducción que en el caso del mutuo.
13.3.- Efectos de la lesión enorme.
La lesión enorme no siempre trae aparejada la rescisión del acto o con-trato. Así, en la compraventa el vendedor o comprador demandados pueden hacer subsistir el contrato. Para ello, el vendedor debe devolver y el comprador aumentar el precio en los términos señalados en el art. 1890 inc. 1º.
En este sentido, la lesión puede producir los siguientes efectos:
a) La rescisión de la compraventa, que llevará a la restitución de las prestaciones.
b) La subsistencia del contrato hasta completar o restituir lo recibido hasta alcanzar el justo precio con el aumento o disminución de su déci-ma parte en los términos del art. 1890 inc. 1º. En otras palabras, el de-mandado tiene un derecho alternativo a la rescisión que le permite con-servar el contrato.
XIII.- EL OBJETO
1.- EL OBJETO Y EL OBJETO LÍCITO COMO REQUISITOS DEL ACTO JURÍDICO.
132
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Para los autores que sostienen que la inexistencia es una forma de inefi-cacia del acto jurídico, se debe distinguir entre el objeto y el objeto líci-to como requisitos del acto jurídico.
La importancia de esta distinción radica en que la falta de objeto (requi-sito de existencia del acto jurídico) acarrearía la inexistencia del acto o contrato y la falta de objeto lícito (requisito de validez del acto jurídico) la nulidad absoluta.
Los arts. 1445 inc. 1º Nº 3 y 1460 se refieren al objeto y al objeto lícito como requisitos del acto jurídico. En virtud de la primera de estas nor-mas, el acto jurídico debe tener un objeto lícito. A su vez, el art. 1460 define al objeto como “Toda declaración de voluntad debe tener por ob-jeto una o más cosas que se trata de dar, hacer, o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración.”
La doctrina ha criticado la definición de objeto que se desprende del art. 1460, ya que ella se refiere al objeto de la obligación, que es la prestación, es decir, una o más cosas que se trata de dar, hacer o no ha-cer, en lugar del objeto del acto o contrato, que es la obligación que se genera por él. De esta forma, la norma citada confundiría el objeto del acto o contrato con el objeto de la obligación.
Sin perjuicio de lo anterior, esta crítica se ha desechado, ya que la nuli-dad de la obligación conlleva indudablemente a la nulidad del acto jurí-dico.
2.- REQUISITOS DEL OBJETO.
La prestación, que es el objeto de la obligación, puede consistir en un dar, hacer o no hacer, y de acuerdo a ello se clasifican los requisitos del objeto del acto jurídico.
2.1.- Requisitos del objeto que recae sobre una cosa material (obligación de dar).
1) El objeto debe ser comerciable: Se entiende por comerciable el que la cosa sea susceptible de dominio y posesión privada.
A este requisito se refieren los arts. 1461 inc. 1º y 1464 Nº 1:
a) No sólo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se esperan que existan; pero es menester que las unas y las otras sean comerciables y que estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género (art. 1461 inc. 1º).
b) Hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no están en el comercio (art. 1464 Nº 1).
Se podría criticar al CC por reiterar este requisito en estas dos disposi-ciones. Sin embargo, para los seguidores de la teoría de la inexistencia ello se justifica en que la falta de objeto acarrearía la inexistencia y el objeto ilícito la nulidad absoluta, posición que es absolutamente incon-sistente por cuanto no es posible que un mismo hecho –obligación sobre cosa incomerciable– afecte a dos requisitos del acto jurídico diferentes, el objeto y el objeto ilícito.
Para solucionar esta dicotomía la doctrina ha sostenido las siguientes posiciones:
133
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
i) Para CLARO SOLAR y LEÓN, estas disposiciones están en contradic-ción y prima el art. 1461 inc. 1º, es decir, de celebrarse un acto o con-trato sobre una cosa incomerciable simplemente faltaría el objeto.
ii) Para VIAL y LYON, el art. 1461 inc. 1º se aplica a los bienes incomer-ciables de forma absoluta o permanente, como los derechos personalísi-mos, los bienes nacionales de uso público y las cosas consagradas al culto divino. En cambio, el art. 1464 Nº 1 procede respecto de bienes incomerciables de forma relativa. Sin embargo, esta interpretación de-be desecharse, ya que no obedece a ninguna razón histórica y, por lo demás, los casos de incomerciabilidad momentánea son precisamente los Nº 3 y 4 del art. 1464.
2) El objeto debe ser real: El objeto debe existir actualmente en la naturaleza o en el futuro. En consecuencia, el objeto puede recaer so-bre una cosa posterior que exista al momento de celebrarse el acto.
Las cosas futuras pueden ser de dos clases:
a) Cosa que no existe, pero se espera que exista, en cuyo caso el acto se entenderá celebrado bajo la condición suspensiva que ésta llegue a existir (art. 1813) y se trata de un verdadero acto condicional. Es posi-ble que la cosa jamás llegue a existir, en cuyo caso el acto jurídico no existirá jamás (art. 1814). En caso de dudas acerca de si la venta es de cosa futura o de la suerte, se entiende que es de cosa futura (art. 1813).
b) Cosas que se refieren a actos aleatorios en que se compra la suerte.
3) El objeto debe ser determinado o determinable: La determina-ción puede ser de dos clases, de especie o cuerpo cierto y de género.
La especie o cuerpo cierto es un individuo determinado que pertenece a un género también determinado. El género es un individuo indetermina-do de un género determinado.
La especificación mínima del objeto es el género y la especificación má-xima la especie o cuerpo cierto.
El género, como objeto del acto jurídico, debe cumplir con los siguien-tes requisitos:
i) El género no puede ser ilimitado, como por ejemplo un animal.
ii) En caso de ser el género fungible debe estar determinada la canti-dad, como por ejemplo cien kilos de pan o cuarenta fanegas de trigo.
El objeto también puede ser determinable, en cuyo caso el contrato de-be contener todas las reglas necesarias para establecer el objeto de és-te (art. 1461 inc. 2º). Sin embargo, conforme al art. 1809 inc. 2º, la de-terminación del objeto no puede quedar al criterio de una de las partes. Por último, de tratarse de una obligación en dinero, ésta debe ser líqui-da.
4) El objeto debe ser lícito.
2.2.- Requisitos del objeto que recae en un hecho o acto jurídico o en una abstención (obligación de hacer o de no hacer).
1) El objeto debe ser determinado: El hecho o abstención en que consiste la obligación debe estar especificado de forma tal que no exis-
134
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
tan dudas acerca de los derechos y obligaciones del acreedor y deudor respectivamente. Si no se cumple este requisito el consentimiento no llega a formarse.
2) El objeto debe ser posible: Los hechos o abstenciones en que con-siste la prestación no deben ser contrarios a las leyes de la naturaleza, es decir, físicamente imposibles, pero además, no deben contravenir las leyes, las buenas costumbres o el orden público, o sea, ser moralmente imposibles (art. 1461 inc. 3º).
La imposibilidad puede ser de las siguientes dos clases:
a) Imposibilidad física: Puede ser relativa o subjetiva y absoluta u ob-jetiva. La imposibilidad física absoluta u objetiva es aquella que es tal para todos los hombres, y rige erga omnes, sin atender a las aptitudes o cualidades de cada cual; en cambio, la imposibilidad es relativa o subje-tiva en la medida que el hecho imposible sólo puede ser ejecutado por algunas personas (LEÓN).
Para la doctrina mayoritaria, la imposibilidad física sólo puede ser abso-luta y de ser relativa el acto será válido (LEÓN, CLARO SOLAR, ALE-SSANDRI y SOMARRIVA). La imposibilidad física de ser relativa no afecta al objeto, en la medida que la prestación exista o se materialice al momento del cumplimiento de la obligación. Pero en caso que dicho acto simplemente haya tenido como objeto un alea, será perfecto desde su suscripción, independientemente que nunca se materialice.
b) Imposibilidad moral: Está dada por una prestación contraria a las leyes, a las buenas costumbres o al orden público. El objeto moralmente imposible se vincula al objeto ilícito del art. 1466. Si el objeto es contra-rio a la ley es moralmente imposible, por tanto, no hay objeto, ya que se trata del objeto como requisito de existencia (si se considera como re-quisito de validez el acto adolecerá de objeto ilícito).
En el caso de los actos prohibidos por las leyes, LEÓN señala que estos supuestos de imposibilidad serán fijados por leyes prohibitivas e impe-rativas. El mismo autor señala que una trasgresión contra el orden pú-blico atenta contra los intereses generales de la sociedad, dando como ejemplos los siguientes:
i) Los pactos sobre incapacidad o estado de las personas.
ii) Los pactos que atenten contra los atributos de la dignidad humana o en la actualidad contra los derechos fundamentales.
iii) Las reglas patrimoniales sobre disposición de la propiedad o publici-dad para la protección de terceros.
Por último, PESCIO señala algunas situaciones que atentan contra las buenas costumbres y el orden público:
i) Promesa de pago de dinero por concubinato.
ii) Promesa de pago de dinero por abstenerse de concurrir a un remate judicial.
iii) Promesa de pago de dinero para que se cumpla con una obligación contractual.
135
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
iv) Pago o promesa de pago a un funcionario público para los efectos que acepte un traslado o permuta de trabajo.
v) Pago o promesa de pago de dinero para ser receptor exclusivo de un abogado.
vi) Pago o promesa de pago por cohecho.
3) El objeto debe ser lícito.
3.- OBJETO LÍCITO.
El objeto lícito es un requisito tanto de las prestaciones en las obligacio-nes de dar como en las obligaciones de hacer y no hacer.
Los autores discrepan en cuanto a lo que debe entenderse por objeto lí-cito. Para CLARO SOLAR es el que está conforme a la ley y amparado por ella. Para SOMARRIVA es el conforme a la ley, las buenas costum-bres y el orden público. Para ALESSANDRI el término lícito es sinónimo de comerciable. Por último, para VELASCO, el objeto lícito es aquel que está conforme con la ley, es decir, que cumple con todas las cualidades determinadas por ella en el art. 1461.
Por otra parte, el CC no ha definido lo que se entiende por objeto ilícito. Esto ha llevado a la doctrina a dar varias definiciones.
Algunos autores señalan que el objeto ilícito es el prohibido por la ley. Para otros, en cambio, conforme a la causal genérica de objeto ilícito, es el contrario a la ley, a las buenas costumbres o al orden público.
En todo caso, la mayoría de la doctrina chilena distingue entre causales genéricas y específicas de objeto ilícito, y entiende que la causal genéri-ca está constituida por todo acto u omisión que atenta contra el orden público o las buenas costumbres.
3.1.- Causal genérica de objeto ilícito.
Esta causal se desprendería del art. 1461 inc. 3º, y sería el contrario a la ley, a las buenas costumbres o al orden público.
Esta última posición confunde la imposibilidad moral con el objeto ilíci-to (art. 1461 inc. 3º). Por ello, indica BARCIA, no se puede desprender este concepto genérico de objeto ilícito de la citada norma, que se apli-ca a la imposibilidad moral en las obligaciones de hacer o no hacer, sino de normas como los arts. 880 inc. 1º y 548 inc. 1º. En definitiva, la cau-sal genérica de objeto ilícito se sustenta en una remisión específica de la ley, como sucede respecto de las normas precedentes.
3.2.- Causales específicas de objeto ilícito.
En nuestro Derecho existen varias causales específicas de objeto ilícito, como las siguientes:
1) Actos contrarios al Derecho Público chileno (art. 1462).
2) Pactos sobre sucesión futura (art. 1463).
3) Enajenación de las cosas enumeradas en el art. 1464.
4) Condonación del dolo futuro (art. 1465).
136
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
5) Deudas contraídas en juegos y apuestas de azar (art. 1466).
6) Venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad compe-tente, de láminas, pinturas y estatuas obscenas, y de impresos condena-dos como abusivos de la libertad de prensa (art. 1466).
7) Contratos y actos prohibidos por la ley (art. 1466).
3.2.1.- Actos contrarios al Derecho Público chileno (art. 1462).
Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chi-leno. Así, la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reco-nocida por las leyes chilenas, es nula por el vicio del objeto.
3.2.2.- Pactos sobre sucesión futura (art. 1463).
Los pactos sobre sucesión futura por regla general adolecen de objeto ilícito. Dichos pactos ilícitos para el Derecho chileno pueden tener los siguientes contenidos:
a) Instituir como heredero a otra persona.
b) Cesión de los derechos sucesorios de un asignatario en una sucesión futura.
c) Renuncia de los derechos sucesorios de un posible asignatario sobre una sucesión futura.
Sin perjuicio de ello, nuestro Derecho acepta excepcionalmente un pac-to de sucesión futura denominado “pacto de no mejorar” (art. 1204). Es-te pacto debe celebrarse por escritura pública entre vivos, entre un fu-turo causante y uno de sus legitimarios. En virtud de dicha convención, el promitente se obliga a no disponer de la cuarta de mejoras. La tras-gresión al cumplimiento por parte del promitente causante no es el cumplimiento forzado del pacto. El legitimario a cuyo favor se establece el pacto podrá pedir una indemnización de perjuicios contra los benefi-ciados de la cuarta, que responden a prorrata de su beneficio, es decir, por el beneficio que le hubiere reportado al legitimario el cumplimiento del pacto.
3.2.3.- Enajenación de las cosas enumeradas en el art. 1464.
Hay un objeto ilícito en la enajenación:
1º De las cosas que no están en el comercio;
2º De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra per-sona;
3º De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello;
4º De especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce en el litigio.
3.2.4.- Condonación del dolo futuro (art. 1465).
Conforme a lo señalado al analizar el dolo, la condonación del dolo futu-ro adolece de objeto ilícito.
137
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Pero el dolo sí puede condonarse a posteriori, aunque dicha condona-ción ha de ser expresa.
3.2.5.- Deudas contraídas en juegos y apuestas de azar (art. 1466).
Respecto de esta causal de objeto ilícito cabe distinguir las siguientes situaciones:
1) Las deudas contraídas en juegos de azar o ilícitos no dan acción al ganador para demandar el cumplimiento de la obligación. El perdedor puede negarse a pagar oponiendo la excepción de nulidad.
Sin embargo, si ha dado o pagado sabiendo o debiendo saber el vicio que afectaba al acto, el acreedor podrá retener lo dado o pagado en ra-zón del juego (art. 1468).
2) En el caso de los juegos lícitos pueden acontecer dos supuestos:
a) Aquellos en que predomina la destreza física.
b) Aquellos en que predomina la destreza intelectual.
Los primeros producen acción y excepción. En cambio, en aquellos en que predomina la destreza intelectual, sólo hay excepción para retener lo dado o pagado en razón de ellos.
3.2.6.- Venta de libros cuya circulación es prohibida por autori-dad competente, de láminas, pinturas y estatuas obscenas, y de impresos condenados como abusivos de la libertad de prensa (art. 1466).
Aquí hay obviamente una razón de orden público y moral para impedir su circulación.
3.2.7.- Contratos y actos prohibidos por la ley (art. 1466).
Es una norma genérica que no sólo comprende a los contratos, sino que a todo acto prohibido por la ley.
Se ha criticado esta disposición porque en muchos casos el objeto de un contrato prohibido por la ley, la cosa o el hecho sobre el que recae la obligación que engendra el acto o contrato, nada de ilícito tiene. Así, el art. 1796 prohíbe el contrato de compraventa entre cónyuges, y si el contrato se efectuara no podría afirmarse que la cosa vendida y el pre-cio en sí mismos son ilícitos. Lo que ocurre es que la ley prohíbe el con-trato por las circunstancias en que se celebra. Por esto, algunos autores sostienen que la ley debió limitarse a sancionar con la nulidad absoluta los actos que prohíbe, sin establecer que ellos adolecen de objeto ilícito, afirmación que doctrinariamente puede ser errada en muchos casos (VELASCO).
3.3.- Sanción al objeto ilícito.
La sanción al objeto ilícito es la nulidad absoluta (art. 1682 inc. 1º).
4.- ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 1464 DEL CÓDIGO CIVIL.
4.1.- Ámbito de aplicación del art. 1464: alcance de lo que se en-tiende por enajenación.
138
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
La palabra enajenación, en nuestro Derecho, tiene las siguientes dos acepciones:
a) Enajenación en sentido restringido es transferir el dominio que se tiene sobre una cosa, es decir, mediante la enajenación un derecho se transfiere de un patrimonio a otro.
b) Enajenación en sentido amplio no sólo significa transferir el dominio, sino constituir cualquier derecho real sobre la cosa. Por lo tanto, la constitución de cualquier derecho real da lugar a un principio de enaje-nación, como ocurre con la hipoteca, la prenda y la servidumbre.
Para la doctrina (ALESSANDRI y SOMARRIVA) y jurisprudencia mayori-tarias, el CC utiliza la palabra enajenación en sentido amplio. Se fundan en los arts. 2387 y 2414 (prenda e hipoteca), que hacen sinónimos las expresiones enajenar y gravar.
Por su parte, CLARO SOLAR señala que el CC, en el art. 1464 y en la mayoría de sus preceptos, utiliza la palabra enajenación en sentido res-tringido, como sucedería en los arts. 142 y 393. Esta posición haría ilu-sorios los derechos de los acreedores que se tratan de proteger en los Nº 3 y 4 del art. 1464.
4.2.- Análisis sobre qué contratos se pueden ver alcanzados por el art. 1464.
4.2.1.- La compraventa.
En principio, una compraventa que recae en alguno de los supuestos que establece el art. 1464 no es nula por objeto ilícito, por cuanto la compraventa no puede ser considerada como forma de enajenación, ni en sentido amplio ni restringido. De la compraventa no nacen derechos reales, por lo que por la celebración de dicho contrato (acuerdo sobre la cosa y el precio) no hay enajenación.
Sin embargo, conforme al art. 1810, no pueden venderse las cosas cor-porales o incorporales cuya enajenación esté prohibida por la ley. En-tonces, por aplicación del art. 1810, la compraventa que recaiga en al-guno de los supuestos del art. 1464 adolece de objeto ilícito, y es nula de nulidad absoluta.
Sin perjuicio de lo anterior, VELASCO desarrolló una teoría que recha-za la aplicación del art. 1810 a los Nº 3 y 4 del art. 1464. Para el referi-do autor, el art. 1810 es una norma de naturaleza prohibitiva, lo que se traduce en la imposibilidad absoluta de celebrar la compraventa. Pero ello sólo sucede en los Nº 1 y 2 del art. 1464 –que son normas prohibiti-vas–. En cambio, en los supuestos de los Nº 3 y 4 –que son normas im-perativas de requisito– sólo se exige cumplir con ciertas condiciones pa-ra celebrar la compraventa, como sucede con la autorización del juez para enajenar los bienes embargados. En virtud de esta interpretación, el art. 1810 no extiende el ámbito de aplicación de los Nº 3 y 4 del art. 1464 a la compraventa.
En resumen, como las causales de los Nº 1 y 2 son normas prohibitivas, la compraventa que trasgreda estas normas es nula, siendo válida la que recae sobre los supuestos establecidos en los Nº 3 y 4 de la norma en estudio, sin perjuicio de que la tradición o transferencia del dominio sólo se podrá efectuar una vez que se cumplan los requisitos que esta-blece el art. 1464.
139
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
La doctrina y la jurisprudencia desecharon la posición de VELASCO en base a los siguientes argumentos:
a) Para SOMARRIVA la distinción de las leyes en prohibitivas, imperati-vas y dispositivas sólo tiene importancia para los efectos de determinar la sanción. Pero la sanción al art. 1464 es indudablemente la nulidad absoluta, por lo que la distinción no tiene sentido.
b) El art. 1810 no se refiere sólo a las leyes prohibitivas, sino también a las leyes imperativas, ya que no hace distingo alguno. De este modo, di-cha norma se remite a las enajenaciones que estén prohibidas por la ley, ya sea en forma absoluta (Nº 1 y 2), ya sea que se exija el cumpli-miento de ciertos requisitos (Nº 3 y 4).
c) Esta teoría es artificiosa, ya que no tiene ningún antecedente de ratio ni ocassio legis que la justifique.
d) La posición de VELASCO llevaría al absurdo de dejar en la indefen-sión al comprador que celebra una compraventa con un vendedor–deu-dor que trasgreda los Nº 3 y 4 del art. 1464.
BARCIA señala que la última crítica no es acertada. Si bien la compra-venta que trasgrede los Nº 3 y 4 del art. 1464 no adolecería de objeto ilícito, la posición de VELASCO no impide que el comprador entable la acción resolutoria en contra del vendedor incumplidor, más la corres-pondiente indemnización de perjuicios. En cambio, el cumplimiento for-zado de la obligación, conforme a la posición del autor precedente, se haría imposible por la traba del embargo o la medida precautoria sobre la cosa litigiosa. En definitiva, sólo se le puede criticar a VELASCO una falta de coherencia o fundamento en la diferencia de tratamiento res-pecto de los Nº 1 y 2, que llevarían aparejada la nulidad, y los Nº 3 y 4, que llevarían a la resolución.
4.2.2.- Situación de otros títulos traslaticios diferentes a la com-praventa.
Es un tema ni siquiera planteado por nuestra doctrina y jurisprudencia. En las convenciones traslaticias, en que no existe una norma similar al art. 1810, cobra importancia la posición de VELASCO.
De este modo, si uno de los socios aporta a la sociedad un bien embar-gado, como la celebración del contrato no es un acto de enajenación, la sociedad es perfectamente válida. Sin embargo, como no se podrá efec-tuar la tradición por contravenir al art. 1464 Nº 3, entonces a los otros socios les quedará solicitar la resolución con indemnización de perjui-cios por incumplirse la obligación de efectuar la tradición del aporte. De esta forma, como la compraventa es sólo uno de los títulos traslati-cios de dominio, respecto de los otros recobra vigencia la tesis de VE-LASCO.
4.2.3.- Promesa de compraventa.
La mayoría de la doctrina y jurisprudencia señalan que no existe incon-veniente en celebrar un contrato de promesa sobre bienes que se en-cuentren en alguna de las situaciones enumeradas en el art. 1464.
Sin embargo, es necesario distinguir las siguientes situaciones:
140
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
a) Puede ser que el contrato prometido se sujete a la condición de cum-plir con las exigencias del art. 1464 al tiempo de la suscripción de dicho contrato. Ello será perfectamente posible en los siguientes casos:
i) En caso que la promesa recaiga sobre una cosa incomerciable en for-ma momentánea, el contrato prometido puede dejarse sujeto a la condi-ción que la cosa deje de estar fuera del comercio humano al momento de celebrarse.
ii) En caso que la promesa recaiga sobre cosa embargada por decreto judicial, el contrato prometido se puede sujetar a la condición de obte-ner el alzamiento del embargo o el consentimiento de los acreedores.
iii) En caso que la promesa recaiga sobre una especie sujeta a prohibi-ción de celebrar actos y contratos, se puede condicionar el contrato prometido a la obtención de un permiso del juez que conoce del litigio.
b) Las partes sólo se refieran a estos impedimentos para celebrar el contrato definitivo, pero no dicen nada respecto de los requisitos que debe cumplir el contrato definitivo para no adolecer de objeto ilícito. En dicho caso podría interpretarse la voluntad de las partes, entendiendo que ellas celebraran la promesa sujeta a la condición de cumplir con las exigencias del art. 1464 al tiempo de la suscripción del contrato defini-tivo (ABELIUK).
c) Puede ser que no sea posible celebrar el contrato de promesa por cuanto el contrato prometido es de aquellos que las leyes declaran ine-ficaces de forma absoluta. Así procede respecto de los Nº 1 y 2 del art. 1464. En dicho caso, el contrato de promesa no cumplirá con el requisi-to del art. 1554 inc. 1º regla 2ª.
4.2.4.- La adjudicación (arts. 718 y 1344).
La mayoría de la doctrina entiende que la adjudicación no es un acto de enajenación. En una sucesión hereditaria, si uno de los herederos se ad-judica una especie o cuerpo cierto, la adjudicación por ser un título de-clarativo retrotrae los derechos que se le conceden al adjudicatario a la época del fallecimiento del causante. Por ello, la adjudicación no se ve afectada por el embargo sobre los derechos que pudieren corresponder-les a otros indivisarios.
Sin embargo, en la medida que el adjudicatario del bien embargado sea el ejecutado, el embargo alcanza a la adjudicación. Ello se debe a que el embargo se consolida sobre el bien adjudicado, como sucede en el art. 2417 con relación a la hipoteca (F. ALESSANDRI).
4.3.- Hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no es-tán en el comercio (art. 1464 Nº 1).
Las cosas incomerciables son las que no pueden ser objeto de relacio-nes jurídicas por los particulares. No puede existir a su respecto un de-recho real ni personal.
Se incluyen en este número las cosas comunes a todos los hombres, co-mo la alta mar y el aire (art. 585), los bienes nacionales de uso público (art. 589) y las cosas consagradas al culto divino (art. 586). En el pri-mer caso, los bienes son incomerciables en razón de su naturaleza. En el segundo y tercer caso, se trata de bienes sustraídos del comercio hu-mano para destinarlos a un fin público.
141
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
4.4.- Hay objeto ilícito en la enajenación de los derechos o privi-legios que no pueden transferirse a otro (art. 1464 Nº 2).
Se refiere a los derechos personalísimos. Son tales, por ejemplo, el de-recho de uso o habitación (art. 819), el derecho de alimentos (art. 334) y el derecho legal de goce o usufructo legal que tiene el padre o madre sobre los bienes del hijo no emancipado (art. 252).
Según VELASCO, los derechos personalísimos por ser intransferibles son incomerciables y, en consecuencia, caben en el Nº 1 del art. 1464, y el Nº 2 estaría demás.
Otros autores, en cambio, sostienen que incomerciabilidad no es sinóni-mo de inalienabilidad. En efecto, los bienes incomerciables no pueden ser objeto de relaciones jurídicas de derecho privado (ineptitud para formar parte del patrimonio), mientras que los bienes inalienables son cosas que están sujetas simplemente a una prohibición de ser enajena-das, pero son comerciables, pues no obstante la limitación apuntada, constituyen el objeto de un derecho privado.
4.5.- Hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embarga-das (art. 1464 Nº 3).
En virtud del embargo, el ejecutado queda privado de la administración y disposición de las cosas sobre las que éste recae, las que son ejerci-das por el juez.
Para tratar los efectos del embargo, debe distinguirse:
a) Tratándose de un embargo sobre cosa mueble, aquél produce efectos respecto del deudor desde su traba, es decir, desde la notificación del requerimiento de pago. A su vez, respecto de los terceros, el embargo sólo produce efectos desde que éstos han tomado conocimiento de di-cha medida.
b) En cambio, tratándose de bienes raíces o derechos reales constitui-dos sobre ellos, para que surta efecto el embargo es necesaria la ins-cripción del embargo en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces (arts. 297 y 453 CPC).
La doctrina y la jurisprudencia han señalado que la expresión “cosas embargadas” del Nº 3 debe ser entendida en sentido amplio. De esta forma, dicha expresión comprende las medidas precautorias de reten-ción de bienes, prohibición de enajenar y gravar bienes, secuestro y prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.
En cuanto a la última medida, VELASCO sostiene que no es propia del embargo. Señala que si se prohíbe judicialmente arrendar una propie-dad y el deudor, violando la prohibición, la arrienda, no es posible sos-tener que en tal contrato hay objeto ilícito en conformidad al Nº 3 del art. 1464, porque éste se refiere exclusivamente a la enajenación y el arrendamiento está muy lejos de constituirlo; ni podría afirmarse que lo hay de acuerdo con el art. 1466, puesto que esta disposición alude a los contratos prohibidos por las leyes, y no por las autoridades judiciales. Tratándose de la compraventa y en el supuesto de aceptar la doctrina que dice que hay objeto ilícito en la compraventa de las cosas y dere-chos enumerados en el art. 1464, prosigue VELASCO, no sería tampoco valedero el argumento de que según el art. 1810 no pueden venderse las cosas que se prohíbe enajenar, porque este artículo dice en forma
142
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
expresa que pueden venderse las cosas cuya enajenación no esté prohi-bida por la ley, y no por la justicia.
Casos en que excepcionalmente no habrá objeto ilícito (excepciones al art. 1464 Nº 3):
1) No adolecerán de objeto ilícito las enajenaciones de las cosas embar-gadas que sean autorizadas por el juez.
Esta excepción está consagrada en el numeral en estudio al señalar “…a menos que el juez lo autorice”.
Esta autorización del juez, de acuerdo a la jurisprudencia, debe cumplir con los siguientes requisitos:
i) La autorización debe ser anterior al acto de enajenación.
ii) La autorización debe emanar del Juez que decretó el embargo.
A su vez, para URRUTIA SALAS y CLARO SOLAR (doctrina mayorita-ria), esta excepción no se refiere a la enajenación que procede por efec-to de la justicia. Así, el numeral en estudio sólo procede respecto de las enajenaciones voluntarias y no de las forzadas. SOMARRIVA y VELAS-CO piensan que, por el contrario, el Nº 3 se aplica tanto a las enajena-ciones voluntarias como a las forzadas, porque la ley no distingue y la única manera de lograr el fin perseguido por la ley (evitar que el dere-cho que el acreedor ha puesto en ejercicio sea burlado mediante la ena-jenación que el deudor pueda hacer de sus bienes) está en sancionar tanto la enajenación voluntaria como la forzada.
Según CLARO SOLAR no adolece de objeto ilícito y es válida la enajena-ción forzada que se realice en otro juicio, pues del art. 528 CPC resulta que puede haber dos o más ejecuciones y la enajenación que se haga en cualquiera de ellas es válida. La jurisprudencia última sostiene la mis-ma tesis: decretado un embargo en una ejecución y trabado éste sobre un bien del deudor, nada impide que otros deudores traben un nuevo embargo sobre el mismo bien; es legalmente permitida la realización de él en cualquiera de las ejecuciones que lleguen primero a la etapa de venta, sin perjuicio de que los demás acreedores hagan uso de los dere-chos que les confieren los arts. 527, 528 y 529 CPC.
2) No adolecerán de objeto ilícito las enajenaciones de las cosas embar-gadas que sean consentidas por el o los acreedores.
El consentimiento puede ser expreso o tácito. La jurisprudencia ha se-ñalado que habría consentimiento tácito si quien compra es el propio acreedor que solicitó el embargo, o si toma conocimiento del remate que se efectuará en otro juicio ejecutivo y no se opone. En todo caso, al igual que en la situación anterior, el consentimiento del acreedor debe ser previo a la enajenación.
Por último, es discutida en doctrina la cláusula contractual de prohibi-ción de enajenar o gravar el bien o cosa objeto del contrato, por cuanto atentaría contra el principio de la libre circulación de los bienes. Par-tiendo de la base que la cláusula de no enajenar es sólo por cierto tiem-po, determinado por un plazo o condición, hay que concluir que la viola-ción de dicha cláusula no acarrea la nulidad del contrato ni tiene objeto ilícito, ya que según lo prescribe el art. 1464, la prohibición debe ser ju-dicial y no contractual. La violación de dicha cláusula traerá la sanción
143
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
que resulte de la aplicación de las reglas de responsabilidad contrac-tual. Al respecto, la jurisprudencia se ha uniformado en cuanto a que la enajenación o gravamen impuesto a un bien en contravención a lo dis-puesto en el contrato no adolecería de objeto ilícito, sólo habría incum-plimiento.
4.6.- Hay objeto ilícito en la enajenación de las especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce del litigio (art. 1464 Nº 4).
Cosas litigiosas son los muebles e inmuebles sobre cuyo dominio discu-ten en un juicio las partes. Se exige, para que adolezca de objeto ilícito la enajenación, que el tribunal haya decretado la prohibición de cele-brar actos y contratos sobre la cosa litigiosa.
Según algunos autores, con la exigencia requerida por el CPC (art. 297) acerca de la declaración de prohibición e inscripción a que debe suje-tarse la cosa, no existiría diferencia entre los bienes embargados y las cosas cuya propiedad se litiga, ya que siendo necesario que el juez de-crete prohibición para que las cosas se consideren comprendidas en el Nº 4 del art. 1464, y considerando el alcance que a la locución “cosas embargadas” le ha dado la jurisprudencia, en el sentido de que en ella se comprenden los bienes sobre los cuales pesa prohibición de enaje-nar, resulta que el Nº 4 está de más, y las cosas litigiosas deben com-prenderse en el Nº 3 de dicho artículo.
Pero señala RUZ que esta apreciación es errónea, ya que el Nº 4 se re-fiere a cosas litigiosas, cosas que son objeto directo del pleito. En el Nº 3, en cambio, no se discute el dominio de la cosa embargada, ésta sólo servirá para satisfacer el crédito del acreedor.
XIV.- LA CAUSA
1.- LA CAUSA Y LA CAUSA LÍCITA COMO REQUISITOS DEL AC-TO JURÍDICO.
144
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Escasas son las disposiciones acerca de la causa en el CC chileno. En primer lugar, la del art. 1445, que incluye a la causa lícita entre los re-quisitos de validez de todo acto jurídico; seguidamente, el art. 1467, que define la causa; y finalmente, el art. 1468, que sanciona a quien contrata a sabiendas de que el acto jurídico adolece de causa ilícita.
El CC (art. 1467) entiende por causa el motivo que induce al acto o con-trato; y por causa ilícita la prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público.
2.- CONCEPTO DE CAUSA.
Se pueden adoptar diferentes acepciones de causa dependiendo de la teoría a la que nos suscribamos. Por ello, para definir la causa se deben analizar previamente las distintas teorías en las que ella se sustenta. Sin perjuicio de lo anterior, el CC define la causa como el motivo que in-duce al acto o contrato (art. 1467).
Las más importantes acepciones de causa son las siguientes:
a) Causa eficiente: Es el elemento generador del acto, es el antecedente u origen de algo. Por tanto, en esta acepción, la causa de las obligacio-nes es la fuente de donde éstas emanan: contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito y ley.
b) Causa final: Es el fin o propósito inmediato e invariable de un acto, es la razón o interés jurídico que induce a obligarse, es la finalidad típi-ca y constante, cualquiera sea la persona que contrate y cualesquiera que sean sus móviles particulares. Es el fin que se propone lograr el deudor al obligarse y que es idéntico siempre en contratos de la misma especie.
c) Causa ocasional: Son los motivos individuales, personales de cada parte, diferentes de una a otra persona, permaneciendo generalmente en el fuero interno de cada individuo, sin expresarse.
3.- TEORÍAS EN RELACIÓN A LA CAUSA.
3.1.- Doctrina clásica de la causa, francesa o causalista.
Esta fue la doctrina planteada por DOMAT y POTHIER. El análisis de esta teoría es importante para nosotros, por cuanto BELLO se habría inspirado en ella para regular la causa.
Para la teoría clásica de la causa, la causa final inmediata es el fin esen-cial y próximo que se persigue al obligarse, y es siempre la misma tra-tándose de obligaciones de igual naturaleza. La causa final mediata o indirecta u ocasional es el propósito variable y lejano que se persigue al obligarse, el cual en principio no es relevante para el ordenamiento jurí-dico.
De esta forma, la causa varía de acuerdo a la naturaleza de la obliga-ción y es posible distinguir las siguientes causas, según los tipos de contrato:
a) En los contratos bilaterales la causa de la obligación de cada parte es la obligación de la contraparte.
b) En los contratos reales la causa de la obligación de restituir es la en-trega de la cosa.
145
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
c) En los contratos gratuitos la causa es la mera liberalidad o la simple beneficencia.
Esta teoría fue fuertemente criticada por los denominados anticausalis-tas.
3.2.- Teoría anticausalista.
Sus principales exponentes son ERNST, LAURENT, BAUDRY–LACANTI-NÉRIE y PLANIOL.
La teoría anticausalista sostiene que la teoría de la causa es falsa, ya que no tiene un sustento teórico adecuado, y estéril, debido a que el efecto de la nulidad a que dicha teoría conlleva también se produce por aplicación de la teoría general del acto jurídico.
Los argumentos por los cuales se considera a la teoría de la causa como falsa son:
a) En los contratos bilaterales sería falsa, ya que no se concibe que las obligaciones que nacen simultáneamente puedan servir recíprocamente de causa unas de otras. En consecuencia, no puede servir de causa el objeto de la obligación de la otra parte.
b) En los contratos reales los causalistas confunden la causa eficiente con la causa final. La causa eficiente del contrato es la entrega de la co-sa; en consecuencia, si no hay entrega de la cosa no fallará la causa fi-nal, sino la eficiente. En otras palabras, la causa de la obligación de res-tituir es la entrega de la cosa que da lugar al nacimiento del contrato real. Así, la causa de la obligación de restituir es la causa eficiente y no la final.
c) En los contratos gratuitos el señalar que la causa es la mera liberali-dad no significa nada, ya que se estaría confundiendo la causa final in-mediata con los motivos.
Los argumentos por los cuales se considera a la teoría de la causa como inútil son:
a) En los contratos bilaterales la utilidad de la teoría de la causa radica-ría en la posibilidad de dejar sin efecto el acto o contrato, pero dicho objetivo también se alcanza a través de la teoría del objeto.
b) Para los clásicos, en los contratos reales la causa es la entrega de la cosa, pero si ésta no se produce no habrá un contrato real y obviamente no podría existir ninguna obligación.
c) En los contratos gratuitos no se concibe la falta de causa, ya que so-lamente un loco realizaría una donación sin entender que efectúa una liberalidad (simplemente no habría voluntad).
Estas fuertes críticas llevaron a que se replanteara la teoría de la causa, labor que realizó CAPITANT y que llevó a la elaboración de la teoría de-nominada como neocausalista.
3.3.- Teorías neocausalistas.
3.3.1.- Posición de CAPITANT.
146
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
CAPITANT indica que no es suficiente que se haya expresado el consen-timiento de cada una de las partes en relación con el objeto, sino que es necesario además tener en cuenta la razón que lo ha impulsado a cele-brar el contrato. Para establecer la causa no debe indagarse los motivos personales de cada individuo, que son subjetivos, variables y que cam-bian dependiendo de la persona. Por ello, la causa no es meramente subjetiva, sino que tiene también un carácter objetivo, porque ella esta-blece una relación entre la voluntad y un hecho exterior totalmente ajeno o extraño a ella.
No puede pretenderse que el objeto reemplace la idea de causa, y da como ejemplo el caso en que se paga a una persona para que no cometa un delito, el cual tiene objeto ilícito; sin embargo, la causa es lícita. No puede pretenderse la licitud de la recompensa a alguien para que no vulnere la ley.
CAPITANT señala que la causa es siempre la misma para cada clase de contratos, y distingue entre contratos bilaterales, contratos unilaterales y contratos a título gratuito.
Para los contratos bilaterales o sinalagmáticos, la causa que determina a cada parte a obligarse es el deseo de obtener la prestación que se le prometió a cambio de su prestación. Así, en un contrato de compraven-ta, la causa de la obligación del vendedor de entregar la cosa vendida, no es sólo la promesa del comprador de pagar el precio, sino la volun-tad del vendedor de tener a su disposición el dinero que se le prometió en pago de su prestación. La causa, entonces, sería querer que se reali-ce la prestación de la otra parte.
En los contratos unilaterales sustenta una singular teoría, porque tradi-cionalmente se señalan como contratos unilaterales a los contratos rea-les (mutuo, comodato y prenda), esto es, aquellos que se perfeccionan por la entrega de la cosa. Este autor plantea que los contratos reales, salvo el caso del depósito, no son unilaterales, sino que son contratos bilaterales en los que la prestación de una de las partes se realiza en el momento mismo en que se perfecciona el contrato.
La causa de la obligación del comodatario, mutuario y acreedor prenda-rio de devolver la cosa que se le entregó, radica en la entrega de la cosa que le hizo la otra parte. Pero en cuanto a la causa de la obligación, hay que hacer distinciones. En el comodato y en el mutuo sin intereses, la causa del comodante y mutuante es doble: por un lado, hacer el servicio al comodatario o mutuario; y por otro, recobrar la cosa que él entregó. En el mutuo con interés, la causa de la obligación del mutuante es obte-ner el cumplimiento de la obligación de pagar intereses. En la prenda, la causa de la obligación del deudor prendario es obtener un crédito del acreedor; el deudor prendario entrega la cosa en prenda con el objeto de que el acreedor le otorgue un crédito. En el depósito, que sería el único contrato unilateral, pues el único obligado sería el depositario, siendo su obligación la de devolver la cosa que se le entregó en depósi-to, la causa de su obligación sería la de prestar un servicio al depositan-te, ya que eso fue lo que lo motivó a recibir la cosa que se entregó en depósito.
En los contratos a título gratuito, CAPITANT sigue por regla general la teoría clásica, pues en ellos la causa sería la intención de liberalidad. Sin embargo, hay ciertos casos específicos en que la causa obedece a otra clase de fines de carácter más concreto, como sucede por ejemplo
147
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
en la dote o donación por causa de matrimonio, en la cual la causa es el matrimonio y no la mera liberalidad, de modo que si el matrimonio no se celebra la dote carece de causa.
3.3.2.- Teoría de los móviles y motivos psicológicos (JOSSE-RAND).
JOSSERAND habla del móvil–fin, el motivo para alcanzar un fin determi-nado. Los móviles o motivos que llevan a las partes a contratar pueden ser variados, y según este autor habrá que determinar cuál habrá sido el motivo o móvil determinante en los contratantes para celebrar el con-trato en cuestión, que lo denomina causa impulsiva u ocasional.
JOSSERAND estima que hay que determinar el móvil impulsivo; si este motivo es inmoral, la causa será ilícita. Esta tarea le corresponderá al juez.
Esta concepción delata al acto jurídico o contrato perfectamente causa-do para la concepción clásica, pero que pudiera resultar viciado a la luz de la teoría de los móviles.
La jurisprudencia francesa estima que sólo deben considerarse los moti-vos de mayor importancia o relevancia. Los tribunales franceses han considerado como causa determinante a aquellos móviles personales de los contratantes, ajenos al acto en sí mismo, y que estima decisivos para la celebración del acto jurídico. Así, si se celebra un contrato de com-praventa donde una de las partes adquiere un inmueble y la otra paga un precio por ella, al conocerse del incumplimiento de una obligación, el juez podría resolver el contrato por ilicitud de la causa cuando descu-bre que el comprador iba a destinar el inmueble a un fin ilícito.
JOSSERAND distingue la causa de los contratos gratuitos y de los con-tratos onerosos:
a) En el contrato gratuito basta que los motivos o móviles del autor del acto sean ilícitos para anular el contrato por causa ilícita, aunque la otra parte desconozca su ilicitud.
b) En el contrato oneroso se requiere que ambas partes tengan conoci-miento de la ilicitud del motivo.
3.3.3.- Teoría de RIPERT.
Es una derivación de la teoría de los motivos antes analizada. Descansa en la teoría del motivo, pero constatando que es difícil precisar el moti-vo determinante.
RIPERT afirma que basta cualquier motivo ilícito para viciar el acto, aun cuando ese motivo no sea conocido de la otra parte.
4.- LA CAUSA EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO.
4.1.- ¿Es la causa un requisito del contrato o de la obligación?
La doctrina discute si la teoría de la causa se refiere al acto o contrato o a la obligación.
ALESSANDRI entiende que la teoría de la causa se refiere al acto o con-trato. DUCCI señala que en nuestro derecho debemos investigar la cau-sa del contrato y, con mayor amplitud, la causa del acto jurídico, que es
148
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
lo que establece nuestra legislación positiva. Los argumentos de esta posición son los siguientes:
1) El art. 1445 está señalando la causa como requisito de los actos o de-claraciones de voluntad.
2) El art. 1467, aunque en su inc. 1º habla de causa de la obligación, en el inc. 2º se refiere a la causa del contrato.
3) El art. 1469 trata en general de los “actos o contratos” inválidos.
4) Los arts. 1681 y 1682, que tratan la nulidad en general y señalan las causas que la producen, entre ellas la causa ilícita, se refieren a los ac-tos y contratos.
CLARO SOLAR, entre otros, entiende que la causa se refiere a la obliga-ción y no al contrato. Los argumentos de esta posición son los siguien-tes:
1) El art. 1445 señala los requisitos para que una persona se obligue a otra.
2) El art. 1467 dispone que no puede haber obligación sin una causa real y lícita.
A pesar de esta diversidad de opiniones, para la mayoría de la doctrina la teoría de la causa se refiere a la obligación y si falta la causa de la obligación, ésta al ser nula afecta consecuentemente al acto o contrato. De esta forma, toda obligación tiene una causa real y lícita, y a la vez todo contrato se suscribe para crear obligaciones. Como señala LEÓN, la causa del contrato, en el sentido de motivo que induce a contratar, corresponde al concepto de causa ocasional, y no tiene influencia en la validez del contrato; la causa de la obligación, en cambio, corresponde a la causa final.
4.2.- Teoría de la causa en la que se basa el ordenamiento jurídi-co chileno.
Para la mayoría de los autores (ALESSANDRI, CLARO SOLAR y LEÓN, entre otros) nuestro Derecho se inclinaría claramente por la tesis tradi-cional de la causa, es decir, por la teoría de los causalistas. Sus argu-mentos son los siguientes:
1) Argumento histórico: la doctrina tradicional imperaba en la época de su dictación. Nuestro modelo, el CC francés, sigue los postulados de DOMAT y POTHIER.
2) El art. 1467, al requerir causa real y lícita, es porque pueden existir obligaciones que no tengan causa, lo que revela que el CC adopta la teoría tradicional, pues según ella es posible que falte la causa de la obligación. Si siguiera el criterio subjetivo, no se habría requerido la existencia de causa, pues en los actos jamás falta un motivo psicológico.
3) Esto está confirmado por los ejemplos del art. 1467 inc. final: la pro-mesa carece de causa porque no hay ninguna obligación que sirva de causa a la que contrajo el prometiente. Además, al decir que la pura li-beralidad es causa suficiente, transcribe casi textualmente el pensa-miento de POTHIER.
149
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
4) Cuando el legislador definió la causa en el art. 1467 inc. 2º, por un error u omisión no calificó que dicho motivo debía ser jurídico o abs-tracto, pero es el sentido que fluye del contexto de la disposición.
En todo caso, la propia definición del art. 1467 es poco feliz, pues pare-ce confundir la causa con los motivos. CLARO SOLAR, para salvar este supuesto “error”, señala que la acepción de causa adoptada por el CC es vulgar, es decir, los motivos no son relevantes para el Derecho, no así la causa final. En igual sentido, muchos autores son de la opinión que debe agregarse el apelativo “jurídico” a la palabra “motivo” utiliza-da en el art. 1467 inc. 2º, para dejar de este modo definitivamente en claro que el CC se refiere a la causa final.
Pero aun aceptando como válido el principio general que el CC se refie-re a la causa final, LEÓN y otros autores concluyen que es forzoso reco-nocer que cuando se plantea un problema de causa ilícita, debe aten-derse a la intención real de las partes, a los motivos individuales, es de-cir, a la causa ocasional. Esta búsqueda es indispensable y está permiti-da por la ley, considerando la propia definición de causa lícita del art. 1467.
En síntesis, cuando se trata de causa lícita el legislador sólo se refiere a la causa final, pero cuando los motivos que inducen a contratar son ilíci-tos o contrarios a la moral, las buenas costumbres o al orden público, o sea, cuando estamos ante una causa ilícita, el juez debe investigar la causa ocasional.
DUCCI no participa del criterio general, porque a diferencia del Código francés, nuestro CC definió expresamente la causa, aludiendo al motivo que induce al acto o contrato. El CC ha dicho pues claramente que en-tiende por causa el “motivo”. Antes, el CC en el art. 1455, había em-pleado los conceptos de intención o motivo y causa, al referirse al error en la persona. Igual cosa en el art. 2456, respecto a la transacción. Por lo tanto, el considerar la intención o motivo no es una cosa extraña o contraria al ordenamiento de nuestro CC, más si consideramos que en él se señala la intención de los contratantes como el elemento que debe buscarse en la interpretación de los contratos (art. 1560), e igual acon-tece respecto a los testamentos (art. 1069).
Haciéndose cargo de la conclusión de la doctrina mayoritaria, DUCCI señala que si el juez va a tener que investigar siempre los motivos para saber si hay causa ilícita, se ve la inutilidad y lo artificioso de la causa final, pues lo lógico es que el concepto de causa comprenda tanto la causa lícita como la ilícita; no se trata de instituciones distintas, sino de una misma; la causa ilícita no es otra causa sino la misma que adolece de alguno de los vicios que la ley señala.
Acerca de la principal objeción que se ha hecho para considerar los mo-tivos de cada acto como causa de él en razón de que ella variará con re-lación a cada contratante, que tendría un carácter personal, que el juez estaría obligado a escrutar pensamientos, señala DUCCI que dicha ob-jeción no es válida entre nosotros. En efecto, como la causa no necesita expresarse, su fijación sólo puede provenir de una interpretación del contrato. Ahora bien, el art. 1560 dispone que se estará a la voluntad real y no a la declarada, para interpretar la voluntad de los contratan-tes. Pero lo establece en los siguientes términos: “Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras.” Con ello desaparece de inmediato toda investigación
150
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
puramente psicológica; la intención debe haberse manifestado, ya que ésta es la única forma de conocer “claramente” la intención de los con-tratantes. Se realiza así una fusión de las ideas subjetivas y objetivas.
Por otra parte, cuando el art. 1467 dice que la mera liberalidad es cau-sa suficiente, está significando que en los actos gratuitos basta, como motivo, la intención de efectuar una liberalidad, es decir, constituye la consignación de una intención o motivo. Igual sucede con otro ejemplo del art. 1467, pues la promesa de pago de una deuda que no existe ca-rece de causa no porque el prometiente no haya tenido un motivo, sino porque el motivo era errado.
Concluye DUCCI que la causa es, en consecuencia, el motivo claramen-te manifestado del acto o contrato.
Finalmente, VIAL DEL RÍO plantea una posición ecléctica. Para el au-tor, es necesario distinguir entre la causa del acto o contrato, que es el motivo que induce a su celebración y que designa móviles psicológicos, individuales y subjetivos, y la causa de la obligación, donde el legislador sigue la doctrina tradicional, es decir, la causa es abstracta e idéntica para cada categoría de contratos.
4.3.- Requisitos de la causa.
Los requisitos de la causa, conforme al art. 1467 inc. 1º, son los si-guientes:
a) La causa debe ser real: Se entiende por causa real aquella que efectivamente existe. Al contrario, no es real la causa si no existe o es falsa.
Cuando la causa no existe en ninguna forma, ni en el mundo objetivo ni en el subjetivo, se dice que hay ausencia o falta de causa, como una compraventa en que no se pacta precio alguno.
Por su parte, cuando la causa sólo existe en la mente de los sujetos y no corresponde a la verdad objetiva, se dice que es falsa o errónea. Ejem-plo: el heredero que paga un legado sin saber que éste fue revocado en un testamento posterior al que se atiene.
Por último, se habla de causa simulada cuando se hace aparecer un mo-tivo sin que exista ninguno (simulación absoluta) o se hace aparecer una diferente a la real (simulación relativa).
b) La causa debe ser lícita: La causa es ilícita en los supuestos si-guientes:
i) El fin perseguido sea la realización de un acto que está prohibido por la ley o contrario a las buenas costumbres o al orden público.
ii) La promesa de dar algo como recompensa de un crimen o de un he-cho inmoral (art. 1467 inc. 3º).
4.4.- Prueba de la causa.
Conforme al art. 1467, no puede haber obligación sin causa real y lícita, sin perjuicio de que “no es necesario expresarla”.
151
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
De esta forma, en nuestro Derecho se presume la existencia de la lici-tud de la causa. En virtud de ello, el que sostiene la inexistencia o ilici-tud de la causa deberá acreditarla.
4.5.- Sanción a la inobservancia de la causa.
La causa ilícita está expresamente sancionada con la nulidad absoluta en el art. 1682 inc. 1º. En cambio, la falta de causa no tiene una sanción expresa. Sin embargo, no cabe duda que la sanción es la nulidad abso-luta, aplicando el art. 1467. Dicha norma, que exige una causa como re-quisito del acto y contrato, debe relacionarse con el art. 1682 inc. 1º, que sanciona con la nulidad absoluta la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriban en cuanto a la naturaleza del acto o contrato.
Por otra parte, los seguidores de la teoría de la inexistencia señalan que, en virtud del art. 1467 inc. 1º que indica “no puede haber obliga-ción”, la sanción de la falta de causa sería la inexistencia del acto o con-trato, más que la nulidad absoluta.
XV.- LA CAPACIDAD
1.- LA CAPACIDAD COMO REQUISITO DEL ACTO JURÍDICO.
La capacidad se estudia en el acto jurídico como capacidad de ejercicio; en cambio, en los atributos de la personalidad opera como capacidad de
152
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
goce. Sin perjuicio de lo cual, también se refieren a la capacidad nor-mas especiales que regulan los distintos actos jurídicos y contratos es-pecíficos.
2.- CONCEPTO DE CAPACIDAD EN GENERAL.
La capacidad es la aptitud legal de una persona para ser titular de dere-chos y ejercerlos sin el consentimiento o autorización o ministerio de otra. De la definición anterior se desprende que la capacidad puede ser de dos clases: de goce y de ejercicio.
Por otra parte, la capacidad es un tema transversal del Derecho Civil. Sólo a modo de ejemplo (y sin agotar la enumeración) podemos decir que se estudia: como atributo de la personalidad (capacidad de goce) y como requisito de validez de los actos jurídicos (capacidad de ejercicio); la capacidad en materia de posesión; las (in)capacidades especiales de cada acto o contrato, también llamadas prohibiciones; la capacidad en materia extracontractual; la capacidad para celebrar matrimonio, para testar, para ser heredero, etc.
2.1.- Características de la capacidad.
a) La capacidad es un requisito interno del acto o contrato que deben cumplir las partes para celebrar un acto jurídico. Así se desprende del art. 1445 inc. 1º Nº 1.
b) La capacidad es un concepto unitario. La capacidad como requisito del acto o contrato es una sola, independiente que admita la clasifica-ción en capacidad de goce y de ejercicio (CLARO SOLAR).
c) Las reglas que regulan la incapacidad son de orden público. De esta forma, no es posible establecer causales de incapacidad, ni enajenar la capacidad o renunciar a ella.
d) Las causales de incapacidad son de derecho estricto. No existe auto-nomía privada en materia de creación de incapacidades, no se pueden convenir limitaciones a la capacidad o reglas de incapacidad.
2.2.- Capacidad de goce.
La capacidad de goce es la aptitud legal para ser titular de derechos o para adquirir derechos.
Esta capacidad es inherente a todo ser humano y es un atributo de la personalidad.
2.3.- Capacidad de ejercicio.
La capacidad de ejercicio es la aptitud legal para ejecutar actos jurídi-cos y obligarse sin el ministerio o autorización de otra persona.
Esta capacidad supone la capacidad de goce, pero en los casos en que el ordenamiento jurídico se refiere a la capacidad en principio se debe entender que se refiere a la capacidad de ejercicio.
La capacidad de ejercicio puede ser de dos clases: la necesaria para ce-lebrar un acto jurídico (capacidad contractual) y para ser responsable de delito o cuasidelito civil (capacidad delictual).
2.4.- Momento en el que debe existir la capacidad.
153
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
El autor o las partes de un acto jurídico deben ser capaces y existir al momento de perfeccionarse el contrato. Sin perjuicio de ello, se deben de hacer las siguientes distinciones:
a) En los actos consensuales debe existir al momento de manifestar la voluntad.
b) En los actos solemnes debe existir al momento en que se cumple la solemnidad.
c) En los actos reales debe existir al momento de la entrega.
3.- LAS INCAPACIDADES.
El art. 1446 señala que “Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces.” De este modo, la incapacidad debe probarse, ya que la regla general para el Derecho es que todas las personas sean capaces.
Conforme a la doctrina tradicional, sólo es posible que existan incapaci-dades de ejercicio y no de goce. Lo anterior ha llevado a discutir la na-turaleza de las incapacidades para suceder de los arts. 963 a 965. Al respecto existen dos posiciones. Para una parte importante de la doctri-na, que se podría calificar de tradicional, como no pueden existir inca-pacidades de goce, estas normas establecerían simples prohibiciones le-gales. En cambio, para otros se trataría de incapacidades particulares de goce. Estas incapacidades no afectarían la calidad de persona del que las padece por ser precisamente particulares y no generales.
Sin perjuicio de lo anterior, lo que es claro es que en los casos en que el ordenamiento jurídico se refiere a las incapacidades en forma genérica debe entenderse que se remite a una incapacidad de ejercicio. En torno a la falta de capacidad de goce, en lugar de hablar de incapacidad es mejor referirse a ella como privación de derechos (CLARO SOLAR).
3.1.- Concepto de incapacidad.
Es la carencia de la aptitud legal para ejecutar actos jurídicos y obligar-se por sí mismo, sin necesidad de la autorización o ministerio de otro.
3.2.- Factores para decretar a una persona incapaz.
Sea por la ley, sea por sentencia judicial fundada en la primera, dos fac-tores pueden incidir para decretar a una persona incapaz: la edad y la salud mental.
3.2.1.- La edad.
Art. 26: “Llámase infante o niño todo el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y me-nor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.”
Son considerados incapaces quienes no han alcanzado cierta edad, atendiendo al insuficiente desarrollo físico y psíquico del individuo, así como también a la falta de experiencia suficiente para actuar por sí mis-mo en el campo de los negocios jurídicos.
154
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
La falta de desarrollo físico y mental origina considerar incapaces a los impúberes. Carecen de juicio y discernimiento. BARCIA señala que el criterio de la impubertad para determinar la incapacidad está casi erra-dicado del Derecho Comparado. La incapacidad en el Derecho Compa-rado (Francia y España, por ejemplo) se determina hasta una edad fija –que comprende por regla general hasta los 14 años– y luego la regla se invierte. Así, la regla después de los 14 años es la capacidad, pero suje-ta a ciertas condiciones de madurez.
La falta de experiencia ocasiona incluir entre los incapaces a los meno-res adultos. Estos, si bien tienen suficiente juicio y discernimiento, ca-recen de la experiencia suficiente para actuar en el ámbito de los nego-cios jurídicos.
3.2.2.- La salud mental.
En cuanto a la salud mental, distinguimos entre la ausencia de racioci-nio (lo que provoca declarar incapaces a los dementes y a los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente) y los impul-sos irrefrenables que pueden originar un grave perjuicio en el patrimo-nio de un individuo (lo que mueve a la ley a declarar incapaces a los di-sipadores o dilapidadores, que no han demostrado poseer prudencia en el actuar).
BARCIA señala que la actual regulación de la demencia, como causal de incapacidad absoluta, es bastante deficiente. El juez en todos aquellos casos en que se presente una capacidad mental limitada por cualquier causa, enfrentará el dilema que si da lugar a la interdicción por demen-cia el incapaz no podrá celebrar por sí, ni autorizado por su represen-tante ningún acto. En cambio, si deniega la interdicción, salvo acredi-tarse la demencia judicialmente, todos los actos que efectúe la persona que tuviere limitada sus facultades mentales en un grado intermedio se-rán perfectamente válidos, es decir, estas personas estarán desprotegi-das.
En el Derecho Comparado el juez a través de la sentencia de incapacita-ción crea un verdadero traje a la medida del incapacitado. De esta for-ma, puede ser que una persona sujeta a incapacitación pueda celebrar actos jurídicos autorizado por su representante o que se exija la concu-rrencia de la voluntad del representado para completar la capacidad del incapacitado. También el juez tiene la facultad de autorizar al incapaci-tado para la realización de ciertos actos, conforme a lo que aconsejen los respectivos informes psicológicos.
En el caso del disipador, BARCIA señala que es discutible la convenien-cia de mantener esta figura como forma de incapacidad, ya que el disi-pador no es un enfermo, sino que es una persona que es propensa al riesgo. Por lo demás, nadie se “sana” de la disipación, ya que ésta es un rasgo de la personalidad. De esta forma, aunque pueda estimarse como negativa la prodigalidad, el Derecho no debería regularla o limitarla por caer dentro de la esfera de los derechos de la personalidad de cada in-dividuo. Por ello, esta incapacidad es la más leve de todas.
3.3.- Clasificación de las incapacidades.
Las incapacidades pueden clasificarse en generales y particulares o es-peciales. A su vez, las incapacidades generales pueden ser absolutas o relativas (art. 1447).
155
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
3.3.1.- Incapacidad absoluta.
Los absolutamente incapaces carecen de voluntad, de suficiente juicio o discernimiento. Son tales los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente.
La incapacidad absoluta impide ejecutar por sí mismo acto jurídico al-guno. De esta forma, los incapaces absolutos sólo pueden actuar a tra-vés de su representante legal.
La infracción a lo anterior se sanciona con la nulidad absoluta (art. 1682 inc. 2º).
3.3.2.- Incapacidad relativa.
Los relativamente incapaces tienen voluntad, pero les falta experiencia o prudencia en el actuar. Son tales los menores adultos y los disipado-res que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo.
La incapacidad relativa permite actuar por sí mismo, pero siempre que se cuente con la autorización previa del representante del incapaz. De esta forma, los incapaces relativos pueden actuar a través de su repre-sentante legal o personalmente, mediando autorización del represen-tante legal. Incluso, podrán actuar personalmente, sin mediar dicha au-torización, en lo que se refiere a los derechos personalísimos y de la personalidad y en otros actos determinados por habilitación expresa de la ley.
Los actos del incapaz relativo o del representante legal, que no cum-plan con las formalidades habilitantes, adolecen de nulidad relativa (art. 1682 inc. 3º).
3.3.3.- Incapacidades particulares o especiales.
Las incapacidades particulares, conforme al art. 1447 inc. 4º, consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecu-tar ciertos actos.
Estas incapacidades se clasifican de la siguiente forma:
1) Incapacidades particulares en virtud de las cuales no se pue-den ejecutar ciertos actos bajo cualquier respecto: Implican una prohibición absoluta de ejecutar un acto. Estas incapacidades se consa-gran en normas aisladas, como los arts. 1796 y 1476.
Se discute en torno a la sanción de la inobservancia a estas incapacida-des, distinguiéndose las siguientes dos posiciones:
a) Para CLARO SOLAR la sanción a la inobservancia de esta incapaci-dad es la nulidad relativa.
b) En cambio, la mayoría de la doctrina difiere de esta opinión, ya que esta incapacidad se consagra en una norma prohibitiva, las que son sancionadas con la nulidad absoluta.
2) Incapacidades particulares que impiden ejecutar ciertos actos a menos que se cumplan con ciertos requisitos: En este caso, se trataría de una norma imperativa que establece formalidades habilitan-tes atendiendo a las personas, y por ello la sanción será la nulidad rela-tiva. Ejemplo: la trasgresión al art. 2144.
156
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
4.- INCAPACIDAD ABSOLUTA O NATURAL.
Es aquella de que adolecen ciertas personas que en concepto de la ley carecen de voluntad o no pueden expresarla.
Estas personas son los dementes, los impúberes y los sordos o sordomu-dos que no pueden darse a entender claramente (art. 1447).
La sanción a la actuación de los incapaces absolutos es la nulidad abso-luta, y dicha actuación no da lugar ni siquiera a una obligación natural (art. 1682 inc. 2º).
4.1.- El demente.
La demencia no está definida por el CC, pero aunque la doctrina está de acuerdo en que la palabra demente no es técnica, sino de uso corriente, existe discusión en torno a su significado. CLARO SOLAR señalaba que se entendía por demente a toda persona privada de razón por cualquier causa. De esta forma, para el referido autor, la demencia comprendía al ebrio y al drogadicto, es decir, se extendía a personas privadas tempo-ralmente de razón o voluntad.
En contra de esta opinión, ALESSANDRI señalaba que la demencia sólo se refería a personas que sufren una pérdida de razón a consecuencia de un trastorno mental y debía ser permanente. Sin perjuicio de estas posiciones encontradas, se suele señalar que esta discusión no tiene mucho sentido en nuestro ordenamiento jurídico. Ello se debe a que si se sigue la teoría de ALESSANDRI, igualmente se concluye que el acto jurídico celebrado por el que carece de razón de forma temporal adole-ce de nulidad absoluta, precisamente por falta de voluntad o consenti-miento.
4.1.1.- La interdicción por demencia.
La interdicción es el estado de una persona que ha sido declarada inca-paz por una sentencia judicial para actuar en la vida civil en la adminis-tración de sus bienes.
4.1.2.- Requisitos para decretar la interdicción.
a) El sujeto a interdicción debe ser menor adulto o adulto: De tra-tarse de un simplemente impúber demente, a éste se le aplicarán las re-glas de los impúberes.
A su vez, de llegar un niño demente a la pubertad, los padres podrán continuar a cargo de su cuidado hasta la mayoría de edad, llegada la cual deberán solicitar la interdicción, conforme al art. 457.
b) El sujeto a interdicción debe estar impedido a causa de una enfermedad mental: Muchos autores se inclinan por considerar que las personas privadas de razón por causas no fisiológicas, como la dip-somanía o el toxicómano consuetudinario, no pueden ser consideradas como dementes.
c) La enfermedad mental debe ser habitual (art. 456 inc. 1º): Pa-ra algunos autores, la demencia habitual debe impedir que el demente administre adecuadamente sus bienes. Pero ello no quiere decir que la demencia sea necesariamente continua.
157
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Para LYON, una enfermedad periódica que genere estados de enajena-ción no es demencia, por cuanto no priva de la administración de los bienes.
BARCIA señala que en virtud de la disposición legal citada, no parece concluyente la posición que no considera la pérdida de razón momentá-nea como demencia. Ello se debe a que en consideración a este artículo sólo es posible concluir que en caso de pérdida momentánea de razón no procede el decreto de interdicción, pero la incapacidad con relación a un acto específico podrá ser declarada directamente por una senten-cia judicial.
4.1.3.- La prueba de la demencia.
Es importante destacar que el demente es un incapaz absoluto, esté o no sujeto a interdicción. Pero a diferencia de lo que sucede con el de-mente que está sujeto a interdicción, para invalidar un acto de un de-mente que no esté sujeto a interdicción debe acreditarse la demencia. Así se desprende del art. 465, de manera que el decreto de interdicción sólo juega un rol probatorio.
4.1.4.- Algunos aspectos procesales de la interdicción.
1) Procedimiento aplicable: El proceso de interdicción se rige por las reglas del juicio ordinario. En caso de ser la demencia manifiesta, du-rante el proceso se le nombrará al demente un curador ad litem (art. 494).
La declaración de demencia puede ser solicitada por las mismas perso-nas que pueden provocar la interdicción por disipación y jamás procede de oficio (arts. 443 y 459 inc. 1º). Pero además, podrán provocarla el curador del menor a quien sobreviene la demencia (art. 459 inc. 2º) y en caso de locura furiosa, o si el loco causare notable incomodidad a los habitantes, podrá también pedirla el procurador de ciudad o cualquiera del pueblo (art. 459 inc. 3º).
La demanda de interdicción debe notificarse al supuesto demente.
2) Clasificación de la interdicción: La interdicción puede ser de dos clases, provisoria o definitiva. La interdicción definitiva procede al mo-mento de estar ejecutoriada la sentencia que declara la demencia en juicio ordinario. En cambio, la interdicción provisoria procede en las mismas condiciones que la disipación (art. 461 con relación a los arts. 446, 447 y 449).
En ambos casos, la interdicción sólo produce efectos respecto de terce-ros desde la inscripción de la sentencia que declara la interdicción en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces. Además, la interdicción debe notificarse al público por medio de 3 avisos publicados en un diario de la comuna, de la capi-tal de la provincia o de la capital de la región, si en aquélla no lo hubie-re (art. 446). La prueba en el proceso de interdicción será principal-mente de peritos.
4.1.5.- Consecuencias de la declaración de interdicción.
a) Se presume de derecho que todos los actos celebrados entre el de-creto de interdicción y la rehabilitación, si la hubiere, son nulos absolu-tamente.
158
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
b) Se priva al demente de la administración de sus bienes y se le nom-bra un curador general y ad litem (art. 462).
c) Se discute en torno al ámbito de aplicación o los efectos del decreto de interdicción. Para la mayoría de la doctrina la interdicción sólo afec-ta a los actos y contratos patrimoniales. Así la interdicción no produce efectos respecto de los actos no patrimoniales y tampoco en materia de capacidad extracontractual. Sin perjuicio de ello, el demente sujeto a interdicción no puede otorgar testamento (art. 1005 Nº 3) o contraer matrimonio (art. 5º Nº 3 LMC).
d) El hecho que un ascendiente o descendiente que, siendo llamado a suceder abintestato, no pidió que se le nombrara al demente un tutor o curador, y permaneció en esta omisión un año entero, constituye una indignidad para suceder (art. 970).
e) La interdicción suspende la prescripción (art. 2509 inc. 2º Nº 1). De esta forma, la prescripción adquisitiva ordinaria se suspende a favor de los dementes.
4.1.6.- Término de los efectos de la interdicción: la rehabilita-ción.
La rehabilitación es un decreto a través del cual se declara el cese de la incapacidad que dio lugar a la interdicción. Ello acontece, conforme al art. 468, cuando el demente ha recobrado permanentemente el uso de la razón. En consecuencia, el incapaz recobra su capacidad plena una vez decretada su rehabilitación.
Es de destacar que el art. 468 inc. 1º faculta al juez a dejar sin efecto la rehabilitación, es decir, a inhabilitar nuevamente al demente, simple-mente con justa causa para ello. Pero, conforme al inc. 2º de la norma citada, se deben cumplir las mismas formalidades que exige el primitivo decreto de interdicción.
En resumen, en torno a los efectos del decreto de interdicción respecto del demente, se pueden efectuar los siguientes alcances:
a) En caso de existir decreto de interdicción, los actos celebrados por el demente durante la vigencia de dicho decreto no son válidos, aun si se alega haberlos suscrito en un momento de lucidez. Además, los actos celebrados por el demente que recobra la razón, durante la vigencia del decreto de interdicción, son igualmente nulos.
b) Rehabilitación del demente. En caso de rehabilitarse el demente y luego caer nuevamente en demencia, los actos jurídicos que celebre en tal situación no son válidos, ya que el demente carecerá de voluntad. Sin perjuicio de ello, la demencia deberá acreditarse.
4.2.- Los impúberes.
La pubertad es la capacidad de procrear. La impubertad, por tanto, es la carencia de esta capacidad, la que dependerá de diversos factores.
En nuestra legislación son impúberes el varón que no ha cumplido 14 años y la mujer que no ha cumplido 12 años.
4.2.1.- Clases de impúberes.
En nuestro Derecho existen dos clases de impúberes (art. 26):
159
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
a) Los infantes: Son los que no han cumplido 7 años.
b) Simplemente impúberes: Son los mayores de 7 años y menores de 14 ó 12 años, hombre o mujer respectivamente.
Esta distinción no es fundamental, pero existen materias en las que tie-ne relevancia esta diferencia:
i) En la posesión. El simplemente impúber puede adquirir la posesión de bienes muebles, pero no conservarla, ni recuperarla (art. 723).
ii) Los infantes son incapaces de delito o cuasidelito civil (art. 2319). Los mayores de esa edad y menores de 16 años son capaces si han ac-tuado con discernimiento.
4.2.2.- Consecuencias que genera la impubertad.
a) El efecto más importante consiste en que el impúber está inhabilita-do para administrar sus propios bienes. Los bienes del impúber los ad-ministra el o los padres que tuvieren la patria potestad o el tutor o cura-dor, en los casos en que el menor no esté sujeto a patria potestad.
b) Representación de los impúberes. Los impúberes por ser incapaces absolutos sólo pueden actuar en la vida jurídica a través de la represen-tación legal (art. 43).
c) El hecho que un ascendiente o descendiente que, siendo llamado a suceder abintestato, no pidió que se le nombrara al impúber un tutor o curador, y permaneció en esta omisión un año entero, constituye una indignidad para suceder (art. 970).
d) La incapacidad hace que opere la suspensión de la prescripción del art. 2509 inc. 2º Nº 1. De esta forma, la prescripción adquisitiva ordina-ria se suspende a favor de los impúberes.
4.3.- El sordo o sordomudo que no se puede dar a entender clara-mente.
Esta incapacidad, antes de la reforma de la Ley Nº 19.904/2003, se re-fería a los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito.
Sin embargo, en virtud de la reforma de la ley citada, se modifica dicha incapacidad, señalando como incapaces absolutos al sordo o sordomudo que no se puede dar a entender claramente.
Esta reforma se hacía necesaria por cuanto existen sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, pero sí lo pueden hacer por algún tipo de señas.
La actual LMC señala en su art. 5º que “No podrán contraer matrimo-nio: 5º Los que no pudieren expresar claramente su voluntad por cual-quier medio, ya sea en forma oral, escrita o por medio de lenguaje de señas.” En este sentido, la LMC vino a precisar lo que se entiende por “claramente”, conforme a la incapacidad absoluta general del sordo o sordomudo.
4.3.1.- Otras incapacidades similares a la del sordo o sordomudo que no pueden darse a entender claramente.
160
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Además de esta incapacidad absoluta existen otras, como la que excep-cionalmente afecta al mudo y al sordo; éste y aquél son incapaces de ser testigos de un testamento solemne otorgado en Chile (art. 1012 inc. 1º Nº 6 y 7), y de testar en forma abierta, sólo podrán testar mediante testamento cerrado (art. 1024).
Los mudos, además, son incapaces de toda tutela o curaduría (art. 497 Nº 2).
El art. 1005 Nº 5 señala que no son hábiles para testar los que de pala-bra o por escrito no pudieren expresar su voluntad claramente.
Finalmente, el ciego está incapacitado para testar de forma cerrada (art. 1019).
4.3.2.- Efectos de la interdicción por sordera o sordomudez del que no puede darse a entender claramente.
a) El efecto más importante de la interdicción consiste en que inhabilita al sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente para administrar sus bienes.
b) Esta incapacidad da lugar a una curaduría. Al igual como acontece respecto del demente púber, el padre de familia puede seguir cuidando su persona, conforme a las reglas de la patria potestad y la autoridad paterna; pero una vez alcanzada la mayoría de edad debe solicitarse la interdicción (arts. 470 y 457).
A su vez, conforme al art. 469, la curaduría del sordo o sordomudo que ha llegado a la pubertad se rige por las reglas de la curaduría testamen-taria, legítima o dativa en su caso.
c) La falta de socorro al sordo o sordomudo que no puede darse a en-tender claramente, por parte de un ascendiente o descendiente que, siendo llamado a sucederle abintestato, no pidió que se le nombrara un tutor o curador, y permaneció en esta omisión un año entero, constituye una indignidad para suceder (art. 970).
d) La interdicción suspende la prescripción (art. 2509 inc. 2º Nº 1). Así, la prescripción adquisitiva ordinaria se suspende a favor de estos inca-paces.
4.3.3.- Rehabilitación del sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente.
La rehabilitación de este incapaz se rige por el art. 472, en virtud del cual esta incapacidad cesará si se cumplen las siguientes condiciones:
a) El sordo o sordomudo se haya hecho capaz de darse a entender cla-ramente.
b) El incapaz haya solicitado por sí la rehabilitación.
c) El incapaz tuviere la suficiente inteligencia para la administración de sus bienes, sobre los cuales tomará el juez los informes pertinentes.
4.4.- Actuación de los incapaces absolutos.
Los incapaces absolutos sólo pueden actuar mediante representante le-gal (arts. 43, 1447 incs. 1º y 2º, 1682 inc. 2º y 1630). De esta forma, só-
161
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
lo podrán actuar los incapaces absolutos a través de las personas de su padre o madre, el adoptante y su tutor o curador, según sea el caso (art. 43).
Pero, en determinados casos, los incapaces absolutos ni siquiera podrán actuar a través de la representación legal, como en los actos personalí-simos. Así, el representante no podrá contraer matrimonio en represen-tación del incapaz absoluto, ni reconocer hijos o adoptar.
5.- INCAPACIDAD RELATIVA.
Es aquella de que adolecen ciertas personas a las que la ley busca pres-tar especial protección, impidiéndoles actuar por sí mismo sin el minis-terio o autorización de otra.
En nuestro Derecho adolecen de incapacidad relativa las siguientes per-sonas: el menor adulto y el disipador sujeto a interdicción (art. 1447 inc. 3º).
5.1.- El menor adulto.
Es menor adulto el varón mayor de 14 años y menor de 18 años y la mu-jer mayor de 12 años y menor de 18 años.
El art. 26 se refiere a ellos como adultos, menores de edad y también se les puede denominar púberes.
5.1.1.- Formas en que debe actuar un menor adulto.
El menor adulto puede actuar de las siguientes formas:
1) La forma usual de actuación del menor adulto será por intermedio de su representante legal (art. 43).
2) El menor adulto puede actuar autorizado por su representante legal. Conforme al art. 440 inc. 2º, el curador puede conferir al pupilo la ad-ministración de alguna parte de los bienes, pero será responsable (el curador) de los actos que realice el menor.
3) En forma excepcional el menor adulto puede actuar de forma perso-nal, sin autorización alguna, pero para ello requiere de norma habilitan-te expresa.
En este sentido, se señala que el menor adulto tiene una capacidad limi-tada (en atención a que se le reconoce un grado de madurez suficiente para actuar o a la naturaleza del acto):
a) El menor adulto puede testar (arts. 262 y 1005).
b) El menor adulto puede gozar de la administración de su peculio pro-fesional (arts. 261 y 439).
c) El menor adulto puede adquirir la posesión de bienes muebles (art. 723 inc. 2º).
d) El menor adulto puede ser mandatario, en cuyo caso los actos que realice en representación de su mandante vincularán a este último; pe-ro no se le podrá exigir por parte del mandante responsabilidad alguna al menor en virtud del mandato (art. 2128).
162
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
e) El menor adulto se puede obligar en virtud de un depósito necesario (art. 2238).
f) El menor adulto puede celebrar con ciertas restricciones un contrato de trabajo (arts. 13 a 17 CT).
g) El menor adulto puede reconocer a un hijo (art. 262).
h) Los menores adultos que sean mayores de 16 años pueden contraer matrimonio con el asenso de las personas a que los obliga la ley (art. 5º Nº 2 LMC). La inobservancia a la licencia o asenso de las personas que la ley exige para contraer matrimonio constituye una prohibición que se denomina impedimento impediente o prohibición, que no trae aparejada la nulidad del matrimonio (art. 105).
5.2.- El disipador sujeto a interdicción.
El pródigo o disipador es aquel individuo que malgasta sus bienes de-mostrando una falta total de prudencia.
El art. 445 señala que la disipación deberá probarse por hechos repeti-dos de dilapidación que manifiesten una falta total de prudencia. El jue-go habitual en que se arriesguen porciones considerables del patrimo-nio, donaciones cuantiosas sin causa adecuada, gastos ruinosos, autori-zan la interdicción.
A su vez, los arts. 443 y 444 señalan que puede pedir la interdicción el cónyuge no divorciado del supuesto disipador, cualquiera de sus con-sanguíneos hasta en el cuarto grado y el defensor público. Si el supues-to disipador es extranjero, también puede solicitarla el competente fun-cionario diplomático o consular.
5.2.1.- El decreto de interdicción constituye la incapacidad del disipador.
El decreto o resolución judicial es indispensable para constituir esta in-capacidad. Por ello, aun cuando existan todos los antecedentes necesa-rios para que exista disipación, si no hay decreto de interdicción los ac-tos de disipación son plenamente válidos.
A pesar de ser la interdicción por disipación una forma de incapacidad, conforme al art. 453, el disipador conservará siempre su libertad y ten-drá para sus gastos personales la libre disposición de una suma de dine-ro proporcionada a sus facultades y señalada por el juez.
Sólo en casos extremos podrá ser autorizado el curador para proveer por sí mismo a la subsistencia del disipador, procurándole los objetos necesarios.
5.2.2.- Requisitos para ordenar la interdicción del disipador.
a) El pródigo debe tener una conducta totalmente descuidada en el ma-nejo de sus negocios que afecta a su patrimonio.
b) La conducta del pródigo debe ser habitual.
c) La conducta debe crear un inminente peligro para el patrimonio del disipador de continuar este orden de cosas.
163
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
d) Debe existir una relación de causalidad entre el manejo descuidado y el daño patrimonial.
La sentencia que declara la prodigalidad puede ser de interdicción pro-visoria o definitiva. Pero sólo una vez dictado el decreto de interdicción y cumplidas las formalidades de los arts. 446 y 447 CC, art. 52 Nº 4 del RRCBR y arts. 4º y 8º Ley Nº 4.808, la incapacidad será oponible a ter-ceros.
La inscripción en el Registro del Conservador y notificación del decreto de interdicción (por medio de tres avisos publicados en un diario de la comuna, o de la capital de la provincia o de la capital de la región) de-berán reducirse a expresar que tal individuo, designado por su nombre, apellido y domicilio, no tiene la libre administración de sus bienes.
La incapacidad cesa mediante decreto de rehabilitación, después del cual el disipador es plenamente capaz, y los actos de dilapidación que efectúe después de la rehabilitación serán plenamente válidos.
5.2.3.- Ámbito de aplicación de la interdicción por disipación.
Esta incapacidad sólo afecta a los actos patrimoniales. En materia ex-tracontractual el disipador es plenamente capaz.
La incapacidad del interdicto por disipación sólo alcanza a los actos pa-trimoniales y además, aun respecto de ellos, el pródigo tiene una capa-cidad limitada de actuación, como se desprende del aludido art. 453 inc. 1º.
Por otra parte, el juez tiene amplias facultades para extender la capaci-dad del pródigo conforme a su grado de disipación y la fuerza de su pa-trimonio.
6.- PARALELO ENTRE LA INCAPACIDAD ABSOLUTA Y RELATI-VA.
a) Las incapacidades absolutas son de la naturaleza. Esto quiere decir que son inherentes a los individuos que se protege, como la impubertad o la demencia. En cambio, en la incapacidad relativa el legislador busca proteger a determinadas personas que se encuentran en una situación determinada, como ocurre con el disipador interdicto (malgasta bienes sin razón). Así, el menor adulto tiene cierta capacidad, tiene voluntad, pero ésta no está bien formada. Y ello es aun más claro en el caso del disipador sujeto a interdicción.
b) Los incapaces absolutos sólo pueden actuar a través de su represen-tante legal; éste no puede autorizar a actuar a su pupilo. En cambio, en la incapacidad relativa los incapaces pueden actuar en el mundo jurídi-co de dos formas: (i) representados o (ii) por intermedio o autorizados por su representante legal. Además, los incapaces relativos tienen capa-cidad respecto de una serie de actos.
c) Los incapaces absolutos no tienen voluntad, como sucede con el de-mente, o es imposible conocerla, como acontece con el sordo o sordo-mudo que no puede darse a entender claramente, o aún no está forma-da, como sucede con el impúber. En cambio, los incapaces relativos tie-nen voluntad.
164
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
d) Los actos de los incapaces absolutos no generan ni aun una obliga-ción natural. Las obligaciones de los menores adultos pueden subsistir como obligaciones naturales, no así las del disipador sujeto a interdic-ción (art. 1470 Nº 1). Dichas obligaciones pueden caucionarse (art. 1472) y novarse, lo que no acontece con las obligaciones “anulables” de nulidad absoluta.
e) La sanción a los actos celebrados en contravención a las reglas que regulan a los incapaces absolutos es la nulidad absoluta. En cambio, la sanción a la inobservancia de las normas que rigen a los incapaces rela-tivos es la nulidad relativa.
7.- CLÁUSULA DE INCAPACITACIÓN.
Las normas que regulan la capacidad son de orden público, por lo que no pueden ser modificadas por acuerdo entre las partes, no pudiéndose establecer cláusulas de incapacidad.
Pero, excepcionalmente, se aceptan cláusulas de incapacidad en los si-guientes casos:
a) Se pueden convenir en los estatutos limitaciones de la capacidad de una sociedad. Así, generalmente los entes colectivos admiten estas cláusulas.
b) Cuando la ley lo permite como en el mandato, en que el mandante puede prohibir al mandatario determinados actos, como delegar o con-tratar por sí mismo (art. 2135).
XVI.- LAS FORMALIDADES
165
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
1.- LAS SOLEMNIDADES PROPIAMENTE TALES COMO REQUISI-TOS DEL ACTO JURÍDICO.
Este requisito del acto jurídico será abordado dentro de las distintas exigencias de forma que consagra el Derecho Civil con relación al acto jurídico.
Así, se tratarán las formas como requisitos externos del acto jurídico, y en especial las solemnidades propiamente tales como un requisito del acto jurídico.
2.- LAS FORMALIDADES EN GENERAL.
La relación entre los términos formalidad y solemnidad en el CC chileno no está del todo clara.
En algunos casos estas palabras se consideran como sinónimos (arts. 17 inc. 2º, 1026, 1036, 1599, 1682 y 1443), mientras que en otras disposi-ciones pareciera entenderse que las solemnidades son una especie de formalidad (arts. 102, 679, etc.).
En doctrina no hay consenso sobre si el género son las formalidades y la especie las solemnidades, o sucede lo inverso. Pero para una parte importante de la doctrina (DUCCI y LÓPEZ SANTA MARÍA), las formali-dades son el género y la especie son las denominadas solemnidades propiamente tales. También ésta parece ser la posición que se despren-de de la mayoría de las disposiciones del CC.
2.1.- Concepto de formalidad como género.
Las formalidades como género son las formas externas a que debe suje-tarse la manifestación de voluntad generadora del acto o contrato para que éste produzca efectos civiles.
La relación entre formalidades y Derecho ha sido muy estrecha, ya que todos los Derechos antiguos (Derecho romano clásico, por ejemplo) se basaban en el principio del formalismo, principalmente porque en las sociedades primitivas, en que la confianza no existe, se hace necesaria la intervención de un tercero que formalice y asegure que del acto o contrato nazcan obligaciones. Sin perjuicio de ello, el formalismo, aun-que en nuestros tiempos no tiene aparentemente la importancia que tu-vo, sigue siendo mucho más relevante de lo que se reconoce. El forma-lismo sigue cumpliendo una importante función de seguridad en el tráfi-co.
Nuestro Derecho aparentemente se inclina por el principio del consen-sualismo, más que del formalismo, pero una revisión más acuciosa de éste lleva a la conclusión contraria. La doctrina, con algunas salveda-des, ha señalado que del art. 1443 se desprende que los contratos rea-les y solemnes son la excepción y la regla general son los contratos con-sensuales.
Pero ello es efectivo sólo si se consideran las solemnidades propiamen-te tales. Si, además, se revisan las formalidades como vía de prueba, se debe concluir que éstas son la regla general en materia de contratos, especialmente en atención a lo dispuesto en los arts. 1708 y 1709 incs. 1º y 2º.
166
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
3.- SOLEMNIDADES PROPIAMENTE TALES.
Las solemnidades propiamente tales se exigen a los actos jurídicos de-nominados solemnes y son aquellas en virtud de las cuales la manifesta-ción de voluntad, para que produzca efectos civiles, debe sujetarse a ciertas “formas externas determinadas”. La solemnidad es, de acuerdo al art. 1682, aquella “formalidad” que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en atención a la naturaleza de ellos.
Para algunos autores, las solemnidades propiamente tales se deben de diferenciar del consentimiento. De esta forma, en caso que el consenti-miento esté formado, pero no se cumplan las solemnidades que exige la ley, el contrato no es que no nazca a la vida del Derecho, sino que no podrá probarse por otro mecanismo. En cambio, para otros autores, el consentimiento en los actos jurídicos solemnes se confunde con las for-mas exigidas por la ley y, en consecuencia, el acto jamás nacerá a la vi-da del Derecho.
3.1.- Características de las solemnidades propiamente tales.
1) Las solemnidades propiamente tales son de derecho estricto: Las normas que las establecen no admiten una interpretación extensiva, ni pueden ser creadas por las partes. Algunos autores señalan que en virtud del principio de la autonomía privada se pueden crear solemnida-des. Pero éstas no son solemnidades propiamente tales, sino simple-mente una extensión del principio de la libertad de formas. Esto se de-be a que las solemnidades voluntarias pueden ser modificadas por la simple voluntad de las partes y por ello su infracción no adolece de nuli-dad absoluta.
2) La omisión de las solemnidades propiamente tales no se sanea ni siquiera por el transcurso del tiempo: Las causales de nulidad absoluta se sanean por el transcurso del lapso de 5 años, pero la omi-sión de solemnidades jamás. De esta forma, una compraventa de un bien raíz celebrada por instrumento privado no se sanea por el trans-curso del tiempo ni puede inscribirse en el Registro de Propiedad para efectuar la tradición.
3) Se discute si las solemnidades propiamente tales son una for-ma de consentimiento o simplemente el establecimiento de una forma única de probarlo.
4) Las solemnidades no son fijas, ya que dependen de la natura-leza del acto o contrato: Así, las solemnidades pueden revestir las si-guientes formas:
a) Instrumento público: Es el autorizado con las solemnidades lega-les por el competente funcionario (art. 1699). Se llama escritura pública al instrumento público que es otorgado ante notario e incorporado a un protocolo o registro público. La principal característica de estos instru-mentos es que son un medio de prueba fehaciente. Exigen escritura pú-blica la venta de bienes raíces, servidumbre y censos, y la de una suce-sión hereditaria (art. 1801 inc. 2º), la constitución de derechos de uso y habitación (art. 812), las capitulaciones matrimoniales (art. 1716) y la constitución de la renta vitalicia (art. 2269).
b) Instrumento privado: Puede ser exigido por la ley como solemni-dad o como prueba. Si éste se exige como solemnidad, su falta acarrea
167
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
la nulidad absoluta. Como solemnidad el instrumento privado se exige en el testamento (art. 1011) y la promesa (art. 1554 regla 1ª). En otros casos se exige como medio de prueba, como en la compraventa de co-sas muebles a plazo con prenda, en que el instrumento privado además debe ser firmado ante Notario u Oficial del Registro Civil.
c) Presencia de un funcionario determinado y/o testigos: Así, el testamento solemne abierto puede otorgarse ante cinco testigos, o ante Notario y tres testigos (art. 1014), y el matrimonio debe celebrarse ante Oficial del Registro Civil y dos testigos (art. 9º LMC).
3.2.- Sanción a la inobservancia de las solemnidades propiamen-te tales.
La sanción al no cumplimiento de las solemnidades propiamente tales, conforme al art. 1682 inc. 1º, es la nulidad absoluta. Y, además, la exis-tencia del acto jurídico no puede probarse sino por la respectiva solem-nidad, como se desprende del art. 1701.
Tan sólo excepcionalmente algunos actos solemnes, que exigen instru-mento público, pueden ser probados por un medio distinto que las so-lemnidades que la ley exige, como sucede con el estado civil.
De esta forma, no siempre la sanción a la inobservancia de una solemni-dad propiamente tal trae aparejada la nulidad absoluta, como se suele señalar.
4.- FORMALIDADES HABILITANTES.
Son ciertos requisitos externos exigidos en consideración a la calidad o estado de las personas que ejecutan o celebran el acto o contrato.
Sin embargo, como destaca LARRAIN RÍOS, ellas son diferentes según el acto de que se trate. Así, aunque estas formalidades no se establecen en consideración al acto que se celebra, la naturaleza de éste tiene im-portancia en la forma que reviste la formalidad.
Por regla general, a través de estas formalidades el legislador busca proteger el patrimonio de los incapaces o completar la voluntad de un incapaz.
4.1.- Algunas formalidades habilitantes.
En torno a la importancia del acto que se celebra por el incapaz, se pue-den ordenar las formalidades habilitantes de la siguiente forma:
1) Intervención o consentimiento de ciertas personas: La mujer casada en sociedad conyugal debe concurrir con su voluntad a la enaje-nación o gravamen que efectúa el marido de los bienes raíces de la mu-jer (art. 1754) o a la enajenación o gravamen de bienes que el marido esté obligado a restituir en especie (art. 1755). En todo caso, debe te-nerse claro que la mujer casada en sociedad conyugal en ningún caso es una incapaz relativa (la formalidad habilitante tiene su fundamento en la administración de la sociedad conyugal).
Por otra parte, DUCCI estima como formalidad habilitante unos casos similares al planteado, como los del mandato del art. 2144, respecto de personas ausentes, o en la herencia yacente.
168
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
2) Autorización judicial: Se exige autorización judicial en los actos que efectúa un representante legal sobre ciertos bienes de su pupilo, en los arts. 255, 393, 400 y 402 inc. 2º.
3) Pública subasta: En las circunstancias preceptuadas en los arts. 255 y 393, la venta de cualquier parte de los bienes del pupilo enumera-dos en el art. 393 deberá hacerse en subasta pública (art. 394).
Como destaca DUCCI, también es posible ordenar las formalidades ha-bilitantes, respecto de las personas que operan, de la siguiente manera:
a) Las formalidades habilitantes que se exigen respecto de los menores adultos sujetos a patria potestad o guarda.
b) Las formalidades habilitantes que se exigen respecto de los disipado-res sujetos a interdicción a los que se les aplican las reglas de los cura-dores.
c) Las formalidades habilitantes en los casos en que interviene un cura-dor, como en el caso de la herencia yacente o un albacea (art. 1294).
d) Casos especiales de formalidades habilitantes, como el mandatario que requiere de autorización del mandante para comprar por sí las co-sas que el mandante le ha encargado vender y viceversa (art. 2144). El albacea y los síndicos también deben respetar dicha norma (art. 1800).
Algunos autores distinguen entre las formalidades habilitantes y de ho-mologación (SAAVEDRA). La diferencia entre estas formalidades y las habilitantes está dada en que aquéllas, a pesar que también exigen la aprobación de una convención por parte de una autoridad, la autoridad puede ser judicial o administrativa.
Además, la homologación no tiene como fundamento la protección de un incapaz, sino el interés público. Así acontece con la autorización ju-dicial del convenio regulador del divorcio (art. 55 incs. 1º y 2º LMC) o de la partición, en que algún indivisario o interesado esté sujeto a tutela o curaduría o se encuentre ausente (art. 1342).
4.2.- Sanción a la inobservancia de las formalidades habilitantes.
La sanción a la inobservancia de estas formalidades no está sancionada con la nulidad absoluta, por lo que debe recurrirse a la regla supletoria en materia de nulidad, es decir, la nulidad relativa (art. 1682 inc. 3º).
5.- FORMALIDADES COMO VÍA DE PUBLICIDAD.
Son formalidades externas que tienen como objeto poner en conoci-miento de terceros la realización de un acto o contrato determinado.
Buscan proteger a los terceros a través del conocimiento de un acto o contrato.
Las formas concretas que exigen las formalidades como vía de publici-dad varían de acuerdo al acto o contrato de que se trate.
5.1.- Algunas formalidades como vía de publicidad.
Se pueden señalar los siguientes ejemplos de formalidades que cum-plen una función de publicidad:
169
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
1) Simple noticia a través de publicaciones: Existen algunas publi-caciones que se exigen por vía de publicidad en determinados diarios o periódicos. Por ejemplo, la publicación del testamento abierto ante 5 testigos (art. 1020 inc. 1º) o de la posesión efectiva de la herencia. En el primer supuesto, de no cumplir el testamento abierto otorgado ante 5 testigos esta formalidad, la sanción es la nulidad del testamento. Para VIAL DEL RÍO, en caso que la simple noticia no deba cumplirse de for-ma específica da lugar a una indemnización de perjuicios. Por otra par-te, la interdicción sólo produce efectos respecto de terceros desde la inscripción de la sentencia que declara la interdicción en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces y una vez que se notifique al público por medio de 3 avisos publi-cados en un diario (art. 447). A su vez, la disolución de una sociedad co-lectiva civil podrá alegarse cuando se ha dado noticia de ella por medio de tres avisos publicados en un periódico del departamento o de la capi-tal de provincia (art. 2114 Nº 2).
2) Obligación de publicitar un acto o contrato a través de ins-cripción en registros: Algunos actos, para producir efectos respecto de terceros, como acontece también respecto de los derechos reales, requieren de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Así suce-de con el embargo de bienes inmuebles, que se debe inscribir en el Re-gistro de Hipotecas y Gravámenes, sin cuya inscripción el embargo es inoponible a terceros (art. 297 CPC). Del mismo modo sucede con la inscripción del acto o contrato en determinado registro público, como ocurre con las capitulaciones matrimoniales (art. 1723 inc. 2º) o la po-sesión efectiva (arts. 687 y 688).
3) Notificación a ciertas personas: Esta formalidad se exige en el art. 1902. Así, la cesión de derechos entre cedente y cesionario no pro-duce efecto contra el deudor ni los terceros no notificados. Ello también se exige en el art. 1611 para que la subrogación convencional afecte a terceros.
5.2.- Sanción a la inobservancia de las formalidades como vía de publicidad.
Por regla general, la sanción a la inobservancia de las formalidades por vía de publicidad es la inoponibilidad respecto de terceros.
6.- FORMALIDADES EXIGIDAS COMO VÍA DE PRUEBA O AD PROBATIONEM.
Son ciertas formas externas que se exigen para preconstituir una prue-ba respecto del acto o contrato que se ejecutó o celebró.
La formalidad vía de prueba más relevante, sin lugar a dudas, es la es-tablecida en el art. 1709 en los siguientes términos: “Deberán constar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de dos unidades tributarias.
No será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere de modo alguno lo que se exprese en el acto o contrato, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes, o al tiempo o después de su otorgamiento, aun cuando en algunas de estas adiciones o modificaciones se trate de una cosa cuyo valor no alcance a la referida suma.
170
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
No se incluirán en esta suma los frutos, intereses u otros accesorios de la especie o cantidad debida.”
6.1.- Sanción a la inobservancia de las formalidades a vía de prueba.
La inobservancia de estas formalidades lleva aparejado el rechazo de cualquier otro medio probatorio que no constituya a lo menos un princi-pio de prueba por escrito. Así, respecto de estas formalidades no se ad-mite la prueba de testigos.
7.- ACTOS SOLEMNES POR DETERMINACIÓN DE LAS PARTES.
La ley es la que da a un acto el carácter de solemne o no solemne. Las partes, sin embargo, pueden hacer solemne un acto que por exigencia de la ley no tiene tal naturaleza. Por ejemplo, si se pacta que la compra-venta de ciertos bienes muebles se celebrará por escrito (art. 1802). En este caso, la ley confiere a las partes el derecho a retractarse de la cele-bración del contrato. Lo mismo se contempla en el art. 1921, a propósi-to del contrato de arrendamiento.
Pero un acto solemne no es lo mismo por mandato de la ley que por vo-luntad de las partes. Mientras en el primer caso la omisión de las so-lemnidades acarrea la nulidad absoluta o inexistencia del acto, en el se-gundo caso el acto puede producir efectos aun cuando falten las solem-nidades, si se ejecutan hechos que importen renuncia de éstas.
La sanción para la infracción de la solemnidad acordada por las partes será la que ellas hayan determinado, en virtud del principio de la auto-nomía de la voluntad. En ningún caso será la nulidad.
171
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
XVII.- EFECTOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS
1.- EFECTOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS.
Los efectos consisten en los derechos y obligaciones que el acto jurídico genera y estos efectos alcanzan, por regla general, sólo al autor del ac-to o a las partes, porque él o ellas son los que con su voluntad han crea-do el acto.
Para estudiar los efectos del acto jurídico hay que distinguir los efectos que producen entre las partes y respecto de terceros.
2.- EFECTOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS ENTRE LAS PARTES.
Son partes las personas naturales o jurídicas que, personalmente o re-presentadas, concurren a formar el acto jurídico. De acuerdo a la ley, cada parte puede ser una o varias personas. Por otro lado, se le denomi-na autor a aquel que con su voluntad genera el acto jurídico unilateral.
Los efectos entre las partes, entonces, se rigen por el principio conteni-do en el art. 1545, que establece que “Todo contrato legalmente cele-brado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.”
Esta norma plantea la base del efecto de los contratos, que es un efecto relativo, es decir, en relación a las personas que han concurrido con su voluntad a darle nacimiento al acto.
El efecto relativo de los contratos significa en términos muy simples que el contrato es obligatorio y sólo produce efectos entre las partes que concurrieron con su voluntad a celebrarlo. Desde el punto de vista opuesto, el contrato para los terceros es res inter allios acta, es decir, no les alcanzan sus efectos, principio que se desprende de los arts. 1438, 1445 y 1545. Excepcionalmente un contrato puede afectar a ter-ceros.
El art. 1546 contiene el segundo principio de base en materia contrac-tual que rige los efectos de los contratos: “Los contratos deben ejecu-tarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la natu-raleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella.”
Los contratos, entonces, deben cumplirse de buena fe y, por lo mismo, las partes tienen que observar en ese cumplimiento leal otras obligacio-nes:
1) Las obligaciones que las partes expresamente hayan pactado.
2) Las obligaciones que emanan de la naturaleza del contrato.
3) Las demás obligaciones que la ley le impone.
4) Las obligaciones que emanan de la costumbre del lugar.
3.- EFECTOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS ENTRE TERCEROS.
172
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
La regla general es que el acto jurídico no afecte a los terceros que no han intervenido en su creación.
Se entiende por terceros a todas las personas que no han participado o que no han sido válidamente representadas en la creación del acto jurí-dico.
Hay dos tipos de terceros: terceros relativos y terceros absolutos.
3.1.- Terceros relativos o interesados.
Son terceros relativos o interesados aquellos individuos que pueden ser alcanzados por los efectos del acto o contrato en razón de las relaciones que mantienen con las partes.
Son terceros relativos:
1) Los sucesores o causahabientes: Son aquellos que adquieren un derecho proveniente de una de las partes, sea por acto entre vivos (transferencia) o por causa de muerte (transmisión).
Los causahabientes o sucesores no pueden recibir más derechos de los que su antecesor era dueño o podía transferirles o transmitirles.
Cuando se sucede por acto entre vivos, los derechos que se adquieren son por cesión, mientras que cuando se sucede por causa de muerte, los derechos se adquieren por sucesión por causa de muerte.
Por regla general, se sucede por acto entre vivos a título singular.
Por causa de muerte se puede suceder a título universal (heredero) o a título singular (legatario). Los herederos (regla general) son los conti-nuadores de la personalidad del causante y, por lo tanto, le suceden en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Los legatarios son aquellas personas a quienes el testador les ha dejado un bien determi-nado o les ha impuesto una obligación determinada.
2) Los acreedores comunes de las partes: Al lado de los causaha-bientes a título universal y a título singular se suele colocar a los acree-dores comunes o quirografarios, que no constituyen, en realidad, ni una especie ni otra de sucesores, como lo prueba el hecho de que no pueden perseguirse las deudas del autor en el patrimonio de esos acreedores. Pero tales acreedores, al igual que los causahabientes a título universal, están, en principio, obligados a respetar los actos del autor.
3.2.- Terceros absolutos.
Son aquellos que no se ven afectados por actos jurídicos celebrados por terceras personas, y constituyen la regla general. En esta situación se encuentran los acreedores de las partes, quienes son terceros respecto de los actos que celebre el deudor (doctrina moderna).
El art. 2465 consagra lo que se denomina el “derecho de prenda gene-ral”, que consiste en que al contraerse una obligación, cualquiera que ella sea, el deudor por el solo ministerio de la ley obliga para con su acreedor todos sus bienes presentes y futuros, muebles e inmuebles, con la sola excepción de los inembargables.
173
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Lo anterior no significa que el acreedor pueda entrar a interferir o in-tervenir en la administración de los bienes del deudor. Pero en ciertos casos excepcionales puede hacerlo:
1) Si el deudor comienza a ejecutar actos de enajenación de su patrimo-nio sabiendo el mal estado de sus negocios y estando consciente de que con esos actos va a caer o agravar su insolvencia, en este caso el acree-dor tiene la llamada acción pauliana o revocatoria, por cuya virtud el acreedor puede pedir al juez que revoque o deje sin efecto los actos y contratos celebrados con fraude de los acreedores.
2) Disponen los acreedores, además, de la acción oblicua o indirecta cuando el deudor pudiendo incrementar su patrimonio no lo hace o se comporta negligentemente, ya sea remitiendo o condonando créditos o no ejerciendo las acciones a que tenía derecho para cobrar esos crédi-tos e incrementar su patrimonio.
3) Dispone, además, de la acción de simulación, que es aquella que tie-nen los acreedores cuando el deudor finge celebrar actos jurídicos para perjudicarlos.
4.- LA REPRESENTACIÓN.
Del art. 1448 puede colegirse una definición de la representación, como aquella modalidad del acto jurídico en virtud de la cual un acto que es celebrado por una persona en nombre y a cuenta de otra, produce sus efectos directa e inmediatamente en la persona del representado, como si él mismo hubiera celebrado el acto o concurrido a él.
Hay, por lo tanto, una ficción, pues interviene la voluntad del represen-tante pero los efectos del acto se radican en el representado.
La doctrina mayoritaria considera a la representación como una modali-dad de los actos jurídicos. Cuando se celebra un acto jurídico, la volun-tad tiene que manifestarse. Esa voluntad puede manifestarse personal-mente o a través de otra persona.
La representación facilita el tráfico jurídico o la libre circulación de los bienes, pues permite celebrar un acto jurídico cuando hay imposibilidad para el interesado de encontrarse en el lugar en que el acto debe con-cluirse. Además, permite actuar a los sujetos que son incapaces.
Finalmente, la representación puede tener su origen en la voluntad de las partes o en la ley (art. 43). Hay casos en que el representante es de-signado por el juez, pero aquí no estamos ante una representación judi-cial, porque es la ley la que otorga la facultad para hacer la designa-ción, el juez sólo determinará quién desempeñará el cargo de represen-tante, como en el caso de los curadores dativos.
4.1.- Naturaleza jurídica de la representación.
La representación ha sido analizada desde distintos puntos de vista teó-ricos:
1) Teoría de la ficción (POTHIER): Se reputa que el representado ha manifestado su voluntad por mediación del representante, no siendo és-te, en cierto sentido, más que el vehículo de la voluntad de aquél.
Esta teoría ha sido abandonada sobre todo porque resulta impotente para explicar casos de representación legal, como el del demente y el
174
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
impúber. Es imposible admitir que el representante expresa la voluntad de éstos, ya que la ley les da precisamente tutor o curador porque care-cen de voluntad.
2) Teoría del nuncio, mensajero o emisario (SAVIGNY): Sostiene que el representante no es más que un mensajero, un portavoz que transmite más o menos mecánicamente la voluntad del representado, de manera que el contrato se celebra real y efectivamente entre éste y el tercero.
Esta teoría tampoco es satisfactoria. Decir que un representante es un simple mensajero es negarle su calidad de representante. Además, mal puede transmitir éste una voluntad que no existe, como en el caso del impúber o el demente.
3) Teoría de la cooperación de voluntades (MITTEIS): Dice que la representación se explica por la cooperación de voluntades del repre-sentante y del representado, concurriendo ambas a la formación del ac-to jurídico que sólo ha de afectar a este último.
Esta teoría ha sido repudiada por el sinnúmero de complicaciones a que da origen. Considera tantas distinciones y subdistinciones que sólo lo-gra hacer abstruso el problema de la representación. Por otro lado, no explica los casos anteriores de representación legal, ¿qué cooperación de voluntad cabe entre el demente y el impúber, que carecen de volun-tad, y el curador o tutor?
4) Teoría de la representación–modalidad del acto jurídico (LÉ-VY-ULLMAN): La representación es una modalidad del acto jurídico en virtud de la cual los efectos del acto celebrado por una persona (el re-presentante) en nombre de otra (el representado), se radican directa e inmediatamente en la persona del representado. Es decir, es la volun-tad del representante la que participa real y efectivamente en la cele-bración del acto jurídico, pero los efectos de este acto se van a producir en el representado.
Según los defensores de esta teoría, las modalidades son modificacio-nes introducidas por las partes o la ley en las consecuencias naturales de un acto jurídico. Ahora bien, lo natural y corriente es que las conse-cuencias del acto afecten a quien lo celebra, y como tratándose de la re-presentación ocurre que las consecuencias afectan a otro, resulta expli-cable que se la considere una modalidad del acto jurídico.
Esta teoría es criticada puesto que sería inexacta desde su punto de partida y carece de valor si se considera su contenido mismo, pues sus partidarios se han visto obligados a cambiar el tradicional concepto de modalidad (designación de un acontecimiento futuro, especificado por las partes, y de cuya realización dependen los efectos del acto). Se criti-ca también porque la modalidad introducida por la ley estaría basada en la voluntad presunta de las partes, y mal se puede hablar de volun-tad presunta de las partes, ya que éstos la manifiestan por hechos exte-riores.
ALESSANDRI señala que esta teoría se encuadra perfectamente dentro del sistema ideado por el CC (art. 1448).
4.2.- El mandato y la representación.
175
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador y, en general, man-datario (art. 2116).
Lo que debe tenerse presente es que el mandato y la facultad de repre-sentación son diferentes. En el mandato existe una relación contractual en virtud de la cual una de las partes resulta obligada a realizar deter-minado negocio, que le fue encomendado por la otra parte. El poder de representación, en cambio, es una manifestación de voluntad para que los actos de una persona puedan afectar a otra.
El mandato es una relación contractual que supone necesariamente el acuerdo de voluntades entre el mandante y el mandatario. El otorga-miento de poder, en cambio, es un acto jurídico unilateral, por el cual una persona confiere a la otra la facultad de representarla.
La representación es independiente del mandato; éste puede existir sin que haya representación, sin que el mandatario obre a nombre del man-dante, sino en el suyo propio, y a la inversa, puede haber representa-ción sin mandato, como en el caso de la representación legal o en la agencia oficiosa, que es un cuasicontrato en el cual una persona admi-nistra sin mandato los negocios de otra, contrayendo obligaciones con ésta y obligándola en ciertos casos.
La doctrina unánimemente señala que la representación es un elemento de la naturaleza del mandato.
La representación procede prácticamente en todos los actos jurídicos. La regla general es que se puede realizar cualquier acto jurídico por medio de un representante. Hace excepción a esto el testamento, el cual no admite representación, siempre deberá realizarse personalmen-te por el testador (art. 1004).
4.3.- Clasificación de la representación.
1) Representación legal o forzada: Es la que establece la ley.
Llámanse representantes legales las personas que, por mandato del le-gislador, actúan en nombre y por cuenta de otras que no pueden valer-se por sí mismas.
El art. 43 cita los casos más comunes de representantes legales de una persona: el padre o madre, el adoptante o su tutor o curador. Esta nor-ma no es taxativa, puesto que hay otros representantes. Así, en las ven-tas forzadas que se hacen por decreto judicial a petición de un acreedor en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente y el juez su representante legal (art. 671); en las enajenaciones que se hacen en una partición por conducto del partidor, se considera a éste representante legal de los vendedores y en tal carácter debe suscribir la correspondiente escritura (art. 659).
2) Representación voluntaria: Es aquella que emana de la voluntad de las partes.
Puede tener su origen en el contrato de mandato o en el cuasicontrato de agencia oficiosa (art. 2286). En este último caso se pueden dar dos situaciones: cuando el interesado ratifica todo lo obrado por el agente,
176
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
sería un caso de representación voluntaria, porque el interesado de pro-pia voluntad hace suyo todo lo obrado por el agente; pero si el interesa-do no ratifica y el negocio le ha resultado útil, debe realizar las obliga-ciones contraídas por el gerente (art. 2290), siendo un caso de repre-sentación legal, porque es la ley la que impone al interesado el cumpli-miento de la obligación contraída por el gerente en la gestión.
4.4.- Requisitos de la representación.
1) Declaración de voluntad del representante: El representante de-be declarar su propia voluntad, ya que es él quien contrata, como dice el art. 1448 es él quien ejecuta un acto a nombre de otra persona.
El problema se plantea en relación a determinar si quien concurre a la celebración del acto debe ser plenamente capaz. La doctrina y la juris-prudencia estiman que basta que el representante tenga capacidad re-lativa, pues el acto no va a comprometer su patrimonio, sino el del re-presentado, y la capacidad plena se exige cuando se comprometen los propios derechos (arts. 1581 y 2128).
Tratándose de la representación voluntaria, la que sólo puede emanar del mandato, la capacidad del representado puede influir en la eficacia del acto, no para los efectos de su anulación, sino para ligar al mandan-te.
En efecto, el mandato, como todo contrato, debe cumplir con los requi-sitos que establece el art. 1445. Si el mandante es incapaz, no puede consentir, y si otorga mandato, será nulo el contrato; la nulidad será ab-soluta o relativa, según la incapacidad del mandante. Y si es nulo el mandato y tal nulidad se declara judicialmente, no puede haber en defi-nitiva mandatario, y el que actúa como tal ejecuta actos que no compro-meten al mandante.
2) Contemplatio domini: El representante ha de manifestar de un modo inequívoco su intención de obrar en nombre y por cuenta de otro, y que la persona que contrata con el representante, si el acto es bilate-ral, participe de esa intención.
Es indiferente que la doble intención (del representante y del sujeto con quien se contrata) sea expresa o tácita. Además, no es necesario que se manifieste el nombre del representado, basta que se obre a nombre de otro.
3) El representante debe tener poder de representación: Esto es, la facultad dada por la ley o la convención para representar. Es lo que dice el art. 1448 y ratifica el art. 2160: “Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para represen-tarla...”.
4.5.- Efectos de la representación.
Todos los actos que el representante ejecute dentro de los límites del poder de representación serán oponibles al representado. Pero si exce-de su poder de representación, los actos serán inoponibles al represen-tado. Lo mismo sucede cuando el representante ejecuta actos habiéndo-se extinguido su poder de representación.
Hay ciertos casos en que actuando incluso el representante con su po-der extinguido, sus actos pueden obligar al representado, como sucede
177
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
cuando ha ignorado la extinción del mandato y contrata con terceros de buena fe (art. 2173).
4.5.1.- La ratificación.
Cuando el que se da por representante de otro sin serlo realmente o cuando se extralimita en sus poderes el representante verdadero, el re-presentado, en general, no queda afectado por el contrato concluido sin su poder o más allá de éste.
Pero nada impide que el representado voluntariamente apruebe lo he-cho por el representante y recoja para sí los beneficios y las cargas del contrato. Este acto del representante se denomina ratificación, la que nada tiene que ver con la ratificación como medio de sanear la nulidad relativa de un acto.
De esta manera, la ratificación se define como un acto jurídico unilate-ral en virtud del cual el representado aprueba lo hecho por el que se di-jo su representante o lo que éste hizo excediendo las facultades que se le confirieron.
La ratificación se puede dar tanto en la representación voluntaria (art. 2160) como en la representación legal, porque ella no se encuentra ex-presamente prohibida por la ley.
La ratificación puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando el repre-sentado en términos formales y explícitos manifiesta su voluntad de ha-cer suyo el acto ejecutado por el representante.
Es tácita cuando se desprende de cualquier hecho ejecutado por el re-presentado que manifieste en forma inequívoca la voluntad de aceptar lo que en su nombre se ha hecho, por ejemplo: si exige el cumplimiento de las obligaciones que derivan del contrato que ratifica.
Características de la ratificación:
i) Si el acto por ratificar es solemne, la ratificación también deberá ser solemne y deberán llenarse las mismas solemnidades que la ley exige para ejecutar el acto de que se trata.
ii) Como la ratificación es un acto unilateral, declarada la voluntad en cualquiera de las formas, la ratificación surte efectos, aun cuando no sea conocida y aun cuando no sea aceptada.
iii) Para que produzca sus efectos propios, basta únicamente la declara-ción de voluntad del representado, porque los actos unilaterales son aquellos que para generarse requieren de la manifestación de voluntad de una sola persona.
iv) La ratificación debe emanar necesariamente del representado, sus herederos o representantes legales y, en todo caso, el que ratifica debe tener capacidad suficiente para ejecutar el acto a que se refiere la rati-ficación.
v) La ratificación puede hacerse en cualquier tiempo, aun después de la muerte de la otra parte, del representante o del representado, si bien siempre debe emanar del representado o de sus herederos, porque ella es independiente del contrato a que se refiere.
178
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
vi) La ratificación una vez producida es irrevocable; no podría dejarse sin efecto por la sola voluntad del interesado, aunque la otra parte no la haya aceptado o siquiera conocido.
vii) Sólo podría dejarse sin efecto por causas legales o de común acuer-do, porque los actos jurídicos unilaterales (con excepción del testamen-to) no pueden dejarse sin efecto por la sola voluntad de su autor.
5.- EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DEL EFECTO RELATIVO DE LOS CONTRATOS.
Hay dos casos excepcionales en que la relatividad de los contratos se ve alterada: la estipulación en favor de otro y la promesa de hecho ajeno.
5.1.- La estipulación en favor de otro (art. 1449).
Los incapaces pueden actuar en la vida del derecho representados y al-gunos de ellos autorizados. La representación es, según algunos auto-res, una modalidad de los actos jurídicos por cuya virtud los efectos de los actos que ejecuta un tercero a nombre de otro, estando facultado por la ley o por el contrato, se radican en el patrimonio del representa-do y no en el patrimonio del representante. Una persona, entonces, pa-ra que pueda contratar en nombre de otra, debe ser su representante legal o convencional.
Puede darse el caso de excepción en que una persona contrata para otra sin ser ni su representante legal ni su representante convencional. La estipulación a favor de otro se puede definir como un contrato cele-brado entre dos partes, una de ellas llamada estipulante y la otra promi-tente, que tiene por finalidad hacer nacer derechos a favor de una ter-cera persona llamada beneficiario.
En este caso, el beneficiario no ha intervenido con su voluntad en el ac-to jurídico, pero tiene calidad de acreedor, y puede verse afectado por lo que convino el estipulante. En efecto, la ratificación que brinda este beneficiario produce como único efecto que hace irrevocable lo conve-nido por el estipulante.
5.2.- La promesa de hecho ajeno (art. 1450).
La promesa en el Derecho Civil es, por regla general, un contrato pre-paratorio solemne cuya formalidad es que debe constar por escrito (art. 1554). Sucede que una persona sin ser representante legal ni conven-cional de otro se compromete a que un tercero dará, hará o no hará al-guna cosa a favor de otro. ¿Es válida esa promesa? De eso trata la figu-ra de la promesa de hecho ajeno.
En realidad, no hay excepción al efecto relativo de los contratos, el ter-cero es totalmente ajeno a la promesa, no contrae obligación alguna a menos que medie su ratificación o confirmación. Para que el tercero se obligue necesariamente debe consentir, intervenir su voluntad, y en ese caso ya deja de ser tercero y pasa a ser parte.
Intervienen en esta figura tres personas: el promitente, el prometido o acreedor y el tercero, que ya vimos solamente se obliga en virtud de la ratificación. El promitente es el que pretende que el tercero dará, hará o no hará determinada cosa a favor del acreedor y, por su parte, el acreedor es aquel en cuyo favor se obliga el promitente.
179
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
6.- LA SIMULACIÓN.
Nuestro ordenamiento jurídico está sustentado en la noción básica de la voluntad real. Por lo tanto, por sobre la declaración de las partes debe prevalecer la intención íntima representada por una voluntad real y se-ria.
De ahí que el estudio de la simulación en términos muy generales se traduzca en determinar las consecuencias de la falta de sinceridad de la voluntad de las partes.
6.1.- Concepto.
La simulación consiste en aparentar una declaración de voluntad que no se desea, contando con la aquiescencia de la parte a quien esa decla-ración va dirigida.
El o los autores del acto jurídico a sabiendas han hecho declaraciones que no corresponden a la verdad, han fingido querer algo elaborando una apariencia de acto jurídico.
Esta falta de sinceridad la hace parecerse a la reserva mental, pero di-fiere de ésta en que la simulación produce efectos jurídicos. La reserva mental, sea que recaiga en un acto unilateral o bilateral, no produce efecto alguno, porque no influye en la validez del acto, puesto que se presume que la declaración de voluntad es seria. La simulación, en cambio, siempre vicia el acto, porque ambas partes están de acuerdo en celebrar un acto distinto del que aparece en la superficie (acto disimu-lado) o en no celebrar el que materialmente expresan (acto simulado). El acto simulado es ineficaz entre las partes, salvo que se trate de actos de Derecho de Familia, porque éstos no pueden dejarse sin efecto por la resciliación.
Por otra parte, el dolo se asemeja a la simulación en cuanto al hecho que éste también oculta un pensamiento secreto bajo una apariencia engañosa, pero se diferencia en que el dolo sólo está dirigido contra una de las partes, sea que lo fraguó la contraparte (bilateral) o un ter-cero (unilateral). La simulación, en cambio, es un acuerdo entre las par-tes con el ánimo de defraudar a un tercero o a la ley.
Finalmente, la simulación no solamente incide en los actos bilaterales, aunque es la regla general. También puede incidir en los actos jurídicos unilaterales recepticios, que suponen el conocimiento de la parte a quien va dirigida la declaración, como acontece en un contrato intuito personae (ejemplo: en la revocación del contrato de mandato).
6.2.- Contenido de la simulación.
El contenido de la simulación está dado por lo que se conoce como “teo-ría de la apariencia”.
En síntesis, en la simulación los contratantes se encuentran de acuerdo sobre las apariencias del acto, pero éstas no son sino apariencias, pues-to que llevan a cabo el acto en una forma distinta a como aparece en la realidad o bien no lo llevan a cabo en absoluto.
La apariencia puede definirse como “una declaración de voluntad que no es real, emitida por el acuerdo de las partes en tal sentido, con el ob-jeto de producir como fin engañoso la apariencia de un acto o contrato
180
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
que no existe en absoluto o que es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo” (FERRARA).
El acto simulado, en síntesis, es aquel en que se crea una apariencia fal-sa con el fin de engañar al público, induciendo a la comprensión equivo-cada de la verdad del hecho que se ha llevado a la práctica.
En estricto rigor, en la simulación existen dos actos jurídicos distintos: el aparente y el oculto o secreto; al acto aparente se le llama acto simu-lado y al secreto acto disimulado.
6.3.- Requisitos de la simulación.
Para que haya simulación deben concurrir los siguientes requisitos co-pulativos:
1) Disconformidad deliberada entre la voluntad interna y la voluntad declarada.
2) Acuerdo acerca de esta disconformidad.
3) Intención de engañar a terceros.
El solo hecho de celebrar secretamente un acto no es, en principio, ilíci-to, lo reprobable son los propósitos que persiguen las partes que fingen el acto. Lo ilícito, o el fraude en otras palabras, es ocultar la verdadera naturaleza del acto. A menudo la simulación constituye un fraude a la ley cuando se disfraza el acto para eludir una incapacidad o una ley prohibitiva.
En resumen, la simulación tiene por objeto dañar a terceros o ir en contra de la ley.
6.4.- Tipos de simulación.
6.4.1.- Simulación absoluta o relativa.
a) Simulación absoluta: Se presenta cuando el acto aparente carece de contenido real. El acto no encubre ninguna realidad.
Normalmente esta especie de simulación tiene un contenido netamente fraudulento y su objetivo es causar perjuicio a terceros, ya que la apa-riencia creada se utiliza para engañar o negar la satisfacción de una ex-pectativa legítima. Por ejemplo: cuando el deudor, para sustraer del embargo uno o varios de sus bienes, finge que los vende a un amigo y, pasado el peligro, éste le restituye estos bienes.
b) Simulación relativa: Se presenta cuando se celebra un acto diver-so del que verdaderamente desean las partes, a fin de que este acto quede oculto a los ojos de terceros.
Lo que caracteriza a esta simulación es que las partes celebran un acto real y verdadero, pero lo desfiguran bajo la forma de un contrato distin-to. En la mayoría de los casos se trata de donaciones (acto disimulado) que se disfrazan bajo la forma de un contrato oneroso conmutativo que es la compraventa (acto simulado), cuyo objetivo puede ser evadir im-puestos a las donaciones o el trámite de la insinuación.
En la simulación, sea absoluta o relativa, es esencial que el acto que aparece a los ojos de los terceros no sea el querido por las partes, y esa
181
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
es la razón por la cual el contrato simulado jamás puede tener valor en-tre las partes que lo celebraron (arts. 1707 y 1700 a contrario sensu). Es decir, el acto disimulado (contenido en escritura privada) prevalece sobre el acto simulado, el que puede estar contenido en una escritura privada o pública.
El contrato disimulado, entonces, no es anulable, porque la convención secreta tiene pleno valor entre las partes contratantes, por cuanto si las partes no infringen preceptos que puedan invalidar el acto, la autono-mía privada les permite celebrar los contratos que quieran en la forma que deseen. Si el acto celebrado por las partes se hace para defraudar a la ley o a los acreedores, aquel acto que se celebró es deseado por las partes y es plenamente eficaz entre ellas, con la salvedad que ese acto puede llegar a ser anulado mediante el ejercicio de la acción pauliana o por fraude a la ley.
6.4.2.- Simulación total o parcial.
a) Simulación total: El fraude afecta íntegramente al acto o contrato. En este caso, demostrada que sea la simulación, el acto o contrato si-mulado puede perder íntegramente su validez.
b) Simulación parcial: Recae sobre una o varias cláusulas del acto si-mulado o sobre algún elemento accidental del acto o contrato celebrado y no sobre la totalidad del acto. Por ejemplo: las contraescrituras no producen efectos contra terceros de buena fe.
6.4.3.- Simulación por interpósita persona.
Cuando no se está fingiendo el acto, no se encubre en realidad ni la na-turaleza del acto ni sus cláusulas ni condiciones, lo fingido es el interés de las personas que figuran como partes. En efecto, la interposición de personas puede ser lícita y es así, por ejemplo, en el mandato (art. 2151).
La interposición de personas es reprochable sólo cuando se utiliza como medio para ocultar la incapacidad legal o como medio para burlar los derechos de un tercero. Por ejemplo: en el art. 1796 se contiene la prohibición de celebrar una compraventa entre determinadas personas; a fin de eludir la prohibición se hacen dos compraventas sucesivas, una a un tercero y el tercero al otro cónyuge. También puede tener por ob-jeto sustraer bienes del derecho de garantía general de los acreedores. Por ejemplo: cuando se compra un bien por intermedio de un amigo y el bien se inscribe a nombre de éste, lo que se conoce como utilizar un “palo blanco” o un “medio pollo”.
6.5.- Efectos de la simulación.
La doctrina estima que la simulación por sí misma no es causal de nuli-dad, porque todo contrato que tenga causa y objeto ilícito obliga a aquellos que lo han convenido y la ley debe asegurar y proteger el res-peto a la palabra empeñada. Las contraescrituras producen efectos en-tre las partes, pero no respecto de terceros (art. 1707 inc. 1º).
Toda simulación supone el concurso de dos convenciones contradicto-rias a las cuales es imposible hacer producir efectos en forma simultá-nea y copulativa respecto de la misma persona. Es necesario, entonces, elegir, y para hacer esta elección es indispensable distinguir la relación de cada una de las partes con la otra y de las partes con los terceros.
182
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
6.5.1.- Efecto respecto de las partes.
Si la simulación es absoluta, el acto simulado es nulo de nulidad absolu-ta por falta de consentimiento. En cambio, si la simulación (relativa) se presenta como una oposición irreconciliable entre la voluntad declarada y la voluntad interna, entre las partes prevalece la voluntad interna.
El derecho de las partes de hacer prevalecer la voluntad interna se tra-duce en el ejercicio de la acción de simulación, ya que en el fuero in-terno el acto ostensible no tiene ningún valor; en cambio, para las par-tes el acto secreto o disimulado sí que es eficaz, pero será eficaz siem-pre y cuando esté acreditada la existencia del acto disimulado o secre-to.
6.5.2.- Efecto respecto de terceros.
Si los terceros están de buena fe, pueden adoptar la actitud que más sea conforme a sus intereses. A su arbitrio pueden entonces hacer valer el acto disimulado o el acto aparente.
Hay un principio básico cuando se trata de simulación respecto a terce-ros: los terceros de buena fe no pueden resultar perjudicados por los pactos secretos de las partes. De ahí que los terceros de buena fe pue-den aprovecharse del pacto secreto siempre y cuando éste les conven-ga, debiendo eso sí probar el acto secreto. Este principio se desprende del art. 1707.
Bien puede haber conflictos entre los terceros, porque a alguno de és-tos le puede convenir que se mantenga el acto ostensible con el fin de hacer valer sólo el acto secreto, y a otro tercero le puede convenir que se destruya el acto ostensible.
El CC no da reglas para resolver estos conflictos. La doctrina, aplicando los principios generales del derecho, estima que la balanza debe siem-pre inclinarse a favor de los terceros de buena fe. Por lo tanto, si hay dos terceros que están de buena fe se prefiere al que está en posesión de la cosa comprada (art. 1817); si hay uno de buena fe y otro de mala fe, debe preferirse al que está de buena fe.
6.6.- La acción de simulación.
El CC no ha instituido en parte alguna la acción de simulación. Para es-tudiar esta acción hay que comenzar distinguiendo si la simulación es absoluta o relativa.
Si la simulación es absoluta, la acción tendrá por objeto obtener que se declare que el acto aparente no existe. Por lo mismo, si no existe el ac-to, es inexistente por falta de consentimiento.
Si la simulación es relativa, la acción va a tener por objeto obtener que se declare cuál de los dos actos –aparente o secreto– es el verdadero.
Para efectos de la prueba de la simulación, hay que distinguir según si en el juicio tratan de establecer la existencia de la simulación las partes que han dado origen al acto simulado o los terceros que persiguen la declaración de simulación.
Como la simulación ilícita siempre importa la comisión de un delito ci-vil, los terceros pueden probarla por cualquier medio probatorio, inclu-so la prueba testifical. Si las partes extendieron una contraescritura,
183
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
ese instrumento es prueba eficaz para acreditar la simulación. Si el acto simulado consta en escritura pública se ha discutido si las partes pue-den desvirtuar las declaraciones contenidas en ella, y la discusión se funda en la prevención del art. 1700, el cual no contiene ningún precep-to que impida impugnar este instrumento por otro medio de prueba.
La escritura se puede impugnar por otros medios probatorios, pero no se puede acudir a la prueba testifical. A través de ella no se puede alte-rar en modo alguno lo que se expresa en el acto o contrato ni lo que ale-gue haberse dicho antes o al tiempo después de su otorgamiento, aun cuando en alguna de estas modificaciones se trate de una cosa cuyo va-lor no alcance a la suma referida en el art. 1709 inc. 2º.
La acción de simulación no es prescriptible para una parte de la doctri-na. Se dice que sólo prescribiría la acción por la prescripción adquisiti-va de la cosa por la persona que la adquiriera o basándose en el contra-to simulado u ostensible, o bien por la prescripción de la acción de nuli-dad absoluta o relativa si el acto se encontrare viciado de ese modo. Por el contrario, para VIAL DEL RÍO la acción de simulación sí prescribe: si es personal prescribirá en 5 años, pero si emana de un hecho ilícito su tiempo se reduce a 4 años.
XVIII.- INEFICACIA DEL ACTO JURÍDICO EN GE-NERAL, Y EN PARTICULAR LA INEXISTENCIA
184
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
1.- INEFICACIA DEL ACTO JURÍDICO.
Las ineficacias son aquellas causales por las cuales el acto no produce los efectos queridos por su autor.
En Chile se distingue entre la ineficacia en sentido amplio y en sentido restringido.
1.1.- Ineficacia en sentido amplio.
Un acto jurídico es ineficaz en sentido amplio, cuando no genera sus efectos propios o deja de producirlos por cualquier causa, sea ésta in-trínseca o inherente a la estructura del acto mismo (nulidad e inexisten-cia), sea que dicha causa consista en un hecho extrínseco o ajeno a él.
Cuando la causa que priva de efectos al acto consiste en un defecto in-trínseco hay invalidez del acto; la ineficacia resulta, pues, consecuencia de la invalidez.
1.2.- Ineficacia en sentido estricto.
Supone un acto jurídico existente y válido, pero que no produce efectos o queda privado de ellos a consecuencia de un hecho posterior a la eje-cución o celebración del acto, ajeno al acto mismo, como por ejemplo: la resolución, la revocación, la caducidad, la inoponibilidad, etc.
1.3.- Clasificación de las ineficacias.
Las clasificaciones más importantes son las siguientes:
1) Ineficacias absolutas y relativas: Son absolutas o generales las ineficacias que se producen respecto de toda persona. Así por ejemplo, se señala que la inexistencia es una ineficacia absoluta. A su vez, son relativas las ineficacias que se producen sólo respecto a una o ambas partes del acto o contrato.
2) Ineficacias iniciales y posteriores: Son ineficacias iniciales las que afectan a los negocios jurídicos desde su nacimiento. En virtud de ellas, el acto jurídico sólo tiene la apariencia de tal o se encuentra in-completo. En cambio, en las ineficacias posteriores el acto o sus efectos se ven alcanzados por circunstancias sobrevinientes a su nacimiento.
3) Ineficacias automáticas y provocadas: Son ineficacias provoca-das las que requieren de legitimación activa y sentencia judicial, como la nulidad o la condición resolutoria tácita. Además, las ineficacias pro-vocadas son claudicantes, es decir, en ellas el acto nace eficaz, pero el ordenamiento jurídico permite impugnarlo. En cambio, son ineficacias automáticas las que operan de pleno derecho o ipso iure, como sucede con la condición resolutoria ordinaria, el pacto comisorio calificado (ex-cepto el que opera en la compraventa por el no pago del precio) o la inexistencia, sin perjuicio de lo cual estas ineficacias pueden ser decla-radas por el juez.
4) Ineficacias estructurales y funcionales: Son ineficacias estructu-rales las que obedecen al proceso de formación del contrato. En cam-bio, son ineficacias funcionales las que atienden a la finalidad o a las consecuencias que éste produce, como sucede por ejemplo con un con-trato simulado ilícito o un contrato fraudulento.
185
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
5) Ineficacias internas y externas: Las ineficacias internas afectan a algún elemento de la estructura del contrato. En cambio, las ineficacias externas derivan de la contravención de los efectos del acto respecto de una norma o del ordenamiento jurídico en su conjunto.
2.- TEORÍA DE LA INEXISTENCIA.
El origen de la teoría de la inexistencia se atribuye al jurista alemán ZA-CHARIAE, y se extendió rápidamente a Francia y fue propugnada por autores como DEMOLOMBE, JOSSERAND, AUBRY y RAU, LAURENT, entre otros. Dicha teoría se planteó para evitar matrimonios entre per-sonas del mismo sexo, pero luego se erigiría como una teoría general aplicable a los contratos. Los matrimonios entre personas del mismo sexo no eran inválidos, ya que en ellos no se estaba presente ante nin-guna causal de nulidad, como falta de capacidad, impedimentos, volun-tad no exenta de vicios, etc. Entonces, ante la imposibilidad de recurrir a la nulidad, por ser ésta de derecho estricto, la doctrina crea la teoría de la inexistencia. Así, conforme a esta doctrina el acto jurídico para na-cer a la vida del Derecho debe cumplir ciertos requisitos de existencia, sin los cuales no produce efecto alguno.
En el Derecho Comparado la extrema rigidez de la teoría de la nulidad, producto de ser considerada como de Derecho estricto, llevó a un exor-bitante desarrollo de la teoría de la inexistencia. Pero esta teoría, por su falta de rigor científico, fue absorbida por la nulidad absoluta o de pleno derecho. De esta forma, la teoría de la inexistencia no desapare-ció, sino que fue adoptada por los distintos ordenamientos jurídicos a través de la teoría de la nulidad absoluta y los casos de nulidad fueron absorbidos por la nulidad relativa.
2.1.- Concepto de inexistencia.
La inexistencia es una ineficacia que afecta a los actos o contratos cele-brados con omisión de uno o más requisitos de existencia.
Para los que se inclinan a favor de la teoría de la inexistencia, serían causales de ésta las siguientes:
1) Falta de voluntad o de consentimiento.
2) Falta de objeto.
3) Falta de causa.
4) Omisión de las formalidades por vía de solemnidad.
5) Error obstáculo.
2.2.- La inexistencia en el Derecho Civil chileno.
En nuestro Derecho, la inexistencia no está regulada expresamente y la doctrina no termina de ponerse de acuerdo respecto de su aceptación.
2.2.1.- Postura de los que piensan que nuestro Derecho acoge la inexistencia.
Sus principales exponentes son CLARO SOLAR, PESCIO, ROSSEL, VIAL DEL RÍO y RODRÍGUEZ GREZ. Sus argumentos son los siguientes:
186
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
1) La ausencia de efectos en un determinado acto jurídico no es sinóni-mo de nulidad, ya que un acto o contrato sujeto a condición resolutoria es perfectamente válido, y deja de producir efectos desde que la condi-ción se cumple; o la asignación hecha en un testamento en cuyo otorga-miento se han observado todas las prescripciones legales, deja de pro-ducir efectos a favor del asignatario que fallece antes que el testador. Por lo tanto, no siempre el hecho de que un acto o contrato no produzca efectos va a ser consecuencia de la nulidad.
2) El art. 1681 no excluye a la inexistencia, pues señala que “es nulo to-do acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley pres-cribe para el valor del mismo acto o contrato”. Este artículo se refiere a la falta de alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del acto, mas no para su existencia; por lo tanto, no excluye a la inexisten-cia como sanción. En el mismo sentido, el art. 1444, cuando se refiere a los elementos de la esencia, dice que el acto o no produce efecto alguno (inexistencia) o degenera en otro.
3) Si bien el art. 1682 señala que son causales de nulidad absoluta los actos ejecutados por los absolutamente incapaces y la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos en consideración a la naturaleza de ellos, y sabemos que en doc-trina los actos de los absolutamente incapaces y la omisión de las for-malidades por vía de solemnidad son causales de inexistencia, ello no obsta, sin embargo, a que en otras situaciones exista la sanción de la inexistencia. Además, señala CLARO SOLAR que como los incapaces absolutos pueden aparentemente consentir, la ley expresamente decla-ra que adolece de nulidad absoluta ese acto.
4) Nuestro CC en diversos artículos recepciona la doctrina de la inexis-tencia:
a) El art. 1701 señala que “la falta de instrumento público no puede su-plirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad; y se mirarán como no ejecutados o celebrados…”. Es decir, serán inexistentes.
b) El art. 1443 dispone que el contrato “es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil”. Es decir, es inexistente.
c) El art. 1809, a propósito del contrato de compraventa, señala que “en caso de no convenirse precio, no habrá venta”, es decir, si falta el pre-cio, sencillamente no existe el contrato de compraventa.
d) El art. 1814 reitera la idea anterior, señalando que cuando falta la cosa vendida ese contrato de compraventa no produce efecto alguno, es decir, es inexistente.
e) El art. 2055, a propósito del contrato de sociedad, expresa que “no hay sociedad. si cada uno de los socios no pone alguna cosa en común”. Es decir, si no existe aporte de cada uno de los socios, el contrato de so-ciedad es inexistente.
5) El art. 6º Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas dice que “No existe la sociedad en cuya constitución se haya omitido el otorgamiento de la escritura social, o la oportuna inscripción o publicación de su ex-tracto, ni la reforma en que se haya incurrido en similares omisiones”.
187
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Es evidente que esta norma especial tiene un alcance restringido, pues se aplica sólo a las sociedades anónimas. Sin embargo, y por aplicación del art. 22 CC que dispone que “los pasajes obscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes”, cabría llegar a la conclusión que el art. 6º de la ley citada contribuye a ilustrar sobre el real sentido y alcance de las disposiciones del CC, de las cuales se extrae razones para afirmar que la inexistencia encuentra acogida en dicho cuerpo nor-mativo (VIAL DEL RÍO).
6) El CC reglamenta la nulidad como un modo de extinguir las obliga-ciones. No podría haberse referido a la inexistencia, pues el acto inexis-tente no engendra obligaciones (CLARO SOLAR).
2.2.2.- Postura de los que piensan que nuestro Derecho no acoge la inexistencia.
Sus principales exponentes son ALESSANDRI, SOMARRIVA, FABRES, BARROS ERRÁZURIZ, DUCCI, LEÓN y LARRAÍN RÍOS. Sus argumen-tos son los siguientes:
1) El CC no regula de forma orgánica la doctrina de la inexistencia, to-davía más, no la contempla como sanción ni tampoco regula sus conse-cuencias; en cambio, el CC en el Libro IV, Título XX intitulado “De la nulidad y la rescisión”, establece los efectos que produce la omisión de un requisito que la ley exige para que un acto jurídico exista y tenga va-lidez.
2) El art. 1681 inc. 1º señala que “Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mis-mo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las par-tes.” En esta disposición no se hace referencia alguna a la inexistencia.
3) El art. 1682 inc. 1º in fine señala que “y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.” Sabemos que en doctrina la omi-sión de formalidades por vía de solemnidad es causal de inexistencia del acto o contrato, mas el CC señala expresamente que es causal de nulidad absoluta; por lo tanto, el Código de BELLO no contempla la san-ción de la inexistencia.
4) El art. 1682 inc. 2º dispone que “Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces.” En doctri-na, los actos de las personas privadas totalmente de razón, como son los dementes, son inexistentes, pero el CC en esta disposición está di-ciendo otra cosa, pues señala que los actos y contratos de los absoluta-mente incapaces son nulos de nulidad absoluta. Por lo tanto, ésta es otra razón para señalar que el CC no incluyó dentro de sus normas a la inexistencia como sanción civil.
5) DUCCI considera que carece de lógica la oposición entre actos ine-xistentes y actos nulos. Señala que no puede haber un acto inexistente, es una contradicción de términos. Si se ha emitido una declaración de voluntad en vista de producir un efecto jurídico, el acto existe; el pro-blema que se presenta es saber si ha cumplido los requisitos de forma y de fondo para producir efectos. Si no es así, el acto no es inexistente, es nulo. Agrega DUCCI que la noción de inexistencia es incierta e inútil,
188
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
recordando que, por lo demás, nuestra Corte Suprema ha fallado que se confunden los efectos de la carencia de requisitos de existencia y de va-lidez.
3.- PARALELO ENTRE LA INEXISTENCIA Y LA NULIDAD.
a) El acto jurídico inexistente es aquel en que falta uno o más requisitos de existencia. En cambio, el acto jurídico nulo es aquel en que falta uno o más requisitos de validez.
b) El acto jurídico inexistente no puede producir ningún efecto. En cam-bio, el acto jurídico nulo produce todos sus efectos mientras no se de-clara la nulidad judicialmente.
c) La inexistencia se produce de pleno derecho. En cambio, la nulidad requiere de sentencia judicial que la declare.
d) El acto jurídico inexistente no puede sanearse por el transcurso del tiempo, ni por la confirmación de las partes. Ello se debe a que la ine-xistencia es imprescriptible. En cambio, los actos jurídicos anulables se pueden sanear por el transcurso del tiempo y los actos que adolecen de nulidad relativa son confirmables.
e) La inexistencia puede ser alegada por cualquiera persona. En cam-bio, en la nulidad se debe distinguir si es absoluta o relativa.
f) La nulidad sólo produce efectos respecto de la parte a cuyo favor se declara (art. 1690). En cambio, la inexistencia produce efectos respecto de todos.
g) La nulidad es de derecho estricto, ya que requiere de disposición ex-presa de ley para operar. En cambio, la inexistencia se produce por el solo hecho de faltar un requisito de existencia.
h) Es posible la conversión del acto nulo. Pero no la conversión de un acto inexistente.
XIX: LA NULIDAD EN GENERAL
1.- CONCEPTO DE NULIDAD.
189
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Conforme a lo señalado en el art. 1682 inc. 1º, la nulidad es la sanción legal establecida por la omisión de los requisitos o formalidades que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en considera-ción a la naturaleza de ellos o según su especie o a la calidad o estado de las partes que en él intervienen y que consiste en el desconocimiento de sus efectos jurídicos como si nunca se hubiesen ejecutado.
También es posible definir en forma más precisa a la nulidad como la privación de los efectos de un acto jurídico en consideración a que no se respetó la regulación legal de su estructura o proceso de formación.
2.- CARACTERÍSTICAS DE LA NULIDAD.
a) La nulidad es una sanción civil: La nulidad para la teoría clásica es una sanción civil, por cuanto priva al acto jurídico de sus efectos re-trotrayéndolos al momento anterior a su celebración.
b) La nulidad es de derecho estricto: La nulidad debe estar expresa-mente establecida en la ley, sus reglas no pueden ser alteradas por la voluntad del autor o de las partes que celebraron el acto jurídico y no admite su aplicación por analogía.
c) La nulidad es una medida destinada a prestar protección a los incapaces evitando que éstos actúen sin el cumplimiento de de-terminados requisitos.
d) La nulidad es irrenunciable: La nulidad no puede renunciarse an-ticipadamente. Sin embargo, como se verá, la nulidad relativa admite confirmación después de que ha acaecido el vicio (art. 1469).
e) La nulidad, en determinada circunstancia, opera como un mo-do de extinguir las obligaciones (art. 1567 inc. 2º Nº 8). Se ha cri-ticado la redacción de la disposición precedente, ya que lo que se anula no es la obligación, sino el contrato.
f) La nulidad, sea absoluta o sea relativa, produce los mismos efectos.
3.- CLASIFICACIÓN DE LA NULIDAD.
3.1.- Nulidad total y parcial.
a) Nulidad total: Afecta al acto o contrato en su conjunto, alcanzando todas las cláusulas de éste, como sucede con la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o acto inmoral (art. 1467 inc. 3º).
b) Nulidad parcial: Afecta a ciertas disposiciones o cláusulas del acto o contrato, dejando a éste plenamente válido.
Nuestro Derecho no regula la nulidad parcial, pero la doctrina la des-prende de algunas normas aisladas del CC (arts. 149, 966, 1058 a 1061, 1105, 1107 y 2344).
Por otra parte, la doctrina exige, para que opere la nulidad parcial, que la cláusula que adolece del vicio de nulidad no debe afectar a un ele-mento de la esencia del acto o contrato y debe ser independiente o au-tónoma del resto del acto o contrato.
3.2.- Nulidad expresa y tácita.
190
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
a) Nulidad expresa: Es aquella que se señala como sanción frente a la omisión de determinados requisitos del acto o contrato.
b) Nulidad tácita: Es la que se desprende de la aplicación de ciertos principios generales, como ocurre con el juego de los arts. 10, 1466 y 1682.
3.3.- Nulidad originaria y derivada.
a) Nulidad originaria: Es aquella que afecta al acto o contrato al tiem-po de su celebración.
b) Nulidad derivada o sobrevenida: Es la que se produce de un acto que en principio o en su origen fue plenamente válido, pero por una in-fracción posterior a su celebración se transforma en un acto nulo. En nuestro Derecho no hay muchos casos de nulidad derivada, como el es-tablecido en el art. 1809.
3.4.- Nulidad absoluta y relativa.
Es sin lugar a dudas la distinción fundamental en materia de nulidad. La gran diferencia entre estas nulidades es que una mira al interés pri-vado y la otra al interés público.
Pero a pesar de que las normas de la nulidad regulan el acto jurídico y son de orden público, la autonomía privada juega un rol importante, aunque ex post, en la nulidad relativa. Ello se debe precisamente a que la nulidad se ordena en torno a la protección de un interés privado o público, lo que también determina las causales que la producen, los su-jetos que pueden solicitarla y sus formas de saneamiento.
4.- LA ACCIÓN DE NULIDAD.
Para que la nulidad surta efecto debe ser declarada judicialmente. Para ello es posible solicitar la nulidad mediante una acción de nulidad, pero sólo en la medida que se tenga legitimidad activa. De esta forma, la ac-ción de nulidad pueden ejercerla todos aquellos que tienen derecho a su declaración, según se trate de nulidad absoluta o relativa.
La acción de nulidad se debe entablar en juicio ordinario, ya sea en la demanda, de solicitarla el demandante, o en la reconvención, en caso que la alegue el demandado. Ello se debe a que la doctrina y la jurispru-dencia dudan sobre si la nulidad puede oponerse como excepción pe-rentoria en un juicio de lato conocimiento. Por lo que, en juicio ordina-rio, el demandado deberá oponer la nulidad como excepción y reconve-nir de nulidad.
Sin perjuicio de ello, la nulidad se puede oponer como excepción en el juicio ejecutivo, conforme al art. 464 Nº 14 CPC. La sentencia judicial firme que declare la nulidad, en juicio ejecutivo, produce el efecto de cosa juzgada, salvo que se acoja la reserva de acciones y de excepcio-nes de los arts. 473 y 478 inc. 2º CPC.
Por otra parte, la acción de nulidad es incompatible con otras acciones de ineficacia. Por ello, sólo se pueden entablar acciones de ineficacia unas en subsidio de las otras, pero no en forma conjunta.
Las características de la acción de nulidad son:
191
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
a) La acción de nulidad es personal, porque emana de un derecho sub-jetivo personal (art. 578).
b) La acción de nulidad es patrimonial.
c) La acción de nulidad no es renunciable en forma anticipada (art. 1469). La nulidad relativa se puede ratificar, pero no la nulidad absolu-ta que sólo puede sanearse por el transcurso del tiempo. De esta forma, es posible renunciar a la nulidad relativa, pero sólo una vez que ella se haya producido.
d) Esta acción puede dirigirse en contra de las siguientes personas:
i) En contra del otro contratante.
ii) En contra de ambos contratantes si la entabla un tercero, como si so-licita la nulidad absoluta el que tiene interés.
5.- EFECTOS DE LA NULIDAD.
Tanto la nulidad absoluta como la nulidad relativa producen los mismos efectos.
Algunos aspectos relevantes en torno a los efectos de la nulidad:
a) En Chile, para que la nulidad produzca efectos se requiere de senten-cia judicial ejecutoriada que la declare (arts. 1683, 1684, 1687, 1689 y 1567 inc. 2º Nº 8).
b) La nulidad tiene efectos relativos. El juicio de nulidad puede seguirse entre las partes y las personas a quienes afecta. De esta manera, el jui-cio se puede seguir entre los que pueden demandar de nulidad –ambas partes, una de ellas, el autor o un tercero– y aquellos que pueden ser demandados de nulidad, es decir, una de las partes o ambas.
Pero, conforme al art. 1690, cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprove-chará a las otras.
c) Efecto expansivo de la nulidad. Sin perjuicio de lo señalado prece-dentemente, la nulidad excepcionalmente tiene un efecto que la doctri-na denomina expansivo.
Como destacan algunos autores, la nulidad, como sucede con el acto ju-rídico y la sentencia judicial en no pocos casos, tiene un efecto expansi-vo o absoluto, que va más allá de las partes en consideración a las que se pronuncia.
La denominada nulidad refleja, figura que ha sido acogida por nuestra jurisprudencia como destaca DOMÍNGUEZ ÁGUILA, produce un efecto anómalo. La nulidad refleja se ha aplicado respecto de solemnidades propiamente tales, y trae aparejada necesariamente la nulidad del acto jurídico.
Por otra parte, la inobservancia de requisitos de forma en las formalida-des propiamente tales puede no afectar al contenido del acto o contra-to. Así, un contrato consensual celebrado en una escritura pública nula subsiste como instrumento privado. Pero ello no acontece respecto de un contrato solemne, como una compraventa de bienes raíces. En este caso, como señala DOMÍNGUEZ ÁGUILA, existe una vinculación entre
192
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
negocio y contenido tal que la nulidad de aquél genera la ineficacia de éste.
Para analizar los efectos de la nulidad del acto jurídico se debe distin-guir entre las partes y los terceros.
5.1.- Efectos de la nulidad inter partes.
En nuestro Derecho, para determinar los efectos que produce la nuli-dad entre las partes, se debe distinguir según si se han cumplido o no las obligaciones que emanan del acto jurídico. Pero además de haberse cumplido con el acto jurídico, debe distinguirse según si se ha cumplido en forma total o parcial.
5.1.1.- Efectos de la nulidad si no se han cumplido las obligacio-nes nacidas del acto o contrato nulo.
En dicho caso, no procede la restitución por cuanto no hay nada que restituir. De este modo, la nulidad opera como un modo de extinguir las obligaciones (art. 1567 inc. 2º Nº 8), y se opondrá al cumplimiento de la obligación.
5.1.2.- Efectos de la nulidad si se han cumplido las obligaciones nacidas del acto o contrato nulo, ya sea total o parcialmente.
El efecto de la nulidad, si se ha cumplido alguna obligación del contrato ineficaz, es restituir a las partes al estado anterior, es decir, la nulidad opera con efecto retroactivo.
Las prestaciones de las partes, conforme al art. 1687 inc. 1º, se rigen por las reglas de las prestaciones mutuas (arts. 904 a 915).
Excepcionalmente, hay algunos casos en los cuales no se produce el efecto de retrotraer a las partes al estado anterior:
1) El autor o parte no tiene derecho a exigir la restitución cuan-do ha cumplido por un objeto o causa ilícita a sabiendas (arts. 1687 inc. 1º y 1468): De esta forma, si se declara nulo absolutamente el acto por ilicitud del objeto o de la causa, la restitución de las cosas al estado anterior no permite que se recupere lo dado o pagado por el que cumplió la obligación sabiendo del objeto o causa ilícita que afectaba de nulidad al acto o contrato. Esta norma es una aplicación del principio de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo o torpeza.
2) El contratante de buena fe no está obligado a restituir los fru-tos percibidos en el tiempo intermedio entre la celebración del acto o contrato y la declaración de la nulidad.
3) El que contrata con un incapaz sin los requisitos que la ley exige, no tiene acción de reembolso (art. 1688 inc. 1º): El derecho a ser restituido al estado anterior no comprende lo recibido por el inca-paz en virtud del contrato, salvo que se pruebe que éste se ha hecho más rico. El fundamento de la disposición precedente es proteger al in-capaz de los efectos de la nulidad.
Los requisitos para que opere esta excepción son:
a) El contrato haya sido declarado nulo por omisión de los requisitos o formalidades que se exigen para que el incapaz pueda actuar en la vida jurídica.
193
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
b) El deudor haya pagado en virtud del contrato celebrado con el inca-paz.
c) El incapaz no se haya hecho más rico con lo recibido. El art. 1688 inc. 2º señala expresamente los criterios conforme a los cuales se debe entender que el incapaz se ha hecho más rico:
i) Cuando las cosas pagadas o las adquiridas con lo pagado le hubieren sido necesarias. El art. 1688 inc. 2º no señala qué se entiende por la ex-presión “le hubieren sido necesarias”, por lo que ello deberá ser deter-minado por el juez en cada caso. Sin embargo, conforme a los arts. 1750 inc. 2º y 2291, se entiende como necesario lo que se hubiese des-tinado al pago de las deudas del menor (PESCIO).
ii) Cuando las cosas pagadas o adquiridas por medio de ellas no le hu-bieren sido necesarias al incapaz, pero subsistan y él desee retenerlas.
La doctrina no termina en ponerse de acuerdo en la determinación del contenido de la obligación de restituir. Para algunos autores (CLARO SOLAR) la excepción opera respecto del menor que se ha hecho más ri-co, por lo tanto, la restitución debe ser equivalente al monto de su enri-quecimiento.
En cambio, para ALESSANDRI BESA la restitución debe efectuarse de acuerdo a la regla general; en consecuencia, se debe restituir todo lo recibido.
4) No hay derecho a repetir por lo pagado en virtud de una obli-gación natural (art. 1470 Nº 1 y 3): En caso que el deudor pague o cumpla una obligación natural, dará derecho al acreedor a retener lo dado o pagado en razón de ella.
5.2.- Efectos de la nulidad respecto de terceros.
Una vez declarada la nulidad por sentencia judicial ejecutoriada, se concede acción reivindicatoria contra los terceros poseedores, estén o no de buena fe (art. 1689).
En virtud de los arts. 3º y 1690, la nulidad sólo afectará a las partes, por lo que la acción reivindicatoria se deberá entablar conjuntamente con la demanda de nulidad. De esta forma, la nulidad afectará, a través de la acción reivindicatoria, a los terceros que forman parte del juicio de nulidad.
Sin perjuicio de lo anterior, existen excepciones en virtud de la cuales no se puede afectar a los terceros a través de la acción reivindicatoria:
a) Cuando el tercero, antes de ser demandado de reivindicación, ha ad-quirido el dominio de la cosa por la prescripción adquisitiva. En dicho caso, el demandado podrá oponer la excepción de prescripción y, ade-más, podrá reconvenir de prescripción (art. 2492).
b) Cuando los contratos de compraventa y permuta se rescinden por le-sión enorme, el vendedor que obtiene la declaración de nulidad no tiene acción contra terceros adquirentes. De esta forma, si el comprador ha enajenado a terceros, la enajenación subsiste.
Es el comprador el que está obligado a restituir la cosa purificada de gravámenes, conforme al art. 1895. Es más, si el comprador enajenó la cosa, ya no se podrá pedir la rescisión conforme al art. 1683.
194
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
c) Cuando opera la rescisión del decreto de posesión definitiva en la muerte presunta (art. 94 Nº 4). Como en el supuesto anterior, la resci-sión del decreto de posesión definitiva no otorga acción contra terceros adquirentes.
Sin embargo, la revocación de la posesión provisoria, conforme al art. 90, producirá la restitución de los bienes al ausente, aun respecto de terceros.
d) Cuando se dicta la sentencia que declara la indignidad para suceder (art. 976). Al igual que en los casos anteriores, la indignidad no concede acción contra terceros adquirentes de buena fe.
e) Cuando se acogen las acciones que emanan de los arts. 1187, 1425 y 1432. Ello se debe a que en realidad estas acciones no son de nulidad, sino de inoponibilidad por lesión a las asignaciones forzosas.
6.- LA CONVERSIÓN DE LOS ACTOS NULOS.
Por medio de esta figura se otorga reconocimiento legal y, por ende, ciertos efectos jurídicos, a un acto o contrato que es nulo conforme a las reglas generales.
La conversión no está regulada de forma expresa en nuestro Derecho. Pero, conforme a la mayoría de la doctrina, es posible aplicar esta figu-ra a través de disposiciones aisladas.
En virtud de la conversión se reconocen ciertos efectos a un acto jurídi-co nulo que sobrevive adoptando una forma distinta a la originalmente acordada.
6.1.- Requisitos para que opere la conversión.
a) El acto declarado nulo debe contener todos los elementos constituti-vos del nuevo acto válido.
b) El nuevo acto o contrato debe producir el mismo beneficio económico que el autor o las partes persiguieron con el acto o contrato declarado nulo.
6.2.- Casos de conversión en nuestra legislación.
a) En materia de sociedad de hecho. Estas sociedades son las que no cumplen con algún requisito de forma exigido por la ley para la consti-tución de una sociedad colectiva civil o comercial.
Estas sociedades tienen la particularidad que, a pesar de ser nulas, sub-sisten respecto de los terceros que de buena fe contraten con ellas. Las sociedades de hecho están reguladas en los arts. 2057 y 2058 CC y en el art. 363 CCo.
b) El instrumento público defectuoso por incompetencia del funcionario o por otra falta en la forma, valdrá como instrumento privado si estuvie-re firmado por las partes (art. 1701 inc. 2º).
De esta forma, pese a que el instrumento se ve afecto a un vicio de nuli-dad, puede subsistir como instrumento privado.
7.- CASOS DE NULIDAD CONTEMPLADOS EN LEYES ESPECIA-LES.
195
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Los efectos de la nulidad del Derecho Minero son diferentes a los gene-rales. De esta forma, la declaración de nulidad del acto de concesión só-lo otorga derecho a corregir la sentencia y el plano de concesión de mensura de la pertenencia (art. 98 inc. 1º CM).
Sin perjuicio de ello, la nulidad por fraude o dolo en la mensura de la pertenencia produce los efectos generales, es decir, la extinción de la pertenencia.
Por otra parte, el matrimonio putativo altera los efectos normales de la nulidad en el matrimonio (art. 51 LMC). Así, el matrimonio nulo, que ha sido celebrado o ratificado ante el Oficial del Registro Civil, produce los mismos efectos civiles del matrimonio válido respecto del cónyuge que de buena fe y con justa causa de error lo contrajo.
El matrimonio putativo tiene la particularidad de hacer inoponible la nulidad no sólo respecto del contrayente de buena fe, sino también res-pecto de terceros.
XX.- LA NULIDAD ABSOLUTA
1.- CONCEPTO DE NULIDAD ABSOLUTA.
196
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
La nulidad absoluta es la sanción impuesta por la ley a la omisión de re-quisitos prescritos para el valor de un acto o contrato en consideración a la naturaleza de ellos y no al estado o calidad de las personas que lo ejecutan o celebran (arts. 1681 y 1682 inc. 1º).
2.- CARACTERÍSTICAS DE LA NULIDAD ABSOLUTA.
a) La nulidad absoluta es de orden público y se basa en el interés general: La nulidad absoluta afecta a un acto jurídico en razón del inte-rés general.
Como consecuencia de ello, no admite saneamiento por convalidación o ratificación, a diferencia de la nulidad relativa.
b) La nulidad absoluta, como sucede con la nulidad relativa, exi-ge una sentencia judicial ejecutoriada para producir efectos.
c) La nulidad absoluta es una sanción de derecho estricto: La nu-lidad absoluta, conforme a la teoría clásica francesa adoptada en Chile, sólo opera mediante una causal legal expresa.
3.- CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA.
Las causales de nulidad absoluta son las siguientes:
a) Falta de voluntad o consentimiento. En esta causal para algunos au-tores está contemplado el error obstáculo.
b) La omisión de requisitos o formalidades exigidas en consideración a la naturaleza del acto o contrato que se ejecuta o celebra.
c) Los actos de los absolutamente incapaces.
d) La falta de objeto y el objeto ilícito.
e) La falta de causa y la causa ilícita.
4.- SUJETOS ACTIVOS DE LA ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA.
La nulidad absoluta puede ser solicitada en forma exclusiva por los si-guientes individuos:
1) El juez.
2) El Ministerio Público.
3) Todo aquel que tenga interés en ella.
4.1.- El juez puede y debe declarar la nulidad.
El juez que conoce del juicio puede y debe declarar de oficio la nulidad absoluta, aun sin necesidad de petición de parte, cuando el vicio apare-ce de manifiesto en el acto o contrato (art. 1683 primera parte).
La expresión “puede y debe”, aunque parece contradictoria, hace alu-sión a que el juez tiene el deber de decretar la nulidad. ALESSANDRI BESA indica que un fallo sostiene que la expresión “puede” no hace
197
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
más que otorgar jurisdicción o competencia a los tribunales para decre-tar la nulidad absoluta de oficio.
Para que opere la nulidad absoluta de oficio deben darse los siguientes requisitos:
a) Debe existir un juicio pendiente, ya sea en primera o en segunda ins-tancia (art. 209 CPC). En estos casos, de declarar el juez la nulidad no habrá ultra petita (art. 768 Nº 4 CPC). La jurisprudencia ha señalado que no podrá declararse de oficio la nulidad mediante el recurso de pro-tección que estuviere conociendo la Corte.
b) El acto o contrato de cuya nulidad se trata debe haberse invocado en juicio.
c) El vicio constitutivo de la nulidad absoluta debe aparecer de mani-fiesto en el acto o contrato. Según la jurisprudencia, debe ser claro de tal forma que para aplicar la nulidad sólo basta la lectura del instru-mento. Así sucede si se invoca un instrumento privado en una compra-venta de bienes raíces o se celebra una compraventa entre cónyuges no separados judicialmente o una compraventa entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad (art. 1796).
d) El juez no puede declarar la nulidad absoluta en caso que ésta se ha-ya saneado por el transcurso del tiempo.
4.2.- El Ministerio Público.
El Ministerio Público puede solicitar la nulidad absoluta en el solo inte-rés de la moral o de la ley (art. 1683). De esta forma, no se exige que el interés del Ministerio Público sea pecuniario, como acontece en caso que la nulidad la pida el que tiene interés en ella.
En materia civil el Ministerio Público está representado en segunda ins-tancia por los Fiscales de Corte (DOMÍNGUEZ ÁGUILA y ALESSANDRI BESA). En primera instancia, para ALESSANDRI BESA no se pueden considerar como parte del Ministerio Público a los Defensores Públicos, ya que ellos no actúan en consideración a un interés general, sino al in-terés particular del incapaz o del ausente.
4.3.- Todo aquel que tenga interés en ella.
En virtud del art. 1683, todo el que tenga interés puede solicitar la nuli-dad.
4.3.1.- Personas que tienen interés en solicitar la nulidad.
La doctrina distingue en torno a las personas que pueden solicitar la nulidad las siguientes situaciones:
a) Cualquiera, aunque no sea parte o autor del acto jurídico, puede soli-citar la nulidad en la medida que tenga interés.
b) Los herederos del que tuviere interés en la nulidad podrán accionar de nulidad, como continuadores de la personalidad del causante o en la medida que tuvieren un interés directo en ella. Como aclara DOMÍN-GUEZ ÁGUILA, en la primera situación deberán probar tanto su calidad de herederos como el interés del causante. En cambio, en la segunda hipótesis sólo necesitarán acreditar su propio interés. De esta manera, si un testador otorga a sabiendas un testamento nulo cargado con lega-
198
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
dos, a su fallecimiento los herederos pueden solicitar la nulidad por te-ner un interés propio diferente al del causante (VIAL DEL RÍO).
c) El cesionario de una de las partes. A pesar que el art. 1683 no otorga expresamente titularidad activa al cesionario, a diferencia de lo que acontece en el art. 1684 respecto de la rescisión, es evidente que el ce-sionario puede solicitar la nulidad. Pero sólo podrá hacerlo en la medi-da que el cedente haya sido titular de la acción, es decir, haya tenido in-terés en la nulidad. Por lo demás, así se ha resuelto también respecto del causahabiente a título universal o heredero.
d) Los acreedores del que tiene interés. También se entiende que tienen interés en la nulidad los acreedores del que puede alegar la nulidad.
Pero, en dicho caso, el acreedor debe cumplir con las siguientes exigen-cias para demandar de nulidad:
i) El acto que adolece de nulidad debe ser perjudicial para el acreedor.
ii) El interés del acreedor debe ser propio, por cuanto no podrá subro-garse en los derechos del deudor que no alega la nulidad.
iii) El crédito del acreedor no puede ser posterior al acto jurídico nulo, por cuanto la acción adolecería de nexo causal entre el interés en la de-claración de la nulidad y el vicio, o sea, el interés no sería actual.
De concurrir estas condiciones, en principio, los acreedores pueden in-tentar la acción de nulidad que corresponde al deudor. En una situación especial está el acreedor hipotecario, por cuanto por tener un derecho real se ha resuelto por los tribunales que no tendría interés en solicitar la nulidad del acto jurídico que celebre el deudor principal.
4.3.2.- Requisitos que debe reunir el interés para solicitar la nu-lidad absoluta.
a) El interés debe ser pecuniario o patrimonial: Es la doctrina ma-yoritaria.
Sin embargo, para DOMÍNGUEZ ÁGUILA el interés moral puede servir de fundamento o base de la solicitud de nulidad. Señala el autor que la nulidad protege un “interés general”, el que no es posible que pase de pronto a ser pecuniario (no existe un “interés pecuniario general”); agrega que el interés “moral” en la actualidad se acepta en otros cam-pos del Derecho Civil, como la indemnización de perjuicios contractual, que es consecuencia de la resolución, y como ésta es una causal de ine-ficacia menos radical que la nulidad, entonces no parece lógico que aquélla admita un interés moral y la nulidad lo excluya; por último, si el Ministerio Público puede solicitar la nulidad en interés de la moral, no se atisba por qué cualquier individuo no pueda accionar de nulidad in-vocando un interés moral.
b) El interés debe ser actual: La doctrina discute en torno al momen-to en que se debe tener interés en la declaración de nulidad.
Al respecto se plantean tradicionalmente dos posiciones:
i) El interés debe existir al momento de celebrarse el acto o contrato (doctrina casi unánime). En otras palabras, el interés debe existir al mo-mento de la contravención, pues debe existir una vinculación causal ne-cesaria entre el interés y el vicio de que adolece el acto jurídico.
199
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
ii) El interés debe existir al momento de solicitarse la nulidad.
c) El interés debe probarlo quien lo alega: El interés no mira al ac-to jurídico en sí mismo, sino que a la declaración de nulidad, ya sea que se obtenga un beneficio en su declaración o se ponga término a un per-juicio. Para la mayoría de los autores las partes deberán acreditar dicho interés.
4.3.3.- Personas que, a pesar de tener interés, no pueden solici-tar la nulidad absoluta.
El art. 1683 establece un caso excepcional por el cual el que tiene inte-rés no puede solicitar la nulidad absoluta, al señalar que no puede pedir la nulidad el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba.
Esta norma se sustenta en la máxima romana nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans, es decir, nadie puede aprovecharse de su propia torpeza ni dolo.
Esta excepción se aplica en dos supuestos: respecto del que sabía el vi-cio que invalidaba el acto y respecto del que debía saberlo.
En la primera situación la norma, en realidad, más que referirse a la propia torpeza, exige dolo. Ello es evidente desde que no puede solici-tar la nulidad el que “sabía” el vicio que lo invalidaba. En este sentido, concretamente se produciría un dolo de reticencia.
En el segundo supuesto, en cambio, se exigiría negligencia. Así se des-prende si la parte debió saber el vicio que invalidaba el acto y lo cele-bró de igual forma. El nivel de negligencia que se exigiría sería culpa grave, que es asimilable al dolo.
Los requisitos para que opere la excepción son los siguientes:
a) Esta excepción opera respecto de las partes o del autor del acto.
b) El autor o las partes deben saber efectivamente o haber sabido el vi-cio que invalida el acto jurídico. En consecuencia, no basta el conoci-miento presuntivo de la ley, ya que si de esta forma fuese ningún con-tratante podría demandar jamás la nulidad. Así, el conocimiento del vi-cio debe ser real y efectivo. Señala PESCIO que sería el caso, por ejem-plo, del vendedor notificado de un embargo o una medida precautoria, un embargo sobre inmueble inscrito en el Registro de Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces, o ignorar los requisitos exigidos por la ley para su celebración (compraventa de bien raíz celebrada por instru-mento privado).
La doctrina discute en torno a si esta excepción alcanza al heredero y al cesionario de la parte que supo o debió saber el vicio de nulidad absolu-ta que invalidaba el acto.
Respecto del heredero se plantean tres posiciones:
a) Una parte de la doctrina (BARRIGA Y ALESSANDRI BESA) señala que el art. 1683 no se aplica respecto del heredero:
i) Conforme al elemento de interpretación histórico, la frase “sabiendo o debiendo saber” debe explicarse en su contexto. A través de ella lo que se quiso señalar es que las partes no pueden aprovecharse de su
200
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
propia inmoralidad, por lo cual el art. 1683 se refiere a un acto propio que no se debiere extender a los herederos, que son ajenos a dicho acto inmoral.
ii) Las excepciones, como la del art. 1683, deben interpretarse de forma restringida.
iii) En situaciones similares en que el legislador ha extendido una inha-bilidad a los herederos lo ha hecho expresamente, como acontece en el art. 1685.
iv) Los herederos representan al causante, pero sólo en las obligaciones y derechos transmisibles y no en la inmoralidad.
b) La mayoría de la doctrina sostiene que se aplica el art. 1683 a los he-rederos:
i) El heredero representa al causante en sus derechos, y con sus vicios e inhabilidades.
ii) El interés del heredero es el mismo del causante, ya que si tiene al-gún derecho es precisamente el transmitido por el causante.
iii) De no aceptarse esta doctrina, muerto el causante se violaría la prohibición legal.
iv) Aplicar la prohibición al heredero no significa extender por analogía la excepción del art. 1683, ya que el heredero se identifica con el cau-sante.
c) Otra parte de la doctrina rechaza la aplicación del art. 1683 al here-dero, pero sólo en la medida que se invoque un interés propio. En este sentido, BARRIGA señala que el heredero tiene un derecho per se pro-pio que emanaría de su calidad de tal, opinión que comparten DOMÍN-GUEZ ÁGUILA y ALESSANDRI BESA. Si un testador otorga a sabiendas un testamento nulo cargado con legados, a su fallecimiento los herede-ros pueden solicitar la nulidad por tener un interés propio diferente al del causante. Entonces, conforme a ello, la incapacidad del testador no se extiende a los herederos (VIAL DEL RÍO).
Últimamente alguna jurisprudencia ha rechazado la aplicación del art. 1683 al heredero, basándose en que las inhabilidades son personalísi-mas y no se transmiten.
Por otra parte, en cuanto a los cesionarios se plantea la misma discu-sión que se tiene respecto de los herederos, ya que ambos son causaha-bientes.
Finalmente, se ha discutido si la prohibición aludida se extiende al re-presentado o mandante, cuando actuaron a través de representante o mandatario que conocieron o debieron conocer el vicio. Así, por ejem-plo, cabe preguntarse si el mandante podría solicitar la nulidad del con-trato celebrado por su mandatario, si éste actuó dolosamente. Mayorita-riamente, los autores consideran que puede solicitar la declaración de nulidad, puesto que el conocimiento es personal de quien efectivamente ejecutó o celebró el acto o contrato.
La jurisprudencia, sin embargo, no ha sido uniforme. En algunos fallos se concluye negativamente, porque de acuerdo al art. 1448, lo hecho por el representante se estima hecho por el representado. Pero otros fa-
201
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
llos establecen que el representado puede pedir la nulidad absoluta del acto celebrado con dolo por su representante, porque el dolo es un acto personalísimo y porque el representante sólo está autorizado para eje-cutar actos lícitos y no ilícitos (cabe aclarar que la causal de la nulidad absoluta obviamente no es el dolo, pero éste impide alegarla en princi-pio).
5.- SANEAMIENTO DE LA NULIDAD ABSOLUTA.
La única forma de saneamiento de la nulidad absoluta es por el trans-curso del tiempo.
Esta prescripción de la acción se rige por las reglas de la prescripción extintiva, con la particularidad de que el plazo no es de 5, sino de 10 años.
La extensión del plazo no admite suspensión alguna, y se cuenta desde la celebración del acto o contrato (arts. 1683 in fine y 1469).
XXI.- LA NULIDAD RELATIVA
1.- CONCEPTO DE NULIDAD RELATIVA O RESCISIÓN.
Conforme a lo señalado en el art. 1682, la nulidad relativa o rescisión es la sanción legal impuesta por la omisión de requisitos exigidos en consi-deración al estado o calidad de las personas que ejecutan o celebran el acto o contrato.
2.- CARACTERÍSTICAS DE LA NULIDAD RELATIVA.
202
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
a) La nulidad relativa se funda en la protección del interés del autor o una de las partes que celebra el acto o contrato: Como consecuencia de proteger un interés individual, la rescisión puede con-firmarse y prescribe.
b) La nulidad relativa es de derecho estricto: Por ello, la nulidad relativa no es renunciable anticipadamente y las reglas que la norman no son alterables por la voluntad de las partes.
c) La rescisión es la regla general en materia de nulidad: Confor-me al art. 1682 inc. 3º, cualquiera otra especie de vicio produce “nuli-dad relativa” y da derecho a la rescisión del acto o contrato.
d) La nulidad relativa, a diferencia de la nulidad absoluta, no puede ser declarada de oficio por el juez.
3.- CAUSALES DE NULIDAD RELATIVA.
En nuestro Derecho la nulidad relativa es la regla general, y además tiene una aplicación más amplia que la nulidad absoluta en torno a sus causales de admisión.
Las causales de la rescisión son las siguientes:
1) Los actos de los relativamente incapaces.
2) Los vicios del consentimiento: Los vicios del consentimiento, por regla general, producen la nulidad relativa.
3) Actos que adolecen de lesión enorme: La nulidad en la lesión enorme tiene tres particularidades. La primera consiste en que el de-mandado puede optar por hacer subsistir la compraventa (se debe dis-tinguir si el comprador o el vendedor demandado opta por mantener la compraventa). La segunda consiste en que no otorga acción contra ter-ceros poseedores. Por último, la lesión enorme no se sanea por confir-mación.
4) Incapacidades particulares o especiales (art. 1447): Salvo aque-llas establecidas en una norma prohibitiva, en cuyo caso la sanción será la nulidad absoluta o la sanción que la ley establezca.
5) La omisión de requisitos exigidos en consideración al estado o calidad de las personas que ejecutan o celebran el acto o contra-to: Es la causal genérica de nulidad relativa. Está constituida por el in-cumplimiento de las formalidades habilitantes.
Sin embargo, dichas formalidades no sólo se exigen a los incapaces re-lativos, sino también a los absolutos. De este modo, si un incapaz abso-luto enajena un bien a través de su representante legal, pero sin autori-zación del juez o no lo hace en pública subasta, no se cumplirá con las formalidades habilitantes, por lo que la enajenación adolecerá de nuli-dad relativa (arts. 393 y 394).
4.- SUJETOS QUE PUEDEN SOLICITAR LA NULIDAD RELATIVA.
Conforme al art. 1684, pueden solicitar la rescisión las siguientes per-sonas:
a) Las personas en cuyo beneficio la ley ha establecido la nulidad relati-va. Son las siguientes:
203
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
i) Las víctimas del error, fuerza o dolo en los casos que vicien la volun-tad.
ii) Los menores adultos, que pueden pedirla por intermedio de sus re-presentantes legales, o cuando lleguen a la mayoría de edad.
iii) El que sufre lesión enorme en los casos en que ella se admite.
b) Los herederos de las personas en cuyo beneficio la ley ha establecido la nulidad relativa.
c) Los cesionarios de esas mismas personas, es decir, los adquirentes de derechos emanados del acto o contrato viciado (art. 1684). Pero los cesionarios sólo podrán solicitar la rescisión en caso que el cedente ha-ya podido alegar la nulidad, es decir, sea sujeto activo de la acción de rescisión. En este sentido, el cedente debe ser de aquellas personas que están habilitadas para solicitar la rescisión o ser heredero de éstas. Además, como la ley no distingue, el cesionario puede serlo a título gra-tuito u oneroso. El art. 1684 se refiere al cesionario, pero no indica qué sucede respecto del cesionario del cesionario, es decir, no señala qué acontece en caso que el cesionario a su vez ceda su derecho a un cesio-nario posterior.
Finalmente, el juez no puede declararla de oficio y el Ministerio Público tampoco puede alegarla, porque hay un interés particular comprometi-do.
4.1.- Caso de excepción en que no se puede alegar la nulidad re-lativa: el dolo de los incapaces.
El dolo de los incapaces está regulado en el art. 1685. El dolo a que se refiere la disposición precedente exige una manifestación fraudulenta del incapaz para inducir a la celebración del contrato, engañando a su contraparte. El dolo consiste en que el incapaz realice actos tendientes a evitar que se llegue a descubrir su incapacidad.
Como tiene que haber dolo de parte del incapaz, esta norma no se apli-ca respecto de los incapaces absolutos, ya que éstos carecen de volun-tad. Por ello, este supuesto sólo procede respecto de los incapaces rela-tivos, que son los únicos que pueden obrar por sí mismos.
La prohibición o impedimento de alegar rescisión no opera respecto de la simple afirmación de mayoría de edad, de que no existe interdicción u otra causa de incapacidad. La razón de esta excepción es que se ha querido sancionar la negligencia del contratante capaz. De este modo, si se contrata con un menor de quince años de edad, que tiene aspecto de ser un menor, aunque éste haya señalado que era mayor de edad, no por esto se le impedirá solicitar la nulidad relativa. Ello se debe a que independientemente del dolo del menor, ha habido negligencia del que sufre el dolo. En cambio, si en el ejemplo el menor de quince años le muestra al otro contratante su cédula de identidad o una identificación universitaria falsa, que señala que es mayor de edad, entonces se aplica la norma legal.
5.- SANEAMIENTO DE LA NULIDAD RELATIVA.
La nulidad relativa, además de sanearse por el transcurso del tiempo, como la nulidad absoluta, admite el saneamiento por confirmación.
204
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
5.1.- Saneamiento de la nulidad relativa por confirmación.
El art. 1684 inc. 1º señala que la nulidad puede sanearse “por la ratifi-cación de las partes”.
La confirmación es un acto jurídico unilateral por el cual el que tiene la facultad de alegar la nulidad relativa renuncia a ella, saneándose los vi-cios de que adolecía el acto o contrato y allanándose a considerarlo co-mo plenamente válido y eficaz.
Antes de la confirmación el acto jurídico es impugnable, pero después de aquélla éste pasa a ser perfecto y no puede ser impugnado por resci-sión.
5.1.1.- Características de la confirmación.
a) La confirmación es un acto de renuncia: Una de las partes puede renunciar a la acción de nulidad relativa, conforme al art. 12. Sin em-bargo, la renuncia bajo ningún respecto puede ser anticipada (art. 1469).
b) La confirmación debe ser voluntaria: La parte que renuncie debe considerar el acto como válido desde un comienzo allanándose a cum-plir las obligaciones que generan, pudiendo dar lugar, conforme al art. 1695, a la confirmación tácita, que es la ejecución voluntaria de la obli-gación contratada.
c) La confirmación es un acto jurídico unilateral.
d) La confirmación es irrevocable.
e) La confirmación es un acto jurídico accesorio: La confirmación exige un acto jurídico rescindible, es decir, exige un acto jurídico que adolezca de un vicio de nulidad relativa.
f) La confirmación produce efectos relativos: La confirmación sólo alcanza al que confirma; si existen otros sujetos activos de la acción de rescisión, la confirmación del acto no les será oponible.
5.1.2.- Requisitos para que opere la confirmación.
a) El acto debe ser nulo relativamente. La nulidad absoluta no es sus-ceptible de confirmación.
b) La confirmación debe emanar de quien es parte del acto jurídico nulo relativamente (art. 1696).
c) La confirmación debe emanar de aquel que tiene derecho a alegar la nulidad relativa (art. 1696).
d) La confirmación debe emanar de quien sea capaz de contratar (art. 1697), pues de lo contrario la confirmación también será nula. Los inca-paces pueden confirmar autorizados o representados por sus represen-tantes legales.
e) La confirmación debe hacerse en tiempo oportuno, o sea, cuando el vicio ha cesado (arts. 1469 y 1692). En atención a este requisito, parte de la doctrina sostiene que la confirmación no procede en la lesión enorme por cuanto la lesión es un vicio permanente (art. 1892). En contra se señala que en la medida que se corrija la desproporción enor-
205
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
me procedería la confirmación (ALESSANDRI BESA). En todo caso, pa-ra evitar la nulidad de la confirmación, convendrá celebrar una transac-ción, como ha fallado reiteradamente la jurisprudencia.
f) La confirmación debe efectuarse con las formalidades legales del acto que se sanea. En este sentido, si el acto confirmado requiere de formali-dades, ellas se extienden a la confirmación (art. 1694).
5.1.3.- Clasificación de la confirmación.
5.1.3.1.- Confirmación expresa y tácita.
a) Confirmación expresa: Cuando se debe hacer con las solemnidades a que por la ley está sujeto el acto o contrato que se ratifica (art. 1694).
b) Confirmación tácita: Es una consecuencia del cumplimiento volun-tario del contrato por quien tiene el derecho de alegar la nulidad relati-va (art. 1695).
La doctrina analiza los siguientes problemas en torno a la confirmación tácita:
i) El art. 1695 se refiere a “la obligación contratada”, es decir, parecie-ra indicar que sólo puede haber confirmación tácita del contrato y no de otros actos jurídicos (por ejemplo, un testamento). En contra de esta lectura del art. 1695, una parte importante de la doctrina estima que la confirmación tácita se aplica a todo acto jurídico (CLARO SOLAR y ALE-SSANDRI BESA).
ii) La ejecución voluntaria no sólo considera al pago, sino a cualquier modo de extinguir las obligaciones en que la ejecución sea voluntaria, como la novación, la compensación o la dación en pago (ALESSANDRI BESA).
iii) La expresión utilizada por el art. 1695 en torno a que la ejecución debe ser “voluntaria” debe ser interpretada. Al respecto, la doctrina ci-vil ha señalado que la ejecución voluntaria exige un conocimiento real y efectivo de la ley, en este caso del vicio. Por ende, el conocimiento pre-suntivo de la ley no opera como una presunción de derecho a favor de la confirmación tácita (VODANOVIC, ALESSANDRI BESA y DOMÍN-GUEZ ÁGUILA).
iv) La doctrina señala mayoritariamente que sólo el cumplimiento vo-luntario de la obligación puede dar lugar a la confirmación tácita. De esta forma, cualquier otro hecho no produce confirmación tácita, como la cesión de derechos emanados del negocio rescindible (ALESSANDRI BESA y VIAL DEL RÍO).
v) La ejecución de la obligación puede ser perfectamente parcial, ya que el art. 1695 no exige un cumplimiento completo.
En cuanto a los requisitos de la confirmación tácita, son:
i) La confirmación debe cumplirse o ejecutarse con conocimiento del vi-cio de que adolece el acto o contrato.
ii) El cumplimiento debe hacerse con la voluntad de sanear, o sea, de reconocer la validez del acto.
206
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Excepcionalmente respecto de los hijos es dudosa la aplicación de la confirmación tácita, ya que el art. 261 inc. 1º exige que quien ejerce la patria potestad celebre o confirme el acto por escrito. Con la salvedad anterior, los representantes legales siempre pueden confirmar tácita-mente los actos nulos.
5.1.3.2.- Confirmación total o parcial.
Esta clasificación de la confirmación procede de existir varias causales de nulidad, en cuyo caso el acto jurídico se puede sanear en su totali-dad o parcialmente.
Para algunos autores una confirmación genérica expresa se debe inter-pretar como total. De esta manera sucede si se renuncia a la nulidad en forma expresa, sin indicar a qué causal se refiere de las varias posibles.
Sin embargo, de ser la confirmación tácita, solamente puede ser total en la medida que se haya estado en conocimiento del vicio de que ado-lecía el acto jurídico (ALESSANDRI BESA). BARCIA señala que, en rea-lidad, la distinción precedente es artificiosa, ya que de una renuncia ex-presa genérica o tácita no es posible presumir per se que sea total o parcial.
5.2.- Saneamiento de la nulidad relativa por el transcurso del tiempo.
El acto nulo relativamente se sanea por el transcurso del tiempo, con-forme al art. 1684. Como consecuencia de ello, la acción y excepción de nulidad relativa se extinguen por el transcurso del tiempo.
El plazo de saneamiento de la nulidad relativa es de 4 años. Dicho plazo comienza a correr conforme a las siguientes distinciones:
a) Tratándose del error, el dolo o la lesión enorme, el saneamiento se cuenta desde la fecha de celebración del acto o contrato (arts. 1691 inc. 2º, 1696 y 1900).
b) En el caso de la fuerza y de la incapacidad legal, el plazo se cuenta desde que éstas han cesado (art. 1691 incs. 1º y 2º).
Por otra parte, el plazo de saneamiento empieza a correr respecto de los herederos y cesionarios conforme a las siguientes reglas:
a) Si el plazo no ha comenzado a correr al tiempo de “deferirse” la he-rencia o al tiempo de la cesión, los herederos y cesionarios gozarán del plazo completo de 4 años para pedir la nulidad relativa. Pero si fueren menores de edad, el plazo de 4 años comienza a correr desde que hu-bieren llegado a la mayoría de edad (art. 1692).
b) Si el plazo de 4 años ya comenzó a correr y después se produce la muerte o la cesión, los herederos o cesionarios gozarán sólo del resi-duo. Pero si fueren menores de edad, el residuo empieza a correr desde que hubieren llegado a la mayoría de edad (art. 1692 inc. 2º).
c) Si la nulidad se demanda por incapacidad, el plazo de 4 años comien-za a correr desde que cesa la incapacidad y los herederos tendrán el plazo de 4 años desde el fallecimiento.
d) El art. 1692 inc. 3º ha dado lugar a dos problemas en torno a su ám-bito de aplicación:
207
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
i) Si el incapaz cede su derecho es discutible si el plazo de 4 años se cuenta desde la cesión o sigue rigiendo la regla general del art. 1692 inc. 2º, es decir, desde que cesa la incapacidad. La solución lógica es la primera, por cuanto la citada norma es una forma de protección para los incapaces, que no se extiende al cesionario del incapaz.
ii) Para algunos autores (VIAL DEL RÍO), por aplicación del art. 1691 inc. 2º, el plazo de 10 años al que se refiere el inciso siguiente, no opera respecto del disipador interdicto. Ello se debe a que el art. 1691 inc. 2º se refiere al menor adulto y no al pródigo sujeto a interdicción. De este modo, el plazo se suspendería indefinidamente respecto de este inca-paz. Esta posición, indica BARCIA, debe morigerarse. No parece razo-nable que la nulidad absoluta que opera respecto de un demente se sa-nee por 10 años, y la acción de rescisión del disipador interdicto quede eternamente sujeta a suspensión.
e) A pesar que el saneamiento purifica el acto y, por ello, el saneamien-to por el transcurso del tiempo es más que un simple plazo de prescrip-ción de la acción de nulidad relativa, el plazo legal de 4 años no se sus-pende, conforme a lo señalado en el art. 2524, salvo el caso contempla-do en el ya estudiado art. 1692 inc. 2º. Sin embargo, esta suspensión excepcional no dura indefinidamente, pues transcurridos 10 años desde la celebración del acto o contrato se sanea definitivamente la nulidad (art. 1692 inc. 3º).
XXII.- LA INOPONIBILIDAD
1.- CONCEPTO DE INOPONIBILIDAD.
La inoponibilidad es la ineficacia jurídica respecto de terceros de un de-recho determinado nacido de la celebración de un acto jurídico válido o de la declaración de nulidad de un acto (BASTIAN).
Se trata de una causal de ineficacia destinada a proteger a los terceros. Dicha protección se refiere tanto a un acto jurídico perfectamente váli-do, como respecto de los efectos de la nulidad.
Para LÓPEZ SANTA MARÍA la inoponibilidad es aplicable principalmen-te a los contratos.
208
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Un acto jurídico válido no es vinculante para los terceros, ni menos que-dan sujetos a la reglamentación privada que emana de un negocio jurí-dico entre las partes. No obstante, dichos terceros deben aceptar que el acto existe y que produce efectos jurídicos entre las partes. Pero en vir-tud de la inoponibilidad, ni siquiera se produce este efecto.
Nuestro ordenamiento jurídico no estableció expresamente esta inefica-cia. Sin embargo, para la doctrina, esta ineficacia se desprende clara-mente de algunas normas aisladas.
2.- CLASIFICACIÓN DE LA INOPONIBILIDAD.
2.1.- Inoponibilidad que tiene por objeto proteger a los terceros de un acto jurídico válido.
Estas inoponibilidades admiten la siguiente subclasificación:
1) Inoponibilidad por falta de requisitos de forma.
2) Inoponibilidad por omisión de requisitos de fondo.
2.1.1.- Inoponibilidad por falta de requisitos de forma.
Esta inoponibilidad puede ser de dos clases.
La primera es una inoponibilidad por falta de requisitos de publicidad. Esta inoponibilidad se desprende de los arts. 1707, 1907, 1902, 2114, 2513, 2175, 2163 y 2339 CC, y los arts. 297 inc. 1º y 453 CPC, entre otros. Un caso interesante de esta inoponibilidad es la señalada en los arts. 1901 y 1902.
La segunda es una inoponibilidad por falta de fecha cierta. La fecha de un instrumento privado no puede hacerse valer frente a terceros, pues ella no les consta.
Sin embargo, conforme al art. 1703, la ley establece que los terceros deben aceptar la fecha de un instrumento privado, celebrado entre par-tes, desde los siguientes momentos:
a) Desde el fallecimiento de alguno de los que le han firmado.
b) Desde el día en que el instrumento privado ha sido copiado en un re-gistro público.
c) Desde que conste haberse presentado en juicio.
d) Desde que se haya tomado razón de él o le haya inventariado un fun-cionario competente, en el carácter de tal.
2.1.2.- Inoponibilidad por omisión de requisitos de fondo.
Esta inoponibilidad puede ser de las siguientes clases:
1) Inoponibilidad por fraude.
2) Inoponibilidad por falta de concurrencia o consentimiento.
3) Inoponibilidad por lesión en una asignación forzosa.
4) Inoponibilidad por lesión de derechos adquiridos.
5) Inoponibilidad por simulación.
209
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
2.1.2.1.- Inoponibilidad por fraude.
El fraude pauliano se reclama mediante la acción pauliana o revocatoria (art. 2468). Esta acción tiene por objeto dejar sin efecto o revocar los actos ejecutados por el deudor en perjuicio de sus acreedores, existien-do fraude pauliano.
El fraude pauliano consiste en el conocimiento del mal estado de los ne-gocios por parte del deudor o tercero adquirente.
A pesar que en el art. 2468 regla 1ª se señala que los acreedores me-diante esta acción tendrán un “derecho para que se rescindan los con-tratos”, en realidad la acción pauliana para la mayoría de la doctrina es una acción de inoponibilidad.
2.1.2.2.- Inoponibilidad por falta de concurrencia o consenti-miento.
Una inoponibilidad de esta clase es la establecida en el art. 1815. Dicha norma señala que “La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los de-rechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lap-so de tiempo.”
Otro caso de inoponibilidad por falta de concurrencia es el del art. 2154, en virtud del cual el mandante tiene derecho a ignorar los efectos de los actos ejecutados por su mandatario, hechos a su nombre y en los que éste se hubiese extralimitado.
Pero también son inoponibilidades por falta de concurrencia las señala-das en los arts. 1916 inc. 2º, 2136, 2160 y 2390.
2.1.2.3.- Inoponibilidad por lesión en una asignación forzosa.
En caso que el testador tenga cónyuge, descendientes o ascendientes, no puede asignar sus bienes sino sujeto a importantes limitaciones.
Cuando estas limitaciones no se respetan, el testamento, aunque válido, es inoponible a los legitimarios, conforme a los arts. 1216 y siguientes.
2.1.2.4.- Inoponibilidad por lesión de derechos adquiridos.
Esta clase de inoponibilidad es bastante frecuente y se establece en los arts. 94, 165 y 178, entre otros.
2.1.2.5.- Inoponibilidad por simulación.
En la simulación se aprecian dos actos jurídicos: uno ostensible, el que las partes dan a conocer a los terceros, y otro secreto.
El acto jurídico secreto sólo operará respecto de las partes. Sin embar-go, de descubrirse la simulación, el acto secreto será inoponible a ter-ceros, salvo que éstos lo hagan valer. De esta forma, el tercero podrá hacer valer cualquiera de los dos actos, es decir, hará valer el que le convenga.
2.2.- Inoponibilidad que tiene por objeto proteger a terceros de buena fe de la acción de nulidad.
210
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
También hay casos en que la ley permite que los terceros puedan pres-cindir de una nulidad declarada judicialmente, considerando que el con-trato continúa siendo válido, y que surte todos sus efectos.
De esta forma, se entiende que los efectos de la nulidad son inoponibles a terceros. Así se desprende del art. 1689, que se refiere a las excepcio-nes en que la nulidad no da acción reivindicatoria contra terceros, es decir, no produce efectos respecto de terceros.
En el Derecho chileno esta inoponibilidad se consagra en la sociedad en el art. 2098, en cuanto los codeudores de la sociedad no serán respon-sables de los actos que inicie durante la prórroga de la sociedad si no hubieren accedido a ésta. Además de este caso, es de esta clase de ino-ponibilidad los efectos de la lesión enorme respecto de terceros (art. 1895).
Asimismo, se consagra esta inoponibilidad en el matrimonio putativo (art. 51 LMC) y en el contrato de donación (art. 1432). En dicho caso, la resolución, rescisión y revocación son inoponibles respecto del tercero adquirente de los bienes donados.
3.- EFECTOS DE LA INOPONIBILIDAD.
La inoponibilidad, a diferencia de la resolución, protege a los terceros y no al acreedor.
La regla general es que afecte a los terceros relativos, pero también puede alcanzar a los terceros absolutos. En realidad, es muy difícil dar reglas generales respecto de los efectos que produce la inoponibilidad o sus requisitos de procedencia, por cuanto esta ineficacia no está regula-da en forma general, sino que sólo procede en situaciones o casos parti-culares.
4.- LA RATIFICACIÓN.
La ratificación es el saneamiento del acto inoponible, mediante la incor-poración de un elemento que le permite adquirir eficacia respecto de terceros.
Como se señaló, nuestro CC en el art. 1684 se refiere a la ratificación en la nulidad relativa, pero la doctrina está conteste en que la ratifica-ción es el saneamiento de la inoponibilidad y no de la nulidad.
5.- ALGUNOS ASPECTOS PROCESALES.
La inoponibilidad generalmente se opone como excepción, cuando se pretende hacer valer un acto contra terceros.
Sin embargo, excepcionalmente se puede entablar como acción. Así su-cede con la acción pauliana o con la acción de reforma de testamento. A su vez, tiene legitimidad activa para entablar esta acción todo tercero que tenga interés.
Sin perjuicio de ello, existen distintas reglas respecto de la prescripción extintiva, como las que regulan las acciones pauliana y de reforma de testamento.
También puede extinguirse la acción mediante la prescripción adquisiti-va, como acontece en la compraventa de una cosa ajena.
211
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
XXIII.- OTRAS CAUSALES DE INEFICACIA DEL ACTO JURÍDICO
1.- LA RESOLUCIÓN COMO INEFICACIA DEL ACTO JURÍDICO.
La resolución es la extinción del derecho o de la relación jurídica y de los efectos producidos por el acto jurídico como consecuencia del cum-plimiento de la condición resolutoria.
La resolución afecta a un acto o contrato perfectamente válido, y que no adolece de ningún vicio. El cumplimiento de la condición puede pro-ducirse de pleno derecho, como en el pacto comisorio calificado, a ex-cepción de dicho pacto en la compraventa por no pago del precio, o en la condición resolutoria ordinaria, o por sentencia judicial que acoge la acción resolutoria.
1.1.- Paralelo entre la nulidad y la resolución.
a) La nulidad supone un vicio de origen. En cambio, la resolución supo-ne un acto o contrato perfectamente válido en su inicio.
212
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
b) La acción de nulidad puede entablarse por las personas que la ley au-toriza, según se trate de nulidad absoluta o relativa. En cambio, en ma-teria de resolución se deben distinguir los siguientes supuestos:
i) La condición resolutoria ordinaria opera de pleno derecho, por lo que los efectos de la resolución pueden hacerse valer en cualquier momento y por cualquiera que tenga interés en ella, sin necesidad de solicitarla o una resolución judicial. Lo mismo sucede respecto del pacto comisorio calificado, salvo el pacto de no pago del precio en la compraventa.
ii) En los casos en que la resolución se produce por medio de acción re-solutoria, el contratante diligente deberá solicitar la resolución al juez. Así acontece en la condición resolutoria tácita, el pacto comisorio sim-ple y el pacto comisorio por no pago del precio en la compraventa.
c) La nulidad afecta a terceros, estén o no de buena fe (art. 1689). En cambio, la acción de resolución sólo afecta a terceros de mala fe (arts. 1490 y 1491).
d) Una vez declarado nulo el contrato se deben en general los frutos percibidos en el tiempo anterior a la declaración de nulidad, con las ex-cepciones ya señaladas (art. 1687 inc. 2º). En cambio, resuelto el con-trato no se deben los frutos percibidos entre su celebración y el cumpli-miento de la condición resolutoria, independientemente de la buena o mala fe, salvo casos especiales (art. 1488).
e) La nulidad absoluta no es renunciable, salvo la rescisión, que puede renunciarse, pero sólo en la medida que se cumplan los requisitos de la confirmación. En cambio, la resolución es perfectamente renunciable, pero sólo en la medida que ella sea un elemento de la naturaleza o acci-dental del acto o contrato, como sucede con la condición resolutoria tá-cita o los pactos comisorios. En los casos excepcionales en que la condi-ción resolutoria es un elemento de la esencia del acto jurídico, la acción resolutoria no es renunciable.
f) Las reglas y plazos de extinción de ambas ineficacias son diferentes. Respecto del saneamiento de la nulidad por el transcurso del tiempo, se debe distinguir entre la nulidad relativa y la absoluta. La rescisión por regla general se sanea en 4 años, salvo los casos de suspensión del pla-zo de prescripción; la nulidad absoluta, en cambio, se sanea por el transcurso de 10 años. Además, ambas acciones necesariamente pres-cribirán transcurrido el plazo de 10 años. La acción de resolución, por regla general, se extingue por el plazo de 5 años contados desde que la obligación se hizo exigible. Sin embargo, el pacto comisorio calificado, conforme al art. 1880 inc. 1º, prescribe en el plazo prefijado por las partes, si no pasa de 4 años contados desde la fecha del contrato.
2.- LA TERMINACIÓN COMO INEFICACIA DEL ACTO JURÍDICO.
Se denomina terminación a la resolución cuando ésta opera en los con-tratos de tracto sucesivo. En dichos contratos, por su naturaleza será imposible restituir a las partes al estado anterior.
En los actos de tracto sucesivo no se puede volver a las partes al estado anterior, ya que dichos actos jurídicos se perfeccionan día a día.
Por ello, para hacer manifiesta esta diferencia, cuando opera la resolu-ción de un contrato de tracto sucesivo se utiliza la expresión “termina-ción”.
213
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
Sin embargo, la terminación o fin del acto jurídico opera, además, por causas distintas a la resolución, como el vencimiento del plazo en el arrendamiento (art. 1950 Nº 2) o en la sociedad (art. 2098). En este sentido, la expresión terminación es más amplia que resolución.
3.- LA RESCILIACIÓN COMO INEFICACIA DEL ACTO JURÍDICO.
La resciliación es una convención o acuerdo de voluntades por el cual las partes deciden dejar sin efecto un acto jurídico que las vincula.
La resciliación constituye una aplicación del principio de la fuerza obli-gatoria del contrato del art. 1545.
Los efectos de la resciliación, en general, son regulados por las partes, y en principio sólo producirá efectos hacia el futuro. Pero de acordarse efectos retroactivos por las partes, éstos no podrán alcanzar al tercero que válidamente haya adquirido derechos con anterioridad.
4.- LA REVOCACIÓN COMO INEFICACIA DEL ACTO JURÍDICO.
La revocación es un acto jurídico unilateral mediante el cual el autor de un acto jurídico lo deja sin efecto.
La revocación, por regla general, no opera como causal de ineficacia de los contratos por lo señalado en el art. 1545.
Sin embargo, hay casos en que la ley permite excepcionalmente privar-los de sus efectos mediante la revocación. Así acontece en los arts. 1428 y 2163 Nº 3 y 4. En virtud del primero, la donación entre vivos puede revocarse por ingratitud del donatario, y en virtud del segundo, el mandato termina por revocación del mandante o por renuncia del mandatario.
En cambio, la generalidad de los actos jurídicos unilaterales son revoca-bles, como la oferta, y algunos incluso son esencialmente revocables, como ocurre en el testamento (arts. 999 y 1001). Así, la revocación ex-cepcionalmente puede afectar a los actos jurídicos bilaterales.
A su vez, el desistimiento unilateral o revocación sólo priva al acto de sus efectos futuros y no de los ya producidos.
De esta forma, la revocación es una causal excepcional de ineficacia del acto jurídico que requiere de norma expresa.
5.- LA CADUCIDAD COMO INEFICACIA DEL ACTO JURÍDICO.
La caducidad opera respecto de un acto jurídico perfectamente válido y eficaz en su origen, que se ve afectado, con posterioridad a su celebra-ción, en un elemento de su esencia que le impide subsistir.
En virtud de la caducidad, el acto jurídico o alguno de sus elementos desaparecen o se extinguen. Ello sucede de forma independiente de la voluntad del autor o las partes que lo generaron. Así, en el arrenda-miento, si la cosa arrendada pierde su sustancia y aptitud para servirse de ella durante la vigencia del contrato, éste caduca.
Como ejemplos de caducidad se pueden señalar los siguientes:
a) La caducidad opera en los contratos de tracto sucesivo, sin culpa y con independencia de la voluntad de las partes.
214
Derecho Civil Pablo Alfaro Galaz Parte General y Acto Jurídico
U. de Talca
b) La caducidad opera en los contratos en que, por exigencia de la ley, se adicionan requisitos como elementos de su esencia. Así acontece en la promesa en el art. 1554 inc. 1º regla 3ª.
c) La caducidad se aplica tanto a la compraventa en el art. 1809, como a la sociedad en el art. 2067.
215