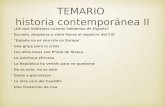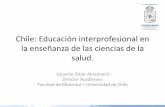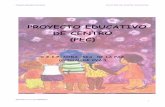Pec Historia Contemporánea II
-
Upload
jesus-maria-antolin-sebastian -
Category
Documents
-
view
24 -
download
0
description
Transcript of Pec Historia Contemporánea II
PEC HISTORIA CONTEMPORNEA II. 2014-2015Pautas del trabajo. El trabajo voluntario de Historia Contempornea Universal ( 1914-1989) para el Curso 2014-2015 consiste en : La lectura detenida de un libro, elegido, segn la preferencia personal, de los tres propuestos, sacando notas de resumen y comentarios. Un trabajo de redaccin que incluya ficha bibliogrfica, resumen bien estructurado del texto y comentario personal sobre las reflexiones que plantea el libro y el tema que trata. ( Una extensin adecuada estara entre 10 y 15 pginas). LIBRO:Hiplito de la Torre (Coord.), Espaa desde el Exterior , Madrid, Editorial Universitaria Ramn Areces, 2011 ( la base del trabajo consistir en la lectura de los estudios introductorios con los documentos que se consideren necesarios, realizando un anlisis comparativo de la imagen de Espaa en los diferentes pases).
FICHA BIBLIOGRFICA.Autor: DE LA TORRE GMEZ, HIPLITO (Coord.), JIMNEZ REDONDO, JUAN CARLOS, PARDO SANZ, ROSA.Ttulo: Espaa desde el exteriorEditorial: CENTRO DE ESTUDIOS RAMN ARECES, S.A.Publicacin: Madrid, 2011Pginas: 380I.S.B.N. 978-84-9961-007-8Formato: Estndar, tapa blandaTamao: 13 x 20Sinopsis: Es un libro, segn se indica en la introduccin, articulado metodolgicamente sobre bases fcilmente reconocibles y aceptadas por la historiografa: una poca de Espaa- el segundo franquismo- bien caracterizada por la dificultosa articulacin entre la persistente inmovilidad poltica y el intenso proceso de modernizacin social y bsqueda de homologacin internacional; un espacio exterior euro-atlntico, dominado por los Estados Unidos, Gran Bretaa y Francia, principales interlocutores de la Espaa franquista en su esforzada voluntad de insercin en Occidente; y una documentacin procedente en su mayora de los archivos diplomticos de los referidos Estados que, proyectando su percepcin sobre Espaa y su rgimen, ofreciese al estudioso nuevos elementos de juicio a la hora de ponderar la significacin y el peso internacional de nuestro pas. La obra intenta huir del tpico- no poco autoflagelador de tantas marginaciones e insignificancias; de tantas irremediables esperas a que la democracia devolviera a la nacin un pulso internacional paralizado, ya que haca dcadas que el otro lugar comn, propagandstico e inverosmil, de la Espaa Grande haba sido cumplidamente enterrado por los historiadores y por la sociedad espaola. RESUMEN. Para contextualizar el corpus documental , se incorporan tres estudios introductorios sobre la Espaa de la poca que constituyen el objeto de este trabajo de evaluacin continua: el primero, que la analiza desde la mirada del propio entorno internacional a cargo del profesor Hiplito de la Torre; el segundo, que pretende verla en su interior, de Juan Carlos Jimnez; y un tercero, que la examina en su proyeccin externa ,realizado por Rosa Pardo Sanz.1) LA ESPAA FRANQUISTA DESDE EL EXTERIOR (1955-1975).UNA OJEADA A LA DOCUMENTACION DIPLOMTICA. Hiplito de la Torre Gmez. Este trabajo acota en tres periodos el tiempo que va desde 1955 a 1975:1. La ilusin ( 1955-1962 )2. Avances y espera ( 1962-1969 )3. ltimo impulso y colapso ( 1969- 1975 )1. La ilusin (1955- 1962 ) 1955 marca un hito en la historia exterior de la Espaa franquista con un hondo significado poltico y simblico: el ingreso en Naciones Unidas sellaba el fin del ostracismo internacional. Hasta entonces el Rgimen tuvo que contentarse con unas relaciones muy limitadas ( la alianza ibrica, y la vinculacin al mundo rabe y a Hispanoamrica), que actuaban como polticas sustitutorias de una accin internacional imposible por el aislamiento al que las potencias occidentales sometan a la dictadura apestada. Con todo, las cosas haban cambiado mucho desde la Guerra Mundial. El recuerdo de las condenables amistades con los pases del Eje ceda ante el claro alineamiento anticomunista de Franco. En el mbito internacional la frrea dictadura franquista se perciba como un hecho consumado y, aunque no era homologable con las democracias, al menos estaba a este lado del teln de acero, y derrocarla abrira incertidumbres sin descartarse un aprovechamiento comunista de tal cambio. Desde dos aos atrs los norteamericanos aportaban ayuda econmica y valoraban la conveniencia de apuntalar el flanco sur de Europa en el marco de la Guerra Fra. Pero, con todo, el Occidente apetecido por la diplomacia espaola era sustancialmente el espacio euro-atlntico. Y es que las relaciones con EEUU , contaminadas por la obligatoriedad y la marcadsima dependencia, tuvieron desde el principio un sesgo de trgala de modo que el eje Madrid-Washington apareca como obligatorio sucedneo de la ms genuina vocacin europea de Espaa. Los documentos de 1956 muestran la encrucijada espaola en ese ao. Un informe del embajador norteamericano en Madrid, R. A. Johnson, al Departamento de Estado fechado el 4 de Enero de 1957, seala la pluralidad de focos de atencin de la diplomacia espaola, cabalgando entre las tendencias neutralistas y la aproximacin a Occidente, y sugera que el predominio de las primeras tena el sentido de protegerse, maniobrar o negociar respecto de aquella aproximacin. Tras el apresurado y forzoso abandono del protectorado de Marruecos en abril y las sucesivas crisis de Suez y en Hungra acentuaron el desencanto espaol y el acercamiento a las potencias euro-occidentales. Al rgimen le resultaba incomprensible que Estados Unidos se asociara con la URSS contra las potencias europeas y afloraron los sentimientos antiamericanos. Y es que ambas crisis haban aflorado un sentimiento europeo autntico de solidaridad en expresin del embajador francs, G. de la Tournelle en su informe al Ministro de Exteriores Christian Pineau de 26 de diciembre del 56, y afirma: Espaa parece capaz de interesarse por todos los esfuerzos que se desplegarn a favor de la creacin de una comunidad europea y de aportar una contribucin que no deberamos rechazar. El nuevo gobierno espaol de febrero de 1957, con la irrupcin de los primeros ministros tecncratas imprimi un fuerte impulso a la orientacin occidentalista y europea de la poltica exterior espaola. Es otra vez el embajador francs quien en otro informe a su Ministro el 20 de Julio de 1957 quien seala en el nuevo Ministro de Exteriores espaol, Fernando Castiella no slo un claro sesgo europesta sino tambin antiamericano. Con todo, la clave del giro proeuropeo estaba en las dificultades de sostener el cacareado escenario de amistad con el mundo rabe. Un lcido despacho del embajador britnico a finales de 1957 da cuenta de las repercusiones de los ataques marroques contra las posesiones espaolas en el noroeste de frica que hacan necesaria la colaboracin francesa para conservar Ifni; este desencanto con los amigos rabes estrechaba lazos con el vecino francs a quien ya se apoyaba en su problema de Argelia, y se vean las revueltas coloniales como la nueva tctica de la expansin mundial del comunismo, torpemente favorecida por el anticolonialismo de Washington. Adems, Franco apoyaba la presencia colonial de la dictadura de Salazar en Portugal y, como seal el embajador norteamericano en Madrid, se tema que el derrocamiento del gobierno portugus abriera las puertas a un estado de tipo castrista. Pero, con todo, el pragmatismo vir, sobre todo a partir de 1960, la poltica exterior por la senda de la descolonizacin aunque nunca dej de apoyar a Lisboa en sus posiciones colonialistas, apoyo basado en la solidaridad ibrica. El profesor De la Torre contina este estudio introductorio afirmando que en el cambio de dcada, Espaa enfilaba un indiscutible camino de homologacin diplomtica y econmica con un mundo en rpido proceso de cambio. Muy significativo de lo cual es la solicitud de adhesin a la Comunidad Econmica Europea a principios de 1962. Este cambio es sealado acertadamente por el embajador britnico G. Labouchere al Secretario del Foreign Office en su despacho del 2 de Enero de 1961 y tambin por el embajador estadounidense Zimmermann quien augura que si la solicitud de asociacin es aceptada se puede prever que durante los prximos aos tendrn lugar cambios de suma importancia para Espaa. Por otro lado, la modernizacin estaba reforzando la dictadura a corto plazo aunque a largo sera otra cosa. El cambio poltico slo se dara con Franco o despus de Franco, nunca contra Franco. Las especulaciones de los analistas estadounidenses sobre el futuro partan de un principio bsico: EEUU. deba conservar su presencia militar en Espaa, y eso obligaba a mantener estrechas relaciones con el rgimen. En esas circunstancias, no tenan mucho margen de maniobra como expresamente seala el Informe de la Seccin de Europa Occidental del Departamento de Estado elaborado por G.L. West y M. Tyler para el asesor del Pte. Kennedy, A. Schelesinger, de 28 de Marzo de 1962, donde se dice: La capacidad de maniobra de Estados Unidoses por tanto limitada, no slo por las necesidades inmediatas de nuestra seguridad nacional, sino por factores importantes inherentes al pasado y presente poltico de Espaa.
2. Avances y espera ( 1962-1969 ).El fundamental anclaje norteamericano se haba renovado en 1962 sin mayores problemas. Lo que ahora interesaba a Espaa era la respuesta de Bruselas a su demanda de asociacin. Y el embajador francs, Armand du Chayla , temiendo un previsible portazo de Bruselas contemplaba distintas posibles reacciones del gobierno espaol (un dominio americano, una infiltracin sovitica o un estado no alineado al sur de los Pirineos) todas ellas negativas para las esperanzas de los espaoles en una evolucin poltica que slo podra continuar en Europa y por Europa. Cuando dos aos despus lleg la respuesta de la Comisin, esta fue desalentadora. El obstculo poltico se revelaba infranqueable. A partir de aqu, el rgimen, desairado, se aproxima a Francia y las tesis de De Gaulle a favor de la Europa de las Patrias. A pesar del portazo de Bruselas, la poltica exterior espaola continu la lnea aperturista impulsada por el Ministro Castiella. El balance de la embajada norteamericana sobre esta poltica era positivo en 1967 a tenor del informe del embajador W.W. Walker al Departamento de Estado. Tambin a finales de 1967 Castiella haba reivindicado ante el embajador francs la independencia de la diplomacia espaola respecto de los Estados Unidos y pona de ejemplos la postura respecto a Cuba, Oriente Medio o Vietnam. Lo que segua en va muerta era la situacin poltica interna bloqueada por el inmovilismo de Franco. El embajador Walker sealaba es decepcionante la actitud de Franco de no ceder el bastn de mandoy es deprimente lo poco que se ha modificado la oposicin de los liberales izquierdistas europeos respecto al acercamiento espaol a Europa. En cualquier caso, la estratega norteamericana mantena su objetivo prioritario conservar sus bases militares en Espaa; y con una tctica flexible y prudente consistente en alentar indirectamente la democratizacin espaola favoreciendo la vinculacin del pas a las instituciones europeas y atlnticas. 3 ltimo impulso y colapso.( 1969-1975). El ao 1969 ofrece dos cambios importantes respecto a la posicin exterior de Espaa: la proclamacin oficial del prncipe Juan Carlos como sucesor de Franco y el relevo de Gobierno en octubre con la entrada en Exteriores del dinmico Lpez Bravo. As, frente a la imagen gris que el prncipe proyectaba en el interior, el embajador francs resaltaba a su Ministro Schumann su discrecin como baza de indudable utilidad poltica; y el embajador britnico, John Russell, el ltimo da del ao 1969, deca que Espaa iba saliendo de su Tibet poltico y se estaban impulsando an en vida de Franco, actitudes ms modernas y abiertas; y se preguntaba si no se estaran perdiendo oportunidades a la vista del nuevo escenario. A lo largo de 1970 la poltica exterior espaola obtuvo algunos xitos notables: el relanzamiento del dilogo sobre Gibraltar, el acuerdo econmico con la CEE en junio, el acuerdo militar con Francia o el de defensa con los EEUU. (valorado tan positivamente por Kissinger ante el Pte. Nixon. Pero el redoblado impulso exterior espaol no poda ya sobrepasar el techo impuesto por la estancada situacin interna. La documentacin de los aos 72 y 73 descubre los obstculos polticos que se interponan en el desarrollo de la presencia exterior de Espaa. As, en la muy emblemtica cuestin de la relacin con la CEE, la diplomacia franquista no poda ir ms all de una revisin econmica del acuerdo de 1970 al hilo de la ampliacin. Era intil que Lpez Bravo se empease en que la unidad europea no deba construirse sobre uniformidad y falso igualitarismo en lugar de respetar la variedad de los pueblos y sus particularidades. Si en algn momento el rgimen an pudo hacerse ilusiones de un apoyo francs y alemn, en el ltimo tramo del franquismo no caban dudas de que la Europa poltica quedaba fuera del alcance de Espaa. El asesinato de Carrero Blanco en 1973 abra definitivamente la gran incognita sobre la transicin espaola. En los dos ltimos aos del franquismo el frenazo externo fue evidente. Los britnicos produjeron anlisis clarividentes, y as resaltaron como positivo el hecho de la solidez mostrada por las instituciones y en el predominio de los moderados sobre el sector ms reaccionario de las fuerzas armadas. Las ejecuciones de septiembre del 75 pusieron un trgico final al rgimen de Franco que mora como naci: matando. Y as lo sealaba una nota interna del ministerio francs de Exteriores:el largo periodo de Franco conclua en el callejn sin salida de una represin brutal.2 . LA ESPAA FRANQUISTA EN EL INTERIOR ( 1936-1975 ). D, Juan Carlos Jimnez Redondo. Este segundo estudio introductorio, a cargo del profesor Jimnez Redondo, bien poda haber iniciado este libro por cuanto tiene de contextualizacin interna de la Espaa de la poca en relacin con el objeto principal del mismo: la imagen exterior de nuestro pas durante el franquismo.1. La controvertida naturaleza del rgimen franquista.Para el autor, el franquismo fue la respuesta final de las derechas espaolas al largo proceso de descomposicin del sistema poltico de la Restauracin. Fue un regeneracionismo autoritario pero no un totalitarismo fascista, fue un rgimen militar autoritario radicalmente conservador en trminos sociopolticos y un tradicionalismo cultural de dimensin profundamente reaccionaria, anclado en el esencialismo catlico. Por tanto, catolicismo y nacionalismo quedaron slidamente unidos. Este sustrato ideolgico hizo que hasta los aos 60 la base esencial de legitimacin de Franco se asentara en la guerra civil y en la ausencia de cualquier elemento de reconciliacin nacional. En los primeros quince aos el rgimen adopt un modelo que se acerc mucho a las formas de aniquilacin masiva y sistemtica propia de modelos totalitarios. Con un conjunto simple de ideas fuerza: antiparlamentarismo, corporativismo, antiliberalismo, catolicismo, visin orgnica de la sociedad y visin corporativa del Estado, orden y autoridad. Adems, la naturaleza del franquismo es inseparable de su esencia nacional unitaria y centralizadora.2. Construccin de la dictadura y apuesta por la autarqua (1936-1957).Hasta los aos 60 el franquismo fue una dictadura de estructura muy simple en la que Franco, adems de Generalsimo de todos los ejrcitos, aunaba la jefatura del Estado y del Gobierno, con su control directo de las funciones ejecutivas y legislativas del Estado, constituyndose como el nico rgano formal de soberana. El estallido de la Segunda Guerra Mundial acentu la pulsin fascistizante de la dictadura con un creciente protagonismo de Falange y el ascenso de Ramn Serrano Ser, el cuadsimo. Mientras la poblacin soportaba una penuria tremenda, este protagonismo desencaden fuertes tensiones internas en sectores militares y aquellos sectores conservadores ms reacios a la preeminencia falangista. La crisis estall en dos momentos decisivos: el primero en la primavera de 1941 cuando el sector ms extremista de Falange reclam mayor poder, lo que contrarrest Franco nombrando al general Galarza Ministro de Gobernacin y promocionando a otro general, Carrero Blanco, en adelante una especie de trasunto del mismo Franco. Y el segundo, que supuso la definitiva derrota de las aspiraciones hegemnicas falangistas, en agosto de 1942 a consecuencia del incidente de Begoa, un atentado con vctimas en medio de una celebracin de carlistas y tradicionalistas llevado a cabo por un falangista. De hecho, la desfascistizacin del rgimen se haba iniciado mediado el ao 41 y se aceler con el curso de la guerra mundial y el retroceso de las potencias del Eje, siendo la salida de Serrano del Gobierno el certificado de defuncin final. A partir de aqu comenzaron las reformas cosmticas ante el temor de una intervencin aliada que habra supuesto el fin del franquismo. En 1947, La Ley de Sucesin y de constitucin de Espaa en Reino, defini el futuro y tambin el contorno del problema monrquico ( el que ms inquietaba a Franco), mientras la oposicin de izquierdas viva un retraimiento general. Esta debilidad institucional del rgimen se enmarcaba en un sistema econmico autrquico y de enorme rigidez regulatoria con una confusin permanente entre las esferas pblica y privada, con el aadido de la creacin de grandes corporaciones empresariales como el INI. El resultado de todos estos factores sociales, econmicos y polticos fue claramente negativo y durante 20 aos Espaa qued como una de las economas ms pobres de Europa.3. De la legitimidad ideolgica a la legitimidad de ejercicio ( 1957-1968 ).Seala el autor que la dcada de los cincuenta fue un periodo decisivo para la estabilidad interna y externa del rgimen. La dictadura sufri un agudo proceso de burocratizacin a la vez que perda rigidez ideolgica mientras ganaba peso la idea de una mejor manera de gestionar el autoritarismo y orientarlo hacia una mayor eficiencia. La autarqua, con su paternalismo asociado, haba sido ms un deseo que una realidad, y propici la fusin de la economa y la poltica. Por eso, un cambio de modelo econmico conllevara una dimensin tambin poltica e institucional. La estancia del prncipe en Espaa era una baza para los sectores monrquicos en torno a Carrero frente a Falange, mientras en el interior exista una relativa tranquilidad slo truncada , ya en 1956, por la aparicin de un nuevo escenario de contestacin en la Universidad. Franco se decant entonces por la tesis reformista de Carrero, y de ah el cambio de rumbo en febrero del 57 con un nuevo gobierno sobre bases ms aperturistas que acometiera la necesaria reforma econmica para reflotar una economa en bancarrota, y que estaba compuesto en su mayor parte por tecncratas del Opus Dei. La nueva accin de gobierno se plante tres objetivos: el primero, poltico, con la aprobacin en 1958 de la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento que postulaba una futura monarqua tradicional compatible con los principios polticos del rgimen; el segundo, una profunda reforma de la administracin, encomendada al ministro Lpez Rod; y el tercero, en el mbito econmico, con la reforma fiscal del 58 que pretenda evitar formulas inflacionistas de financiacin del sector pblico, as como el Plan de estabilizacin de 1959 con cuatro ejes (disciplina financiera, tipo de cambio nico y realista, liberalizacin del comercio exterior y terminar con la economa de exclusivo dirigismo gubernamental y dependiente de las subvenciones). El Plan de estabilizacin se inici de forma negativa sobre el nivel de vida con la congelacin salarial casi hasta 1962 y una enorme emigracin, a la vez que revitaliz al movimiento obrero y a la oposicin interna y externa ( Congreso de Munich de 1962), pero a medio y largo plazo sus resultados fueron espectaculares permitiendo la fase de desarrollo ms intensa de la historia contempornea de Espaa. El desarrollismo reforz el pragmatismo de la dictadura que apost por una nueva legitimidad, por desempeo, basada en los beneficios econmicos para gran parte de la poblacin.4. El declive de la coalicin de poder franquista ( 1968-1975 ).Dice acertadamente el profesor Jimnez que la liberalizacin econmica no fue en absoluto sinnimo de libertad, aunque aport mayores cotas de tolerancia ampliando la esfera de autonoma personal y colectiva, as como ciertos derechos hasta entonces inexistentes. En 1968, Franco proclam oficialmente a D. Juan Carlos como su sucesor a ttulo de Rey, pero eso no evit la confrontacin en el propio rgimen cada vez ms fragmentado, y es que el desarrollismo y la liberalizacin provocaron un rpido proceso de desintegracin de la coalicin de poder franquista: una parte de las lites polticas de la dictadura, burocratizadas y desideologizadas, apostaban al pragmatismo reformista confiando en que al morir Franco se superara el autoritarismo y se abrira la va democrtica; y frente a ellos se situaban los ultras, partidarios de mantener intactas las esencias y las formas de la dictadura. Esta heterogeneidad interna tena su correlato en la manifestada por la oposicin( sobre todo, la de dentro de Espaa) que de todas formas, vincul mayoritariamente las expectativas de cambio poltico con la muerte de Franco. La ruptura interna del rgimen fue manifiesta cuando el sector reformista entr en liza contra los defensores de la ortodoxia autoritaria. Los ltimos aos de la dictadura demostraron la imposibilidad de intentar una continuidad sin Franco. El elemento represor fue contraproducente y slo sirvi para nutrir los separatismos vasco y cataln. El nombramiento de un duro como Arias Navarro al frente del Gobierno tras el asesinato de Carrero por ETA en 1973 pronto, al morir Franco, se revel absolutamente ineficiente para continuar la dictadura sin su dictador de 40 aos.
3 LA ESPAA FRANQUISTA HACIA EL EXTERIOR ( 1939-1975 ). Rosa Pardo SanzEl tercer estudio introductorio de este libro corre a cargo de la profesora Pardo Sanz, En l, de forma brillante y concisa, repasa 36 aos de poltica exterior a partir de dos factores que resalta como fundamentales: uno, el carcter dictatorial del Rgimen y dos, la debilidad poltica y la falta de recursos desde la que acto internacionalmente la dictadura. El dictador decidi siempre, sin cortapisa alguna, la orientacin de la poltica internacional y los ocupantes del Palacio de Santa Cruz nunca tomaron ninguna decisin importante sin las instrucciones de ste. Adems, el juego de contrapesos con el que el Jefe del Estado manej las llamadas familias polticas franquistas, que se tradujo en un funcionamiento cantonalista de los Consejos de Ministros, redujo an ms el margen de maniobra de los titulares de Asuntos Exteriores. Aade la autora que las ideas bsicas tanto de Franco como de su edecn Carrero Blanco derivaban de su condicin de militares y de su ideologa tradicionalista; para ellos la potencia de las naciones se defina por la geopoltica en una dinmica de permanente rivalidad entre los Estados; pero este enfoque realista se entremezclaba con una interpretacin conspirativa de la evolucin internacional resaltando los ejercicios de poder de las internacionales judeo-liberal-masnica y comunista. A lo que se aada la memoria histrica de la derrota del 98 con su poso de duradero recelo hacia el mundo exterior. Tal desconfianza ms el rechazo a los sistemas democrticos se acentu durante la guerra y tras las condenas internacionales de la posguerra. Otro elemento clave para valorar la accin exterior franquista fue su limitacin de medios, que haca imposible competir en diplomacia o cooperacin con las potencias occidentales. Los nueve ministros de Exteriores que tuvo Franco lo fueron ms por su significacin poltica que por su especializacin profesional, y todos tuvieron que actuar con un presupuesto y un cuerpo diplomtico muy reducidos.1. La diplomacia de las guerras ( 1939-1945 ). Tras la Guerra Civil se mantenan compromisos diplomticos y econmicos con las potencias fascistas. Desde un claro neutralismo inicial, a partir del nombramiento de Serrano Ser como ministro de Exteriores y al hilo de los xitos militares de Hitler, se asiste a un cambio de tono de la diplomacia franquista; el radicalismo del nuevo discurso y medidas como el envo a Rusia de la Divisin Azul resultaron nefastos para el futuro. Con el principio del fin del Eje y la cada en desgracia de Serrano, Franco recupera a Gmez Jordana en Exteriores que nada ms llegar reorient la posicin espaola hacia una neutralidad efectiva, aunque Franco no se convenciera de la derrota nazi-fascista hasta la primavera del 44. La victoria aliada oblig a una realineacin acelerada, pero el ensayo de acercamiento a Londres y Pars de Lequerica no result creible.2. La diplomacia defensiva ( 1945-1953 ).
El fin de la Segunda Guerra Mundial planteaba muy seria amenazas para Franco, al menos mientras se mantuviera el entendimiento entre los aliados. Slo caba la esperanza de una pronta ruptura con la URSS, y as se lo manifest el propio Franco a Churchill en una carta en otoo de 1944. Pero la coalicin de los aliados se prolongaba ms de lo previsto y adems resultaba muy difcil librarse del estigma del fascismo. Se iniciaba as la etapa del aislamiento del Rgimen con el cierre de la frontera francesa, el reconocimiento del gobierno republicano en el exilio y una resolucin condenatoria de Naciones Unidas. Slo caba resistir hasta el cambio de escenario internacional, y esta tctica de resistencia di resultado, sobre todo al hacerse evidente la divisin de los aliados en dos bloques antagnicos. En ese escenario, el anticomunismo franquista era una buena baza. Desde 1947 la dinmica de la Guerra Fra benefici a la dictadura, mientras la amistad portuguesa y el despliegue diplomtico en Hispanoamrica y el mundo rabe disimulaban la soledad del Rgimen. Al fin, el cambio de posicin de USA respecto al franquismo result clave para que la condena de la ONU fuera anulada en 1950. Luego, la guerra de Corea soslay las diferencias ideolgicas y se cre una peculiar alianza con la gran potencia occidental. Los acuerdos de 1953 fueron trascendentales; con ellos Espaa renunciaba a su tradicional neutralidad y se integraba en el sistema defensivo occidental. 3 La estabilizacin diplomtica ( 1953-1960 ). Los acuerdos con los EEUU. de 1953 supusieron un punto de inflexin y allanaron el camino para la definitiva integracin internacional del Rgimen, ms an con el espaldarazo definitivo representado con la firma del muy simblico Concordato con la Santa Sede. As, hasta 1958 se pudo mantener la anterior lnea de accin nacionalista y antieuropea sin ceder en el discurso de feroz anticomunismo y se logr el xito definitivo de la incorporacin a Naciones Unidas en 1955. Pero la problemtica descolonizadora impona un cambio de rumbo y as se nombr nuevo ministro de Exteriores a Fernando M. Castiella. Para acabar la guerra de Ifni (1957-1958) se precis la colaboracin francesa lo que cort de raz los anteriores apoyos al nacionalismo magreb y evidenci la necesidad de un acercamiento a los pases de Europa Occidental. Es desde 1959 cuando comienzan las visitas oficiales de ministros de Exteriores a distintas capitales europeas, la escala en Madrid de Eisenhower y el ingreso de Espaa en la OECE, el Banco Mundial y el Fondo Internacional. Mientras, con EEUU se logr dedicar el 90% de la contrapartida econmica de los acuerdos de Defensa al desarrollo interno y prolongarlos hasta 1962. 4 El tiempo de los proyectos propios ( 1961-1969 ). Con esta situacin favorable se iniciaba la dcada de los 60 y as, Castiella, enva en febrero de 1962 la peticin al Mercado Comn de acuerdo de asociacin. La respuesta europea no fue alentadora tras la desaforada reaccin del Gobierno ante la participacin de espaoles en la reunin del Consejo de Europa en Munich ( el famoso Contubernio). Casi a la par, en septiembre de 1962 se abrieron negociaciones con los EEUU y su nuevo Pte, Kennedy, tras algunos roces iniciales con su administracin, y se enva como embajador a Garrigues, amigo de los Kennedy y monrquico de talante liberal. Cada vez se haca ms evidente, sin embargo, que las posibilidades de alcanzar objetivos ms ambiciosos en poltica exterior iban ligadas a la evolucin poltica del Rgimen y ste segua en el inmovilismo absoluto. 5 Las limitaciones de la diplomacia tecnocrtica ( 1970-1975 ). Tras la remodelacin ministerial provocada por el escndalo Matesa lleg al Palacio de Santa Cruz Lpez Bravo que intent una poltica ms dinmica para neutralizar las limitaciones que impona el carcter dictatorial del Rgimen. Conocedor de las preferencias diplomticas de Presidencia intent dejar bien atado el vnculo con EEUU, y a partir de ah, buscar un aumento de los intercambios comerciales. Adems, deba procurar una distensin con el Vaticano, desdramatizar el contencioso gibraltareo y buscar una salida honrosa al tema saharaui. El premio a sus esfuerzos lo tuvo con el protagonismo alcanzado en la Conferencia de Helsinki en 1973. Pedro Cortina Mauri ocupa el ministerio desde diciembre del 73 hasta la muerte de Franco. Le toc actuar en los estertores de un Rgimen que asista impotente a la agona del dictador. En esa situacin, las dos cuestiones ms perentorias eran salvaguardar el vnculo con los norteamericanos y dar salida a la cuestin saharaui ante la presin marroqu. Finalmente, en septiembre de 1975, se firm en Washington el acuerdo marco para la renovacin de los acuerdos bilaterales; y en el Sahara, con Franco agonizando, la salida apresurada del territorio y su ocupacin por Hassan II fue el desenlace final y poco airoso con el que termina la accin exterior de la dictadura franquista. COMENTARIO FINAL.
Es un libro de gran inters para quienes deseen conocer la accin exterior de Espaa durante los casi 40 aos de dictadura franquista. Antes de nada, me ha sorprendido la estructura del mismo a partir de los tres estudios introductorios de los profesores Hiplito de la Torre, Juan Carlos Jimnez y Rosa Pardo, ya que, metodolgicamente, parecera ms lgico que el que abriera el libro fuera el segundo (del profesor Jimnez) sobre la situacin interna del pas, para proseguir con los de la profesora Rosa Pardo sobre la accin exterior de Espaa y concluir con el estudio del profesor De la Torre sobre la visin que se tuvo en el exterior sobre Espaa. Ante todo dir que, en conjunto, el libro relata con precisin los diferentes escenarios por los que atraves nuestro pas durante esas cuatro dcadas, y lo ms interesante del mismo estriba en la interrelacin que guarda la situacin interna y su evolucin con el escenario internacional. As, la dictadura cambi mucho en tan largo periodo, pero el mundo en general cambi an ms. Si algo pone de manifiesto es la dificultad de un rgimen no democrtico para adaptarse a los cambios, mxime si son tan acelerados como en la segunda mitad del s. XX. Y tambin me llama la atencin la capacidad que tuvo la dictadura para sobrevivir en sus comienzos ante un entorno manifiestamente hostil cuando acab la SGM. La capacidad de adaptacin de la dictadura slo pudo tener xito por la temprana divisin del mundo en dos grandes bloques antagnicos, el Este y el Oeste, separados por el teln de acero, feliz definicin de Churchill, y porque Espaa caa a este lado, al lado occidental del tablero. Con repugnancia primero y siempre con displicencia por parte de las potencias europeas se acept a Franco como un mal necesario por su anticomunismo pero nunca se permiti la integracin de Espaa en Europa; se toleraba su permanencia en el poder, y poco ms. Del relato del libro se observa la decisiva contribucin norteamericana para sostener a Franco, a quien bien se pudo aplicar la famosa frase atribuida a Eisenhower sobre un famoso dictador sudamericano: es un hijo de puta, s, pero es nuestro hijo de puta. Tambin resulta conmovedor el esfuerzo de aquella nuestra diplomacia por hacerse un hueco en la escena internacional, y los xitos parciales en esa estratega, que se iniciaron con el Tratado con los USA en 1953 y la admisin en diferentes organismos internacionales. Al precio de perder soberana en una parte del territorio nacional, la muy nacionalista dictadura franquista, obtuvo la proteccin del paraguas estadounidense. Respecto a la visin que desde el exterior se tuvo de Espaa me parece que siempre estuvo marcada por el carcter dictatorial del rgimen franquista aunque fue evolucionando en la medida que se termin por aceptar la continuidad del mismo como algo inevitable. En todo caso, creo que el libro es muy meritorio y que arroja luz sobre un aspecto no muy estudiado en la Espaa de la segunda mitad del siglo XX, como es la imagen de nuestro pas en el exterior y cmo evolucion en funcin de los intereses geopolticos que dominaron las relaciones internacionales en el marco de la Guerra Fra.