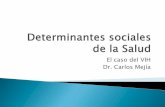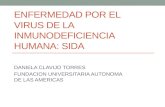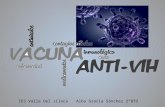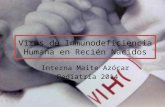Pierret, J. – Vivir Con El VIH en Un Contexto de Enfermedad Crónica
-
Upload
martin-di-marco -
Category
Documents
-
view
4 -
download
2
description
Transcript of Pierret, J. – Vivir Con El VIH en Un Contexto de Enfermedad Crónica
-
35
IntroduccinEste artculo propone reu-
bicar el anlisis de la enferme-dad-sida en los marcos desa-rrollados por la sociologa dela enfermedad crnica. Se tra-ta por una parte de mostrar enque medida los enfoques de lasociologa de la enfermedadcontribuyeron al anlisis de laenfermedad-sida y, por la otra,de estimar el impacto de la en-fermedad-sida sobre los inte-rrogantes conceptuales y me-todolgicos en curso, con elobjeto de evaluar la existenciade reformulaciones o despla-zamientos en los pasos de lainvestigacin. Se han flexibi-lizado las problemticas en elestudio de las consecuenciasde la enfermedad-sida sobrelas personas afectadas? En es-ta perspectiva se abordan ydiscuten algunos aspectos me-todolgicos planteados porestas investigaciones, as co-
Vivir con el VIH en uncontexto de enfermedad
crnica: aspectosmetodolgicosy conceptuales
Janine Pierret1
ResumenEste artculo propone reubicar el anlisis sobre
las personas afectadas por el VIH en el marcodesarrollado por la sociologa de la enfermedadcrnica, e interrogar sobre su contribucin a lareformulacin de lneas tericas y metodolgicas deinvestigacin. Aborda ciertos aspectosmetodolgicos planteados por la recuperacin dedatos, ya sea sobre al acceso a las personas afectadaso su postura en el curso de la entrevista. Discute elaporte de las investigaciones que han utilizado los
Palabras clavePersonas que viven con VIH, vida cotidiana, estigma, trayectoria, identidad.
KeywordsHIV-positive, AIDS, every day life, stigmatization, illness, trajectory,identity.
1. Pierret, Janine. Centre de Recherche Mdicine, Maladie et Science Sociales, CNRS-INSERM, Montrouge, Francia.
-
cuadernos mdico sociales 77: 35-44
36
enfoques formulados en trminos de estrategias deajuste, y las nociones de estigma, de identidad y detrayectoria. Concluye evocando las preguntas deinvestigacin planteadas por el desarrollo de lasnuevas terapias.
AbstractBy placing the studies of persons infected with
the HIV in the framework developed by thesociology of chronic illness, questions arise aboutthe reformulations or shifts made in researchparadigms and concepts. Methodological problemsrelated to data collection are pointed out, namely:the recruitment of HIV-positive participants forsuch studies and their stance during interviews.The contributions made bay studies that havefocused on adjustment strategies or resorted to thenotions of stigmatization, identity and illnesstrajectory are also discussed. In conclusion,questions are raised about what implications thenew HIV/AIDS treatments will have on this field ofsocial science research.
mo el uso de conceptos y la utilizacinde ciertos parmetros.
Despus de los trabajos de Strauss yGlaser (1975), la sociologa de la enfer-medad se orient hacia el estudio de losproblemas que la persona enferma en-cuentra en la gestin de su vida cotidia-na. Este enfoque permite dar cuenta delo que se conoce como enfermedadescrnicas, constituidas en los problemasde salud dominantes de las sociedadesoccidentales a partir de los aos sesen-ta. En oposicin a las enfermedadesagudas, no son episodios en la vida delos enfermos, se confunden con la vidamisma. En tanto enfermedades, a me-nudo discapacitantes, se inscriben en eltiempo y alternan fases agudas y pero-dos de calma. El modelo sntoma-diagnstico-tratamiento-cura es reem-plazado por un esquema abierto e in-cierto frente a un saber mdico a menu-do en curso de constitucin y evolutivo.Esto se debe a que la cura cede lugar ala gestin de la enfermedad (Baszanger1986); si esta gestin implica una mo-dificacin del trabajo mdico y de cui-dado, sobrepasa el mundo mdico yconcierne a todas las esferas de la vidasocial en las cuales las personas se en-cuentran comprometidas, y esto por unperodo indeterminado. Las caracters-ticas de estas enfermedades diseanpues una situacin mal definida tantopara los profesionales de salud comopara las personas implicadas (Herzlichy Pierret, 1985).
Durante ms de diez aos los soci-logos se interesaron en enfermedadestan diferentes como la epilepsia, la in-suficiencia renal, la diabetes, la escle-rosis en placas, el cncer, o la poliartri-tis reumatoidea (Anderson y Bury,1988). Privilegiaron el punto de vistadel paciente y desarrollaron diferentesenfoques formalizados en trminos deexperiencia de enfermedad por Con-rad (1987). Esta formalizacin permite,por una parte, dar cuenta, a travs deconceptos como estigma, incerti-dumbre, informacin y conocimien-tos compartidos, trabajo biogrficoy reconstruccin de s mismo, delconjunto de problemas encontrados endiversos espacios de la vida social porlas personas afectadas de enfermedadesde larga duracin, y por la otra, anali-zar, con la ayuda de las nociones decarrera de enfermo, o trayectoria de
-
37
Vivir con el VIH en un contexto de enfermedad crnica: aspectos metodolgicos y conceptuales
enfermedad, las diferentes estrategiasque ellas desarrollan.
Estos trabajos se apoyan en lo quepuede denominarse como el modelo dela enfermedad-acontecimiento: la en-fermedad es una adversidad individualque se interpreta socialmente e implicauna fuerte movilizacin social (Aug,1984). Sobreviene en la vida de las per-sonas creando una ruptura entre un an-tes y un despus, y cuestiona lo que ellafue hasta ese momento. Esta enferme-dad es nica para el individuo y toma susentido en su propia historia a travs dela respuesta a preguntas como por qua m, por qu ahora, es interpretada enreferencia a valores y normas eminente-mente sociales. Es as como, para vivira veces muchos aos con esta enferme-dad, las personas utilizarn diferentesrecursos para reordenar sus condicionesde vida y ajustarse a la nueva situacinreconsiderando sus relaciones con losotros y la imagen que tienen de ellos.La enfermedad puede traducirse pormodificaciones biogrficas e identita-rias; puede tambin constituir un sopor-te identitario (Charmaz, 1987). En el ni-vel social y colectivo, se desarrollarnpolticas y formas de movilizacin mso menos institucionalizadas para res-ponder a los problemas planteados porla enfermedad, por ejemplo, seguro deenfermedad, equipos, instituciones decuidado, grupos de enfermos... (Bury,1982 y 1991).
Cules son los marcosde anlisis para el sida?
Los trabajos sociolgicos de refe-rencia estudiaron sobre todo las conse-cuencias de las enfermedades crnicasconocidas sobre la vida cotidiana y laidentidad de las personas que debengestionar de manera durable esta situa-cin. Ahora bien, la aparicin al co-mienzo de los aos ochenta, de una en-fermedad infecciosa y transmisible, sintratamiento mdico y mortal en un pla-zo relativamente breve, que cuestionalos comportamientos, las prcticas ylas formas de vida de las personas j-venes, el VIH/sida, conduce a interro-gar los marcos de anlisis existentes(Pierret, 1992). Permiten los enfoquesdesarrollados por la sociologa de laenfermedad crnica, analizar la enfer-medad sida? (Pierret, 1997). En efecto,
esta enfermedad plantea tres tipos deproblemas. En primer trmino el pro-blema de los sntomas. Desde 1993 sesabe que las personas infectadas porVIH pueden no encontrarse enfermasdespus de 8-10 aos de contamina-cin. Este perodo que se ha denomina-do asintomtico es seguido por la irrup-cin de la enfermedad, sealada tam-bin por diferentes fases hasta el pero-do final de la vida. En este nivel el sidapuede permitir aclarar los problemasplanteados por el desarrollo de la medi-cina predictiva. En segundo trmino,las tensiones de su todava construc-cin como enfermedad mortal, que lahacen objeto de una visin social larga-mente mediatizada en trminos de epi-demia, pueden ser aprehendidas con laayuda de herramientas construidas parala enfermedad crnica? (Herzlich yPierret, 1993). Finalmente, por su ca-rcter transmisible y las representacio-nes de que ha sido objeto, el sida es unaenfermedad que pone en cuestin lasrelaciones del individuo con su entor-no. En otros trminos, a diferencia delas enfermedades crnicas ya estudia-das, el sida toca a individuos que perte-necen a grupos particulares, o que estnen redes a veces marginadas, de las quecomparten ms o menos la historia.
La utilizacin de los marcos de an-lisis de la sociologa de la enfermedadpara dar cuenta de la vida cotidiana yde las estrategias de ajuste de las perso-nas afectadas por una infeccin quepresenta caractersticas tan especficascomo el VIH, implica interrogar la per-tinencia del uso de nociones como lasde estigma, informacin compartida oincertidumbre, o bien modificar o re-formular las orientaciones de la investi-gacin en trminos de trayectoria y re-construccin biogrfica. La diversifica-cin de las poblaciones alcanzadas porel VIH, al igual que la de los contextossocioeconmicos, conduce a desarro-llar el anlisis sobre las desigualdadessociales frente a la enfermedad y laatencin.
Con la aparicin de nuevas terapias,en marzo de 1996, las personas vivenms tiempo y en mejores condicionesfsicas. Convirtindose en una enferme-dad de largo plazo, el VIH/sida condu-ce a ampliar y renovar los interrogan-tes. En particular, el estudio de la ob-servancia en el marco de ensayos tera-
-
cuadernos mdico sociales 77: 35-44
38
puticos puso en evidencia los lmitesde enfoques psicosociales de inspira-cin norteamericana en trminos decomportamientos (Baekeland y Lund-wall, 1975; Haynes, 1979; Rees, 1985).Se ha desarrollado una reflexin a par-tir de la teora de las representacionessociales y la consideracin de los con-textos de prescripcin (Morin y Moatti,1996). La realizacin de esos trabajos yel estudio de la continuidad del trata-miento y sus consecuencias sobre la vi-da cotidiana de las personas afectadaspermitir avanzar en la comprensin delo que supone vivir con un tratamien-to pesado y de largo plazo en el caso deuna enfermedad transmisible (Ches-ney et al. 1999). En particular, los an-lisis en trminos de trayectoria de en-fermedad podran evidenciar el trabajode las personas afectadas, y esto en di-ferentes fases de la enfermedad, as co-mo los procesos de negociacin con losdiferentes profesionales.
Interrogantes y opcionesmetodolgicas
En un gran nmero de pases, el de-sarrollo de encuestas cuantitativas enpoblacin general sobre las actitudes ylos comportamientos frente al sida, re-nov los debates sobre este tipo de en-foque en ciencias sociales, y sobre lasmodalidades de anlisis de los datos re-cogidos. Incluso si los estudios cuanti-tativos sobre la vida cotidiana de laspersonas afectadas por VIH no han sus-citado nuevos interrogantes metodol-gicos en la sociologa de la enferme-dad, contribuyeron sin embargo a pro-blematizar los procedimientos de reclu-tamiento de personas para tales estu-dios, y las condiciones de produccinde relatos sobre la enfermedad y la vi-da cotidiana.
En la recopilacin editada por Boul-ton (1994), doce grupos de investiga-cin britnicos debaten cuestiones me-todolgicas suscitadas por la investiga-cin sobre los aspectos sociales delVIH/sida, en particular en lo vinculadoa la prevencin. Si las investigacionesen ciencias sociales sobre el VIH/sidafueron realizadas en una atmsfera deurgencia y con una gran apertura a di-ferentes disciplinas y nuevos enfoques,se trata de una ocasin indita para su-perar ciertos aspectos de la investiga-
cin universitaria2 (Blaxter 1994:243), su contribucin al anlisis de loscomportamientos y los cambios decomportamiento estn lejos de ser des-deables. En oposicin, los trabajos so-bre las personas afectadas son evocadosde modo alusivo e interrogativo, subra-yando la emergencia de nuevos interro-gantes: elecciones realizadas por laspersonas en relacin al tratamiento ycapacidad individual para enfrentar unaenfermedad mortal o responsabilidadpor la salud de otros y solamente por lapropia (1994: 250).
Los trabajos sociolgicos sobre per-sonas afectadas por VIH/sida planteantambin cuestiones metodolgicas, pe-ro de naturaleza diferentes en la medi-da en que muchos de ellos se apoyansobre mtodos cualitativos de tipo in-ductivo a partir de la realizacin de en-trevistas en profundidad o de relatos devida en torno a un reducido nmero depersonas o bien en grupos focales (porejemplo, los trabajos de Weitz 1989,1990 y 1993; Green 1994, 1995 y 1996;Carricaburu y Pierret 1992 y 1995; De-lor 1997; Crawford et al. 1997). Enfo-que terico, recoleccin de datos y an-lisis aparecen estrechamente vincula-dos en las investigaciones de tipo inter-pretativo que se interesan en la expe-riencia y el sentido.
Ahora bien, pocas investigacionesinterrogan a los datos recogidos respec-to de las condiciones de recepcin o lanaturaleza de estos datos. De ah quelas modalidades de acceso a las perso-nas que desean mantener en secreto sucontaminacin, aunque se trata a menu-do de situaciones diferenciadas, seanraramente evocadas. El tipo de recluta-miento induce sesgos no desdeablessegn el investigador recurra a mdi-cos, a asociaciones de lucha contra elsida o a redes, y corre el riesgo de ex-cluir o de privilegiar ciertas categoras:aquellos que no aceptan el seguimientovs. aquellos que lo aceptan, aquellosque se ubican al margen del medio aso-ciativo vs. los militantes. Weitz recurria la vez a los mdicos que tratan la en-fermedad sida y a las cuatro asociacio-nes de lucha contra el sida existentes enArizona, sin embargo, no habiendo te-nido acceso al listado de los mdicos,no pudo ubicar las caractersticas de las14 mujeres que la contactaron en rela-cin al conjunto de aquellas que fueron2. Las citas en ingls han sidotraducidas por la autora.
-
39
Vivir con el VIH en un contexto de enfermedad crnica: aspectos metodolgicos y conceptuales
invitadas a participar (1993: 103). Ca-rricaburu y Pierret (1992) que se diri-gieron a mdicos en consultas hospita-larias parisinas de VIH, para entrevistarhombres seropositivos y no enfermos,contaminados por relaciones sexualesy productos anti-hemoflicos, no pu-dieron controlar la forma en que proce-dieron los profesionales. Pese a la di-versificacin de sus fuentes, Delor(1997) reconoce dificultades paraconstituir una poblacin de personasafectadas por el VIH en Bruselas.Crawford et al. (1997: 3) subrayan lareticencia de las mujeres australianaspara aceptar referirse a su sexualidad.Ms ampliamente, estas dificultadesdan cuenta del hecho que las poblacio-nes estudiadas son a menudo heterog-neas, tanto en lo que concierne al esta-do de la enfermedad como al gnero olas formas de transmisin.
En un nivel diferente, las condicio-nes de realizacin de las entrevistas de-ben ser sometidas a interrogacin, puespueden tener un efecto sobre el tipo dedatos recogidos, tal como analizan mi-nuciosamente Holland y sus colegas(1994) en su investigacin sobre la se-xualidad de mujeres jvenes entre 16 y21 aos que viven en Londres y Man-chester. Si la entrevista abre un espaciode palabra, esta puede tomar significa-ciones diferentes para las personas en-trevistadas e influir en los discursosproducidos. La entrevista puede ser to-mada como un espacio para testimo-niar y decir su vida en nombre de unvalor general y militante (Pollak 1998y 1990). Puede tambin ser un mediode salir de su silencio y de su soledadpara hacer conocer su secreto por so-cilogo interpuesto (Pierret 1994). Laentrevista puede tambin ser conside-rada como un lugar de explicitacin yde justificacin de su situacin, parainscribirse en un dispositivo de investi-gacin (Pierret 1998a). En fin, puedetambin ser percibida como un lugar deayuda y de sostn y tomar un dimen-sin de consejo. Es por consiguienteimportante tener en cuenta la posturadel entrevistado para analizar e inter-pretar los discursos recogidos, en lamedia en que las condiciones de pro-duccin de los datos tienen efectos so-bre la construccin del objeto.
En lo que concierne al anlisis de es-te tipo de material cualitativo, debe es-
forzarse por ir ms all de las restitu-ciones individuales para despejar laslgicas de organizacin del discurso ysubrayar las diferencias y similitudesentre los relatos recogidos. Se tratapues de reconstituir las grandes catego-ras de anlisis y poner en evidencia losuniversos de creencias que atraviesanestos discursos y permiten comparar-los. Importa tener conciencia que losresultados no corresponden a personassino a estructuras de relatos sostenidosen el marco de entrevistas de investiga-cin. Es decir que estos resultados pre-sentan formas de discurso y no de cate-goras individuales (Demazire y Du-bar, 1997).
Vida cotidiana con VIHy estrategias de ajuste
La mayora de los trabajos en cien-cias sociales sobre VIH/sida se hanocupado de la prevencin y los cam-bios de comportamiento; algunos sehan interesado en las personas afecta-das y los enfermos, estos se han desa-rrollado sobre todo en psicologa clni-ca y psicologa social. Han estudiadolas caractersticas individuales, los ras-gos de personalidad y los comporta-mientos de las personas afectadas paraenfrentar el VIH, que se pueden reagru-par alrededor de los enfoques en trmi-nos de coping. Pero los trabajos que es-tudian las relaciones entre historia indi-vidual, movilizacin colectiva e inter-venciones sociales y polticas para res-ponder a la pregunta cmo se vive conel VIH/sida?, siguen siendo limitados.Una perspectiva de ese tipo implicaanalizar los procesos puestos en mar-cha en el trabajo de movilizacin de losrecursos efectuado por las personasafectadas para construir la esperanzanecesaria para la vida y poner en evi-dencia trayectorias. Si bien se ha desa-rrollado una produccin importante,desde las primeras investigaciones, enrelacin a las reacciones ante el estig-ma, recientemente se han orientado ha-cia el anlisis de procesos para estudiarlas trayectorias o estrategias de la ges-tin del estigma.
Secreto sobre la contaminaciny gestin del estigma
Desde hace aproximadamente diezaos, el mantenimiento del secreto so-
-
cuadernos mdico sociales 77: 35-44
40
bre VIH/ sida ha sido analizado en refe-rencia al estigma, con mayor frecuen-cia entre homosexuales (Pollak 1988;Weitz 1990; Siegel y Krauss, 1991). Lanocin de doble estigma ha sido ade-lantada para estudiar las reacciones de-sarrolladas por un grupo estigmatizado,los homosexuales, frente a la emergen-cia de un nuevo estigma, el sida (Kowa-lewski 1988). Si se acuerda en hablarde estigma en trminos de relaciones yno de atributos (Goffman 1963) el sidaconstituye un objeto de estudio originalen la medida en que el discurso socialsobre el castigo divino, la nueva le-pra, la maldicin de los tiempos mo-dernos fue construido por la prensaantes incluso que se conocieran las ma-nifestaciones y repercusiones del sida anivel individual y colectivo (Herzlich yPierret 1988). Si toda experiencia deenfermedad es en buena medida unaconfrontacin con las metforas produ-cidas e impuestas por la sociedad(Frankenberg 1986), el VIH/sida estasociado con el anuncio de una muertecercana que puede producir temor y en-traar la fuga. El sentido y las implica-ciones del conocimiento de la condi-cin serolgica permiten comprenderpor qu es a menudo mantenido en se-creto. Ese secreto corresponde tambinal temor de ser confrontado con lo queScambler y Hopkins (1986) llamanfelt stigma, que toma, en el caso delsida, una dimensin particular en lamedida en que el cuerpo est contami-nado pero tambin es contaminante. Elpeso del discurso social, construido entorno a la muerte y el temor del otro,as como el carcter potencialmente pe-ligroso de la persona contaminada sonimportantes en el estigma vinculado alVIH.
Estas cuestiones llevan a problemati-zar los dispositivos existentes y particu-larmente el respeto a la confidenciali-dad sobre el lugar de trabajo que seplantea en formas diferentes segn lospases y los profesionales (Pollak1992). Barbour (1994) ha puesto enevidencia la existencia de variacionesinter e intra-profesionales en cuatrociudades de Escocia. Se han desarrolla-do campaas de educacin de los asala-riados en ciertas empresas y dispositi-vos organizacionales de proteccin delas personas afectadas (Barr, 1993). Enuna perspectiva macrosocial, Goss y
Adam-Smith (1994) proponen diferen-ciar dos formas de respuesta organiza-cional desarrolladas en el Reino Unido,que caracterizan como defensiva y hu-manista.
Amplindose a las poblaciones msdiversificadas, el anlisis del estigmaha tenido en cuenta la influencia de lasdimensiones sociales. La situacin demigrantes de origen tnico diferentes esa menudo asociada a la pobreza, en par-ticular entre las mujeres (Weitz 1993;Sherr et al. 1996) y en las familias enlas que est contaminado un nio (Mel-vin y Sherr 1993; Melvin 1996). Green(1996) y Boulton (1998) recuperan esascaractersticas, a las cuales se agrega lavergenza entre las mujeres contamina-das para asumir su rol de madre y ocu-parse de sus hijos. Crawford et al(1997) ponen en evidencia el peso de lavergenza sobre las mujeres contami-nadas en Australia que se viven comosucias y contaminadas, fuentes deinfeccin. Adems, la asociacin fuer-te que perdura entre homosexualidad ysida acenta sus dificultades para hacerconocer su condicin serolgica a suscompaeros sexuales. Green (1994)propone un enfoque en trminos decarrera sexual, distinguiendo tres op-ciones entre las personas afectadas: elcamino del celibato, la negacin de laposibilidad de infectar a otros, la au-sencia de cambio del comportamientoy, por ltimo, el camino de la modifica-cin del comportamiento. Esas eleccio-nes pueden variar en el tiempo en fun-cin de la enfermedad y de las modifi-caciones en la vida de las personas.Green (1995) ha resituado estas carre-ras sexuales en su contexto emocionaly afectivo y subrayado la existencia detensiones, en particular en torno a la re-produccin y al deseo de hijos, mos-trando la primaca de las relacionespersonales.
Estas investigaciones, como las pro-puestas de Hankins (1996) promuevenel desarrollo de trabajos empricos so-bre la vida sexual y las elecciones re-productivas de las mujeres contamina-das, al mismo tiempo que la transmi-sin materno-fetal ha disminuido con-siderablemente en los pases occidenta-les (Lisann Bedimo et al. 1998). Otrostrabajos han puesto en evidencia el ais-lamiento y la dificultad de acceder a laatencin entre las mujeres afectadas
-
41
Vivir con el VIH en un contexto de enfermedad crnica: aspectos metodolgicos y conceptuales
por VIH, frente a su rechazo al trata-miento por AZT. (Weitz 1993; Crystaly Sambamoorthi 1996; Siegel y Gorey,1997). Ms ampliamente, las condicio-nes de acceso a la atencin de los en-fermos en situacin de precariedad y lacapacidad de los servicios para tratar-los es una cuestin cada vez ms cen-tral con la diversificacin de las pobla-ciones contaminadas (Rosman 1994 y1996; Crystal y Glick Schiller 1993;Huby, 1997).
Algunos trabajos han conceptualiza-do y analizado recientemente el estig-ma en una perspectiva dinmica paraponer en evidencia procesos. La nocinde trayectoria del estigma permiticonceptualizar la manera en que laspersonas afectadas por VIH/sida expe-rimentan el estigma, y mostrar cmoeste es modificado por las caractersti-cas biolgicas de la infeccin VIH(Alonzo y Reynolds, 1995). Para estosautores, las personas afectadas porVIH/sida resultan estigmatizadas por-que la enfermedad est: asociada conun comportamiento desviado, percibi-da como asociada a la responsabilidaddel individuo, marcada por creenciasreligiosas relativas a la inmoralidad,percibida como contagiosa, asociada auna forma de muerte indeseable y an-tiesttica, mal comprendida por el con-junto de la colectividad y percibida ne-gativamente por los profesionales deatencin. Proponen en funcin de esascaractersticas del estigma y de las eta-pas de la enfermedad sida conceptuali-zar la naturaleza de la trayectoria delestigma VIH/sida en cuatro fases bio-sociales diferentes: 1. de riesgo: pre-estigma e inquietud; 2. diagnstica:confrontacin con una identidad altera-da; 3. latente: vivir entre enfermedad ymuerte; 4. manifiesta: paso a la muertesocial y fsica. En esta perspectiva elestigma no es esttico sino el resultadode una lucha de los individuos por re-negociar y redefinir su vida en cadamomento de la enfermedad.
La puesta de manifiesto de los pro-cesos que operan en el estigma esigualmente el centro de un estudio re-ciente en 139 homo/bisexuales esta-dounidenses (Siegel et al. 1998). Estosautores distinguen diez estrategias di-ferentes de gestin del estigma que sedistribuyen a lo largo de un continuo,yendo desde la reaccin a la proaction:
estrategias del disimulo, revelacin se-lectiva, estrategias de atribucin perso-nal, revelacin progresiva, estrategiasde afiliacin selectiva, desacreditar alos desacreditadores, desafiar las atri-buciones morales, revelacin anticipa-da, estrategias de educacin pblica yactivismo social; basadas en el gradoen funcin del cual las personas desa-fan o aceptan implcitamente los valo-res y normas sociales existentes en elorigen del descrdito. Los autores seinterrogan sobre la pertinencia de susresultados para otros grupos contami-nados por el VIH y concluyen sobre lanecesidad de examinar el rol de las es-trategias proactivas de hacer frente en-tre los dbiles recursos de las personasVIH y afectadas por otros estigmas(1998: 22).
Trayectorias, identidadesy organizacin de la vida
El anlisis de los procesos puestos enprctica por las personas afectadas porel VIH para luchar y reorganizar su vi-da, est apoyado igualmente en el enfo-que en trminos de recursos. Si la no-cin de capital permite estudiar losajustes entre disposiciones individualesy estructura social, la de recursospuede dar cuenta de situaciones extre-mas caracterizadas por lo imprevisible yla incertidumbre (Pollak, 1990). Esosrecursos presentan una relativa diversi-dad ya sea que se trate de recursos fsi-cos, psicolgicos, afectivos y relaciona-les que corresponden a las pertenenciasy a las redes, o de recursos cognitivos einformativos. Los anlisis han puesto enevidencia que el compromiso profesio-nal, espiritual y asociativo poda consti-tuir un recurso para las personas conVIH/sida (1990). El enunciado y la cla-sificacin de estos recursos es previo alanlisis de sus modalidades de organi-zacin y de las dinmicas en las cualesse insertan. Carricaburu y Pierret (1995)han propuesto diferenciar por una partedos modalidades de movilizacin: apo-yarse sobre recursos existentes o desa-rrollar nuevos, y por otra parte dos ob-jetivos: acondicionar la vida cotidiana oreforzar las capacidades para afrontar laincertidumbre en relacin al porvenir.Esta formalizacin de la nocin de re-cursos no podra ser pertinente para es-tudiar la nocin de empowerment?3
3. Esta nocin es intraducibleal francs. Remite a los procesosde transmisin o de educacinpara dotar a las personas demedios de lucha en el dominiode la prevencin o de la enfer-medad. (El mismo comentario seaplica a la traduccin al espaol.Nota del traductor).
-
cuadernos mdico sociales 77: 35-44
42
El VIH/sida confronta con la incerti-dumbre a las personas afectadas (Weitz1989) y permite interrogarse sobre elsentido del tiempo. Ciertos hombreshomosexuales seropositivos y no enfer-mos, pueden apoyarse sobre la seropo-sitividad para hacer de ella un recursotemporal. Esta situacin ha podido seranalizada como el paso desde una cate-gora biolgica, tener una serologa po-sitiva al VIH, a una categora social, laseropositividad (Pierret 1996). Davies(1997) puso en evidencia en el seno delNational Long Term Survivors Groupen Gran Bretaa, el desarrollo de cier-tas compensaciones en la manera decomprender y vivir el tiempo en una si-tuacin de muerte potencial. Diferenciatres formas de orientacin temporal: vi-vir con una filosofa del presente, viviren el futuro y vivir en el presente vaco.La gestin de la vida cotidiana se con-vierte tambin en fuente de incertidum-bre. Pantzou et al. (1998) diferenciandos tendencias segn las concepciones,las percepciones y las actitudes en lagestin de la vida cotidiana. La prime-ra es negativa y el VIH/sida viene adestruir el curso de la vida: la segundaes ms positiva, y si bien el VIH/sidaviene a interrumpir la forma de vida,puede tambin transformarla; la tercerano es negativa ni positiva y se caracte-riza por el hecho que la vida continasin cambios mayores.
La confrontacin con la inminenciade la muerte en el caso de una enferme-dad trasmisible y ms especficamenteel hecho que las personas VIH/sida per-tenecen a redes afectivas o estn inser-tas en grupos masivamente golpeadospor la muerte condujo a desarrollaranlisis sobre el AIDS Survivor Syn-drome, precisamente entre los homo-sexuales (Wright 1998). Esta nocintomada de los trabajos sobre sobrevi-vientes de los campos de concentracinnazis se construye a partir de signos ysntomas individuales y comportamien-tos (angustia de muerte, fragilidad ps-quica, culpabilidad, aislamiento...). Sinembargo, como recuerda Pollak (1990),la imposibilidad de comunicar y com-partir la experiencia de los campos deconcentracin que est fuera del tiempoy del espacio se ubica en el centro deese sndrome. Ahora bien, la experien-cia del VIH/sida no puede ser conside-rada como equivalente: presente y ac-
tual, es vivida en directo con unagran visibilidad en el espacio social.Adems, Pollak insiste sobre el hechoque las experiencias concretas de so-brevivientes y sus posibilidades socia-les de manejar el recuerdo varan demanera importante entre los unos y losotros. Es pues difcil considerar que esesndrome de sobrevivientes pueda apli-carse a todos de modo universal, tantoen el caso de los campos de concentra-cin como en el del VIH/sida. Crossley(1997) subraya hasta qu punto ese tr-mino sobreviviente es discordante conla filosofa del empowerment de laspersonas asintomticas a largo plazo yreenva al debate sobre sobrevivientes yvctimas y ms ampliamente a las con-cepciones del yo y el otro.
Ms all del estudio de la moviliza-cin y la construccin de recursos y delempowerment, se plantea la cuestindel reacomodamiento de la biografa yla recomposicin de la identidad de laspersonas enfrentadas a una enferme-dad como el VIH/sida. Interrogndosesobre la emergencia de una identidaddel enfermo VIH, Carricaburu y Pierret(1995) mostraron que los hombrescontaminados por relaciones homose-xuales y productos antihemoflicos nohaban reconstruido su biografa alre-dedor del VIH/sida. Por el contrario,han reacomodado su vida para conti-nuar viviendo en al forma ms normalposible. Estos socilogos han propues-to la nocin de reforzamiento biogrfi-co para analizar el proceso de recons-truccin del pasado individual y colec-tivo y la acentuacin de los componen-tes identitarios anteriores a la situacinde contaminacin relativos a la hemo-filia y las disposiciones homosexualesentre los hombres seropositivos y noenfermos.
Delor (1997) abre una discusin so-bre la estructuracin identitaria de loshombres homosexuales contaminadospor el VIH en Blgica. Estudia las rela-ciones entre trayectorias e identidadesy considera las formas identitarias co-mo arreglos sociales que pueden variaren el tiempo y los espacios. Identificacuatro grandes polos de identidad: elrechazo de la preferencia homosexual;la aceptacin de la preferencia con unagestin de la identidad social en el mo-do de la clandestinidad, la aceptacinde la preferencia con una gestin de la
-
43
Vivir con el VIH en un contexto de enfermedad crnica: aspectos metodolgicos y conceptuales
identidad social en el modo del com-promiso, y la aceptacin de la preferen-cia con una gestin de la identidad so-cial en el modo de la afirmacin-reivin-dicacin.
Crossley (1997) diferencia dos tiposprincipales de teoras desarrolladaspor personas asintomticas en el largoplazo para responder a la cuestin de sularga duracin de vida: orientacin in-terpersonal (normalizacin, actividad yplacer) y orientacin intrapersonal/in-trapsquica. Pierret (1998b) diferencitres modalidades diferentes de elabora-cin del discurso sobre la larga dura-cin de la vida entre treinta personasasintomticas a largo plazo que vivenen Francia desde hace cerca de diezaos sin sntoma ni tratamiento. Algu-nos se inscriben en una narrativa decontinuidad y de prosecucin de la vi-da y son en su mayora organizados al-rededor del mantenimiento del secretosobre la contaminacin. Aquellos orga-nizados alrededor de una narrativa decuestionamiento intentan sobre todomostrar ciertos eventos significativosde la vida. Finalmente, los relatos deinfortunio estn organizados alrededorde rupturas insoportables creadas por lacontaminacin. Estos discursos sonsostenidos tanto por personas que lle-garon a su vida adulta con el VIH, co-mo por aquellas que estaban ya instala-das en una vida familiar y profesionalen el momento del anuncio de la conta-minacin por VIH. En otros trminos,es difcil establecer una relacin causalsimple entre las condiciones objetivasen las cuales vivan esas personas en elmomento del conocimiento de la con-taminacin y la manera en que ellashan recuperado el desarrollo de esosaos pasados.
Tales investigaciones han estudiadosobretodo las consecuencias del VIHsobre las trayectorias y las identidadesde las personas afectadas. Ahora bien,los trabajos se han interesado en lasconsecuencias del VIH sobre la organi-zacin de las familias en funcin de laevolucin de la enfermedad y han abor-dado a la familia como un sistema. Losreacomodamientos en el seno de las fa-milias afectadas por el VIH (padres y/ohijos contaminados) reenvan a la vez ala manera en que ellos pueden anticiparel futuro de la enfermedad y pensar pro-yectos para los hijos (Dumaret et al.,
1995a; Dumaret et al., 1995b; Melvin,1996). En las familias en que los padresy los hijos estn infectados, se subrayala aparicin de tensiones entre las nece-sidades de unos y otros (Melvin y Sherr,1993). Las familias de origen sub-saha-riano que viven en condiciones preca-rias, se encuentran de manera crecienteconfrontadas con la discriminacin t-nica (Boulton, 1998). La movilizacin yla implicacin del entorno (abuelos, co-laterales, familias de recepcin...) en latoma a cargo de nios afectados por elVIH, sean o no hurfanos, ha sido tam-bin estudiada. El principio del deber ylos vnculos de sangre contribuyen a di-simular las dificultades encontradas porlos miembros de las familias ampliadas(Dumaret y Donati, 1998).
ConclusinLa mayora de estas investigaciones
fue realizada antes de la llegada de lasnuevas terapias. Los cambios sobreve-nidos desde la primavera de 1996 con-tribuyen a replantear la cuestin delanlisis de las consecuencias del sidasobre la vida cotidiana y los reacomo-damientos necesarios tanto a nivel ma-terial y organizativo como biogrficode las personas que van a vivir desdeahora cada vez ms tiempo con el VIH-/sida y muy frecuentemente en situa-ciones de vulnerabilidad social.
Para avanzar en esta perspectiva y enla comprensin de las modalidades deajuste en los tiempos de la enfermedad,es importante que las investigacionessobre la vida cotidiana de las personasVIH se desarrollen alrededor de ejeslongitudinales y de seguimiento de lospacientes. En efecto, la repeticin y laacumulacin de investigaciones cuali-tativas que analizan en profundidad eldiscurso de un reducido nmero de per-sonas, no bastan para renovar de mane-ra significativa el conocimiento produ-cido. Las ciencias sociales deben sacarlecciones de diferentes trabajos efec-tuados sobre las personas afectadasdesde el comienzo de los aos 90 paraanalizar los problemas que se planteanhoy, cuando la infeccin por VIH in-gresa en un proceso de relativa banali-zacin. En particular, la persistenciadel estigma plantea la cuestin de lasreacciones colectivas y sociales mien-tras hay personas que van a vivir larga-
-
cuadernos mdico sociales 77: 35-44
44
mente con una enfermedad trasmisiblesexualmente y de manera vertical.
Las investigaciones sobre la activi-dad sexual de las personas afectadaspor el VIH podran ser proseguidas nosolamente para la prevencin (Sandforty Schiltz 1999) sino de modo de avan-zar en el anlisis de la sexualidad comoactividad social. Actividad que es parteimportante de las recomposiciones bio-grficas y de los reacomodamientos enla vida cotidiana de las personas VIH einterroga sobre las relaciones entre inti-midad personal e intimidad colectiva,vida privada y vida pblica y los diver-sos procesos sociales del tipo exposi-cin y retiro, visibilidad y disimulo.Ms ampliamente, los trabajos que es-tudian las consecuencias de la enferme-
dad sobre los modos de organizacinde las familias, as como en el mundodel trabajo, podran ser proseguidos afin de analizar las formas de solidari-dad y de recomposicin de los sistemasfamiliares y profesionales. Esos anli-sis no pueden ser desarrollados sin to-mar en cuenta el peso del trabajo colec-tivo de movilizacin realizado por elconjunto de asociaciones as como laspolticas pblicas puestas en marcha.El trabajo de reconstruccin de la espe-ranza que cada uno pone en juego mo-vilizando los medios de que disponepara evitar el desencadenamiento oagravamiento de la enfermedad y lu-char contra la incertidumbre no puedeanalizarse sin esas intervenciones co-lectivas, sociales y polticas.