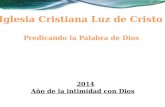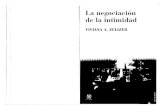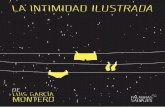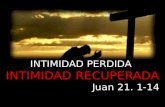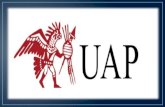Políticas de la intimidad
-
Upload
anthos-kosmos -
Category
Documents
-
view
216 -
download
1
description
Transcript of Políticas de la intimidad
Políticasdela intimidadEnsayosobrela falta de excepciones
JoséLuis PARDO
La hipótesis que subyace alas lineas que siguenes simple y nadanovedosa:Ciudad eintimidad son conceptos mutuamente irreductiblesperoradicalmenteinseparables;allí dondeno hay política,no puedehaberen sentido estrictointimidad; y allí donde laintimidad estáamenazada,estasamenazasexpresanunacrisis del espaciocivil. Sin embargo,estadistinción-solidaridad entre Ciudad eintimidad no puedeconfundirse con—nm superponersea— la distinción “clásica” de lo público y lo privado:cuando sucede estaconfusión(como a menudoen algunas filosofiascon-temporáneas),lo politico tiende aidentificarsecon los abusostotalitariosdel poder(y, por tanto y como es peor, se hacedificil diferenciar entreEstadostotalitariosy Estadosde Derecho) y la “defensade la intimidad”quedasubsumidaen una equívoca y perversa pretensiónde imperio de loprivado sobre lopúblico (que tiende ahurtamosla distinción entre el“Antiguo régimen” y el Estadomoderno). Quisiera,en consecuencia,mostraralgunasde las aporías quese derivande estaconfusiónen el pen-samientode algunosautorescontemporáneosy elaborarun modelo (deraiz lingilística) de relación entre poder eintimidad quepudierapermitirsoslayar algunasde ellas1.
Como se notará inmediatamente, la motivación directa de este escrito procede de la
L451,xs. Ánutúw de’.Scn,í,us,-in dc Mela/isi.s. (1996>. núnr 1, p~s. 145-196. Sericio de Publicaciones, Universidad Co,npluieíyse. Mali-id
146 José LuisPardo
1. Podereintimidad: lugarescomunes
Como tantas vecesse ha observado,el vocablo“poder” encierra unaambigúedad:puedereferirsetanto a lapotentiacomo a lapotestas.En lamedidaen quepotentiadesigna preferentemente una“fuerza” natural,lapotenciano puedetenermás límite que,como hubiera dichoSpinoza,otrapotenciaigual o superior.Lo que significa que elimperio de unapotenciano puedeserlosino sobre potenciasdesiguales, inferiores.Al contrario,elpoderpolitico parece mejor designadoen la acepcióndepotestas,puestoque la potestadimplica necesariamente unalimitación queno es (ono esnecesariamente)natural.Así, por ejemplo,el estadiohobbesianode natu-ralezaseríaun puro enfrentamientode potencias,mientras que elestadosocial implica el reconocimientode unaspotestades (derechos,libertades)dentrode unoslimites y de acuerdo conreglasaceptadas.El soberanodeHobbesejercesu poder hastaun límite —los confinesdel espaciopúblico—,más allá del cual no tienepotestadparaactuar,legislar nijuzgar. El espa-cio así exceptuadoes el espacioprivado, en donde residela inalienablepotencia que,de modo excepcional,no estásometida alpoder político(potestad).Por ello, el espaciopúblico es necesariamnenteun espaciodeiguales (igttalesen potestad),mientras que en elespacio privado imperala potencia(por ejemplo, en la Polis antigua,la potenciadelpaterJhnii-
has, ejercida por superioridadnatural—es decir,no por un pacto quecon-fiera una potestadlegítima--sobresusdesiguales—inferiores—la mujer,loshijos y los esclavos).El carácterexcepcionalde la privacidadse mani-fiestaen el hecho de que,en su interior, el jefe de familia puede,excep-cionalmente,muatar a sus hijos, a 5Itm mujer o a sus esclavossin queelloeonstituya homicidio.Estasoberaníaprivadaes un modelo reducidode lapública: si, comodecíaCarl Sehmitt,soberanoes aquelquepuededecla-rar el estadode excepción,entoncesla soberaníaes aquello que,excep-cionalmente,puedesuspender toda potestad y convertir la Ciudaden unespacio privado (la Casadel Déspota) para el ejerciciode la pura eilimi-tadapotencia:cuandoel Rey mandaejecutar aalguien que haatentadocontra su vida, sobreel reo no pesala acusaciónde homnicidio, sino deparricidio, y el Rey, convirtiendopor un momentola Ciudaden su Casa,
lectura del ensayo dc Giorgio Agamben Horno sacer,citado a continuación, que tiene lavirtud dc ser uno de esos libros que obligan a pensar e incluso a escribir.
Políticasde la intimidad 147
le castigacomo un padre castigaría aun hijo que lehubieradeshonrado(sin tenerquedar explicacionesa sussubordinados o asus vecinos).Asique,en estemodelo,es la soberaníapública la quese erige sobre la basede la privada, extendiendoel derechoprivado a ejercer sin limites lapotencia sobre los naturalmenteinferiores.
Estos inferiores, porsu parte, no puedencalificarsemeramentedeinhumanos(como lo prueba,en el senode la Polis, la problematizaciónética de la conductadel varón adulto hacia los jóvenes,del padrehacialoshijos o del esposo hacia laesposa,asicomodel dueñohaciasusesclavos):aunque el matarlos (bajo ciertas circunstancias)no constituya homicidio,comono lo es matar a un animal, los desiguales señalanunaparadójicaforma de animalidad específicamentehumana.Al carecerde lugar en elespacio público,no podemos decirde ellos que“sólo tienen espaciopri-vado” porque,al contrario,en laPolis sólotienenaccesoal espaciopúbli-co quienes tienenun dominio privado (los varonesadultos libres). Elesclavo, la mujer o elhijo no tienen vida privada; como mucho,son lavida privadade otro (sobre esto, véase másadelante).A estegénerodevida, que no es privadoni público, y queconstituyela forma peculiar-mente humanade seranimal,lo llamaremosen esteescritointimidad. Laintimidadcarece deexistenciapolítica: parece viviren unarelacióndirec-ta e inmediata con elpoder,pero no con el poder político (potestas),decuyo ámbitoestáexcluida, sinocon la potencia“salvaje” dela naturaleza,la fuerza del déspotadomésticoo del soberano público. Y viveen unarelación de absolutavulnerabilidad.El poder de “declarar elestadodeexcepción” es, por tanto,el poder soberano de dejar a todoslos súbditosen la intimidad,de despojarlos absolutamentede todo derechopositivo.
Y ello significaque, en estas definiciones tradicionales(queremitentodasellas a lasoberaníaarcaica o alAntiguo Régimen),el poderpolíti-co (la potestas)es pensadocomo una auto-limitación, unaauto-suspen-sión o una auto-represióndel podernatural <,potentia), suspensiónde laque nace la paz civil (el orden jurídico-normativo de las leyes de laCiudad).Quees, por tanto, una pazamenazada,puesto que debesu exis-tenciaa esasuspensión(que sólo puede pensarse como graciosa ygratui-ta) de la potencianatural: la posibilidadde una“suspensiónde la suspen-sión” (la declaracióndel estadode excepción,yaseaen términosde gue-rra o de fiesta) estásiemprepotencialmentepresenteen la Ciudad, pararecordarlesu dependencia,en esosespaciosexceptuadosen dondesólo
148 José LuisPardo
rige el ejercicio desnudode la potencia yen los cuales,por su parte, la“paz doméstica”dependesólo de queel déspota mantengasuspendidasupotencia absoluta sobresussúbditos.Tantolos“códigos dc honor” de lasaristocracias como la “ética dela mesura” y la moderacióncaracterísticade la Polis antiguase explicanpor esta condición: el “arte de gobernar”(tantola Casacomola Ciudad) consisteen sabercontenerlapotentiaparadejar ser a lapotestas,a lapaz civil o al ordendomnéstico.El buen sobe-ranoes cl quese contienede hacer todoaquelloquepuede(cualquier cosaacualquierade sus súbditos).asi como el buenjefe de familia es el queno despliega la mortíferapotentiaque leconfieresu autoridadnatural. Laintimidad permanece,pues, implícita o reprimida (representadacomoactualidadtan sólo por esos “seresexcepcionales”queson losniños, lasmujeres ylos siervos, a los quese añadenen algunoscasoslos extranje-ros), en la misma medidaen que pennaneceimplícita y reprimida lapotencia soberana(el estadode excepción).Ahora bien, desdeestepuntode vista, lapotentiay sim correlato, laprivacidad,son lo auténtico(origi-nario, primario),mientras que la potestas y su correlato, la “vidapública”son lo inauténtico (derivado,secundario):la Ciudades una merafachadao una coartada parael ejerciciolibre de lapotencia.Las ocasionesexcep-cionales son, pues, paraquienesviven en este régimen, ceremoniasdeautentjicación(el soberanosejuega laautentificaciónde supotenciaenla guerra, elpadrede familia en la rebelión de su Casa,el CapitándelBarcoen el motín), y la éticade la contención,del honor yde la muesura,es la éticade la autenticidad,dc la esperay del abandono.
2. Primeraaporía:la revoluciónnegada
En un libro quepuedeconsiderarse enmuchos sentidoscomounahis-toria de Las formas politicasde la modernidad2, Michel Foucaulteligiódeliberadamente comenzar con la descripción delo quepodríamosllamarel ultimo episodiodel Antiguo Régimen,en lugar de hacerlo,como lashistorias politicas clásicas,conel primerepisodiodel Nuevo Régimen(ladecapitacióndel Rey). La escenaes conocida: se trata del suplicio de
2 V¿gilarvCastigar,trad. cast. A. (jarzón, Ed. Siglo XXI, México, 1976.
Políticasde la intimidad 149
Damiens, condenadoaejecuciónpública bajo elcargodeparricidio. Todoen la escenaes excesivo:hayun lujo en la crueldad,en el tormento, unlujo en elespectáculoen elcual el poder soberanoostentasufuerzaimpe-rativa y exorbitante.En esa sobreabundanciaprotocolariadel suplicioseadivina la atmósferade excepciónen la cual se representael dramadelpoder.No se trata de un acto dejusticia ordinariasino de un aconteci-miento raro y singular,y el carácter excepcionaldel eventovienesubra-yudo por elhechode que laejecuciónpública conlleve,oficial o extraofi-cialmente.lo que podriamosllamar “el estadode fiesta” de laCiudad,esdecir, un estadoen el cual la actividadcivil ordinariaquedasuspendidamientras durala ejecución. AunqueDamiensestéformalmentesufriendoel castigoque la ley le impone, el ensañamiento minucioso y el climadedesordenambienteindican que, tras el ius puniendi del poder políticoactúa otrafuerza muchomáspoderosa, yes ese suplementode fuerza loque convierte laejecuciónen un hechoextraordinario.En lostrabajospre-paratoriosde estainvestigación3,Foucault habla buceadoen los motivosque dan aesa escenasu aire de excepcionalidad,mostrando quelo quetiene lugaren ella no es sino (aunque pautado,ritualizado y, en ciertomodo,secularizadoy velado)un acto deguerra condensado en la formade un combate singular,de un duelo,de un enfrentamientocuerpoa cuer-po entreel soberano y suenemigo,aunqueesteenfrentamientoseanece-sariamentedesigual (como desigual es, en general, cualquier relaciónentre el soberanoy sus súbditos),puesel cuerporeal del soberanoestáconstituido por todos los“órganos” del Estado, queson susmiembros,mientras elreo no tiene,pararesistirel ataque,otra cosa que la fuerza quesusmúsculos,susnervioso sushuesosoponenal descoyuntamientoy a ladisección. Encontramosaquí, pues,esa primera clasede “politica de laintimidad” a laquenos acabamosde referir, y que sólopuedeescenif¡-carseen el dominio privado (laguerradel déspota contra su enemigoesunaguerraprivada) comoun enfrentamientoentre lapotentia ilimitada yexcepcionaly la intimidad desarmaday desnuda.
¿Dedónde procedeesaJi¡erza extraordinariaque el monarcadesplie-ga enesaocasión particular, y quees algo más que lasimplefuerzade lasleyes políticas?¿Quées lo que legitima al soberano paraejercerla,para
Véase La verdadylas ,tbrmasjurídicas, trad. cast. E. Lynch, Ed. Gedisa, Barcelona,1980.
150 José Luís Pardo
desbordar todanormajurídicay declararese“estadode fiesta” duranteelcual las leyesordinariasde la Ciudad quedansuspendidas?Provengadedonde provenga,seacual seasu origen,el hechode que se trate dc algoexcepcionalnos enseña que, durante elrestodel tiempo(los “diaslabora-bles”), laactividadcivil normalesposibleúnicamenteporqueesainmen-sapotenciaestá,como antesdecíamos, suspendida,retenida,aplazada.Y,
puesto que la realizacióno la suspensiónde tal fuerza exorbitantenodependensino de la voluntad del Rey, ello significa, primero, que laCiudad debesu existencia a lagracia del soberanoy, segundo,que elsoberanose encuentra enestadodeguerra con laCiudad.“Pues laguerrano consistesólo en batallas,o en el acto de luchar, sino en un espaciodetiemupo en el cual la voluntad de disputaren batalla es suficientementeconocida...Puesasí como la naturalezadel mal tiempono estáen un cha-parróno dos, sinoen una inclinaciónhacia la lluvia de muchosdias enconjunto,así la naturalezade la guerra no consisteen el hechode lalucha,sino en la disposw¡onconocidahacia el/a, durante todoel tiempoen el cual no hayaseguridadde lo contrario ‘~.
No confundamos,pues, laguerracon elbatallar,ni siquierael estadode guerracon laguerra misma. “Allí dondeexisten personasqueno dis-ponende... autoridad aquien recurrir para que decidaen el acto las dife-rendasque surgenentre ellas,esaspersonassiguenviviendo en un esta-do de Naturaleza.Yen esasituaciónse encuentran,jteníe afrente,el reyabsolutoy todosaquel/osque estánsometidosa su régimen”5. Eso nommnpide,sin embargo,queen tal estadohayaun orden civil, medianteelcual “puedenlos súbditos indudablementeapelar a la justicia,y hay jue-cesque decidenlas disputase impiden cualquier actode violencia entrelos propios súbditos,es decir, de unos súbditoscontra otros”6. Pero eseordencivil depende,comoacabamosde sugerir,de que elsoberanoman-tenga suspendida la efectuaciónactual de la guerra,es decir, de que elsoberanono actualicecomo guerratotal (estado deterror) o comobatallaparcial lapotenciaque mantienesuspendidasobre la sociedadcivil. Asípues,podríamosdecirque elMonarca absolutoestápernunentementeen
~1$. I-lohbes, Levíatón, trad. cast. A. Escohotado, Editora Naciocal, Madrid, 1979,Pp. 224-225, cursiva inma.
J. Locke, Seg~~ndoEnsayo sobre elgobiernocivil, trad. cast. A. Lázaro Ros., Ed.Aguilar, Madrid, 1980, prágr. 90.
<Ibid., parágr. 93.
Políticas de la intimidad 151
guerrapotencialcontra todossussúbditos(y contra losdemáshombres),y que sólo en ocasionesexcepcionales—como la ilustrada por el supliciodeDamiens—actuahizaesapotencia.El hechode que laactualizacióndela potenciasoberanasuspendalas leyesde la sociedad civil(el “estadodefiesta” impuestopor lasejecucionespúblicas,así comoporcualquieractosolemnedel monarca),y de que la continuidadnormal de las actividadesciviles sóloseaposible porque laactualizaciónde la potencia permanecesuspendida. revalida tácitamente la tesisde Hobbes:“la guerraimpide elEstado,el Estadoimpide laguerra”7. E) estadodeguerrano persigueúni-camente lalucha,sino también(y acasomásexactamente)la no-lucha, “laguerrano tienenecesariamentecomoobjeto labatalla...batalla yno-bata-lía son el dobleobjetode la guerra,segúnun criterio queno coincideconlaofensiva y ladefensiva...,la Idea pura [deguerra]sería exactamente lade una máquina deguerraqueno tienepor objeto la guerra, y queman-tienecon laguerrauna relación sintéticapotencialo suplementaria”8.
Pero, al volver la páginade Vigilar y Castigar en dondese narranlasdesdichas deDamiens,el soberano hadesaparecido.El ordenmonótonodel reglamento deun centro de reclusión para delincuentesjuvenilessus-tituye al espectáculofastuosodel poder soberano.Los prisionerosallíencerradosno aparecenya bajo la aureolamalditadel parricida, que alfiny al caboes el titulo de gloria deun enemigodel tirano, sino comosuje-tos quehansido condenados por una sentencia penalcompletamenteordi-nana,y quelo hansido no por levantarseen rebeldía contra eltirano, sinopor faltar a la palabra dada a todossusconciudadanos al firmar el pactosocial. Sin embargo,¿nodeberla haberen la prisión tambiénun clima deexcepción?¿No están losreclusos—a diferenciadel restode losciudada-nos— privados delibertad?¿Noestánexceptuadosde la situación normalde la que disfmtan todos losdemásmiembrosde la sociedad?Nada en ladescripciónde Foucault permiteimaginartal cosa:no se respira laexcep-ción sino que,al contrario, se tiene la impresión de encontrarse en lamayor cercanía posible con respecto a lanonna,a la normalidad.Y, con-
2 Pierre Clastres, “Arqueología de la violencia”, en investigacionesen antropología
política, trad. cast. E. Ocampo, Ed. Gedisa, Barcelona, 1981, p. 215.8G. Deleuze y P.-F. Guattari, “Tratado de nomadologia: la máquina de guerra”, en Mil
Mese/as,trad. casi. J. Vázquez y U. Larraceleta, Ed. Pre-textos, Valencia, 1988, pp. 359-431. cursiva mia.
152 JoséLuis Pardo
forme avanzala lectura, la primeraimpresión se confirma: el isomorfis-mo de lacárcelcon el tallerfabril, el cuartel militar,el hospital clinicoyla escuela primaria parecesugerirla perversaconclusiónde que lasitua-ción de los presosno es excepcional,de quees la situaciónnormalen lacual, deun modo uotro, se encuentranen su totalidadlas capasinferioresde la sociedady, virtualmente,la totalidadde la ciudadanía.Si en lapri-mera escena elAntiguo Régimen aparecía comoaquel en dondeningunafalta es legítimamentepunible (pues las leyes penalescarecende legiti-muidad al no estar fundadas sobreel consentimientovoluntariosino sobreun “derechode guerra”),pues,porasí decirlo, todavíano existíaelEstado(recordemos lafónnulade Clastres:“la guerraimpide el Estado”),en estaotra parece ocurrir que cualquieracto puedeser unafalta legítimamentepunible pues, porasí decirlo, ahoraya sólo existeel Estado;y si, comoseguíadiciendoClastres,“el Estadoimpide laguerra”, yano esposibledenmngtn ¡nodohacerla guerra aeste estadode normalidadlegítima.Pero,como resultaevidente,alli donde todoes normal, nada loes en realidad;allí donde todoes Estado,no hayen verdadEstado.Quizápor eso,laúlti-ma páginadel libro cita un texto fonrierista en elcual la Ciudaddecisno-nónica por excelencia(“He aquí el plano de vuestro Paris puesto enorden”) es descrita como...“la guerraencarnizadade todos contratodos”.Y las últimaspalabrasde Foucaultson inequívocas:
“En estahumanidadcentraly centralizada,efectoe instrumentode relacio-nes de poder complejas,cuerpos y fuerzassometidospor dispositivosde‘encarcelamiento’múltiples,objetosparadiscursos quesonellosmismosele-mentosde estaestrategia,hay que oir elestruendode labatalla”9.
liemospasado, pues,de la guerra a la guerra. O aúnpeor Puessi laguerrapotencialdel soberano contrasu pueblosólo se actualizabaen oca-sionesexcepcionales,al nonnalizarsetodas las excepcioneslo excepcio-nal (el combate)se convierteen normal, y laguerra—no en forma de gue-ira total, como en los estadosde terrorpropiosde las Dictadurastotalita-rias,sino en fonna de mil batallaslocalesy dispersas-—es elestadoactualy permanentede la sociedad.Allí donde elcastigose reducea vigilancia,toda vigilanciase convieneenun castigo.La deslegitin’iaciónde lacárcel
9 Op. (mt., p. 313—314, cursiva oua.
Políticasde la intimidad 153
que resultade todo ello es una deslegitimación vacía y sin alternativas(“En el limite, no existe siquiera la alternativa‘prisión u otra cosadistin-ta de laprisión”’). He aquí, pues, otra “políticade la intimidad”, que sinembargose diferenciade la anterior menosde lo que podria esperarse,puesen ella tambiénhallamosesaprensióndirectade la potencia sobre laintimidad que nosindica que elpoderpolítico estásecretamenteapoyadoen un inconfesablerégimende dominación privada.
Pero, comoseñalábamosal principio, en este tránsito“de la guerraala guerra?’ Foucault nos hurta deliberadamenteunaescena.Entre 1755(fechade la ejecuciónde Damiens)y 1838 (fechadel reglamentodeFaucher para lacárcelde delincuentes jóvenes)está 1789. Y el olvido nopuedesercasual: Damienses un regicida, y a nadie podriapasarledesa-percibidoque, pocomásde veinteañosdespués desu suplicio, hayateni-do lugar,con idénticaescenografia,otra ejecuciónen lacual, esta vez,lospapelesdel Rey y del regicida estabaninvertidos.La sustracciónde estecapituloha detenerun fuerte sentidosimbólico; parecequerernosdecir:la revoluciónno ha tenido lugar10. Ciertamente,el papel más biendiscre-to que los idealesdel 89 desempeñan ene! libro de Foucaultestájustifi-cado por elhechomanifiestode que su propósitoeramostrar queestosidealesno tuvieronmásqueun brevemomentode gloria, y quefUeron enseguida suplantados por los mecanismosinsidiososde la sociedaddisci-plinaria. Estopermitiría hacerunalecturailustrada de Vigilar y Castigar,como si el objetivo del libro hubiesesido denunciar elolvido de los idea-les ilustradosy proporcionarun fundamentohistórico a la crítica detosdispositivos quecorrompeny obstaculizantalesobjetivos.Peroesohabríahechode Foucaultun “reformista”, y esoes algo quenuncaquisoser. Alcontrario, la fascinaciónliteraria que sobre él ejercían esos personajesdesmesuradoscomo Damiens,PierreRiviére o sus “hombresinfames”,así como lafascinaciónpersonalque sintió en los añossesenta,al vercómolos jóvenes estudiantestunecinosse enfrentaban a la represiónpoli-cía! en un duelo desesperado y—como Damiens—“a cuerpolimpio”, sucompromisopolítico con el movimientode los reclusosen cárcelesfran-
O “En el fondo, a pesar dc las diferencias de época y de objetivos, la representacióndel poder ha permanecido acechada por la monarquía. En el pensamiento y en eí análisispolítico, aún no se ha guillotinado al rey”, La voluntad desaber, trad. cast. U. Guiflazú,Ed. Siglo XXI, Madrid, 1978, p. 108.
154 JoséLuisPardo
cesas, que él mismoexplicó arguyendoquetal movimientotenía elcarác-ter deunasublevación,todo ello nos habla más biendeuna vocaciónrevo-
lucionaria (sobre lacual insistiríaen los años70) que su obra,en ciertomodo,niega.Pero la negacióndela revolucióntermina convirtiéndoseenuna revolución negativa, término que muy bien podriacaracterizaralFoucaultdeLa voluntadde saber, libro con el cual se situó en su puntomásextreínode ruptura conlo que podríamosllamar“la tradición eman-cipatoria” derivadade las Luces;y no es un simpleazarqueestoocume-se en un texto que inauguraba unath\toria de la sexualidaden la cualesasrelaciones entrepodereintimidad alcanzaríansu gradomás extremoe insoportable,y en la cual las relaciones queFoueault interrogason,acasocomosiempre,las relaciones entre Lenguaje eintimidad.
3. Segundaaporía:la negacióndel terror
Giorgio Agamben,en un libro recientementevertido al castellanotmtm,ha señaladouna perplejidad con respecto al libroque da comienzoa esahistoria foucaultiana de lasexualidad.¿No es sorprendenteque un autorcuyo trabajo intelectualestá todo él dominadopor la exposiciónde tina“lógica del encierro”,desde la Historia de la Locura hasta Vigilar y
Castigar, no haya dedicado prácticamenteningún espacio a reflexionarsobre los camposde concentración?Ciertamente,Fotícatmlt nuncaha sidohistoriadordel siglo XX, perosu falta de reflexión acercade este “granencierro” pareceunainvitación a hacercomosi la segundaguerramun-dial no hubiesetenido lugar y, por tanto, tampocoel fascismo.Y la sus-tracciónde estecapítuloes al menostan sintomáticacomola elipsis de laRevolución Francesa.Paracomprenderestoúltimo y eliminar todaambí-gúedades preciso restituir alrelato los fotogramas quefaltan en lasecuen-ema (la “escena” de la RevoluciónFrancesay el cuadrode los totalitaris-mnosdel siglo XX), y ponerenclaro losmotivosde coherenciainternaquese esconden trassu “sustracción”.Por de pronto, es evidenteque—seaono deliberado—,el efecto(retórico oescenográfico)que lasupresiónpre-cisanientedeesosdoscapítulosque¡hItan en esterelato, es,en el primercaso, la difuminación de las diferenciasentre elantiguo régimeny el
Ii (j. Agamben, 1-/orno Sacer. trad. cast. A. (jimeno, Ed. Pre-textos, Valencia, 1999.
Políticasde la intimidad 155
Estadode derecho(lo que antes llamamos “elpasode la guerraa lague-rra”, afirmado por laaparenteidentidad entre la primera y laúltima pági-na deVigilar y castigar,o por la afirmación deLa voluntadde saberdeque aúnno se ha guillotinadoal Rey) y, en el segundo,la debilitacióndela distinciónentre totalitarismo y democraciarepresentativa.
En su disertaciónfinal, Agambenatribuye el hecho deque Eoucaultparezcano haber atendido,“como habríasido legitimo esperar,a lo quepuedeconsiderarsecomoel lugar por excelenciade la biopolíticamoder-na: la política de losEstadosTotalitariosdel siglo XX”, a la enorme“difi-cultadde esteproblema”(op. ciÉ,PP. 152-153).Esta explicaciónno pare-ceen absolutosuficiente,y quizá laimposibilidadde darunaexplicaciónsuficienteobedeceal hechode que alrelato de Agamben,si bienel haberintroducido laescenade los regímenes totalitariosleha permitido—yendomas lejos queen susobrasanteriores—una relativa“neutralización”de lasaporíaspolíticas derivadasde tan clamnorosaausencia, lesigue faltando,como alde Foucault,el capitulo de 1789; y las razones porlas cualesAuschwitzestaba ausentedel relato foucaultianoson, en última instancia,lasmismas porlas cuales 1789 estáausentedel relato deAgamben(y delde Foueault).
Perovayamosprimero a laelipsis que denunciaAgambenpero cuyasrazonesno alcanzaa vislumbrar.En el medio imitelectual francés,y en elmedioespecíficoen el que Foucaultse había fonnadocomo escritor(larevistaCritique), la reflexión sobre lasexualidades inseparabledel nom-bre de l3ataille. En el texto másdirectamente dedicado aesteproblematm2,IBataille colocaba lasexualidaden un terrenoaconfesionaly ateamentereligioso, para sostenerla idea de que elerotismoes el lugar sagradoendonde elhombre se relaciona con laProhibición que le hace humanomediante latransgresión:
“Si observamosla prohibición nossometernosaella, dejamosde tenercon-cienciade ella. Peroexperimentamos,enel momentode latransgresión, aangustiasin la cual laprohibiciónno seriatal: es la experienciadel pecado.La experienciaconducea la transgresiónacabada,a la transgresión logradaque,manteniendolaprohibición,la mantieneparadisfrutar deella. La expe-riencia interior delerotismorequiere,en el que lavive, una sensibilidad tan
2 El erotismo,trad. cast. T. Vicens, Ed. Tusquets. Barcelona. 1979.
156 JoséLuis Pardo
grandepara la angustia, quefinida la prohibición, comopara el deseoqueconducea infringirla”’3.
Lo que anteshe llamado “la tradición emancipatoria”no sale, portanto, bien parada en eldiscursodeBataille: “el erotismo, convertido[porel cristianismo]en pecado,sobrevivió mnal a la libertadde un inundo queyano conoceel pecado”(p. 179).Dehecho,sólo puedesobreviviren tér-minosde abyecciónygracias a ella. Si la Prohibiciónnos hacehumanos,la indiferenciaante ella deshuinaniza, animaliza,degrada.Y estadegra-dación (la de la prostituciónmnás baja y miserable,carentede todaver-gúenza)es lo único que mantienevivo el “espiritu de la transgresión”,puestodapersonano-degradadaexperimenta, mediantela sexualidad,uncontacto con la abyección queequivalea la transgresiónsagradade laProhibición; estapersona“se consideradel lado de los espiritus fuertes,pero antes que perder el sentido de la prohibiciónprimordial, sin la cualno hayerotismo,recurrea laviolenciade losque niegantodaprohibición.todavergtmenza,y no pueden manteneresa negación más queen la vio-lencia” (p. 193).De nuevo, pues, encontramos el lugar de laintimidad(laanimalidadhumana)vinculadocon esaextraña relaciónque hastaahorahabíamosdenominado“suspensión”o “excepción”,pero cuyanaturalezaestámucho mejordescritaen esafórmula queBataille denomina“trans-gresiónlograda”.
De estaconclusiónde E3ataille, como de la descripciónque Foucaulthacede las sociedadesdisciplinarias,no puededecirsequeseaincorrecta(sino más bien todo locontrario), perosi quees enormementeinquietan-te y perturbadora, sobre todosi -comoharemos acontinuación—interro-gamossu trasfondopolitico.
3.1. Laparte maldita
La noción de transgresión ocupa el centro indiscutible del pensa-
3 Op. cit., p. 56, cursivade Bataille. Esta operación que “levanta la prohibición sinsuprimirla” es identificada por Bataifle —obviamente, con la mediación de Kojéve (Vid.Introduelion A la ¡celare deHegel,Ed. Calliinard, 1947,tíad.cast.Ed. La Pléyade,BuenosAires)— con la Áu/hebunghegeliana.Esta identificación nos parece, por razones que másadelante expondremos, incorrecta;pero, a] margen de la discusión con Hegel, se trata dela fórmula que mejor resume —y esta es la paradoja de] asumito- esa politica de la intimi-dad que caracteriza el dominio privadodcl déspota.
Po/incas dela intimidad 157
miento de Bataille,en el cual aparece muy a menudocomola violaciónde la que podría considerarse como la “Prohibiciónesencial”,el interdic-to del asesinato.Esta posición deBataille forma parte,comoes biensabi-do, de un movimientode gran caladoen Francia,movimientoquepodrí-atuoscalificar como de“revalorizaciónde lo sagrado”,y queseordenaentomo al Collége de sociologiesacré en cuya órbita encontramos,en losanos treinta, ademásde al propio I3ataille, a Michel Leiris, a RogerCaillois, a PierreKlossowski y (después)a Maurice Blanchot y aWalterBenjamin.
Asi pues,Bataille, escritor delo sagrado,escribeeny deun mundodelcual estó desapareciendoel sentido dela transgresión,un mundodes-sacralizado quese toma cada vez más indiferentea la Prohibición, uninundo cuyaúnicaexperienciade lo sagradose debe alas “clasesmisera-bles” (no a la clasetrabajadora:“estoy pensando”—escribeBataille— “enlo que Marx llamabalumpenproletariado”),a losexcluidosy marginadossociales.De nuevo,la aninialidadespecíficamentehumana.Y, en lamedi-da en que laProhibición—que sólo se experimentaen la angustiaambi-guamnentegozosade la transgresióny en elirrefrenabledeseode infrac-ción— es lo que separaal hombredel mundo animal,lo quehace queelhorno sapiensse elevepor encimadel nivel del horno/aher’4,la pérdidadel sentido de la transgresiónsupondría,de acaecertotalmente,la viola-ción absolutade la Prohibición(su levantamientosin restricciones,sinmantenimientoalguno)y, en consecuencia,el retorno alestadode natura-leza, la inmersióncompletadel hombreen la mera animalidad(aunquefuesebajo lamáscaradel animallaborans,cuya victoriafue ya registradapor Hannah Arendt enLa condiciónhumana).Quizáestosirvaparahacer-nos comprender elinterésde algunosintelectualesalemanes porestecir-culo “sagrado”, y elhechode que Heidegger considerase aBataille como“la mejor cabeza delas que piensanen Francia”: la reflexión queacaba-mos de resumiracercadel vértigo ante la posible animalizaciónde laespeciepor reduccióna la animalidadlaboral no está lejosde las reile-
4 Este es eí tema de un frucrífero diálogo entre Bataille y Blanchot: véase, por partedc Bataille, “Las lágrimas de eros” (cd. Póstuma de Jean-Edem idallier y Phipippe Sollers,en Tel Quel, trad. casÉ. A. Drazul, Lid. Signos, Córdoba [Argentina], 1968, reed.Ed.Tusquets), y Lapeintureprehistorique,Ed. Skira, Paris, 1955; de Blanchot, entre otrostextos (y especificamente sobre la transgresión), “El nacimiento del arte”, trad. cast. JA.Dow,], en La risa dekwdioses,Lid. Taurus, Madrid, 1976, Pp. 9-17.
158 JoséLuísPardo
xiones del propio Heideggeren la “Carta sobreel humanismo” oen la“Superaciónde la metafisica”, endondeapareceen el horizontedel nihi-lismo cumplido la figura delhombre cotno bestiade labortm5. En ciertomnodo —y esto eraaún más patenteen otros intelectualesno lejanos deHeidegger,como ErnstJúngero Carl Schmitt— eí “olvido de lo sagrado”y el “olvido del ser” formaban,en los añostreinta,un curioso ejefranco-alemán.
En el siguientecapítulodela historia europea,estaalianza amistosaseconvertiriaen tragedia.La reflexión sobreese episodiohasido más bienescasa(lo cual explica, entreotras cosas,que el libro de Victor FaríassobreHeideggeralcanzaseen Francia eleco que alcanzó),y estaes unade las razones quehan impedidoa los estudiosos notarlas continuidades(aunquetramisformadas)del pathosdelo sagradodesdelos añostreinta alos añossesenta.En La Voluntadde saber,Foueaultse muestraenorme-mnente despectivocon respecto a la temática de la transgresión,laProhibicióny lo sagradotm6;peroestosucedeantetodo porqueestostemas,a travésde la escuelade Lacan,se habíanconvertidocmi objeto de apro-piación por partedel psicoanálisis estructuralista,con el cual Foucaulthabía roto tácitaínentedesdesuHistoria de la Locuraen la épocaclási-ca, y expresamentedesdesu “adhesión” alas tesis anil-edipicas deDeleuzey Guattari. Pero,en un nivel completamentereelaborado, lapre-sendade estaproblemáticay supesoargumentalen la arquitecturade lasobras“ínayores” de Foucaultson importantísimos.
En primner lugar, asícomo Bataille describíaun mundodel cual esta-
~ “La metafisica piensa al hombre desde la animalidad pero debe qrmedar claro quecon ello queda el hombre abandonado al reino de la esencia dc la animalidad.., aunque see adjudique una dikrencia específica” (Heidegger, ¿‘arta sobreel humanismo,trad. cast.
R. Gutiérrez, lid. Taurus, Madrid, 1970, pp. ] 8-19): “la bestia dc labor se abandona al vér-tigo de sus fabricaciones, para destrozarse a si misma, para destruirse y caer al abismo dela Nada” (Ensayosí•’ Confreencias,trad. casÉ. E. Barjau, lid. Dcl Serbal, Barcelona).
ló Temática con la que había mantenido una constante proximidad en sus “aflos deformación”, durante los cuales sus referencias a Bataille. Blanchot, Klossowski o Leirisson permanentes, por no mencionar cl hecho deque fime el encargado de prologar las Obrascompletasde Bataille en Gallimard, participando en el “Homenaje” que la revista Critiquerindió a Bataille con un “Prefacio a la transgresión” (la mayor parte de estos textos, reco-gidos en francés en la compilación bits etecrús dirigida por E. Ewald y U. Defert, pue-den leerte en castellano en el primer volumen de las Obrasesencialesde Foucautmt publi-cado por Paidós, “Entre filosofia y literatura”, anotado y traducido por Miguel Morey).
Politicas de la intimidad 159
ba desapareciendo el sentidode la transgresión,de la fiesta y de laProhibición sagrada,Foucault—con mucha másaspereza—describeunmundodel cual está desapareciendoel sentido dela excepción(queesprecisamentelo que se ha esfumadoen la transición de la escena deDamiensa la del “Reglamento” de Faucher), el mundode la normaliza-ción. En La voluntadde saber,la insistenciade Foucaulten que hay querenunciar a pensar el discurso sobre elsexo“cmi términosde ley, prohibi-ción, libertad y soberania se trata de pensar elsexo sin la ley”tm7, esainsistenciano es una expresión de censura ode abandono con respecto alas tesis de Bataille, sino una extremaradicalización de las mismas.Podemosdecirlo de estemodo:en la medida en que lasexualidadsevaciadel sentido sagradode la transgresión y pierde su relación con unaProhibición queno es en absolutola del poderpolitico’5, en la medidaenque se “libera” del último vinculo que mantenía con elInterdicto —lanoción cristiana de“pecadode la carne”—, en esamismamedida lades-sacralizaciónes aprovechada por losnuevosmieropoderes para instaurarunamedicalización,una psiquiatrización yunapsicologización, unajudi-cializacióny una policialización, una mercantilización yuna espectacula-rizaciónde la sexualidadque,ahora,Foucaultinscribeen elconjuntodedispositivosde apropiacióndel “poder sobrelos cuerpos”cuya descrip-ción habia iniciadoen Vigilar y Castigar. O, en menos palabras: lades-sacralizacióndel cuerpo corre paralela a supolitización,dejando de ser elescenariode la excepción —el combate singulardel hombre desnudo(Damiens)frente al podersoberano—,para convertirseen el lugar de lanormay de la normalización. “Esos mecanismosde poderson,en partealmenos, los que a partirdel siglo XVIII tomarona sucargo la vida deloshombres,a los hombrescomo cuerposvivientes...el hombremodernoesunanimalen cuyapolítica está en entredichosuexistencia comoservivo”(La voluntaddesaber, cit., pp. 109 y 173): la política modernaesbio-polí-tica. Esta prensión directadel podersobre la vida (y sobre aquello que
7 La voluntad de saber,op. cii., PP. 110-111.~“No digo quela prohibición del sexo sea una engañifa, sino que loes trocaría en el
elemento fundamental y constituyente a partir del cual se podría escribir la historia de loque ha sido dicho sobre e’ sexo en la época moderna” (ibid., PP. 19-20), es decir, la enga-ñifa consiste en pensar que hay un Poder (político) en el origen de la Prohibición y que,por tanto, la “liberación de la prohibición” será una liberación política, que es exactamen-te lo que advertía Bataille en las primera páginas de El erotismo.
160 JoséLuis Pardo
constituyeel modelo de ¡a más íntima proximidad entre el cuerpo y elalma), quesólo es posible¡nedianteesades-sacralización queentregalamntimidaddesnudaen manosde las disciplinasmuicropoliticasqueseapro-piandel cuerposocial,estanuevavulnerabilidaddeloscuerposdes-sacra-lizados que los exponea la accióninmediatade los micropoderesde tínmodo antesinimaginable,arroja alos individuosy alas poblacioneshaciala mera animalidad“natural” entrevista porBataille como extremopeli-gro o destinoinfernal de lasecularización ilimitada,y presentaa las cien-cias humanascomo técnicasde control de la bestiadc labor He aquí,pues, de nuevo, la mismanefasta“política de la intimidad”.
En segundolugar,no habrá que insistirdemasiadoparaadvertirque lasugerenciade Hataille, en el sentidode quesólo los másenielmentemnar-ginadosy excluidossocialesconservan “elúltimo vínculo” conlo sagra-do, conaquelloque permitiría a la vida “resistir” aesapolitización oinnt-presente,desempefióun papel crucialenlo que podríamosllamar la “elec-ción de objeto” (teórico) por partede Foucault(su ocupacióncon losalie-nados,los enfermos,los condenados y lospsicópatasobedeceal “guiño”de Bataille hacia el mundo—de resonanciasrimbaudianas—de los“asesi-nos”, la “baja prostitución” y el “lumpenproletariadode la épocadeMarx”). Y tambiénesto basta(aunqueno sea el todo de la Inotivación)para explicar laseducciónque sobreFoucaultejerció el“movimiento desublevación”de los presospormuchoque,yaen Vigilar ycastigar,habíaadvertidoen contrade la “lírica de los desposeídos”tm9.Comnoanteshemosmndicado,ni Bataille ni Foucaultdefiendenuna “perspectivaemancipato-ria”, no estánsugiriendoque los presos,o los locos, o el lumpenproleta-nadodebandesempeñarel papel quelas teorías revolucionariasemanci-patonasatribuyen alproletariado:al contrario,estosgruposmarginadoscontienenla negacióndela revolucióno, si seprefieredecirde estemodo,son “el negativo” (en sentidofotográfico) de la escenaemancipatoriadela RevoluciónFrancesaque Foucault “pasa poralto” en su historia de la
19 “El lirismo de la marginalidad puede muy bien encantarse con la imagen del ‘fuerade la ley’, grao nómada social que merodea en los confines del orden dócil y amedrenta-do, pero no es en los márgenes, y por un efecto de destierros sucesivos, como nace la cri-minalidad, sino gracias a inserciones cada vez más compactas, bajo unas vigilancias cadavez mas insistentes, por una acumulación de las coerciones disciplinarias” (Vigilar¿‘astigar, cd. cit., p. 308). La advertencia parece diseñada avaníla lentecontra las espe-culaciones de Deleuze y Guartari en MU Mesetas.
Politicasde la intimidad 161
politica moderna,son lo que niega la Revoluciónen el doblesentidodeque constituyen una objeción viva contra ella yde queella es la tenden-cia a “suprimirlos”; Foucault muestrael negativo de la revoluciónen laescenadel panóptico generalizado,esenegativo cuya“versión positiva”es la emancipacióndel género humano con respecto al poderdel inonar-ca absolutodramatizadaen la ejecuciónde Luis XVI. Por lo tanto, suintenciónno es lade denunciar la “insuficiencia”de la Ilustraciónni la deproponerquelas Luces incluyan eiluminen tambiénesas“zonasgrises”que constituyenlas comisariasde policia, las cárceles,los hospitalespúblicos, las escuelasestatales,las fábricas industriales olos cuartelesmilitares, porque siesaoscuridaddesaparecieraya no habríaposibilidadalguna de“salvación” (el sentido de laProhibición se habría perdidoporcompleto,del mismomodo que, para Bataille,si desaparecieseel inundode la “baja prostitución” el hombre no-degradadono tendría yamodoalgunode relacionarel sexo con la transgresión).Estees el sentido denuestraanteriorafirmaciónde que “la negaciónde la revoluciónengendrauna revoluciónnegativa”: Foucaultniegatoda “posibilidadrevoluciona-ria” (en el sentidoilustrado-emancipatorio),mostrando que todomovi-mniento de —por ejemplo— los reclusosencarceladosencaminadoa “libe-rarsede la Prohibición”, en la medidaen que profundiza lades-sacraliza-ción, no es más que una ocasión excelente para que el poder“micro-fisi-co” hagaun nuevo progresoen su tendenciaala apropiacióntotal de lavida y de los cuerposdelos individuos;pero,al mismotiempo,estanega-ción de la revolución sugiere unasuerte de “revolución negativa”,una“politica negativa de la intimidad” (que sólopuede pensarse comounmotín, una sublevación o unainsurrecciónsin objetivo alguno):el obsti-nado mantenunientode un elemento irreductible,no integrable,no flor-malizable,heterogéneo,el elementonegativono positivizable,no suscep-
tibIe deser (denuevo, también en elsentidofotográfico) revelado,lapartemaldita, lo sagrado.De esta“posición negativa”, frecuentementemalen-tendiday ridiculizada porlos enemigosde la “filosofma francesa”20,hayquedecirqueconstituyeuno de susmayoresmnéritosy, al mismo tiempo,
20 Así, por ejemplo, es fácil tacharla de posición nihilista (por la opacidad de sus“resultados’», pero lo confuso de esta acusación sc pone dc manifiesto si reparamos en quejustamente aquellos que defienden la “total eliminación” de lo sagrado son, a su vez, con-siderados nihi]istas por quienes defienden la posición mencionada.
~62 José Luis Pardo
uno de susfactores mássiniestros(si se quiereextraerde ella rendimien-tospolíticos)2tm.
3.2. El desmentido
Un modo pertinentede examinaresteproblemaes observarun curmo-so denominadorcomún.La nociónde soberaniaque maneja Agambenenla obra antescitadaes, explícitamente,La expuestapor Carl Schmitten sucélebreTeologíapolítica, que ya fascinó aWalterBenjaminen suensayosobre el dramabarroco22y que, sin duda porestavia —Agamben eselcuratorede laedición italianade las obrasde Benjamin—,hallegadohastael autorde11 linguaggioe la morte.La definiciónde Schmnítt(recordeínos:es soberanoquien tienepoder real —efectivo-para declarar el estadodeexcepción)basta,probablemente,paradevolvemosen un solo imnpulsoala escenadel supliciode Damiens.La concepciónde la soberaníaalojadaenesadefinición no solamente correspondealAntiguo Régimen,sino quemanifiestaun carácterindiscutiblementearcaico. En ella, la expresión“estado dc excepción”está tomada en unaacepción“teológico-politica”que tiende adotarlade un significadoabsolutista:la excepciónsignifica(en palabrasdel propio Agamben) la suspensióndel derechopositivo23.
“Estadode excepción”viene aquerer decir,en estascondiciones,retorno
2? Me he ocupado de algunas de estas aporías en el artículo “Máquinas y componen-das” (Foacaulivlopolítico, lid. Biblioteca Nueva, Madrid, en preparación), que en ciertomodo forma una unidad argumental con el presente texto.
22 CarI Schmitt, Po/kische Theologie. Vier Kapitel zur Le/wc von der Soaveránidil,Munich-Leipzig, ¡922 (trad. cast. EJ. Conde, en EstudiosPolíticosde C. Schmitt, Madrid,Culttwa Española, 1941). Benjamin cita a Schmitt en su Ursprung des deutschen?Voue.rspiels(Shurkamp, Frar~kfurt aM., 1963, trad. casÉ. .1. Muñoz MiUanes. El (‘rigen deldecena barroco alemán, lid. Taurus, Madrid, 1990), en el siguiente contexto: “Quienmanda está ya predestinado a detentar poderes dictatoriaLes si es que la guerra, la rebelióntm otras catástrofes provocan el estado de excepción” (pp. 50-51), En 930, Benjamín escri-bió una nota de gratitud a Schmiu, que se hace eco dc ella en su articulo “Sobre el carác-ter bárbaro del drama shakespeareano”, incluido en I-lamletoder ¡-lecuba. Der Einbrnch<lcr Zeit indasSpiel.J.C. Coua’sche. Stuttgart. 1985, trad. cast. ROarcia Pastor, Ud. Pre-textos, Valencia, 1993, Pp., 5 1-55.
23 Claro está que este sentido “absolutista” no es el del Derecho contemporáneo: asi,por cíemplo, la Constitución Española de 1978 -que atribuye esta potestad al Gobierno-no solamente impone requisitos estrictos en lo que se refiere ala duración y al ámbito terri-torial del estado dc excepción, sino que prohibe expresamente la disolución de las
Politicas de la intimidad 163
al Estadode Naturaleza,perono retomoabsoluto:la operaciónes exac-tamente la queBataille describe entérminosde transgresión,“levanta laprohibiciónsin suprimirla” (pues laley siguevigenteunavez quese acabala fiesta), y se tratade una operaciónqueno podemoscaracterizarcomo4ujhebung,pero tampoco comoVerdrñngung(en el sentido en el cualFreud —~y el propio Hegel, precisamentepara referirse, en laEnciclopedia,a losagrado!—utilizabaestetérmino,es decir,comorepre-sión [refóluement, desplazamiento])24.El acto por elcual el soberanoserealiza comotal (actualizasu potencia),esa “transgresión logradaque,levantandola prohibición,la mantienepara disfrutardeella” esmás bienla l/erleugnung,el “desmentido”o la “inadvertencia”con los cuales elpsi-coanálisiscaracteriza laoperaciónprivadade laperversión.Y este actodetransgresiónperversa,como antes hemossugerido,es esencialmenteelasesinatoimpune: “El impulsodel hombre soberano hace de élun asesi-no.., la soberaníaes esencialmenteel rechazoa aceptar los límites que elmiedo a la muerte aconseja respetar para asegurargeneralmente,en la pazlaboriosa,la vidade los individuos. El asesinatono es el único medioderecuperar la vida soberana, pero lasoberaníava siempre unida a lanega-ción de los sentimientosque la muerteimpone.La soberania exige lafuer-za de violar., la prohibición quese opone alasesinato;requieretambiénaceptar el riesgode morir”25. El estadode excepciónes, pues, sin dudaalguna,cl estadode guerratotal queHobbesdistinguíade lasbatallaspar-ticulares.Si admitimos,pues, elorden míticode losacontecimientos,queAgambencomparte con Schmitt,segúnel cual el estado socialnacede lasuspensiónde las leyes de la naturaleza, elestadode excepciónequival-dnaa lasuspensión dela suspensión.Y si admitimos,con Agamben, que“la excepciónes la forma originaria del derecho”,estaremos admitiendo
Cámaras en esta situación juridica, garantiza la continuidad de todos los poderes constitu-cionales del Estado y señala la vigencia del principio de responsabilidad del Gobierno yde sus agentes mientras se prolongue dicha situación, además de que declara, tambiénexplícitamente, la imposibilidad de suspender durante el estado de excepción los derechosque amparan a los detenidos, incluyendo la asistencia de un abogado durante las diligen-cias policiales (Ct’r. Arts. 116 y 55).
24 Vid. Félix Duque, “La profanación técnica de Dios”, en Lo santoy/o sagrado,lid.Trotta, Madrid, 1993, pp. 213 ss.
25 Georges Bataille, “Ce que j’entends par souvcraineté”, Oeuvrescornpléles, lid.Gallirnard París, 1976, Vol. VIII, trad. cast. P. SánchezyA. Campillo, Lo queentiendopor,9oberanía,lid. Paidós, Barcelona, 1996, pp. 54-85.
164 JoséLuisPardo
sin más que la fundaciónde la Ciudades laactualizaciónde unapotencianatural, que elterritorio en el cuales posible distinguir entrelo legal y loilegal (el territorio normalizado de la vidacivil) dependede—en el senti-do literal deque“pendede”, dequeestá“suspendidode”-- un acto de vio-lencia pre-politico einjustificable,no susceptible delegitimaciónsocial niconformea derecho. Porque--y estees el segundoelementoesencialde ladefinición de Schmitt—,el poder del soberanono esúnicamente el poderde declarar elestadode excepción,coniosi fueseunainstancialegitima-da para ello porun ordenamientojurídico, y no ocupaseen eseordena-mientomásque el lugar del mecanismo oportuno:cl soberanoes el quedecidecuándo la situaciónfáctica puede ser considerada excepcional,ejerciendoasí la facultad de un juicio supremo einapelable(un juiciofinal, pues tras éltodas las instanciasjuridicas quedansuspendidas).Enestesentidoescribíael mismoSchmittque “paracrearderecho,[la auto-ridad] no necesitatenerderecho”.Lo queAgamubenllama laparadoja dela soberanía26consiste,pues,en que elfundadorde la Ciudad,el funda-dor del Derechoy de las normas legales,no puedepertenecer(al muenosplenamente) a la Ciudadni estarsometidoa susleyes,dadoque lafuerzade su creaciónes una fuerza dela naturaleza27.Yel lugar especificoqueel fundadorde la Ciudadocupapor suacto fundacional es,siempresegúnAgamben,el lugar de lo sagrado, entendiendo portal no unacondiciónderivadade rituales o creencias religiosas,sino estrictamnenteel tópos
caracterizadopor una ambigiiedad constitutiva, indiscerniblementesocial-natural.Se trata, pues,de la fundaciónsagradaefectuadapor unDéspota absolutoque ejerce su función en virtud de su cualidadde/cfi’natural. Si el estadode excepción gozade esteprivilegio en la definición
26 “Yo, el soberano, que estoy fuera de la ley, declaro que no hay un aftmera de la ley”(Aganíben, op. cii., p. 27).
27 “Quien puede mandar, quien por naturaleza es señor’, quien aparece despótico enobras y gestos... Qué tiene que ver él con contratos! Con tales seres no se cuenta, lleganigual que el destino, sin mnotivo, razón, consideración, pretexto, existen como existe elrayo, demasiado terribles, demasiado súbitos, demasiado convincentes. demnasiado ‘distin-tos’ para ser ni siquiera odiados. Su obra es un instintivo crear formas, imprimir fomías,son los artistas más involuntarios, más inconscientes que existen,,.” (Nietzsche, La gene-alogía de la moral, trad. casi. A. Sánchez Pascual, lid. Alianza, Madrid, 1972, parágr. 17,p. 98). También Heidegger, en El origen de la obra de arte,relaciona Ja fundación dcEstados con la obra del artista y habla a propósito de ambos de un “salto originario” (Ui’-
Sprung).
Polificas de la intimidad 165
de Schmitt,es porquees el estadode fundación de laCiudad,porque laCiudades fundadadesdela excepción,quedandoasí sometida (aunquesólo seaen casosexcepcionales)a la autoridadnaturaldel Caudillo,auto-ridad quese apoyaa su vez en sucondiciónde ser excepcional.
Restituyamos,pues, elordende los acontecimientos:Agamben tienela impresión de haberdescubierto,en la figura del hornosacer(aquel aquienes posible matar sin cometerhomicidio), no sólo “el primerpara-digmadel espacio políticode Occidente”,sino la clave graciasa lacual“los propios códigos del poder político puedenrevelarsusarcanos”28pero esta impresiónpodría deberse alhecho de que, al compartir conSchmitt la definición de soberaníay al encontrarla“vigente” en losEstadostotalitarios del siglo XX, se produceun espejismode continuidadinalterableque, sin embargo,se derrumba encuantocaemos en la cuentade que lo que más biensucedióes que Schmitt fue explícitamente abus-car una definiciónde soberaníano-modernaen elmodelo de los imperiosarcaicosy del ordenmítico. Vistas las cosasdesdeesteespejismo—que,una vez más, consiste en eludir el capítulode 1789—, parece,efectiva-mente,como si la revolución ilustradano hubiese tenidolugar, como sihubiésemos pasado“de la guerra a laguerra”; y pareceasí no por casua-lidad, sino porquela argumentaciónde Schrnitt estáhechaprecisamentepara eso,para eliminarlas diferenciasentre democracia ydictadura,entreEstado totalitario y Estadode Derecho,entreliberalismoy fascismo,pararechazar(como si nuncahubieseexistido) el procedimiento democráticocomo fundamentación de laley, para sustituir lalegitimaciónracional delas normas por laaclamaciónhipnóticade las masas.La mayor parte dequienes compartieron y comparten conSchmitt estadefinición, compar-ten tamnbiéncon él lo que podríamosllamar un “prejuicio anticonvencio-nalista aristocrático”,que forma parte de la superstición(sobre lo cualvéasemásadelante),y que pretende descalificar laversiónde la fundaciónde la Ciudad medianteun contrato(Schmitt utiliza despectivamente eltér-mino Gesetzparaaludir aesta ley pactada),oponiendo aesaescenadelcontrato(que no considerairreal, perosí secundariao derivada)la escena
28 No sólo seria “el más inmemorial de los arcana imperii”, sino además “la estruc-tura originaria de la estatalidad. Porque la insuficiencia de la crítica anarquista y marxistadel Estado ha sido precisamente la de no haber ni siquiera entrevisto esta estructura yhaber así omitido expedimivamente el arcanumimperii” (Agamben, op. cii., pp. 16, 18 y22).
166 JoséLuis Pardo
“originaria” del JefeNatural quefundaun Estadopersonificandola volun-tad soberana de laNación mediante una“fuerza de ley” (Rechtskraft)
superiora todo contrato29,procedentede la naturaleza, y queno tardaríaen ejercer lafunción de justificación con respecto a la autoridaddelFñhrer. Sin embargo,las tesisde Schmitt no son, corno se sabe, uncasoaislado. Formanpartede lo que podríamosllamaruna“oleadanostálgica”de la soberaníaarcaica que, ciertamente corno un fantasma, recorreEuropadesdefinalesdel sigloXix, y quehundesus raícesen laagudacri-sis de legitimación de la “soberaníanacional” (aunqueesta crisis nosparezca hoyirrisoria en comparacióncon la queactualmente sufrimos)correlativaalos grandesmovimientosde internacionalizaciónprovocadospor laexpansióndel capitalisíno.Se tratade una desconfianzageneraliza-da hacia elpactocivil (que ahoraaparececomoalgo incapaz—por falta deejecutoriedad,por ser siempre discutible yreformable— defundarel vin-culo social)que cristalizaen un pathosde la autenticidad(la autenticidadde la comunidadde sangreo de la “igualdad de estime” invocadaporSchmitt, frente a la banalidad, la homogeneidad y lacotidianeidodde lasociedadcivil “burguesa”)que lafina sensibilidaddeAdorno para elarca-isnio detectóinmediatamnenteen Heideggery que Levinas,mio sin unapizcadc santamnalicia,defineenpalabrasimplacables,sacandoa la luz losatributosdel Déspota:
“En la antropologiadeSeinund ¿eh...no estápresentela fmlosofma del ínter-cambio comnercial, en la que se confrontan los deseos y las preocupaciones delos homubresy de la que el dinero.., es la mnedida que hace posibles la igual-dad, lapaz y eí ‘justo precio’... Pensada apartirdc la yoidad, la autenticidaddebe permanecerpura frente a toda intitienciaposible,sin mezcla,sin deudaalgtmna, lejos de todo lo que pudiera comprometer el carácter no-intercani-hiable, la unidad del yo dela ‘yoidad’. Se tratade un yo a quien hay que¡ire-servar de la banalidad vulgar del pronombreindefinido ‘se’, con el cual el yose arríesga a degradarse, incluso si el vehemente dc.sprccío que inspira su
29 Agamben adhiere a este “prejuicio anti-convencionalista’ al sostener que ‘La vidahumana se politiza solamemite mediante cl abandono a un poder incondicionado de muer-te. Más originono que ej vinculo de lo norma positiva o dci pacto social es el vinculosoberanoque.. no es,.. sino una desligadura; y lo que esta desligadura implica y produce
la vida desnuda, que habita en la tierra de nadie entre la casa y la ciudad--es el elementopolítico originario’’ (op. cii., p. lIS, cursiva mio).
Políticasde la intimidad 167
banalidadmediocrepuedeextendersede inmediatoa lajusticiacomún enelcarácteruniversal dela democraema.Recientementehe sabidoqueel filósofoAdornodenunciaba yaestelenguajede laautenticidad.Tal lenguaje expresa,sinembargo,una‘nobleza’, la noblezadelasangrey de la espada.Comportaasimnismootras amenazasparaunafilosofia sin vulgaridad..,en esteexistir-hasta-la-muerte, enesteestar-en-la-muerte,la lucidezde la angustiaaccedea la nadasin evadirsede ella en la vanidaddel miedo.Autenticidadorigina-ria smn masen la cual, segúnHeidegger,se disuelveno se liberan todaslas‘relacionesconlos demás’y enla cual se interrumpeel sentidodel estar-ahí:temibleautenticidad.Ya se ve lo queyo rechazaríadc todo ello...”3m3
Pero no sólo en Heidegger(quien tiene muchas más defensas que¿tángero Schmitt contraestaenfermedad).Tras asistir, conI-Iorkheimer,aalgunas de las sesionesdel Collége de Bataille, Adorno le escribe aRenjaminque hapercibidoen RogerCaillois “una fe en la naturalezadetipo anti-histórico,hostil al análisissociológico yen realidadcriptofascis-ta, queen último término conducea una comunidadde sangrea mediocamino entrelo biológico y lo imaginario”. Peroes queHataille,nadasos-pechosode simpatizar políticamente con el fascismo, habíavisto en suascensoprecisamenteesa existenciaheterogéneaque luego identificaríaplenamnentecon (a estructurade lo sagrado3l,y babiaconsideradoequi-valentesel Estadoliberal y cl Estado fascista,compartíalaconcepcióndelo político de Carl Schmitt32,admitia que el desarrollode esaheteroge-
30 E. Levinas, “El otro, la utopia y la justicia”, en EntreNosotros,trad. cast. Ed. Pre-textos, Valencia, 1993, p. 274.
3’ “Los caudillos fascistas pertenecen indiscutiblemente a la existencia heterogénea.Opuestos a los políticos demócratas, que representan en sus paises la banalidad inherentea la sociedad homogénea,Mussolini o Hitler aparecen inmediatamente con el relieve delos enteramenteotros.Cualesquiera scan los sentimientos que provoca su existencia actualen tanjo que agentes políticos de la evolución, es imposible no ser conscientes de lafi¡er-za que los sitúa por encima de los hombres, de los partidos e incluso de las leyes: ¡herzaque destruye el curso regular de las cosas, la homogeneidad apacible pero fastidiosa eimpotente para mantenerse por sí misma.., Considerada no en cuanto a su acción exterior,sino en cuanto a su origen, lafuerzade un caudillo es análoga a la que se ejerce en la hip-nosis. Li flujo afectivo que le une a sus partidacios... es fijación de la conciencia común depoderes y de energías cada vez más vio/ento.s,cada vez más dasmedidos,que se acumulanen Ja persona del jefe y queen él se presentan indeflnidamente disponibles” (G. Bataille,“La structure psychologique du fascisme”, Oeuvrescomp/éter,lid. Gallimard, paris, 1970,Vol. 1, trad. cast. P,Guillemn, Ed. Pre-textos, Valencia, [993,Pp. 18-19).
168 JoséLuis Pardo
neidadse presentabadebido alas insuficienciasde la homogeneidad(esdecir,del contrato social), concediade hechoque “todaesperanzales estánegadaa los movimientos revolucionariosque se desarrollanen unademocracia”y, aunquedistinguíalasformasimperativasde lo sagrado(laheterogeneidaddel fascismo)de susformassubversivas,pretendíaextra-er delfascismounalecciónparael movimientoobrero(“El hechodel fas-cismo... basta para mostrarlo quees posible esperarde un recursoopor-tuno a fuerzasafectivasrenovadas”), y fundar larevoluciónen esasfuer-zas sagradas aplicadas alproletariado(a quienen 1933 sí considerabacomno la forma subversivade lo sagradode cuya “angustialiberadora”debería surgirun nuevorégimen distintode los totalitarismosfascistasysoviéticos,perotambién delas democraciasparlamentarias liberales):encomupletoacuerdo conel ordenmítico, anunciabaBataille“el momentoenque una amplia convulsiónoponga,no exactamente elfascismoal comu-nismo, sinoformas imperativasradicalesa la profundasubversiónquesiguepersiguiendo laemancipaciónde las vidas humanas”(obsérveselareferencia a la “vida” y elparalelismocon la oposición entrefascismoycomunismoquetan a menudo utilizabaBenjamin).De nuevo,pues,tantoenel problemnacomoen la “solución”, nos enfrentamosa la misma(fines-ta) “politica de la intimidad”. Y, aunque seriademasiadofácil condenarestas especulaciones bajo larúbrica de un generalizado “asalto a larazón”, lo quenos impide estegestosimplees el hechode que, en 1922,Lukácsafinnabael derechodel proletariadoa larevolución(y, porconsi-guiente,a laDictadura,a la soberania, alestadode excepción),no cierta-mente envirtud de su purezade sangre,perosí debido aque,tras la“dimi-sión” de la burguesía,era la únicaclasepura (lo que paraLukácsequiva-le atdestinad&a.dominarr).dela sociedad-moderna33. -
Así pues, Agambentienerazón cuando encuentra losmismos arcanosde la soberaníaen los imperios arcaicosy en 1933 (porqueprecisamente
32 Así lo subraya Antonio Campillo, quizá con una excesiva dependencia de ]as ideasde R. Esposito, en su excelente introducción a la edición castellana de este texto que, porcieno, aunque lleva por título El estadoy elproblema delfascismo,no incluye ningúntexto de Bataille llamado de ese modo, sino uno titulado “El problema del listado” (era clEstado, más que el fascisn,o, lo que constituía un problema para Bataille).
33 “La burguesia y el proletariado son las únicas clases puras de la sociedad burgue-sa” (O. Lukács, Historia y consciencia declase, trad. cast. M. Sacristán, lid. Crijalbo.1969, reed. lid. Orbis, 1985, p. 104t
Politicasde la intimidad 169
en 1933 se habíarecurrido “anacrónicamente”a los imperios arcaicosparaintentar deslegitimarla democracia),perola “continuidadhistórica~~
del modelocontenido en e)orden inítico es más bienuna ilusiónópticaderivada del hecho de haberse saltado,en su relato, la RevoluciónIlustrada. Perono nos adelantemos.Por de pronto, hemosvisto ya las
razonespor las cualesFoucault no pudo considerarlos camposde con-centraciónen su historia de los encierros.Su secretadependenciade lalógica transgresionaldel ordenmítico le impedíasacara la luz esaima-gensin ver en ella el rostromássiniestrode esamismay perversalógicaquegobernabasupropio discurso.Al añadirel capítulo de los totalitaris-
mos,Agamben haencontradoexactamenteel punto en el cual esa lógicatransgresionalde la soberaníaperversase torna insostenible,y tiene queromnperamarrascon las filosofías de la “potencia”.
“llasta que una ontologíade la potencianuevay coherente(más allá delospasos que han dado en este sentido Spinoza, Schellíng, Nietzsche yHeidegger)no sustituyaa la ontologíafundadasobreel principio del actoyde su relacióncon la potencia, seguirásiendoimpensable una teoríapolíticasustraídaa las apodasde la soberanía...Por eso es tan arduo pensaruna‘constituciónde la potencia’íntegramenteemancipadadel principio de sobe-ranía...Seríapreciso,más bien, pensar la existencia de lapotenciasinningu-na relacióncon el ser en acto—ni siquieraen la formaextremadel bandoyde la potenciade no ser—, y el actono como cumplimientoy manifestaciónde la potencia—ni siquieraen la forma del don de sí mismo o del dejarser.Esto supondría,empero,nadamenosquepensarla ontologíay lapolíticamásallá de toda figurade relación, aunque sea esarelaciónlímite quees el bandosoberano...La soberanía es, precisamente ‘estaley másalláde la ley a la queestamosabandonados’,es decirel poderautopresupuestodel nómos,y sólosi sellega apensarel serdel abandonomásallá detodaidea deley... sepodrádecirque scha salidode la paradojade la soberanía,haciaunapolítica libe-rada de cualquier bando...Porestomismo,espreciso mantenerseabiertosalaideadequela relacióndeabandonono es unarelación, queel estarjuntosdelsery del enteno tiene la formade la relación...ahorase mantienensin rela-ción”34.
4. Terceraaporía: “unanuevapolítica”
~4 Ho,noSacer. op.cit, pp. 62, 66, 80 ySí.
170 JoséLuis Pardo
Cuál señaesa “nueva política” cuyanecesidadanunciaAgambennoes cosa quese puedadeducirde esasindicaciones,pero si sabemosque,aunqueno pueda restaurar aquelviejo orden, tendrá queencontrar, deacuerdo consu relato, un equilibrio al menos similar al quelos griegoshabrían logrado entrebios y zo¿. Agamubencomparte con Heidegger(yconmuchosotros,sin duda)una posición queprivilegia lo que podríamosllamar lo griego (aunqueno se trate tantode la mentalidadde la Greciaantigua históricamente observadacuantodel resultadode siglosde elabo-ración de suimagenpor parte de losfilósofos e historiadoresde la filoso-fía) con respectoa cualquierotra perspectiva,tendiendoa considerar quemuchasde las desgraciasdel occidentecontemporáneo puedenexplicar-se como elfruto de latergiversación,el mal entendimiento y elolvido deese sentidogriego cuya decadencia comenzaría ya con elimperio de lacultura latina y se agudizaría en lamodernidad35.Es quizáesteprejuiciolo que inclina a Agamben a una relativasalvaciónde la Polis griegaconrespecto alvicio del que acusa a la políticaoccidentalengeneral(la poli-tización de la vida). La “sabiduría” griega consistidaen haberseparadonítidamente el planode lo bio-lógico-políticodel planode lo zoo-fónico-económico, impidiendoasí la/ata) relación entre vida(natural)y politica(la funesta “políticade la intimidad”).
En un estudio yaclásico36,Marcel Detienne identificabael nacunien-to de la/hnciónde soberaniaen la Grecia micénica conla asunción, porpartede los reyeshumanos,de los rasgosmíticos de Nereo,“el Ancianodel mar”37, rasgosquecomportanel hechode que “porvirtud propia,elrey favorece la fecundidaddel sueloy de los rebaños..,el rey es un mago,señorde las estacionesy de los fenómenosatmosféricos”38,y supalabra,semejanteaun oráculo,eseficazo, como hoydiríamos,performativa,rea-lizativa: hace lo que dice y dice lo quehaceporquees unafuerzade la
~ Véase a este respecto, por ejemplo, El hombresin conienido, trad. cast. E.Margaretto, lid. Altera, Barcelona. 998.
36 Les n,aftresdevérilé doasla Grécearchcñque, lid. Maspero, Paris, 1967, trad, cast..l.J. llenera, Los- maestrosde verdaden la Grecia arcaica, Ed. Taurus, Madrid, 1981.
~ “A través de tas formas de justicia que parecen tener alguna relación con la imagendel Anciano dcl Mar, comienza a independizarse una institución: la función de soberania”,versión cii. p. 49.
351b1d.pp. 50-Sl.
Políticasde la intimidad 171
naturaleza39,no de la cultura, una accióny no una representación, y suinmediatezla coloca asalvode la temporalidady del olvido; estapalabra
“es pronunciadaen presente;bañaun presenteabsoluto, sin un antes niundespués...Si umia palabrade esta especie escapa ala temporalidad,ello sedebe esencialmente a que formaun todo con las fuerzasque estánmásalláde las ftterzas humanas,con las fuerzasqueno hacenestado sinode ellasmismuas,aspirandoa un imperioabsoluto..,es el atributo,e/privilegiodeuna
Júnciónsocial”40.
Y esteimperio absolutoy sobrehumanose refleja también enlas des-graciasqueacaecencuandose interrumpe,se mancilla o se extralímita:“La justicia”, sigue recordandoDetienne, “noestádiferenciada;es inse-parablede todaslas demásactividadesdel soberano.Cuandoel Rey olvi-da la justicia, cuando cometeuna falta ritual, la comunidad,automática-mente,se ve abrumada porlas calamidades,el hambre, laesterilidaddelas mujeresy los rebaños;el mundose entregaal desorden,vuelve a laanarquía”(p. 51). Tal es la naturalezade la peste que asolaTebastras latransgresióndel tiranoEdipo, y tal esaún el sentidode la célebreexcla-mación del Principe de Dinamarca,The time is out of/amI, exclamaciónque Hamlet pronuncia despuésde enterarse,por bocadel espectro,de queel sagradoordende sucesión haquedadoroto, falsificado: la sucesióndelos monarcasno estáenteramenteseparada,paraun poderabsoluto,de lasucesiónde los Días y las Noches,de los ciclosdelaNaturalezay las esta-ciones de la Tierra y de los Cielos; cuando la violenciade la ambiciónhumanatrastocael ordennaturalde la sucesión monárquica,es la propianaturalezala quese transtorna ydesordena,el tiempose salede su cauce,la historia emprendeun rumbo erróneoquesólo la restitucióndel ordennaturalpodríarectificar4l. Y estarestituciónes laobra del buenmonarca,el fundadordel ordencivil.
Así pues, en lafigura del Rey de justiciade la Greciaarcaicaencon-
3~ “La palabra es concebida verdaderamente como una realidad natural, como unapartede la pkv<~~” <pp. 62-63).
40 Ibid., p. 66. Cursiva mia olp).41 Que este es claramente el sentido de la exclamación de l-famlet: “The time is out of
joint...”, se aclara en su inmediata continuación: “That ever 1 was bom to set it right” (Eltiempo se ha salido de su curso... Que haya tenido que nacer yo para enderezarlo!),Ha,nlet, Acto 1, Escena V, final.
172 JoséLuisPardo
tramos lacondiciónparadójica que Agamben denunciacomo “indistin-ción de hechoy derecho”, “confusiónde la ley con lavida”, “indiferen-ciaciónde lo privado y lo público”, etc. Pero la encontramosjustamentedonde segúnAgambenno estaba,es decir,en Grecia(pueslatesisde par-tida de AgambenesqueGreciasupodistinguir nitidamenteentrelo públi-co y lo privado, entre laley y la vida, entre laciudady lanaturaleza),ynodonde,segúnAgamben,debía estar,a saber,en la modernidad.
Sedirá —con razón—queeseperiodo arcaicopuedeconsiderarsesupe-rado en la épocade ta Polis clásica.Pero Michel Foucault- cuya ópticabiopolítica no cesa Agambende invocar— se ha encargadode revelarelsutil mecanismoque,en laGrecia clásica,unesecretamenteel espaciopri-vadocon elpúblico: “Dirigir el oikos es mandar;y elgobiernode laCasano es distinto del poderque debe ejercerseen la ciudad”42.El varónadul-to libre que se convierteen ciudadanode pleno derechode la Polis sólopuedeejercer elpoderpolítico porqueejerceel podersobresí mismo: estesí mismo son, ciertamente,sus pasiones,pero las investigacionesdeFoueaultmuestran a la perfección queesedominio de las pasionesseejer-ce en estrictaconexióncon el espacio privadode laCasa:“1-lay quecoín-prender que elmatrimonio,las funcionesdel jefe de familia, el gobiernodel oikos, suponenque uno se haya vuelto capazde gobemarsea símismo”. Todo varónadultolibre esun hombre público(unigual entre losiguales) porque tiene vida privada(su “casa” y su“hogar”), y sólo quie-nes tienen vida privada tienenpoder público; ahora bien, el accesoalespaciopúblico de la opinión (su prestigio, su fama, su reputación)lesexigeque se dominena si mismos,es decir,que controlensu vidapriva-da, que sean buenosjefesde suscasasy hogares:en cierto modo,la vidaprivadadel varón (la esposa,los esclavosy los hijos) es su “si mismo”,sobreel que tiene queimperarpara seradmitido como par entrequienesejercen el dominiopúblico43.No es desconocido que larelación entre eljefe de Gasay sussubordinados es (literalmente)despótica:es un domi-
42 Lusagedesplaisirs, lid. (iallimard, Paris, 1984, trad. cast. M. Soler, El uso de los
placeres, lid. Siglo XXI, Madrid, 987, p. 141.43 El paralelismo entre las pasiones (especialmente las más bojas) y las figuras de la
mnujer, el esclavo y el niño es constante y sistemático en la Polilcia de Platón, y esta mcta-forología (lo “pueril”, lo “mujeril” lo “propio de esclavos”) es incluso la anuadura princi-pal de su critica de la poética de su tiempo. ¿No es ya en sí mismo sintomálico de que nose trata de un asunto meramente “privado” cl hecho deque Platón trate de este asunto pre-ersamente en su obra dedicada a la política?
Políticasde la intimidad 173
nio sobre desiguales(inferiores),no una rivalidad entreiguales;y el dere-dio de dominación despótica procedede la naturaleza44y es,por tanto,absoluto.Sin embargo,lo que distingue al buengobierno de la Casadelmalo es precisamentela moderacióndel déspota; comentandoel Nicoclesde Isócrates,escribeFoucault: “cl lazo entretemplanzay poder,al queNicoclesse refiere a lo largo de todo el texto,aparecesobre todocomouna reflexiónacercade la relación esencialentre dominación sobrelosdemásy dominación sobresí mismo... Asi, la moderacióndel Príncipe,experimentadaen la situación máspeligrosay asegurada por lapetra-nenciade la razón,sirve para fundar unaespeciede pacto entre elgober-nante y los gobernados:puedenobedecerlecon gusto, puesto queesdueflode sí”~~. Y concluye:“la austeridadmasculina surgede una éticadeladominaciónquese 1 imita” (p. 1 71). Esta “éticade ladominaciónqueselimita” es elethosde la autenticidad (la noblezade la sangrey dc la espa-da) al que se referíanAdorno y Levinas, yes tambiénesa potenciadc“suspensión”,de “desmentido”(Verleugnung)que permitea! soberanotransgredir laley sinderrumbardefinitivamentela Prohibición,que leper-mite (como decíaBataille)disfrutar deella.
Si seguimos la lógicahabitualde las exposiciones históricas,tendria-mos quedecir,pues, que lasoberaníadel Reyde Justicia arcaico,lejosdehaberdesaparecidoen la Polis,se ha fragmentadoen mil pedazos(tantoscomo ciudadanos,como varonesadultoslibres y rivales),como se diceque le ocurrió almonolítico “ser” de Parménidesen los átomosdeDemócritoy Epicuro. Encontramosaqui, por tanto, exactamente lasitua-ción descritaporAgamben,un repartodel poder que “nosuprimela vidasagrada,sino que la fragmenta y diseminaen cada cuerpoindividual,haciendode ella el objeto centraldel conflicto político” (Horno sacer,op.cii., p. 158);pero de nuevola encontrarnosen dondeno debería estar(enla Polis griegaque, segúnAgamben,se habría librado de la confusión),pues Agambense refiere a la situaciónreciéndescrita como “la íntima
4~ lin el mismo sentido señalado en la nota anterior, es también digno de nota que eílugar (aunque, ciertamente, no sea el único) en donde Aristóteles argumenta que la rela-ción entre el hombre y la mujer es inigualitaria, y que pertenece al hombre gobernar a lamujer (siendo cualquier otra solución “contra natura”) sea precisamente la Política(1259b).
~ Foucault,op. cd, PP. 159-161.
174 JaséLuis Pardo
contradiccióndc la democraciamoderna”(ibid.).El Rey es a la Ciudad quefundacomo elciudadanolibre a laCasaque
Inantiene,y amitossonfiguras de la vidadesnuda,es decirde la vidaque,encuantointimidad,reclamaun derechonatural ilimitadoy privado—unapotestadcorrelativaa supotencia—,una “políticade la intimidad” y osten-ta el orgullode supropia capacidadde auto-limitación.Decir que la“vidadesnuda”se encuentra “a mediocamino” entre laCasay la Ciudad(en la“tierra de nadie” abandonada alDéspota)es algoasí como aceptar que lainujer, el hijo y el esclavoson “meravida” (natural),no cualificada,algoque losgriegosnunca aceptaron(como lo pruebanlasreiteradasdiscusio-nesde la Política de Aristóteles),por muchoque “formalmente” la Casaestuviera“fuera de la Ciudad”. Es la Casala que constituye la tierra denadie en donde la vida humana(de la mujer, el esclavoy el hijo) estásiempre amenazadacon convertirseen “meravida” animal ygenérica.
No podemosdecir, entonces,que “los griegos” disfrutasende unacómodadistinción entre lopúblico y lo privado, sino másbien queelmodelo de lasoberaníaarcaica ydespótica,quees unmodelode dominioenteramenteprivado, se democratizaen la Polis repartiéndoseentre losciudadanos,y así como el espaciopúblico de la monarquíaabsolutasóloexiste por la graciadel Déspota,“desmentido”por laamenazaquese sus-pendesobreél, el espaciopúblico de la Polis es consecuenciadel “des-mentido” (el desplazamientofiera de lo público) de aquellos quesólo enla Casa tienenlugar. Definir la Casacomo espaciopri vado es,pues, unailusión óptica. La Casasólo es un espacio privadoparael varón, porquesólo él tiene un espaciopúblico (y, obviamnente,lo privado sólo puededefmnirsepor referencia alo público). Paralos moradoresde la Casa,eseespaciono es público ni privadosino todo lo contrario. Y todo lo contra-rio de lo público y de lo privadoes exactamente lointimo. Los muorado-resde la Casasólo tienenintimidad.
5. Cuartaaporía:la revolución imposible
El Déspotano puede ocupar el espacio público,no puedehaceractode presenciaen él si no es de un ¡nodoexcepcional, desmesurado,comounaaparición,cornoun sueflo, cornouna existencia,en cl fondo, irreal46.
Políticasde la intimidad 175
espectral.Lo cual comportaque,así comola legitimidaden que viven losciudadanosestásiempreamenazada por la posibilidad de unaactualiza-cion de la potencia suspendida(es decir, por la posibilidadde un retomoala naturaleza, a la “meravida”), el soberano viveen un procesoirreme-diablede deslegitimación:puestoquesu autoridad procedede su natura-leza,de sumeraintimidad,de sucarácter excepcional,comoél es el únicohechoqueseconfunde con el Derechoo queproduceDerecho,se encuen-tra literalmente abandonado.Sólo podría legitimarse desapareciendoefectivamente.El acto caraclerirtico delsoberanoes la transgresión(latransgresiónde los límites entrehecho y derecho,entre naturalezaysociedad,etc.),porqueel soberanotrausgredela leven elmomentomismoen quela instaura.
Estemito fundacional encuentraunade susexpresiones másacabadasen lbtem y Tabú, de Freud,al encamarseen la imagende lasociedaddelos hermanosselladasobre elcadáverdel Déspota.El Déspotasólopuedeserimaginadocomo muerto-en-vida ocomovivo-en-la-muerte(estar-en-
la-muerte, dice Levinas), sólo puede ser pensadodesdesu asesinato(potencial o actual)o, dicho de otro modo, su muerte(al menos comopeligro de muerte)es la condiciónde posibilidadde su pensamiento ydesuproblematización.En consecuencia,la actualizaciónde la potenciadelDéspotano puedematerializarsemásque comoun retornode lo reprimi-do que,siendola muerte loreprimido,se convierte siempreen un retomode lamuerte,del asesinatoimpuneque desmiente laley (como los perso-najes emboscados de Júnger o los partisanosde Schmitt,quien imaginabaa [-litíercomoun paria,un excluidosocial).
El asesinatoimpunedel Déspotaes, pues, algo más que unacontin-genciahistórica.Es imna posibilidad quese inscribeen su propianaturale-zade soberano.El actopor el cual el Déspota,desdeuna absolutaimpu-nidad, funda la Ciudad, le constituyea él mismocomo“asesinable”(sinquetal asesinatopuedaconsiderarse delito,puesel Déspotaestá fueradela ley). Es incluso estaesencialvulnerabilidaddel Déspotalo que hadecompensar con una superabundanciade fuerza—militar y policial- que
46 Todo aquello que es sin otro, sin igual, es espectral; todo aquello que no puede pen-sarse como consecimencia de un tiempo anterior, todo aqimello de lo cual no cabe imaginaruna prolongación en el futuro, se torna inusualmente ligero y liviano, transparente, trans-lúcido, eminentemente frágil e inconsistente.
176 JoséLuis Pardo
garantice la protección constante de quienestámásexpuestoqueningúnotro, de quienes extremadamente “visible”,aquel cuya efigie está entodaspanesy entodas las monedas.
El “derecho amatar al tirano” no es solamenteun uso de imperiosantiguossino, como se sabe,unadoctrinajurídica de la que haybuenosejemplosen la escolástica hispana de la épocacontrarreformistay que, através de losescritospolíticos de los “libertinos”, como el tratado deNaudé sobre el golpede Estado47,llega vivo, en su versión caricaturesca,a las páginasde Sade,y a las de los tratados sobreel gobierno civil deJohnLocke en su versiónseria,desembocandode esetnodo en la escenamnaugural de la política ilustradade la mnodernidad:la decapitacióndclRey. Y no cabedudaalgunade que la posiciónen la cual es colocadoelDéspotapor esos discursosequivaleexactamente alo que Agambendefi-necomo una relaciónde abandono,es decir,aquella por lacual un bando
soberano declara a alguien fuerade la ley y permite suasesinatoimpune.El bandodel poder revolucionarioconvierteactualmenteal Déspotaenaquello queya eraen potencia,horno sacer, bandido,Friedios, hombre-tobo:alguiencuyas culpasson demasiadograndescomoparapodersome-terle aun auténticojuicio, comoya le sucedió aLuis XVI, y másrecien-temente alZar, al Duce, aSomozao a Ceaucescu.Y tambiénaqui el mitoy la leyenda registranen su simbolisínoaquelloquesólo puedepensarsecomoimaginario:cl “condeDrácula”, condensandoen su figura todaslasantiguastradiciones legendariasde vampirosnocturnos, escenificaunretorno de lo reprimido mediante elcual Viad Dracul, voivoda deValaquia apodadopor su crueldad“el Empalador”,sólo puedeser imagi-nado comoun monstruo,un muerto-en-vida quese alimentade la sangredel pueblo y alcual su condiciónextra-humana sitúaen disposicióndepermitir a la plebe sublevadasu exterminio “directo”,almargendel ordenjurídico-político (¿,cómollevar a un vampiroante tos tribunales?Su ase-sinato es más bienun actode saludpública, un actohumanitario).No escasualque, en la cámarade los horroresdel museode Cerade MadameTussaud, Franco,Hitler yMussolini ocupensu lugarjuntoal ínonstruodelDr Frankenstein,Drácula y el1-Ioinbre-Lobo: puesto queel Déspotasedeclaraimposible desdeque se convierteen soberanoy sólo puedeser
42 Gabriel Naudé, Consideracionespolíticassobro los golpes dcEstado(1639), cd. ytrad. cast. C. (idmez Rodrigtmez, FA. Tecuos, Madrid, tm998.
Politicasde la intimidad 177
imaginado comocadáver,sólopuedeserun muerto-en-vida,un espectro,un fantasmao un monstruo,y a nadiepuedeacusarsede haber matado aun cadáver.Los revolucionariosparecenllevar la lógica de lasoberaníahastasu extremo último: “Puestoquetú, el soberano,estásfuerade la ley,y puesto que fuerade la ley no hay nadie(segúntu decretosoberano),almatarteno hernosmatado a nadie, no hemoscometidocrimen algunoPero, ¿no engendraestounanuevaaporía?
La dificultad fue puestaya enevidenciapor el Marquésde Sade: elnuevo régimen”(el Estado Moderno) promuevesu fundación sobre el
derrocamientoviolento del antiguo; laviolenciano consisteen la bnmtali-dad de las acciones emprendidas,sino en el hechode queellasno puedenapoyarseen la legalidad vigenteen el antiguo régimen(pues elDéspotano puedeautorizarsu derrocamiento),perotampoco en la delordenemer-gente(queaúnno rige) y, por tanto, tienen que proceder a la fundaciónorefundación de la Ciudaddesdeel trismoespacioimposible,pre-politicoy pre-legítimo,que aquelen el cual elDéspotase situó parasu fundación“absoluta”,desdela misma Naturalezapre-civil y caótica, tienen quelle-gar comoel rayo, comoeldestino,sin razónni pretexto, yoperarun injus-tificable “salto originario”; y, al hacerlo así, heredan lacondición delDéspota,es decir, se conviertenen espectros ybandidos(¿no seríaese eltrayecto delas “masas revolucionarias”de sans-culottesde Parísal “fan-tasma querecorreEuropa”?48).
6. Un modelolingñistico
Antesde afrontaresaúltima aporíay restituir definitivamenteal rela-to la escenade la guillotina, hemosde volver unavez más aesetexto en
48 El proletariado, en efecto, runda su derecho a la revolución en su condición de claseexcepcional, y es ello lo que le autoriza a imponer una soberana Dictadura delProletariado (este es el argumento constante de Lukács en Historia y consciencia declase).Y es también su excepcional situación histórica lo que le coloca en ese estado de“vida desnuda”, en el espacio en donde lo animal, lo mecánico y lo humano se tomanindiscernibles. Sobre la maquinización de los animales y la animalización de los trabaja-dores en la cultura moderna y contemporánea, véase nuestro ensayo “La carne de lasmáquinas” en J. Diaz Cuyás (diii), Cuerpos a motor, Ed. Centro Atlántico de ArteModerna, Las Palmnas de Gran Canaria y Centro Galego de Arte Contemporanea. Santiagode Compostela, 1997.
178 JoséLuis Pardo
el que se trata precisamentede la fundaciónde la Ciudad,y en dondeAristótelesproponeel célebrerepartoentreel lógosy laphoné,tanfácil-mente interpretablecomo una distribuciónentreracionalidady animali-dad. Pero, aunqueel texto de Aristóteles menciona a“los animales”,yasabemos quehay unaformade animalidad queno es genérica,y quetienesu lugar en la Gasa(aunque,en un sentidomuás estricto, no tiene lugaralguno),esaquehemnosdefinido como animalidadespecíficamentehuma-na, como la forma de seranimalescaracterísticade los hombres,y quedificilmente podríareducirsea lade “el restode los animales”;es la ani-malidad deaquellosque tienenphonéperono lógos,voz perono voto, ladel esclavo, laInujer y los hijos, despojadosde todo derecho positivo:pueden expresarel placery eldolor, pero carecende palabra(carecendelugar en el espaciopúblico) para discutiracercade lo justo y dc lo injus-to, delo adecuado yde lo inconveniente.¿Noestaremosmencionando,através de ese rasgo —la intimidad—, algo que tambiénes peculiar delLenguaje,tanto al menoscomo la racionalidad?
Es ya un lugar común repararen que todo uso efectivodel Lenguajecomportados dimensionesque se han nombradode múltiples Inaneras:Sinn y Bedeutung,Meaning y Re/érence,Connotacióny Denotación,Intensión yExtensión.Paraahorramos lainevitable discusiónquesupon-dría comprometemos conalgunade esasexpresionesacuñadas,hablare-¡nos aqui de sentido implícito y de significado explícito. Por “sentidoimplícito” (o, abreviadamente,“sentido”) entenderemostoda la galaxia(ilimitada) de connotaciones y“resonanciasinternas” queacompañanacualquierpalabradicha (laphoné, la voz específicamentehumana);esinnecesario observarque ningunade esasconnotaciones(ni siquierala
totalidadde ellas, suponiendo queesta expresiónsea inteligible) seríacapazde dotar a esapalabrade un significadoexplícito, peroquizáes muásmntcresantenotar queestasconnotacionesno estánenteramnenteal arbitriodel hablantesino que,en cierto modo,vienende lapropialengua.En cam-bio, llamareínos “significado explícito”(o simplemente “significado”)alque las palabrasadquierenmuerceda un acuerdoexplicito entre loslocu-tores, acuerdo quesí dependede la voluntadde los hablantes.Ningunapalabrapuede adquirirun significado“recto” (lógos: decir algode algo)si no es por acuerdo entrelos locutores,peroningún acuerdo entreloctí-toreses capazde rectificar la curvaturainternadel sentido. Quienescom-partenlas mismas“resonancias” implícitasse sienten participesde una
Políticas de la intimidad 179
misma comunidadlingijística involuntariamentecompartida, mientrasque quienes pactanacuerdosexplícitos constituyen unaasociaciónpúbli-ca deliberadamentesostenida.Es fácil ver, por tanto, que el significadoexplícito y el sentidoimplícito constituyenrespectivamente,en los termi-nos anteriormente expuestos,la publicidad y laintimidaddel Lenguaje,sulógosy suphone.
Vemosahora con más claridad por qué la palabradel soberano(tantola del soberanode la Ciudadcomnola del soberanode la Casa)no puedesernuncadel todo lógos,palabrapública: si unapalabrasólo adquiereunsignificadoexplícito cuandoel alocutario(situadoen términosde igual-dad frente allocutor) consienteen aceptar el significado queel locutorintentaatribuirle, allí donde la relaciónes entre desiguales, como sucedeentre elsoberanoy sus súbditos,o entre eljefe de familia y sussubordi-nados,éstosno tienen capacidadde pactar,de legitimar consu acuerdoocon su consentimientovoluntario la intenciónde quien les gobierna.Lapalabradel déspotano es,pues,ni pública(como el lógosde los ciudada-nos) ni íntima (como laphonéde los excluidos),esunapalabraprivada:sólo quien la dicesabelo que quiere deciry, portanto,puedequererdecircualquier cosa(lo quesu locutor quiera quediga). Es el modelodel “len-guajeprivado”: unaphonéque,sin dejar de serphoné,es tambiéne mme-diatamentelógos, unavoz queesvoto, un grito que tienefuerzade ley. Nodice algode algo sino que se refiere exclusivamente así misma~mani-fiesta supotenciaarbitrariadedecir Significante despótico(sin significa-do) quesiemprese da comoen retirada.Y el espacio quedejavacante suretirada es el lugar en donde pueden moverse esosotros significantes,“gobernados” yconvencionales,explícitosy reformables.El residuo queesapalabrainauguraldejaen la Ciudadsólopuede encontrarseen laCasa,en donde la vozdel padrees ley para losde suestirpey para quienessehallan bajo sumando, carentesde potestad para pactar conél. A laphonéquesehacelógosdel déspota,y al lógossinphon¿de losciudadanos,sólopueden oponer ellos unaphonéque no llega a serlógos, puro sentidoimplícito quesólo se manifiestaimuplícitamente:en los “rasgossupraseg-mentarios” (laentonación,el ritmo), en lo superficial y accesorio,en losperfumes yen las imágenes,en la cosínética yen el decorado.De acuer-do con unaley que pareceinapelable,allí dondeseda un pacto entredesi-guales(queobliga a algunos, bajocoacción violenta,a cumplir unaley encuya elaboraciónno han participado), surge elrumor, el chisme, lamur-
180 JoséLuisPardo
muración, como mecanismode defensaoblicuo y sinuosoque toína ellugarde la crítica cuandoestano esposible.
Tampocoparecedificil conceder que todoaquello que—enun sentidovago ygeneral-.-podríamosllamar las “artes” (no sólo las “bellas artes”)han nacido dc la exploracióny explotación sistemnáticade la dimensiónimplicita del Lenguaje.Todoslos quehanejercido algunaclasede funciónpública —desdelos chamanesy poetas“inspirados” hastalosjefesmilita-res y los caudillospolíticos—han tenido experienciade lapotentiadeestosrasgoslingúísticos a lahoradecrearun “sentimniento decomunidad”y depersuadir asu audiencia,peroes la Polis griega—debidoa que“seculari-za” la funciónsocial del poeta-- quienha convertidoeste saber tácitoentechné consciente,mediante la construcciónde Poéticas,Retóricas ySofisticas.La representaciónpública de un drama, la recitación de unpoema,la narraciónde unahistoria o laejecucióndeunapiezamusical(y,desde luego,también laerecciónde Inonumentosarquitectónicoso escul-tóricos y la exposiciónde pinturas,y tambiénla oratoria políticade laclase quePlatónreprochaba alos sofistas)constituye,pues,en la Polis,una suertede eso queantes hemosllamadoocasiónexcepcional,porquese trata, sin dudaalguna,de “actos semnióticos”,pero actosen los cualeslo que se buscano es pactarcon los espectadoresun acuerdoexplicitoacercadel significadode las“obras”, u obtenerun reconocimientopaten-te de su valor, sino alimentar unaimpresión latentede comunidad(tantoes así que, en el espectáculo,cuyo tóposes indiscutiblemnentela Polis,elespacio público,aparecenlosexceptuados,la mujer,el esclavoo loshijos,aunquesea“representados”por varones libres).En cierto modo,el espec-
tóculoescenificael “estadode excepción”(en elescenario,las leyesde laCiudadestántambién suspendidasen una suertede “estadode fiesta”),aunqueno dejade tenerunaenormeiluportanciael hechode que lo esce-nmfiquecomoficción49.
Y, por esomismo, poseerlas armasdel sentidoimplícito (en el cual
49 Ha sido Rafael Sánchez Ferlosio (Véase “Sobre la transposición”, en Ensayosy
artículos, lid. Destino), con su habitual penetración, qtmien ha reparado en que las ñgurasde lenguaje —y especificamente la metáfora-- equivalen a un “estado de excepción” conrespecto a la “normalidad lingiiistica”. Hemos comentado este texto en “El concepto vivoo ¿Dónde están las llaves? Ensayo sobre la falta de contextos”, Archipiélago n. 3m,Barcelona, Diciembre de 1997, pp. 40 ss. Una preciosa observación de Agamben (quecoincide parcialmente con indicaciones de O. Siciner). que quizá descontextualizo excesi-
Politicas de la intimidad 181
siemprese adivina un posible vehículo para el rumor quecorrompe laautenticidad originaria delaspalabrasdel soberano),dominarlas técnicasde la persuasión,ha sido siempre algo deseado por todoslos déspotas50.El espectáculoocupaun lugar crucial en la Polis, en lacual desempeñaunatriple función: primero, satisface eldéficit de phonéde losciudada-nos (los detentadoresdel lógos), proporcionando,con sus “píldoras deplacery dolor” el sentimientode comunidad que eluso meramente“lógi-co’ de la palabrano suministra (esdi-versión); después,cubre el déficitdc “crítica” de los excluidos del espacio lógico-público, encaruando elrumorde quienes tienensólo una voz sinvoto, y queno pueden apareceren tal espaciosi no es con el disimuloescenográficodel disfraz (esmur-Inuración);finalmente,compensa eldéficit de legitimidad del déspota,que obtiene unaaceptaciónpor aclamacióno por aplausoallí dondenopuede haberun reconocimiento poracuerdo explícito(es demagógico).En efecto,sóloficticiamentepueden apareceren el espaciopúblico quie-
vamente, parece estar expresamente escrita par describir el procedimiento derridiano de ladeconstrucción: “En el estado de excepción efectivo, la ley que pierde su delimitaciónfrente a la vida tiene, por el contrario, su correlato en una vida que, con un gesto simétri-co pero inverso, se transforma íntegramente en ley. A la impenetrabilidad dc una escrituraque, convertida en indescifrable, se presenta ahora como vida, corresponde la absolutainteligibilidad de una vida enteramente resuelta en escritura”. La constatación de Derridaen el sentido de que la palabra metáforaes una metáfora (y de que, en consecuencia, nohay distinción entre sentido recto y figtírado) equivale exactamente a un estado de excep-ción absoluto en el terreno del habla, que es capaz de legitimar y de deslegitimar cualquierinterpretación imaginable.
.~O En un escrito insuficientemente difundido (La verdady lasfármasjurídicas, cit.),Michel Foucault llamó la atención sobre el hecho de que la figura del Sofista aparece enla Grecia Clásica como residuo de la del Tirano (cuyo modelo mítico-dramático es EdipoRey): aquel que accede al poder de un modo súbito e inesperado debido a su habilidad depalabra y que se caracteriza por e’ abuso de poder (como el Sofista se caracteriza por elabuso de la palabra). En el Sojtvta, Platón (i) insiste en comparar al Sofista con un “mago”,y (u> su crítica de la Retórica está siempre salpicada de crítica contra la Poética (contra los“artistas”). Esto debe avisarnos de que, en tina genealogia que aún está por hacer, la tigu-ra del “artista” (sobre todo del actor teatral, del “organizador de espectáculos” en el mundopre-ilustrado, tal y como aparece, por ejemplo, en esa fonriidable metáfora del teatro quees El retablo de las maravillas de Cervantes), está emparentada con la del “mago” rena-centista (a quien a menudo encontramos en la corte del Déspota), y la de éste a su vez conlas del Sofista y el Tirano, residuos por su parte de la Imagen Mítica del soberano arcaico,ettya palabra —performativa, ilocutoria. eficaz— gobierna no sólo a los hombres, sino tam-bién los mares y los campos, los Días y las Noches, los Astros y los Animales.
182 JoséLuis Pardo
nes carecende lugar en él, y sólo ficticiamentepuedeautentificarseun
poder que, por funcionaren un régimen de dominio privado,no es sus-ceptiblede legitimaciónracional.Las “artes-espectóculo“ son a la vezelindicio de la existenciade unpodersupra-civil y de una exclusióndespó-
tWa, y la pruebadequetalpodery tal exclusiónsolamentepuedenserfislicios.
7. Supersticióne Ilustración
Si la ilustración es, enpalabrasde Kant, el abandonopor partedelhombrede unaminoría de edadauto-culpable,puede seridentificadaconla lucidezacercadel carácterficticio de la ficción. Propiode la “minoríade edad”es, en efecto,confundir laficción con laverdad(comohacen amenudolosniños)o con lafalsedad(como hacenfrecuenteínentelos ado-lescentes)y, en definitiva, ignorar quela ficción es aquello quenopuede
serverdaderoni falso que no essusceptiblede verificaciónni de¡¿¡isa-cicin. Que es exactamentelo que le ocurre al sentido implícito delLenguaje(su “intimidad”). Persistiren estaignorancia una vezsuperadala infanciao la adolescencia constituyeuna“minoría de edadauto-culpa-ble” y unaforma de superstición.El sentidocomúnque se atribuye a lacondición de adulto no es “sentido de la realidad” sino en la medidaenquees también“sentido dela ficción”: mayor de edades quiendistingueentreficción y realidad,quienreconoce el valorde la ficción precisamen-te en cuantoficción (ilustrado, decíaKant, es quienno teme a las som-bras).Y, por elcontrario,menorde edad(en sentidoculpable)es quiensedeja llevar porel prejuicio de que la ficción es algo “más verdadero quela verdad”,es decir, másauténticoque la verdad por acuerdo obtenidaencl espaciopúblico o queel significadoexplicito de las palabras logradodel mismomodo.
Venceresteprejuicio (para locual no se requiereotra condiciónpce-vía queel sensus communis,es decir,el saberancladoen la experienciadetodo usuariodel Lenguaje)implica invertir el “orden mitico” de la fic-cIón51 que narra la fundaciónde Ja Ciudad ydel Lenguaje,orden en elcual se apoyanlas pretensionesdel Déspota públicoy del privado a un
5’ Se notará que esta inversión no es equivalente a la que propone Nelson Goodmanentre “el orden de la narración” y “cl orden dc lo narrado” ((fi De la mentey otras tuate-
Políticasde la intimidad 183
“derecho deexcepción”.Puedediscutirsesi todos losmitos son mitos defundación(afirmaciónque hanmantenidonumerososespecialistas),peroparecemenosdiscutible—o al menoséstaes la hipótesisquepropongo—quetodoslos“relatosde fundación”sonnecesariamentemitos. Estopare-ceclaro, al menos,en el caso de la Ciudad yen el del Lenguaje:puestoque el Lenguaje y la Ciudadson aquellascondiciones que nos hacenhumnanos,ningún hombre podía estar presente eldía (queprobablementefue el mismo día) en que tuvo lugar la fundaciónde ambosterritorios.Pensar la fundaciónde la Ciudad o la fundacióndel Lenguajeexigefor-zosaínente imaginarun “antes dellenguaje” o un “antesde la ciudad”; ylo exige en el sentidode queesaanterioridadsólopuedeser,enrigor, ima-ginaria, fingida. Se puede imaginar cómo era el inundo antes delLenguaje o antesde la Ciudad,pero(i) esaimagennuncaserá susceptiblede verificacióno falsación,y (u) sólopuedeimaginarsedesdeelLenguajeo desdela Ciudad(esdecir, que la existenciade talesficcionespresupone
ya el Lenguajeo la Ciudad), lo cual constituye, porejemplo, el escolloinsalvablede todos los intentosde construir“semiologíasde los sistemasde signosno-verbales”.Lo “pre-lingáistico” o lo “pre-social” no desig-nan, pues,una puraexterioridado una puraanterioridadal Lenguaje o ala Ciudad,sino una paradójica“exterioridadinterior” o “anterioridadpos-tenor”, y nuncapuedenexistir salvo comoficciones,como los brumososhorizontes de la kantiana Islade la Verdad sólopueden serobservadosdesdeella. En rigor, el “antesde la Ciudad” o el “antesdel Lenguaje”nosonanterioresa la Ciudad o alLenguaje,sino, comomáximno,contempo-ráneosde ellos.
La ficción es (entre otras muchascosas) elmodo en que tanto laCiudadcomo el Lenguaje imaginansu fundación, lo cual significa quetoda Ciudad y todo Lenguajese fundanen una ficciónde la cual,por otraparte, ellos mismossonela priori. Nuestrasanteriores apelacionesalsen-tido coínúnencuentranaquí su lugar: la experienciacivil, tanto como lalingúistica,son, en una medidamáso menosconsciente,experienciasdelcarácterficticio de su fundación.El prejuicio que hade ser vencidoes,por
rias, trad. cast. R, Guardiola, Ed. Visor, Madrid, 1995, pp. 170-190) y que, si hubiera que¡,arangonarla a alguna de las distinciones hechas por esteautor, se parecería más a aquelmodo de trastocare1 orden de los elementos que transforma una narración en un “análisis”o en un “estudio” (ibid., Pp. 185 ss.), pero considerando que en el caso aquí descrito laInversión es la relación característica.
184 JoséLuis Pardo
tanto, aquel que presenta lapotestascivil como una consecuenciaderiva-da de la auto-limitaciónde lapotentianatural (que seríalo “originariolo primario y lo auténtico).La ilustraciónes el conocimientode quelapazpolíticano debesu existencia a ningunagracia por lacual tenga quedarlas gracias,a ningúnhechoexcepcional,sino aun meroy simupleacuer-do. No es posible, por tanto, fundar derecho algunosobre la potentia(natural), sino única yexclusivamentesobreel pacto. En el casode quehaya alguna potencianaturalque inhibir, el pacto entre los hablantes(y,por tanto, lalibertad) es suficiente paralograr tal inhibición; pero,puestoquetal potenciasólo puede ser pensada(como ficción) desdeque haypacto (esdecir, Lenguaje con significadoexplícito y Ciudadcon ordenjurídico), el supuestoacto excepcionalde auto-limitaciónque convierte aun sujeto en soberano(su libertad “incondicionada”)no-puedesernuncaconocido(no puedesernunca descritopor unaproposición que pudieraresultarverdaderao falsa)sino tan sólo imaginado,librementeimaginado,puesha quedadoen eseAfuera del Lenguajeo en eseAntesde la Ciudadquesólo pueden ser ficticios ysólo pensadoscorno consecuencias(cier-tamente, necesarias,inevitables)del pacto.
Esta es, por retornar a la terminologíakantiana,la razón de que la“libertad” (natural)sólo puedapensarse como “perdida”(por inserciónenel Lenguaje yen la Ciudad, por sumisión a la ley, por vinculación alpacto)o como“ficticia”, y de que laley, sin dejarde sersu ratio cognos-cendi (puesto que únicatnente sereslibres puedensellar un acuerdo),parezca haberperdidosuratio essendi(la libertad“natural” que, unavezfirínado elpacto,ha quedadoya “más allá de la ley”, en el terrenode laficción no falsable) yse describa amenudocomo“ley fonnal y vacía”52:cuandose acusa a laley —esa ley de la que depende quelas palabrasten-gan significadosrectosy las personasderechos—de ser“formal y vacia”como una sentencia escritaen una lenguadesconocidao como el precep-
52 Este reproche, repetido hasta la saciedad y encamado magistralmente por Deleuzeen una imagen de Kafka, es también reproducido por Agamben: “Es asombroso que Kanthaya descrito de este modo, con casi dos siglos de anticipación y en los términos de unsublime ‘sentimniento moral’, una condición que, a partir dc la Primera Guerra Mundial, seconvertirá en familiar en las sociedades de masas y en los Grandes Estados Totalitarios denuestro tiemupo. Porque, bajo una ley que tiene vigencia pero sin significar, la vida es seme-janme a la vida bajo el estado de excepción, en que el gesto más inocente o el más peque-ño de los olvidos pueden tener las consecuencias más extremas” (Ilonzo Sacer,p. 72).
Políticas de la intimidad 185
to de una religión cuyosfieles ya han olvidado su sentido(en el mismosentido enque, segúnSchmitt, .ltinger o Benjamin, hemos olvidado la“violencia originaria”de la cual procedennuestrasleyes),cuandose espe-cula —coíno hacen todos quienes tienenambicionesdespóticas—con elretomo aesa“libertad originaria”para,desdeella, fundaruna“nueva ley”que —esta vez sí— se nos dé al mismotiempo que su sentido(su funda-mnento,su ratio essendi),entoncesno solamentese cometeun error cate-
gorial (ése que Kantdesignaríacomo la “ilusión”de quienesaspiran aunconocimiento especulativoo emupírico de la libertad), sino que se caedelleno en la “minoríade edad autoculpable”,en la confusiónde la verdadcon laficción, en la sustitucióndel orden lógicopor el ordenmitico, en lailusión de que hay algún lugar adónde irmásallá de la ley, más allá de laCiudado másallá del Lenguaje(es un prejuicio supersticiosodel ordenmitíco pensar que laCasao el Palacioestán fuerade laCiudad). Lo cualno significa, sin duda, que todosea pactocivil o significadoexplícita-menteacordado:existe también laintimidad de los ciudadanosy el senti-do implícito de las palabras,sólo queeste “más allá” de la Ciudad odelLenguajesólo puedeexistir “más acá”, es decir, dentrode la Ciudad ydentrodel Lenguaje.La Ciudadno existepor la gracia del Rey,no nacede la “represión” por parte delDéspotade su potencia infinita (motivo porel cual Kant prefiere no llamar toleranciaa la libertadcivil: este términorecuerdademnasiadoa la suspensióngratuitadel estadode excepciónporpartedel monarcaabsoluto),del mismomodo que el significadoexplici-to de las palabrasno debesu existencia a lacontenciónde la potenciadelLenguaje, quese resignaría a quedar parcialmenteimplícita (pero queexcepcionalmentepodria explicitarsecomo“palabraauténtica”o inaugu-ral). El sentido implícitono es un sentidoexplicito contenido, reprimidoo suspendido,sino algo completamentedistinto del significadoexplícito.Algo que—a diferenciade las palabras tomadasen su dimensiónexplíci-ta— no puede nuncaser verdaderoni falso. La intimidadno es una ver-dadmásverdaderaquela verdad” (la“autenticidad”)ni una“falsedadmásfalsa que la falsedad” (la “potenciade lo falso”) sino, en el sentido másnoble ymenoscorrompidopor los prejuiciosde la superstición, nada¡násy nadamenosqueficción. Una ficción —si se perdona laexpresión—tras-
cendental.
Aunque Kant (que, sin embargo,comparte másde una idea con
186 JoséLuis Pardo
Spinoza)no lo digaen los ténninos que utilizará Marxen sus “TesissobreFeuerbach”,el hechode queconsiderela Revolución (francesa) comounpunto de no retorno en el camino hacia la ilustración se debe a que laremociónde los prejuiciosde lasupersticiónrequierematerializarseen“signos”, de los cualesel mayor es la decapitación--no necesariamentereal, perosí simbólica—del Rey absoluto.¿Cuáles el significadode estesigno?Danton se expresade un mnodo mucho másclaro que cualquierDéspota arcaico:“No querernos condenaral Rey, querernosmatarlo”; yRobespierre:“Aquí no hayprocesoalguno quecelebranLuis no es unacusado.Vosotrosno sois jueces...No tenéis quedictar una sentencia afavor o en contrade un hombre,tenéisque adoptar unamedidade saludpública, tenéis que ejercer unaacto de providencianacional.En efecto,siLuis pudiese aún serobjeto de un procesojudicial, podría serabsuelto,podria serinocente;iqué digo!, se suponeque lo es hastaqueseajuzga-do: perosi Luis fueraabsuelto,si Luis fueseun presuntoinocente,¿enquése transformaría laRevolución?Si Luis es inocente,todos losdefensoresde la libertad se convertiríanen calumniadores;¿no eranlos rebeldeslosamigosde la verdad ylos defensoresde la inocenciaoprimnida&.. Luisdebe morir para que lapatria pueda vivir”(y es obvio que la“patria” aquíconcernidaes laKinderland,no el lugar en donde hamuertoel padresinoaquel en donde pueden vivir los hijos).Estasterriblesfrasesno denotansino la inexistenciadel soberano:no hay juicio acercade aquello quenoexiste; puesto que el déspotaesaquel quese sitúamásalláde la Islade laVerdad, en ese terrenoen el cual los conceptosya no pueden encontrarintuicionesempíricas conlas queoperarunasíntesiscognoscitiva,rebasatoda posibilidaddejuicio (absolutorioo condenatorio, verdaderoo falso).Aunque empíricamentetodo poderdemnocráticose edifique sobrelas rin-nasdel despotismo,“trascendentalmente”es el despotismoel quese cdi-fica sobre la ruinadel poderdemocrático.La escenade la decapñacíondel Reyinvierte el ordenmítico y arroja una seriede consecuenciasenca-denadas:
(A) El “estado de excepción” (concebidocomo “supresióndel dere-cho positivo”) sólo puedeser una ficción retrospectiva(que se puedeadoptarpara intentar justificar laviolencia ilegítima)y nunca una reali-dad efi’ctiva. Al ser ajeno a laIsla de laVerdad, el déspota(el sin-igual)sólopuedeaparecer como muerto,es decir,sólopuedeserun espectro.Enconsecuencia, tras ladecapitacióndel Reyel espacioprivadono puedeser
Politicesde la intimidad 187
un espacioexceptuadode la ley o exterior a la Ciudad(un espacioendondese pueda, por ejemplo, matar sin cometerhomicidio, etc.). La“libertad privada” (la que cadaciudadanotiene de regirsu vida comomejorle parezca)es una consecuenciade la obedienciapública,y depen-de de ella (así, porejemplo,es el poderpúblico quiengarantizala vigen-cia de los llamados“contratos privados”,queun juezpuedereclamar quese comwiertanen “escriturapública” en casode conflicto entrelas partes),síemupreque entendamos queestaobedienciano es la de una máquina,puesel queobedecela ley es su co-autory, por tanto,puedeparticiparenla crítica públicade la mismapara promover su refonna.La razón por lacual la animalidaddel hombreno es la animalidad“genérica” detodos losanimales(sino la forma específicamente humanade ser animal)esjusta-menteesta irreductibilidad alo mecánico:cuando obedece,no obedececomo una máquinasino comoun serlibre.
(Al) En ténninoslingilísticos, diriamnos que,muertoel Rey absoluto,cadacual es muy dueñode mantenersecretos (siemprequeestemanteni-mumentono seailegal), e inclusode mantener ensecreto(secreto quepuedeser compartido por otras personasprivadas)un significadode ciertaspala-brascompletamentedistinto de susacepcionespúblicas.Peronosequivo-cariamossi creyésemosque estesignificado privadotiene algo quevercon el“sentido implícito” de las palabras:se trata,evidenteínente,de unsignificadoexplícito —puessólo puedeobtenerseporpactoexplícito entrelos miemubrosde la sociedadsecreta—,aunquesu circulación por elespa-cio público estévoluntariamnenterestringida. Porlo tanto,no puedela ley(pública)ampararla privacidad paratolerarsu propia transgresión: laprí-vacidadno es un espacio“excepcional” de inmunidadsoberanaen elcualse podríancomnetercrímenes impunes(cosaque implicaríaunasuertedejuego perverso),corno lo prueba elhechode que lainfracción de la leypública anulainmediatamentecualquier derecho a la privacidad oalsecreto(los contratosprivadoscuyascláusulas infringenla ley públicavigente son nulosde pleno derecho).Los pactosprivadosno sonphoné(intimidad) sino higos, aunquese tratede un lógos restringido oimper-fecto,y sólo puedentransformarse—comocualquierotra palabra—en leypúblicasi cumplen el requisitodel consentimientovoluntariodel restodelos participantesen laconversación.La phonéno es el significadopriva-do de un enunciado,sino su sentidoimplicito.
(B) La intimidad no es ningún génerode vida (ya seala desnudez
188 JoséLuis Pardo
armadadel déspotao la desarmadade sus siervos) sino (digámoslounavez más) una nota específicade la humanidaddel hombre.Todo lógos—enunciadocon significadoexplícito— implica unaphoné—sentidoimplí-cito--- (no hay palabrasin voz), perolaphonéno es el gritodel animal(quenada tienede implícito: lo implícito sólo puededefinirse coínotal frentea lo explícito, y el animalno tieneoportunidadalgunade transmitirmen-sajesexplícitos;de la comunicación animal daríalo mísíno decir queestoda ella explícita o quees toda ella implícita, puesto quecarecede ladiferencia entreambasdimnensiones)sino,comohemosseñaladoanterior-mente,una vozque vienedela lengua.Ningunaphoné tiene fuerzasufi-ciente para convertirse“por sí muisína” en lógos (cosaque sólo la fuerzaartificial del pacto puede lograr). Y comno esa phoné inmediatamentedevenidalógosera laque(en elorden miticode la ficción) operabala fun-dación de la Ciudad(y del Lenguaje),la decapitacióndel Rey indicaquela Ciudades in-/hndada(y así debepermanecer).
(BI) Todaphoné implica un lógos,pero ningúnlógospuedeconver-tirse en phoné (no se puede experimentarun setitido implícito por unpacto explícito).Solamentela decapitación del déspotagarantizaquelógosyphonésonestrictamenteinseparablesy mutuamenteirreductibles.
(C) Elrumor tiendeasersustituido por la critica (esdecir,por el“usopúblico de la razón”).Trasla escena de laguillotina (queinauguraunapazcivil no amenazada),el espectáculotiende a perdersu condiciónde exeep-cioíialidad (se toma cada vez más “ficticio” y, al mismo tiempo, más“normal”). Digamos quelos espectáculosse hanhechocadavez menos“eínocionantes”,menos“solemnes”,en el momentoen que ladiversiónpopularha perdido su cargade murmuraciónde los excluidos(desplaza-da ahoraal espaciopúblico de la critica) y de seudolegitimación“ada-matoria” para déspotas enbuscade aplausos.
(Cl) La “liberaciónde la intimidad” (antesconfinadaen la Casacomoespacio característicamenteprivado)da lugar al nacimientode las “bellasartes” (no ha de ser meramentecasualque la obraen donde Kantsella elactade nacimientode la Estéticay procuraun criterio distintivo paralas“bellas artes”---la Crítica de la Facultaddejuzgar—se publiqueen 1790,es decir, exactamente tras laescenade la decapitacióndel déspotaen laguillotina). Mientrasque laPoéticay la Retórica (como,en otro sentido,la Sofistica) son unasuertede “anatomiadel agrado”53,la Estéticaeman-
Políticasde la intimidad 189
cipa una “belleza” independientedel aplauso públicoy queno entraencolisión—no rivaliza— con la Ciencia ni con laMoral. Lo que las bellas
53 Las fórmulas de la Poética enseñan cosas tales como que la narración de una his-toria no debe sobrepasar cierta duración o cierto número de personajes principales si aspi-ra a ser seguida por el público, o que se precisa tal acorde o tal nota al final de una melo-dia si se quiere que el auditorio la perciba como acabada, o que el desenlace de una intri-ga argumental produce en los espectadores un efecto de distensión y sosiego, o que un edi-ficio debe modificar la simetría de sus proporciones si desea ser captado como armónico,o que la escultura de una figura humana debe respetar ciertas medidas canónicas para pare-cer verosímil, o que los versos de un poema tienen que observar pautas métricas concre-tas para producir los efectos deseados en el entendimiento de quien los escucha, etc. Porsu parte, las fórmulas de la Retórica nos ilustran, en un sentido ya más psicosociológicoque psicofisiológico, acerca de las expectativas, opiniones, costumbres, deseos y actitudesdel público destinatario de los espectáculos; nos informan, por ejemplo, de la satisfaccionque en un determinado tipo de espectadores produce un happy end(y de lo que cabe con-siderar en cada lugar y tiempo como “final” y como “feliz”), o nos recomiendan escogerun héroe de tal nacionalidad, género o condición social como vía para llegar mejor a unadeterminada clase de público. Poética y Retórica son, en definitiva, técnicas, y como todosaber técnico, poseen tmn estatuto menor y subordinado con respecto a las disciplinas quedeterminan el fin al cual sirven de instrumentos. El fondo de la querella de Platón contralos poetas y los sofistas obedece a ese estatuto: Poética y Retórica son técnicas recomen-dables~••--incluso imprescindibles— para el mantenimiento de una cultura civil o pública,para la comunicación ciudadana y la transmisión de mensajes socialmente relevantes, perosu ¡mnportaneia ha de estar siempre subordinada a la del mensaje que se desee transmitir,pues de lo contrario se produciría la conocida perversión que convierte los medios en finesen sí mismos; eso era, en el fondo, lo que Sócrates reprochaba a los sofistas al negarles eltítulo de “maestros de virtud”: un maestro de retórica nos enseñará qué tenemos que hacersi queremos persuadir a una audiencia de la deseabilídad de cierta virtud, como Watsondecía poder convertir a cualquier niño sano en ingeniero o en poeta, o como el científicoweberiano puede explicarle al político qué bomba debe lanzar si quiere destruir una ciu-dad en veinte minutos, pero un maestro de retórica no puede decimos qué virtud es dese-able, como Watson no puede decimos si es mejor ser ingeniero que poeta ni el científicowebcriano aconsejarle al político acerca de si debe o no arrojar esa bomba. Y este earac-ter servil de la Poética y la Retórica —siempre al servicio de la Política, de la Polis, de lacultura civil— es justamente lo que les confiere un estatuto inferior con respecto a la altacultura filosófica o científica. El hecho mismo de que Platón dirija su violenta crítica con-tra la Poética y la Retórica de su tiempo en una obra titulada justamente Politeia, da aentender que los criterios que hacen a una Poética o a una Retórica preferibles a otras son,esencininiente, criterios de salud pública y de moralidad civil. La actitud de Platón —queen ningún caso quiere expulsar a los poetas y rétores de la República, sino promover unemerto tipo de Retórica y una cierta Poética— no es comparable a la de un Dictador totali-tario intentando prescribir a los artistas las obras que han de producir, sino a la de un inte-lectual contemporáneo criticando la obscenidad demagógica y mereadotéeniea de algunos
1 90 JoséLuisPardo
artessimbolizanes, pues, lalibertad,es decir,el estatutodeunaphonéqueno compite conel lógosni quiere convertírseen ley de la Ciudad (sedin-
contenidos de la programación televisiva, y haciéndolo no en nombre de sus gustos per-sonales (o de los dc su clase), sino en beneficio del saneamiento del espíritu público y lamejora de la convivencia civil. Esta dependencia política de las artes, que hoy puede pare-cernos intolerable, nos avisa de que estas actividades no tenían en la Polis griega un esta-tuto similar al de lo que hoy consideraríamos “obras de arte”, sino que su consideraemon seacerca más a lo que en la actualidad denominamos ‘espectáculos”. Si nos fmjamos en loscontenidos propedéuticos de la Poética y la Retórica, comprenderemos que ambas disci-plinas •-•y este es el motivo interno de su carácter epistemnológieameoíe menor o subordi-nado-- están afectadas por una condición eminentemente empírica: sus fórmulas se cons-truyen a partir del conocimiento experimental de las expectativas socioculturales de unaatmdieneia determinada, es decir, del público de cuya aprobación dependen incluso en tér-minos materiales. La conexión entre espectáculo y politica no es, pues, accidental. sinoesencial. En un sentido impropio, podría decirse que la celebración de una ceremonia ritualen una sociedad no letrada, o la ostentación pública de un sátrapa oriental o la coronaciónde un Rey son espectáculos (y es innegable que en ambos ejemplos encontramos una ele-vada dosis de componentes espectaculares), pero falta en ellos (entre otras cosas), parapoder denominarlos como rigurosamente tales, la distinción entre ficción y realidad qtíepercibe claramente el espectador de una sala de teatro o de un auditorio de conciertos (élsabe que, aunque “sienta” que el inundo se viene abajo en el escenario, nada se ha des-noronado fuera de la sala). Aunque nosotros sepamos que las cosas que parecen ocurrir
en el escenario no son verdaderas (no ocurren verdaderamente), no por ello deía de sercierto que, tanto más cuanto más oficio tenga el artista, son iero~i,nilas - El artista es unmaestro de la verosimilitud” y un artesano de la ilusión. Es, en definitiva, aquelquecono-
ce la ¡ormula para engañara los mortalesdetal manera queéstosse compíazca~en setengañadose incluso le recton¡pensenpor ello. Esta fórmula tiene un componente técnico(el “truco”), cuyos fundamentos teóricos el arista no tiene por qué conocer, peto que debeposeer habilidad suficiente para manipular, y un componente psieosoeial (la “paraferna-ha”), cuyo conocimiento debe poseer al menos en estado práctico. Pero, como la variedadcultural en~piriea nos muestra inequivocamente. y como siempre han sabido los artistas delespectáculo y los oradores, no es lo mismo pintar, esculpir o edificar para el ojo griego quepara el turco, ni es lo mismo hablar o cantar para el oído ateniense que para el abderita;además de que por tener ese ingrediente empírico irrebasable—, las fórmulas poéticas oretóricas nunca garantizan el éxito de los espectáculos: hay fórmulas que funcionan (esdecir, que persuaden, que ilusionan) y otras que no, y es imposible conocer de antemanoy con seguridad el grado de éxito o de fracaso que alcanzarán, porque siempre es necesa-río probarlas. Los espectáculos son “artes de fórmula”: ingenian, experimentan y perfec-donan fórmulas para maravillar, para emocionar, para producir espanto, terror, lástima,risa o llanto, para ilusionar y engañar, pero sin dolo, contando siempre con la complicidaddel público, y dependiendo siempre (incluso materialmente) de su aprobación. Por ello,estas artes espectaculares son esencialmente “políticas”, pues su lugar natural es la Polis,el espacio público, el medio urbano-civil. Primero, porque la Ciudad necesita -tanto para
Políticasde la intimidad 191
ge a ciudadanosadultos que poseen el sentido de la ficción),de un senti-do implícito queno quiere suplantar al significadoexplícito (ni eximede
el debate politico yjurídico como para el intercambio económico--de estos medios de per-suasión (y, por lo tanto, de profesionales que presten asistencia a quienes precisen deellos); y, segundo, porque la Ciudad, que ofrece a los ciudadanos un espaciotiempo ficti-cío distinto delnatural en el terreno de la acción (el tiempo civil y el espacio urbano, des-ligados de los cielos naturales a los que se apegan las sociedades agrarias), tiene tambiénque ofrecerles un espaciotienipo de ficción en el terreno de la pasión, poniendo a su dis-posiemon unasene de “fórmulas” de ocio y entretenimiento (digamos que la Ciudad sumí-nistra píldoras para llorar, para reír, para amar o para odiar, para sentir lástima o despre-cio, todo ello de un modo “ficticio” e inocuo, de acuerdo con el mecanismo del “engañosin dolo”: estas “pasiones artificiales” son el correlato de las “acciones artificiales” repre-sentadas por los convenios, pactos, acuerdos y contratos públicos celebrados en el ágora).Digamos también, por tanto, que la Poética y la Retórica trabajan en el resbaladizo domi-nio de lo implícito, intentando descubrir —por medios indirectos, como no puede ser deotro modo— cuáles son esos pactos no expresos que proporcionan a los ciudadanos el sen-timiento de ser, no sólo una sociedad, sino también una comunidad, es decir, el sentimientode si mismos. Así pues, lo que críticas aristocráticas del espectáculo, como la de Platón,reprochan a la Poética y a la Retórica es, en definitiva, su carácter epistemológicamenteempirico y políticamente instrumental. Puesto que este segundo “defecto” es, al menos enla Polis griega, inevitable, Platón —y, tras sus pasos, muchos otros autores de los tratadosde Poética y de Retórica que nos ha legado la tradición quiere al menos remediar el pri-mero, y contrarrestar la tentación populista de los espectáculos ofreciendo una Poética yuna Retórica que se pretenden sustentadas sobre bases racionales y no empíricas, sobrebases teórico-eientíficas. En la medida en que la Poética se considera como un conjuntode procedimientos para imitar la naturaleza (o, lo que es lo mismo, para producir una ilu-sión de percepción), la pretensión aristocrática consiste en defenderla existencia de un cri-teno teórico de decisión acerca de las Poéticas en froción de la comparación de las copiascon el lexto original de las Cosas Mismas (a saber, las Ideas). A nosotros, esta pretensmonde subordinar las artes a la Ciencia evaluándolas con criterios de verdad epistemológica—nos parece tan arbitraria y despótica como la de subordinarlas a la Politica —y evaluaríascon criterios ético-políticos—, y dificilmente preferible a esa tentación populista contra lacual llamaron la atención las críticas socrático-platónicas. Y es útil notar que, si nosotrostenemos esa percepción del asunto —es decir, si abominamos tanto de la tentación dema-gógica como de la tentación aristocrática de las artes-- ello sucede porque, justamentesobre esa abominación, que se tradujo históricamente en el desprestigio, el desgaste, ladecadencia y la degradación de la Poética y la Retórica, se erigió, no antes del siglo xvíííy no fuera de la cultura europea, la Estética, queno es únicamente una disciplina teórica(aquella que, por primera vez en nuestra historia cultural, establece una relación de amis-tad entre arte y tilosofia), sino una esfera diferenciada de la cultura, que ofrece a las acti-vidades artísticas un estatuto —el arte en sentido estricto, es decir, las bellas artes y lasbellas letras--- y unos parámetros de valoración —el juicio estético- que garantizan su auto-nomía con respecto al poder político (lo que antes se llamaban “ideologías”) y su inde-
192 JoséLuis Pardo
legitimación racional alas normasciviles), de una intimidad que sólopuedemanifestarsecomo ficción y queposeesu propia fonna de univer-salidad (la de la imaginación libre) no subordinada alas leyes de laCiudad pero tampocoalternativaa ellas54: un escenariode impunidademnmunidadque “libera” a laficción de sus funcionespolíticas servileseilumina una comunidadvirtual (la de todoslos seresracionales ylibres),irreductible a cualquier comunidado sociedadactual. El hechode queenel “Prólogo” a la terceraCrítica Kant se esfuerceen insistir en aquella“distinción crítica” que, sin embargo,tantas veceshabía recordadoen laCrítica de la Razónpura, es decir, la mutuaexterioridadde los conceptosy las intuiciones,al mismo tiempo que sefialala necesidadde su “sínte-sis”, podría damosocasión para efectuarel siguienteparalelismo: asícomo no hay juicio si no hay conceptoe intuición (y la intuición está“completamentefuera” del concepto),pero un conceptonunca puedetransformarseen intuicmon ni víceversa(el conceptono se obtienepor una“iluminación” que convertiríaafeccionesoscurasy confusasen ideascla-ras ydistintas), así sólo hay Lenguajesi hay lógosy phoné,significadoexplícito y sentidoimplícito, y sólo hay Ciudadsi hay espaciopúblico emntímidad,pero laphonéestá “completamentefriera” del lógos y la intí-mnidad “completamentefuera” de la publicidad.La intimidad es lo queno
puedeconvertirseen espectóculo.
(C2) Ciertamente,elhechode que bellas artes yespectáculos(o, comodecimos,“productosde la culturade masas”)compartanahora elmismoescenario—cl espaciopúblico “ampliado”—suponeunacoínplicaciónadi-cional: la distinciónprima,tácie entre “altacultura” y “baja cultura” era
pendencia de las preferencias empíricas del público (lo que hoy llamaríamos la lógica delmercado). La Estética, por asi decirlo, libera a las artes del estatuto epistemológico de laimitación, de la servidumbre práctica hacia la verosimilitud y dcl estatuto sociológico dela conveniencia politica o económica, creando para ellas una forma de universalidad --launiversalidad de la forma frente a la eficacia de la fórmula, la “belleza” como símbolo dela libertad-- distinta de la universalidad a la que aspiran las leyes cientificas y las éticas.
54 Según Pierre Rourdieu, el acceso de los campos literario y artístico a la autonomiaimplica “en efecto la afirmación del derecho a transgredir los valores más sagrados de lacolectividad.., en nombre de unos valores trascendentes a los de la Ciudad o, si se prefie-re, en nombre de una forma particular de universalismo.., que puede servir de fundamen-to no sólo a una especie de magisterio moral sino también a una movilización colectivacon vistas a un combate para promover esos valores” (Las reglas delarle, trad. east. TítKatmf, Ed. Anagrama, Barcelona, 1995,p. 493).
Políticasde la intimidad 193
posible—antesde decapitar aldéspota—porque cada una tenía su “lugar”(la “alta cultura” en los Palaciosy elfolklore en las aldeas);cuandosólohayun mismo lugar paratodos,distinguir la belleza es unaoperaciónquerequiere especialatención,conocimiento y talento,pues ya no existegarantíaalgunadesdeel momento enquela belleza y la diversión ocupanel mismoescenario.Lo cual no sólono elimina,sinoquerevalorizala fun-ción y la necesidad de lacrítica, el ejercicio(arriesgado)de la facultaddejuzgarcomo capacidadde discernirlo singulardel océanode la vulgari-dad.
(D) Pero quizá la mayor prevención contra latergiversacióndel“signo precursor”contenidoen la imagende 1 789 es la que ha deopo-nersea lainterpretaciónsupersticiosadela ilustración (el último bastiónde los prejuicios), magistralmenterepresentadopor la perversiónsupremade esta imagenen manosdel Marquésde Sade,a la que ya hemosaludi-do, y que viene a resumirse en la escandalosa exclamación“Al mataraDios, todo estaría permitido”(ya se entiendaen suversiónreaccionaria-monárquicao en suversión libertino-perversa).
Sade,en efecto, insistemuy amenudoen un argumentoque merece lapena ser aquí recordado, y quetienedos elementosesenciales:en primerlugar, todo ordense funda sobre el caos (pues necesita para instaurarse elderrumbamientodel régimen anterior)y, en ese sentido, ese estadodeexcepcióndurante elcual las leyeshumanas(sociales)dejan de estarvigentes eimperanúnicamente los decretosde unaNaturalezaasocial,amoral,apolítica e indómita, manifiestasu superioridadcon respecto atodo orden social;por eso,en segundolugar, eseestadoes rigurosamenteinsuperabley, aunquetras lainstauracióndel nuevoorden la aparienciaimperantees lade un entramadode reglasquecomportanla abolicióndelas “leyes naturales”(es decir, del caosamoraly pre-jurídico), bajoesailusión sigue latiendo laindomeflablenaturalezaa la queningún yugohumanopuedesometer y que ninguna leysocial puede abolir,yestalaten-cia estáprobada por lasubsistenciade algunosseresexcepcionales—losprotagonistasde Sade,y eminentemente Justine yJuliette—que viven almargende las leyes sociales,es decir, al margende la aparente vigenciadel contratosocial, en la despiadada realidad de lanaturaleza originaria.Estos seres excepcionalessólo pueden subsistir en la Ciudada modo desectaso sociedadessecretas,puessi se actualizaseesevinculo secreto(esdecir, sagrado) que mantienen con la soberanía,serían inmediatamente
-x
194 JoséLuis Pardo
reconocidoscomobandidos,declaradosfuera de laley, designadoscomoimposibles,consideradoscomo hombres-loboso monstruoscontraquie-nessepuedeorganizarunacacería55;y, comoes obvio, la únicaalterna-
tiva a eseabandono seríaquela excepcióntriunfasesobrela reglasocial,lo que supondríaalgo así como unaorganizaciónsocialacorde conel pan-fleto de Sade“Franceses,un esfuerzomássí queréisserrepublicanos”,esdecir,unaorganizaciónsocial imposible,un régimende absoluto terrorenel cual la Ciudadenterafuncionasecomoel castilloen dondecometensus
atrocidadeslos libertinos queprotagonizanLos120 díasdeSodoma.Sadeno es,comodecíaLacan,el contemporáneode Kant, sino el contemporá-
neode Rousseau,el encargadode recordarlea la nueva legitimidadpolí-tica queestálejosde haber escapadodela paradojade la soberanía:
“Los filósofos contranevolucionarioscatólicos, como JosephDe Maistre,Bonaldo Maine deBiran, hablandc la condenaa inuerte deLuis XVI comode la de un mártir redentor;paraellos, Luis expíalos pecadosde la Nación.ParaSade,la condenaa muertedel Reysumergea la Nación en lo inexpia-
He: los regicidassonparricidas...La lecturadel panfletode Sadeno dejadesumirnosen la perplejidad;estamos tentadosde preguntamossí Sade noquiso desacreditara su modo los inmortales principiosdel 89, si esegranseñoren decadenciano abrazala filosofia de las lucesconel solo fin dereve-lar sustenebrososcimientos...La soberaníapopularha nacidodel parricidio:se funda en la condenaamuertedel Rey,simulacrodel asesinatode Dios. Lafraternidad revolucionariaera,pues,real, en la medidaen queestabaselladapor el parricidio del Rey: estoes lo quela concienciadel Marquésde Sadesentía tanprofundamentecuando exigía que la Repúblicase consideraseresueltamente dentrodel crimen y que asumiesesu auténticaculpabilidadmoral en lugarde adoptarunasimple responsabilidad política...Sadequenasustituir la fraternidaddel hombrenaturalpor estasolidaridaddel parricidio,apropiada paracimentarunacomunidadqueno podíaserfraternalporqueera
55 Esta es también la razón de que, todavía hoy, cuando se entregan a la justicia aque-líos criminales que han cometido actos emparentados con los de los libertinos sadianos, lasociedad no considera que ninguna pena sea suficiente para castigar sus delitos ni que estetipo dc criminales sean susceptibles de forma alguna de redención o de rehabilitación yse suscita inevitablemente eí debate sobre la resurrección de la pena de muerte, sobre elcumpliniiento íntegro de las condenas o sobre la reclusión de por vida----, resurgiendo enton-ceslos fantasmas y los vampiros que tienen a su cargo el retomo de lo reprimido.
Políticasde la intimidad 195
camita”56.
Esta versión sadiana de la paradoja (noen vano enunciada porKlossowskí) es exactamente—aunquecaricaturizada,y por ello másvisi-ble— el tipo de deslegitimacióndel poderdemocráticoquenacedel “pre-juicio aristocráticoanticonvencionalista”antesmencionado.Pero,segúntina observaciónde Deleuze,es exactamente alcontrario.Mientras“Diosexíste”, todo (le) estápermitido, la ley estáperpetuamentedesmentidaydeslegitimada.Si, al contrario,la normano se sostienesobre laexcepción,cualquierapelacióna un “derechode excepción”no puedeserotra cosaque unaestrategiaperversa(y, desde luego,ficticia) para ponerse porencima de laley y poderasí disfrutar impunementede ella.
El poder políticono puede mantener una relación directa con lainti-midad (no hay ninguna—buena—política de laintimidad) sin auto-desle-gitimarse (convirtiéndose en potencia) y sin destruir laintimidad (con-fundiéndola conuna animalidad genérica), transformandoel espaciopúblico en un “decorado” para encubrirun légimende dominio privadopresidido por la lógicaperversade la transgresiónlograda o el desmenti-do. El ideal de un lógossinphoné, de una palabraracionalque.porsupro-pia lógica,se impondríaala voz humana,de unaCiudad quese converti-ríaen comunidadíntima,de un contratoquesetomaríadefinitivo, es unapesadilla nihilista que anidaen el corazónde los proyectosilustradosmás“emancípatorios”,y contra lacual nos han prevenido ynosprevienendis-cursos como los de Heidegger,Schmitt, .Jiinger, Bataille, Foucault oAgamben (por mucho quealgunos de los firmantesde esos discursos,debido a quesu compromisocon su tiempo no era impostado,se hayanvisto envueltosen aporías proporcionales asu estaturaintelectual);peroen el corazónde esa prevenciónhabitabael espectrode unaphoné sinlógos, de unaintimidad que, por supropia potencia,se transformaríaenpalabraeficaz,de una comunidadíntima quese haríaCiudad,de un lazosoberanoque devendríacontrato,y que constituye unafantasíano menosnihilista ni menosinquietante.Nadapondrá un a la inquietud nielimina-rá las pesadillas,perosólo podemos notar quesonpesadillasy sólo pode-mos inquietamosporquehayphonéy haylógos,y porqueningunode esos
56 P Klossowski, Wide,mi prójimo, trad. cast. O. De Sola, Ed. Sudamericana, BuenosAires, 1970, Pp. 61-62, 69 y 134.
196 JoséLuis Pardo
términosse convieneen el otro ni forma con él unaalternativa.No es,quizá, el tiempo de pedir “una nueva política”(de la intimidad) o “unanuevaCiudad”; tambiénes posible conformarse—sin que esto impliqueninguna clasede conformismo—con que hayapolitica y hayaCiudad.Porque, mientraslas haya yallí dondelas haya, la intimidad estarátodolo a salvoque las cosashumanaspuedenestarlo.No es que ellugar delpeligro sea tambiénel de la salvación. Es que su estaren peligro es suúnicasalvaciónposible.