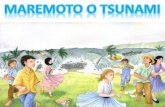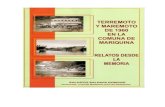Tsunami, Maremoto, Japan, Tsunami, Japon, Sendai, Fukushima, nuclear, earthquake, marimoto
presentación oralidad del maremoto 1960
-
Upload
humberto-garcia-buscaglione -
Category
Documents
-
view
214 -
download
1
description
Transcript of presentación oralidad del maremoto 1960

“RESCATANDO UN MARETERREMOTO”
Un estudio sociocultural sobre la Oralidad generada en torno al maremoto y terremoto de 1960
en los pueblos de Queule, Toltén, Puerto Saavedra e Isla Mocha
l presente estudio sociocultural, realizado por Luis Carvajal Gómez, destacado artista del sur de Chile, y por los Sociólogos Humberto García Buscaglione y Galo Huichalaf Melgarejo, fue financiado por FONDART en el
año 2007. En el estudio se presenta la oralidad, una obra colectiva anónima, creada y transmitida de generación en generación por los habitantes de las localidades del litoral sur de Chile que sufrieron el impacto del maremoto y terremoto de 1960, un fenómeno natural que sigue siendo uno de los más destructivos de los últimos tiempos. Gracias al enfoque teórico de la sociología del conocimiento, la fenomenología y los imaginarios sociales principalmente (Castoriadis, 2004), se pudo reconstruir la imagen, la intencionalidad y el sentido que crean los pueblos respecto al fenómeno y que están contenidos en la oralidad. Este estudio le da una real relevancia a la reproducción cultural de las sociedades locales, sobre todo en nuestro contexto socio-histórico actual en donde, por un lado, la era de la globalidad nos obliga a identificarnos con nuestro territorio e historia regional para participar activamente en la sociedad-red (Castells, 1999). De lo contrario, nuestras instituciones se verán incapaces de orientar un desarrollo social propio y adecuado para la región. Por otro lado, los modos de reproducción social y de producción económica suelen generar asimetrías si no están sustentadas o acopladas con la reproducción cultural de los conjuntos identitarios de las sociedades locales. Hoy en día vivenciamos la expansión del modo de producción industrial, tecnológica y urbana (ITU), que invade modos de vida social completamente distintos, más acorde con la naturaleza, con economías solidarias o no-capitalistas, y con una concepción del ser humano y del mundo que le son culturalmente propias (Retamal, 2001) debido a que la dimensión imaginaria y sus conjuntos-identitarios posibilitan otro tipo de institución social. Es preciso, entonces, comprender el principio de alteridad para que no se generen mayores conflictos sociales por aquellas intencionalidades totalitaristas que buscan instituir un solo modo de vida social en perjuicio del respeto a la diversidad del conjunto.
E

Si bien la modernidad ha instalado todo un universo simbólico de carácter eurocentrista, patriarcal, mecanicista, pseudoracional y economicista-anacrónico para dominar nuestro tiempo y nuestras instituciones sociales, no debemos hacer una reacción postmodernista sino un salto cualitativo hacia la transmodernidad (Dussel, 2001) en la cual podemos reconciliar los avances de la sociedad moderna con el sentido y la orientación del universo simbólico de los pueblos originarios de América que nos ofrecen una mayor identificación con nuestro territorio e historia local. En efecto, el análisis de la oralidad generada en Queule, Toltén, Puerto Saavedra e Isla Mocha referente al maremoto de 1960 nos indica la existencia de dos tipos de identidad que confluyen en estas localidades, y si bien concuerdan que es un hito que marca un antes y un después para la vida humana y su formación sociohistórica, a la vez presentan abismantes diferencias en cuanto a la significación. El conjunto-identitario del decir social que une esta alteridad en dichas localidades son: a) identidad chilena, b) identidad mapuche. Antes del evento, durante la primera parte del siglo XX la sociedad de identidad chilena promovió el modo de producción ITU, conjugando el cristianismo, el capitalismo y toda una institucionalidad política estatal centralizada en perjuicio de la sociedad de identidad mapuche que se vio menoscabada con la pérdida de tierras, la discriminación racial y cultural, la migración campo-ciudad, y la falta de ejercer poder político de sus propios lof (comunidades) y autoridades (lonkos, caciques, werkenes, machis). Esto dio paso a la aculturación por parte de los mapuche, a la colonización promovida por el Estado y al desarrollo de los asentamientos urbanos de los chilenos hacia el sur. Los mapuche en su gran mayoría comenzaban a depender más de los alcaldes o regidores, se evangelizaban, se avergonzaban de sus nombres, de su lengua y sus propias tradiciones; mientras que los asentamientos chilenos experimentaban el auge económico principalmente con la construcción de puertos (Queule y Puerto Saavedra), la caza de lobos y la pesca (Isla Mocha), además de realizar masivas festividades cristianas (Toltén). Familias acaudaladas veían en estas localidades emergentes una oportunidad para acrecentar su riqueza, desarrollando de forma incipiente la industria y la explotación de recursos naturales en una región semejante al paraíso en cuanto a su belleza. Justo al momento de manifestarse el evento, los habitantes estaban realizando distintas actividades: festejando el combate naval de Iquique (Queule), asistiendo a un funeral (Isla Mocha), trabajando en el campo o pescando. Todos confirman la alteración gradual primero de la tierra durante varios días. Luego, el extraño recogimiento del mar que sorprendió a los habitantes, y las inmensas olas que azotaron a estas cuatro localidades hasta desaparecerlas casi por completo.

Incluso Isla Mocha fue cubierta durante días por una espesa neblina, lo cual hizo creer por parte de los habitantes del continente en su total hundimiento en el mar. La gente reaccionó de forma distinta: algunos fueron a sacar mariscos sin saber que el mar volvería con fuerza; otros se prepararon para arrancar a los cerros, reuniendo a sus seres queridos y juntando objetos preciados; hubo quienes avisaron la venida inminente del mar recorriendo el pueblo a caballo; pero también hubo gente que se negó a arrancar, guareciéndose en sus propias casas por incredulidad o por miedo al robo. En la oralidad también se mencionan acciones colectivas en respuesta al fenómeno, y que destaca una distinción cultural muy importante: los habitantes de identidad chilena comenzaron a rezar, pidiéndole a Dios y a su hijo Cristo Jesús misericordia (Puerto Saavedra), cantando alabanzas y reuniéndose en iglesias, cuarteles de bomberos o retenes de carabineros, lo cual hizo que pudieran arrancar a los cerros a través de la guía de personas que se transformaron en héroes (Puerto Saavedra) y que no dejan de agradecer a Dios por la fuerza sobrehumana que recibieron (Queule); mientras que los mapuche, dirigidos por machis, se reunieron a realizar un Nguillatun (Toltén), logrando levantar un cerro debajo de ellos para salvarlos de las gigantes olas. Muchos recuperaron su identidad mapuche, olvidada por la aculturación, invocando en trance su rol dentro de la ceremonia para dialogar con Nguenechen y los espíritus guardianes capaces de salvarlos de la furiosa Kai-Kai (Serpiente de las Aguas). Después de ocurrido el evento, las instituciones sociales comenzaron a operar para restablecer el orden. El Estado chileno, a través de las fuerzas armadas y carabineros, restringió el acceso a las localidades por el alza de robos y la urgencia de sacar los cuerpos sin vida de personas y animales para no tener un foco de enfermedades. También se distribuyó la ayuda a los sobrevivientes, entregando alimentación y albergue en pueblos vecinos al interior de la región. No todos quedaron conformes con la ayuda, hubo favoritismos, egoísmos y aprovechamiento por parte de autoridades o de particulares. Después se llevó a cabo la reconstrucción de los pueblos, eso sí, en los cerros y lejos de la zona dañada (distinción entre Toltén Viejo y Nueva Toltén). Pero las familias acaudaladas no volvieron a las localidades porque ya no era una zona estable para emprender alguna empresa. Desde ahí que se recuerda el auge económico antes del maremoto, tanto en Isla Mocha como en Puerto Saavedra, y que aun no se vuelve a alcanzar. Si bien las formaciones sociohistóricas poseen un conjunto-identitario tanto chileno como mapuche, vemos que por parte de los habitantes de identidad chilena hay una gradual pérdida de las prácticas sociales dadas antes del maremoto, dirigidas hacia la producción y la religiosidad. Hay una sensación de nostalgia porque hoy en día se realizan fiestas sin sentido, una desvaloración del trabajo y

olvido de la historia local, de sus fundadores y de sus ruinas que fueron antiguamente esplendorosas (Toltén, Puerto Saavedra). Mientras que los habitantes de identidad mapuche han revalorado su cultura porque el evento es la representación del mito que da origen al pueblo mapuche: el mito de Kai-kai y Treng-treng. Incluso, en medio del evento da cuenta de su poder al realizar un Nguillatun con resultados favorables para la salvación (Toltén). Y para reestablecer el orden cósmico, efectúan un sacrificio humano (Puerto Saavedra), reconociendo su falta que dio origen al castigo. Su falta fue someterse a la aculturación, y adoptar formas de ser que le son ajenos. Por ende, el pueblo mapuche se ha ido rearticulando, luchando por un reconocimiento como pueblo poseedor de una cultura, de un universo simbólico capaz de dialogar con el cosmos y compartir esencias y existencias. Sin embargo, esa lucha se da especialmente al interior del pueblo, hacia la corrección de su conducta más noble con la naturaleza y el conocimiento, y sin adopción de vicios de ningún tipo. Muchas historias trágicas, milagrosas y anecdóticas se entretejen en medio de estas reacciones individuales y colectivas, pero lo que llama la atención es que en la oralidad también se menciona la relación del ser humano con otros sujetos extrahumanos que también participaron antes, durante y después del evento y que se mencionan a continuación: a) Mundo Cósmico
Rol protagónico en la vida humana que reacciona no mecánicamente, sino bajo su propia voluntad. El humano establece un diálogo con este Mundo que sustenta la naturaleza y la espiritualidad entera. Las prácticas sociales del humano van hacia la adoración, el aumento productivo de la pesca y las cosechas, y la salvación de la humanidad. El evento fue producto de una desproporción o desequilibrio de las fuerzas cósmicas, en donde los elementos agua y tierra se reactivaron en perjuicio del elemento aire, fuego y éter. Para armonizar las fuerzas cósmicas, sólo la cultura mapuche posee una ceremonia de restauración inmediatamente después del evento, siendo realizado en Puerto Saavedra.
b) Mundo Animal De acuerdo a la oralidad, este mundo fue el que más sucumbió a los designios de la muerte. Pero los habitantes le otorgan características especiales como la hipersensibilidad que los guió para encontrar refugio antes de ocurrir el evento. Su participación fue vital para la sobrevivencia de los humanos, fueron señal de advertencia, fueron protectores y leales. También son símbolo de reparación y restablecimiento del equilibrio cósmico, pues se dice que después del evento hubo muy buena pesca y abundante cosecha durante mucho tiempo. En la oralidad se reconoce la interdependencia entre estos dos sujetos creadores (humano y animal).

c) Mundo Etéreo Corresponde al conjunto de entidades espirituales que pueden adoptar cualquier forma material para interactuar con otros sujetos creadores como el humano. Este mundo etéreo se manifestó previamente al evento a modo de advertir el desastre. Pero las señales no fueron comprendidas por los habitantes hasta mucho después de ocurrido el fenómeno. Durante el evento se mencionan situaciones extrañas, avistamientos o fuerzas sin-forma que guiaron a ciertas personas a realizar acciones sobrehumanas, heroicas y salvadoras en medio de la catástrofe. Sin embargo, también hay historias de seres etéreos que generaron temor y daño a la gente. La experiencia humana de interactuar con este mundo etéreo enriquece la construcción del sentido de la vida, de la distinción de la bondad y la maldad, y de los poderes ocultos y desconocidos aún por el ser humano. De esta interacción surge el saber religioso del conjunto-identitario de las localidades: la chilena-cristiana y la mapuche-hierocéntrica.
d) Mundo simbólico. Gracias a la experiencia y sus interacciones con otros sujetos, el sujeto creador humano construye figuras y las enviste con significado, creando un mundo simbólico, compuesto por objetos, lugares y personajes connotados. Los árboles son iconos de la salvación de los sobrevivientes (Toltén), las cruces que indican aquellos lugares importantes, y el nombramiento especial de cerros donde se refugió la gente o que fueron levantados en medio del acontecimiento. También se mencionan algunos edificios públicos que aun se mantienen en pie o que lisa y llanamente quedaron en ruinas. De manera personal, se revaloran objetos tales como un diploma, único documento capaz de certificar las habilidades obtenidas antes del evento, y de un maletín con naranjas que transforma una situación trágica en una anécdota inolvidable.
Desde este magma de significaciones imaginarias sociales nace la oralidad en torno al maremoto y terremoto de 1960, conteniendo historias trágicas, anecdóticas, populares e íntimas, en donde el sujeto creador humano interactúa con otros sujetos de acuerdo a la capacidad de su universo simbólico. Las localidades poseen un conjunto-identitario importante y que es necesario seguir transmitiendo a las nuevas generaciones para que se hagan parte de la oralidad que identifica lo local, a través de la creación de espacios socioculturales amplios, y así superar los desafíos que la globalización plantea a todas las sociedades locales.
Humberto García Buscaglione

Castells Manuel, "El Poder de la Identidad". Edit. Alianza, 2002 Castells Manuel. “Globalización, identidad y Estado en América latina”. PNUD 1999 Castells Manuel. “La Globalización truncada de América Latina, la crisis del Estado nación y el colapso neoliberal". Centro de Estudios Miguel Enríquez. 2004 Castoriadis Cornelius, "Sujeto y Verdad en el mundo histórico-social". Edit Fondo Cultura Económica, 2004 Dussel Enrique, “Hacia una filosofía política Crítica”. Edit Desclée de Brouwer, 2001 Retamal Montecinos Orlando, “La contradicción fundamental y la continuidad de la vida”. Edit. Perco, Santiago de Chile, 2001.