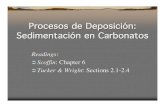Procesos cognitivos.doc
-
Upload
sebastian-cardozo -
Category
Documents
-
view
71 -
download
1
Transcript of Procesos cognitivos.doc

Procesos Cognitivos
Las Ciencias del Lenguaje y la Psicolingüística Cognitiva
1.- Las Ciencias del Lenguaje
Primera Aproximación: Ferdinand De Saussure (1922): lenguaje = Sistema de signos utilizados para comunicar.
Los significados y valores de los elementos dependen de la relación entre ellos = estructuralismo.
Sistema implica objetividad. Finalidad comunicativa implica subjetividad.
La lengua es algo (sonido) con un valor (significado). Son los dos niveles de la lengua: signos significantes = forma + gramática; signos significados = sustancia (estudiado por la semántica).
Cada palabra es estudiada por la lexicología. La relación entre los elementos es estudiada por la sintaxis.
SOCIOLINGÜÍSTICA: No se puede estudiar la lengua sin un contexto histórico, cultural y social.
Implica que estudiar la lengua es examinar su variación histórica, sus diferencias según los lugares, las clases sociales y la situación social en la cual se utiliza.
PRAGMÁTICA LINGÜÍSTICA: Analiza el texto en sí mismo pero el contexto o la situación son la clave esencial de la interpretación.
El problema central son los actos lingüísticos: presuposiciones, implicación conversacional, situación conversacional, características fundamentales del lenguaje.
APROXIMACIÓN PSICOLINGÜÍSTICA: Centra su atención en los procesos cognitivos internos del sujeto productor o receptor del lenguaje.
Tres orientaciones fundamentales: a) clínica o psicoanalítica: el lenguaje se utiliza para descubrir la estructura del yo, la experiencia inconsciente, la vivencia emotiva y la individualidad terapéutica. b) Pragmática de la comunicación humana o escuela de Palo Alto: el interés lingüístico es descubrir la relación normal o patológica que existe entre los que se comunican e individuar posibles vías terapéuticas de la neurosis relacional. c) Psicolingüística cognitiva: Une la lingüística y la pragmática lingüística, pero estudiando los procesos reales (on – line).
Reconoce tres niveles del lenguaje: palabra – frase – texto – contexto social, pero trata de responder a la pregunta ¿qué pasa en el sujeto?, ¿cuál es la actividad on – line?.
Primer elemento que ayuda a su surgimiento: la gramática generativa de Noahm Chomsky: la mente actúa decodificando las frases (primera unidad de significado) según las reglas sintácticas. Pero estas reglas son insuficientes para explicar los procesos de decodificación.
1Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
Segundo elemento que ayuda a su surgimiento: la crisis del conductismo. Desde Piaget ya no se puede concebir la mente como una “caja negra”. La memoria es el centro en el cual se desarrollan procesos, se organizan estrategias, se resuelven problemas, se controlan actividades y se evalúan resultados.
2.- Formas y Características del Estímulo Lingüístico
Dos formas básicas: habla y escritura.
Son autónomas en su desarrollo pero se influyen recíprocamente. La frecuencia de su uso es diferente, al igual que el valor social que tiene cada una.
Lenguaje Oral
- Relación cara a cara entre receptor y emisor
- Forma narrativa orientada a- descripciones de acciones- descripciones de eventos- descripciones de cuentos
- Aquí y ahora en un determinado espacio y tiempo
- Informal- Texto inmediato- Contexto de comunicación natural
- Comunicación interpersonal- Espontáneo- Condivisión del mismo contexto- Elíptico- Texto no estructurado- Cohesión a través de sugerencias
paralingüísticas- Poco adjetivado- Repetitivo- Con estructuras simples y lineares
- No definitivo ni permanente- Inconsciente
Lenguaje Escrito
- Relación cara - texto con limitada relación entre autor y lector
- Forma expositiva orientada a- expresar una idea- la argumentación- la prosa explicativa
- Futuro y pasado sin límites de espacio o de tiempo
- Formal- Texto pensado y reelaborado- Contexto de comunicación artificiosa- Comunicación objetiva y distante- Planificado- Contexto no condividido- Explícito en el texto- Texto altamente estructurado- Cohesión a través de sugerencias léxicas- Muy adjetivado- Conciso- Con estructuras complejas y
jerarquizadas- Definitivo y permanente- Consciente en la elaboración y las
reestructuraciones
Hay una relación entre escuchar y leer: al escuchar se centra la atención en el significado esencial para captar la estructura y la coherencia de lo escuchado. En la lectura, en cambio, se centra más la atención en cada frase por sí misma.
2Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
Las habilidades verbales también tienen una evolución en la persona. Esto hace que el estímulo lingüístico sea definido por las características evolutivas del lenguaje y la experiencia lingüística del sujeto.
Se pueden presentar diversas dificultades en la habilidad verbal: dislexia, disgrafía, dislalia, disortografía, etc.
A pesar de las diferencias, hay características comunes del estímulo lingüístico:
Linealidad: hay siempre una secuencia en el lenguaje: de izquierda a derecha, antes y después. El inicio impone determinadas construcciones y desde él, se formulan hipótesis para la comprensión del texto.
Fragmentariedad: El texto es una serie discontinua de segmentos. La unidad y la plenitud del texto, las construye el sujeto por medio del proceso inferencial.
Coherencia: Es la propiedad de un texto de permanecer dentro de una misma identidad referencial. Se da siempre a nivel semántico no estructural. Hay una coherencia global: referencia central en la que convergen todos los referentes de un discurso, y una coherencia local: palabras o cosas siempre distintas pero referidas a lo mismo por relaciones de significado (intencionales) o de proposiciones o frases (extensionales).
Principio de Cooperación: Lo constituyen las precondiciones necesarias para que se verifique una comunicación interpersonal. Tiene 4 aspectos:
Cantidad: Dar tanta información como se solicite. Calidad: No decir aquello que no se está seguro de que sea verdadero. Relación: La contribución de cada uno de los interlocutores debe ser
pertinente. Modalidad: Evitar la oscuridad, la ambigüedad. Ser conciso y ordenado.
3.- La Comprensión Oral y Escrita
3.1.- Primer Área: Del Proceso Sensorial al Significado de la Palabra.
El canal auditivo y la fonación están más desarrollado que la visión.
Lo hablado precede a la escritura.
La percepción acústica da comienzo al análisis de un proceso de comprensión. Cada palabra tiene su conjunto particular de sonidos, lo cual implica la dificultad de individuar constantemente cada uno de esos conjuntos.
La continuidad del lenguaje, hace necesario un proceso de fragmentación, para poder entender lo que se escucha.
Fases en el proceso de análisis de la palabra:
1. Análisis del sistema acústico periférico.2. Análisis del sistema auditivo central: codifica y forma la representación auditiva
fundamental.3. Análisis acústico, fonético y fonológico: identifica características fonéticas. Se
maneja con un código perceptivo abstracto de específicos atributos acústicos. Luego del análisis fonético se trata de identificar valores fonológicos. Se da la información
3Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
comunicativa al sonido fonético material. Permite identificar un sonido como perteneciente a una determinada lengua o el sentido de dos mensajes distintos en la misma lengua. Al ser la sílaba el elemento de unidad, se llega a lo fonológico sólo por suma de los elementos fonéticos.
4. Análisis de un grupo de sonidos a nivel superior: se recupera la palabra por medio de distintas fases: Activación, es la formación, definición del sonido y toma de contacto con una representación del mismo en la memoria; Selección, se busca un grupo que tenga algo en común con el sonido en análisis.; Reconocimiento propiamente dicho.
5. Acceso léxico: se recupera todo lo que tiene que ver con la palabra.
En la percepción visual, se distingue una letra determinada del resto del alfabeto por las características peculiares que posee, por ejemplo: R – B se reconocen por la curva (un solo elemento); E – F por la apertura hacia la derecha (un conjunto de elementos). Según Borne (1971) para distinguir una letra de otra son importantes: altura, el que sea delgada o no, extensión superior izquierda, contorno oblicuo, doble vertical, tamaño, el punto de la i o de la j.
En el reconocimiento de una letra dentro de un conjunto de letras, se dan distintos fenómenos:
Enmascaramiento lateral: la percepción clara de una letra disminuye por otra letra que se encuentra cerca: PRP, ODO.
Inhibición lateral: se inhibe el reconocimiento de ciertos rasgos característicos de varias letras para fijarse en algunos propios de una letra: RPB.
Feedback: el elemento característico de una letra puede anticipar el tentativo de reconocimiento por contexto, por ejemplo: el reconocimiento de una línea horizontal a mitad de la letra, impide el reconocimiento de I, M ó N.
Efecto de superioridad de la palabra: Una letra es mejor reconocida en una palabra que en una no – palabra: ASA – CSO.
Lo anterior no implica que el reconocimiento de una palabra dependa del reconocimiento de las letras en particular, sino que se sostiene que el proceso es de la palabra a cada letra. El argumento que lleva a sostener esto es que la suma del tiempo de reconocimiento de cada letra es mayor que el tiempo de reconocimiento de una palabra. Además, los errores de lectura no son al inicio o al final de una palabra y, en general, la palabra errónea tiene más o menos la misma cantidad de letras que la correcta.
Por otra parte, está la hipótesis de la lectura de la palabra como unidad global. Esta hipótesis es discutible, porque es difícil que una palabra tenga elementos característicos que la hagan identificable. Para algunos, por ejemplo, puede influir el contorno de la palabra: teja – deja.
La hipótesis más aceptada: reconocimiento en paralelo.
4Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
MODELO DE RECONOCIMIENTO EN PARALELO DE RUMELHART – McCLELLAND
TOP DOWN
No tiene en cuenta algunos elementos que son importantes: la importancia de las primeras letras (por el movimiento de izquierda a derecha), la probabilidad de la posición de una letra, el proceso de análisis del exterior hacia el interior de la palabra, el
5Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005
Nivel de palabra
Nivel de letra
Nivel de fonema
Nivel de características
visuales
Nivel de características
acústicas
ESTÍMULO VISUAL ESTÍMULO ACÚSTICO
BOTTOMUP

Procesos Cognitivos
largo de la palabra, las características internas de la palabra, los grupos de letras, la familiaridad con la palabra, la tipografía, por ejemplo:
Ésteesuntextoimpresoenletrasnormalessinespaciosintermedios
ÉSTEESPARTICULARMENTEDIFÍCILDELEERNOOBSTANTETODASLASPALABRASESTÉNESCRITASCORRECTAMENTEENLETRASMAYÚSCULAS
PerO SI sE CoLoCAn Los ESpACiOs iNTerMeDios todo sE VuElVE MáS FáCIL, NO ObsTanTe Las Palabras ESTén eSCriTaS eN FoRMa MIxTA
Algunos tiempos a tener en cuenta: Entre presentación y pronunciación de la palabra: 400 mseg.; movimientos sacádicos: 20 – 30 mseg; fijaciones: 200 – 250 mseg.
Las palabras en la mente se organizan: según cómo están escritas (Acceso VISUAL), según cómo son pronunciadas (Acceso FONOLÓGICO), según su significado (Acceso SEMÁNTICO). Los tres juntos forman lo que se llama el Acceso LÉXICO ó LÉXICO.
Dicho acceso tiene dos formas fundamentales: Comprensión: se va del estímulo al léxico mental; producción: se procede del léxico mental al código visual o acústico.
3.2.- Segunda Área: De la Palabra a la frase
Mañana será el bautismo de Sara.Mañana será el bautismo del Queen Mary.
El arquero levantó la mano y paró la pelota.El policía levantó la mano y paró el auto
La sumatoria de los significados de las palabras no determinan la comprensión.
Hay dos proceso que cumplir a nivel de la frase: a) análisis sintáctico: puede ser hecho a distintos niveles: elementos constitutivos, elementos que sirven para identificar el contenido de las palabras, funciones sintácticas, roles semánticos.
6Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
MODELO DE CHOMSKY DE ANÁLISIS SINTÁCTICO
F = Frase ; SN = Sintagma Nominal ; SV = Sintagma Verbal ; N = Nombre ; Adj = Adjetivo ; Art = Artículo
b) distinguir las frases por contenido y por estructura (relativas, pasivas, activas, negativas, afirmativas). La estructura da distintos niveles de dificultad para la comprensión.
Comprender la frase no es “grabarla perfectamente” en la memoria. Lo que queda de la frase es la representación semántica.
3.3.- Tercer Área: De la frase al texto.
La frase es un contexto insuficiente para llegar a la comprensión.
La comprensión podría variar según: los conocimientos previos, la capacidad de realizar procesos semánticos simplificadores, los procesos integradores que se realicen y los procesos inferenciales.
Para comprender bien es necesario la planificación de la actividad y el control constante sobre la misma (metacognición).
7Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005
SN
Art N V
SV
F
SN SV
Art N V SN
Adj N
la pelota Hubiera tocado su brazochico negó
F
El

Procesos Cognitivos
4.- La Producción Oral y Escrita4.1 Primer Área: Del significado a la contextualización
4.1.1 La contextualización de la conversación oral.
La conversación está determinada por dos variables: 1) la situación lingüística, 2) el conocimiento que el que habla tiene del que escucha.
El primer filtro de la conversación es el contexto en el que se realiza. Algunas situaciones contextuales influyen sobre la conversación: la definición de las relaciones sociales, las unidades de comportamiento, el contexto en el que se debe dar una determinada acción.
Hay una estructura constante de la conversación:
¿Según qué reglas o en qué modo se tomará, por turnos, la palabra?. ¿Cómo puedo entender que mi interlocutor me da la palabra.?.
¿Cómo se concretizan ciertas secuencias de interacciones?. ¿Cómo se coordinará mi hablar con mis aspectos no verbales?. ¿Cómo hago para darme cuenta de las transgresiones a ciertas reglas de la
conversación cómo reparo los errores durante la interacción?.
La persona que habla debe tener en cuenta algunos presupuestos pragmáticos que pueden influir en la conversación, como por ejemplo: el receptor escucha, el emisor dice la verdad, cualquiera sea el tema del que hable.
4.1.2 La contextualización del texto escrito.
El tiempo disponible para la lectura, al ser más largo que el que se dispone frente a la conversación, ayuda a tener en cuenta reglas y a revisar el producto final. Lo cual implica que se puede y se debe planificar mucho la actividad. Esta competencia debe ser enseñada sobre todo a partir de los 10 años de edad.
El escritor adulto, por ejemplo, la fase inicial de la escritura de un texto muchas veces ocupa más tiempo que la producción misma y se divide en cuatro momentos: 1) la definición del lector; 2) la recuperación del contenido; 3) la organización del contenido; 4) la definición de la estructura.
4.2 Segunda Área: De la contextualización y planificación general a las decisiones a nivel de frases.
4.2.1 Decisiones a nivel de frase en el hablar.
Se presentan dos problemas:
A) el fraccionamiento y distribución de la información: Implica seleccionar líneas y rasgos esenciales que deben evitar la ambigüedad, la oscuridad.
Se debe seguir un orden de distribución de la información que obedece a reglas semánticas y pragmáticas, lo cual implica seleccionar elementos semánticos, valorar la
8Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
pertinencia de la información, reunir la información en unidades sintéticas, establecer el orden en el cual va a ser suministrada.
Todo lo anterior debe regirse por el principio de simplicidad: la frase se construye del modo más simple posible, a menos que exista una razón para obrar de otro modo.
B) el carácter performativo del acto lingüístico: Hace referencia a la intencionalidad de la intervención oral, que manifiesta el fin por el cual se realiza el acto lingüístico.
4.2.2 Decisiones a nivel de frase al escribir
Según Kintsch & Van Dijk (1983), la estrategia fundamental de un escritor es el saber seleccionar dentro de un mundo posible uno o más argumentos y aplicarles una serie de predicados.
Se deberá tener en cuenta que lograr la coherencia semántica textual a partir de las decisiones a nivel de frase, hará que el texto sea más largo pero mucho más claro.
4.3 Tercer Área: De la frase a los constituyentes de la frase y la ejecución.4.3.1 Elección de los constituyentes de la frase y la corrección de la conversación
Se eligen: determinantes, sintagmas nominales, modificadores, pronombres.
Generalmente se opta por un nivel fundamental de información = nivel mínimo de información necesaria, que hace que no se requiera mucho esfuerzo o tiempo para comprenderla, aunque no se use la palabra más adecuada.
4.3.2 La determinación del texto escrito a nivel de palabra y la revisión
La revisión del texto exige una competencia mayor, según aumenta la edad.
El escritor inexperto no llega al nivel de coherencia global del texto.
El llegar a ser un escritor experto, exige una gran competencia porque se deberían llegar a percibir las disonancias cognitivas entre las intenciones y el resultado, la cpacidad de percibir que el producto puede ser expresado mejor.
4.4 La Ejecución
No todos los niveles descriptos anteriormente son pre-decisiones que se dan en el acto de hablar o de escribir. Algunos son anteriores, pero otros puede darse en el mismo desarrollo del acto lingüístico.
Las fases y subfases indican procesos que no se dan necesariamente en momentos sucesivos, sino que se van entrelazando en el mismo desarrollo de la conversación o de la escritura.
9Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
Algunos Textos Experimentales
1) Los negocios eran escasos a causa de la crisis del petróleo.Ninguno parecía querer algo verdaderamente señorial.De pronto, la puerta se abrió y un señor elegantemente vestido entró en la concesionaria.Juan asumió una actitud extremadamente abierta y cordial y se dirigió hacia él.
2) «Era medianoche.Solamente la pálida luz de la luna permitía a una persona ver lo que estaba frente a sus ojos.Un viejo con una larga barba caminaba lentamente en un bosque oscuro. Tenía cabellos grises.
El hombre caminaba lentamente y miraba la montaña.Vio una roca enorme y llena de aristas en la cima.Al pie de la montaña había una choza de paja con el techo en punta.El techo era verde.La pequeña choza estaba al borde de un tupido bosque.De improviso, de la nada, comenzó el temporal. Un rayo golpeó la enorme roca.El hombre miró hacia aquella roca llena de aristas.La enorme piedra rodó montaña abajo.La vio golpear la choza de paja al borde del bosque tenebroso.
La pequeña choza era la casa del viejo.Ahora, solamente los pedazos de la choza aplastada podían ser vistos entre aquellos árboles.»
3) Roxana no podía salir esa noche. Lo hubiera deseado tanto. Había sido invitada a la fiesta de su mejor amiga. Era la última vez que se hubiera encontrado con sus compañeros de escuela. Pero sus padres fueron intransigentes…
4) Un hombre cerca de la esquina del negocio de la calle… No recuerdo más… Los vi entrar… Uno estaba en el auto. Después un tiro. Un grito. Después la policía. Tardaron una eternidad en llegar. El hombre había desaparecido. Llegó. Él… Ellos no estaban más…
5) El procedimiento es hoy bastante simple. Ante todo, ordenas las cosas en diversos montones. Naturalmente, un montón puede ser suficiente, depende de cuánto tienes que hacer. Si debes ir a otro lugar por falta de medios, éste es el paso sucesivo; de otro modo estás en una situación óptima. Es importante no exagerar en las cosas. Es decir, es mejor hacer pocas cosas al mismo tiempo que muchas. En el breve espacio de tiempo esto puede no parecer importante, pero pueden surgir fácilmente complicaciones y un error puede costar caro. Al inicio, el procedimiento puede parecer complicado, pero no es más que otro aspecto de la vida. Es difícil prever que esta tarea no sea ya necesaria en un futuro próximo, pero nunca se sabe. Cuando el procedimiento ha terminado, se reordenan las cosas en distintos montones. Si éstos serán usados otra vez, todo el procedimiento recomenzará desde el principio. De todos modos, no es más que otro aspecto de la vida.
10Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
11Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005
Hombre
Descripción Acción
viejo cabello gris barba larga Caminaba por el bosque
Tranquila y lentamente Tupido
Vio algunos objetos
Vio una roca Vio una choza
Límite del bosque pequeña paja
Descripción Acción
Enorme Con muchas aristas
Cima de la montaña
Rodó montaña abajo
Choza aplastada
Sólo se veían pedazos
La casa del hombre
oscuro

Procesos Cognitivos
Experimento de Jenkins (1974)
HOJA 1
Consigna: Leer y memorizar cada una de las frases de la hoja 1. Contar basta cinco y responder la pregunta. Luego leer cada una de las frases de la hoja 2 y marcar las viejas (V) (ya leídas) y las nuevas (N) (no leídas).
1. La chica rompió el vidrio de la ventana de la entrada de la casa. ¿Qué rompió?2. El árbol del patio del frente hacía sombra al hombre que fumaba su pipa. ¿Dónde estaba el árbol? 3. La colina era empinada. ¿ Qué cosa era empinada?.4. El gato, huyendo del perro que ladraba, saltó sobre la mesa. ¿De quehuía?.5. El árbol era alto. ¿Cómo era?6. El viejo automóvil subía por la colina. ¿Qué hacía?7. El gato huyendo del perro, saltó sobre la mesa. ¿Dónde saltó?.8. La chica que vive en la casa de al lado, rompió el vidrio de la ventana de la entrada de la casa. ¿Dónde vive?9. El automóvil arrastraba un remolque. ¿Qué hacía?10.El gato asustado huía del perro que ladraba. ¿Qué hacia?11. La chica vive en la casa de al lado. ¿Quién vive?12.El árbol hacía sombra al hombre que fumaba su pipa. ¿Qué hacía? 13.El gato asustado saltó sobre la mesa. ¿Qué hizo?14.La chica que vive en la casa de al lado rompió el vidrio del ventanal. ¿Qué rompió? .15.El hombre fumaba su pipa. ¿Que hacía?16.El viejo automóvil subía por la empinada colina. ¿ Que cosa subía? 17.El ventanal estaba en la entrada de la casa. ¿Dónde estaba?18.El gran árbol estaba en el patio del frente. ¿Qué cosa estaba?19.El automóvil que arrastraba un remolque subía por la empinada colina. ¿Qué hacía?20.El gato saltó sobre la mesa. ¿Dónde saltó? .21.El gran árbol del patio del frente hacía sombra al hombre. ¿Qué hacía?.aCla. .22.El viejo automóvil que arrastraba un remolque subía por la colina. ¿Cuál automóvil?23.El perro ladraba. ¿Qué hacía?24.La ventana era grande. ¿Cómo era?
12Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
HOJA 2
1. El automóvil subía la colina.2. La chica que vive en la casa de al lado rompió el vidrio de la ventana.3. El viejo que estaba fumando su pipa subió la empinada colina.4. El árbol estaba en el patio del frente.5. El gato asustado, huyendo del perro que ladraba, saltó sobre la mesa. 6. La ventana estaba en la entrada de la casa.7. El perro ladrando, saltó sobre el viejo automóvil en el patio del frente.8. El árbol en el patio del frente hacía sombra al hombre.9. El gato huía del perro.10.El viejo automóvil tiraba un remolque.11.El gran árbol en el patio del frente hacía sombra al viejo automóvil. 12.El gran árbol hacía sombra al hombre que fumaba su pipa.13.El gato asustado huía del perro.14.El viejo automóvil, arrastrando un remolque, subía por la colina. 15.La chica que vive en la casa de al lado rompió el vidrio del ventanal de la entrada de la casa.16.El gran árbol hacía sombra al hombre.17.El gato huía del perro que ladraba.18.El automóvil era viejo."'
19.La chica rompió el vidrio del ventanal.20.El gato asustado huía del perro que ladrando, saltó sobre la mesa. 21.El gato asustado, huyendo del perro, saltó sobre la mesa.22.El viejo automóvil arrastrando un remolque subía par la empinada colina.23.La chica rompió el vidrio del ventanal en la entrada de la casa.24.El gato asustado que rompió el vidrio de la ventana de la entrada de la casa, subió al árbol.25.El árbol hacía sombra al hombre.26.El automóvil subía por la empinada colina.27.La chica rompió el vidrio de la ventana.28.El hombre que vive en la casa de al lado, rompió el vidrio del ventanal de la entrada de la casa.29.El gran árbol del patio del frente hacía sombra al hombre que fumaba su pipa.30.El gato estaba asustado.
Total V ___ Total N ___
13Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
La Atención
Atención = Fenómeno por el cual procesamos activamente una cantidad limitada de información, seleccionada del enorme cúmulo de información disponible gracias a nuetras percepciones sensoriales, nuestros recuerdos y otros procesos cognitivos.
Tiene tres objetivos: 1) monitorear nuestra interación con el entorno, manteniendo conciente si lo estamos haciendo bien o mal; 2) unir nuestro pasado y nuestro presente, para darnos una sensación de continuidad de la experiencia, que sirve de base para la identidad personal; 3) control y planificación de nuestras futuras acciones, basadas en la información que se recibe de los procesos mencionados en los dos objetivos anteriores.
Se trata de un procesamiento preconsciente: la información que está disponible para los procesos cognitivos pero que, comúnmente permanece fuera de los límites del procesamiento consciente.
Tiene relación con la preactivación: un estímulo particular activa una determinada cadena que permite procesar rápidamente otros estímulos conectados con el primero.
Hay dos tipos de procesos:
Automáticos: no implican ningún tipo de control consciente. Tienen tres características: a) están fuera de la conciencia; b) no son intencionales; c) consumen pocos recursos atencionales. Se dan en paralelo y llevan menos tiempo.
Controlados: Requieren un control consciente. Se dan en serie y llevan más tiempo.
Los procesos controlados pueden ser automatizados. Esto se da a través de la práctica. La implementación de los distintos pasos se vuelve más eficiente y se van gradualmente integrando los sucesivos pasos en un todo que conforma el proceso. La automatización tiene como efecto una curva de aceleración de los procesos.
Funciones de la Atención: Selección Vigilancia y detección de señales Búsqueda de un estímulo determinado dentro de un determinado medio.
Teorías de la Atención
A. Teoría del FILTRO: Broadbent & Cherry (1958): filtramos la información inmediatamente después de que ésta fue captada por los sentidos. Los múltiples canales sensoriales llegan a un filtro que permite sólo a uno de esos canales pasar. Se produce la percepción, por medio de la cual asignamos un significado a la sensación. Cada estímulo sensorial corresponde a una cadena neural distinta y determinada, por lo tanto, mientras el estímulo que ingresa no estimule otra cadena neural, la atención no se perderá. Para Moray (1960) hay estímulos que son tan fuertes que rompen el filtro atencional.
B. Teoría del FILTRO ATENCIONAL: Treisman (1960). Algo de los estímulos recibidos fuera del campo atencional es analizado, aún a un alto nivel, ya que si no, no podríamos reconocer qué es importante. Por lo tanto, la información no
14Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
puede ser filtrada a nivel de sensación. Para Broadbent el filtro equivale a un bloqueo, mientras que para Triesma¸ es un atenuante. Para este autor, la atención selectiva para por tres estadios: 1) el análisis preatencional en paralelo de todos los estímulos; 2) el análisis de la estructura del estímulo; 3) se focaliza la atención en el estímulo llegado y se evalúan secuencialmente los distintos mensajes, asignando los significados apropiados. Deutshc, Deutsh & Norman ubican el filtro más allá de la percepción. Estos autores y Treisman sostienen la existencia de un cuello de botella. La diferencia está en dónde lo ubican. Neisser (1967) Sintetiza a Treisman y a Deutshc, Deutsh & Norman. Según él hay dos procesos que gobiernan la atención: 1) proceso preatencional: se da en paralelo, es automático y se detiene sólo en las características físicas; 2) proceso atencional: se da en serie, es consciente, consume más tiempo y recursos atencionales. Tiene en cuenta la relación entre los fragmentos que conforman el todo. Según Johnston & Mc Cann (1992) el análisis de los datos sensoriales courre en forma permanente, pero el análisis semántico sólo se da cuando la capacidad cognitiva (memoria de trabajo) no está saturada y puede permitir el análisis.
C. Teoría de los RECURSOS ATENCIONALES: Permite explicitar cómo podemos realizar más de una tarea que requiere atención al mismo tiempo. La idea central es : la persona tiene ua cantidad fija de recursos atencionales a los que decide dedicar a una u otra tarea según ésta lo requiera. Puede tratarse de una simplificación, ya que es posible dividir más fácilmente la atención cuando las tareas tienen distintas modalidades, pero es muy difícil cuando la modalidad es la misma. Esta teoría es severamente criticada por simplista, pero puede complementar las anteriormente mencionadas.
Síndrome de Atención Dispersa: Se entiende por ADD (Síndrome de atención dispersa) al trastorno atencional causado por problemas de índole neuroquímico de la persona. Cuando se presenta acompañado de hiperactividad, se lo señala como ADHD. Se hace necesario un diagnóstico cuidadoso de estos síndromes antes de atribuir a un factor emocional el fracaso o las dificultades de aprendizaje del alumno. Para diagnosticar un ADD es necesario tener en cuenta: el aspecto genético, la historia del desarrollo del individuo, la historia y el funcionamiento familiar, la historia social, observaciones con listas de control realizadas por padres, docentes y otros adultos significativos, el comportamiento global, exámenes neurológicos varios, evaluación de la personalidad realizada por un profesional, los resultados de tests de inteligencia, los tests de desempeño y rendimiento, los resultados de los tests que detectan discapacidades mentales y las entrevistas de psicodiagnóstico. Se debe tener en cuenta que muchas veces los alumnos que presentan fracaso escolar presentan síntomas que pueden hacer pensar en un ADD o en un ADHD, de ahí la necesidad de realizar un estudio serio de la persona que lleve al diagnóstico correcto. También es posible que la persona tenga los dos problemas combinados: ADD o ADHD y fracaso escolar.
15Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
La Representación Semántica del Conocimiento
Representación = esquema. El primero en usar el término fue Bartlett (1932). Definición: organización activa de las experiencias vividas que nosotros utilizamos cada vez que debemos producir una respuesta orgánica a una situación.
Para Ausubel (1963, 1968, 1978): habla de organizadores anticipados: conocimientos que pueden funcionar como puentre entre el nuevo conocimiento y el anteriormente adquirido.
Collins & Quillian (1969): toman como punto de partida de su modelo la memoria semántica, constituida por nudos - tipo (significado de las palabras) y las relaciones (directas e indirectas).
La representación es la estructura abstracta que resume cuanto un individuo ha aprendido sobre una realidad del mundo a partir de un cierto número de experiencias.
La representación se activa con toda la información que contiene, y esto es condición de comprensibilidad. Esto implica que un texto no tiene por qué indicar todos los nudos o conexiones del esquema. A su vez un esquema puede ser asumido por esquemas más amplios. Esto varía según el grado de abstracción.
Para Tulving (1972) existe un doble archivo de conocimientos: Episódicos: experiencias personales espacial y temporalmente definidas. Semánticos: son más abstractos. No son fruto de la experiencia. Se pueden
cumplir sobre ellos operaciones lógicas e inferenciales.
Para Pavio (1971, 1975, 1986, 1987) existe también un archivo para las imágenes.
También podemos clasificar los conocimientos en declarativos: se refieren a ALGO (saber que…) y procedimentales: refieren a ACCIONES, al modo de hacer algo, procedimientos (saber cómo…). Responden al esquema Sí…entonces.
Modelos de representación:
A. Modelo de redes jerárquicas (Collins & Quillian, 1969): un concepto puede ser representado por nudos y relaciones estructurales en modo jerárquico. Prácticamente ha sido abandonado hoy.
B. Modelo proposicional (Norman & Rumelhart, 1989): tuvo gran influencia la lógica simbólica, para demostrar que el modelo conceptual era insuficiente. La lógica simbólica ha provisto a la construcción de una representación de cinco elementos: constantes y variables, predicados y proposiciones, funciones, cuantificadores, conectores lógicos. Punto d epartida mínimo: la proposición: compuesto por el término relacional más los verbos, los modificadores y los conectores. En un texto las proposiciones están conectadas jerárquicamente, una buena representación debe respetar y reflejar esta jerarquía.
C. Active Semantic Network (Norman & Rumelhart): Se assume de Collins & Quillian que los nudos inferiores tienen las características de los superiores, lo
16Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
cual implica que para conocer las propiedades de un nudo se debe mirar a las características que le son específicas y aquellas que hereda.
D. El modelo KL – One (Knowledge Language One) (Brachman, 1979): no tiene soporte empírico. Señala claramente las relaciones y toma siempre los conceptos en modo intencional: describen las estructuras semánticas. Presentan dos clases de conceptos: amplio: indica una clase de objetos; restringido: indica un individuo de una clase.
E. El modelo del marco (Minsky): Es un esquema visual. Cada marco exige un sistema de marcos que se van activando según el desplazamiento del observador.
F. Los guiones (scripts) (Schank & Abelson, 1977): Son paquetes de información determinados según ámbitos o situaciones convencionales. Incluyen personajes, objetos y acciones. Son similares a los marcos de Minsky, pero desarrollados para historias y situaciones y no para escenas visuales. Pueden contener información social, instrumental, situacional. Tienen distintos niveles de abstracción y mediatizan los procesos de comprensión de historias, ayudan a entender más de lo explicitado en el texto.
G. Los MOPs (Memory Organization Packets): son sets (conjuntos) de escenas dirigidas a alcanzar un determinado fin. Poseen siempre una escena principal que es la esencia de los eventos que el MOP organiza. Son de tres tipos: físicos: estructuran información que tienen que ver con aspectos y acciones materiales y físicas; sociales: situaciones de interacción entre personas; personales: escenas individuales más escenas físicas o sociales. Son una secuencia abstracta de eventos. Más abstracción implica más posibilidades de abarcar eventos distintos. El script (guión) se construye a partir del MOP en la medida en que se necesita. Dentro de ellos existen también los temas: temas de roles: escritor, mozo, presidente, etc.; interpersonales: relaciones sociales y afectivas. Proporcionan una predicción y una comprensión de los propósitos y la conducta; vitales: posición general u objetivo que una persona desea alcanzar en su vida.
Funciones de los esquemas en la comprensión:
En la comprensión de narraciones: el proceso constructivo es función de la interacción de tres factores: el texto, el contexto y los esquemas cognitivos.
Cumplen un papel decisivo en la 1) integración y elaboración del texto: se reúnen varias cláusulas en una unidad de significado superior; 2) Inferencias y predicciones: Permite entender mucho más de lo que está escrito, rellenando valores ausentes; 3) Control y selección de la información: establecen metas e imponen énfasis selectivos en la información del texto y las inferencias, sobre todo en textos muy complejos y largos. Determinan qué actividad es relevante y cuál es marginal.
17Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
El concepto de sí mismo o autoconcepto.
El concepto de sí mismo o autoconcepto es, para la mayoría de los psicólogos, el concepto central de la psicología ya que da la única perspectiva desde la cual puede ser entendido el comportamiento humano.
Seymour Epstein1, presenta una síntesis histórica del desarrollo de este concepto.
Uno de los primeros autores que se preocupa por definir este concepto es C. H. Cooley, quien definió el sí mismo como todo aquello que se designa con los pronombres de primera persona singular: yo, mí, mío, mi, yo mismo. El autor introdujo también el concepto de yo como espejo que hace referencia a un individuo que se percibe a sí mismo en el modo en el cual los otros lo perciben.
William James identificó, en 1910, dos aproximaciones al concepto de sí: una en la cual el concepto de sí mismo es visto como sujeto cognoscente o tiene una función ejecutiva, y otra en la cual es comprendido como objeto de conocimiento. El autor deja a la filosofía la primera aproximación y toma como concepto psicológico la segunda. El yo como objeto de conocimiento es todo aquello que el individuo identifica como perteneciente a sí y esto incluye un yo material (el cuerpo del individuo, su familia y sus posesiones), un yo social (los puntos de vista que los otros tienen del individuo) y un yo espiritual (los deseos y emociones del individuo). A pesar de esta diferenciación, James ve al yo como una unidad íntimamente ligada a las emociones y expresada por la autoestima, la cual puede aumentar o disminuir por variaciones en cualquiera de los tres aspectos del yo.
George Mead (1934) retomó el concepto de sí de Cooley y afirmó que el autoconcepto crece en la interacción social como resultado de la preocupación del individuo por cómo las otras personas reaccionan ante él. Para poder anticipar las reacciones de los demás y comportarse así adecuadamente, el individuo aprende a ver el mundo como lo ven los otros, dándose una regulación interna que guía y estabiliza el comportamiento. Para Mead hay tantos “yo” como roles desempeña el individuo.
Sullivan (1953) retoma las ideas de Mead y de Cooley, pero limita el campo de influencia social sobre el individuo, a las personas que el mismo considera como significativas entre todas las que interactúan con él. Para el autor el yo es una organización de experiencias educativas, surgida por la necesidad de evitar o minimizar incidentes ansiógenos. La función más importante del sistema del yo es, entonces, evitar los afectos no placenteros.
Lecky (1945) identificó el autoconcepto como núcleo de la personalidad. Este juega un papel fundamental en la determinación de qué conceptos debes ser aceptados y asimilados en la organización de la personalidad.
Suygg & Cumbs (1949) definieron el sí mismo como aquellas partes del ámbito fenoménico a las cuales el individuo ha diferenciado como características estables y definidas de sí mismo.
1 Epstein, S. "The self-concept revisited or a theory of a theory." American Psychologists 28(1973): 404-416
18Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
En 1951, Carl Rogers definió el sí mismo como un organizado pero fluido patrón de percepción de características y relaciones del “yo” y del “mí”, unido a los valores asociados a esos conceptos. Para el autor existe en el hombre una necesidad básica de mantener y desarrollar el autoconcepto y, por lo tanto, todo aquello que amenace produce ansiedad.
Allport (1955) prefiere el término proprium al de autoconcepto. El proprium son aquellos aspectos del individuo que éste considera de gran importancia y que contribuyen al sentimiento de unidad interior. El proprium tiene ocho atributos: a) conciencia del yo corporal, b) sentido de continuidad en el tiempo, c) desarrollo del yo o necesidad de autoestima, d) extensión del yo o identificación del yo más allá de los límites del cuerpo, e) proceso racional o síntesis entre las necesidades internas y la realidad externa, f) autoimagen, g) sí mismo como sujeto cognoscente, h) motivación para expandir la conciencia y afrontar desafíos.
Susan Harter ha dedicado su investigación al estudio del concepto de sí mismo y la autoestima y la posible identificación de los elementos que los componen. Una de las cosas que aclara la autora2 es si se debe considerar el concepto de sí mismo como un constructo global o multidimensional. A este hecho se agrega el deber tener en cuenta el desarrollo de la estructura y el contenido del concepto de sí.
Según la investigadora, los dos tipos fundamentales de autoconcepto que pueden ser encontrados en la literatura psicológica son: el modelo unidimensional y el modelo multidimensional.
Hasta fines de los años ’60 los modelos principales eran de tipo unidimensional, como los de Coopersmith y Pier Harris. En estos modelos ese asume que el concepto de sí es un constructo unitario que puede ser medido por las respuestas dadas a distintos ítems que refieren a diversos ámbitos en la vida de la persona (sentido de sí mismo en referencia a la escuela, la familia, los amigos, etc.). El concepto global de sí no es otra cosa que la sumatoria de todas estas valoraciones diferentes3. Este tipo de concepción presenta un problema: esconde datos importantes sobre cómo la persona varía la percepción de sí mismo según el ámbito de la vida en el que actúe.
Como respuesta a estas concepciones, continúa S. Harter, otros autores han propuesto una teoría multidimensional del concepto de sí. En esta teoría se identifican diversos ámbitos de autovaloración que son medidos separadamente. El concepto de sí es concebido como la integración de todos estos datos, pero no como una simple sumatoria de elementos. Es el caso de Mullemre, Laird, Harsh y la misma Susan Harter.
Otra aproximación alternativa al concepto de sí ha sido desarrollado por Rosenberg. Afirma el autor que no es necesario moverse solamente entre las dos polaridades unidimensionalidad – multidimensionalidad, sino que la persona posee un sentido general de la autoestima que se agrega a la percepción de sí misma en los distintos ámbitos de la vida. Susan Harter aclara esta posición, diciendo que no es igual a la de
2 Harter, S. "Issues in the assessment of the self-concept of children and adolescents". In La Greca, A. M. Through the eyes of the child. Obtaining self-reports from children and adolescents, pp. 292-325. Boston, MA: Allyn and Bacon, 1990.3 HARTER, 1990
19Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
Coopersmith porque no se trata de una simple suma de partes, sino de una jerarquización y combinación de elementos hecha por el individuo en modo inconsciente.(Harter 1985).
Una cuarta aproximación al concepto de sí es el que presenta la misma autora integrando ambos modelos, el unidimensional y el multidimensional, tanto a nivel de constructo teórico como a nivel de medición. Ella sostiene la importancia de la medición global del concepto de sí unida a la medición de los ámbitos específicos de la vida personal4. De este modo, según la investigadora, «separando conceptual y empíricamente el juicio sobre la competencia o sobre la adecuación en los distintos ámbitos de la vida del juicio global sobre el propio valor como persona, podemos determinar la relación entre las competencias específicas y el concepto global de autoestima5».
Cuando la persona llega a la adolescencia se da un giro en el concepto de self: se pasa de las descripciones concretas del propio comportamiento y la visión de sí mismo a la elaboración de “autorretratos” más abstractos, que describen al psicología del adolescente. Estas descripciones incluyen, por lo general, varios rasgos personales e interpersonales, como por ejemplo: amigable, tolerante, popular, responsable, etc.; así como también emociones, deseos, motivos, actitudes, creencias: avergonzado, deprimido, alegre, confiado, etc.6.
Las auto – descripciones representan abstracciones del yo, acorde con la emergencia del período operatorio formal de la teoría piagetiana, si bien el individuo no puede apreciar e individuar completamente los componentes con los que construye su abstracción.
Esta habilidad para describir el self de manera más abstracta, da como resultado estructuras cognitivas de mayor complejidad, más avanzadas, pero también por eso, más susceptibles de distorsiones y, por lo tanto, más difíciles de verificar y –frecuentemente – menos realistas. De aquí que el adolescente esté siempre en riesgo de desarrollar imágenes de sí inapropiadas.
Es posible identificar algunos factores que posibilitan al adolescente una descripción más realista de sí: la comparación con los demás, los standards normativos sociales, la sensibilidad y apertura frente a las opiniones ajenas, etc. ya que la construcción del self es esencialmente social, lo cual implica que representa, en gran medida, la incorporación de opiniones que personas significativas manifiestan al adolescente.
Damon & Hart sostienen que el proceso de construcción del autoconcepto del adolescente pasa por dos fases: una en la cual depende sobre todo de la comparación con los demás, las similitudes con los modelos sociales, los comportamientos que aumentan la interacción y la aceptación social. Esta etapa abarca la adolescencia temprana y la adolescencia media. La segunda etapa abarca la adolescencia tardía en ella se definen los atributos del yo a partir de las creencias y valores personales internalizados. El hecho de no llegar a esta segunda etapa, pone al adolescente en riesgo de no desarrollar un concepto estable de sí.7
4 HARTER, 19905 HARTER, 1990. p. 2966 HARTER, S., 19907 HARTER, S., 1990
20Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
Las variaciones en las descripciones que de sí mismo hace el adolescente, muestran una diferenciación creciente del concepto de sí y la necesidad de tener en cuenta distintas dimensiones o dominios para realizar la auto-descripción y la autoevaluación. La socialización también hace que el adolescente asuma distintos self en distintos roles, lo cual hace necesaria la unificación de todos estos diversos conceptos de sí en uno solo.
Según Fischer8, en el pensamiento operatorio formal, se dan distintos niveles de desarrollo. En el primer nivel, las adaptaciones simples permiten al adolescente construir abstracciones sobre sí, pero no puede compararlas entre sí. Esto hace que el adolescente no se dé cuenta de las contradicciones que pueden existir entre los distintos dominios del self que reconoce.
En la adolescencia media surgen las habilidades cognitivas que permitirán realizar estas comparaciones antes mencionadas. La persona puede entonces relacionar un atributo con otro y detectar las contradicciones que existan entre ellos o entre éstos y su mundo interno de valores y creencias. Las contradicciones detectadas se vuelven evidentes y causan angustia en el adolescente.
Según Fischer, en la adolescencia tardía emergen los sistemas abstractos que posibilitarán al adolescente integrar las distintas percepciones de sí en una abstracción del concepto de sí de nivel superior9. Si no se llegara a la construcción de esta abstracción de alto nivel del concepto de sí, se podrían presentar patologías que hacen referencia a la presencia de un yo fragmentado.
Todas estas abstracciones del concepto de sí, pueden también causar tensiones entre el yo real y el yo ideal del adolescente. Sin embargo los adolescentes, según Harter 10, son plenamente conscientes de su verdadero y su falso yo, sólo que éste último lo utilizan en determinadas situaciones (citas con personas de otro sexo, frente a los compañeros/as de escuela, los/as adultos/as, etc.) para impresionar a los demás, o probar nuevos comportamientos o porque sienten que los demás no comprenden su verdadero self.
Como ya dijimos, para elaborar el concepto de sí, la persona tiene en cuenta distintos dominios o dimensiones. Éstos cambian de edad en edad, pero, para poder hacer un análisis de las diferentes dimensiones, podemos servirnos del concepto de autovalía global11 , Harter define así el mencionado concepto: “es el valor general y omniabarcador que la persona se da a sí misma como persona, en contraste con la evaluación de dominios específicos de su personalidad, como las competencias o la propia adecuación a la realidad12.
A lo largo de la vida, un creciente número de dominios son tenidos en cuenta por la persona para desarrollar su autovalía. Dichos dominios son diferenciados y, a su vez, articulados para dar lugar a una imagen unitaria del self.
En la adolescencia temprana y en la adolescencia media, los dominios que intervienen en la construcción de la autovalía son:
8 HARTER, S., 19909 Por ejemplo: ser alegre en algunos momentos y depresivo en otros alternativamente, se combinan en la abstracción “ser ciclotímico”10 HARTER, S., 199011 HARTER, S. 198912 HARTER, S., 1989
21Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
Competencia académica. Competencia en el trabajo. Competencia atlética. Apariencia física. Aceptación de los pares Amistad profunda. Relaciones amorosas. Conducta/moralidad.
A estos dominios, en la adolescencia tardía y primera juventud se agregan los siguientes:
Habilidad intelectual. Creatividad. Relación con los padres. Moralidad.
Sentido del humor.
Así como los distintos dominios influyen en la formación del self y la autovalía, también la autovalía influye en otros sistemas psíquicos de importancia. Para Harter13, la autovalía actúa como mediadora del estado afectivo general de la persona y también como mediadora de sus estados motivacionales: un juicio sobre sí mismo puede suscitar una reacción afectiva y ésta, a su vez, influir sobre la motivación a la acción de la persona. Si, por ejemplo, tomáramos el estado afectivo representado por el continuo alegría – depresión, encontraríamos que el individuo que se ama a sí mismo se sentirá o tenderá a la alegría, mientras que el individuo con baja autovalía tenderá a la depresión o se sentirá deprimido. Si aplicamos esto al campo motivacional, encontramos que una persona alegre tiene mucha más capacidad de dirigir todas sus energías a la consecución de un fin determinado y, por lo tanto, estar más motivada que una persona deprimida. Esta cadena de efectos, nos revela que la autovalía tiene un rol funcional fundamental sobre el psiquismo humano, dado su papel e influencia en los componentes afectivos y motivacional de la personalidad14.
La teoría de Susan Harter permite comprender mejor y dar más amplitud a la teoría de Spevak y Karinch15. Las personas que tienen baja autovalía presentan en su personalidad, en general, componentes narcisistas, egocentrismo, fragilidad, victimismo, desilusión, cinismo en las opiniones, deshonestidad, indiferencia, desapego, desesperanza. Esos rasgos de personalidad no son sólo una manera de afrontar la realidad, sino también una manera de interpretarla. Para ellos, toda situación nueva es vivida como una gravísima dificultad. Esto hace que también, a través de su autovalía baja, perciban la realidad de
13 HARTER, S., 198914 Una investigación de Susan Harter revela que una gran mayoría de los niños y adolescentes con baja autovalía, también presentan síntomas de depresión. Cómo el self sólo surge a la edad de 8 años aproximadamente, el lazo existente entre depresión y baja autovalía también surge a esa edad. La autora también distingue un grupo (aunque formado por un número reducido de personas) que tiene síntomas de depresión pero no tiene baja autovalía. Ambos grupos de personas pueden entenderse aplicando los conceptos freudianos de melancolía y duelo. En la melancolía se sufre de depresión acompañada de baja autovalía. En el duelo la depresión es debida a la pérdida de personas significativas, pero no es acompañada por actitudes o juicios valorativos de sí mismo.15 SPEVAK & KARINCH, 2000
22Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

EmocionesConfusas y/o
distorsionadas
REALIDAD
Procesos Cognitivos
manera distorsionada. Los siguientes esquemas pueden mostrar más claramente la afirmación anterior.
Figura 616
Autovalía: sus efectos sobre la realidadA.- Autovalía alta
B.- Autoestima Baja
En el esquema A, la autovalía alta es representada como un lente perfecto a través del cual se ve que la realidad suscita emociones que el individuo es capaz de interpretar y manejar correctamente. Esto le permite ver claramente cuáles son las circunstancias que lo rodean y actuar en consecuencia.
En el esquema B, la baja autovalía funciona como un lente distorsionado que no brinda una imagen auténtica de la realidad y produce entonces emociones confusas y la persona no puede tomar contacto correctamente con ellas y con sus valores. Sus respuestas se vuelven entonces vagas y, por lo general, impulsivas, inadecuadas y contraproducentes.
Tener un buen nivel de autovalía es entonces necesario para evitar interpretaciones inapropiadas de la realidad y para proveer al self de las herramientas necesarias para que pueda llevar a cabo acciones productivas y positivas.
16 SPEVAK & KARINCH, 2000. p. 77
23Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005
EmocionesApropiadas REALIDAD

Procesos Cognitivos
La Teoría de la Autovalía de Martin V. Covington
La teoría de la autovalía de Martin V. Covington17 no es otra cosa que una derivación de la teoría de la motivación al rendimiento de John Atkinson junto con algunos elementos tomados de la teoría de B. Weiner - con el cual tendrá después algunas diferencias- más una aplicación directa - casi exclusiva - al campo escolar. En este punto serán presentados los elementos principales de la teoría agregando los elementos del concepto de sí y la situación escolar relevada por el autor que lo ha impulsado a pensar en un modo diverso el problema de la motivación del aprendizaje.
La teoría de John W. Atkinson:la motivación al rendimiento (“achievement motivation”)
La teoría de John W. Atkinson sobre la motivación al rendimiento (1957, 1964) afirma que todos los individuos se caracterizan por dos fuerzas adquiridas: la motivación al rendimiento y la motivación a evitar el fracaso18. Estas dos fuerzas opuestas entre sí determinan una disposición estable de la personalidad. Desde el punto de vista psicológico, la fuerza de aproximación puede ser definida como una esperanza de alcanzar el éxito, o,
17 En el año 1994, para comprobar la validez de la teoría del autor que se presentará en este apartado, creé un test al que titulé: CAM (Cuestionario de Autoestima y Motivación) y que presento en el Anexo 3 del presente trabajo. El mismo fue aplicado en Italia en el mismo año de su creación a 100 alumnos de una escuela de Roma y, entre fines de 1994 y principios del año académico 1995, en Buenos Aires a 597 alumnos de dos escuelas secundarias del barrio de Almagro. Fue un largo trabajo de análisis y comparación con otros tests que se aplicaron como pruebas de control. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:Aplicando la rotación Varimax en el análisis factorial, se obtuvieron cuatro factores:a.- Factor de las estrategias para evitar el fracaso y de los rasgos negativos del estudiante : El análisis factorial agrupó aquí casi todas las variables por las cuales se buscaba individualizar los rasgos y las estrategias de las personas que evitaban el fracaso y, junto a estas variables, aquellas que, dentro de la autoestima académica, hacían referencia a dificultades o situaciones negativas del aprendizaje, como por ejemplo, recibir un juicio negativo por parte de los profesores sobre las propias posibilidades de mejorar el rendimiento, olvidar fácilmente las cosas aprendidas, miedo a ser rechazado por los compañeros cuando se recibían notas altas, etc.b.- Factor de autoestima global: Aquí fueron agrupadas las variables que se refieren a la autoestima de la persona en un nivel general, sea desde el punto de vista del propio juicio sobre sí mismo, como de los juicios realizados por las otras personas. También se presentaron dentro de este factor las variables que hacen referencia a la relación con la familia, los amigos y la comunidad escolar.c.- Factor de las estrategias orientadas al éxito y de los rasgos positivos del estudiante: Las variables de este factor hacen referencia sobre todo a un juicio positivo sobre las propias capacidades, propio de las personas orientadas al éxito, pero sobre todo se trata de juicios realizados a partir de las notas o los resultados académicos. Se incluyen las variables que hacen referencia al esfuerzo como un elemento que permite alcanzar buenos resultados.d.- Factor “Cuatro”: Éste es el factor menos homogéneo obtenido, por eso la dificultad de darle un nombre preciso. Incluye variables de las estrategias para evitar el fracaso, rasgos de las personas orientadas al éxito y de la autovalía académica. Puede ayudar a comprender este factor el análisis de las tres variables que tienen más peso dentro del mismo. La que tienen el peso más alto es la de el deseo de ser un mejor estudiante, que puede estar relacionada con la que se refiere al deseo de comprender mejor y la invitación a esforzarse más como un elemento de motivación. Creo que el elemento esfuerzo podría ayudar, profundizando el análisis, a encontrar coherencia dentro del factor.18 Covington, M. V. Making the grade. A self-worth perspective on motivation and school reform. New York: Cambridge University Press, 1992
24Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
como lo dice el mismo Atkinson: “una capacidad de sentirse orgullosos por el logro alcanzado en una dada actividad” (Atkinson, 1973, p. 568). La motivación para evitar el fracaso, por el contrario, puede ser definida como “una capacidad de experimentar un sentimiento de vergüenza y de incomodidad cuando el resultado de la prestación es negativo” (Atkinson, 1973, p. 575). Según Atkinson, esta situación emotiva lleva a no emprender actividades en las cuales sea importante el logro19.
Hay dos características centrales en la teoría de Atkinson que deben ser subrayadas. La primera es la fuerza que impulsa hacia el éxito y una anticipación de tipo emocional. Por consiguiente se podrían clasificar las personas en dos grupos: aquellas que tienen una gran necesidad de alcanzar el éxito que anticipan una sensación de orgullo y las personas que evitan el fracaso y anticipan un sentimiento de vergüenza por el fracaso.
La segunda característica es la necesidad de un buen resultado como modo de competir contra un standard de excelencia, llamado también “el impulso a ser mejor que el rival”20.
Todas las situaciones que implican un resultado, esconden una promesa de éxito y una amenaza de fracaso. Esto quiere decir que en toda circunstancia existe un conflicto del tipo aproximación - alejamiento que puede ser más fuerte sobre una polaridad que sobre la otra- Para las personas que tienen un fuerte sentido del optimismo y que llegan a dejar de lado todos los pensamientos de posibilidad de fracaso, el conflicto es mínimo, pero para aquellas que experimentan una anticipación del fracaso, el único modo de evitar la tensión del conflicto es fugarse de la situación de peligro.
Esta visión teórica puede ser descripta mediante la fórmula:
B = M x P x I
en la cual B indica el comportamiento observable, M indica la motivación como combinación de las dos tendencias de aproximación - alejamiento, P representa la probabilidad de alcanzar un objetivo e I representa la atracción (incentive value) del objetivo a alcanzar. Probabilidad y atracción intervienen en el proceso motivacional humano porque los motivos para evitar el fracaso o buscar el suceso son siempre potenciales y vienen activados sólo por determinadas situaciones y los dos factores mencionados anteriormente son los que permiten dicha activación (arousal). Por ejemplo, frente a una situación en la cual se prevé una escasa posibilidad de alcanzar el éxito, un individuo con una fuerte tendencia a anticipar la vergüenza por el fracaso, el juego de los dos factores (P e I) dará origen a un mecanismo de alejamiento de la situación21. Por otra parte, un crecimiento de la improbabilidad de alcanzar la meta propuesta, tendrá como resultado una disminución del esfuerzo del individuo por realizar la tarea propuesta, aún cuando el objetivo puede volverse más interesante precisamente por su elusividad22. Son interesantes las observaciones hechas por Covington a esta parte de la teoría de Atkinson:
«(...) la inactividad no significa necesariamente que el individuo no esté motivado. La fuerza motivacional, de hecho, puede permanecer intacta, pero, simplemente, no
19 COVINGTON, 199220 COVINGTON, 199221 COVINGTON, 199222 COVINGTON, 1992
25Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
existe la posibilidad de satisfacerla. Y, finalmente, no interesa cuánto sea posible alcanzar el objetivo. Si no presenta ningún atractivo, será ignorado23».
El reconocimiento de estas dinámicas de probabilidad (expectativas) y atracción (valor), define la teoría de Atkinson como una teoría de la expectativa x valor (expectancy x value theory). La formula correspondiente según Covington24 sería:
P x I
¿Cómo funciona esta ecuación en situación de éxito25?. Para decirlo simplemente la dinámica será: más grande se vuelve la posibilidad subjetiva de suceso, más se activa la fuerza de aproximación.
Pero no se debe creer que ésta sea una realidad tan simple. Puede crecer la posibilidad de suceso y, al mismo tiempo, puede verificarse una ausencia de comportamiento de acercamiento, simplemente porque la persona no es motivada por objetivos de fácil alcance. Atkinson, de hecho, afirma que el interés por un determinado objetivo, aumenta si la probabilidad de éxito disminuye y, al mismo tiempo, se experimenta un sentido de orgullo mayor cuando se imagina el alcanzar un objetivo difícil26. Se puede decir que, si de una parte, la tarea a realizar se percibe como difícil, las recompensas por conseguir el objetivo que se imagina de obtener se vuelven más atrayentes, y, al mismo tiempo, las probabilidades de éxito disminuyen. Por esta consideración se puede prever que, para los individuos orientados al éxito, el nivel de dificultad de la tarea se encuentra en un nivel intermedio: suficientemente difícil como para encontrar satisfacción al realizarlo, pero no tan difícil como para hacer improbable el éxito27 (Weiner, 1992).
En las situaciones de fracaso28, como existe un contexto de miedo, el atractivo del trabajo a realizar viene definido en términos negativos: cuán perjudicial sería el fracaso si sucediera verdaderamente. Desde esta perspectiva evidentemente serán siempre preferidos los trabajos fáciles por la baja probabilidad de fracaso. Por otra parte, las tareas muy difíciles ejercitan una cierta atracción para las personas que evitan el fracaso, porque no pueden sentirse mal si fallan en una tarea cuya dificultad excede mucho las capacidades del individuo. De aquí podemos deducir que el cuánto sea perjudicial el fracaso depende directamente de la probabilidad de éxito ( Weiner, 1992).
En el comportamiento motivacional de la persona, podemos identificar también cambios típicos y atípicos. Cambios típicos son aquellos en los cuales el individuo, después de haber alcanzado el éxito, aumenta también sus aspiraciones; mientras que cambios atípicos son aquellos en los cuales la persona disminuye sus aspiraciones después de haber alcanzado el éxito y las aumenta después del fracaso. Este extraño comportamiento, según Atkinson, corresponde al comportamiento de los individuos que evitan el fracaso. Si se amplían los razonamiento precedentes que sirven de fundamento a esta teoría, se puede explicar este cambio atípico en el siguiente modo: las personas que tratan de evitar el fracaso, en cada fracaso ven una amenaza; aún si, en tdo caso, el fracaso en una tarea difícil
23 COVINGTON, 1992. p. 3324 COVINGTON, 199225La ecuación correspondiente a esta situación de éxito será Ps x Is26 COVINGTON, 199227 COVINGTON, 1992. p. 3428La ecuación correspondiente a esta situación de éxito será Pf x If
26Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
será percibido como menos amenazador y, por lo tanto, se refiere este tipo de fracaso a un fracaso en una tarea fácil o de media dificultad. Por esto los individuos que evitan el fracaso eligen tareas difíciles después de una situación de fracaso.
Pero sucede a veces que personas failure avoiding29 logren alcanzar el éxito en una tarea difícil. Esta situación, en la lógica de Atkinson se interpreta como que estas personas perciben el trabajo a realizar con menos difícil de lo que pensaban y, por este motivo, la tarea se aproxima más al nivel intermedio de dificultad que debe ser evitado. Con mucha probabilidad, si ellos piensan así, la próxima vez elegirán un trabajo más fácil30.
Otro elemento importante de la teoría de Atkinson de la motivación al éxito viene dado por la relación y unión entre los diversos elementos que determinan la fuerza motivacional (aproximación-alejamiento): otras fuerzas motivacionales adquiridas por el individuo y la influencia que un conjunto de elementos tiene sobre el rendimiento. La necesidad de alcanzar el éxito es solamente una de las fuentes de energía motivacional. Debemos también agregar la necesidad de pertenencia o necesidad de aprobación social. Aún cuando es verdad que el total de la fuerza motivacional que proviene del conjunto de todos los elementos es importante, no es verdad que más activación sea necesariamente mejor. Ha sido probado que después de haber estimulado las fuerzas de la necesidad de alcanzar el éxito y de la necesidad de pertenencia social, los estudiantes success oriented31
no rendía mejor que los estudiantes FA (Atkinson & Reitman, 1958). En ciertos casos, estudiantes FA han demostrado una prestación mejor que la de los estudiantes SO (Smith, 1963). Esos datos permiten afirmar que para cada individuo existe un nivel óptimo de motivación y que una “sobremotivación” (overmotivation) conduce a una disminución del nivel de prestación de la persona32.
Mientras Atkinson continúa desarrollando su teoría junto a McClelland, otros investigadores han dado un viraje a su teoría, agregando la perspectiva de la orientación hacia el futuro. Por ejemplo, J. R. Nuttin y Willy han sostenido que la percepción del propio futuro y especialmente la noción subjetiva del tiempo determinan y definen el espacio motivacional fundamental en el cual la persona actúa33. Esta teoría había sido ya anticipada por Kurt Lewin en 1948, cuando estableció que «el determinar los objetivos está estrechamente relacionado con la perspectiva temporal. El objetivo de un individuo incluye las expectativas de futuro, sus deseos, sus sueños»34. Vale decir que las personas traducen deseos y sueños en sus objetivos que, ciertamente, no pueden ser alcanzados todos al mismo tiempo y en breve término.
Según el tipo de objetivo fijado, el tiempo necesario para alcanzarlo puede ser breve o largo. De esta realidad emerge la posibilidad de hablar de una jerarquía temporal de los objetivos35. Más allá de esta jerarquización temporal, se puede hablar también de una clasificación de los objetivos según la dificultad de la tarea a realizar para alcanzarlos (task hierarchy). La tarea puede ser clasificada teniendo presente la extensión, el número de pasos incluidos en ella (densidad), la complejidad de su estructura interna y su nivel de realismo.
29De aquí en más FA30 COVINGTON, 199231De aquí en más SO32 COVINGTON, 199233 COVINGTON, 199234 COVINGTON, 1992. p. 3735 COVINGTON, 1992
27Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
Según Lens, los individuos SO aspiran a tareas más complicadas y a objetivos por alcanzar en un plazo largo de tiempo, contrariamente a lo que sucede con las personas FA, y son capaces de subdividir una tarea compleja en pasos más breves y simples. Según esta reinterpretación de la teoría, la motivación al éxito será más fuerte en la medida en la cual se den pequeños pasos a alcanzar en un breve lapso de tiempo. Si esto es verdad se puede también afirmar lo contrario: cuando el tiempo para alcanzar un objetivo se alarga, la motivación disminuye36.
Esta extensión de la teoría de Atkinson ha tenido importantes implicancias en la praxis educativa. Sugiere, primero, que es importante enseñar a los alumnos la capacidad de planificar, o sea, a dividir sus tareas en pequeños pasos, fácilmente realizables en un breve lapso de tiempo. En este modo se logra también desarrollar la capacidad de percibirse a sí mismo como dueños del propio actuar, elemento que se vuelve central porque los éxitos obtenidos son verdaderamente significativos para la persona.
Muchos autores han explicado la realidad del éxito en la escuela teniendo como referencia los conceptos de la teoría de Atkinson o ampliando los conceptos de dicha teoría, como Paul Pintrich y sus colegas (1988, 1989, 1983, 1990), James Connell (1985), Ellen Skinner y sus colegas. Esta última, por ejemplo, afirma:
«cuando los adolescentes creen poder ejercer un control sobre el éxito escolar, el rendimiento en las tareas de tipo cognitivo es mejor. Y, cuando los adolescentes alcanzan el éxito en la escuela, tienen más probabilidad de percibir el rendimiento escolar como un resultado controlable. (...) Los adolescentes que van mal en la escuela percibirán que no pueden controlar ni el éxito ni el fracaso y estas creencias generan un rendimiento que no hará otra cosa más que confirmar sus creencias» (Skinner, Wellborn, & Connell, 1990).
Según McClelland, el modo en el cual el individuo resuelve este conflicto de aproximación-alejamiento, depende mucho de las experiencias de la infancia. De esta afirmación de McClelland sobre el tema del rol de las expectativas de los padres y sus conductas se pueden extraer otras consecuencias. Ha sido comprobado que los padres de los adolescentes SO esperan de sus hijos que alcancen resultados muy elevados. Por consiguiente animan a sus hijos desde pequeños a buscar nuevos horizontes, nuevas cosas, y ejercitan una más grande independencia con respecto a los padres de chicos que no tienen una gran necesidad de salir bien en la escuela. Al mismo tiempo, estos padres proveen a sus hijos un gran número de estímulos educativos que tienden a hacerles adquirir estrategias necesarias para ejercitar la independencia37. Siguiendo esta línea de investigación, Virginia Crandall y sus colegas (1960, 1965) han sugerido que el sistema de castigo y recompensa utilizado por los padres tienen una marcada influencia en el desarrollo de la actitud hacia el éxito o el fracaso. Por ejemplo los padres de los adolescentes SO tienden a recompensar los éxitos muy buenos, pero ignoran los resultados bajos o malos38.
Recientemente se ha individuado una reacción devastadora de los padres frente al fracaso de los hijos. Es la llamada incongruencia o inconsistencia (inconsistency). Es la tendencia a castigar algunas veces el fracaso, mientras otras veces se permanece indiferente o se recompensa el resultado pobre39. Este factor ha sido identificado como una
36 COVINGTON, 199237 COVINGTON, 199238 COVINGTON, 1992. p. 4739 KOHLMANN, SCHUMACHER, & STREIT, 1988. In COVINGTON, 1992, p. 48
28Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
de las causas de la incapacidad adquirida (learned helplessness) que produce ansia, angustia y depresión. Otro comportamiento negativo de los padres e el de manifestar exigencias de alto rendimiento en modo agresivo, prepotente, pero sin proveer a los hijos de una guía concreta de cómo hacer para llegar al alto nivel de performance que constituye sus expectativas. En este modo, los adolescentes se eliminan solos, porque mantienen objetivos irreales que superan sus capacidades. Esto lleva a los adolescentes a rechazar todo tipo de actividad escolar porque en este modo no ponen a prueba sus capacidades. Es el caso de los adolescentes underachievers40 (Covington, 1992).
La situación escolar relevada por el autor
Se deben reconocer dos méritos a la teoría de Covington. El primero es el de hablar de la motivación escolar haciendo constantemente referencia a la realidad. La enunciación de su teoría parte de un análisis de la situación escolar de los Estados Unidos. En segundo lugar todos los experimentos conducidos por él para demostrar su teoría han sido realizados en situaciones escolares reales y no en laboratorios. Presentaremos en este punto, la descripción de la realidad escolar hecha por Covington y Beery en 197641 porque, según Covington, la novedad no se encuentra en los valores que están en crisis en 1992 - año del último libro en que presenta su teoría de modo completo- sino en el buscar “una plena comprensión de cómo concebir la experiencia escolar de los jóvenes en modo tal de desarrollar los valores”.
Según Covington, la educación debería responder a determinadas necesidades de la humanidad si quiere verdaderamente colaborar en la construcción de un mundo mejor. Algunos interrogantes fundamentales son: ¿Cómo cambiar nuestra relación con la naturaleza?, ¿cómo alcanzar la paz a través de un recurso que no sea la guerra?, ¿cómo utilizar mejor los nuevos descubrimientos en el campo de la bioquímica?. Estas y otras preguntas se presentan como urgentes para la persona que ejerce un rol de investigador en el campo de las ciencias de la educación o tiene un rol de responsabilidad o de enseñanza en una institución educativa.
Aquello que asombra no es la variedad de los problemas, sino el hecho de que estos problemas no existían pocas decenas de años atrás. El motivo del surgir de estos interrogantes es el fenómeno que ha sido llamado explosión del conocimiento y que algunos autores, tomando la terminología de George Orwell, han llamado future shock. Todos los descubrimientos de la humanidad han sido ambiguos: por una parte respondían las preguntas del hombre de la época pero, por otra parte, abrían a nuevo campo de investigación científica y formulaban nuevas preguntas a resolver.
Este desarrollo del conocimiento pone a la escuela frente a un grave problema y la institución educativa no está preparada ni para resolverlo ni para poner las bases para llegar a una solución. El problema más obvio es que hoy hay más cosas para conocer si la persona quiere ser un verdadero protagonista de la vida social. Si fuese este el único problema, la escuela podría seguir adelante con el sistema tradicional: proveer a los alumnos los datos que deben ser memorizados. Pero, desde el momento en que se vive en un cambio velocísimo en los diversos campos del saber humano, se hace imposible transmitir a los alumnos estos datos. Por esto nos encontramos delante de «una escuela que 40 COVINGTON, 1992, p.441 Covington, M. V. and Beery, R. G. Self-worth and school learning. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976
29Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
no prepara a los estudiantes para afrontar ni esta clase de cambios ni el futuro desconocido42». Para alcanzar este objetivo de preparar a los estudiantes para el futuro, «la educación debe fundarse en la instrucción sistemática del como pensar y no del qué pensar43».
Este modo de ver las cosas nos lleva al nudo del problema: la escuela deberá hacer nacer en los alumnos el deseo de aprender siempre; los alumnos deben desarrollar las capacidades que le permitan una continua renovación personal. Para realizar esto, se hace necesario animar continuamente a los alumnos a confiar en las propias capacidades y a creer en la validez de sus procesos cognitivos. En este modo se desarrollará el sentido de la eficacia persona y la capacidad de controlar el propio destino y alcanzar las metas personales. Este es el verdadero desafío para toda institución educativa: hacer que los alumnos adquieran no solamente los nuevos conocimientos, sino también las capacidades que le permitan transformar los nuevos conocimientos, relacionarlos con los adquiridos anteriormente y desarrollar nuevos horizontes44.
El concepto de autovalía (self-worth) y los primeros enunciados de la teoría de la autovalía
Covington da a su primer intento de enunciación de la teoría, hecho junto con Beery en 197645, el nombre de Teoría de la autovalía o de la autoestima (Self-worth theory of achievement motivation) y afirma que esta teoría parte fundamentalmente de la posición cognitivista, condividiendo con ésta la convicción de que el comportamiento puede ser mejor conceptualizado desde el punto de vista de la autopercepción de la causalidad de las acciones realizadas. A diferencia de la teoría de las atribuciones causales de Weiner, Covington incorpora un elemento motivacional y, en este modo, se acerca más a las teorías de la motivación al éxito (achievement motivation).
En modo específico, la teoría de la autovalía, centra su atención en la universalmente extendida necesidad de buscar el éxito y evitar el fracaso que produce un sentimiento de falta de valor personal y de desaprobación a nivel social, como se enuncia en la teoría de Atkinson46 (Covington, 1984).
Es un hecho reconocido universalmente que en nuestra sociedad el valor de la persona depende muchísimo de los resultados conseguidos por el individuo. La habilidad se concibe como un factor importante para alcanzar el éxito y la incapacidad se concibe como la primer causa del fracaso. En este modo la autopercepción de la propia habilidad se constituye en parte importante de la autodefinición. Es por este motivo que la teoría de la autoestima acentúa la percepción de la propia habilidad como un elemento primario para activar el comportamiento de búsqueda del éxito (Covington, 1984).
Entre los factores que influyen en la autoestima personal encontramos tres principales que constituyen la base de la teoría y del concepto de autovalía: autopercepción
42 COVINGTON & BEERY, 197643 COVINGTON & BEERY, 197644 COVINGTON & BEERY, 197645 COVINGTON & BEERY, 197646 Covington, M. V. "Motivated Cognition". In S. Paris, G. Olson, & H. Stevenson Learning and Motivation in the Classroom, pp. 139-164. Hillsdale, NJ: L. Erlbaum, 1984 a
30Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
de la propia habilidad, nivel de rendimiento y nivel de esfuerzo realizado para alcanzar el objetivo.
La relación entre rendimiento y autovalía expresa la premisa fundamental: la autovalía depende en modo estrecho del rendimiento. Esto implica que, a menos que la persona pueda alcanzar el éxito en alguna actividad significativa, perderá la fuente más fuerte de autoestima (Covington, 1984).
La autopercepción de la habilidad influencia la autovalía sea directa que indirectamente, como se ve en la figura 1. En modo directo, la persona, porque se percibe a sí misma como poseedora de un buen nivel de habilidad, aumenta la autovalía y, en modo indirecto, porque percibe que tiene un buen nivel de habilidad, aumenta el rendimiento, provocando un aumento de la autovalía. Finalmente, aquello que cuenta es el resultado positivo y la habilidad viene percibida como la fuente principal de éxito. Por otra parte, muchos individuos - especialmente aquellos que frecuentan la escuela elemental - ven el esfuerzo como la clave para llegar al éxito. El esfuerzo viene valorado como una fuente importantísima de autoestima, aún por el modo de evaluar de los docentes47 (Covington, 1984a; Covington & Omelich, 1982).
La investigación demuestra que la percepción de la propia habilidad, sobre todo en el período de la escuela media y superior, es un elemento central en el proceso de la autodefinición y promueve también la adquisición de una identidad en la escuela, permite adquirir una “relevancia social” entre los compañeros de escuela. De hecho, ha sido comprobado que los adolescentes de la escuela superior prefieren atribuir los buenos resultados a la propia habilidad y no al esfuerzo realizado48. Más adelante en este trabajo explicaremos mejor estos conceptos de percepción de la propia habilidad y el problema del esfuerzo.
47 Covington, M. V. "Motivated Cognition". In S. Paris, G. Olson, and H. Stevenson Learning and Motivation in the Classroom, pp. 139-164. Hillsdale, NJ: L. Erlbaum, 1984 aCovington, M. V. and Omelich, C. "Achivement anxiety, performance and behavioral instruction: a cost / benefit analysis". In Schwarzer, R., Van der PLoeg, H., and Spieleberger, C. Advances in Test Anxiety Research, pp. 139-154. Hillsdale, NJ: L. Erlbaum, 198248 Covington, M. V. and Omelich, C. "An empirical examination of Weiner's critique of attribution research." Journal of Educational Psychology 76( 1984 a): 1214-1225
Covington, M. V. and Omelich, C. "Controversies or consistencies?. A reply to Brown and Weiner." Journal of Educational Psychology 76( 1984 b): 159-168
31Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
Figura 7Diagrama del modelo de la autovalía
Como resumen podemos decir que «la teoría de la autovalía firma que muchos de los comportamientos realizados por los estudiantes para alcanzar el éxito se pueden comprender mejor desde el punto de vista de los intentos por mantener su reputación de persona competente y, porque competentes, de gran valor49».
El Rol del Esfuerzo y la Percepción de la Propia Habilidad
El esfuerzo: una espada de dos filos
Son numerosas las investigaciones llevadas a cabo por Covington sobre el tema del esfuerzo y su rol en la construcción de la autovalía personal y en el proceso de aprendizaje. En el volumen de 197650 Covington menciona ya aquello que se volvería uno de los aspectos característicos de su teoría. En 1979, Covington y Omelich51 escribieron el primer artículo dedicado totalmente al tema del rol del esfuerzo. Siguiendo el mencionado artículo se expondrá el pensamiento de Covington, agregando al primer artículo los desarrollos posteriores de la teoría.
La novedad del pensamiento de Covington está en el relativizar el peso del esfuerzo sobre la autoestima desde el momento que puede ser fuente de aumento o de disminución de la autovalía. De aquí la caracterización del esfuerzo como una “espada de dos filos”, porque puede promover sea el crecimiento como la disminución, a veces también demasiado grande, de la estima de sí mismo, y no siempre es el esfuerzo el indicador del nivel de habilidad de la persona52. Toda la sociedad ve el esfuerzo como una característica peculiar de una persona hábil, capaz, dotada, y la escuela no es una excepción de esta regla 49 COVINGTON, 1984a50 COVINGTON & BEERY, 197651 Covington, M. V. and Omelich, C. "Are causal attribution causal?. A path analysis of the model of achievement motivation." Journal of Personality and Social Psychology 37( 1979 a): 1487-150452 COVINGTON & OMELICH, 1979a
32Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005
Rendimiento Autovalía
Esfuerzo
Habilidad

Procesos Cognitivos
general. Se encuentra difundida, también en este ambiente, la idea de que, si bien es verdad que no todos los alumnos pueden andar bien en el estudio, todos pueden al menos intentar andar bien y esforzarse en alcanzar los objetivos que vienen fijados desde el exterior del aula. Los docentes refuerzan esta idea con su modo de evaluar: los estudiantes percibidos como aquellos que han hecho un esfuerzo mayor por alcanzar el objetivo vienen evaluados en modo más positivo que aquellos que no se han esforzado o, al menos, el esfuerzo no ha sido tan evidente como aquel de los otros53. En este modo la evaluación se vuelve siempre una variable independiente de la habilidad de la persona.
Como ha sido dicho precedentemente, se puede definir la teoría de la autovalía como el comportamiento de búsqueda del éxito, o, en otras palabras, como el esfuerzo del individuo por conservar un buen nivel de valoración de sí mismo a partir de las habilidades personales y de la competencia, sobre todo cuando se encuentra ante situaciones de riesgo54. Desde el momento que el fracaso lleva a la conclusión de que a la persona le faltan las habilidades necesarias para alcanzar el éxito, debe ser evitado o, al menos, deben ser evitadas las posibilidades de fracaso. Por ejemplo, un individuo podría tratar de alcanzar objetivos tan altos de no poder conseguirlos, porque, delante de los demás, será un “fracasar con honor”55 . Desde el punto de vista de la autoestima, el esfuerzo se vuelve una potencial amenaza porque «una combinación de esfuerzo y fracaso invita a hacer una atribución causal de baja habilidad56».
En este modo el esfuerzo se vuelve una espada de dos filos. Por una parte los docentes aseguran recompensas para aquellos que se esfuerzan y castigan a aquellos que no lo hacen, pero, por otra parte, esforzarse mucho y arriesgarse al fracaso es una gravísima amenaza para el estudiante. De esta manera, el alumno se ve obligado a realizar cualquier esfuerzo para evitar el castigo, pero no demasiado grande, para no arriesgarse a la vergüenza pública de esforzarse mucho y fracasar porque esto genera una situación de humillación pública57.
De todo lo dicho se desprende que la teoría de la autovalía no afirma que no se debe tomar en consideración el esfuerzo. Al contrario, ella afirma que el esfuerzo hecho por la persona, es una clave importante para juzgar el nivel de habilidad del individuo. Lo que quiere afirmar la teoría de Covington es que la relación entre habilidad y esfuerzo en el fracaso constituye la amenaza más grande al propio valor y se encuentra en la base de todos los comportamientos que tienen como fin el intento de evitar el fracaso, sea por medio de las excusas, como por medio del rechazo a hacer cualquier trabajo en la escuela58.
Obviamente, el fracaso y el suceso producen reacciones de tipo afectivo y la teoría de Covington sostiene que la reacción afectiva frente al fracaso depende, en gran medida, de las atribuciones de falta de habilidad. Esta falta de habilidad depende, a su vez, de las condiciones en las cuales se ha fracasado. Se supone, en efecto, que la vergüenza y la insatisfacción, serán mayores cuando el fracaso se da después de un gran esfuerzo y que
53 COVINGTON & OMELICH, 1979 Covington, M. V. and Omelich, C. "It's best to able and virtuous too: student and teacher motivation responses to succesful effort." Journal of Educational Psychology 71( 1979 c): 688-70054 COVINGTON & OMELICH, 197955 COVINGTON & OMELICH, 1979. p. 17056 Kun & Weiner, 1973. En COVINGTON & OMELICH, 1979; COVINGTON & OMELICH, 1979c57 COVINGTON & OMELICH, 1979a, 1979c58 COVINGTON & OMELICH, 1979a, 1979c
33Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
esta vergüenza puede ser disminuida por el individuo buscando de tener siempre alguna excusa “al alcance de la mano”. Podemos también observar que la teoría de la autovalía afirma que el punto de vista de los estudiantes en referencia al rol del esfuerzo en las situaciones de fracaso, tiene poquísimos elementos en común con la de los docentes porque éstos tienden a valorar más el esfuerzo, mientras que para los alumnos el hecho de realizar un esfuerzo considerable y fracasar igualmente es percibido como una prueba evidente de la falta de habilidad y esto causa una pérdida de la autoestima. Dada esta diversidad de perspectivas se puede afirmar que existe en las aulas un conflicto de valores entre estudiantes y docentes59.
De los resultados obtenidos Covington y Omelich llegan a las siguientes conclusiones desde el punto de vista de la estima de la propia habilidad:
a) El nivel alto de esfuerzo, en las situaciones de fracaso, lleva a hacer una atribución negativa de la propia habilidad, sea en los varones como en las mujeres y, al mismo tiempo, creen ser juzgados por los otros como personas de escasa habilidad.
b) Al mismo tiempo, la ausencia de excusas lleva a una baja autoestima, sea en el caso de las mujeres como en el de los varones.
c) Se piensa también que se es juzgado de la misma manera por los compañeros.
Estos resultados concuerdan con el presupuesto teórico de la investigación y con los resultados de otras investigaciones en el ámbito de la teoría de las atribuciones causales. El poco esfuerzo aparece como una razón suficiente para explicar el fracaso, pero, cuando los estudiantes se esfuerzan mucho, las atribuciones de falta de habilidad crecen en un modo increíble60.
En el ámbito de las reacciones afectivas, se ve que no cuentan las excusas. Los individuos tienen un sentimiento de insatisfacción y de vergüenza más grande cuando fracasan después de haber hecho un gran esfuerzo que cuando no han realizado ningún tipo de esfuerzo. Las excusas reducen en modo significativo la insatisfacción personal y la vergüenza, sea en los varones como en las mujeres. Del mismo modo, las atribuciones personales de falta de habilidad son un factor muy fuerte de insatisfacción61.
Si se analizan las diferencias individuales, se observa que las chicas, como grupo tienden más a interpretar el fracaso como una evidencia de la falta de habilidad (más allá de las circunstancias del fracaso), mientras que los varones no tienen esta tendencia tan fuerte.
Mientras las chicas tienden a explicar los fracasos según sus propios preconceptos sobre la habilidad personal, los chicos no responden a este modelo de comportamiento, sea que tengan un concepto de sí alto o bajo, no disminuyen mucho la percepción de la propia habilidad después de un fracaso.
Se constata también entre los varones la existencia de una fuerte tendencia a la autodefensa frente a situaciones que ponen en peligro las propias habilidades. El mecanismo de defensa desarrollado es el de aumentar la imagen de sí mismo. Se constata la existencia de este mecanismo sea entre aquellos muchachos que tienen un nivel alto de
59 COVINGTON & OMELICH, 1979a, 1979c60 COVINGTON & OMELICH, 1979 a – cCovington, M. V. and Harari, O. "Reactions to achievement behavior from teacher and student perspective: a developmental analysis." American Educational Research Journal 18(1984): 15-2861 COVINGTON & OMELICH, 1979a, 1979c
34Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
autoestima como entre aquellos que tienen un nivel más bajo. Este aumentar la imagen de sí no produce una reacción afectiva en ninguno de los dos tipos de muchachos, pero produce una reacción negativa cuando se verifica entre las chicas62.
En cuanto a las preferencias de los estudiantes en lo que hace a las excusas ara explicar el fracaso, se partía del presupuesto que los estudiantes habrían preferido atribuir el fracaso a la falta de esfuerzo unida a la posesión de un alto nivel de habilidad. Los resultados han confirmado la hipótesis, sea para las mujeres como para los varones, porque ambos han preferido la combinación A+/ E- 63.
Cuando los estudiantes han asumido el punto de vista del docente, se ha encontrado que la variable del sexo del docente no tiene ninguna influencia significativa mientras que, por el contrario, se releva una influencia significativa de la variable de la situación en que se da el fracaso. El nivel de habilidad manifestado por el estudiante en el rendimiento, no tiene un peso real en el castigo dado por el docente.
Se nota también un fuerte contraste entre el poco esfuerzo y el mucho esfuerzo, sea entre las mujeres como entre los varones. El nivel de habilidad no es un elemento relevante para determinar el castigo, pero los resultados indican que los estudiantes que han hecho un gran esfuerzo son castigados menos severamente que aquellos que no han hecho ningún esfuerzo o que aquellos que se han esforzado poco. Se manifiesta aquí claramente el motivo que origina el conflicto de valores entre docentes y alumnos del que hemos hablado antes. Los datos muestran que las excusas son el aliado más importante para mantener el equilibrio entre hacer mucho esfuerzo y hacer poco esfuerzo64 (Covington & Omelich, 1979a). En este juego entre percepción personal de los estudiantes, percepción de los otros estudiantes y percepción y valoración de los docentes, emerge una “fórmula ganadora” para evitar la humillación y reducir el castigo: esforzarse, o, al menos, fingir hacerlo, pero no mucho y siempre con alguna excusa a mano65 (Covington & Omelich, 1979a, p. 178). Concluyendo, Covington sostiene que el sentimiento de competencia personal y el esfuerzo que se pone en el preservar un sentimiento de autovalía deben siempre ser considerados en todo estudio sobre las dinámicas de comportamiento de búsqueda del éxito en el ámbito escolar.
Un fenómeno que se manifiesta como central es el conflicto entre los valores de las atribuciones y los objetivos de los alumnos y la visión que tienen los docentes de estas mismas realidades66.
El conflicto lleva ante todo, a hacer una distinción entre la autovalía y la valoración hecha por los otros. La importancia dada al esfuerzo y a la habilidad depende de la posición del punto de vista del individuo: como actor (estudiante) o como observador (docente). Según Covington no se puede afirmar, como hace Weiner, que la falta de habilidad es un elemento positivo porque una gran habilidad unida a una falta de esfuerzo es la situación más severamente castigada. Covington rechaza esta posición diciendo que, según sus investigaciones, puede ser verdad desde el punto de vista de los docentes, pero es 62 COVINGTON & OMELICH, 1979a, 1979c63 COVINGTON & OMELICH, 1979a COVINGTON & HARARI, 198464 COVINGTON & OMELICH, 1979a65 COVINGTON & OMELICH, 1979a. p. 17866 COVINGTON & OMELICH, 1979ª COVINGOTN & HARARI, 1984 Covington, M. V., Spratt, M., and Omelich, C. "Is effort enough, or does diligence count too?. Student and teacher reactions to effort stability in failure." Journal of Educational Psychology 72( 1980): 717-729
35Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
insostenible desde el punto de vista de los estudiantes67. Este conflicto ciertamente provoca en el aula la existencia de un trabajo en dos direcciones contrarias que hace más difícil todo intento de cambiar la realidad escolar. En realidad, si se analiza la escuela desde el punto de vista de la teoría de la autovalía, puede comprobarse la existencia de un gran número de clases orientadas al fracaso (failure-oriented) en las cuales muchos deben luchar para obtener un escaso número de recompensas. Dado que las recompensas vienen otorgadas a los que vencen en un juego extremadamente competitivo, la mayoría de los individuos opta por evitar el fracaso y sus consecuencias. En la clase orientada en modo competitivo, el triunfo de un estudiante implica la derrota de otro, por eso la evaluación viene siempre hecha en un confrontarse con el rendimiento de otro, pero jamás como superación de los propios límites68.
Si partiendo del análisis se quisiera pensar en cómo intervenir, delante de esta realidad -como se dirá en otra parte de este trabajo- el único modo para crear clases orientadas al suceso, debería ser el crecimiento del número de recompensas fijadas por los mismos alumnos para una superación de los propios límites (self-reward). Esto implicaría cambiar también el rol del docente, que deberá ser concebido no como uno que distribuye los castigos, sino como una persona que facilita el aprendizaje69.
Dado que, en general, los estudiantes FA disponen de un escaso concepto de la propia habilidad y no son capaces de regir los propios procesos de aprendizaje, no basta con cambiar el sistema de recompensas, sino que se debería también ayudar a cambiar el esquema atribucional por medio de la acentuación de la validez de las relaciones existentes entre esfuerzo adecuado (manifestado por una persistencia en el esfuerzo) y el resultado obtenido. Otro medio para hacer crecer la autoestima de este tipo de chicos es el enseñarles a fijar objetivos realistas y el desarrollo de las estrategias necesarias para analizar las tareas a realizar y poder así resolverlas más fácilmente.
En otro estudio sobre el tema del esfuerzo, Covington y sus colegas hacen un análisis de las reacciones de los alumnos y de los docentes agregando el elemento de la persistencia (stability) en el esfuerzo70. Por otros estudios previos, los investigadores conocían la importancia en las atribuciones hechas por los alumnos, de la estabilidad o inestabilidad del esfuerzo. En la investigación realizada, Covington y sus colaboradores focalizan la atención en la importancia de este elemento en el conflicto de valores entre los docentes y los estudiantes descrito anteriormente.
El interrogante del cual partían era: en qué medida la persistencia en el esfuerzo influye sobre la evaluación y sobre el castigo desde el punto de vista del docente y qué influencia tiene la percepción de la propia habilidad y el sentimiento de insatisfacción del estudiante ante el fracaso escolar reiterado71.
Para responder a esta pregunta, los investigadores definieron tres objetivos:
a) observar la persistencia en el esfuerzo como variable independiente del nivel del esfuerzo.
b) explorar otras reacciones de los estudiantes ante el fracaso, más allá de la insatisfacción.
67 COVINGTON & OMELICH, 1979ª p. 17868 COVINGTON & BEERY, 197669 COVINGTON & OMELICH, 1979ª70 COVINGTON, M. V., SPRATT, M., AND OMELICH, C., 198071 COVINGTON, M. V., SPRATT, M., AND OMELICH, C., 1980
36Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
c) medir si la atribución de inhabilidad y sus consecuencias emocionales eran influenciadas por las diferencias en el concepto de sí según la escuela y el sexo.
A nivel de las reacciones de los estudiantes, los investigadores verificaron la hipótesis que afirma que, en una situación de bajo nivel de esfuerzo, la inestabilidad habría aumentado la sospecha de ser incompetente porque fracasar después de haber hecho un gran esfuerzo probablemente para un estudiante no caracterizado por su empeño en la escuela, se vuelve un signo evidente de falta de habilidad. La hipótesis a verificar afirmaba también que la insatisfacción del alumno habría debido ser más grande en situaciones de inestabilidad en el esfuerzo y que los rasgos de la personalidad (ser perseverante, haragán, etc.) estarían asociados a estructuras estables, más allá del nivel de esfuerzo. Mientras que el poco esfuerzo es la estrategia preferida pro los estudiantes cuando se teme el fracaso. La previsión era que el poco esfuerzo habría sido asociado a las atribuciones de auto-minusvaloración72.
En el campo de las reacciones de los docentes, los autores esperaban que, siendo el esfuerzo inestable percibido por los docentes como modificable por su misma inestabilidad y siendo utilizado como un refuerzo-modificador, los docentes habrían castigado más duramente un bajo nivel de esfuerzo inestable, porque el poco esfuerzo estable no sería otra cosa que un rasgo de la personalidad y, por su misma estabilidad, no punible en la misma medida.
Esta hipótesis era sustentada por el hecho que los educadores, en general, consideran desperdiciar tiempo y esfuerzo el dedicarse a los estudiantes que no se esfuerzan porque piensan que es más fructífero dedicarse a los estudiantes que muestran al menos algo de interés. También aquí se encuentra como base de esta actitud una “ética del trabajo” según la cual no todos pueden llegar al objetivo, pero todos pueden, al menos, esforzarse por llegar73. No es fácil identificar las mismas interpretaciones en el caso de alto nivel de esfuerzo. Los docentes probablemente alientan la perseverancia en el alto nivel de esfuerzo por medio de una disminución de los castigos, desarrollando un rol de moralistas y modificadores del comportamiento de los alumnos74.
Del análisis de datos (Cf. tabla 1.2) en referencia a las reacciones de los estudiantes, los investigadores llegaron a la conclusión que no relevaba una gran influencia de las variables según el sexo y el concepto de sí. Se constataba, en cambio, una gran influencia en la percepción de la habilidad de parte de la variable de la cantidad de esfuerzo realizado.
A nivel de las reacciones afectivas, se constataba que las condiciones del esfuerzo hacían variar el grado de insatisfacción personal de los estudiantes, independientemente de la estabilidad o inestabilidad del esfuerzo realizado. Esto sucedía porque la estabilidad del esfuerzo en una situación de alto nivel de esfuerzo, es mucho más angustiante para la persona que cuando se constataba la inestabilidad del esfuerzo.
Como en el estudio precedente75 los datos mostraban que los varones preferían atribuir los éxitos a la posesión de un alto nivel de habilidad, mientras las chicas experimentaban más angustia en las situaciones de bajo nivel de esfuerzo. Para los chicos la
72 COVINGTON, M. V., SPRATT, M., AND OMELICH, C., 198073 COVINGTON, M. V., SPRATT, M., AND OMELICH, C., 1980 COVINGTON & OMELICH, 1979ª COVINGTON, M. V. AND HARARI, O. 198474 COVINGTON, M. V., SPRATT, M., AND OMELICH, C., 198075 COVINGTON & OMELICH, 1979ª
37Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
insatisfacción personal era la consecuencia de una autopercepción de falta de habilidad, mientras que cuando se trataba de experimentar vergüenza, chicos y chicas utilizaban las inferencias sobre la habilidad personal para moderar las reacciones negativas causadas por el fracaso76.
Las condiciones del esfuerzo en situación de fracaso influían en un modo muy significativo sobre la respuesta de los docentes. El bajo nivel de esfuerzo, sea estable o inestable, conducía a una reacción más negativa de los docentes, mientras sucedía todo lo contrario en las situaciones de alto nivel de esfuerzo. Este descubrimiento era moderado por una interacción entre la variable del sexo del docente y el esfuerzo hecho por el estudiante. Los docentes castigan el fracaso con la misma severidad que las docentes, pero no recompensan con la misma generosidad el alto nivel de esfuerzo.
Si se verificaba la condición de alto nivel de esfuerzo, una respuesta estable era poco castigada por los docentes, mientras que si se verificaba un bajo nivel de esfuerzo como respuesta estable, esta situación era más severamente castigada.
Los docentes y los estudiantes atribuían una cualidad motivacional negativa a los estudiantes con bajo nivel de esfuerzo. Estos estudiantes eran percibidos por los educadores como: aquellos que tienen menos motivación, menos capacidad para perseverar en el esfuerzo, tienen más probabilidad de aplazar la realización de una tarea escolar, son más haraganes.
Todas estas condiciones estaban asociadas a un incremento del castigo. Se podía deducir que la función no dependía de la inferencia que los docentes hacían sobre la habilidad del estudiante, sino de la “etiqueta motivacional” que los estudiantes ponían a cada alumno77.
A este punto surgía espontánea una pregunta: ¿Cuál es el significado de este castigo severo que los docentes aplicaban ante una situación de bajo nivel de esfuerzo permanente?. A partir del análisis de los datos obtenidos, los autores sostienen que este incremento en el castigar a los alumnos que presentaban esta característica de un estable bajo nivel de esfuerzo, no tenía ninguna relación con el castigo de un rasgo estable de la personalidad, como podría ser la pereza, porque los educadores no hacían ninguna diferencia en el ámbito motivacional entre el esfuerzo permanente o inestable. Se hacía así evidente que la cantidad del esfuerzo y no su estabilidad o inestabilidad, era el factor más importante.
La investigación desarrollada, hacía ver también que el conflicto entre estudiante y docente no sucedía solamente cuando el fracaso era una situación aislada, sino también cuando el fracaso se volvía una situación frecuente en la vida del estudiante.
Covington y sus colaboradores, han también probado que, con toda probabilidad, el vínculo entre habilidad y afectividad que existe en el caso de la insatisfacción se verifica también en el caso de otras emociones asociadas como la frustración, la ansiedad o el desánimo. Estas comprobaciones, según los investigadores, pueden servir para la interpretación de la incapacidad adquirida (learned helplessness) si se considera que un sentimiento de desesperación es causado no solamente por el fracaso en sí mismo, sino por la interpretación que el individuo hace de esta pérdida del control de la propia prestación78.
76 COVINGTON, M. V., SPRATT, M., AND OMELICH, C., 198077 COVINGTON, M. V., SPRATT, M., AND OMELICH, C., 198078 COVINGTON, M. V., SPRATT, M., AND OMELICH, C., 1980
38Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
En este campo se verifica entre los estudiantes la existencia de un conflicto personal de una cierta significatividad. Ciertos estudiantes ha internalizado la importancia del esfuerzo y han hecho una autoevaluación negativa, en el caso en que no se esfuerzan. Otros, en cambio, han hecho una descripción positiva de los rasgos de su personalidad, pero han también sentido una gran insatisfacción. Esto podría indicar que los comportamientos que en general son considerados como signos de pasividad (por ejemplo: indiferencia, no trabajar en clase, etc.) son en realidad comportamientos que tienen una fuerte base motivacional.
Desde el punto de vista del docente en cambio, no es simple determinar la base sobre la cual éstos realizan la evaluación de las respuestas de los alumnos. Existe siempre entre los docentes una tendencia a balancear la frustración cuando no viene recompensado el esfuerzo, reduciendo el castigo. Esta estrategia no impide la persistencia del conflicto entre educadores y estudiantes. Los educadores creen que la causa de la angustia causada por el fracaso sea una falta de refuerzo positivo del esfuerzo, mientras que los estudiantes ven amenazadas la percepción positiva de la propia habilidad, precisamente por el esfuerzo. De todos modos, la cantidad de esfuerzo continúa siendo el elemento central del conflicto y de la evaluación porque la inestabilidad o estabilidad del esfuerzo no influyen sobre el juicio dado por los docentes79.
Estas variaciones en la cualidad del esfuerzo, no atenúan el doble peligro de esforzarse mucho cuando se corre el riesgo de fracasar, un drama que involucra a los estudiantes quienes deben hacer el esfuerzo suficiente de modo de evitar el castigo de los docentes, pero el esfuerzo no debe ser demasiado, para evitar las inferencias de falta de habilidad. Más allá de la importancia de los descubrimientos de los autores en el campo de la percepción y la valoración por parte de los docentes, Covington y sus colegas, no han podido verificar con los datos la validez de la hipótesis de la importancia para la autoevaluación de la perseverancia o no perseverancia en el esfuerzo80
La percepción de la propia habilidad
Como ya hemos visto, según la teoría de Covington, el fracaso lleva a experimentar vergüenza y angustia porque se atribuye el fracaso a la falta de habilidad para alcanzar el éxito. En este modo, es fácil suponer que los estudiantes prefieren ser juzgados, no solamente como empeñados en el estudio, sino también como hábiles en el estudiar con éxito. A este respecto Covington y Omelich han desarrollado una investigación que se ha vuelto central en la explicación de esta dinámica de la percepción de la propia habilidad, sea por parte de los estudiantes como de los docentes81.
La hipótesis de trabajo de la investigación era la siguiente: si la persona debe hacer un gran esfuerzo para alcanzar el éxito, se percibirá a sí misma como una persona de escasa habilidad, mientras que si alcanza el éxito con poco esfuerzo, se percibirá a sí misma como poseedora de un alto nivel de habilidad82.
Desde el punto de vista de la teoría de la autovalía, el esfuerzo que conduce al éxito, no representa una gran amenaza para la autoestima, antes bien, se vuelve un elemento
79 COVINGTON, M. V., SPRATT, M., AND OMELICH, C., 198080 COVINGTON, M. V., SPRATT, M., AND OMELICH, C., 198081 COVINGTON & OMELICH, 1979a, 1979c82 COVINGTON & OMELICH, 1979c. p. 689
39Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
que hace crecer el orgullo y la estima de sí, porque hace crecer la percepción de sí mismo como dotado de una gran habilidad. Esta percepción de un alto nivel de habilidad es aquellos que hacer crecer la estima de sí83.
En cambio, es el suceso el que permite al estudiante sostener al mismo tiempo las dos posiciones mejores: ser percibido como virtuoso (esfuerzo) y como habilidoso. A esta hipótesis fundamental se pueden agregar tres hipótesis subsidiarias:
a) las explicaciones preferidas por los alumnos para el propio éxito alcanzado deberían reflejar el valor positivo percibido como virtuoso y hábil;
b) si esforzarse es también una fuente de aumento de la intensidad de las reacciones afectivas, las situaciones que se explican sin tener en cuenta el esfuerzo deberían disminuir el orgullo y la satisfacción personal;
c) si el orgullo dependiera en parte del hecho de ser percibido como agente del propio suceso, las excusas que justifican la falta de esfuerzo no deberían ayudar a aumentar el orgullo, porque el estudiante se percibirá a sí mismo como “no poseedor” del éxito84.
Desde el punto de vista del docente, la hipótesis afirma que, si estudiantes y docentes condividen el mismo valor: el éxito alcanzado por medio del esfuerzo, el docente, entonces, recompensará más el mismo resultado que para el alumno provoca más orgullo.
RECUADRO 2La experiencia para medir la importancia de la percepción de la propia habilidad
La población estaba constituida por 180 chicos y 180 chicas del curso introductorio de psicología de la Universidad de California (Berkeley). En una hora de clase fue suministrado un cuestionario que describía situaciones hipotéticas de éxito. Los sujetos debían imaginar de haber salido bien en una prueba en estas cuatro condiciones diversas:
a) mucho esfuerzo;b) mucho esfuerzo, pero la `prueba había acentuado aspectos del contenido diversos
de los estudiados;c) poco esfuerzo;d) poco esfuerzo por una enfermedad ocasional.
Fue también utilizada la técnica del role-playing y, finalmente, se midió también la autopercepción de la propia habilidad, utilizando el Michigan State Self-Concept of Ability Scale (SCA), porque el concepto de la propia habilidad era considerado un índice de la expectativa de suceso de la persona.
Para medir la estima de la habilidad, los participantes en la experiencia debían responder a preguntas como ésta:
Imagina que has realizado una prueba y has salido bien. Imagina que también tus amigos saben de tu éxito y del esfuerzo que has realizado. ¿Cuánta habilidad mental piensas que los otros estimarán que tú posees si:
a) hubieses estudiado mucho y hubieses salido bien;
83 COVINGTON & OMELICH, 1979a, 1979c84 COVINGTON & OMELICH, 1979c
40Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
b) hubieses estudiado mucho y hubieras salido bien, aún cuando hayas estudiado un gran número de cosas equivocadas;
c) hubieses estudiado muy poco y hubieras aprobado;d) hubieses estudiado muy poco porque estabas enfermo y hubieras aprobado
Siguiendo las mismas instrucciones, los estudiantes debían también estimar la propia habilidad en las mismas cuatro condiciones. Para medir en cambio, el grado de orgullo experimentado frente a los demás en las cuatro condiciones mencionadas, la consigna era:
Imagina haber realizado la prueba descripta y haber aprobado. Imagina también que tus compañeros saben de tú éxito y del esfuerzo realizado. Cuán orgulloso te sentirías de tu logro si los otros supiesen que: (desde a) hasta d) como indicado arriba).
Mientras que, para el caso de la satisfacción personal la consigna era:
Imagina haber realizado la prueba descripta y haber aprobado. Cuán personalmente satisfecho te sentirías, sin considerar lo que los otros podrían pensar, si (desde a) hasta d) como indicado arriba).
Los sujetos debían sucesivamente, asumir el punto de vista del docente y distribuir recompensas a los alumnos en las cuatro diversas situaciones y debían también indicar sus preferencias (de 1 a 4) en lo que hace a las cuatro posibles explicaciones del suceso.
Los resultados (Cf. tabla 1.3) indicaron que las condiciones del éxito influyen en modo significativo en la estima de la propia habilidad, sea en los chicos como en las chicas. Pero se verificó también que, si bien esto puede ser verdad a nivel personal, la estima hecha por los otros depende mucho del esfuerzo realizado. Lo mismo se verifica para el fracaso: más esfuerzo implica menos habilidad. A medida que el esfuerzo pierde su importancia, la habilidad se vuelve la causa más probable de suceso. Esto sucede solamente en el caso de los varones, sea para la autoestima de la propia habilidad, como cuando se trata de la estima hecha por otros85.
En el campo afectivo, los resultados indicaron que las condiciones del éxito influyen sobre el grado de satisfacción personal experimentado por los individuos, se trate de varones o de mujeres. El éxito asociado a un gran esfuerzo es causa de mayor orgullo y satisfacción, mientras no difieren en el grado de satisfacción producido por las otras situaciones. Las excusas no llegan a compensar la pérdida de orgullo y satisfacción que nacen del hecho de no esforzarse. En el ámbito personal, el esfuerzo que lleva al éxito aumenta las reacciones afectivas positivas, mientras que, en el caso del fracaso, no hace otra cosa más que aumentar la angustia. No se debe pensar que los sentimientos positivos dependan solamente del esfuerzo. Orgullo y satisfacción personal dependen también de la medida en la cual el éxito refleja la propia habilidad. Este vínculo entre emoción y habilidad es más fuerte entre los varones, porque los chicos es más importante aparecer delante de los otros como competentes, hábiles, personas capaces de un gran esfuerzo, aún cuando también el esforzarse mucho es fuente de satisfacción personal. Este tipo de vínculo viene reforzado por las actitudes de los docentes86.
85 COVINGTON & OMELICH, 197986 COVINGTON & OMELICH, 1979
41Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
Covington y Omelich retuvieron que los resultados más importantes hayan surgido en el campo de las preferencias de los estudiantes. Tanto las chicas como los chicos prefieren ser percibidos por los otros como personas hábiles y capaces de realizar un gran esfuerzo y que sus éxitos sean atribuidos a estos dos factores juntos porque lleva a un grado mayor de satisfacción y orgullo personal. Pero se ha verificado también que, cuando la situación es percibida como de verdadera dificultad, se prefiere ser percibido como hábil, quitando importancia al factor del esfuerzo. Este dato no es otra cosa más que la confirmación de la hipótesis según la cual la prioridad de los estudiantes es la autopercepción de la propia habilidad y el sentirse competente en la realización del trabajo escolar.
Con respecto a las diferencias individuales, los autores encontraron que sus expectativas no fueron confirmadas. Varones y mujeres se sirven de sus éxitos como un medio para demostrar la propia habilidad, sin tener en cuenta ni las condiciones en las cuales se alcanza el éxito ni el esfuerzo realizado para alcanzarlo. De todos modos, esta tendencia es más fuerte en las chicas, porque existe entre ellas una tendencia a la auto-denigración y por dicha tendencia interpretan siempre el fracaso como una demostración de la falta de habilidad y, consecuentemente, experimentan más vergüenza delante de los demás en una situación de fracaso. Esta situación se repite sea en las chicas con un alto nivel de autoestima como en las chicas que poseen un bajo nivel de autoestima87.
Cuando los estudiantes asumieron el punto de vista de los docentes, se constató que las mujeres tienden a distribuir más recompensas que los varones. Estos premiaban, sobre todo, a los estudiantes que no se esforzaban mucho por realizar el trabajo escolar, pero, tanto las chicas como los chicos, premiaban más al estudiante que llegaba al éxito después de un gran esfuerzo y permanecían indiferentes o daban una escasa recompensa al estudiante que llegaba al éxito sin ningún esfuerzo.
87 COVINGTON & OMELICH, 1979
42Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
Tabla 388
Medias y desviaciones standard para las variables dependientespor nivel de esfuerzo y sexo
Level of effort expenditure E+ E+/Q E- E-/Q
Variable Sex M SD M SD M SD M SDAbility estimates (self) M
F5.215.43
1.031.06
5.465.44
1.121.10
5.775.73
1.081.08
5.735.73
1.151.09
Ability estimates (expected from others)
MF
5.075.33
.951.05
5.405.47
1.071.01
6.176.20
.971.00
6.026.10
1.091.05
Satisfaction (private reaction)
MF
6.166.55
.90
.735.535.64
1.261.19
5.535.62
1.261.22
5.575.73
1.371.21
Pride (public reaction) M 5.84 1.34 5.30 1.36 5.19 1.44 5.41 1.45F 6.16 1.10 5.43 1.26 5.21 1.37 5.52 1.24
Teacher reward (to student) M 6.08 1.04 5.32 1.13 3.85 1.51 4.66 1.22F 6.37 .75 5.46 1.00 4.08 1.55 4.93 1.21
Quedaba siempre como elemento importante en la valoración desde el punto de vista del docente el modo en el que se llegaba al éxito y esto podía ser la fuente del conflicto entre docentes y alumnos del cual hemos hablado antes.
Después del análisis de datos, Covington y Omelich89 llegan a las siguientes conclusiones:
a) Desde la perspectiva de la autoestima, el esfuerzo que concluye en el suceso no es una amenaza a la autovalía. Esta verdad permanece aún cuando la valoración de la propia habilidad disminuye cuando aumenta el nivel de esfuerzo hecho porque el mismo éxito garantiza la estabilidad de la autoestima;
b) El empeño tiene más posibilidad de volverse un valor compartido por estudiantes y docentes en una situación de éxito, pero parece que éste es solamente un mecanismo de tregua en el conflicto educador - educando, y no un elemento estable;
c) es verdad que el esfuerzo que concluye en el éxito conduce a los estudiantes a la satisfacción personal y a un sentimiento de orgullo, pero esto no implica que sea el empeño el instrumento privilegiado para llegar al éxito. Las investigaciones indican que la habilidad es universalmente aceptada como un elemento de grandísima importancia y es también percibida así por los docentes;
d) no se puede concluir que el éxito obtenido después de un gran esfuerzo sea, de por sí, un refuerzo el sentido de competencia personal del alumno o un factor de crecimiento en las expectativas futuras de suceso escolar; la solución se encuentra en el proveer al estudiante con experiencias de suceso en las cuales venga reforzado el valor del esfuerzo pero crezca también la percepción de la propia habilidad, porque el individuo debe percibirse a sí mismo como responsable y agente del propio éxito, para poder aumentar su autoestima90.
88 M. Covington & C. Omelich It’s best to be able and virtuous too: student and teacher evaluation responses to succesful effort. Journal of Educational Psychology, 71, 688-700: 1979
89 COVINGTON & OMELICH, 197990 ? COVINGTON & OMELICH, 1979, p. 697 - 698
43Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
Las Dos Categorías de Estudiantes
Como ya he mencionado antes, Covington construye su teoría partiendo también de una cuidadosa y realista observación de la situación escolar. Agregando a este elemento las dos categorías de personas puestas en evidencia por Atkinson (personas FA y personas SO), nuestro autor llega a identificar también en la población escolar estos dos tipos de actitudes hacia el estudio y el rendimiento escolar. En este punto trataré de presentar sus características y estrategias, las cuales han sido identificadas en las investigaciones y observaciones de Covington.
Los estudiantes que evitan el fracaso (failure avoiding students)
Según cuanto he expuesto hasta aquí, la percepción de la propia habilidad, el esfuerzo realizado, el juicio de los docentes, influyen en la autoestima del estudiante. Los estudiantes que evitan el fracaso dan una importancia muy grande a la habilidad para alcanzar el éxito en la escuela y hacen depender de esta habilidad una gran parte del proceso de autovaloración. Cuando los resultados escolares no reflejan la posesión de un buen nivel de habilidad (notas bajas), el estudiante que pertenece a esta categoría no tiene otro modo para mantener la autoestima que el de evitar sistemáticamente y a través de diversas estrategias, el fracaso, que se vuelve la amenaza más grande para la persona. Trataré de presentar estas estrategias haciendo una síntesis del pensamiento de Covington expresado en cuatro textos diversos del autor91.
Hay dos tipos de estrategias: aquellas en las cuales el individuo inventa un handicap y aquellas en las cuales el individuo se asegura la obtención del éxito. Veremos primero aquellas que sirven para crear un handicap.
1 Inventarse un handicap
Cuando una persona siente que el fracaso puede ser una amenaza para la propia imagen, al enfrentarse con los otros, busca explicar su situación partiendo de un handicap de tipo emocional o, a veces, también físico, que de por sí no existe, pero sirve al sujeto para defender la imagen que de él tienen los demás y, en casi todos los casos, también sirve como autojustificación. Presentamos ahora las estrategias más comunes identificadas por Covington.
a) Aplazar la realización de los trabajos escolares: Esta estrategia es una de las más frecuentes entre los estudiantes de nivel superior de enseñanza y consiste en el posponer la realización de una tarea escolar o una evaluación.Algunas veces, el diferir el trabajo escolar puede ser justificado por diversas circunstancias, pero, cuando simplemente se pospone el trabajo, sin ninguna justificación, se vuelve un medio para evitar el fracaso. Este elemento de “irracionalidad” debe estar presente para que se pueda decir que el docente se ha encontrado con el caso de un alumno que está creando su propio handicap.
91 COVINGTON & BEERY, 1976; COVINGTON, 1984, 1984, 1992
44Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
Ciertamente, determinar el grado de irracionalidad es una cosa difícil porque, generalmente, el posponer las tareas va acompañado de una gran cantidad de racionalizaciones hechas por el alumno. Otros ejemplos de esta estrategia son: estudiar al último momento, buscar de parecer un alumno muy ocupado y empeñado en el trabajo escolar, llevar adelante al mismo tiempo diversos trabajos no dedicando tiempo suficiente a ninguno de ellos.Más allá de las distinciones sutiles entre racional e irracional, no se puede negar que diferir un examen o una tarea que podría señalar una falta de habilidad y poner así en riesgo a la persona, no es otra cosa que un camino hacia la autojustificación.
b) Fijar objetivos inalcanzables: Esta estrategia, en apariencia irracional, se puede explicar desde el punto de vista de la teoría de la autoestima, porque el fracasar en un trabajo difícil no deja entrever en excesivamente muchos elementos que permiten hacer una valoración negativa de la persona que ha fracasado. Aún cuando el trabajo a realizar no sea realmente difícil, la persona puede convencer a los otros y a sí misma de la dificultad de la tarea. Por ejemplo: después de un examen el adolescente llega a casa y dice: «Mamá, me bocharon, pero no te podés imaginar lo difícil que era el examen. Nos pidieron cosas jamás vistas...» y comienza una cadena de falsas dificultades que inducen a la madre a creer que el hijo es inteligente, pero el examen sobre pasaba sus capacidades.Se trata de una estrategia segura, en la cual el fracaso es liberado de su carácter amenazador, por que ninguno - ni siquiera la persona que la utiliza - puede dudar de la capacidad de alcanzar el éxito en otra situación menos difícil.
c) No desarrollar las propias capacidades: Las personas que no desarrollan o no aprovechan sus propias capacidades, evitan todo tipo de prueba que permita un confrontarse con sus habilidades- Los estudiantes que recurren a esta estrategia alcanzan este objetivo por medio de un sistemático rechazo del trabajo escolar. En este modo, ellos mantienen una opinión exagerada de sí mismos y de sus capacidades, las que no quieren “malgastar” en pequeñeces tales como las tareas escolares. Este tipo de estudiantes hace de su falta de esfuerzo en la escuela una virtud y niega o reduce la importancia del trabajo en la escuela. Critican mucho a sus propios compañeros, sobre todo a aquellos que se esfuerzan seriamente en la escuela y, generalmente, los califican de estúpidos o hipócritas porque quieren hacer un buen papel frente a los docentes.Estos estudiantes buscan convencerse a sí mismos de que el no esforzarse en la escuela es un signo de anticonformismo y un rasgo positivo de su personalidad. Este continuo buscar ser diverso y único, no responde a una convicción de tipo moral o ideológico, sino al miedo de ser descubiertos por los otros como no poseedores de la inteligencia superior que afirman tener y se apoyan en esta estrategia con la convicción de que el éxito y el valor atribuido dependen del alcanzarlo sin márgenes de error y fija así objetivos a un nivel de excelencia inalcanzable.Esto provoca en los estudiantes una brecha entre yo-ideal y yo-real y se crea una situación insostenible en la cual el estudiante termina por enfurecerse consigo mismo y con las otras personas que insisten en la importancia del trabajo escolar y le hacen ver la falta de empeño en el realizarlo. En general, estas personas son los padres, que tienen pretensiones irreales en lo que hace a los logros escolares de los hijos porque no se dan cuenta de cuáles son las verdaderas capacidades del hijo y su situación personal. Utilizando ampliamente esta estrategia, el muchacho o la chica
45Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
logran “castigar” a sus padres por esta falta de comprensión y por sus pretensiones exageradas.
d) Admitir tener un handicap que obstaculiza el rendimiento: Uno de los ejemplos más claros de esta estrategia es el atribuir el fracaso a una situación de ansiedad. Siendo este un elemento presente en toda situación de examen, ninguno puede poner en duda el valor de esta dificultad y, para el estudiante, es siempre mejor ser juzgado como ansioso que como una persona de escasa habilidad porque, en este modo, no pone en situación de riesgo su autoestima.Desde este punto de vista, la teoría de Covington sostiene que la ansiedad es la excusa perfecta, porque el alumno se convierte en una simple víctima de un handicap difícil de superar. Esta tendencia exagerada a atribuir a un handicap casi insuperable el propio fracaso, es, según nuestro autor, la prueba de que la autojustificación es la primera prioridad del individuo y prefiere sacrificar el éxito, con tal de alcanzarla y mantenerla.
2 Estrategias para garantizar el éxito
Estas estrategias permiten evitar el fracaso garantizando un éxito motivado por el miedo al fracaso y no por un desarrollo de las propias habilidades y capacidades.
La autovalía de la persona dependerá, en este modo, de la capacidad de alcanzar el éxito cada vez que se presente la oportunidad per cada vez deberá alcanzar un éxito más alto. Esto es extremadamente peligroso, porque el primer fracaso puede hacer caer toda la personalidad apoyada sobre un elemento tan frágil como el éxito en la escuela.
a) Esforzarse excesivamenteLos alumnos que eligen esta estrategia pueden experimentar un intenso deseo de sobresalir y, al mismo tiempo, un intenso deseo de evitar el fracaso. Pero ellos temen no ser tan buenos alumnos como indican sus notas y, no siendo tan buenos, no piensan de ser tan “dignos de estima”.Estos estudiantes son muy buenos en el estudio pero, con el tiempo, el éxito se vuelve una carga insoportable; fijar objetivos cada vez más altos se vuelve un ritual obsesivo e incontrolable, utilizado para aliviar las exigencias que produce la situación de autovaloración. La perfección se vuelve el objetivo de todo su obrar.De frente al deber de alcanzar cada vez una meta tan alta, estos estudiantes no tienen ninguna piedad consigo mismos y se autoexigen un rendimiento desmesurado. El fracaso no es otra cosa que una terrible amenaza porque han elegido un camino que lleva, como hemos dicho antes, al peor tipo de fracaso: el que se da después de un gran esfuerzo por alcanzar el éxito.
b) Fijar objetivos bajosEsta estrategia consiste en elegir para los propios trabajos escolares objetivos tan bajos que la probabilidad de fracasar es nula o casi nula. Un ejemplo clásico de ésto es el constituido por el alumno que, después de un examen, cuenta a todos que se contentará con alcanzar la nota mínima. En este modo protege su imagen delante de sí mismo y de los otros.El problema reside en que el éxito alcanzado pierde el propio valor y el interés porque es totalmente previsible. Así se entra en un círculo que poco a poco hace perder la motivación para el aprendizaje y la participación activa en el proceso de
46Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
aprendizaje. Se define así el éxito escolar como la ausencia del fracaso y la mediocridad se adueña de la situación.Los estudiantes que se fijan objetivos mediocres, construyen su imagen personal sobre la base de un ilusorio amor a sí mismos, porque, en realidad, no hacen otra cosa más que aceptar pasivamente una vida en la cual no se desarrollan sus propias potencialidades.
c) CopiarseMás allá de la valoración moral que se podría hacer del hecho de copiarse en un examen o copiar las tareas realizadas por otro compañero, no hay duda de que el hecho de copiarse es una estrategia para evitar el fracaso por medio de un éxito falso.Desde el punto de vista de la teoría de la autoestima, copiar es un signo del incorrecto vínculo entre valor de la persona y éxito alcanzado. Se puede decir que se trata de un vínculo incorrecto porque lleva a la persona a asumir una actitud que no le permite encontrarse a sí mismo ni aceptar el juicio de los otros sobre su realidad personal. En este modo construye una máscara que le permite la supervivencia.Así se origina un miedo todavía mayor: no ser capaz de alcanzar nuevamente el éxito, lo cual llevaría a descubrir la falta de habilidad escondida tras la máscara del engaño.
3 Los estudiantes que se orientan al éxito(success-oriented students)
Para los alumnos orientados al éxito, éste será interpretado como un signo evidente de la propia habilidad. El éxito hace crecer la confianza en sí mismo y el fracaso es interpretado como una falta de esfuerzo en el cumplimiento del propio deber y puede ser superado simplemente con aumentar el esfuerzo. El fracaso es solamente un elemento normal e inevitable en el proceso de aprendizaje, pero no responde a un rasgo de la personalidad porque es siempre un elemento externo.
En este tipo de estudiantes el éxito depende de los standards fijados por el mismo sujeto y de sus expectativas porque el individuo hace depender el éxito de un elemento que él puede controlar, como es el caso del esfuerzo. La fuente de información más importante para poder analizar el comportamiento de este tipo de estudiantes es el nivel de aspiración, porque éste determina los sentimientos del individuo frente a una situación de fracaso o de éxito.
En la escuela tradicional, fracaso y éxito dependen de los resultados personales y de los standards de la clase, pero los estudiantes orientados al suceso tienen en general, como punto de referencia de la valoración que hacen de sí mismos, ña propia capacidad de esforzarse para alcanzar un objetivo en el proceso de aprendizaje. En general, esta situación en la cual la persona se transforma en su propio criterio de juicio, genera una evaluación realista de la propia habilidad y hace crecer la confianza en sí mismo, que es una de las características propias de este grupo.
La percepción realista de la propia habilidad produce en el individuo un nivel de aspiración “móvil” porque el alumno es capaz de aumentarlo o disminuirlo según como perciba la propia habilidad y puede, de este modo, defenderse frente a una situación de
47Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
fracaso. Consigue también así, conservar un cierto nivel de riesgo en el alcanzar el éxito, factor que aumenta el sentimiento de orgullo y satisfacción por el buen resultado obtenido.
Desde el momento que el suceso y el fracaso en esto s alumnos, dependen de la calidad del esfuerzo realizado, el fracaso puede volverse un elemento motivante porque invita a la persona a empeñarse más la próxima vez. El éxito permite a estos individuos el ser percibidos por sus compañeros como hábiles y capaces porque el éxito, en la escuela tradicional, es concebido como el signo más evidente de la habilidad de un sujeto. Esto implica también que un gran esfuerzo que no produce el éxito sería, para los compañeros, un signo de falta de habilidad del sujeto. La opinión expresada en el juicio por los compañeros, provoca en el individuo una disminución de la autoestima, porque sería juzgado como un alumno capaz, esforzado, virtuoso, pero falto de habilidad. Por esto no basta sólo educar a una “moral del trabajo”, sino que se debe también proveer al alumno de las estrategias necesarias para alcanzar los objetivos fijados.
Bibliografía de Esta Sección
Alcántara, J. A. Cómo Educar la Autoestima. Barcelona: Ediciones CEAC, 1993
Alonso Tapia, J. Motivación y aprendizaje en el aula. Cómo enseñar a pensar. Madrid: Santillana, S.A., 1991
Alonso Tapia, J. & Caturla Fita E. La Motivación en el Aula. Madrid: PPC, 1998
Ashman, A. F. & Coneay R. N. F. Guida alla Didattica Metacognitiva per le Difficoltà di Apprendimento. Trento: Edizioni Centro Studi Erickson, 1991
Beatty, W. & Clark R. "A self - concept theory of learning: a learning theory for teachers". En Clay Lindgreen, H. Readings in Educational Psychology, New York: John Wiley & sons, Inc., 1968
Belossi, M. & Palacios de Caprio M. A. La Escuela Media y los Jóvenes Socialmente Desfavorecidos. Buenos Aires: Lugar Editorial, 1999
Bennett, B., Rolheiser-Bennett, C. & Stevahn L. Cooperative Learning. Where heart meets mind. Bothell, WA: Professional Development Associates, 1991
Boggiano, A. K. & Pittman T. S. Achievement and Motivation. A social - developmental perspective. New York: Cambridge University Press, 1992
Buber, Martin. Il Principio Dialogico ed Altri Saggi. Cinisello Balsamo: San Paolo, 1993
Canfield, J. & Clive Wells H. 100 Ways to Enhance Self-Concept in the Classroom (second edition). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon, 2000
Cava, M. J. & Musitu G. La Potenciación de la Autoestima en la Escuela. Barcelona: Editorial Paidós, 2000
Comoglio, M. & Cardozo M. A. Insegnare e Apprendere in Gruppo. Il Cooperative
48Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
Learning. Roma: LAS, 1996
Covington, M. V. "Anxiety management via problem solving instruction". En Van der Ploeg, H., Schwarzer, R., & Spielberger, C. Advances in Test Anxiety Research, Hillsdale, NJ: L. Erlbaum, 1984
Covington, M. V. "The motive for self-worth". En Ames & Ames. Research on motivation in education: student motivation, 77-113. San Diego, CA: Academic Press, 1984
Covington, M. V. "The self-worth theory of achievement motivation: findings and implications". The Elementary School Journal 85, (1984): 5-20
Covington, M. V. "Strategic thinking and fear of failure". En Segal, J., Chipman, S., & Glaser, R. Thinking and learning skills: relating instruction to basic research, 389-416. Hillsdale, NJ: L. Erlbaum, 1984
Covington, M. V. "Anatomy of failure-induced anxiety: the role of cognitive mediators". En Schwarzer, R. Self-related cognitions in anxiety and motivation, 247-263. Hillsdale, NJ: L. Erlbaum, 1985
Covington, M. V. "The effects of multiple testing opportunities on rote and conceptual learning and retention". Human Learning 4, (1985): 57-72
Covington, M. V. "Test anxiety: causes and effects over time". En H. Van der Ploeg, R. Schwarzer, & C. Spielberger. Advances in Test Anxiety Research, 55-68. Hillsdale, NJ: L. Erlbaum, 1985
Covington, M. V. Making the grade. A self-worth perspective on motivation and school reform. New York: Cambridge University Press, 1992
Covington, M. V. "Putting self back in the process: a discussant's perspective". Journal of Experimental Education 60, (1992): 82-88
Covington, M. V. "Anxiety, task difficulty and childhood problem solving: a self-worth interpretation". En Van der Ploeg, H., Schwarzer, R., & Spielberger, C. Advances in Test Anxiety Research, Hillsdale, NJ: L. Erlbaum, 1983
Covington, M. V. "Motivated Cognition". En S. Paris, G. Olson, & H. Stevenson. Learning and Motivation in the Classroom, 139-164. Hillsdale, NJ: L. Erlbaum, 1984
Covington, M. V. "Instruction in problem solving and planning". En Friedman, S. L., Scholnik, E., & Cocking, R. Blueprints for thinking: the role of planning in cognitive development., 469-511. New York: Cambridge University Press, 1986
Covington, M. V. "Achievement motivation, self-attribution and exceptionality". En Day, J. & Borkowski, J. Intelligence and exceptionality: new directions for theory, assessment and instructional practices, 173-213. Norwood, NJ: Ablex, 1987
49Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
Covington, M. V. "Self-esteem and failure in school: analysis and policy implications". En Mecca, A., Semlser, N., & Vasconcellos, J. The social importance of self-esteem, 72-124. Berkeley, CA: University of California Press, 1989
Covington, M. V. The Will to Learn. A guide for motivating young people. New York: Cambridge Univesity Press, 1998
Covington, M. V. & Beery R. G. Self-worth and school learning. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976
Covington, M. V. & Harari O. "Reactions to achievement behavior from teacher and student perspective: a developmental analysis". American Educational Research Journal 18, (1984): 15-28
Covington, M. V. & Manheim Teel K. Overcoming Student Failure. Changing motives and incentives for learning. Washington, DC: American Psychological Association, 1996
Covington, M. V. & Omelich C. "Are causal attribution causal?. A path analysis of the model of achievement motivation.". Journal of Personality and Social Psychology 37, (1979): 1487-1504
Covington, M. V. & Omelich C. "Effort: the double-edged sword in school achievement.". Journal of Educational Psychology 71, (1979): 169-182
Covington, M. V. & Omelich C. "It's best to able and virtuous too: student and teacher motivation responses to successful effort". Journal of Educational Psychology 71, (1979): 688-700
Covington, M. V. & Omelich C. "Controversies or consistencies?. A reply to Brown and Weiner". Journal of Educational Psychology 76, (1984): 159-168
Covington, M. V. & Omelich C. "An empirical examination of Weiner's critique of attribution research". Journal of Educational Psychology 76, (1984): 1214-1225
Covington, M. V. & Omelich C. "Task-oriented versus competitive learning structures: motivational and performances consequences". Journal of Educational Psychology 76, (1984): 1038-1050
Covington, M. V. & Omelich C. "The trouble with pitfalls: a reply to Weiner's critique of attribution research". Journal of Educational Psychology 76, (1984): 1199-1213
Covington, M. V. & Omelich C. "Item difficulty and test performance among high-anxious and low-anxious students". En Van der Ploeg, H., Schwarzer, R., & Spielberger, C. Advances in test anxiety research, Hillsdale, NJ: L. Erlbaum, 1987
Covington, M. V. & Omelich C. "Need achievement revisited: verification of Atkinson's 2 x 2 model.". En Spielberger, C., Sarason, I., Kulcsár, Z., & Van Heck, G. Stress and emotion: anxiety, anger and curiosity, Washington, DC: Hemisphere Publ. Corp.,
50Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
1991
Covington, M. V. & Omelich C. "As failures mount: affective and cognitive consequences of ability demotion in the classroom". Journal of Educational Psychology 73, (1981): 796-808
Covington, M. V. & Omelich C. "Achievement anxiety, performance and behavioral instruction: a cost / benefit analysis". En Schwarzer, R., Van der PLoeg, H., & Spieleberger, C. Advances in Test Anxiety Research, 139-154. Hillsdale, NJ: L. Erlbaum, 1982
Covington, M. V. & Omelich C. "Ability as effort evaluation among failure-avoiding and failure-accepting students". Journal of Educational Psychology 77, (1985): 446-459
Covington, M. V. & Omelich C. ""I knew it cold before the exam": a test of the anciety-blockage hypothesis". Journal of Educational Psychology 79, (1987): 393-400
Covington, M. V., Spratt, M. & Omelich C. "Is effort enough, or does diligence count too?. Student and teacher reactions to effort stability in failure.". Journal of Educational Psychology 72, (1980): 717-729
Duschatzky, S. La Escuela como Frontera. Reflexiones sobre la experiencia escolar de jóvenes de sectores populares. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1999
Ferraroli, L. Il Disagio degli Adolescenti tra Famiglia e Scuola: difficoltà o risorsa? Turín: ELLEDICI, 1998
García, D. Fracaso Escolar y Desventajas Sociales. Un desafío para la inteligencia. Estudio del Funcionamiento Mental para la orientación escolar. Buenos Aires: Editorial LUMEN - HUMANITAS, 1996
González, M. C. & Tourón, J. Autoconcepto y rendimiento escolar. Sus implicaciones en la motivación y en la autorregulación del aprendizaje. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, S.A., 1992
González Torres, M. La Motivación Académica. Sus determinantes y pautas de intervención. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra S. A., 1997
Griffiths, M. "Self-identity and Self-esteem: achieving equality in education". Oxford Review of Education 19, 3 (1993): 301-317
Harter, S. "Competence as a dimension of self-evaluation: toward a comprehensive model of self-worth". En The development of the self, 55-121. San Diego, CA: Academic Press, Inc., 1983
Harter, S. "Causes, Correlates, and the Functional Role of Global Self - Worth: a Life-Span Perspective". En Kolligian, J. & Sternberg R. Perceptions of Competence and Incompetence Across the Life-Span, New Haven, CT: Yale University Press, 1989
51Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
Harter, S. "Issues in the assesment of the self-concept of children and adolescents". En La Greca, A. M. Through the eyes of the child. Obtainign self-reports from children and adolescents, 292-325. Boston, MA: Allyn and Bacon, 1990
Harter, S. "Self and identity development". En Feldman, S. & Elliot, R. At the threshold. The developing adolescent, 352-387. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990
Harter, S. "Causes and consequences of low self-esteem in children and adolescents". En Baumeister, R. Self-esteem. The puzzle of low self-regard, 87-116. New York: 1993
Hernando, M. Estrategias para Educar en Valores. Propuestas de actuación con adolescentes. Madrid: Editorial CCS, 1997
Keltikangas-Järvinen, L. "Self-esteem as a predictor of future school achievement". European Journal of Psychology of Education VII, 2 (1992): 123-130
Kline, P. An easy guide to factor analysis. London: Routledge, 1993
Lawrence, D. Enhancing Self-Esteem in the Classroom. London: Paul Chapman Publishing Ltd., 1987
Lurçat, L. El Fracaso y el Desinterés Escolar. Cuáles son sus causas y cómo se explican. Barcelona: Gedisa Editorial, 1997
Marsh, H. W. "Content specificity of relations between academic achievement and academic self-concept". Journal of Educational Psychology 84 (1992): 35-42
Marzano, R. J. Transforming Classroom Grading. Alexandria, VI: ASCD, 2000
Marzano, R. J., Pickering, D. J. & Pollock J. E. Classroom Instruction that works. Research-based strategies for increasing student achievement. Alexandria, VI: Association fo Supervision and School Development, 2001
Mayor, J., Suengas, A. & González Marqués J. Estrategias Metacognitivas. Aprender a aprender y aprender a pensar. Madrid: Editorial Síntesis, 1995
Molina García, S. El Fracaso en el Aprendizaje Escolar (I). Dificultades globales de tipo adaptativo. Málaga: Ediciones Aljibe, S. L., 1997
Nurmi, J. E., Onatsu, T. & Haavisto T. "Underachievers' Cognitive and Behavioral Strategies - Self Handicapping at School". Contemporary Educational Psychology 20 (1995): 188-200
Pope, A., McHale, S. & Craighead E. Migliorare L'Autostima. Un approccio psicopedagogico per bambini e adolescenti. Trento: Edizioni Centro Studio Erickson, 1992
Rey Gómez, J. M., Hidalgo Díez, E., & Espinosa Manso, C. La motivación en la escuela.
52Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
(Cuestionarios para su análisis). Málaga: Agora, 1989
Sagastizábal, M. Diversidad Cultural y Fracaso Escolar. Educación Intercultural: de la teoría a la práctica. Rosario.: Ediciones IRICE, 2000
Scheirer, M. A. & Kraut R. E. "Increasing Educational Achievement Via Self Concept Change". Review of Educational Research 49, 1 (1979): 131-150
Schunk, D. Learning Theories. An educational Perspective. New York: Merrill, 1991
Silver, H. F., Strong, R. W. & Perini M. J. So Each May Learn. Integrating learning styles and multiple intelligences. Alexandria, VI: ASCD, 2000
Spevak, P. A. & Karinch M. Empowering Underachievers. How to guide failing kids (8 - 18) to personal excellence. Far Hills, NJ: New Horizon Press, 2000
Stipek, D. "Motivation to learn. From theory to practice". En Boston, MA: Allyn and Bacon, 1992
Straughan, R. I Ought to, But... A philosophical approach to the problem of weakness of will in education. Windsor: NFER - Nelson Publishing Company, 1990
Tonelli, R. & Pollo M. "Animar". En Vecchi, J. & Prellezo J. M. Proyecto Educativo Pastoral, Madrid: CCS, 1986
53Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
Autoeficacia y educación
José Enrique Canto y Rodríguez
Sinopsis
El concepto de la autoeficacia elaborado por Bandura (1977 – 1986) se ha convertido en uno de los más estudiados en la última década. En este artículo se describe brevemente la teoría de la autoeficacia, cómo se define sus fuentes y sus dimensiones. Asimismo, se presentan algunos resultados de estudios que han aplicado este concepto para explicar el aprendizaje y la motivación en el contexto educativo.
Términos clave: <Orientación educacional> <teoría de la orientación> motivación del alumno> <aprendizaje>
Abstract
The concept of self - effectiveness designed by Bandura (1977-1986) has become one of the most studied concepts in the last decade. In this paper the theory of self - effectiveness, its definition, its sources and dimensions are described. Some of the results from studies that have applied the concept of self - effectiveness to explain learning and motivation in the educational context, are also presented.
Key terms: <Educational guidance> <guidance teories> <student motivation> <learning>
Introducción
En el curso de nuestras vidas, los seres humanos nos enfrentamos a un número infinito de decisiones, problemas, y desafíos. A pesar de las estadísticas que nos informan de los problemas emocionales y conductuales de las personas, la mayoría de la gente, la mayor de las veces, es capaz de decidir adecuadamente, resolver sus problemas, y superar sus retos. Una de las tareas más importantes para la psicología es comprender la manera en que los seres humanos se adaptan y logran superar sus retos cotidianos.
En el ambiente escolar, las teorías actuales que estudian el aprendizaje y la instrucción postulan que los estudiantes son buscadores y procesadores activos de información
54Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
(Pintrich, Cross, Kozma, & McKeachie, 1986). Las investigaciones indican que las cogniciones de los estudiantes influyen en la instigación, dirección, fuerza y persistencia de sus conductas dirigidas al logro (Schunk, 1989b; Weinstein, 1989; Zimmerman, 1990).
Este trabajo tiene como propósito dar a conocer una visión general de la teoría de la autoeficacia de Albert Bandura (1977, 1986) y presentar, a su vez, algunos resultados de investigación que han utilizado dicha teoría para explicar la motivación y el aprovechamiento académico de los estudiantes. Durante la década pasada, la autoeficacia ha recibido una atención cada vez mayor en su aplicación a la investigación educativa, principalmente en el área de la motivación académica (Pintrich & Schunk, 1995).
Teoría de la autoeficacia
Bandura es considerado como uno de los teóricos más importantes del cognoscitivismo. En 1977, con la publicación de su artículo "Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change" (Autoeficacia: hacia una teoría unificada del cambio conductual), Bandura identificó un aspecto importante de la conducta humana: que las personas crean y desarrollan sus autopercepciones acerca de su capacidad, mismas que se convierten en los medios por los cuales siguen sus metas, y controlan lo que ellos son capaces de hacer para controlar, a su vez, su propio ambiente. Posteriormente, en 1986, Bandura publicó su libro Social Foundations of Thought and Action (Fundamentos sociales del pensamiento y la acción), obra en la que propone una teoría social-cognitiva que enfatiza el papel de los fenómenos autorrefenciales (lo que uno se dice a sí mismo) como el medio por el cual el hombre es capaz de actuar en su ambiente. Considera, además, que los individuos poseen un sistema interno propio que les capacitan para ejercer control sobre sus pensamientos, sentimientos, motivaciones y conductas. Este sistema interno propio proporciona a la persona un mecanismo de referencia que es la base de sobre la cual percibimos, regulamos y evaluamos nuestra conducta. De acuerdo con Bandura, la manera en que la gente interpreta los resultados de sus acciones proporciona información de, y altera, sus ambientes, así como a sus creencias personales, que a su vez proporcionan información acerca de, y alteran, su desempeño posterior. Esta tríada, conducta, ambiente - pensamientos, es la base de lo que él llamó determinismo recíproco. Es decir que entre conducta, ambiente y pensamiento existe una interrelación recíproca que se observa en una mutua influencia. En general, Bandura estableció un punto de vista en el cual las creencias (pensamientos) que tienen las personas acerca de sí mismas son claves para el control y la competencia personal, en la que los individuos son vistos como productos y productores de su propio ambiente y de su propio sistema social. Por lo tanto, el hombre, visto desde esta perspectiva, no sólo reacciona a su ambiente, sino que es capaz de modificarlo al actuar proactivamente.
Para Bandura, el proceso de autorreflexión es tal que le permite a los individuos evaluar sus propias experiencias y procesos de pensamiento. De acuerdo con esto, lo que la gente sabe, las habilidades que posee, o lo que han logrado en su historia previa no siempre son buenos predictores de los logros futuros, debido a que las creencias que ellos sostienen acerca de sus capacidades influyen poderosamente en la manera en que ellos actúan. Con esto, Bandura afirma que la manera en que actúa la gente es producto de la mediación de sus creencias acerca de sus capacidades. A menudo éstas pueden ser mejores predictoras del
55Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
comportamiento que por los resultados de sus actuaciones previas. Por supuesto, esto no quiere decir que la gente pueda realizar tareas que rebasen sus capacidades con sólo creer que lo pueden hacer, ya que se ha visto que para que se logre una competencia adecuada se requiere de la armonía, por un lado, de las creencias propias, y por el otro, de las habilidades y conocimientos que posean.
Entre las creencias propias (o de autorreferencia) que usan los individuos para controlar su ambiente están las creencias de autoeficacia (self-efficacy beliefs) Bandura (1977) define a la autoeficacia como " las creencias en la propia capacidad para organizar y ejecutar las acciones requeridas para manejar las situaciones futuras" (p. 2). Dicho de un modo más simple, la autoeficacia se refiere a la confianza que tiene una persona de que tiene la capacidad para hacer las actividades que trata de hacer. Los juicios que la persona hace acerca de su autoeficacia son específicos de las tareas y las situaciones en que se involucran, y las personas las utilizan para referirse a algún tipo de meta o tarea a lograr. Zimmerman (1995) define la autoeficacia referida a la realización de las tareas propias de la escuela como "los juicios personales acerca de las capacidades para organizar y conductas que sirvan para obtener tipos determinados de desempeño escolar" (p. 203). En este sentido, la autoeficacia para la escuela es un concepto muy específico que se refiere a la evaluación que el estudiante hace con respecto a sus capacidades para realizar las actividades propias de la escuela.
Bandura (1986) hipotetizó que la autoeficacia afecta la elección de las actividades, el esfuerzo que se requiere para realizarlas, y la persistencia del individuo para su ejecución. De acuerdo con esto, un estudiante que tiene dudas acerca de sus capacidades de aprendizaje, posee una baja autoeficacia y probablemente evitará participar en las actividades que le sean asignadas. En cambio, un estudiante con alta autoeficacia se compromete más con las actividades que se le encomiendan y muestra un mayor involucramiento y persistencia, a pesar de las dificultades que se puedan encontrar.
El proceso por el cual el estudiante adquiere su autoeficacia es sencillo y bastante intuitivo: el estudiante se involucra en la realización de determinadas conductas (tareas), interpreta los resultados de las mismas, y utiliza esas interpretaciones para desarrollar sus creencias acerca de su capacidad para involucrarse en tareas semejantes en algún momento futuro, y actúa de acuerdo con las creencias formadas previamente. Por lo tanto, se puede decir que las creencias de autoeficacia son fuerzas críticas para el rendimiento académico.
De acuerdo con lo anterior, las creencias de autoeficacia afectan a la conducta humana de varias maneras: (a) influye en las elecciones que hacen los estudiantes y las conductas que realizan para seguirlas; (b) motiva al estudiante a realizar tareas en las cuales se siente competente y confiado, mientras que lo anima a evitar las tareas en las que no se siente de esa manera; (c) determina cuánto esfuerzo desplegará el estudiante para realizar la tarea, y (d) predice cuánto tiempo perseverará en su realización, y cómo se recuperará al enfrentarse a situaciones adversas.
Fuentes de la autoeficacia. Las creencias que las personas sostienen acerca de su autoeficacia es el producto de la interacción de cuatro fuentes principales (Bandura, 1986):
56Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
(a) las experiencias anteriores; (b) la experiencia vicarias; (c) la persuasión verbal, y (c) los estados fisiológicos.
Las experiencias anteriores, particularmente el éxito o el fracaso, son la fuente principal de la autoeficacia y ejerce la mayor influencia sobre la conducta del individuo (Bandura, 1986). Dicho de una manera sencilla, las experiencias anteriores se refieren a que el individuo mide los efectos de sus acciones, y sus interpretaciones de estos efectos le ayudan a crear su autoeficacia con respecto a la acción realizada. De este modo, los resultados de sus acciones que se interpretan como exitosos aumentan su autoeficacia, mientras que los resultados considerados como fracasos la disminuyen. Esta postura tiene implicaciones muy importantes para mejorar el desempeño académico de los estudiantes, de aquí se sigue que para incrementar el rendimiento del estudiante en la escuela, los esfuerzos de los maestros deberían dirigirse a la alteración de las creencias de autoeficacia de los estudiantes acerca de su propia dignidad o competencia como estudiantes. Para lograrlo, es necesario que los maestros diseñen estrategias de aprendizaje que permitan a los estudiantes adquirir confianza y competencia para realizar las actividades que son propias para la adquisición del aprendizaje.
Las experiencias vicarias (el aprendizaje por observación, modelamiento o imitación) influyen en las expectativas de autoeficacia del estudiante cuando éste observa la conducta de otros estudiantes, ve lo que son capaces de hacer, nota las consecuencias de su conducta, y luego usa esta información para formar sus propias expectativas acerca de su propia conducta y sus consecuencias. La fuerza de las experiencias vicarias depende de algunos factores como la semejanza entre el estudiante que observa y su modelo, el número y la variedad de modelos a la que se ve expuesto, la percepción del poder de ese modelo, y la similitud entre los problemas que afrontan el observador y el modelo. Aunque la influencia de esta fuente de autoeficacia es más débil que la anterior, es muy importante cuando el estudiante no está seguro acerca de sus propias capacidades, o cuando ha tenido una experiencia anterior muy limitada.
La tercera fuente de autoeficacia se refiere a la persuasión verbal (persuasión social). Es decir, el estudiante crea y desarrolla su autoeficacia como resultado de lo que le dicen sus maestros, padres y condiscípulos. La retroalimentación positiva ("Tú puedes hacerlo", "Confío en que lo lograrás") por parte de ellos puede aumentar la autoeficacia del estudiante, pero este incremento puede ser sólo temporal, si los esfuerzos que realiza el estudiante para realizar sus tareas no llegan a tener el éxito esperado. La persuasión verbal influye menos en la creación y desarrollo de la autoeficacia que las dos fuentes anteriores. De acuerdo con Maddux (1995), la efectividad de la persuasión verbal depende de factores tales como qué tan experta, digna de confianza y atractiva es percibida las persona que trata de persuadir.
Por último, los estudiantes pueden recibir información relacionada con su autoeficacia a partir de las reacciones fisiológicas que éstos experimentan cuando se ven enfrentados a la ejecución de determinadas tareas. Los estados fisiológicos tales como la ansiedad, el estrés, la fatiga, etc., ejercen alguna influencia sobre las cogniciones de los estudiantes, ya que sensaciones de ahogo, aumento del latido cardiaco, sudar, etc., se asocian con un desempeño pobre, o una percepción de incompetencia o de posible fracaso. Los estudiantes
57Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
calibran su autoeficacia al observar su estado emocional cuando están contemplando la realización de alguna actividad.
La información que el estudiante recibe por medio de las fuentes ya mencionadas no influyen automáticamente en la propia autoeficacia del estudiante, sino que necesita ser apreciado cognitivamente (Bandura, 1986). Esto quiere decir, de acuerdo con Schunk (1995), que para apreciar su autoeficacia, el estudiante tiene que sopesar y combinar las percepciones que sostiene acerca de su capacidad, la dificultad de la tarea, la cantidad de esfuerzo implicado, la cantidad de ayuda externa recibida, el número y las características de las experiencias de éxito o de fracaso, la semejanza del modelo, y la credibilidad que tiene la persona que pretende persuadir.
Factores que afectan la autoeficacia. Cuan alta o baja sea la eficacia del estudiante depende de cómo éste se ve afectado por factores tales como (Schunk, 1995): (a) el establecimiento de metas; (b) el procesamiento de la información; (c) los modelos; (d) la retroalimentación, y (e) los premios.
El establecimiento de metas parece ser un proceso cognitivo importante que afecta los logros alcanzados (Bandura, 1988; Locke & Latham, 1990; Schunk, 1989b). Los estudiantes que establecen sus metas, o que aceptan metas a alcanzar puede experimentar un sentido de autoeficacia para lograrlas y establecen así un compromiso para esforzarse en su logro. Se comprometen en actividades que consideran les ayudará a lograr la meta definida: atender en clase, repetir la información que debe ser recordada, esforzarse y persistir. La autoeficacia se produce cuando el estudiante se da cuenta de que está logrando lo que se había propuesto, lo que le lleva a pensar que está convirtiéndose en una persona capaz (Elliot & Dweck, 1988). Es importante que el maestro retroalimente al estudiante acerca del progreso que está realizando para alcanzar su meta, ya que esto eleva la autoeficacia del estudiante. Una autoeficacia elevada sostiene la motivación y promueve el aprendizaje del estudiante (Schunk, 1995).
La investigación relacionada con el establecimiento de metas por parte del maestro para aumentar la autoeficacia ha mostrado que incrementa la autoeficacia (Bandura & Schunk, 1981; Schunk, 1983b). Asimismo, se ha encontrado un aumento positivo en la autoeficacia cuando es el propio estudiante el que establece su propia meta (Schunk, 1985).
La manera en que se procesa la información es otro de los factores que afectan a la autoeficacia del estudiante. Con respecto a este factor, los investigadores han dirigido sus esfuerzos a examinar cómo las demandas de procesamiento cognitivo del material de estudio influye sobre la autoeficacia. Los estudiantes que creen que van a tener gran dificultad para comprender algún material de estudio son más aptos para experimentar niveles de autoeficacia más bajos, en comparación con aquéllos que se sienten capaces para manejar los procesos cognitivos que demanda el aprendizaje del material (Schunk, 1989b). Una mayor autoeficacia lleva al estudiante a realizar las actividades propias que consideran les llevará a aprender el material. Mientras los estudiantes están realizando la tarea, ellos están obteniendo información acerca de qué tan bien están aprendiendo. Percibir que están comprendiendo el material de estudio les aumenta su autoeficacia y su motivación.
58Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
Salomón (1984) encontró que el esfuerzo mental empleado en el aprendizaje de algún material se relaciona con la autoeficacia. Pidió a un grupo de niños que juzgaran su autoeficacia para aprender a partir de la televisión o de un texto. Observaron una película en la televisión, o leyeron un texto parecido, juzgaron la cantidad de esfuerzo mental necesario para aprender, y luego se les evaluó su aprendizaje acerca del contenido. Los estudiantes juzgaron que el esfuerzo mental fue mayor para el texto, y demostraron mayor rendimiento en la prueba de conocimientos a partir de la lectura del texto. Para la lectura del texto, la autoeficacia correlacionó positivamente con el esfuerzo mental percibido y con el rendimiento en la prueba; para la televisión, correlacionó negativamente.
Otros hallazgos importantes con respecto al procesamiento de la información y la autoeficacia son los de Pintrich y De Groot (1990), Zimmerman y Martinez-Pons (1990), Schunk y Gunn (1985), Graham y Harris (1989a, b), entre otros, cuyas investigaciones dieron a conocer que la autoeficacia se correlaciona positivamente con el empleo de estrategias aprendizaje. Sus estudios apoyaron la idea de que enseñar a los estudiantes a usar estrategias de aprendiza aumenta su autoeficacia y su aprovechamiento.
En lo que concierne a los efectos de la observación de modelos sobre la autoeficacia, la investigación ha encontrado que los modelos sí ejercen una influencia positiva sobre la autoeficacia y el rendimiento (Schunk, 1995). Zimmerman y Ringle (1981) encontraron que los niños que observaron a modelos con baja persistencia, pero con alta confianza, tuvieron puntuaciones más elevadas de autoeficacia que los niños que observaron a otros niños más pesimistas y que persistían más en la tarea. Asimismo, los resultados de la investigación muestran que la observación de modelos de iguales incrementa la autoeficacia y la habilidad en mayores grados, que cuando el niño observa al maestro como modelo o cuando carece de algunos modelos (Schunk, 1995).
Por su parte, Schunk (1989a) hizo la observación de que múltiples modelos promueven los resultados el empleo de múltiples. Estos resultados ayudan a aclarar el funcionamiento del modelamiento en el ambiente escolar. Sin embargo, se requiere de más información acerca del papel de la similitud percibida en los modelos como variable que afecta la autoeficacia.
El conocimiento de los resultados (retroalimentación) como efecto que influye para aumentar o disminuir la autoeficacia del estudiante ha sido avalado por los resultados de varios estudios (Schunk, 1989a, 1982, 1989b; Maddux, 1995). La retroalimentación que recibe el estudiante acerca de su desempeño en alguna tarea le permite conocer las causas que producen el éxito o fracaso en la realización de la misma. La motivación se mantiene, y la autoeficacia aumenta, cuando el estudiante puede asociar su éxito con el esfuerzo que ha hecho para lograrlo. Un ejemplo de esto se encuentra en Schunk (1992), quien halló que los niños que pudieron ligar sus logros anteriores con su esfuerzo (p. ej. , "Has estado trabajando duro") obtuvieron puntuaciones más elevadas de autoeficacia, motivación y habilidad, comparados con los niños a los que se les dijo que se beneficiarían en el futuro ("Necesitas trabajar duro).
Dimensiones de la autoeficacia. Las creencias de autoeficacia no son características personales únicas e invariables, sino que varían a lo largo de tres dimensiones: (a) magnitud, (b) fuerza, y (c) generalidad.
59Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
La magnitud de la autoeficacia se refiere al número de pasos de creciente dificultad que la persona cree es capaz de superar. Por ejemplo, qué tan capaz se considera una persona para evitar comer cuando está en una situación relajada y lejos de la comida, en comparación cuando está ansiosa y enfrente de un delicioso manjar.
La fuerza de la autoeficacia se refiere a qué tan convencida y resuelta está una persona con respecto a que puede realizar alguna conducta determinada. Por ejemplo, un estudiante puede estar más convencido de que puede aprobar un examen comparado con otro que duda acerca de su éxito en el examen.
Finalmente, la generalidad de la autoeficacia es la medida en la que las experiencias de éxito o de fracaso al realizar alguna actividad pueden extenderse a otras conductas o contextos similares (Smith, 1989). Por ejemplo, si un estudiante puede controlar su ansiedad ante un examen confía en que lo podrá hacer en diferentes exámenes.
Zimmerman (1995) llama la atención con respecto a algunas propiedades que están implícitas en la medición de la autoeficacia. En primer lugar, la autoeficacia se refiere a los juicios que las personas hacen con respecto a sus propias capacidades para realizar determinadas tareas o actividades. En segundo lugar, las creencias que se tienen acerca de la propia eficacia están ligadas a diferentes campos de funcionamiento. Por ejemplo, la autoeficacia para las matemáticas son diferentes a las que se refieren al aprendizaje de la gramática. En tercer lugar, las medidas de la autoeficacia son dependientes del contexto en el que se da la tarea. Por ejemplo, los estudiantes pueden expresar tener una menor autoeficacia para aprender en situaciones de competencia que cuando el aprendizaje es más cooperativo. Una cuarta propiedad de las medidas de autoeficacia es su dependencia con respecto a un criterio referido a uno mismo. Por ejemplo, la evaluación de la autoeficacia de un estudiante trata de su confianza de poder hacer algo con respecto a sí mismo, y no en comparación del desempeño de sus compañeros. Finalmente, la autoeficacia se mide antes de que el estudiante realice alguna actividad propuesta.
Después de este breve recorrido por el concepto de autoeficacia y su uso en las actividades escolares, podemos decir que en la actualidad existe un gran número de investigaciones que se han enfocado al estudio de la autoeficacia como variable independiente que podría afectar a diversas manifestaciones de la conducta humana. Tal parece que los hallazgos con respecto a la autoeficacia como mediador para la motivación y el logro académico ha recibido un sustancial apoyo que necesita en el futuro del diseño de investigaciones adecuadas para conocer con más detalle las implicaciones de la autoeficacia como predictor del desarrollo de los estudiantes.
Para concluir, podríamos decir que es evidente que la revisión realizada se basó en estudios realizados en los Estados Unidos, en parte debido a que en nuestro país los estudios relativos al tema son muy escasos. El aporte de los estudios relativos a la autoeficacia podría convertirse en una herramienta más para los psicólogos, docentes y administradores educativos que estén interesados en colaborar en el mejoramiento del rendimiento y la motivación de los estudiantes.
60Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
Referencias
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward unifying theory of behavior change. Psychological Review, 84, 191-215.
Bandura, A., & Schunk, D. H. (1981). Cultivating competence, self-efficacy, and intrinsic interest through proximal self-motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 41, 586-598.
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. New York: Prentice-Hall.
Bandura, A. (1988). Self-regulation of motivation and action through goal systems. En V. Hamilton, G. H. Bower, & N. H. Fridjda (Eds.), Cognitive perspectives on emotion and motivation. (pp. 37-61). Dordrecht, The Netherlands: Kluver.
Elliot, E. S. & Dweck, C. S. (1988). Goals: An approach to motivation and achievement. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 5-12.
Graham, S. & Harris, K. R. (1989a). Components analysis of cognitive strategy instruction: Effects on learning disable students’ compositions and self-efficacy. Journal of Educational Psychology, 81, 353-361.
Graham, S. & Harris, K. R. (1989b). Improvind learning disable students’ skills at composition essays: Self-instructioanal strategy training. Expectional Children, 56, 210-214.
Locke, E. A, & Latham, G. P. (1990). A theory of goal setting and task performance. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Maddux, E. (1995). Self-efficacy, adaptation, and adjustment. Theory, research, and application. (Ed.) New York: Plenum Press.
Pintrich, P. R., Cross, D. R., Kozma, R. B., & McKeachie, W. J. (1986). Instructional psycology. Annual Review of Psychology, 37, 611-651.
Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulate learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-40.
Pintrich, P. R., & Schunk, D.H. (1995). Motivation in education: Theory, research, and Applications. Englewood Cliffs, N.J.: Prenctice-Hall.
Salomon, G. (1984). Television is "easy" and print is "tough": The differential investment of mental effort in learning as function of perceptions and attributions. Journal of Educational Psychology, 76, 647-658.
61Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

Procesos Cognitivos
Schunk, D. H. (1982). Effects of effort-attributional feedback on children’s perceived self-efficacy and achievement. Journal of Educational Psychology, 74, 548- 556.
Schunk, D. H. (1983b) Developing children’s self-efficacy skills: The roles of social comparative informatiion and goal setting. Comtemporary Educational Psychology, 8, 76-86.
Schunk, D.H. (1985). Participation in goal setting: Effects on self-efficacy and skills of learning disabled children. Journal of Special Education, 19, 307-317.
Schunk, D. H. (1989a). Self-efficacy and achievement behaviors. Educational Psychology Review, 1, 173-208.
Schunk, D. H. (1989b). Self-efficacy and cognitive skill learning.learning. En C. Ames & R. Ames (Eds.). Research on motivation in education: Vol. 3: Goals and cognitions (pp. 13-44). San Diego: Academic Press.
Schunk, D. M. (1995). Self-efficacy and education and instruction. En James E.Maddux (Ed.) Self-efficacy, adaptation, and adjustment. Theory, research, and application .(pp. 281-303). New York: Plenum Press.
Smith, R. E. (1989). Effect of coping skills training on generalized self-efficacy and locus of control .Journal of Personality and Social Psychology, 54, 117-133.
Weinstein, R. S. (1989). Perceptions of classroom processes and student motivation: Children’s views of self-fulling prophecies. En C. Ames & R. Ames (Eds.). Research on motivation in education: Vol. 3: Goals and cognitions (pp. 187-221). San Diego: Academic Press.
Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulating academic learning and achievement: The emergence of a social cognitive prespective. Educational Psychology Review, 2, 173-201.
Zimmerman, B. J., & Ringle, J, (1981). Effects of model persistence and statements of confidence on children’s self-efficacy and problem solving. Journal of Educational Psychology, 73, 485-493.
Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy and educational development. En A. Bandura (Ed.). Self-efficacy in changing societies (pp. 202-231). New York: Cambridge University Press.
62Instituto Superior del Profesorado “Don Bosco” A - 1005

















![Reingenieria de Procesos [ Reingenieria de procesos ]](https://static.fdocuments.co/doc/165x107/577ce7c91a28abf10395c2df/reingenieria-de-procesos-reingenieria-de-procesos-.jpg)