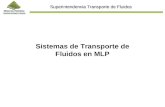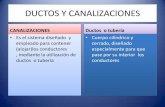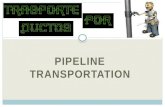Propuesta de capacitación para el desarrollo de capacidades … · 2019-05-14 · venta de...
Transcript of Propuesta de capacitación para el desarrollo de capacidades … · 2019-05-14 · venta de...
1
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
Propuesta de capacitación para el desarrollo de capacidades pecuarias con visión empresarial orientadas a micro, pequeños y medianos productores de ganado ovino
Secretaría de Agricultura, ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
Contenido:
REPORTE DETALLADO
Folio: Fecha:211PP071 OCTUBRE 2015
Introducción 8 1. Antecedentes de la actividad agropecuaria en México. 10
2. Actividad pecuaria 21Ganado ovino 24
Ganado Bovino 24
Porcicultura 26
Valor futuro 27
Avicultura 28
Avicultura industrial 29
Avicultura campera 29
Avicultura recreativa 29
Avicultura científica 29
Ganado caprino 30
Ovinos 31
3. Actividad agropecuaria en México 35
4. Ovinocultura a nivel internacional. 37Características productivas 38
5. Actividad ovina en México. 42Cadena de producción y comercialización 55
Costos de producción. 58
CONTENIDO
SAGARPA / COMPONENTE DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS MAPA DE PROYECTOS /
DESARROLLO DE CAPACIDADES PECUARIAS
Propuesta de capacitación para el desarrollo de capacidades pecuarias con visión empresarial orientadas a micro, pequeños y medianos productores de ganado ovino
6. Problematicas de la actividad ovina en México 60
7. Visión empresarial en la actividad ovina. 67Visión empresarial de la actividad ovina en México 75
8. Perspectivas a nivel mundial de la actividad ovina. 81
Conclusiones 84
Bibliografía. 88
8
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
Introducción
El sector agropecuario es uno de los más alejados de todo apoyo gubernamental, esta actividad es realizada, en su mayoría por un sector marginal de la población de los diferentes países.
Se trata de personas de bajos o escaso recursos, quie-nes utilizan esta actividad para consumo personal, o venta de animales en caso de emergencias.
Esta actividad primaria, va desapareciendo en pro-ductos a nivel mundial debido a que no es rentable para las personas que se dedican a esta.
Para erradicar el deterioro actual de este sector debe-mos centrarnos en el establecimiento de comunidades rurales dinámicas fundamentadas en una agricultura próspera. Una de las posturas centrales de la presente investigación es la de estudiar la introducción de una visión empresarial en los sistemas de producción agro-pecuaria, en los que la población rural de bajos ingresos vive y trabaja , con los que pueda proveer perspectivas más claras acerca de las prioridades estratégicas para el aumento de rentabilidad, mediante la aplicación de métodos de producción estratégicos, con una apertura de ventas en mercados nacionales e internacionales, a través de un uso adecuado y racional de herramientas y métodos.
Es necesario que los agricultores conciban a sus fincas, sean estas pequeñas unidades de producción destinadas a la subsistencia o grandes compañías, como sistemas en sí mismas.
El funcionamiento de un sistema de finca está fuer-temente influido por el entorno rural externo, inclu-yendo las políticas e instituciones, mercados y redes de información.
El enfoque de los sistemas de producción agrope-cuaria toma en cuenta tanto la dimensión biofísica (los nutrientes del suelo y el balance hídrico), como los aspectos socioeconómicos (por ejemplo, el género, se-guridad alimentaria y la rentabilidad) al nivel de finca, en donde se toman la mayoría de decisiones en cuanto a la producción agrícola y al consumo. El alcance de este enfoque radica en su capacidad de integrar los distintos tipos de análisis multidisciplinarios de la producción y de su relación con los aspectos biofísicos y socioeco-nómicos determinantes de un sistema de producción agropecuaria, visión que la mayoría de los pequeños y medianos productores no tienen.
Con el fin de lograr una mejor visión en la realización de esta actividad se deben considerar los factores, tanto biofísicos como socioeconómicos, determinantes para la evolución de un sistema:
• Recursos naturales y clima;
• Ciencia y tecnología;
• Liberalización del comercio y desarrollo del mercado;
• Políticas, instituciones y servicios públicos;
• Información y capital humano.
Estas categorías representan las áreas principales en las que las características determinantes de los sistemas de producción agropecuaria.
Aunadas a un sistema de industrialización, el produc-tor emigrará a un sistema de “agronegocio” o de “agri-cultura familiar” el cual le ayudará a potencializar su método de producción, aumentando sus costos de ventas.
Para iniciar y fomentar una visión empresarial por parte del productor, se debe estudiar sus situación eco-nómica y social, lugar en el que se encuentra ubicado,
9
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
esto debido a que la lejanía o cercanía de su ubicación, puede ser un factor que influya en la llegada de informa-ción, capacitación y recursos para impulsar su proyecto empresarial.
Esta actividad al ser, en su mayoría familiar, se debe integrar a cada miembro en esta como parte de una organización que emprende un negocio en beneficio de la economía, familiar y personal de cada uno de los integrantes.
Al actualizar y mostrar cada una de las capacidades que pueden desarrollar dentro de la organización, la actividad comenzará por ser no solo rentable, sino viable al incrementar su producción, realizando el productor esta actividad como un empleo formal con la capacidad de ofrecer beneficios a su comunidad.
Las inversiones realizadas en el desarrollo de tec-nologías, investigaciones y nuevos métodos de pro-ducción agropecuarias se han expandido rápidamente, sin embargo estos no han llegado a todos los sectores rurales, sea por distancia, por falta de interés por parte del productor, y por último por falta de capacidad por parte del gobierno en llegar a todas las zonas rurales.
Aunado a esto, tenemos que los productores agrope-cuarios son un grupo disperso, a los cuales no les interesa organizarse y compiten de forma desleal entre ellos. Provocando con ello un mayor deterioro en su actividad.
El desarrollo de sistemas de producción agropecuaria de naturaleza dinámica requiere de un entorno adecuado de políticas, así como el cambio de visión de la realiza-ción de esta actividad debe ser a través de la iniciativa de los gobiernos con el apoyo de los productores.
La suma de tecnología con administración de recur-sos y métodos de producción agropecuarios dará como resultado el incremento favorable de la producción agro-
pecuaria. En este caso fomentaría el aumento de volumen de producción de ganado, aumentando la exportación de carne ovina, disminuyendo la importación.
México podría entrar al mercado internacional con carne de calidad, que cumpla con las exigencias inter-nacionales en este aspecto, así como de sanidad.
La modernización e impulso de este sector es priori-tario, ya que este sector representa la base alimentaria de las personas en el mundo.
Se debe modernizar de forma conjunta entre tec-nología y métodos administrativos de ejecutar esta actividad. Enfocándose hacia los pequeños, medianos y jóvenes productores.
Al implementar esta visión se obtendría un mejora-miento en la viabilidad económica y el bienestar social de los productores y empleados. Se asegura la susten-tabilidad de esta actividad, impulsando el desarrollo y modernización de este sector.
“ Se debe modernizar de forma conjunta entre tecnología y métodos administrativos
de ejecutar esta actividad” .
10
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
México ha sido un país que ha vivido desde épocas precolombinas de la actividad agrícola, posteriormente, con la llegada de los primeros animales (caballos, vacas, borregos, etc.) comenzó a conocer, practicar y alimen-tarse de la carne de estos animales.
Los productores dedicados al campo, vivían en con-diciones precarias, siempre al mando de un amo que los maltrataba y no les permitía un desarrollo económico ni personal.
Un número reducido de la población tenía acceso a la alimentación con carne, se dedicaban al cuidado del ganado, a la alimentación y pastoreo de estos, los cuales eran propiedad de un solo hacendado.
Debido a estas condiciones el pueblo se vuelca en con-tra de los hacendados iniciando la Revolución Mexicana.
Uno de los ideales que abanderaban la revolución mexicana, era precisamente el mejorar las condiciones de vida de los campesinos y el reparto agrario, como una vía para el beneficio económico- social de la población rural. Así una vez terminada la Revolución, el 6 de enero de 1915 se decretó una ley con el objeto de comenzar la reforma agraria.
Dos años después, el 5 de febrero de 1917, saldría el artículo 27 Constitucional, el cual sustentaría la nueva concepción del dominio de la nación sobre la tierra y la facultad del Estado de transmitir los derechos de la misma, ya sea a figuras públicas o privadas, siempre que se procuren los intereses de la nación.
Este artículo contenía, la autoridad para dividir a los latifundios o grandes propiedades en manos de caciques,
1. Antecedentes de la actividad agropecuaria en México.
para constituir la pequeña propiedad y el ejido, como figuras que tomarían la responsabilidad de gestionar el nuevo desarrollo agrícola en el país. Con este mismo propósito, se crearon más leyes y reglamentos, entre los que destacan: Ley de Ejidos (1920), Ley Federal de Irrigación (1925) y Ley de Crédito Agrícola (1926).
Los diferentes documentos publicados sobre la explo-tación de los trabajadores rurales no alcanzaban a reflejar el derecho que tenía el patrón de utilizar la fuerza de trabajo del aparcero ni la serie de estipulaciones por las cuales, de una u otra manera, el mediero siempre salía perdiendo frente a la hacienda. Mucho menos reconocían que mientras existieran los contratos de aparcería (a medias, al quinto y al rajar) permanecerían idénticos los pilares que permitían la explotación de la gran propiedad.
Condición que expresa que, en realidad, no se tenía ninguna intención de lesionar el sistema de la hacienda. De ahí que, lejos de instrumentar un proyecto agrario, se empezaron a emitir leyes reguladoras de la aparecería que dejaban intactos los factores laborales y productivos que sostenían el régimen de la gran propiedad.
Éste fue el caso de la Ley de tierras ociosas, publi-cada el 23 de junio de 1920 por Adolfo de la Huerta, presidente interino de la República al triunfo del Plan de Agua Prieta. Ley que, generalmente, ha sido identificada como una de las primeras disposiciones agrarias después del revolucionario artículo 27. No obstante, la misma no tenía un propósito agrario sino productivo, puesto que obedecía a la intención de incrementar la produc-tividad agrícola. Por otra parte, no disponía elementos novedosos para organización de la producción puesto que se fundamentaba en la aparcería que era el sistema tradicionalmente usado por la hacienda.
11
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
Asimismo contenía el propósito político de otorgar una fuente de financiamiento a los municipios a fin de fundamentar su autonomía política.
Álvaro Obregón, como los otros dos sonorenses que encabezaron el Plan de Agua Prieta, Adolfo de la Huer-ta y Plutarco Elías Calles, consideraba que la reforma agraria debía encaminarse por la pequeña propiedad y que el fraccionamiento del latifundio debía realizarse ordenadamente y de acuerdo con los intereses económi-cos del país. Esa postura había sido clara en el discurso que sostuvo el general Obregón en la Cámara Agrícola del estado de Jalisco en el cual había condenado la im-provisación y la falta de visión con que algunos gene-rales estaban fraccionando el latifundio y destruyendo negociaciones agrícolas de importancia para el futuro económico del país.
Es claro que el gran proyecto del presidente era me-jorar las condiciones técnicas de producción (la irri-gación, el crédito, la organización de productores, el mejoramiento de las semillas y formas adecuadas de comercialización que incrementaran los ingresos del productor) y orientar la reforma por la pequeña propie-dad. Era entonces, un programa de progreso agrícola y no de reforma agraria. Incluso el proyecto de Ley sobre el fraccionamiento de los latifundios presentado a las cámaras el 9 de febrero de 1921 “protegía” aquellas negociaciones agrícolas “que tuviesen establecidos sis-temas modernos de cultivo”.
No obstante, Obregón no podía dejar de satisfacer las demandas agrarias de los hombres del campo, porque ellos habían sido sus grandes aliados, junto a los obreros, cuando el Plan de Agua Prieta. Además, un programa agrario suave y bien dirigido restablecería la unidad revo-lucionaria que se había perdido con los acontecimientos de Tlaxcalaltongo, cuando perdió la vida el presidente Carranza. De ahí que el Reglamento agrario del 10 de abril de 1922 abrió las puertas para que los centros de
población que no estaban situados en terrenos de las haciendas pudieran solicitar dotaciones de tierra. Es decir, podían solicitar tierras los grupos rancheros que se habían sumado al Plan de Agua Prieta quienes, por otra parte, habían sido armados por el gobierno federal.
Con fuerzas armadas propias y con una legislación favorable, los rancheros se atrevieron a solicitar las tierras que trabajaban a medias con la hacienda. Tal fue el caso de los rancheros de Concá, de la Sierra Gorda del lado queretano, quienes no sólo solicitaron las tierras de la hacienda de Conca sino que, amparados por las armas y porque ocupaban los puestos políticos del municipio y del poblado, las ocuparon antes de que se emitiera la resolución agraria. El proceso, iniciado en 1921, tardó cinco años en resolverse tanto por la renuencia regional como por la intervención de la Embajada norteamerica-na, dado que San Nicolás Concá estaba en propiedad de un ciudadano norteamericano, Alejandro S. Sharpton.
Es de señalar que excepto la de Concá, ninguna otra sociedad ranchera de la entidad se acogió a esta ley. La pasividad de los rancheros de los valles queretanos encuentra su explicación en las condiciones altamente productivas de esta región, donde desde el porfiriato se habían venido realizado fuertes inversiones en infraes-tructura de riego. De esa manera, los hacendados de los valles podían acogerse a las disposiciones del regla-mento obregonista que protegía las unidades agrícolas productivas y las propiedades de los hacendados que no temían invertir en la adquisición de nueva tecnología, propósito que determinó la decisión de poner candados al reglamento agrario a fin de que los peones y traba-jadores de las fincas no pudieran pedir dotaciones con el propósito de “preservar” la fuerza de trabajo de las unidades agrícolas.
12
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
Por otra parte, el reglamento ponía fin a los repartos de tierras de mala calidad, que había sido una constante revolucionaria, a la vez que protegía la pequeña propie-dad. Así, aun cuando establece el minifundio, éste varia-ba de tamaño según si se tenía o no posibilidad de riego.
Así, se trataba de una reforma agraria moderada que no pretendía destruir la base agrícola que sostenía la hacienda. Se iban a repartir tierras ciertamente, pero sin atentar contra la industria agrícola y ganadera del país que era exitosa y la dotación se haría de manera gradual. Puede observarse que el general Obregón no tenía la intención de afectar de manera seria los gran-des latifundios productivos. Pero, al mismo tiempo, se deseaba favorecer a la población rural que había sido, y seguía siendo, uno de los principales soportes de los gobiernos revolucionarios.
Las puertas que abrió el régimen de Obregón para una mejor organización del mundo rural no fueron aprovechadas por la dirigencia política queretana, toda-vía renuente a tocar una de las fuentes de trabajo más lucrativas de la entidad. La única petición agraria que cruza el período 1920 a 1925, la de los rancheros de Concá, se encuentra estrechamente relacionada con los afanes de poder de cada uno de los cinco gobernadores que se sucedieron de 1920 a 1925, que necesitaron de las fuerzas armadas de los rancheros para sostener sus gobiernos. Pero ante todo, se debió a los alientos y as-piraciones de los rancheros armados, que por primera vez se encontraron en posibilidad de enfrentar el poder hegemónico que desde finales del siglo XIX ejercían los hermanos Olvera en la región serrana.
Es innegable que los dirigentes políticos queretanos, que provenían de la clase media y aristocrática, no tenían ninguna intención de fraccionar la hacienda. Tan sólo se preocuparon por mejorar las condiciones de trabajo de las fincas rústicas, disposiciones que en nada contri-buían a modificar el régimen de la tenencia de la tierra.
Esta posición quedó establecida en la reglamentación agrícola que contiene la Ley del trabajo que fue emitida en diciembre de 1922 por la XXV legislatura local que sólo regulaba las prácticas tradicionales que habían permitido la existencia de la hacienda: la mediería, las jornadas de trabajo, los salarios en especie
Los acontecimientos políticos y militares de la última etapa del gobierno del general Obregón, por la “im-posición” de la candidatura del general Plutarco Elías Calles, que desencadenaron la revuelta delahuertista, pusieron a discusión el proyecto de nación con la mis-ma intensidad y ambigüedad que durante el proceso revolucionario. De 1923 a 1931, en que se sucedieron tres revoluciones (delahuertista, cristera y de Escobar) y se conformó el período conocido por los historiadores como el Maximato, cambió el ritmo de la historia en todos los ámbitos de la vida política y social.
Para Calles, la solución al problema de la agricul-tura estaba en la irrigación y el crédito oportuno, que también eran parte esencial de los planes agrícolas discutidos por el personal de la Secretaría de fomento entre 1902 y 1910. Por eso se creó la Comisión Nacio-nal de Irrigación para “promover y construir obras de irrigación en la República” el 4 de enero de 1926, y la Ley de Crédito Agrícola publicada el 10 de febrero del mismo año. De manera paralela, se emitió la Ley de Colonización, del 5 de abril de 1926, que reglamentaba la fragmentación de las propiedades privadas con excep-ción de las que tuvieran una adecuada explotación agrí-cola, aquellas que constituyeran una “unidad agrícola” con tecnología moderna y las que eran cultivadas por una administración directa, es decir, que no recurrían al arrendamiento de los terrenos.
Esas especificaciones delimitaban, de una forma indirecta, que la propiedad agrícola que se tenía en mente era la pequeña propiedad porque ningún lati-fundio, por su extensión, podía ser trabajado con una
13
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
administración directa. Así, la Ley de Colonización era un elemento clave en el proyecto de desarrollo agrícola concebido por el general Calles: crear una legión de agricultores, con buenas tierras, modernos, capitalistas, que contaran con una infraestructura para el desarrollo (irrigación, caminos, establos, bodegas) y apoyos institucionales (crédito, tecnología, estímulos fiscales). Era un plan agrícola seria y concienzudamente formulado, que permitiría la expansión económica del sector, la autosuficiencia alimentaria y un mejor balance comercial internacional.
Aún la corriente que fue identificada con el “agraris-mo”, aquella que buscaba convertir a peones y medieros en agricultores, como pretendía la ley de dotaciones y restituciones de tierras y aguas, publicada durante la administración de Emilio Portes Gil el 21 de marzo de 1929, respetaba la pequeña propiedad: los terrenos que serían afectados para dotar a los solicitantes de tierra serían parte del territorio de las haciendas vecinas y nunca de los ranchos o pequeña propiedad.
Hasta 1929 no había una diferencia notable entre posiciones callista y de Portes Gil, que encabezaba el grupo que se autodefinía como agrarista. No obstante, ya estaban en marcha los dos proyectos para el agro mexicano que se enfrentaran abiertamente durante el cardenismo: el agrícola y el agrario.
Como fuerza social en ascenso, la de los rancheros, estaba vinculada por su origen y situación con el pro-yecto agrario que encabezaba el presidente interino Portes Gil, y fue la corriente que se impuso en medio de una gran violencia en la década de los treinta, el año en que los grupos rancheros de Querétaro lograron unificar sus fuerzas y proponer como candidato a la gubernatura a uno de sus líderes, el peón de los valles, Saturnino Osornio.
Desafortunadamente, los hacendados queretanos no fueron sensibles a los cambios. Su incapacidad para ade-cuarse a las nuevas formas de producción del proyecto callista determinó la tragedia que vivieron en la década de los treinta, cuando se empantanaron en la defensa de la propiedad que irremediablemente perdían por los adeudos acumulados y no tanto, como ellos aseguraban, por las pretensiones agraristas del gobernador.
De hecho, Osornio sólo estimuló el reparto agrario cuando los propios trabajadores planteaban la iniciativa, de manera intensiva al final de su período (1934-1935) para favorecer a los hombres que lo habían acompañado en su gobierno, una vez que fue claro que el presidente Lázaro Cárdenas no estaba dispuesto, por el conflicto con el ex-presidente Calles, en seguir apoyando al grupo osornista de clara filiación callista. Hasta 1935 no se inició el reparto de las haciendas queretanas bajo la forma del ejido que había establecido el Código Agrario de 1934. Es de señalar que el reparto agrario continuó en Querétaro en medio de una gran violencia hasta 1937, cuando el presidente Cárdenas, en un giro todavía no suficientemente investigado, empezó a estimular la expansión de la pequeña propiedad.
Es un hecho todavía no suficientemente documenta-do que Cárdenas retomó, una vez expulsado el ex-pre-sidente Calles del país, el proyecto agrícola que habían encabezado los sonorenses. Ese viraje lleva a preguntarse si en 1937, ya que se habían desmantelado las fuerzas rurales de filiación callista y satisfechos los intereses de los grupos rurales organizados del país que acaban por agruparse en una sola central de clara identidad cardenista, la CNC (Central Nacional Campesina), se podía retomar el proyecto agrícola que del porfiriato al callismo se había querido llevar a cabo en el país.
Es un hecho todavía no suficientemente documenta-
3 www.amecafe.org.mx
14
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
do que Cárdenas retomó, una vez expulsado el ex-pre-sidente Calles del país, el proyecto agrícola que habían encabezado los sonorenses. Ese viraje lleva a preguntarse si en 1937, ya que se habían desmantelado las fuerzas rurales de filiación callista y satisfechos los intereses de los grupos rurales organizados del país que acaban por agruparse en una sola central de clara identidad cardenista, la CNC (Central Nacional Campesina), se podía retomar el proyecto agrícola que del porfiriato al callismo se había querido llevar a cabo en el país.
En suma, las fuerzas triunfantes de la Revolución constitucionalista, carrancistas y sonorenses, asumieron un plan agrícola que permitiera impulsar el desarrollo capitalista de la agricultura mexicana. No obstante, por los compromisos políticos y militares adquiridos con el sector rural que se sumó a las propuestas guberna-mentales oficiales, los rancheros, se vieron obligadas a impulsar una reforma agraria moderada que concentraba su atención en la pequeña propiedad. Es claro, al menos para el caso de Querétaro, que la formación del ejido, de escasa extensión, sólo alcanzó difusión en 1929 cuando el futuro de la nación, por los acontecimientos políticos de 1928, se había puesto en entredicho, y en 1934 cuando fue utilizado como un factor de cohesión de las fuerzas rurales que se sumaron al cardenismo.
El programa agrario o el esperado fraccionamiento del latifundio que se inició en 1929, estuvo preñado de una fuerte carga política. De esa manera perdió la im-portancia estratégica que se le había concedido, desde el porfiriato hasta el gobierno de Plutarco Elías Calles, como parte integral de un proyecto ambicioso de mo-dernización de la actividad agropecuaria.
Cabe señalar, que aun cuando ya se habían expedi-do todas estas leyes para impulsar el reparto agrario y el desarrollo agropecuario en México, los cambios no habían ocurrido en el campo como se esperaba. No es
sino hasta el periodo cardenista, cuando el proceso de reforma agraria adquiere mayor intensidad, con el sur-gimiento de una política de desarrollo agrícola integrada al proceso de desarrollo industrial y nacional.
Durante el periodo del General Lázaro Cárdenas que se alcanza el mayor reparto de tierras de toda la historia en México, y además se impulsa de manera directa al campo. Se crearon las condiciones para poder despegar el desarrollo del país, mediante la construcción de in-fraestructura, como carreteras, presas, bordos, bancos de desarrollo, escuelas, hospitales, etc.
Este impulso al campo, no nació únicamente de las buenas intenciones de los gobernantes y de los em-presarios, hay que ubicarnos en el momento históri-co-económico, para vislumbrar el éxito de la política de desarrollo enfocada al campo y a la urbanización de las grandes metrópolis.
En primer lugar, la situación económica del país enfrentaba los retos de la modernización; en la que la agricultura tenía que tomar un auge para lograr alcanzar los recursos necesarios para el impulso de las activida-des industriales. Esto es, que era necesario impulsar el crecimiento de la producción en el campo para obtener mayores beneficios que se transfirieran hacia la naciente industrialización.
Esto se logró además del reparto agrario, con la crea-ción de instituciones de crédito y fomento a la agricul-tura, tales como la Comisión Nacional de Irrigación (1925), el Banco Nacional de Crédito Agrícola (1926), el Banco Nacional de Crédito Ejidal (1935), el Instituto de Investigaciones Agrícolas (1947), entre otras. La fuerte inversión al campo se vio beneficiada con la crisis mundial de 1929 y continúo hasta la primera y segunda
15
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
Guerra Mundial; ya que los precios de los alimentos se encarecieron en el exterior y nuestras exportaciones aumentaron por la demanda de Estados Unidos, quién se ocupaba entonces de la guerra.
Tal fue el auge de la agricultura, que en el periodo de 1940-1965, la tasa de crecimiento promedio anual fue de 4.5%; es decir veinticinco años de crecimiento sos-tenido. Para 1967 la producción había crecido en 700% aproximadamente con respecto a 1940, aun cuando en ese periodo se presentaron altas tasas de crecimiento de la población, la producción siempre fue mayor a la demanda interna y a los requerimientos del exterior, lo que en otras palabras se podría denominar como una soberanía alimentaria.
Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río fueron repartidas 18 millones de hectáreas a las comunidades y ejidos. De esta manera, aumentó a 25 millones de hectáreas la cantidad de tierras en el sector social (es decir, las parcelas que se encontraban fuera del régimen de propiedad privada). El objeto del reparto agrario lanzado durante el gobierno de Cárdenas buscaba no sólo la satisfacción de una demanda popular plasmada en la constitución de 1917, sino la formación de pequeñas unidades productivas, con capacidad de autosuficiencia alimentaria.
La unidad básica del modelo de reforma era la con-formación de ejidos. Se trata de una dotación de tierras que eran entregadas a un núcleo de población para que las aprovecharan de la manera que consideraran conveniente.
Cada ejido estaba regulado por un órgano interno llamado Comisaría Ejidal, integrada por los titulares de la dotación (generalmente hombres) que elegían a un presidente y una mesa directiva. La Comisaría Eji-dal tenía la facultad de representar a los ejidatarios en
los trámites gubernamentales. Dado que al final de la Revolución y la guerra Cristera, la mayor parte del país estaba en la ruina económica, el gobierno de Cárdenas creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal (Banjidal) destinado a capitalizar a los núcleos ejidales.
Además de la repartición de tierras y el financia-miento monetario, la reforma agraria del Cardenato incluía el establecimiento de un sistema educativo que permitiera la formación de profesionistas técnicos que ayudaran al desarrollo de los ejidos. Por ello, asociados a los núcleos ejidales, se crearon escuelas donde los niños y jóvenes debían adquirir conocimientos sobre agricultura, ganadería y aquellas otras actividades específicas que permitiera el medio ecológico. En ese sentido, la reforma agraria llevada a cabo durante el sexenio de 1934-1940 se diferenciaba de la implementada por los gobiernos anteriores, para quienes todo se limitó a la dotación de tierra a individuos dedicados a la agricultura a pequeña escala. Lo que la Secretaría de Agricultura se planteaba en la segunda mitad de la década de 1930 fue la creación de centros agrícolas competitivos.
Sin embargo, el plan de formación técnica, como el financiamiento, no pudieron llegar a resarcir el rezago del campo mexicano totalmente.
El plan del Cardenato sólo funcionó en ciertas regio-nes, aquellas que como la Comarca Lagunera o el valle del río Yaqui contaban con riego y tierras fértiles. Por otro lado, aunque el reparto de tierras durante el gobier-no de Cárdenas fue el mayor de la historia de México, no disminuyó significativamente la dimensión de las tierras en pequeña y mediana propiedad, y de los latifundios. Durante el siguiente período (1940-1946), el reparto agrario fue frenado y se emprendió una “contrarreforma” agraria, despojando nuevamente de las tierras recién obtenidas a algunos ejidos, para enajenarlas.
En 1940 al finalizar el gobierno de Cárdenas se inició
16
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
un proceso de transformación política y económica que marcaría el destino de nuestro país. Gran cantidad de campesinos fueron integrados al mercado, al tiempo que se convertían en reserva de fuerza de trabajo que era absorbida según las necesidades la expansión capitalista.
Sobre las décadas de los cincuenta y sesenta hay que señalar que en América Latina empieza a discutirse y ejecutarse planes de desarrollo económico que aunque con una perspectiva macroeconómica, constituyen el principio de la aplicación de proyectos de planeación, en Colombia, México, Chile, Venezuela y El Salvador.
Para entonces, México había pasado por el proceso sustantivo del reparto agrario de 1930-1940 lo que ten-dría efectos precisamente durante las dos décadas pos-teriores; a partir de este periodo las políticas de reparto fueron reducidas y ejecutadas bajo otros parámetros y otros propósitos.
Hay que precisar que la política económica de los 50 y 60 favoreció la modernización del sector capitalista de la agricultura, particularmente en el norte del país (Morales, 2007). Lo que consiguió ampliar la frontera agrícola, aumentar la productividad, satisfacer la deman-da de materias primas industriales y alimentos a bajos costos, con los consecuentes salarios caídos, además de incidir positivamente en el volumen de las exportaciones. El sector campesino también contribuyó a este proceso, pero al no contar con los apoyos suficientes y al no lograr desarrollar su producción y ser participe activo de los encadenamientos productivos y de comercialización, fue entrando en una fase de degradación constante.
Es importante agregar que uno de los pilares básicos en los que descansó dicho proceso, además de la am-pliación de la superficie cosechada, fue el incremento de la superficie bajo riego.
Al respecto hay que señalar que la inversión estatal se canalizó en gran medida a la construcción de obras de irrigación, siendo las tierras más beneficiadas las del noroeste y Golfo de México, fundamentalmente las de propiedad privada.
Desde los años setenta las crisis recurrentes de la economía mexicana se inscriben en un largo proceso de desestructuración que ha modificado el régimen de acumulación; los cambios han afectado al sector externo, manufacturero y financiero, sin que hayan podido darse condiciones adecuadas para un crecimiento estable. La inclinación a adjudicar la ciclicidad de las crisis a errores de estrategia de los gobiernos en turno no explica de manera congruente el estancamiento estructural, debido a desequilibrios básicos gestados durante un cuarto de siglo y cuya superación implica la recomposición del aparato productivo en su conjunto, dada la pretensión de insertar eficientemente a México en una economía global altamente competitiva a partir de la apertura comercial.
De la manera esquemática, una crisis se caracteriza por una interrupción brusca de la producción, pero las causas de ello son de diferente naturaleza, lo cual deter-mina la forma como ésta se manifiesta. Así, por ejemplo, en 1976 el factor detonante en la economía mexicana lo fue la devaluación monetaria, lo mismo que en 1994 pero en escenarios diferentes. En el primer caso el mercado bursátil no tuvo ninguna relevancia, en cambio en el segundo se convirtió en el catalizador del desequilibrio para el conjunto de la economía. Y en 1982 la caída de los precios petroleros fue lo que desencadenó la crisis, en tanto que en 1987 lo fue el crack bursátil.
17
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
Por tanto, puede distinguirse entre una fuente de origen (factor detonante) y un mecanismo de transmi-sión de la crisis. Los mecanismos de transmisión, según la fuente de origen, van de la esfera productiva hacia la circulación y viceversa. Es claro, por ejemplo, que en 1994 el mecanismo de transmisión va de la circulación (circuitos monetarios-financieros) hacia la producción, en tanto que en 1982 va de la producción a la circulación.
También al interior de la fuente de crisis pueden distinguirse diferentes niveles (o segmentos) de origen. Por ejemplo, en la producción no es toda la llamada “economía real” o la producción en general, sino un sector productivo en particular, como lo fue el petróleo en 1982. Lo mismo se aplica a la circulación ya que, por ejemplo, en 1976 se trata de un desorden monetario (devaluación) que provocó desórdenes financieros pero no bursátiles.
En esta situación, las políticas modernizadoras y de apertura comercial no han permitido superar los problemas estructurales heredados desde el modelo de crecimiento hacia adentro. La crisis agrícola sin duda es también un factor de inestabilidad. La agricultura, desde inicios de los años setenta, se ha mantenido en una situación de estancamiento que ha requerido de im-portaciones de granos básicos en los pasados veinticinco años. Por ejemplo, ya en 1970 estas importaciones fueron de casi un millón de toneladas; y en 1996 se estimó una importación de 13 a 14 millones de toneladas, equiva-lentes al 50% del consumo nacional.
Con lo cual la falta de crecimiento agropecuario pone en entredicho la posibilidad de recuperación de la economía, por su importancia en la provisión de alimentos y materias primas para la exportación y el mercado interno, con el consiguiente abaratamiento de los llamados bienes salario. El estancamiento de la oferta exige recurrir a importaciones, con el respectivo costo de divisas. En términos generales, la modernización ha
“La modernización ha sido acompañada de un deterioro no sólo en la producción sino también en las condi-
ciones de los agricultores.”
sido acompañada de un deterioro no sólo en la produc-ción sino también en las condiciones de los agricultores. Un producto decreciente en términos per cápita, desde luego, no es el mejor instrumento para combatir la pobreza, el problema más grave del campo mexicano.
A partir de los años sesenta, el sector primario co-menzaría a experimentar los efectos de una profunda crisis que se prolongaría hasta nuestros días y que ter-minaría de cumplir con las funciones tradicionales de apoyo y cogenerador del crecimiento económico del país.
Esto, era la respuesta del propósito del impulso del campo bajo un modelo capitalista, en el que sólo sería utilizado mientras sirviera para el impulso del desa-rrollo económico nacional. Es decir, que la agricultura en México, no se ha planeado, para el beneficio de sus habitantes y de los otros sectores de la sociedad con una visión de largo plazo, en la que se procure el desarrollo rural desde una perspectiva integral, es decir, no sólo aumentar en cantidad y calidad los bienes que produce el campo, sino que los pobladores cuenten con servicios e infraestructura que eleven su nivel de vida.
18
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
Una vez que la economía comienza a modernizarse, el campo pasaría al olvido. Todo esto se profundizó en gran parte por la falta de integración de las zonas rurales a la dinámica moderna de desarrollo; y por las circunstancias que atravesaba la economía mundial.
Después de la Segunda Guerra Mundial, se escribía un nuevo orden económico y político en el mundo. Los Estados Unidos como los triunfadores de la guerra, comenzarían a imponer sus condiciones y políticas económicas a través de diversos acuerdos, tales como el de Bretón Woods y por supuesto el neoliberalismo que comenzaría a reinar en casi todo el planeta.
Con la época de posguerra, también comenzaron los nuevos programas de reconstrucción y de desarrollo, lo cual trajo como consecuencia la demanda de una gran cantidad de inversiones y un aumento del nivel de empleo. Esto provocaría el crecimiento acelerado de las más grandes economías del mundo y a su vez generó una gran necesidad de energéticos.
Para 1972, se crea el oligopolio árabe del petróleo, mismo que incrementaría sus precios y afectaría los planes de crecimiento económico de las principales potencias.
Con el alza del petróleo comenzaría una nueva crisis económica para los países desarrollados, sólo que esta ocasión, la crisis se vería acompañada de otros aspectos, tales como altos niveles inflacionarios, altas tasas de in-terés y altos niveles de desempleo. Por lo cual los países desarrollados se vieron en la necesidad de instrumentar nuevos cambios a su favor con el fin de enfrentar dicha crisis. Dentro de los cambios realizados, se encontraba el transitar hacia los tipos de cambio flexibles, para evitar ajustes drásticos en las cotizaciones de las divisas y sus efectos en el comercio exterior.
En México estos cambios se sufrieron con la crisis de la deuda y con la dependencia del petróleo en la economía. Cuando ocurre la crisis en el 73, los prés-tamos otorgados por Estados Unidos crecen de manera alarmante debido a las altas tasas de interés. La crisis de la deuda parecía que se había superado con el descu-brimiento de nuevas fuentes de petróleo en el Golfo de México. Sin embargo, un nuevo endeudamiento pondría a la economía nacional en una gran inestabilidad en los 80’s cuando nuevamente las tasas de interés subieron.
Este parecería el fin de toda aspiración de una nación soberana hacia el desarrollo libre de las injerencias de los Estados Unidos y de los grandes organismos interna-cionales. Las reformas estructurales instrumentadas al comienzo de los años ochenta, llevarían al campo a su olvido en las políticas de desarrollo y sufrir una profunda crisis de la cual han resurgido movimientos insurgentes que parecían haber desaparecido desde la revolución.
Los desequilibrios básicos a nivel de los sectores pro-ductivos (agricultura-manufacturas) y externos (deuda externa/PIB, intereses de la deuda/exportaciones, im-portaciones de bienes de capital/intereses de la deuda externa) se han dado en escenarios diferentes, con crisis que también se manifestaron de distinta manera y que desarticularon la economía desde sus raíces. Por tanto las crisis coyunturales se enmarcan en un escenario de largo plazo de crisis estructural, en un tránsito de acu-mulación extensiva a acumulación intensiva.
En este período aumentan las importaciones al punto de llegar a ser el 74% en mercancía de consumo.
Pesé a esta fuerte crisis de los años 70, la actividad agrícola tuvo un despunte, en los años 50 y la primer mitad de los años 60 el campo se vio impulsado por la apertura de nuevas superficies cultivadas, por el incre-mento de las tierras de riego, por la obtención de mejores rendimientos en los principales cultivos, estos gracias a un fuerte apoyo por parte del gobierno mediante la construcción de obras de infraestructura y a una rápida capitalización en este sector, la cual se apoya en los bajos salarios de los trabajadores del campo.
19
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
A mediados y finales de los años 80 comienza el uso de insumos industriales, esto al margen de amplios sec-tores del campesinado a través de la consolidación de un sector poco numeroso, pero poderoso económicamente.
Estas tendencias del crecimiento económico influye-ron para que se hiciera patente la cuestión del bienestar campesino y del mejoramiento de sus condiciones como productor como una necesidad puramente social.
A raíz de estas crisis, el gobierno ha intentado dic-tar políticas tendientes a frenar este decrecimiento e impulsar este rubro.
Inicio con la fijación de precios, precios políticos, como los de garantía para ciertos productos. En este aspecto entra la relación agricultura e industria.
En este aspecto el mantenimiento de precios bajos dentro de la actividad agropecuaria es uno de los ele-mentos que estimula la acumulación del capital indus-trial, ya que incide en los precios de la materia prima y de la fuerza del trabajo.
Así mismo los precios relativos desfavorables al sector agropecuario han representado una de las vías de descapitalización o deterioro de los patrones de acumulación que ha sufrido este sector.
Estos precios ocasionan transferencias del sector agropecuario hacia la industria.
Por el contrario los precios favorables no pudieron impedir que existiera una tendencia hacia la descapi-talización de la agricultura.
Los denominados precios de garantía tenían como objetivo el dar el otorgar incentivos a determinados productos, los cuales eran necesarios para el mercado interno, asegurando al mismo tiempo a los productores un ingreso mínimo.
Con esto se impulsa a la industria lo cual les permite obtener mayores ganancias estimulándolos a incremen-tar su producción, por la incorporación de nuevas super-ficies o por el aumento de la productividad del trabajo.
No obstante el sector agropecuario no logró estabi-lizarse debido a que la mayor parte de las tierras son de temporal y no generan el ingreso suficiente para la subsistencia de una familia campesina.
Surgen entonces la firma de Tratados de libre comer-cio, pesé a que tuvieron un aparente éxito comercial en especial el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) más del 40 por ciento de los agricul-tores mexicanos viven en la pobreza extrema y de los 50 millones de pobres que hay en México, 30 millones viven en zonas rurales, ante tal situación se necesitan nuevas medidas de política para el campo mexicano.
Para toda América Latina los programas neolibe-rales de estabilización y cambio estructural fueron prescritos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
En México las reformas al sector agrícola han estado determinadas por la estabilización y la reforma estructu-ral de la economía y no tanto por las necesidades reales del sector agropecuario. En las últimas cuatro décadas la agricultura mexicana se ha caracterizado por la baja capacidad de oferta para satisfacer la demanda interna, el pobre desarrollo de los mercados y niveles de ingresos bajos para la mayoría de los productores.
La baja productividad de la agricultura y la falta de un plan veraz para el logro de la autosuficiencia alimen-taria, han sido el detonante que ha convertido al país en un importador neto de alimentos. Sumado a esto, el país ha sido inundado con importaciones altamente subsidiadas de producción agropecuaria contra las cuales la mayoría de los productores no pueden competir, esto
20
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
ha desincentivado la producción y causado el desplaza-miento migratorio de muchos productores.
México se orientó hacia una economía abierta y fue en 1986, cuando México entró al GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) para intentar lograr mayores intercambios comerciales en los diferentes sectores de la economía. No obstante, en el año 1987 fue más lejos de los compromisos que le exigía el GATT y redujo unilateralmente la tasa de aranceles en un 20 por ciento.
En 1994 se convirtieron a aranceles o cuotas arance-larias todos los permisos de importación. En ese mismo año entró en vigor el TLCAN. Este Tratado tuvo fuerte impacto en la política comercial y agrícola de México, promovió el comercio sin modificar las políticas de ayu-da interna y subsidios a la exportación. Se suprimirían todos los aranceles en función a diferentes calendarios para terminar de eliminarlos en el año 2008. Los com-promisos de México en el TLCAN son más rígidos que los adquiridos en el Acuerdo de Agricultora de la OMC.’
En el año 1992, México accedió al TLCAN formado por Canadá, Estados Unidos y México, que entró en vigor en enero de 1994.
El país le otorgó acceso a sus mercados libre de aran-celes al 36 por ciento de las importaciones agroalimen-tarias provenientes de Estados Unidos de América y al 41 por ciento de las importaciones agroalimentarias provenientes de Canadá. Así mismo, se establecieron cuotas de importación libres de aranceles para la mayor parte de los productos agrícolas anteriormente sometidos al régimen de permisos de importación, sobre la base de flujos comerciales del periodo 1989-1991.
Las cuotas se fueron incrementando año con año en tres por ciento y cinco por ciento para ciertos produc-
tos. El 57 por ciento de las importaciones hechas entre México y EEUU en el año 1993 les fueron eliminados los aranceles, a productos como sorgo, café, ganado en pie y carne bovina.
Pese al éxito y avances que se esperaban con la firma de estos tratados, el déficit agroalimentario mexicano aumentó en un 92 por ciento de 1989 al 2002.
La crisis en el sector rural se ha hecho cada vez más profunda porque la mayoría de los cultivos y de los pro-ductos pecuarios y forestales han dejado de ser rentables.
La actividad agropecuaria y forestal se descapitaliza, se reduce la producción, aumenta la dependencia alimen-taria, se destruye la planta productiva, se desarticulan las cadenas de producción. En el campo es cada vez más creciente la expulsión de la población, los empleos se reducen, los recursos naturales se degradan, las divisas necesarias para el desarrollo se utilizan para pagar las importaciones de alimentos, los ingresos de las fami-lias campesinas han caído, la pobreza y marginación aumentan en el sector rural.
Esto se debe por el retiro del Estado de sus funciones de planeación, fomento y regulación de la economía agropecuaria y rural, el descenso del presupuesto del campo, el retiro de la inversión estatal, el abandono del mantenimiento y creación de infraestructura y servicios, la privatización de las empresas públicas, la reducción de las subsidios, la poca protección a la producción nacional y el mercado interno, la falta de crédito para millones de productores, la carencia de investigación, innovación tecnológica, asistencia técnica capacitación.
El abandono del sector ha repercutido en la incapa-cidad para producir y para cubrir la demanda domésti-ca, lo que coloca a México en una situación altamente vulnerable ante el alza de precios internacionales de los alimentos.
Los sistemas agropecuarios son extremadamente complejos y difíciles de conceptualizar y comprender.
21
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
Al analizarlos debemos tomar en cuenta un sinnúmero de factores biológicos, químicos, sociales, económicos, históricos, políticos y hasta éticos, para tratar de en-tender cómo las partes actúan en conjunto para formar el sistema.
El sector agropecuario o sector primario está forma-do por las actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados.
La palabra “agropecuario” o “agropecuaria”, es un adjetivo que se utiliza para decir “que tiene relación con la agricultura la ganadería”. Es la actividad hu-mana orientada al cultivo del campo y la crianza de animales. Reúne las palabras “Agricultura y Pecuaria”. La agricultura es el cultivo de la tierra para sembrar alimentos; y la Pecuaria que es sinónimo de ganadería que es la crianza de animales con fines de producción alimenticia.
La ganadería tiene una importancia clave para Amé-rica Latina y el Caribe, y es una fuente de alimentos básicos para la seguridad alimentaria de su población.
Más de 1 billón de personas a nivel mundial depen-den del sector ganadero, y el 70% de los 880 millones de pobres rurales que viven con menos de USD 1.00 por día dependen al menos parcialmente de la ganadería para su subsistencia.
Los sistemas de producción pecuaria, son conside-rados como la estrategia social, económica y cultural más apropiada para mantener el bienestar de las comu-nidades, debido a que es la única actividad que puede simultáneamente proveer seguridad en el sustento dia-rio, conservar ecosistemas, promover la conservación de la vida silvestre y satisfacer los valores culturales y tradiciones.
América Latina, con sus extensas áreas de pasturas, un régimen climático favorable y un uso racional de insumos, que incluye granos (cereales, soya) y fertili-zantes, cuenta con todos los ingredientes naturales para ser un importante productor pecuario, para satisfacer las demandas de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria regional y mundial.
El sector pecuario en América Latina, ha crecido a una tasa anual (3,7%) superior a la tasa promedio de crecimiento global (2,1%). Durante el último tiempo, la demanda total de carne se incrementó en 2,45%, siendo mayor la demanda por carne de ave (4,1%), seguida por la carne de cerdo (2,67%), mientras que la demanda por carne vacuna se redujo levemente (-0,2%). Las exporta-ciones de carne crecieron a una tasa de 3,2%, superior al crecimiento de la tasa de producción que fue de 2,75%.
América Latina y el Caribe, a pesar de constituir solo el 13,5% de la población mundial, produce un poco más del 23% de la carne bovina y de búfalo, y el 21,40% de la carne de ave global. En el caso de huevos y leche, la participación de la región es más del 10% y 11,2% en peso, respectivamente.
En las últimas décadas, la ganadería ha tenido un enorme crecimiento, especialmente en el Cono Sur, debido a la expansión de la demanda mundial. Este acelerado crecimiento ha permitido que América Latina se convierta en la región que más exporta carne bovina y carne de ave a nivel mundial.
Estas expectativas favorables a nivel regional, sin embargo, van acompañadas de las preocupaciones por los altos costos de alimentación animal (60-70% de los costos totales de producción), la limitada disponibilidad de forrajes de calidad y el uso ineficiente de los recursos alimenticios disponibles que afectan la productividad; el mayor riesgo de plagas y enfermedades animales trans-fronterizas, las amenazas asociadas a la degradación de los recursos naturales y, el impacto negativo del cambio climático sobre el sector pecuario.
2. Actividad pecuaria
22
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
Por otra parte, la volatilidad de los precios y su im-pacto sobre la producción de alimentos y la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables; altas tasas de desnutrición crónica infantil y malnutrición en algunos países; y las mayores exigencias de la sociedad por pro-ductos pecuarios de alta calidad sanos e inocuos, son elementos importantes a considerar en el desarrollo de políticas pecuarias. El hogar promedio en América Latina gasta el 19% de su presupuesto destinado a alimentos en carne y productos lácteos.
La producción pecuaria a nivel mundial se beneficiará del crecimiento de la demanda de productos de origen animal. Este crecimiento seguirá generando empleo y seguridad alimentaria para millones de personas en la re-gión, pero se necesitan políticas e inversiones específicas que fortalezcan su rol productivo y social. La importante posición del sector pecuario como exportador a nivel mundial se ha logrado, en gran medida, acompañada de consecuencias ambientales.
La producción en el largo plazo podría ser insoste-nible si no se toman las medidas necesarias, ya que los impactos ambientales están reduciendo la productividad y el crecimiento queda condicionado a la expansión de la frontera agrícola sobre ecosistemas naturales. Esta expansión requiere de un enfoque sostenible para evitar una presión creciente sobre los recursos naturales y el medio ambiente de la región.
Diversas organizaciones trabajan para mejorar la efi-ciencia productiva de los sistemas pecuarios y el manejo sostenible de los recursos naturales en la producción, con el objetivo de mejorar la contribución a la seguridad alimentaria y a la reducción de la pobreza en el mundo.
La producción pecuaria se determina como un pro-ceso de transformación de una materia prima que pro-porciona la naturaleza, en este caso, animal, del cual se obtiene junto con la aplicación del capital y del trabajo humano, productos para satisfacer sus necesidades.
Esta actividad juega un rol preponderante para dar solución al problema del hambre en las diferentes re-giones. La pequeña producción pecuaria puede y genera una parte importante de los alimentos necesarios para el mercado interno de los países de América Latina y el Caribe, mejorando la seguridad alimentaria y la nutri-cional, y por ende contribuyendo significativamente al desarrollo nacional.
Esta actividad realizada de forma familiar o de traspa-tio contribuye al crecimiento del producto interno bruto, en algunos casos ayuda a dinamizar las exportaciones de productos pecuarios, genera empleos, además de ser fuente que genera nutrientes para el consumo y es factor clave en la lucha contra la inseguridad alimentaria y el desarrollo rural sustentable.
Los pequeños productores que desarrollan actividades pecuarias representan un importante porcentaje en los países de la región y poseen una importante proporción de las praderas y los hatos ganaderos.
La potencial contribución de este sector a la economía agrícola de sus países y a la seguridad alimentaria, de-pende en la mayoría de los casos de que puedan recibir de manera oportuna los servicios de sanidad animal y veterinarios, asistencia técnica y otros de apoyo que requieren para garantizar la sustentabilidad de sus sis-temas de producción.
Los pequeños productores requieren para su desa-rrollo no solo el acceso a mejores y nuevas tecnologías, sino especialmente a innovaciones en los sistemas de producción, que garanticen su acceso a mercados y o mejoren la contribución del auto consumo a los reque-rimientos de las dietas alimentarias.
23
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
Particularmente para la población pobre, la ganadería puede ser un medio importante que le permita aumentar su potencial, pero no el único. La venta y el consumo de productos animales pueden reducir la vulnerabilidad de los hogares a las privaciones estacionales de alimentos o ingresos, satisfacer las necesidades más amplias de seguridad alimentaria y mejorar el estado nutricional de los más vulnerables, especialmente las mujeres, los niños y los ancianos.
La cría de ganado también puede proteger a los ho-gares de crisis como las provocadas por la sequía y otras catástrofes naturales. La posesión de animales puede incrementar la capacidad de los hogares y las personas para cumplir sus obligaciones sociales y potenciar la identidad cultural. El ganado es también una fuente básica de garantías para la población pobre y permite a muchos hogares obtener el acceso al capital y a présta-mos con fines comerciales.
Así pues, el ganado es un importante bien de capital que, con una atención cuidadosa, puede dar un impulso a los hogares para salir de la pobreza extrema y benefi-ciarse de las economías de mercado.
El proceso productivo en el ámbito pecuario implica aspectos, económico, sociales, políticos, jurídicos que no pueden eludirse en este marco de la producción.
La producción ovina se caracteriza por los múltiples productos primarios que produce como lana, cueros, carne y leche y las posibilidades de aplicar valor agregado a los mismos a través de procesos de semi e industriali-zación. Estos generan fuentes de trabajo, aplicación de valor agregado e ingreso de divisas del mercado externo.
El sector pecuario juega un papel crucial en la agricul-tura. No solamente debido a la necesidad de proteína de origen animal en la dieta de la población, sino también porque los animales, sobre todo los rumiantes, tienen la capacidad de convertir alimentos de muy baja calidad
como forrajes fibrosos y sub-productos agrícolas en pro-ductos de alta calidad nutritiva. Los rumiantes pueden aprovechar áreas donde las características de suelo o la topografía no permiten la agricultura mecanizada.
Además, en zonas muy lejanas sin infraestructura caminera los productos pecuarios pueden salir hacia el mercado ‘caminando’. La presencia de animales en fin-cas comerciales permite el uso de rotaciones de cultivos con gramíneas y leguminosas. Además proveen fuentes de abono orgánico natural. En sistemas de los peque-ños productores el componente animal tiene múltiples propósitos como alimentación, fuerza y trabajo, cuenta de ahorro, fuente de abono orgánico y otros.
La importancia de la actividad agropecuaria radica en que asegura a gran parte de la población alimentos con alto valor proteico, como la leche, carnes, huevos, etc.; necesarios para la realización de procesos físico- químicos que permiten la vida. Sin embargo, ofrece además materias primas para las industrias, como la lana, cueros, pieles, entre
Las diversas formas de explotación que encontramos en la actividad agropecuaria están en íntima relación o podríamos decir, directamente relacionados con los factores naturales y el desarrollo económico de cada país.
Por ejemplo, la forma tradicional o también conocida como de manutención, se desarrolla en forma extensiva, con un reducido capital y además no emplea tecnología o muchas veces es escasa, por lo tanto el resultado de su rendimiento es bajo.
En muchos casos, por motivos económicos y por la alternancia de las pasturas se practica la trashumancia entre regiones lindantes. Aquí podemos citar como ejem-plo, lo que sucede en la región andina con los ovinos, caprinos y auquénidos, estos últimos serían las llamas, alpacas y vicuñas.
24
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
Otra forma de explotación es la ganadería comercial semi intensiva, en donde la cría se realiza en grandes extensiones, utilizando técnicas intensivas para el cui-dado del animal.
Estas prácticas intensivas consisten en el mejora-miento genético, engorde en pasturas inducidas, entre otras. Esta forma se practica en las llanuras templadas de América del Sur, Australia, Sudáfrica, el oeste de Es-tados Unidos, etc. Sin embargo, cabe aclarar que en esta forma de ganadería también practica la trashumancia, pero con la utilización del transporte mecánico.
Otra forma de explotación es la ganadería intensiva o industrial, conocida con el nombre de feed lot, es decir cría a galpón. En ella se emplea alta inversión en mano de obra e infraestructura, por lo que el resultado es po-sitivo: elevado rendimiento. Además se aplica ingeniería genética con el propósito de refinar las razas y mejorar su comercialización, logrando bovinos de mayor peso y de carne magra, o de producción de leche, u ovinos con mejores lanas, etc. Los animales que se utilizan para la actividad ganadera podían agruparse en dos amplios grupos:
• Por un lado el ganado mayor, en donde encon-tramos a los bovinos, equinos, asnales y mulares.
• Y por el otro lado, encontramos al ganado me-nor, compuesto por los: ovinos, caprinos, por-cinos, abejas, animales de granja y las aves.
Sin embargo, tenemos otros animales que se em-plean pero que no los agruparemos en ellos, y son los auquénidos (llama, alpaca, vicuña) y los poríferos, como, los visones, nutrias, zorros, etc.
Esta actividad abarca los siguientes rubros:
Ganado ovino
La importancia de la producción ovina radica en el mayor número de cabezas y el alto valor de producción
que el mismo tiene. Es así como el bovino de mejor calidad, se cría en ámbitos de relieve llano y a su vez con un clima templado. Tal es así, que los países con mayor número de cabezas de ganado son la India, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Canadá, México y Rusia.
Este ganado es utilizado para la producción de carnes y leches. Las principales razas empleadas son:
1. Para la producción de carne: Shorthorn, Here-ford, Aberdeen Angus, Charolais y el Cebú y sus derivados (razas sintéticas).
2. Para la producción de leche: Shorthorn lechero, Holando, Jersey, etc.
Las razas Shorthorn y Hereford son utilizadas para ambas producciones.
Las razas sintéticas, son aquellas que son el resultado de una combinación genética de varias razas. El objetivo de esta actividad es lograr animales con mejor calidad de carne, mayor tasa de reproducción y longevidad, mayor adaptación al medio, etc.
Esta especie es destinada generalmente a la pro-ducción de la leche y de carne, aunque su uso como el animal del tiro en algunos países continúa teniendo importancia. En la parte de Ibero-América, España, Portugal, Francia y en los Estados Unidos.
Ganado Bovino
El ganado vacuno o bovino es aquel tipo de ganado que está representado por un conjunto de vacas, bueyes y toros que son domesticados por el ser humano para su
25
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
aprovechamiento y producción; es decir esta clase abarca una serie de mamíferos herbívoros domesticados por el hombre para satisfacer ciertas necesidades bien sea alimenticias o económicas. El ser humano puede gene-rar grandes ganancias en la crianza de estos animales debido a que puede obtener diversos elementos de ellos como su carne, piel o leche, por ende se puede decir que el ganado vacuno es una de las mejores inversiones económicas en cuanto a la crianza de animales se refiere; sus derivados son utilizados para la realización de otros productos de uso humano.
El ganado vacuno es descrito como un mamífero rumiante de gran tamaño con un cuerpo robusto, con una altura de alrededor de 120-150 cm y con aproxi-madamente 600 a 800 kg como peso promedio. Los mismos han sido criados por el hombre desde tiempos remotos, alrededor de 10 000 años en el Oriente Medio, seguidamente como actividad se impulsó alrededor de todo el mundo en los siguientes años. En sus inicios eran utilizados más que todo para la producción de leche y carne junto con el tratado de la tierra, seguido fue el aprovechamiento de sus derivados como sus cuernos, su excremento como una clase de fertilizante o combustible o por su parte la piel para la producción de vestimenta; además, tiempo más tarde se dio inicio a la realización de espectáculos taurinos en diversos países.
La actividad que incluye esta domesticación y apro-vechamiento de dichos animales se le conoce como ganadería bovina. En la actualidad el ganado vacuno puede ser clasificado en dos especies que son:
• La Bovidae taurus, originaria del continente europeo comprendiendo gran parte de los diversos tipos de ganado lechero y de carne.
• Por otro lado está la Bovidae indicus con pro-cedencia de India que suelen ser identificados por la joroba que se encuentra entre los hombros o en la cruz del animal.
La producción de leche en México se desarrolla en condiciones muy heterogéneas tanto desde el punto de vista tecnológico y socioeconómico, como por la locali-zación de las explotaciones. Además, dada la variabilidad de condiciones climatológicas, éstas adquieren carac-terísticas propias por región en los diferentes estados del país, influyendo, adicionalmente, la idiosincrasia, tradición y costumbres de la población. En tal sentido, los sistemas productivos van desde lo tecnificado hasta los de subsistencia en una misma región, distinguién-dose, de forma general, cuatro sistemas: especializado, semiespecializado, de doble propósito y familiar.
El primero ha cobrado relevancia al incrementar paulatinamente su participación en el mercado domés-tico, misma que es del 55% de la producción nacional. El Semitecnificados ha venido decreciendo ante las presiones económicas y su incipiente competitividad, de ahí que solamente aporte el 24% de la producción, en tanto que el de traspatio, se ha mantenido gracias a su concurrencia a mercados locales difícilmente cubiertos por algunos de los estratos anteriores, aportando el 5%, mientras que el doble propósito el 16%, de la producción nacional. La región de mayor producción de leche en el país es la zona templada con un 47.8%, le sigue la zona árida y semiárida con el 36.2% y la zona trópico húmedo y seco con el 16%.
La ganadería para carne comprende principalmente la producción de novillos para abasto, la cría de bece-rros para la exportación y la producción de pie de cría, siendo los sistemas básicos de explotación, el intensivo o engorda en corral y el extensivo o engorda en praderas y agostaderos en las diferentes regiones del país. El 33 % de la producción de carne en el ámbito nacional, se localiza en las regiones áridas y semiáridas, regiones donde predominan las razas europeas puras como la Hereford, Angus y Charolais, y se caracteriza por tener tanto el sistema de producción vaca-becerro, como la engorda en corral, cuyo mercado tradicional ha sido la exportación hacia los Estados Unidos de América.
26
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
La región templada aporta el 31.6 %; en esta re-gión predomina el ganado cruzado con razas europeas donde gran parte de las explotaciones son extensivas, sustentadas en el pastoreo durante la época de lluvias, complementándose el resto del año con dietas a base de esquilmos agrícolas y suplementos.
El sistema que predomina es el de vaca-becerro, donde la cría se engorda para consumo local o se fi-naliza en corrales de engorda. Las regiones del trópico húmedo y seco, son las que tienen mayor aporte en la producción con el 35.4%; en estas regiones, predominan las razas cebuínas y sus cruzas con razas europeas. Se ha consolidado como la zona ganadera más dinámica y de mayor expansión, fundamentalmente la del sureste del país, la cual ha evolucionado en forma importante, ya que en ella se ubica la mayor parte del inventario nacional. En cuanto a la productividad, se ha convertido en la zona natural proveedora de becerros para engorda y finalización en corrales nacionales y de carne en canal para el abasto.
Porcicultura
Este ganado se localiza desde los climas templados- fríos a los cálidos, debido a la fácil adaptabilidad del animal a diversos ámbitos, por su precocidad, fecun-didad, rendimiento y fácil alimentación. Sin embargo, su limitada difusión se puede explicar por los motivos religiosos (musulmanes, budistas e hinduistas), que prohíben su consumo.
La porcicultura en el mundo, es una actividad suma-mente importante, dado que en los últimos 20 años ha logrado sostener un crecimiento económico altamente significativo.
En 1990, esta actividad económica contabilizaba -a nivel mundial- 860 millones de animales, para el 2000,
“El comercio mundial puede adquirir el café en pergamino,
o bien, requerirlo en verde.”
(diez años después) la población alcanzo a 910 millones de cabezas y para el 2008 la población supero los 965 millones de cabezas. La producción de cerdos crece en el mundo y el consumo también.
Actualmente, los principales países productores de cerdo en el mundo son: China, con una piara cercana a los 600 millones de cabezas, mismos que representan un poco más del 50% de la producción mundial, en segundo lugar se encuentra la unión Europea (UE) con la más alta eficiencia productiva y mayor consumidor de cerdo por habitante, después esta Estados Unidos de Norte América (EU) y finalmente Brasil, entre los de mayor producción y crecimiento.
Es de observarse, que en el mundo se consume mucha carne de cerdo; alrededor del 44% de la carne que se consume, ¡es de cerdo¡ el resto es pollo, bovinos y otros. A efecto de fundamentar lo anterior, el consumo per cápita en el mundo se comporta de la siguiente manera: 16.4 kilogramos por habitante en cerdo, 12.7 kilogramos por persona en aves y para bovinos el consumo es de 9.9 kilogramos.
En nuestro país, el consumo de cerdo en compara-ción con el pollo y el bovino es más bajo, sin embargo, el consumo es ligeramente superior a 22 millones de canales anuales, de los cuales se importan ocho millones de canales, principalmente de EU.
La carne de cerdo en México, todavía no goza ple-
27
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
namente de ser apreciada como una excelente comida, de variadas y exquisitas combinaciones como sucede en otras partes del mundo. En rigor, no existen razones para que la carne de cerdo no se consuma más y a mayor velocidad. Su precio es competitivo y su manejo sanitario es tan eficiente como el de las otras carnes
En nuestro país, desde hace muchos años, la pro-ducción de cerdos se realiza bajo normas sanitarias y condiciones de aplicación tecnológica de primer nivel. Tal situación ha permitido mantener niveles progresivos de exportación de canales y cortes especiales a países sumamente exigentes en sus normas sanitarias, como son: Japón, Corea del Sur, Rusia y otros.
En México, los Estados que se distinguen por ser los principales productores son: Jalisco, Sonora, Guanajuato y Yucatán. La producción de carne de muchos producto-res presentan problemas de colocación en los mercados y las variaciones en los precios mantienen en condiciones muy difíciles para sostenerse en esta actividad.
Si bien, se tiene capacidad para producir una cantidad mayor de cerdos (dado que las importaciones son del 40% del consumo nacional) sin embargo, las principales razones que hacen difícil el incremento de la producción se debe a un crecimiento insostenible de los costos de producción, situación que “saca” muchas veces a una gran cantidad de productores de la competencia inter-nacional, también, existe deficiencia en el manejo y oportunidad de los recursos disponibles que el Estado facilita y que muchas veces por falta de una organización eficiente no son utilizados apropiadamente.
En México, recientemente el consumo de cerdo bajó significativamente derivado por problemas de contami-nación con el virus AH1N1, infección que (de acuerdo con los científicos) no es trasmitido por consumir pro-ductos del cerdo, sin embargo la población “entendió” que el cerdo era el causante de este problema de salud. Para ello hubo que requerir el diseño y publicidad en
campañas en pro del cerdo, a fin de que se volviera a normalizar el consumo de la carne de este animal.
En nuestro país, el consumo por habitante ha varia-do en el tiempo; en los 80 fue de 22 kilogramos; años después cayó a 9 kilogramos; actualmente se recupera y alcanza los 14 kilogramos. El consumo crece, pero lentamente, pese a que cada vez la carne de cerdo mexi-cana mejora su calidad derivado principalmente por eficiencias en el manejo operativo de las granjas, así como actualizaciones en genética aplicada, a efecto de eficientar la producción de carne.
Valor futuro
La porcicultura es una actividad que está presente desde hace muchos años en nuestra región, existen pequeñas granjas productivas modernas distribuidas a lo largo de la Entidad, manteniendo un paso firme de producción, pero con crecimiento moderado tanto en el tamaño de las granjas como de nuevos productores de cerdos.
Sin embargo, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de los Mochis al norte, concretamente la ciudad de Navo-joa en el Estado de Sonora, la situación es de otro modo, en lo que respecta a la producción y engorda de cerdos.
Hoy día, vale la pena organizar esfuerzos y estar al tanto del mercado del cerdo en nuestro país y en-contrar mecanismos que mediante fuertes y precisas organizaciones de nuevos productores (engordadores de lechones) agrupados y junto con productores o granjeros con experiencia en producción de cerdos incrementen la población de vientres e instalaciones para producir le-chones que se engorden en esta región y de acuerdo a un mercado localizado previamente, se envíe la producción al interior del país, a efecto de reducir importaciones. Es indispensable organizar engordadores para que se edifi-quen instalaciones con capacidad para 400 animales al mismo tiempo y realizar de dos a tres engordas al año.
28
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
A efecto de cumplir con un plan de desarrollo en el aumento de producción de cerdos, es necesario que los granjeros establecidos en el Estado y comprometidos a incrementar el hato establezcan la relación comercial en la venta de lechones (recibiendo facilidades financieras para ello) a los productores porcinos engordadores de lechones. Paralelo a ello habrá que iniciar un plan a efecto de capacitar tecnológicamente a nuevos porci-cultores, a objeto de minimizar los riegos productivos; además, alentar su incorporación en la organización de productores; así mismo, difundir el conocimiento en: administración de granjas, lo que significan las economías de escala, finanzas y comercialización de insumos y productos.
En la porcicultura nacional, la adopción de tecno-logía está vinculada en gran medida a los niveles de integración vertical y horizontal, lo cual en términos generales es un binomio y con éste se logran los ni-veles de productividad y rentabilidad que favorecen su permanencia en el mercado interno, competir con productos de importación e inclusive su concurrencia a mercados del exterior. Existe una gran variedad de sistemas productivos que se diferencian entre sí por el nivel de tecnología aplicada, los cuales de acuerdo a sus principales características se agrupan en tres diferentes categorías: el tecnificado, el sistema semitecnificado y el de traspatio.
Mientras los dos primeros tienen una distribución geográfica definida, el último se practica en todos los estados del país. La participación del estrato tecnificado en la producción se ha incrementado en los últimos años; se estima que la participación de esta producción en el mercado doméstico es aproximadamente del 50%. Su ubicación geográfica, aunque es preponderante en el noroeste del país, en los estados de Sonora y Sinaloa, también se localiza en entidades como Coahuila, Duran-go, México, Nuevo León, Querétaro, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
El sistema Semitecnificados participa con el 20% de la producción en el mercado doméstico. Su mayor significado en abasto se presenta en el Centro y Sur del país. La producción de traspatio se practica en todo el territorio nacional. Se estima que esta porcicultura aporta el 30% de la producción nacional y se destina para el abasto de mercados micro-regionales, o bien al autoabastecimiento.
Avicultura
La avicultura es la rama de la ganadería que trata de la cría, explotación de las aves domésticas con fines económicos, científicos o recreativos, en su más amplio sentido la avicultura trata igualmente de cualquier espe-cie de ave que se exploten en las granjas para el provecho o utilidad del hombre. Sin embargo, esta denominación no es del todo correcta. Pues, si nos referimos a un tipo o a una especie en particular tendrían su propia deno-minación ejemplos:
• A la cría de gallinas se denomina.- Gallinocultura.
• A la cría de palomas se denomina.- Colombicul-tura o Colombofilia
• A la cría de pavos se denomina.- Pavicultura.
• A la cría de codornices se denomina.-Coturni-cultura.
• A la cría de patos se denomina.-Paticultura.
• A la cría de faisanes se denomina.-Fasianicultura.
No obstante, si bien ello es cierto, en la práctica se aplica el término de avicultor a todo aquel que se dedica a la explotación de la especie gallina y si bien en ocasiones se emplean también los restantes, cuando la explotación abarca otras especies.
29
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
De acuerdo con la naturaleza de las personas que la practican, la importancia de la explotación y las finalida-des que se persiguen, podemos establecer las siguientes modalidades de la avicultura:
Avicultura industrial
Es la basada en una explotación racional de las aves como negocio con el fin de obtener de ellas los adecua-dos rendimientos. Especializada actualmente en sus facetas de producción de carne, puesta o reproducción, se fundamenta en el empleo, sólo, de las razas y/o estir-pes de aves que más han de convenir para los fines que se persiguen, en su explotación en unas instalaciones adecuadas, en alimentarlas racionalmente con raciones bien equilibradas y en cuidarlas manejarlas con unas técnicas muy estudiadas con el fin de optimizar esos rendimientos.
Avicultura campera
Es la que aún se practica en medios campesinos, aun-que cada vez más reducida en número y en su incidencia en el total de la producción de la mayoría de países. Se basa, en general, en la explotación de gallinas de razas o tipos mal definidos, alojadas en un corral y con sali-da a una extensión más o menos reducida de terreno, alimentadas con parte de pienso y/o granos de la propia finca, aparte de lo que ellas mismas puedan hallar en el campo, no sometidas a ningún cuidado racional, etc.
En ocasiones se introduce algún elemento racional en este cuadro, como sería trabajar con aves de raza, el alimentarlas con compuestos hormonas, etc. De todas formas, por la propia naturaleza de la explotación y por el corto número de efectivos con que cuentan las granjas en general sólo unas pocas docenas no tiene más finalidad que el autoconsumo de huevos y carne de ave de la propia familia y, todo lo más, para la venta en el
mercado local de sus excedentes estacional es aunque generalmente es aplicable a las cría de gallinas.
Avicultura recreativa
Esla que practican a nivel de afición o hobby algu-nas personas que, amantes de las Aves y sin perseguir generalmente ningún beneficio industrial, se dedican a la explotación y reproducción de razas hoy consideradas como “exóticas” o, al menos, diferentes de las que se emplean en la avicultura de granja. Quienes a ello se dedican suelen tener un corto número de aves en su finca de recreo, generalmente de razas ornamentales, cuidándolas de forma parecida a la que haría un parque zoológico, es decir, en general con un fin no utilitario. Ello no quita, sin embargo, para que ciertos avicultores aficionados” no puedan obtener unos pequeños ingresos con la venta de las aves de raza que reproducen.
Avicultura científica
Es la que tiene por base el estudio y la investiga-ción, pura o aplicada, sobre las gallinas. Las personas que la practican son científicos y técnicos de diversa titulación, operando en Universidades, Laboratorios o Centros Experimentales que intentan profundizar en el conocimiento de diversos aspectos de las aves (gallinas) domésticas. Los campos de estudio y experimentación son muy diversos, aun cuando los frecuentes sean los de la nutrición, la patología, la genética, el medio ambiente, la tecnología de los productos, etc.
La avicultura es una de las ramas de la ganadería mexicana con mayor tradición en el país, ya que la cría de aves de corral se practicaba desde antes de la época de la conquista, siendo actualmente la actividad pecuaria de mayor dinamismo y con más altos grados de tecni-ficación en la presente década. La producción de carne de ave se obtiene bajo tres sistemas de producción que son: tecnificado, semitecnificado y de traspatio.
30
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
El sistema tecnificado maneja los adelantos tecno-lógicos disponibles a nivel mundial, adaptados a los requerimientos de su producción y a las condiciones del mercado nacional. Aunque este tipo de sistema se practica en muchas entidades del país, sobresalen los estados de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Puebla, Yucatán, Veracruz, México y la Comarca Lagunera. Se estima que este estrato productivo aporta el 70% de la carne de pollo que se produce en el país. El sistema productivo semitecnificado se encuentra distribuido prácticamente en todo el país, aunque pre-domina en entidades como Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Chiapas, Hidalgo y Morelos, y opera bajo sistemas variables de tecnificación, lo que se traduce en diferentes niveles de productividad. Se estima que el 20% de la producción nacional de carne de pollo se efectúa bajo este sistema. El sistema de traspatio es el que tiene mayor tradición entre la población rural del país y se localiza en todo el territorio nacional.
La principal fuente de abasto de pollo para engorda en este sistema son las propias aves rurales. El destino de la producción es el autoabastecimiento y la venta local de excedentes, por lo que su producción no se vincula con el mercado nacional, estimándose que este estrato productivo aporta alrededor del 10% de la producción nacional.
La producción de huevo se obtiene bajo tres sistemas productivos; tecnificado, semitecnificado y de traspatio, observando una gran tendencia hacia la tecnificación, sistema que aporta aproximadamente el 65% de la pro-ducción nacional, en tanto que los dos sistemas restantes juegan un papel fundamental en el abasto de zonas rurales y pequeñas zonas urbanas.
Ganado caprino
Se le conoce como ganado caprino, aquel conjunto de animales criado para su completo aprovechamiento
y explotación, esta serie de animales se les conoce como cabras, para el beneficio de la especie humana. La cabra es un mamífero de tipo rumiante, del cual se puede obtener grandes beneficios económicos, debido a que es un gran productor de leche y carne, pero además su pelaje, piel y estiércol puede utilizarse para múltiples cosas. Son animales altamente fértiles que pueden re-producir durante todo el año; al macho de la cabra se le conoce como “cabro”, “macho cabrío” o “chivato”, por su parte a las crías se les denomina “chivo” o “cabrito”.
El ganado caprino puede adaptarse a casi todo tipo de climas y áreas geográficas, es decir en lugares donde el ganado bovino no podría sobrevivir. La labor que practica esta actividad se le conoce como ganadería caprina que se logró catalogar como ganadería intensiva sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, luego de la recolección de leche por las empresas lecheras privadas o por las sociedades cooperativas.
De la crianza del ganado caprino se puede obtener: la carne para la venta y el consumo humano; leche de cabra de igual forma para su venta o consumo huma-no; la leche sementada para la producción de quesos o consumo en fresco; el cuero para la realización de diversos objetos para el uso diario humano y finalmente el pelaje que también puede servir para crear diversos objetos, un ejemplo de la utilización de su piel yace en la industria textil, siendo utilizada para la confección de prendas de vestir.
La producción caprina representa un recurso im-portante para algunos estratos sociales. A pesar de que en México existen unidades caprinas en las cuales se aplica tecnología avanzada, el común denominador de este sector pecuario es la escasa o nula tecnificación aplicada en los procesos productivos. La producción caprina aunque principalmente se relaciona a las re-giones áridas y semiárida del país, caracterizadas por la limitada producción de sus agostaderos se extiende
31
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
en todo el territorio nacional. La producción de carne y leche se concentra en los estados del norte y centro-nor-te de México, contribuyendo con el 72 y el 62% de la producción nacional de carne y leche, respectivamente.
Ovinos
El ganado ovino es un tipo de ganado que se com-prende por ovejas; estos animales son criados por el hombre para su completo aprovechamiento, dado a que los mismos son grandes productores de leche y carne, pero aún más por su buena producción de lana para la confección de tela. Las ovejas son mamíferos de alimentación herbívora utilizado como ganado; su domesticación guarda sus orígenes en conjunto con la crianza del animal conocido como muflón, específi-camente en el IX milenio a. C. en el Oriente Próximo, esto con el principal propósito de explotar su carne, leche, piel y lana. Otra característica es que las ovejas pueden llegar a vivir aproximadamente de 18 a 20 años.
Se puede decir que este tipo de ganado es uno de los cuales se les puede sacar un mayor aprovechamiento, sobre todo para aquellos pastos áridos o semiáridos; por lo cual es una de las especia con mayor explotación en zonas áridas y secas, ecosistemas que no son aptos para otro tipo de ganado como el ganado vacuno. Según declaro en 1758 el científico, naturalista, botánico y zoólogo sueco, Carlos Linneo la domesticación del ganado ovino se inició en el siglo IX A.C.
Es importante dar a conocer que a las ovejas hembras se les conoce simplemente como ovejas, mientras que al macho se le denomina carnero; y a las crías de ambos se les llama corderos. Muchas personas dedicadas a la domesticación de este animal lo hace con un fin neta-mente textil, para la confección de prendas, por lo que en este caso no es necesaria la muerte del animal. La lana producida por el ganado ovino puede ser utilizada para la creación de prendas de vestir tales como abrigos, sabanas, guantes, etc.
Entre las razas más comunes del ganado ovino están: la Barbado Barriga Negra, que posee un color pardo de barriga negra, generando un 75% de partos dobles, y gran cantidad de leche La West África , derivan del continente africano de color pardo, con cola larga, perfil convexo y de orejas pequeñas. Y la Persia Cabeza Negra, proviene de Asia de color blanco y tal como su nombre lo manifiesta su cabeza es de color negro, este animal es 100% productor de grasa.
La producción ovina nacional enfrenta una proble-mática compleja como resultado de las características de los sistemas de producción, basándose en pequeños rebaños de baja productividad, escasa organización de los productores y problemas sanitarios. Se estima que solo un 20% de las explotaciones se consideran como tecnificadas o semitecnificadas, correspondiendo el resto a un sistema tradicional o de traspatio.
La región árida y semiárida del país se caracterizan por la predominancia del ganado productor de carne y lana con razas como la Rambouillet, esta región contri-buye con el 22.2% de la producción nacional de carne de ovino. La región templada, que comprende la zona central del país, es la de mayor producción de carne, basándose en razas especializadas, como la Suffolk, esta región aporta el 53.1% de la producción de carne nacional. En la región del trópico seco y húmedo la ovinocultura se desarrolla con características propias del lugar, variando desde ovinos de lana en los trópicos de altura, hasta regiones donde las altas temperaturas y la humedad relativa obligan al uso de ovinos de pelo para la producción de carne. Esta región contribuye con el 24.7 % de la producción nacional.
Las exportaciones y la sustitución de las importa-ciones generan divisas y permiten ahorrarlas. Tales contribuciones han estado en gran parte infravaloradas en el pasado y, aunque es evidente que va a disminuir
32
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
la importancia relativa de estas funciones no alimenta-rias, si bien no de manera uniforme, es indudable que la ganadería seguirá satisfaciendo una amplia variedad de necesidades humanas.
Las intervenciones en el fomento de la ganadería pueden tener dos orientaciones distintas:
a) Una orientación hacia el desarrollo, que tiene por objeto aumentar la seguridad alimentaria (en su sentido más amplio) induciendo a los productores a incrementar el suministro de alimentos mediante una mejora de la eficacia de la producción y la utilización de los recursos, y que conduce a una mayor intensificación y especialización.
b) Una orientación de mantenimiento, cuya finalidad es el desarrollo sostenible, atenuando las consecuencias perjudiciales de la producción pecuaria y estabilizando los sistemas agrícolas frágiles.
La orientación primordial, pero no exclusiva, de la FAO para sus programas de sistemas de producción será hacia la seguridad alimentaria sostenible, promoviendo las posibilidades que ofrece la ganadería para la genera-ción de ingresos y la producción de alimentos, mediante la utilización sostenible de los recursos naturales. Dicha orientación se conseguirá mediante:• Un enfoque de “sistemas de producción” soste-
nibles, adoptando un planteamiento global de los sistemas de producción pecuaria, tanto en la unidad de explotación individual como en el sistema de explotación más amplio o en el marco agroecológico.
• Reconocimiento de la importancia de la inte-gración en toda la cadena de producción, desde los recursos básicos hasta el productor y el con-sumidor, especialmente teniendo en cuenta el carácter perecedero de los productos animales.
• Enfoque interdisciplinario, en lugar de disciplinario.
• Reconocimiento de la contribución socioeconó-mica de la ganadería al desarrollo.
La contribución social y económica de la ganade-ría representa un elemento fundamental del desarrollo agrícola sostenible y la seguridad alimentaria familiar. Y su importancia pueden resumirse como:
• Un efecto “amortiguador” y estabilizador, dis-persando el riesgo entre combinaciones de dis-tintos cultivos y especies animales, no sólo en la explotación, sino también a nivel nacional y regional.
• Utilización viable de las zonas marginales con usos alternativos escasos, si tienen alguno.
• Bienes de corta duración fáciles de liquidar, en particular especies menores, como ovejas, cabras y aves de corral, para la compra de alimentos e insumos agrícolas y con destino a las obligacio-nes sociales.
• Reserva de capital y cobertura contra la infla-ción, particularmente las especies mayores.
• Una fuente de ingresos regulares, aunque a menudo escasos, mediante la venta de leche, huevos, pequeños animales y servicios.
• Fuente de proteínas y, lo que es más importan-te, de micronutrientes, especialmente para las familias y los grupos de edad vulnerables.
• Insumos para la producción agrícola, en parti-cular energía de tracción animal (en los países en desarrollo más del 80 por ciento de la ener-gía utilizada en la agricultura se deriva de los animales) y estiércol.
• Servicios de transporte.
33
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
• Estiércol como combustible (seco o convertido en biogás) y material de construcción.
• Oportunidades de empleo en la producción y elaboración de sistemas donde la mano de obra familiar puede tener unos costos de oportunidad escasos o nulos o donde hay superávit estacional.
- Una perspectiva tecnológica, encaminada a superar los principales obstáculos para la pro-ducción, las enfermedades clínicas y subclínicas, la elaboración y la distribución, mediante una utilización más eficaz de los recursos.
- El suministro a los Estados Miembros de una base regional para la planificación del fomento de la ganadería, mediante el acceso a una in-formación y unas directrices mejores sobre las políticas y el desarrollo tecnológico.
Sin embargo, el rápido crecimiento de la producción pecuaria lleva asociados aspectos negativos, agravados por las políticas inapropiadas y la mala ordenación de los recursos, con consecuencias ecológicas y sociales graves. Entre éstas cabe mencionar las siguientes:
1. Degradación de la tierra: evidente en las zonas semiáridas de África y en el subcontinente de la India. Esto se debe a una interacción compleja entre la limi-tación de los movimientos del ganado, la tenencia de la tierra, el avance de los cultivos y la recogida de leña. Los cambios en las políticas de tenencia de la tierra, asenta-miento e incentivos han socavado en muchos casos las prácticas tradicionales de utilización de la tierra. Sin embargo, actualmente se opina que en los informes del pasado sobre una desertización y degradación generaliza-das se exageraba el alcance del problema, especialmente por lo que se refiere al mantenimiento de la producti-vidad y los daños irreversibles. El hecho de que en la región sahariana haya aumentado tanto la producción por cabeza (carne/UPT) como por superficie (carne/ha)
a lo largo de los 30 últimos años demuestra claramente que esos sistemas de pastoreo son extraordinariamente resistentes. Asimismo, sería un error infravalorar los problemas; no hay ningún motivo para estar satisfechos.
2. La deforestación que acompaña a las grandes explotaciones comerciales surgidas tras la destrucción de grandes superficies de selva tropical, con su grave pérdida de biodiversidad, ha despertado la atención del público. El problema se debió en gran medida a políticas erróneas que permitieron organizar grandes explotacio-nes de ganado vacuno, y se ha limitado en gran parte, aunque no de manera exclusiva, a América Central y del Sur.
3. Involución (derrumbamiento) de los sistemas de explotación mixta en zonas donde la elevada pre-sión demográfica ha provocado la fragmentación de las explotaciones hasta tal punto que ya no admiten un nú-mero suficiente de los animales, especialmente grandes rumiantes, que proporcionan insumos fundamentales. Los sistemas agropecuarios han dejado de ser sostenibles y han comenzado a desintegrarse.
4. Contaminación presente donde los productos residuales, especialmente estiércol y efluentes derivados de él, superan la capacidad de absorción de la tierra o la infraestructura disponible para su eliminación inocua. Muchos de estos problemas están asociados a los sistemas de producción industrial del mundo desarrollado.
Sin embargo, también hay problemas análogos en los países en desarrollo, y se prevé un aumento y agra-vamiento, debido a la falta de reglamentación ecológica o de su aplicación.
5. Los animales están relacionados con el problema del “calentamiento del planeta”. El ganado doméstico (junto con muchos cultivos agrícolas, en particular el arroz) producen anhídrido carbónico (CO2) y metano (CH4), así como pequeñas cantidades de ozono (O3) y óxido nitroso (N2O), los denominados “gases del
34
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
efecto de invernadero”, tanto directamente, como consecuencia de la digestión de fibras de los rumiantes, como de manera indirecta, a partir del estiércol, la quema de hierba, etc.
Existen tecnologías que pueden limitar las emisiones por unidad de producto, siempre que se disponga de incentivos apropiados para su utilización. La clave está en aumentar la productividad mediante una nutrición mejor que reduzca las emisiones por unidad de producto. En el sentido inverso, las zonas de pastoreo extensivo y agroforestales también absorben grandes cantidades de CO2 constituyen un importante “sumidero” en el ciclo del carbono.
La pérdida de biodiversidad es un problema, habiendo alrededor de 600 razas de animales domésticos que corren peligro de extinción y con la ulterior erosión de muchas razas tradicionales y adaptadas localmente. La consecuencia es una dependencia creciente de una base de recursos genéticos cada vez más limitada, favorecida por biotecnologías como la inseminación artificial (IA), que permite transferir fácilmente material genético a través de las fronteras internacionales.
La iniciativa humana y cultural, una visión adecuada, las asociaciones y el apoyo de organizaciones interna-cionales pueden sin duda generar progresos en la consecución de la seguridad alimentaria para todos.
Así como el revertir los posibles daños que la actividad agropecuaria genere al medio ambiente, logrando un equilibrio entre este y la alimentación de los seres humanos, sin que ello implique pérdidas económicas.
Las tendencias del mercado mundial han influido de manera decisiva en la estructura del sector agropecuario. Así, la producción adquiere un carácter mucho más comercial donde la competencia impone estándares de calidad y servicio, obligando a las unidades productoras a una continua modernización de sus procesos productivos, así como a la diversificación de productos y nichos de mercados. Ello se ha traducido en una mayor heterogeneidad entre las unidades productoras donde las pequeñas empresas no cuentan con las condiciones para competir y lograr una modernización continua.
35
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
Actualmente en México, las dependencias fede-rales, estatales, instituciones de educación superior e investigación y organizaciones de productores, están involucradas en el desarrollo de las actividades que reconocen la importancia de los recursos genéticos pecuarios, como un componente esencial para mejorar la eficiencia productiva; ejemplos de ellos son:
a) Proyectos de investigación sobre mejoramiento genético y sus interacciones con otras áreas de estu-dio como nutrición, reproducción y sanidad, que han realizado las instituciones de educación superior e in-vestigación, orientados a la caracterización genética de los animales en las condiciones ambientales y sistemas de producción imperantes en las distintas regiones del país.
b) Esfuerzos de las asociaciones de criadores de ganado de registro para adoptar nuevas tecno-logías en sus sistemas de producción, además de mejorar la calidad genética de sus animales, para lograr una mayor competitividad en los mercados.
c) Programas que inciden en el fomento ganadero, tales como, la repoblación del hato, mejora-miento genético, sanidad animal, infraestruc-tura productiva, mejor alimentación y tecni-ficación del riego, maquinaria e implementos agrícolas, asesoría técnica y capacitación.
Estas son algunas evidencias de las acciones que los productores, los especialistas y el gobierno de Méxi-co, han realizado considerando los recursos genéticos pecuarios, como parte fundamental de los sistemas de producción, con el propósito de ofrecer a los consumido-res productos de origen animal de calidad, conservando los recursos naturales y fortaleciendo en la cadena producción-proceso comercialización.
Para fortalecer las acciones anteriormente se-ñaladas, se requiere de un programa organizado, capaz de sustentar la caracterización y la conservación de los recursos genéticos pecuarios, es decir, la preservación y la utilización racional de los mismos. Este programa plantea como responsabilidad fundamental la creación, establecimiento, mantenimiento y seguimiento de la base de datos de todos los recursos genéticos pecua-rios. Asimismo, el compromiso de las asociaciones de criadores de ganado de registro y productores pecuarios en la consolidación de las estrategias de conservación y mejoramiento de los recursos genéticos pecuarios, para cumplir con las demandas actuales y futuras, del mercado local, nacional e internacional. De esta forma, se favorece que México incorpore aspectos de la susten-tabilidad de los sistemas de producción pecuaria en las distintas zonas agroecológicas.
La ganadería en México se desarrolla bajo diferentes contextos agroecológicos, tecnológicos, de sistemas de manejo y objetivos de producción; en lo general, los sistemas productivos se clasifican como tecnificados, semi tecnificados y tradicional o de traspatio.
En los últimos diez años, la producción ganadera ha sabido mantenerse y crecer en casi todos sus rubros de productos.
Lamentablemente la pobreza rural, que siempre ha existido, ha ido aumentando, y este aumento ha traído como consecuencia una serie de fenómenos negativos, el más notable de ellos es la emigración del campo a la ciudad, que se sigue registrando de manera dramática.
Estos datos y estas referencias indican que la agri-cultura en nuestro país no está funcionando, esto pese a todos los esfuerzos que desde el campo gubernamental y el campo de las organizaciones se han hecho; no se
3. Actividad agropecuaria en México
36
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
ha logrado reactivar la agricultura, no se han usado los recursos naturales de manera eficiente. Este problema revela prácticamente fenómenos estructurales, aunque también obedece a que ha habido, cuando menos en los últimos años un cambio de modelo económico en el país y cambio de organización de la propiedad agrícola. México no es una economía cerrada o semicerrada en donde el Estado interviene de manera muy copiosa y directamente en la producción y aplicación de precios; se está abriendo al mercado internacional.
Existe un problema de desinversión, porque el propio cambio de modelo se da en una severa crisis económica. Esto se expresa en el campo simplemente por la dificul-tad ya no de seguir invirtiendo, en una obra hidráulica, sino que hay problemas de mantener la infraestructura de riego en buenas condiciones, problemas de mantener herramientas e institutos de investigación y extensión agrícola; es decir, hay una serie de rubros que son básicos para poder incrementar nuestra capacidad de producción que se están deteriorando, en lugar de estarse mejorando, debido a la falta de recursos.
Hay también un problema de desinstitucionalización en el país, porque en el nuevo modelo de crecimiento económico las antiguas instituciones gubernamentales, muchas de ellas han desaparecido, otras han cancelado áreas importantes de su trabajo y esto lamentablemente no se ha dado siguiendo un plan rector, un proyecto claro, se ha enfocado el gobierno a ahorrar recursos por crisis que estamos pasando, así como las que nos afectan por provenientes de las instituciones financieras internacionales.
De esta forma hay un proceso de desinstituciona-lización en la medida que el Estado, tanto en México como en otros países, ha sido un promotor de la acti-vidad agropecuaria y un encauzador importante en la promoción de desarrollo agropecuario.
El mercado, que es ahora el mecanismo que se acepta como el que va a asignar los recursos, el que va a crearles el clima de inversión, no está funcionando ; es decir, son mercados muy imperfectos, por lo tanto dejan huecos de la asistencia técnica. Hay regiones enteras en que la asistencia técnica está reducida a su mínima expresión dentro de nuestro país.
En México se entiende como un “sujeto agropecuario “al que participa en la obtención de productos de la tierra o en la producción pecuaria, ya sea de manera directa como trabajador o como organizador y/o supervisor.
Esta actividad aporta bienestar nacional en el área alimenticia, sin embargo la mayoría de la población rural demanda y exigen recursos para satisfacer sus necesi-dades básicas. Por lo que este sector siempre debe ser estudiado como dimensión económica y social.
La globalización no es la única fuerza que opero para reformular la política agropecuaria, no puede hablarse únicamente de un dualismo entre el empresario agrícola y el productor minifundista. Existen factores como: Cli-mas, suelos, temperaturas y altitudes que determinan las posibilidades agronómicas de cada región.
El acceso a tecnología más apropiada para cada re-gión y tipología de productor, herramientas, equipos y tecnología, influye sobre costos y rendimientos.
En cuanto a los factores sociales, tiene que ver con el tamaño de los predios, la disponibilidad de manos de obra familiar o externa, grado de capacitación de la gen-te, lo cual influye en el método de producción utilizado.
Una de las más grandes problemáticas que sufre este sector es el desplome del crédito al campo. Por lo que la inversión extranjera directa en esta actividad ha sido nula.
37
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
Persiste la polarización productiva y regional en este sector, así como la pobreza rural, por lo que ha crecido la necesidad de los habitantes del campo de buscar una oportunidad de trabajo fuera de sus comunidades, o hasta de su país.
La falta de tecnología y conocimiento en los nuevos métodos de producción, crianza y sanidad de este ani-mal, son factores que junto con las problemáticas antes mencionadas, están retrasando el desarrollo de este sector, desapareciendo poco a poco los pequeños produc-tores, perdiéndose empleos y fomentando la emigración.
el hombre. Si se compara esta característica con cualquier actividad industrial o comercial, se observa que en éstas la participación humana no sólo es necesaria sino imprescindible.
2. Ciclo productivo: En general los ciclos de pro-ducción son de mediano a largo plazo, coinci-diendo con los ciclos biológicos.
3. Suelo como sustrato de la producción: En la actividad ovina la tierra actúa como principio activo y tiene una relación directa con el re-sultado de la empresa a través de la mayor o menor productividad de la misma; en cambio en una industria o comercio la tierra es sólo el lugar físico donde se asienta el local o la fábrica. Al ser la tierra sustrato de producción y dentro de la estructura de costos uno de los factores de mayor incidencia (a través de la inversión y consecuente costo de oportunidad o como valor que se paga por su arrendamiento), todo lo que a ella se refiere debe ser analizado de manera particular.
4. Dependencia con el medio ambiente: Se refiere a dos aspectos: uno de ellos es la dependencia de las características ecológicas (clima, suelo, sanidad, etc.) normales de cada zona, y el otro a las variaciones posibles de estas característi-cas normales. El factor climático es un factor determinante de la producción y agrega una condición de riesgo adicional a la actividad.
5. Rendimientos decrecientes: La producción ovina está limitada por la ley de rendimientos decrecientes, por la cual un factor adicional de producto (por ejemplo, el incremento de la carga animal por hectárea), llegado un lími-te determinado, no incrementa la producción proporcionalmente, pudiendo inclusive hacerla declinar en determinados casos.
4. Ovinocultura a nivel internacional.
La producción agropecuaria, en general, y la ovina en particular se caracterizan por la estacionalidad y la espe-cificidad de las tareas que deben realizarse en cada etapa del ciclo productivo y también por la aleatoriedad de los resultados debido a elementos climáticos o naturales.
La actividad ovina presenta una serie de caracte-rísticas técnicas de producción que la diferencian de cualquier otra actividad, ya sea industrial o comercial. Estas deben ser consideradas para su estudio y posterior aplicación de los conceptos económicos correspondien-tes. Algunas de estas características son:
1. Proceso productivo biológico automático: El proceso productivo en la explotación ovina es un proceso biológico, basado en el empleo de seres vivos que tienen un grado de automatismo. Conocer las leyes de los seres vivos ayuda a opti-mizar los procesos biológicos. Esta característica distintiva de la producción responde a las leyes de la naturaleza. Independientemente de la in-tervención del hombre, una oveja se desarrolla, aunque no en forma ordenada y orientada a una mayor productividad como cuando interviene
38
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
Las cabras y ovinos son rumiantes menores con ca-pacidad de transformar forrajes de diferentes tipos, aún los de mala calidad como, por ejemplo, paja de cereales, residuos y subproductos de la huerta que, de otro modo, serían desperdiciados. Las cabras, además, consumen muchos alimentos que las ovejas y vacunos desdeñan; sin embargo, sus requerimientos para la lactancia son mayores para sostener los altos niveles de producción de leche.
Por su gran adaptación, los ovinos pueden ser criados en todos los climas, aunque para ello será necesario elegir la raza o tipo de animal más adecuado para una región dada.
Las cabras lecheras producen más leche que las ca-bras normales. Su leche es una fuente excelente de proteína animal que puede ser consumida por los niños y la familia en forma de leche fresca o transformada en queso. Las cabras lecheras también pueden contribuir a los ingresos de la familia a través de la venta de leche o excedencias de quesos, estiércol, carne y cueros. Criando una especie de menor tamaño como la cabra, una familia puede acceder a una producción lechera artesanal con mayor libertad de espacio que con una vaca.
Una familia puede criar un rebaño ovino pequeño consistente en un macho y 45 hembras con potencial de producir al menos tres crías en dos años. Si la preferencia es por la cría de cabras, un hato familiar puede consistir en dos o tres hembras en condiciones de producir al menos tres o más crías en dos años. La elección de la raza dependerá del clima y de las condiciones de cría.
Las cabras lecheras producen más leche que las ca-bras normales. Su leche es una fuente excelente de proteína animal que puede ser consumida por los niños y la familia en forma de leche fresca o transformada en queso. Las cabras lecheras también pueden contribuir a los ingresos de la familia a través de la venta de leche o excedencias de quesos, estiércol, carne y cueros. Criando una especie de menor tamaño como la cabra, una familia
puede acceder a una producción lechera artesanal con mayor libertad de espacio que con una vaca.
La carne de ovinos y caprinos criollos, y de pastoreo extensivo, es magra. No obstante que su contenido en colesterol es tan alto como el de la carne de vaca, su consumo continuado no representa una amenaza para la salud de personas adultas.
La leche caprina no es diferente de la de otras es-pecies en lo que a calidad de proteínas se refiere. Los contenidos grasos, sin embargo, son un tanto mayores que los de una vaca Holstein, lo cual permite mayor rendimiento en queso.
La carne y la leche de ovinos y caprinos son sanas. Sin embargo, si la cría no es controlada (como ocurre con otros animales), la carne puede contener parásitos transmisibles al hombre que comprometen su salud.
Características productivas
Cría
Los animales pueden pastorear amarrados a una estaca en áreas con pasturas o bien ser mantenidos permanentemente en establos y alimentados con forra-je cortado a mano. Pero es indispensable un corral de pernocte o de permanencia.
Para las cabras lecheras se recomienda la semi es-tabulación o estabulación completa para permitir un manejo riguroso y una menor presión sobre el uso de la tierra. Las cabras tienen la reputación de ser causantes del deterioro del medio ambiente. Tal concepto no es necesariamente correcto, por cuanto es el mal manejo de una cabra, y no la cabra misma, que conduce al so-brepastoreo y al deterioro señalado.
39
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
Reproducción y recomendaciones
Las ovejas alcanzan la pubertad al lograr 60-80% del peso adulto. En general las ovejas pueden ser cubiertas al año de vida. Las cabras alcanzan la edad reproduc-tiva al año y medio, además, no deben ser cruzadas antes de tener un peso equivalente a 35 kg. de peso. Se recomienda el empadre de hembras primerizas en buenas condiciones corporales para evitar que se afecte la capacidad productiva futura de la oveja o de la cabra.
Los corderos y los chivitos son precoces y podrán cubrir a las hembras desde los seis, siete meses de edad. Consecuentemente, los corderos y chivitos destetados deberán mantenerse separados de las hembras o cas-trarse si serán destinados a la venta.
Un carnero puede cubrir hasta 50 hembras, mientras que un chivo hasta 20. Por lo tanto, un rebaño o hato pequeño requiere solamente un macho, sano y bien conformado, el cual debería ser utilizado por no más de tres años consecutivos. Se recomienda rotar machos entre rebaños/hatos de productores vecinos para evitar la consanguinidad (cruzamientos entre hijos y madres o entre hermanos) que incrementa los riesgos de producir hijos con defectos. Hay que asegurarse de que el macho esté exento de defectos, enfermedades y afecciones reproductivas.
Tanto en ovejas como en cabras, el desarrollo del feto es mayor durante los últimos 50 días de la gestación. En este período la cabra o la oveja debe recibir alimentación especial para lograr crías sanas y vigorosas, y producir leche abundante durante la lactancia. Con cabras que producen más de una cría por parto esta medida debe ser cuidadosamente cumplida.
Particularmente en el caso de ovinos existen dos sistemas de reproducción:
a) Sistema no estacional (producción acelerada de corderos). En los ovinos criollos y de pelo las hembras se cruzan en cualquier época del año. Las ovejas paridas podrán cruzarse entre los 45 y los 80 días después del parto.
b) Sistema estacional. Común en razas mejora-das europeas con reproducción estacional. Las hembras sólo se cruzan en una estación definida cada año.
El máximo número de lactancias por año se logra en cabras lecheras si la reproducción ocurre en cualquier época del año. La monta puede producirse entre los 50 y los 60 días después del parto. Si la cabra queda preñada el día 60 después del parto, deberá secarse al iniciar el último tercio de la gestación (en el día 160) y parir el día 210. En consecuencia, la producción de leche puede ser obtenida del día 60 al 160, es decir por un período de 100 días.
Recomendaciones más específicas se encuentran en la cartilla tecnológica 26, manejo de ovinos y caprinos.
Alimentación
Los ovinos y caprinos utilizan los forrajes de una manera más eficiente que otros animales. Su alimenta-ción debe alcanzar un buen balance de proteínas y de energía para permitir un nivel deseable de producción. Este balance se obtiene de las praderas de pastoreo, en el caso de que éstas no sean sobre pastoreadas. En el caso de cabras con altos requerimientos durante la lactancia, éstos pueden ser cubiertos con un suplemento de forraje fresco de alta calidad.
40
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
En regiones con épocas críticas del año para producir forraje fresco (debido a heladas y sequía), será necesa-rio prever esa deficiencia con forraje conservado. Las estrategias de alimentación deben utilizar todo lo que pueda ser consumido por los ovinos, como residuos de cosechas de cereales (pajas de arroz, trigo y cebada) y también de hortalizas.
Un ovino o caprino adulto requiere un monto de forraje fresco (en verde) igual a 15% de su peso vivo. Por ejemplo, un animal de 35 kg requerirá 5,25 kg de forraje fresco por día. Si los animales se crían en establos se debe incluir una cantidad adicional (por ejemplo 1,5 kg adicional) para compensar la porción de forraje que el animal rechazará.
En el caso de cabras lecheras, la lactancia requiere una cuidadosa alimentación para permitir niveles de producción adecuados y evitar que la cabra sufra de malnutrición. En este caso es necesario aumentar la cantidad de proteínas usando bloques de urea, sales minerales y vitaminas para que el animal pueda utilizar eficientemente el heno y los desechos de cosecha.
Suministrando un nivel de energía deseable (por ejemplo, con melaza de caña de azúcar o plátanos) el alimento obtenido en el pastoreo será más eficiente-mente utilizado.
Los animales deben contar con libre acceso al agua. La fuente de agua deber ser corriente para evitar riesgos de infestaciones de parásitos. En animales criados en corral, el suministro de agua en un bebedero permitirá menor contaminación. Se calcula un volumen de 3 a 8 litros de agua por animal por día.
Los minerales son importantes. La sal, preferible-mente yodada, debe suministrarse en bloques colocados en el corral para su libre consumo.
En cuanto a los productos que se obtienen de esta actividad tenemos que los que mas se producen son: Leche, yogurt, quesos, carne.
La producción mundial de carne ovina se concentra en unas pocas zonas del mundo: en primer lugar, China; Australia y Nueva Zelanda; el mundo islámico desde Marruecos hasta la India; el noroeste de Europa; el sur de Europa, donde la carne de ovino con canales ligeras constituyen con mucho un producto secundario de la producción de leche de oveja, el sur de Rusia y Kaza-jstán, y Patagonia. Sin embargo, la producción se está reduciendo en todas ellas.
Existen muchas causas: las sequías que afectan a algunas áreas marginales de Australia, África y Oriente Medio; la sobreexplotación de los pastos en las mismas zonas que hace que disminuya el número de rebaños; además de aumentos insostenibles; el bajo precio de la lana; y, por último, la falta de rentabilidad.
El sector ovino europeo se caracteriza por ser el que menos ingresos genera de todas las actividades agro-pecuarias, contar con una mano de obra envejecida y acusar la falta de aumento de su productividad. El sector europeo también está “balcanizado” por un gran número de pequeños sistemas de calidad regionales que pretenden capturar los segmentos de precio más altos para compensar los mayores gastos de producción. A pesar del incremento de los precios, la mayoría de las explotaciones ovinas sufren pérdidas y pasan a depender de las ayudas europeas, estatales o regionales.
China a pesar de ser el mayor productor ovino del mundo se ha estancado en este rubro, el fortísimo cre-cimiento de los últimos años y el incremento del poder adquisitivo de una parte de la población, y la no adapta-ción de sus productores ultra tradicionales a las nuevas necesidades del mercado, está permitiendo la entrada creciente de carne de cordero, primero de baja calidad y cada vez más de piezas nobles a precios altos.
41
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
En el mundo la producción ovina se encuentra dis-tribuido de la siguiente forma:
En Norteamérica y América Central, más del 70% del censo lo tiene EEUU, aunque como se ha visto es la región con menor importancia para el ganado ovino.
Australia y Nueva Zelanda han sido dos potencias tradicionales en la producción de lana y carne ovina para su exportación.
En Sudamérica este ganado también ha sido muy importante, pero especialmente en Argentina y Uruguay, dos países tradicionalmente exportadores de carne y lana, que agrupan el 50% del censo de la región.
En África se ha asistido también a un aumento del censo, destacando Sudáfrica con más de 30 millones de cabezas.
En Europa, los dos países más importantes son Es-paña, y en Reino Unido con una tradición lanera muy importante (no hay que olvidar la importancia de la lana en la historia ganadera de nuestro país, y que el sector textil fue una de las bases de la revolución industrial inglesa.
Entre Reino Unido y España suman cerca del 60% del censo europeo. Otros países importantes son Francia, Grecia, Italia, Portugal e Irlanda, estos países poseen más del 90% de las ovejas de la Unión Europea.
La importancia que este ganado tiene en el mante-nimiento de usos tradicionales del suelo y en la fijación de la población rural. Dispone de un censo importante en relación a su territorio, la Unión Europea mantiene políticas activas para el mantenimiento del sector.
Dado el declive de la producción en los países expor-tadores, no sorprende que el comercio mundial de carne de ovino también vaya a la baja
El comercio mundial sigue dominado por las exporta-ciones de cordero de Nueva Zelanda a la Unión Europea y de carnero australiano a Oriente Medio
Por otro lado, países como Afganistán, Etiopía y la República Islámica del Irán, han tenido un crecimiento del 2 por ciento de la producción, que se verá sostenida por una recuperación de los rebaños y un incremento de la productividad.
La producción de lana se lleva a cabo en alrededor de 100 países en todo el mundo, en donde se generan aproximadamente 2.2 millones de toneladas anuales con alrededor de mil millones de ovejas. Australia, China y Nueva Zelanda representan el 50 % de la producción;
De la producción ovina, lo que más se aprovecha es la carne, y en menor cantidad la leche y derivados de esta, al igual que la lana, ya que esta ha tenido un descenso importante debido a la aparición de telas más baratas o aprovechables como el algodón.
Se prevé en un futuro cercano un aumento de la demanda de cordero importado en dos de los mercados tradicionales como el del Canadá, la Unión Europea, México y los Estados Unidos.
Por otro lado y ocasionado por el clima favorable, el aumento de los parámetros productivos como lo son los porcentajes de la natalidad ovina, está ocasionando un incremento en las exportaciones de Nueva Zelanda. Al mismo tiempo, se están dando otros incrementos en las exportaciones procedentes de países no tradicionalmente exportadores como la Argentina y Chile.
El producto más relevante en la cría ovina es la carne destinada al consumo humano, la cual constituye una importante proporción de la dieta cárnica en diversas regiones del mundo. En las regiones tropicales de Amé-rica, Asia y África, la producción de carne supera a la
42
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
de lana, leche y otros. A su vez, en algunos países de Sudamérica, la producción de lana es más importante que la de carne, mientras que en el Medio Oriente y Mediterráneo, la leche supera este rubro.
La FAO espera un crecimiento en la producción de carne de ovino, y una disminución en los otros productos que pueden obtenerse.
El consumo de carne ovina anual en México es de 99,000 toneladas e importa casi el 50%. Estas toneladas faltantes son importadas de Nueva Zelanda, Chile y Australia, donde cuentan con subsidio a la producción y grandes extensiones forrajeras muy superiores en cantidad y calidad a las mexicanas.
En su gran mayoría los rebaños ovinos mexicanos tienen índices de producción deficientes y con poco interés de los productores en constituir una empre-sa económicamente redituable. La orientación de la ovinocultura mexicana es primordialmente hacia la producción de carne, obteniéndose altos precios en pie y canal en comparación a otras especies pecuarias. Por su parte, la producción de lana es insignificante y en muchos casos representa pérdidas para el dueño de los animales, que sólo con fines artesanales es empleada en algunos estados de la república. Para la industria textilera se depende casi en un 100% de la importación de lana (6,000 toneladas).
En los inicios del siglo pasado, cuando se fraccionaron las grandes superficies de pastoreo, transformándolas en áreas de cultivo, así como por la atomización de los rebaños ovinos, se afectó en gran medida a la producción y productividad nacional, marginándola a los sectores más pobres de la población, orientados básicamente a explotaciones de subsistencia.
De las razas ovinas que existen en México, se pue-den distinguir las que tienen una cobertura corporal de lana: Suffolk, Hampshire, Rambouillet, Poll Dorset, Columbia, Merino, Polypay, Ile de France, Charollais, Corriedale, Rideau Arcott, East Friesan, Romanov, Texel y Dorset Down y por otro lado, las que tienen capa de pelo: Pelibuey (también llamada Tabasco), Blackbelly (Barbados), Saint Croix, Dorper, Damara y Katahdin.
5. Actividad ovina en México.
La cría de ganado ovino en México es una fuente de ingresos complementaria, que en gran medida todavía es una actividad principalmente de tipo familiar consi-derada como medio de subsistencia, ahorro y autocon-sumo. En la actualidad es factible vislumbrar dos tipos de productor de ovinos, por un lado, el pequeño, con un reducido número de cabezas de ovinos, lo que constituye la ovinocultura social; por otro lado, está la ovinocultura empresarial de vanguardia, dedicada a la producción de animales para el abasto y generadores de pie de cría de buena calidad genética, con grandes rebaños y donde se pretende una utilidad financiera sobre la inversión.
A pesar de que la producción ovina ocupa uno de los últimos lugares por su impacto económico en la industria pecuaria nacional, es reconocida como una actividad im-portante dentro del subsector ganadero, por el alto valor que representa al constituir un componente beneficioso para la economía del campesino de escasos recursos y por la gran demanda de sus productos, especialmente entre la población urbana, principalmente en las grandes ciudades como el Distrito Federal y su área conurbana del Estado de México, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, hoy en día la producción ovina, en especial en lo referente a la oferta, sigue dependiendo en gran medida (33%) de la importación, tanto de animales en pie como en canal, principalmente de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Chile.
43
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
En la siguiente gráfica se observa la calidad del ganado ovino en México, en su mayoría, el 59.97% no tiene clasificados a su ganado ovino. El 15.78% son animales de registro. El 11.39% del ganado ovino son cruza. El 7.97% del ganado ovino pertenecen a criollos. Finalmente, el 7.88% son razas especializadas.
Las razas de ovinos de pelo que originalmente se criaron en los trópicos mexicanos, ya es posible encontrarlas en casi todos los estados del territorio nacional, ocupando el 25% del total del inventario de ganado ovino en México. Las grandes ventajas que observan los ovinocultores con esas razas de pelo son, entre otras: amplia estacionalidad, rusticidad para el pastoreo, alta prolificidad y evitarse el esquileo de los animales.
Estas se localizan principalmente en el centro y sur del país, generalmente se realiza bajo sistemas de pastoreo tradicionales, con escasa tecnología y con una productividad limitada.
44
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
Tiene características regionales, el Norte del país, basa su producción en ovinos de lana así como de pelo es-pecializados en producción de carne, se encuentran sistemas de pastoreo tecnificados ocupando por lo regular grandes extensiones.
La región Centro, basa su producción en el ganado cruzado Suffolk o Hampshire, así como razas de pelo, se efectúa de manera importante, en zonas marginadas, en agostaderos de zonas áridas y en terrenos agrícolas, en donde utilizan residuos de cosechas.
En la región Sur Sur-Este, con características tropicales, las razas empleadas son de pelo. En Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Veracruz, se explotan generalmente razas Pelibuey y Black Belly (panza negra) actualmente incorporando razas especializadas en carne como el Dorper, principalmente emplean el pastoreo extensivo.
Actualmente, la producción ovina ocupa uno de los últimos lugares en el impacto económico en la industria pecuaria nacional. Sin embargo, la producción ovina es una actividad de suma importancia en la producción ga-nadera. Lo anterior debido a que la producción ovina tiene un alto impacto en la economía del campesino.
Por un lado, la producción ovina tiene una alta demanda en las grandes ciudades de México como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, entre otras, tal como lo muestra la siguiente gráfica.
Por otro lado, México sigue dependiendo de la importación de producción ovina.
45
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
La mayor parte de los ovinos se encuentra en manos de campesinos sin tierra, que no piensan en los ovinos como alternativa para lograr un beneficio económico más allá del simple “ahorro” que representa el patrimonio de su rebaño del cual hace uso en situaciones económicas de emergencia.
Este tipo de productor depende para la alimentación de su rebaño de los pastizales nativos cuya calidad y cantidad varían grandemente a través del año, trayendo como consecuencia estados de subnutrición que aunado al encierro nocturno que practican, determinan una mayor susceptibilidad a enfermedades. Por lo regular no tiene asistencia técnica y emplea técnicas tradicionales de producción, como empadre continuo, cruzamientos entre animales muy emparentados, no destetan y sus criterios de selección se basan en aspectos fenotípicos.
Otro tipo de productor, minoritario y muy contras-tado con el anterior, es el ovinocultor de pie de cría, representado en muchos casos por personas con gran po-der económico y político, que reciben asistencia técnica especializada, son sujetos de crédito, poseen instalacio-nes funcionales y llevan a cabo técnicas de vanguardia. Aunque sus costos de producción son elevados, el precio de mercado que alcanzan sus animales triplican o cua-druplican al de los destinados para el abasto de carne.
La tenencia de la tierra agropecuaria en México es clasificada como privada o perteneciente al sector social. Dentro del sector social la principal forma de tenencia es el Ejido; esta fue la forma de tenencia de la tierra elegida por la reforma agraria mexicana en la primer mitad del siglo XX; permitía a los individuos practicar la agricultura en parcelas asignadas; el derecho concernía al uso de la tierra y no era equivalente a la propiedad,
implicando que las tierras del Ejido no podían ser ven-didas. Sin embargo, esto fue modificado y la tierra del Ejido podría (bajo ciertas circunstancias) ser convertida en propiedad privada. La distribución de recursos entre los sectores social y privado ha sido históricamente desigual, siendo el sector social predominantemente caracterizado por falta de recursos.
Las fincas (número de cabezas) de las empresas ga-naderas ilustra esta distribución desigual. Un porcentaje muy alto de las unidades de producción pertenecen al sector social en la categoría pequeña y familiar (menos de 20 cabezas); estas unidades poseen solamente una pe-queña proporción de las existencias vacunas nacionales.
En el otro extremo, las empresas privadas en la ca-tegoría grande y comercial (más de 100 cabezas) re-presentan una proporción muy baja de las empresas y poseen una proporción grande de las existencias vacunas nacionales. Los pequeños hacendados confían en la mano de obra familiar no paga, la cual aparentemente reduce sus costos de producción pero tienen varias desventajas. Les falta capital, infraestructura y equipos y su produc-tividad es baja. Su grado de organización e integración es muy bajo lo cual es una gran desventaja debido a que los hacendados organizados e integrados tienen cana-les regulares de comercialización de sus productos y reciben precios más altos, pagan precios más bajos por los insumos, reciben asesoramiento técnico regular y tienen acceso más fácil al crédito a tasas preferenciales.
Las exportaciones de carne de ovino no son signifi-cativas, mientras que las importaciones han descendido en los últimos diez años, a un ritmo de casi 15% anual. Para 2014 llegaron a poco más de 11 mil toneladas con un valor de 52 mdd.1
1 http://www.financierarural.gob.mx/informacionsectorrural
46
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
En el caso de la lana, sólo doce entidades son pro-ductoras, siendo Zacatecas, Chiapas, Hidalgo, el Estado de México y Michoacán las que aportan el mayor valor generado (69.1%), con una participación en el volumen total de 77.4%.
Los sistemas de producción ganaderos presentan problemas de manejo, deficiente nutrición, sobrepo-blación con el subsecuente sobrepastoreo, y bajo nivel tecnológico. Esta problemática se presenta en los sis-temas de producción de bovinos, ovinos y caprinos, lo que ocasiona una baja producción. Por el contrario, los sistemas de producción de carne de aves y cerdos tienen altos niveles de tecnificación y producción. A pesar de lo anterior, las perspectivas de crecimiento de la actividad pecuaria son favorables, pues el 35% de la superficie del país está ocupada por agostaderos y praderas.
En México, existen cuatro sistemas de producción de ovinos que son clasificados de la siguiente manera:
1) Empresarial
Generalmente con rebaños estabulados, son los siste-mas en que se cuida la eficiencia productiva del rebaño, existe inversión, uso de tecnología avanzada y asesoría técnica profesional. Su objetivo único es la rentabilidad.
Por lo general esta se usa en el norte del país pro-ducción en ovinos de lana y en razas especializadas en producción de carne que se encuentran en sistemas de producción tecnificados, ocupando por lo regular grandes extensiones de tierra.
Se utiliza tecnología de punta equivalente a la em-pleada en las naciones más desarrolladas en produc-ción ganadera y que se han adaptado a las condiciones orográficas y climatológicas de la zona de producción.
La alimentación tiene base en áreas de pastizales de calidad y en cultivos forrajeros, incorporándolo al ganado directamente o por medio de un almacén (ensilados,
henificados) el cual permite disponer de un abasto per-manente a lo largo del año, disminuyendo la estaciona-lidad de la producción. Los productores ubicados en este sistema, optan por cuidar aspectos sanitarios, como lo pueden ser, controles de bioseguridad (áreas de cuaren-tena, control en la movilización del ganado, certificación de animales como pie de cría entre otros), campañas de erradicación de enfermedades (dependiendo del estado donde se encuentren ubicados) certificaciones dentro del esquema oficial de salud animal, para la especie ovina se busca que estén libre de brucelosis y garrapata. En este sistema se destaca el valor genético de los animales, teniendo mucho cuidado en la elección de la raza para su fin zootécnico y la adaptabilidad dentro de la zona de explotación.
En cuanto la comercialización, los productores se destinan a las zonas urbanas del país, por medio de carnicerías o de cadenas de supermercados, aunque también se introduce a los mercados de exportación en presentaciones diversas (canal y cortes selectos) a partir de procesos de faenado en rastros tipo inspección federal.
Es un tipo de productor minoritario está representado por personas con gran poder económico y político, que reciben asistencia técnica especializada, son sujetos de crédito, poseen instalaciones funcionales y llevan a cabo técnicas de vanguardia.
Aunque sus costos de producción son elevados, el precio de mercado que alcanzan sus animales triplican o cuadruplican al de los destinados para el abasto de carne.
2) Social o tradicional
Donde se tienen ovejas de traspatio, sin ningún manejo y el objetivo es como un mecanismo de ahorro, en el cual invierten algo de tiempo en el cuidado de las ovejas y a cambio no les exigen más producción que la que naturalmente sobreviva. Esta se usa en el centro y
47
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
sur del país, con escasa o nula tecnología y baja pro-ductividad. Basa su producción en ganado cruzado con Suffolk o Hampshire y razas de pelo, y se efectúa de manera importante en zonas marginadas, en agostade-ros y en terrenos agrícolas donde utilizan los residuos de las cosechas.
Debido a sus reducidos márgenes de utilidad, han visto limitado el monto de su inversión que permita elevar las tecnologías y la genética disponible.
Al amparo de este estrato se ubican un sin número de tipos de explotaciones las cuales pueden mostrar algunos adelantos tecnológicos en ciertas áreas de producción, como pie de cría, infraestructura y medidas zoosanita-rias, sin embargo, la falta de una mejora integral se re-fleja baja en la productividad y reducida competitividad. Su alimentación extensiva tradicional, presenta varias opciones según la modalidad del pastoreo:
• Estante.- El ganado pasta únicamente en los propios terrenos municipales o proximidades del mismo.
• Trasterminancia.- Donde el ganado aprovecha regularmente pastos de otros terrenos alejados, con estancias (ganado y mano de obra) fuera del lugar de origen.
• Trashumancia.- Un aprovechamiento estacional de los pastos lejanos.
Sus canales de distribución se proyectan a pequeñas plazas comerciales del país, dentro de este tipo de siste-ma se encuentra la mayor proporción de las ganaderías ovinas, ya que el trato se da por el productor y el cliente, es decir sin llevar a considerar todo el proceso social al que se dirige el flujo de bienes y servicios de una eco-nomía, desde el productor hasta el consumidor de una manera que establece la oferta y demanda
3) Combinación de sistemasEn el que destaca el pastoreo con la estabulación
parcial. Aunque la gran mayoría de los sistemas pe-cuarios de ovinos tienen problemas en los aspectos de reproducción, nutrición, sanitarios, comercialización, administrativos y en las construcciones y equipos.
La mayor parte de los ovinos se encuentra en manos de campesinos sin tierra, que no piensan en los ovinos como alternativa para lograr un beneficio económico más allá del simple “ahorro” que representa el patrimo-nio de su rebaño del cual hace uso en situaciones eco-nómicas de emergencia. Este tipo de productor depende para la alimentación de su rebaño de los pastizales nativos cuya calidad y cantidad varían grandemente a través del año, trayendo como consecuencia estados de subnutrición que aunado al encierro nocturno que practican, determinan una mayor susceptibilidad a enfermedades.
Por lo regular no tiene asistencia técnica y emplea técnicas tradicionales de producción, como empadre continuo, cruzamientos entre animales muy emparen-tados, no destetan y sus criterios de selección se basan en aspectos fenotípicos.
4) Pasatiempo
Generalmente lo hacen personas con alto poder adquisitivo. Compran sementales y vientres caros sin importarles el número ni la producción de ellos. Son sistemas que no necesariamente son eficientes en su producción y por supuesto: no son rentables.
Un sistema intermedio, pero con el objetivo zoo-técnico de producir corderos para abasto de carne, lo representan aquellos ovinocultores con una situación económica desahogada y actitud abierta que les permite acceder a una tecnología para lograr una producción
48
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
eficiente. Desafortunadamente este tipo de productor también es poco numeroso, sin embargo, es probable que de alguna manera ese sistema ovino pueda servir de puntal para lograr una mayor oferta de borrego nacional.
En los últimos años han proliferado sistemas ovinos dedicados básicamente a la engorda o finalización de animales en condiciones de estabulación total con ali-mentación controlada a base de concentrados altamente nutritivos. Este es un sistema muy eficiente desde el punto de vista económico, solo que se ha enfrentado a la limitante de contar con escasos animales que posean las características adecuadas para el fin que se persigue.
Si bien el empleo de los sistemas de producción son los antes mencionados, estos pueden variar en el nombre como lo son: tecnificados, semi tecnificados y traspatio.
Los índices productivos registrados en los sistemas ovinos de México muestran una gran ineficiencia, bioló-gica y económica, influyendo eso en que no se considere dentro de las actividades agropecuarias que deban ser fomentados y/o apoyadas bajo esquemas de tipo empre-sarial. Es de hacer notar que la producción ovina, en casi todos los casos, es en realidad una actividad secundaria o complementaria, pues difícilmente un ovinocultor puede subsistir íntegramente de los ingresos que le genere esa actividad.
En cuanto a la tecnología utilizada en este sistema de producción encontramos otra clasificación como lo son:
Extensivos. Todos los animales se mantienen en un solo rebaño, sin ningún control reproductivo, con un alto grado de consanguinidad.
La alimentación se basa exclusivamente en pastoreo, aprovechando los forrajes que crecen en forma natural en las plantaciones de árboles o en terrenos comunales. El pastoreo es libre sin restricción en las áreas de pastoreo.
En algunos casos, dentro de las propiedades los ovinos son cuidados por un pastor que se encarga de moverlos a
través del rancho, sin orden alguno. No reciben alimen-tación complementaria, salvo raras excepciones, cuando se aprovechan productos o subproductos agrícolas de la región. Generalmente no hay prácticas de manejo y control sanitario. Las áreas de pastoreo no reciben fertilización ni control de malezas.
Las instalaciones, si las hay, son rústicas, con poca higiene, y para su construcción se utiliza material de la región. En estos sistemas la inversión y la productividad son reducidas; existe bajo número de corderos vendidos debido a la mortalidad y extravío de corderos por aban-dono en el campo, por ataque de predadores y robos.
Los corderos que logran sobrevivir tienen bajas ga-nancias de peso, por lo que tardan más de un año para alcanzar el peso de mercado.
Semi-intensivo. Los animales pastorean en potreros o plantaciones de árboles, entre las ocho y nueve de la mañana, y regresan al corral de encierro entre las cuatro y seis de la tarde. Reciben alimentación complementaria basada principalmente en concentrado comercial.
Existe un mejor aprovechamiento de la mano de obra para el cuidado de los animales; los cercos y algunas prácticas de manejo permiten mantener la salud de los animales.
En este modelo, las ganancias de peso son mayores y fluctúan entre 90 y 100 gramos por día.
Confinamiento total. Los animales dependen total-mente de los alimentos proporcionados en el corral. Es usado principalmente por productores de pie de cría, ya que solo vendiendo animales a buen precio se obtiene buena rentabilidad.
49
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
Mixto. Se utiliza el pastoreo y la estabulación en diferentes categorías de animales; por ejemplo, pasto-reo de reproductoras y estabulación de corderos. Es la modalidad más utilizada por productores de corderos para carne.
Fundamentalmente consiste en pastorear todo el tiempo las hembras reproductoras y en darles comple-mentación alimenticia de aproximadamente 500 gra-mos de concentrado durante el periodo de lactancia. El destete se realiza a los dos o tres meses de edad y toda la producción de machos se mantiene en estabulación hasta los seis meses de edad, cuando se venden en un peso mínimo de 30 a 35 kilogramos. El pastoreo se realiza en áreas destinadas exclusivamente a la pro-ducción de ovinos.
Se practica la rotación de potreros; las reproductoras se manejan en grupos separados según su estado fisioló-gico, por lo que es necesario tener suficientes divisiones para pastorear los diferentes grupos de animales.
Pastoreo en asociaciones de gramíneas con legu-minosas. Este sistema representa una gran ventaja económica al reducir sustancialmente el gasto de com-plementos alimenticios; por lo general está sometido a una alta presión de pastoreo, sin embargo, a la fecha esta modalidad no se ha implementado en el trópico.
Pastoreo de ovinos en plantación de árboles. Los ovinos pastorean en plantaciones de café, naranja, mango y hule.
En la mayoría de las ocasiones se utiliza con el fin de reducir los gastos para controlar el crecimiento de las plantas forrajeras que los ovinos pueden utilizar en su alimentación, las cuales se desarrollan bajo estos árboles y que generalmente son consideradas como malezas.
El aprovechamiento de estos forrajes por los ovinos representa, además de la disminución de costos de
producción, la posibilidad de obtener ingresos extra por la venta de los borregos, además de ser una forma de optimizar los recursos sin dañar el ambiente y mejorar la calidad del suelo por la incorporación de la excreta de los ovinos.
El pastoreo puede realizarse bajo esquemas de pasto-reo continuo, rotacional y de alta densidad. Al respecto, se ha observado que el pastoreo de ovinos en cultivos de café disminuyó los costos de mantenimiento en 54% y se obtuvo una producción de 688 kg de café cereza por ha, comparada con 508 kg por ha sin pastoreo, lo que representa un incremento del 26%; además, se produ-jeron 144 kg de carne ovina por ha al año. El pastoreo en huertas de naranja, mandarina y toronja se realiza cuando las plantaciones tienen más de ocho años; los ovinos consumen las hojas de los cítricos que están a su alcance, sobre todo cuando el pasto no cubre los requerimientos de materia seca.
Asociación de ovinos y bovinos. Debido al mayor precio de la carne de ovino en pie, los productores de bovinos se han interesado en la producción de borregos. En estos sistemas los ovinos pueden pastorear al mismo tiempo que los bovinos, o hacer un repaso de las praderas después que han pastoreado los bovinos; sin embargo, existen productores que cuentan con áreas exclusivas para el pastoreo de cada especie animal.
La producción de ovinos como única alternativa es poco común en el trópico. De acuerdo con estudios realizados, a pesar de que el precio de la carne de ovino en pie es más alto que la de bovino, uno de los mayores gastos en que se incurre en la producción es la mano de obra, ya que requieren de vigilancia diaria para evitar robos, a pesar de que se tenga una buena infraestructura en cercos.
La problemática de la producción de ovinos de ma-nera rentable en México, depende de varios factores.
50
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
Entre ellos la poca aplicación de las tecnologías por parte de los propietarios, trabajadores, médicos veterinarios, ovinocultores y borregueros. Aunado a esto existe poco personal especializado en ovinos, tanto de mano de obra, técnicos y profesionistas.
Dentro de la producción de ovino encontramos igual-mente diferentes formas de empadres, lo cual demuestra la falta de homogenización por parte de los ganaderos de este sector en los sistemas de producción empleados.
El empadre es una de las prácticas del manejo repro-ductivo que en los ovinos se realiza cuando las hembras manifiestan actividad sexual. Consiste en permitir que los machos “cubran”, sirvan o monten a las borregas para que éstas conciban y posteriormente produzcan uno o más corderos. El establecimiento de la práctica del empadre ofrece varias ventajas:
• Programar las necesidades extras de alimento, mano de obra y de infraestructura para la tem-porada de pariciones.
• Trabajar con grupos de animales en tamaño y edad más homogéneos, lo que facilita su manejo y venta.
• Controlar los apareamientos, lo que permite la reproducción de los mejores animales para aumentar la calidad genética del rebaño, así como eliminar la consanguinidad al evitar la reproducción entre parientes.
• Optimizar el uso de los sementales y así evitar el agotamiento sexual prematuro de estos.
• Contar con registros reproductivos y productivos más completos y confiables.
El tipo de empadre es elegido según la finalidad productiva y el nivel tecnológico de los productores, se clasifican de acuerdo a:
a) Su duración y, b) El tipo de monta o servicio.
La elección del empadre depende del número de animales, la disponibilidad de mano de obra y de in-fraestructura que exista en la explotación entre los que encontramos:
Empadre continuo. Consiste en mantener los se-mentales de manera continua en el rebaño, donde las ovejas son servidas tan pronto entran en calor; de este modo el 100% de las ovejas paren al menos una vez en el transcurso del año.
Con este sistema de manejo se obtiene la máxima eficiencia reproductiva al no requerirse de instalaciones adicionales para manejo de los sementales, y no hay gasto en mano de obra para detectar calores y realizar los empadres.
Sin embargo, el hecho de presentarse pariciones a lo largo del año, implica realizar actividades pre y posparto frecuentemente, y no se cuenta con suficientes animales para comercializarlos en tiempos determinados.
También, resulta difícil identificar la paternidad de las crías, por lo que no es apropiado para productores de pie de cría. Bajo estos sistemas los partos se presentan durante todo el año, aunque se estima que el 70% se agrupa en dos temporadas (diciembre-abril y septiem-bre-octubre).
Empadre corto con monta controlada. Se caracteriza por tener una duración de 35 a 40 días cada ocho meses, y se recomienda realizarlo en tres periodos (diciem-bre-enero, agosto-septiembre, y abril-mayo).
51
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
Se hace más eficiente el uso de los sementales, con un menor gasto físico, al dar solo dos montas a cada borrega, asegurando un nivel de fertilidad de 80 a 100%. Es el más usado en las explotaciones ovinas con sistema de manejo intensivo.
Los partos se agrupan de acuerdo con la fecha en que se realiza el empadre, lo que resulta en grupos ho-mogéneos tanto en animales de engorda como de pie de cría; sin embargo, se requiere una mayor inversión económica para adecuar las instalaciones, el manejo y capacitar personal.
Empadre corto con monta libre. Este sistema se reali-za en una época definida del año, cuando los sementales permanecen todo el tiempo en el rebaño de las hembras. Al tener instalaciones adecuadas es muy fácil de reali-zarlo, ya que requiere poco manejo y se pueden lotificar los animales al empadrar o parir, según la conveniencia.
Es fácil de establecer y se puede realizar en cual-quier época del año, pero se recomienda en octubre y noviembre, cuando se espera que las ovejas estén en buena condición corporal y para que durante la gestación exista una buena disponibilidad y calidad de forraje. No obstante, se necesitan instalaciones adecuadas tanto en corrales como en las áreas de pastoreo para poder sepa-rar las hembras a empadrarse; además, al tener varios sementales no se sabe cuál es el padre de los corderos, lo que dificulta el realizar un programa de avance genético.
Empadre semicontrolado. Es similar al empadre corto con monta libre, sólo que en este caso se divide el rebaño en pequeños grupos y se le asigna a cada uno un semental, con lo que se puede llevar un control genético del rebaño.
La principal desventaja es que se debe contar con las instalaciones adecuadas para poder hacer la separación
de los lotes en corrales y áreas de pastoreo. Sin embargo, existe la opción de que en el pastoreo se integren todos los lotes en uno solo, por lo que cada hembra de cada lote tiene alguna marca de color distintiva que la diferencia de las demás, con el fin de hacer la separación de los lotes al regreso del pastoreo. En el tiempo de pastoreo los machos deben estar separados de su lote. Dentro del método de producción no podemos dejar de lado la alimentación del ganado.
La alimentación del rebaño reproductor se caracteriza por la alternancia de periodos de excedentes y de perio-dos de subalimentación. Este hecho puede subsanarse mediante la adecuada gestión de las reservas corporales, en el caso de energía y minerales, por el contrario, la oveja dispone de escasas reservas de proteínas, siendo in-dispensable satisfacer siempre las necesidades proteicas.
Durante el ciclo de producción existen períodos crí-ticos con relación a los aportes alimenticios:
• El período que precede y sigue a la monta.• El final de la gestación.• La etapa de lactación.
Para una adecuada gestión del sistema productivo es necesario controlar el estado corporal del animal al inicio de cada fase:
• En la cubrición, haber alcanzado previamente un estado corporal medio y realizar una so-brealimentación energética, para aumentar la fecundidad.
52
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
• Al final de la gestación, para evitar la subnutrición del feto y mantener un estado medio- alto pero, no excesivo, de reservas corporales.
• Tras el parto, aumentar la concentración energética y proteica para favorecer la producción de leche y permitir que se alcance el equilibrio energético cuando se llegue nuevamente a la cubrición.
El manejo de la alimentación del rebaño reproductor está también influido por la evolución de la capacidad de ingestión de las ovejas a lo largo del ciclo de producción.
• La ingestión permanece estable desde la cubrición hasta las 6- 3 últimas semanas de gestación, en las que disminuye entre 10- 20% hasta la víspera del parto, en la que se observa una caída importante de la capacidad de ingestión.
• Tras el parto, al desaparecer la constricción del rumen producida por el volumen de los fetos y anexos, las posibilidades de ingestión aumentan rápidamente hasta alcanzar su máximo entre 5 y 6 semanas más tarde.
• Aumenta en función de la producción láctea y disminuye de forma brusca con el destete de los corderos (producción de carne) o el secado de la ubre (producción de leche.
En cuanto al sacrificio para la venta, SAGARPA establece que la mayoría de estos se realiza en los denominados
rastros, mencionando que esto determina el atraso tecnológico que existe en esta actividad.
Los métodos de producción empleados para este ganado tal como se observa son diversos, sin embargo la crianza de los ovinos esta únicamente enfocada a la explotación de la carne, esto debido a que a nivel mundial ésta ocupa el cuarto lugar dentro del consumo de proteína animal.
53
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
Si bien se identifican este tipo de métodos, en México son desconocidos por los productores quienes al poner a la venta al animal, realizan el sacrifico de estos sin medidas sanitarias.
Dentro de los métodos de producción encontramos que al ser una actividad que se lleva a cabo por la familia del productor, este emplea a conocidos para el cuidado y manejo de los animales, de acuerdo a los siguientes por-centajes: más del 80% de hombres tienen un familiar con salario y el 10% de la mujeres tienen un familiar con salario. El 70% de los hombres tienen un familiar sin salario y el 30% de las mujeres tienen un familiar sin salario. Más del 80% de los hombres tienen un personal con 6 meses o menos y el 10% de las mujeres tiene personal por 6 meses o menos. Más del 80% de los hombres tiene personal por 6 meses o más y el 10% de las mujeres tiene personal por 6 meses o más.
54
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
Si bien este es un gasto para el productor, también lo es que genera empleos, los cuales en la actualidad y de acuerdo a lo observado en la gráfica, se encuentran mal pagados, además de ser temporales. Por lo que el hacer crecer la producción generaría empleos, mejor pagados y con mayor permanencia.
Los métodos estudiados, varían en cada región, por lo que algunos productores han intentado organizarse con el fin de homogeneizar la producción y crianza de los ovinos, sin embargo no han logrado desaparecer o revertir el rezago en el cual se encuentran, esto debido a la falta de tecnología, así como a las formas de comercialización que no han sabido negociar a favor de este sector.
Igualmente tenemos la resistencia de algunos productores que no ven viable el convertir esta actividad, en una actividad con visión empresarial. No les resulta costeable el invertir en tecnología o bien en capacitación para mejorar el cuidado de sus animales, lo cual se convierte en un obstáculo mayor para lograr que estos emigren a la realización de esta actividad de forma netamente institucional.
71
55
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
Cadena de producción y comercialización
En México, de acuerdo a cifras de SAGARPA, la producción de carne de borrego se realiza en 421 mil unida-des de producción, mismas que venden sus borregos a los pequeños y grandes intermediarios que posteriormente revenden estos animales a los productores de barbacoa.
De acuerdo con la Unión Nacional de Ovinocultores, la cadena productiva de la carne ovina es muy compleja e intervienen varios componentes que se describen:
En la producción primaria participan los ovinocultores dedicados a la generación de pie de cría, los criado-res-finalizadores, los engordadores, y los productores de lana y leche, quienes también comercializan machos para abasto y hembras de desecho.
En el proceso de transformación de la carne intervienen los rastros (TIF, los municipales, las casas de matanza y los mataderos de traspatio), los elaboradores de barbacoa y mixiotes, los obradores (corte, acondicionamien-to, empaque y distribución) y los expendedores de birria, de cordero lechal y de cabrito, puesto que mucho del cabrito que se vende realmente es cordero y gran parte de la birria se cocina con borregas de desecho, así como los que procesan carne para producir barbacoa enlatada y otros productos como embutidos, jamones, salchichas, albóndigas, etc.
En la comercialización participan los tradicionales productores de barbacoa, las tiendas de autoservicio, los expendios de cortes y/o platillos que atienden nichos de consumo específicos y los restaurantes.
El consumo de carne de ovino en México es mayoritariamente en barbacoa, forma en que se consume más del 95 % de la producción, la piel y la lana como subproductos han disminuido significativamente tanto porque la demanda ha bajado como por la dispersión de la oferta, cada uno de los productores o transformadores la comer-cializan en forma particular, aislada, lo que limita el desarrollo de la industria secundaria.
Podemos encontrar otra cadena de producción y comercialización, en la cual no hay compra de insumos es-peciales por parte del productor.
56
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
La venta de estos animales se realiza en la casa del productor a un menor precio en comparación con el que se encuentra en lugares establecidos para ello.
El ganado se vende de acuerdo al rango de edad del ganado ovino. El 29.67% de la distribución de ventas el ganado ovino son menores a un año. El 26.6% de la venta del ganado ovino tiene de un año a dos años. El 21.91% del ganado ovino que se distribuye para ventas tienen una edad mayor a tres años. Finalmente, el 21.76% del ganado ovino tiene entre dos a tres años del ganado que se vende, tal como se observa en la siguiente gráfica.
Hoy en día esta actividad, en especial en lo referente a la oferta de carne ovina, es deficitaria, dependiendo en gran medida de la importación, principalmente de carne congelada de Australia, Nueva Zelanda, EUA y Chile.
Parece ser que la importación de carne ovina, a pesar de las opiniones en contra, es un mal necesario, ya que el disminuir de golpe o eliminar el flujo de animales del extranjero, traería como consecuencia inmediata una elevación drástica del precio del ganado ovino nacional en pie y de la barbacoa, en detrimento del consumidor final. Otro problema a mediano plazo sería la disminución sensible del inventario nacional.
57
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
El precio en pie del ganado ovino para abasto, ha mantenido un avance lento, pero continuo durante la última década, existiendo pocas fluctuaciones a través del año y actualmente resulta uno de los productos pe-cuarios mejor pagado a nivel nacional e internacional.
La comercialización del ganado ovino en México, todavía se da en muchos casos a través de la compra de animales por pieza o mejor conocido como a bulto, resul-tando desventajoso para el ovinocultor pues se subestima el peso y calidad del animal ofertado. Afortunadamente cada vez más la comercialización de los ovinos se realiza pesando a los animales en los lugares de crianza.
La carne de cordero presenta algunas características propias. Es cara en comparación con otras y debe compe-tir no sólo con la carne de vaca, cerdo y ave sino muchas veces también con carnes especiales como la ternera, el venado y el lechón. Con frecuencia el cordero sitúa sus precios fuera del alcance de los consumidores. Incluso los productos orientados hacia nichos del mercado y el cordero de leche, los precios deben guardar relación con el resto de los productos de su misma categoría.
En los últimos años, la producción de leche de ovino ha sufrido los estragos de la crisis económica mundial, así como los altibajos en los precios de leche internacio-nal, sobre todo de leche descremada en polvo.
La producción de leche de borrega tiene una gran importancia a nivel mundial, sus productos alcanzan un valor importante y su participación en la economía de las familias dedicadas a ello es también muy significa-tiva. En 1990 la producción mundial de leche de oveja fue aproximadamente de 8,000,000 de toneladas, de la cual el 85% se originó en el Mediterráneo y en el Medio Oriente, siendo los países más productivos de Europa Francia, Italia, Grecia y España.
Existe una gran diversificación en los sistemas de explotación de leche de oveja. El cordero puede o no amamantarse de su madre y en el caso de que se ama-
mante, puede hacerlo durante pocos días, o en un largo período de tiempo. En el norte de Europa, por ejemplo, la totalidad de la leche producida por la oveja, es apro-vechada por el cordero.
En centro-Europa sin embargo, se practica el ordeño únicamente al final de la lactancia, una vez realizado el destete de los corderos a la edad de tres meses. En cuanto a la situación clásica mediterránea, coexisten en un mismo rebaño ovejas que se ordeñan temprana-mente, justo después del sacrificio del cordero y otras que comienzan a ordeñarse mucho más tarde, ya que se dejan con la madre los animales destinados para la reposición; una vez destetados estos animales el ordeño puede durar hasta el sexto mes después del parto.
En los rebaños destinados fundamentalmente a la producción de leche, el destete tiene lugar en forma brusca y sistemática 4 a 6 semanas después del parto; a continuación las ovejas se ordeñan durante un periodo de 3 a 5 meses. Existen aún otros sistemas como el practicado en Israel, en el que el cordero se amamanta desde el principio, sometiendo a la madre a un ordeño complementario, ya que el cordero no es capaz de consu-mir toda la leche producida. A partir del segundo mes, se ordeña la oveja dos veces al día, dejando al cordero con la madre durante algunas horas únicamente. Después del tercer mes, se produce el destete, ordeñándose la oveja durante 3 a 4 meses.
La producción de leche en ovejas se puede valorar como una oportunidad de aplicación en algunos sistemas de producción. La producción mundial de leche de oveja en el año de 1986 fue de 7.0 millones de toneladas anua-les, en el año de 1996 fue de 7.8 millones de toneladas anuales, actualmente la producción mundial de leche de oveja es de alrededor de 8.2 millones de toneladas anuales, lo cual representa el 1.7% de la producción de leche de todas las especies domésticas.
58
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
Un mayor consumo de proteína a través de productos de la leche de oveja pudiera contribuir a satisfacer esta demanda, cuando menos aminorar la deficiencia de la población de México, siempre y cuando realmente existiera ese aprovechamiento.
Cabe recalcar que es necesario empezar a trabajar con la genética de los animales ya que se sabe que en México es prácticamente nula la existencia de ganado especializado en leche. Es por lo anterior que dentro de los objetivos de transferencia de tecnología, hay un punto detonante en el desarrollo de la transferencia que radica en el desarrollo de razas lecheras y sus cruzas con las razas ya existentes.
Ayudando el desarrollo de esta actividad, explotan-do este producto con el fin de entrar al mercado de la leche ovina.
El límite de un sistema de producción está definido por el nivel hasta donde llega la influencia en la toma de decisiones de los productores.
Costos de producción.
La ganadería mexicana aprovecha vastas extensiones de tierra para el pastoreo, superficies que de no ser por esta actividad, no tendrían otra opción productiva ren-table, debido a que muchas de ellas se sitúan en zonas desérticas y semidesérticas.
Se estima que la ganadería ocupa cerca de 110 millo-nes de hectáreas del territorio nacional, de las que 107.8 millones de hectáreas corresponden principalmente a praderas y pastizales, en tanto que aproximadamente 2 millones de hectáreas se destinan a cultivo de pastos y cultivos forrajeros, los cuales pueden ser proporcionados directamente al ganado, o bien, son almacenados (en-silados o henificados), para disponer de ellos en épocas de estiaje.
Los consumidores que compran cordero son mino-ritarios. El principal problema es que los consumidores
de cordero están envejeciendo, la falta de innovación, comodidad y conocimiento del producto retrae el con-sumo en las generaciones más jóvenes. Debido a su alto precio y la menor disponibilidad, la carne de cordero se consume cada vez más durante las festividades religiosas musulmanas y cristianas.
Los productores se quejan de lo que se les paga por un animal, su carne y ahora su leche, son consumidas sólo en ocasiones especiales. El comercio de la carne, por mala fortuna o carencia de promoción, es de tipo regional y el producto es requerido en determinadas fechas traducido casi en la totalidad a una sola presen-tación por especie: barbacoa y birria.
Debemos considerar para determinar los costos de producción el sistema elegido para la realización de esta actividad. Esto es, un productor que decide tener el rebaño dentro de corrales, alimentándolo con el pastizal y pequeños arroyos cercanos, sus costos serán menores a aquel que lo haga de forma empresarial invirtiendo en grandes cabezas de ganado, lugares especializados para su guarda, alimento y forraje, cuidados sanitarios, medicamentos, honorarios de especialistas, así como en empleados encargados del cuidado de estos.
El costo de producción inicial está conformado por:
a) La inversión fija (infraestructura, equipo, ma-teriales, pie de cría, etc.) y,
b) la inversión diferida (capacitación del personal, servicios de agua y luz, etc.). El cual puede llegar a ser alto para el pequeño productor.
Los costos fijos son aquellos costos que permanecen constantes durante un periodo de tiempo determinado, sin importar el volumen de producción, mientras que los costos variables son aquellos que se modifican de acuerdo con el volumen de producción, es decir, si no hay producción no hay costos variables.
El total de ingresos se obtiene por los kilogramos de animales finalizados y desecho vendidos, multiplicado por el precio de venta. Los flujos de efectivo son pro-
59
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
nosticados por medio de la inversión proyectada, los ingresos y los egresos; estos nos determinan el movimiento de efectivo a lo largo de la vida útil del proyecto.
Este tipo de proyecciones financieras, son ignoradas por la mayoría de los productores, con excepción de los denominados empresariales o bien por las organizaciones ganaderas. Uno de los mayores costos a los que deben enfrentarse los productores es al cuidado del ganado, esto es a su alimentación, la cual no únicamente debe ser en el pastoreo.
La alimentación representa el componente más importante en los costos de producción y es determinante en el comportamiento productivo de los animales. Es esencial considerar los tipos de dietas, calidad y precio de éstas, así como de los ingredientes que las conforman. En general se manejan tres tipos:
a. Dieta de recepción. Se ofrece a los animales del primer al tercer día de llegados al corral y prácticamente está constituida de forraje (como la alfalfa) henificado de alta palatabilidad. Se reportan buenos resultados. También puede brindárseles rastrojos de maíz o pajas.
b. Dieta de adaptación. Después de la alimentación de recepción se debe iniciar con la fase de adaptación de los animales a las dietas propiamente de engorda, utilizando para tal fin la misma dieta de recepción o forraje suculento y palatable. La adaptación deberá hacerse en forma paulatina, reduciendo en 20 unidades porcentuales la dieta de recepción e incrementando en la misma proporción la dieta de engorda.
c. Dieta de engorda. Se debe formular teniendo en cuenta las siguientes bases: que el animal la consuma al máximo para la mayor optimización en ganancia de peso y mejores conversiones alimenticias, además de minimizar problemas metabólicos y que sea de bajo costo económico.
Para cumplir con estas bases es necesario que las dietas cumplan con ciertas características de calidad nutritiva en cuanto a energía, proteína, fibra, minerales, vitaminas y uso de aditivos. Las dietas de engorda deben formu-larse a base de concentrado (60-80 por ciento) utilizando granos (sorgo, maíz), subproductos de granos, pastas de oleaginosas (de soya, de canola, harinolina ), harinas de origen animal (carne, pescado a niveles no mayores del 4 por ciento de la dieta), mezclas minerales y aditivos, además de forraje como rastrojo de maíz, pajas, bagazo de caña o alfalfa en una proporción del 20 al 40 por ciento.
Aunado a esto, encontramos los gastos por cuidados de enfermedades y prevención de estas dentro del ganado, por lo que debe considerarse honorarios de expertos, así como medicamentos especializados que requiera el animal.
Debido a esta falta de cultura en sistemas de producción, comercialización y proyectos financieros, la actividad ganadera se encuentra en un grave rezago.
La mayoría de los productores no encuentra rentabilidad en este rubro, por la falta de conocimiento en métodos de producción que ayudarán a la obtención de carne de calidad, la cual puede vender a un mejor precio.
Así como también la falta de capacitación en cuanto a la comercialización de su producto, ocasiona que estos vendan a intermediarios a precios muy por debajo del costo de producción, o bien se vean obligados a vender de forma directa con métodos temporales, es decir, aumentar el volumen de ventas y de ganancias únicamente por pedidos del consumidor, ya sea en festejos o eventos.
60
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
Como se ha mencionado los poseedores de gana-do ovino en su mayoría son personas marginadas, de escasos recursos económicos y muchas veces alejados de las innovaciones tecnológica, de instituciones de investigación, fomento y financiamiento.
Se dedican a esta actividad, por herencia, ahorro para el caso de alguna emergencia, y el menor porcentaje de ellos por rentabilidad. El menor porcentaje de este ganado en México son de raza pura, siendo la mayoría sin características raciales definidas. Actualmente, la ovinocultura nacional presenta una difícil problemática, ya que es incapaz de satisfacer la demanda de carne de borrego.
Los modelos productivos prevalecientes, son rebaños de traspatio con índices de producción deficientes no existiendo un interés por parte de los productores de constituir empresas económicamente redituables, lo que ocasiona que se favorezca la importación masiva de ganado ovino de Estados Unidos de América, Nueva Zelanda y Australia.
Esta actividad logra capitalizar en el animal la mano de obra familiar (pastoreo), el recurso forrajero de cam-pos comunales, federales o de dueños ausentes y diversos sub productores agrícolas.
La orientación actual de esta actividad está dirigida primordialmente hacia la producción de carne, obte-niéndose altos precios en pie en comparación con otras especies pecuarias. La producción de lana es insigni-ficante y en muchos casos representa pérdidas para el dueño de los animales, ya que solo es empleada con fines artesanales en algunos estados.
6. Problematicas de la actividad ovina en México
La comercialización del ganado ovino en México es muy rudimentaria, existiendo pocos centros de abastos y realizándose con frecuencia a bulto y directamente por las personas que procesan la barbacoa en sus pro-pias casas.
Pese a que esta actividad ocupa el último lugar dentro de la actividad pecuaria nacional debido a su impacto económico, es importante dentro del subsector ganadero por constituir un componente benéfico para la econo-mía del campesino de escaso recursos y por tener sus productos una fuerte demanda.
La infraestructura disponible para la ovinocultura consiste de corrales que se construyen en el traspatio con paredes de adobe, piedra, madera y piso de tierra. El tamaño del corral depende del número de animales. El manejo de estos, como se ha mencionado es familiar, en algunas ocasiones se contratan empleados para el cuidado de estos.
La venta de los animales en pie se realiza a interme-diarios, no se tiene una época fija, por lo general son animales menores de tres años, así como los de desechos.
Debemos considerar que la mayor parte de los ovinos se encuentran en manos de campesinos sin tierra, que no piensan en los animales como alternativa para lograr un beneficio económico, hace uso de este en emergencias económicas.
Este tipo de productor depende para la alimentación de su rebaño de los pastizales nativos, cuya calidad no es de la mejor, por lo que los animales sufren de desnutri-ción, aunado a las enfermedades que pueden contraer, sin que se emplee asistencia técnica para su recupera-ción. Emplea técnicas tradicionales de producción.
61
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
Existen otro tipo de productores, los cuales represen-tan el menor porcentaje, los denominados ovinocultor de pie de cría, representado por personas con gran poder económico que reciben asistencia técnica especializada, son sujetos de crédito y aplican técnicas de vanguardia. Tienen costos de producción elevados, sin embargo sus borregos alcanzan precios que triplican al de los desti-nados para el abasto de carne.
Últimamente han proliferado los destinados a en-gorda o finalización de animales bajo condiciones de estabulación total con alimentación controlada a base de concentrados altamente nutritivos.
Pese a ser un sistema eficiente, tiene la limitante de contar con un número limitado de animales que posean las características adecuadas para le fin que persigue.
En cuanto a volúmenes de producción de carne, esta se mantuvo con un ligero crecimiento y en los últimos cinco años ha crecido en un porcentaje superior al 40 por ciento desplazando a la carne congelada y borrega de desecho, principalmente en función de calidad y precio.
Los índices productivos registrados en los sistemas ovinos de México muestran un incremento en los últimos años resultado de un mayor interés de los inversionistas y a los apoyos gubernamentales para esta actividad. La producción ovina nacional reportada por la SAGARPA en 2003 fue de 40,100 toneladas, presentándose un incremento del 30% en los últimos cinco años. No obstante lo anterior, la producción ovina, en muchos casos, es una actividad secundaria o complementaria, pues difícilmente un ovinocultor puede subsistir ínte-gramente de los ingresos que le genere esa actividad.
La distribución geográfica del ganado ovino abarca la mayoría de los estados de la república mexicana, siendo los que mayores inventarios poseen (2002), el estado de México (998 mil), Hidalgo (762 mil), San Luis Potosí
(667 mil) y Puebla (400 mil). No se descartan las zonas tropicales (Oaxaca –515 mil-, Veracruz –352 mil- y Chiapas –225 mil-), donde prevalecen principalmente los ovinos sin características raciales definidas (tipo criollo) y de pelo.
Hoy en día esta actividad, en especial en lo referente a la oferta, se encuentra en crisis, dependiendo en gran medida de la importación de ovinos.
La demanda nacional de carne ha venido siendo com-plementada sistemáticamente con importaciones tanto de ganado en pie para sacrificio como carne congelada, estas importaciones se hacen de Australia, Nueva Zelan-da, Estados Unidos, Canadá y Chile; estos países ofrecían productos que llegaban al país mediante prácticas des-leales de comercio como subvaluaciones, triangulaciones y contrabandos técnicos a precios muy atractivos a los consumidores y durante años los industriales prefirieron comprarlos sin importarles que sacrificaban calidad y afectaban a los productores mexicanos.
Las acciones realizadas en cuanto a importaciones son en dos vertientes, por una parte se ha obligado a la aplicación de la ley sobre misceláneas vigentes, que sistemáticamente eran violadas por los importadores de carne congelada y de ganado en pie.
Por otra parte el exigir el cumplimiento de las normas sanitarias que también eran violadas, ha permitido que las importaciones se regulen, paguen los aranceles co-rrectos, recauden más fondos y que podamos competir con el producto que llega al mercado.
Se está trabajando en la regularización de los progra-mas de repoblación que masivamente venían de Oceanía, en donde el ganado ingresaba al país sin pagar aranceles, bajo el esquema de ser animales de fina reproducción, que no se cumplían por desvíos directos por parte de los importadores en el mercado de abasto y por malos
62
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
manejos de los estados donde únicamente repartían borregas a corto o mediano plazo con destino al abasto.
Todo esto provocó, que los subsidios de los gobiernos federales y estatales para los ovinocultores, realmente se tornaban en subsidios para el procesador de la carne, el vendedor de barbacoa o los comercializadores, y a los productores resultaba contraproducente, ya que al ingresar un volumen de miles de cabezas en un solo mo-mento al país, esto provocaba una alteración de precios en detrimento de los productores.
Otro problema a mediano plazo seria la disminución sensible del inventario nacional. Si se considera que actualmente existe una tasa de extracción cercana al 25%, en forma teórica el rebaño nacional se extinguiría pocos años, y entonces se dependería casi en un 100% de la importación.
Como ya se mencionó anteriormente, existe una marcada dispersión de la población borreguera en el territorio nacional, sin embargo, los centros de consumo se restringen a las grandes ciudades como la Ciudad de México y su zona conurbana, por lo tanto el ganado ovino tiene que ser trasladado muchas veces a través de varios estados de la república para llegar a su destino de sacrificio o consumo.
Las importaciones intentan ser revertidas por el go-bierno a través de apoyos a los productores, intentando aumentar el volumen de producción, por lo que se espera un mayor repunte.
La falta de tecnología y conocimientos en el trato al ganado, ha hecho que la carne no se competitiva ante el mercado internacional, por lo que la exportación de ovinos se realiza de forma incipiente con decenas o unidades de animales a Centroamérica; sin embargo, en el segundo semestre del 2004 se tuvo la primera exportación masiva de más de 150 animales de razas lana y de pelo a Colombia.
El mercado de la exportación se está abriendo poco a poco, aún cuando en este rubro México sigue atrasado, debido a que los ovinos no cumplen con las leyes sani-tarias para su exportación.
En cuanto a la sanidad, los productores han intentado cumplir con las normas TIF, sin embargo esta encarece la cadena de producción de estos, ya que el gobierno no envía recursos suficientes a la carne ovina.
La certificación TIF (Tipo de Inspección Federal) es un reconocimiento que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGARPA) otorga a las plantas procesadoras de carnes que cumplen con todas las normas y exigencias del Gobierno Mexicano, en cuanto a su tratamiento y manejo de sanidad se refiere. Esta certificación trae consigo una serie de beneficios a la industria cárnica, ya que le permite la movilización dentro del país de una manera más fácil ya que cuenta con la garantía de la calidad sanitaria con la que fue ela-borado el producto. Del mismo modo, abre la posibilidad del comercio internacional, ya que los establecimientos TIF son los únicos elegibles para exportar.
El obtener esta certificación, la cual es regulada por Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), se obtiene el nivel de con-fianza de cumplimiento de la normatividad aplicable. Estas revisiones son constantes, ya que una vez que se certifica, se continúa con un proceso de supervisión y verificación, tanto a nivel central como a nivel estatal.
El cumplimiento de esta normatividad, así como los controles de calidad e higiene, brindan oportunidades al productor de importar o exportar productos cárnicos de México.
63
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
La DGIAAP (Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria Acuícola y Pesquera) se encarga de establecer las políticas y marco normativo en materia de inocuidad de los alimentos, enfoca su actividad a la aplicación de los sistemas de reducción de riesgos y peligros de contaminación en los procesos industriales de la cadena agroalimentaria.
El procedimiento a seguir para poder exportar cár-nicos es:• El primer requisito es contar con la certificación
TIF.
• Es indispensable que el establecimiento cuente con un historial de trabajo antes de solicitar la elegibilidad para exportar.
• Contar con un plan HACCP, sí como POES (Procedimientos de Operación Estándar de Sanidad).
• Toda la documentación es dictaminada a nivel central de acuerdo a los lineamientos que dicte cada país de destino.
• Los únicos países con los cuales se tiene un re-conocimiento de equivalencia entre los sistemas de inspección son Estados Unidos y Canadá.
• Una vez que sea autorizado el establecimiento para exportar, esto será notificado vía oficial por la DGIAAP.
• Para ferias y exposiciones, algunos países como Japón y Estados Unidos de América, requieren que los establecimientos TIF cuenten con la autorización previa para exportar; aun siendo muestras, se deberán manejar como exporta-ciones comerciales formales.
• El programa nacional de residuos tóxicos ocupa un lugar preponderante en la posibilidad de acceder a mercados internacionales como país, por lo que el cumplimiento de la NOM-004-
ZOO-1994 juega un papel indirecto de alta prioridad en toda exportación realizada.
• El sello TIF, que es un sinónimo de excelencia, significa que el producto que se está adquirien-do y consumiendo es auténtica garantía de cali-dad y salud. Para las marcas productoras y co-mercializadoras de cárnicos, dicha certificación representa, que cumplen con la normatividad internacional de procesado y empaque en sus productos. Certifica y garantiza la reducción de microorganismos, ofreciendo productos de calidad, protegiendo al consumidor.
SENASICA cuenta con un procedimiento de Aten-ción a empresas bajo sospecha de productos contami-nados da atención de posibles alertas de contaminantes que afecten a nuestro país.
El apoyo por parte del gobierno es fundamental en este aspecto, ya que no todos los productores ovinos tienen la posibilidad de acceder a este tipo de certifi-caciones, además de no conocer los beneficios de este. Aunado a lo ya mencionado, los ovinocultores tienen las siguientes:
• Poca integración de los productores en la cadena de valor.
• La producción de corderos para abasto se basa ampliamente en la producción intensiva basada en granos.
• Los precios actuales de los granos tienen precios altos.
• Falta de planeación y administración de la producción.
• Problemas de comercialización.
64
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
• Falta de capacitación en diversas áreas.
• Se recurre poco a prestadores de servicios – técnicos, comercialización, mercadotecnia.
• El 65% de las UPP tienen menos de 35 vientres.
En la actualidad México ha seguido con el proceso de reforma de su sector agropecuario, en vías de esta-blecer una mejor vinculación de este sector al mercado mundial.
El empleo en este sector bajó del 17.5 por ciento de la población total ocupada al 14.3 por ciento debido al resultado del éxodo rural y del incremento de las activi-dades no agrícolas. En la población rural. México conti-núa siendo importador neto de productos agropecuarios.
El sector agropecuario ha sido el más fuertemente castigado relegándolo al abandono, lo que ha contribui-do a la creciente dependencia de México de productos alimenticios del exterior.
La baja productividad del campo mexicano se debe a múltiples razones:• La baja productividad de la actividad agrícola y
rural.
• Una débil inversión.
• La fragmentación de la producción que impide capturar economías de escala; apoyos que no se ligan a la productividad.
• Poca orientación económica en la producción agrícola (insumos cuyo precio no refleja sus verdaderos costos de oportunidad y precios de garantía que subsidian producción ineficiente).
• Enfoque corporativista en la canalización de recursos; propiedades comunales en las que no existe responsabilidad individual para una utilización eficiente.
• Usos y costumbres que no se orientan al desa-rrollo económico óptimo de los individuos.
• El escaso crecimiento de la productividad agro-pecuaria se concentra en los productos que han sido los más “intervenidos” por políticas pú-blicas agrícolas, lo que contrasta con el poco apoyo gubernamental a otros cultivos con los que México cuenta con ventajas comparativas, y que han atraído inversión suficiente, alcanzando productividades que pueden dominar el mercado estadounidense.
Cabe mencionar que ante la problemática del campo mexicano, actualmente se están intentando hacer cam-bios para el sector agropecuario. Se tiene como prioridad el aumentar el número de cabezas de ganado ovino, con el objeto de que los productores realicen esta actividad de forma comercial y no únicamente como una actividad de autoconsumo.
65
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
La siguiente gráfica nos muestra el número de cabeza de ganado registrados por la autoridad y las estimaciones de crecimiento de ésta.
Con políticas públicas e inversión el desarrollo agropecuario mexicano se podría alcanzar niveles internacionales de productividad y a la vez crear enorme valor económico y disminuir la dependencia en granos, principalmente con políticas bien orientadas, con metas a corto, mediano y largo plazo que apoyen a la obtención de una mayor productividad, con mayor inversión y tecnología en las formas de cultivo así como en semillas e insumos. Orientando los cultivos a aquéllos que cuentan con ventajas comparativas estructurales, producidos en terrenos competitivos.
El financiamiento a este sector, con el fin de tener un mayor crecimiento tecnológico y en nuevos métodos de producción es otra de las problemática que el gobierno está obligado a atender.
66
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
En la siguiente gráfica se puede observar que del total de unidades de producción de ganado ovino con crédi-to, la mayoría, un 35.5%, obtiene el crédito por medio de una caja de ahorro. El 16.7% del total de unidades de producción de ganado ovino obtuvo el crédito por medio de financiera rural. El 10.9% del total de unidades de producción de ganado ovino obtuvo el crédito a través de una unión de crédito. Asimismo, el 10% del total de unidades de producción obtuvo el crédito por medio de un prestamista particular. Finalmente, el 9.2% lo obtuvo por medio de la banca comercial y el 9.3% lo obtuvo a través de otras fuentes.
El gobierno debe analizar la forma en la que los productores están adquiriendo sus créditos, modificar los requisitos de acceso a estos, así como los montos y pagos que deben hacer los productores.
Con un correcto financiamiento, es posible que los productores logren incrementar su producción obteniendo una mayor rentabilidad en estos.
67
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
Tal como se ha venido mencionando, la actividad agrícola y en este caso, la actividad agropecuaria ha y seguirá sufriendo de fuertes rezagos hasta en tanto no se ponga especial atención a esta actividad primara, así como no se logre un equilibrio económico y social entre la industria y el campo.
Con este enfoque es preciso mostrar al productor las ventajas que esta actividad le ofrece, en cuanto a renta-bilidad se trata, realizando esta con visión empresarial. Se le debe capacitar en cuanto a los conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo de este en el desempeño de su labor pecuaria.
Esta capacitación representa para las unidades pro-ductivas uno de los medios más efectivos para asegurar la formación permanente de sus recursos humanos res-pecto a las funciones laborales que y deben desempeñar en la actividad que realizan.
Si bien es cierto que la capacitación no es el único camino por medio del cual se garantiza el correcto cumplimiento de tareas y actividades, si se manifiesta como un instrumento que enseña, desarrolla sistemá-ticamente y coloca en circunstancias de competencia a cualquier persona.
Bajo este marco, la capacitación busca:• Promover el desarrollo integral de las personas
que intervienen, y como consecuencia el desarrollo de la organización.
• Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor desempeño de las actividades.
La capacitación con visión empresarial es el inicio para que el productor conozca los procesos interco-nectados en red (o en cadenas de producto) que van
transformando el producto desde la producción primaria a campo hasta su puesta a disposición del consumidor final.
Esto ayuda a comprender que la producción agrope-cuaria es sólo el primer eslabón de un sistema mayor compuesto por varias etapas relacionadas entre sí. Estas relaciones no sólo se refieren al proceso productivo o manufacturero en sí sino también a flujos de energía, de dinero y de información que los vinculan. Integra, de este modo, tanto a las empresas intervinientes en cada una de las etapas de transformación del producto, como a los proveedores de bienes y servicios, organismos de asistencia financiera o técnica, instituciones vinculadas, acciones de capacitación, disponibilidad de tecnología, mecanismos de acceso a la información.
Constituye una manera de integrar a las cadenas de cada producto (cadena de la carne, de la leche, del maíz, etc.) en un conjunto dinámico impulsado por flujos de transacciones. Es mirar la realidad de los sectores eco-nómicos primario, secundario y terciario como sistemas integrados entre sí. Desde una perspectiva sistémica, se visualizan e integran las instituciones y normativas relacionadas a los intercambios que se realizan entre los actores de las cadenas y redes.
Es decir, desde los procesos de cría, recría, invernada, comercialización primaria, faena, matarife, frigorífico, comercialización mayorista y minorista. A su vez, esta cadena se vincula en red con numerosas cadenas como los insumos, asesoría técnica, especializada, la de los combustibles, la de la maquinaria, etc.
En la economía de un país, tradicionalmente existen tres sectores productivos que interactúan entre sí como si fueran los eslabones de una cadena: el sector primario, el secundario y el terciario. Estos sectores se integran en mayor o menor medida entre sí para constituir una cadena de producto.
7. Visión empresarial en la actividad ovina.
68
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
Sector primario: Obtiene su producción a partir del aprovechamiento de recursos naturales con la aplicación de tecnología y conocimiento. Depende directamente de los factores de la naturaleza: radiación solar, suelo, clima, agua, yacimiento, etc. Por ejemplo la agricultura, la ganadería, la forestación, la minería, la extracción petrolífera, la pesca.
Dentro del sector a su vez existen subsectores o esla-bones productivos de menor nivel, cada uno de los cuales obtiene el producto que actúa como “materia prima” del siguiente. Por ejemplo, en la cadena de la carne, la cría vacuna, dentro del sector primario, se encuentra antes que la recría y la invernada.
Sector secundario: Se encuentran las empresas que procesan o industrializan su producción, agregando valor a la materia prima. También aquí se articulan diversos niveles operativos, por ejemplo un molino harinero elabora, a partir del trigo (producto primario) la materia prima para la fabricación de masa, pastas y panificados. Lo mismo ocurre con la obtención de la media res a partir del animal vivo (producto primario) y la posterior elaboración de cortes para ser comercia-lizados a nivel minorista.
Sector terciario: Este sector está compuesto por todas las empresas que se dedican a ofrecer un servicio, es de-cir, un producto intangible, que no puede ser almacenado ya que se consume al mismo tiempo que se produce. Pueden ser servicios de comercialización, de asistencia técnica o financiera, de información y comunicación, de provisión de electricidad, gas o agua potable, de software, de mantenimiento y reparación de caminos, instalaciones y maquinaria, etc.
Es uno de los sectores que más se ha desarrollado mundialmente en las últimas décadas, especialmente en lo referido a las tecnologías de información y comu-
nicación (TIC) como los servicios de software, acceso a internet, comunicación celular, servicios satelitales, etc. a tal punto que a veces se habla de un cuarto sector que agruparía a estas actividades.
Dentro del sector secundario es usual referirse a las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y a las Manufacturas de Origen Industrial (MOI). Las MOA constituyen los productos de la agroindustria; los mismos se basan en el agregado de valor a los productos prima-rios agropecuarios. Son MOA, por ejemplo, la harina, el pan, los cortes de carne enfriada, los quesos, las semillas, los combustibles de origen agrícola (biodiesel, bioetanol), etc. La exportación argentina de productos primarios agropecuarios y de MOA hoy supera el 50% del total del valor de las exportaciones totales del país. Las MOI, por su parte, son las manufacturas que más allá de cuál sea su destino, no poseen materia prima agropecuaria. Son MOI, por ejemplo, un motor, un tractor, los fertilizantes, una computadora, un teléfono, una camioneta, un televisor, etc.
En los años 80 en el marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se buscó promover la planeación y organización de la producción agropecuaria, su indus-trialización y comercialización, así como todas aquellas acciones tendentes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, la cual además de ser un mecanismo de concertación de acciones de diferentes dependencias del gobierno y sociedad, considera que para lograr un crecimiento equitativo real en las comunidades rurales y, particularmente, en las de alta y muy alta marginación, es importante enfocar esfuerzos en cuatro vertientes de desarrollo principales: económico; capital físico; capital humano y del capital social.
Desarrollo económico.- Esta vertiente enfatiza en las estrategias que contribuyen a generar riqueza tales como: el desarrollo empresarial a través de la promo-
69
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
ción y consolidación de empresas; mercados locales; un sistema financiero rural que impulse las economías locales propiciando el fortalecimiento de encadenamien-tos productivos que agreguen valor a los productos y, finalmente, servicios rurales.
Con el fin de apoyar al sector rural, se ha promovido la integración de los productores en función de sus nece-sidades y actividades que desarrollan, además fomenta que existan esquemas de mayor integración horizontal y vertical entre diferentes empresas, que les permita tener mejores condiciones de producción y comercialización en toda la red de valor.
Por tanto, la organización económica juega un papel preponderante, ya que orienta a los productores y sus di-rectivos a conformar organismos bajo una visión empre-sarial, que les permita operar de manera transparente, con estructura de gobierno, definición e identificación plena de la propiedad accionaria o patrimonio social, para que en sus procesos de producción y comerciali-zación exista la posibilidad de darle valor agregado y así participar en diferentes mercados con calidad y precios competitivos.
Con esto se logra promover el desarrollo económico de sus comunidades, motivando el posicionamiento estratégico mediante la instrumentación de proyectos de impacto local y regional.
Desarrollo del capital físico.- Esta vertiente plantea estrategias de preservación, regeneración y aprovecha-miento de los recursos naturales y contribuye a procesos de coordinación y gestión que amplían la infraestructura en medios de producción, comunicación y servicios básicos, equipamiento urbano y vivienda.
Tomando en cuenta que así como las personas son el recurso más importante para el desarrollo de las socie-dades, también la disponibilidad de recursos naturales y el acceso a una infraestructura física eficiente, permite mayor equidad en el crecimiento de una comunidad o
región. En ese sentido, las empresas rurales participan desarrollando proyectos que consideran el uso adecuado y manejo racional de los recursos naturales disponibles, con la aplicación de prácticas agrícolas que no degraden o tengan un mínimo impacto negativo en los suelos, con innovaciones tecnológicas para el uso eficiente del agua y la energía eléctrica.
Esto se logra a través de modelos integrales de agricultura controlada, sistemas de riego adecuados y fuentes alternativas de energía como la eólica y el uso los bioenergéticos. También en el desarrollo de la infraestructura física, la empresa rural participa como un instrumento efectivo para gestionar y hacer llegar servicios básicos y especializados a sus socios y a la población en general, desde caminos, puentes, tendido eléctrico, sanidad y mejoramiento de la vivienda rural, hasta los aspectos relacionados con la asistencia técni-ca, financiamiento, seguro agrícola, comercialización de insumos y productos, servicios de telefonía rural y medios cibernéticos.
Desarrollo del capital humano.- Se enfatiza en las personas, quienes dotadas de valores y conocimientos, desarrollan todas sus capacidades, amplían sus opciones y oportunidades, fortalecen espacios y mecanismos de participación para que de acuerdo con sus necesidades e intereses, mejoren su calidad de vida y se atiendan las necesidades para la creación y consolidación de empresas rurales.
En ese sentido, la empresa rural es un vehículo eficaz para desarrollar el capital humano basada en los prin-cipios universales cooperativos, considera la educación de sus integrantes como un elemento básico, con base en un diagnóstico de necesidades reales, elabora sus propios planes de capacitación y adiestramiento intra y extramuros, así mismo, aporta sus propios recursos para lograr este objetivo tales como: terrenos y esta-blecimiento de unidades demostrativas que soporten la transferencia de tecnologías innovadoras, considerando para ello la contratación del acompañamiento técnico a
70
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
cargo de profesionistas seleccionados que contribuyan al desarrollo de capacidades y habilidades de sus asociados.
Desarrollo del capital social.- Esta vertiente busca incrementar la participación y gestión social de la po-blación rural en la toma de decisiones en los diferentes ámbitos del desarrollo de sus regiones, promover siner-gias entre las organizaciones económicas y de servicios financieros rurales, así como fortalecer procesos de autogestión que permitan un mayor poder de negocia-ción y posicionamiento de los productores rurales. Por lo tanto, es necesario promover su participación activa en los órganos de representación democrática con la finalidad de proponer y orientar la política de sus regio-nes, así como la integración horizontal y vertical de los demás productores que permita incrementar su poder de gestión y negociación para la generación de proyectos de impacto estatal, regional o nacional.
Finalmente, se destaca que para alcanzar el desarro-llo rural integral en los territorios, la conformación de productores en torno a una Organización Económica Rural (OER) se convierte en una pieza fundamental como aquella entidad planeada, para que los diferentes actores de la sociedad cumplan sus objetivos comunes, apoyen la generación de riqueza y se tengan mejores condiciones de vida en sus familias y comunidades.
Cuando una empresa decide adoptar una estrate-gia de crecimiento agregando negocios que operan en niveles distintos dentro de la cadena al nivel en el que actualmente se desempeña, se dice que dicha empresa está aplicando una estrategia de INTEGRACION VER-TICAL. A su vez esta estrategia puede ser “HACIA ATRAS” si se reemplaza a un proveedor, fabricando algún insumo propio, o “HACIA ADELANTE” si se acerca al consumidor final.
La importancia de organizarse por parte de los pro-ductores, se centra principalmente en aquellos que ten-gan potencial y la intención de crecer en sus diferentes
procesos, que les permita integrarse exitosamente a su red de valor correspondiente, así como partir del hecho de que el fundamento de una organización es hacer, en conjunto, lo que de manera individual no se ha podido.
En las empresas rurales se debe destacar la importan-cia del por qué organizarse e identificar plenamente los elementos mínimos que se requieren para poder crearla, el papel que juega en el desarrollo de los productores y sus comunidades, así como las condiciones que han fa-vorecido a que perduren en el tiempo con transparencia y rendición de cuentas.
Si un criadero de ovejas instala su propia planta elabo-radora de manufacturas, estará creciendo verticalmente hacia adelante. Más todavía si se decidiera poner locales propios para la venta minorista de los productos.
Un crecimiento dentro del mismo sector de negocios, en cambio, sería un tipo de crecimiento HORIZONTAL. Por ejemplo, un productor ganadero que amplía su escala productiva mediante el alquiler de campo para sembrar algún cultivo o para efectuar más ganadería.
Cuando los tres sectores económicos se integran entre sí y además existe una base común geográfica y cultural se habla de la constitución de un CLUSTER (racimo) de empresas, organizaciones y tecnología. Además de cambiar la visión de los productores hacia una empresa rentable, estos beneficiarían a la comunidad al integrar-los al proceso de producción.
El desarrollo de clusters es una estrategia territorial para aumentar la competitividad en el sector agroalimen-tario. Estos son un elemento clave de desarrollo sectorial y rural, al facilitar la vinculación de los agricultores y empresas de un territorio a cadenas alimentarias globales de forma más eficiente.
De acuerdo a la FAO2 “un clúster agrario es una concentración de productores, de agroprocesadores, y de las instituciones que participan en el mismo subsector
71
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
agrícola o agroindustrial, que interaccionan y construyen redes al abordar desafíos y búsqueda de oportunidades comunes”. El enfoque de clusters reconoce que todos los actores de la cadena de valor agrícola son más innovado-res y exitosos cuando interactúan con las instituciones de apoyo y otros actores de la cadena de suministro.
Mediante la promoción de los vínculos verticales y horizontales entre las empresas agrícolas locales, así como las relaciones de apoyo entre ellos y las organiza-ciones acompañantes (por ejemplo, los gobiernos locales, institutos de investigación y universidades), las políticas de clusters promueven la difusión de la innovación, así como el uso y la generación de importantes externali-dades locales.
Los cluster agrarios también pueden mejorar el acceso a los mercados y a la información. Las políticas de clúster son cruciales para los agricultores de pequeña escala y la agroindustria, ya que les permiten participar en una mayor productividad, y más orientada hacia el mercado y la producción de mayor valor añadido. En consecuen-cia, los gobiernos central y locales han descubierto que la promoción de clusters es una valiosa herramienta para apoyar a las empresas agrícolas en su territorio y les ayudan a vincular a las cadenas de valor agrícolas mundiales de una manera más eficiente y sostenible.
Las cadenas agroalimentarias tienden a localizarse geográficamente, y esa localización espacial respon-de teóricamente a una serie de factores entre los que destacan la cercanía de las materias primas (base de recursos naturales) y la cercanía de los mercados, lo que disminuye los costos de transporte.
Las características físicas del territorio, así como la infraestructura y los servicios de apoyo a la producción, también juegan un papel importante. Esos últimos aspec-tos favorecen la obtención de un mayor valor agregado
de la cadena y reducen los costos de transacción, ambos factores contribuyen a la competitividad.
Llevar acciones productivas de manera coordinada, también favorece el uso racional de los recursos de cual-quier índole, con lo que ayuda a contribuir sustancial-mente en el desarrollo familiar y bienestar comunitario.
No obstante, para lograr los propósitos de la or-ganización económica, es necesario tomar en cuen-ta elementos mínimos de sus integrantes: que estén comprometidos; que tengan necesidades y objetivos comunes: que aporten recursos físicos y financieros, y que estén dispuestos a sujetarse a sistemas de control y seguimiento. Por lo tanto, es importante destacar que antes de elegir un esquema de asociación legal que nor-me las actividades productivas de una empresa rural, es preponderante que sus integrantes pasen por un proceso organizativo que les permita tener mayor claridad de los riesgos y compromisos que asumen, y que tengan conocimiento detallado de las diversas figuras jurídicas que pueden elegir para trabajar en conjunto.
Los flujos de dinero y de productos, a lo largo de las cadenas de productos y de la red empresarial se desarrollan, en mayor o menor medida, un flujo de información. En la medida en que más articuladamente funcione la red más se precisa de la información pues
2 http://www.fao.org/agronoticias/territorios-inteligentes/produccion-agrico-la-y-clusters/
72
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
ésta es precisamente la que contribuye a integrar cada parte en un todo orgánico. En los últimos tiempos vie-ne creciendo la demanda de información por parte de los mercados, por ejemplo a través de la exigencia de trazabilidad. En este sentido, podría decirse que los mercados ya no sólo requieren el producto físico (carne) sino también información.
La perspectiva general desde la cual se debe analizar a la empresa en general y a la empresa agropecuaria en particular es la de los sistemas, la perspectiva sistémica. Observar una realidad como sistema implica estar atento a los componentes del mismo, pero también a las rela-ciones entre ellos y a las retroalimentaciones posibles. Es mirar a las partes sin perder la referencia del todo. Es integrar cada variable a las demás y al contexto.
Debemos entender el sistema como un conjunto de elementos relacionados entre sí con un objetivo común. En cuanto a la caracterización del sistema es de destacar la importancia de los elementos en sí pero también el tipo de asociación o relación existente entre ellos. El sistema se define tanto por los elementos que lo integran como por las relaciones que se producen en su interior, y éstas a su vez son operativas (se comprenden, tienen sentido) en relación al objetivo general.
Si se trata de un sistema ABIERTO, el sistema tendrá ENTRADAS y SALIDAS, es decir que interactúa con su entorno. Ejemplos de sistemas abiertos, una población, una economía exportadora, un corral de encierre en producción, etc.
Cuando los principales componentes del sistema son personas, estamos en presencia de una ORGANIZA-CIÓN. Por lo tanto, una organización no es más que un sistema conformado por personas relacionadas entre sí (es decir, un sistema social) en función de un objetivo o propósito común.
En este aspecto cabe destacar que la organización es el principio de la empresa, por lo que se debe comenzar por hacer hincapié en la necesidad de organizar a los productores ovinos con el objetivo de apoyarse en esta actividad, fomentar el desarrollo de esta a su favor, usar recursos que les permitan una producción de calidad, cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley, obte-niendo un mayor beneficio económico.
La FAO respecto a este tema comienza por men-cionar que el primer escalón para lograr una visión empresarial en el sistema agropecuario, los productores deben emprender una exitosa agricultura familiar. La cual engloba un conjunto de sistemas agrícolas basados en unidades domésticas de producción y consumo, en las cuales el trabajo de los miembros de la familia es la principal fuerza laboral y el grueso de las necesidades de consumo del hogar se satisfacen mediante la producción de la finca, ya sea directamente o adquiriendo bienes con productos vendidos o intercambiados. Este tipo de agricultura es una de las primordiales fuentes de pro-ducción de alimentos y de generación de empleos rurales en América Latina y el Caribe (ALC), y tienen un papel importante en la lucha contra el hambre de la región.
La agricultura familiar se basa en sistemas agríco-las fundamentados en la diversificación de cultivos, donde los agricultores familiares han transmitido, de generación en generación, conocimientos y habilida-des, preservando y mejorando las prácticas agrícolas encaminadas a aumentar y mejorar la producción sin perjudicar la sostenibilidad.
La agricultura familiar, además, contribuye a la vez a una dieta equilibrada y a la protección de la biodiversidad agrícola mundial. Según el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), hay más de 500 millones de explotaciones agrícolas familiares en todo el mundo y a pesar, de contar con enorme potencial para aumentar la disponibilidad local de alimentos a un precio accesible, aún enfrenta grandes retos y restricciones, especialmente
3 www.fao.org
73
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
en comparación con la agricultura mecanizada orientada a la exportación.
Sin embargo, “el apoyo a la agricultura familiar no debería hacerse en oposición a la agricultura espe-cializada de gran escala, que también juega un papel importante para garantizar el suministro mundial de alimentos y que se enfrenta a sus propios retos” (G. da Silva, Director General de la FAO)3.
Ahora se reconoce de manera generalizada que, para completar la tarea de erradicar la pobreza, es indispensa-ble un cambio de paradigma hacia un desarrollo sosteni-ble, integrador y equitativo. Este cambio en la forma de entender el desarrollo tiene importantes repercusiones en los tipos de inversión y en las políticas a los que debe darse prioridad, y brinda una oportunidad inigualable de abordar las causas estructurales de la pobreza.
El proceso comienza con un crecimiento económico en favor de los productores más marginados impulsados en primer lugar, por el fomento de la agricultura familiar. El incremento de los ingresos de la población rural pobre lleva a un aumento del gasto, lo que promueve el creci-miento de la economía rural no agrícola y la expansión de los mercados dirigidos al consumo local de productos y, al mismo tiempo, incentiva la creación de nuevas actividades empresariales que proporcionan insumos y servicios de comercialización al sector agropecuario.
Por lo tanto, las inversiones en las pequeñas explota-ciones familiares ponen en marcha un círculo virtuoso: el aumento de los ingresos de los agricultores familiares estimula un rápido crecimiento de la economía no agrí-cola, lo cual amplia el mercado de productos agrícolas y aumenta la demanda de productos agrícolas de más valor. Esta transformación ha sido en otros países el catalizador para fomentar un crecimiento que reduce la pobreza en muchas de las economías emergentes de hoy en día.
En los países donde no existen suficientes reservas de divisas para importar alimentos (un problema que se ha agravado con el alza de los precios de los alimentos de los últimos años), la aportación de la agricultura fa-miliar para abastecer el mercado nacional de alimentos es aún más crucial.
La agricultura familiar, con el apoyo de inversiones, políticas e instituciones públicas adecuadas, puede re-presentar o bien una aportación directa, mediante la producción de alimentos, o bien indirecta, a través de los ingresos que genera para los pequeños agricultores y que les permite adquirir una mayor cantidad de alimentos, más variados y nutritivos. Para reducir las desigualdades de un país a otro y dentro de un mismo país será fun-damental que el fomento de la agricultura familiar en pequeña escala tenga éxito, lo cual será indispensable para lograr un desarrollo que sea integrador y sostenible.
En pequeña escala también puede ser un medio para empoderar a los jóvenes. Puesto que la mayoría de los jóvenes en situación de pobreza todavía viven en zonas rurales, debe ser una prioridad encontrar mecanismos para que las mujeres y los hombres jóvenes de las zonas rurales obtengan medios de vida dignos.
Por mucho que sean ellos quienes tendrán que des-empeñar un papel protagonista para que la agricultura mundial venza los innumerables desafío la falta de opor-tunidades de trabajo digno en las zonas rurales es, por el momento, una de las razones por las que los jóvenes están migrando a un ritmo sin precedentes.
Esta situación priva a las comunidades rurales de los miembros más enérgicos e innovadores. Sin embargo, es posible crear oportunidades productivas para los jóvenes del medio rural que sean una alternativa viable a la migración y alivien la presión sobre unos mercados de trabajo saturados
74
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
En las zonas rurales de todo el mundo, los jóvenes están retomando la agricultura como medio de vida. Tradicionalmente considerados como subalternos en la familia y la comunidad, a menudo se encuentran en una situación desfavorecida en lo que respecta al acceso a la tierra y el agua.
Desde el punto de vista del acceso al mercado, afrontan los mismos obstáculos que los adultos de su comunidad. Un indicador indirecto adecuado del em-poderamiento continuo de los agricultores jóvenes es la tendencia al alza de las organizaciones en las que antes predominaban los adultos de nombrar a varios miembros más jóvenes como negociadores y representantes y de no tratarlos como subalternos, sino en pie de igualdad.
Se debe considerar que los jóvenes al tener un mayor acceso a información y tecnología es un grupo objetivo prioritario para el comienzo de la emigración a una actividad agropecuaria de servicios de desarrollo em-presarial.
El cambio hacia una cultura empresarial compren-dería los siguientes pasos: a) Organización de los productores.
b) Integración de los productores a cadena y redes de valor Creación de Nuevos Modelos de Nego-cio.
c) Diversificación de la producción, crear valor agregado a la misma.
d) Mercado de cortes de alto valor y en un futuro la exportación.
e) El precio del cordero a nivel internacional se mantendrá alto, por lo que es poco probable que se incrementen las importaciones.
f) Incrementar la productividad y eficiencia de las distintas unidades de producción.
g) Mejorar los sistemas de producción.
h) Capacitación en diversas áreas.
i) Adopción de nuevas tecnologías, procesos y sistemas de producción.
j) Acceder a la información de modo continúo.
k) Poseer habilidades para procesar e interpretar la información (o contar con equipos técnicos que asesoren a los productores) en apoyo a la toma de decisiones (“inteligencia de mercados”).
l) Fortalecimiento de la capacidad de gestión em-presarial de los productores, para fortalecer la toma de decisiones de inversión en el sector.
m) Capacidad de adecuación a mercados, que impli-ca profundizar /dotarse de nuevas capacidades para producir y comercializar (diversificación de productos, adopción de paquetes tecnológicos, cambio en manejo de cultivos, etc.).
Una de las grandes limitaciones que afronta la posi-bilidad de diversificación es la falta de acceso a finan-ciamiento por la amplia mayoría de los productores, que son pequeños y medianos.
Además, hay necesidad de fortalecer los servicios de apoyo a la producción (asistencia técnica y capaci-tación) y servicios de apoyo a la toma de decisiones y a la comercialización.
Un sector agropecuario moderno requiere contar con información oportuna sobre mercados, fortalecer capacidades de planeación estratégica y de gestión em-presarial, incluyendo la identificación y formulación de proyectos, la identificación de nichos de mercado, el establecimiento de contactos comerciales dentro y fuera del país, el conocimiento y dominio de normas / pautas para entrada en mercados, etc.).
75
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
Visión empresarial de la actividad ovina en México
En México, se intenta impulsar la organización por parte del sector rural encaminándolos hacia una visión empresarial, de mayor desarrollo.
Tal como lo deja ver la reforma al artículo 27 Cons-titucional, de la cual emana la Ley Agraria de 1992 caracterizada por su enfoque de apertura y democracia al abrir opciones a los habitantes rurales para que, en plena libertad, seleccionen la figura asociativa ideal a sus objetivos, incluyendo las sociedades mercantiles, hasta entonces prohibidas, sin importar tipo de tenencia y actividad en el medio rural.
Asimismo, se efectuaron profundos cambios y cons-tantes actualizaciones en las leyes que se relacionan con las actividades rurales como: la Ley General de Sociedades Cooperativas, la Ley de Aguas, la Ley de Organizaciones Ganaderas, la Ley de Instituciones de Crédito, el Código Civil Federal, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y la Ley de Ahorro y Crédito Popular, entre otras.
El Gobierno Federal, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, promulgó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el 7 de diciembre de 2001, con objeto de impulsar políticas, acciones y programas en el medio rural que promuevan la diversificación del empleo ru-ral, corrijan las disparidades en el desarrollo regional, contribuyan a la soberanía alimentaria y fomenten la biodiversidad y el aprovechamiento sustentable de los recursos.
La pobreza tiene causas complejas y es de carácter multidimensional. Particularmente, en el ámbito rural su análisis comprende temas relacionados con la geo-grafía, la cultura, la historia, los mercados y las políticas
públicas. De manera que en México, las zonas rurales abarcan más del 80% del territorio del país, y alojan aproximadamente a 38 millones de personas, es decir el 36% de la población total.
Más de 50% de la población ocupada en el sector rural la constituyen personas sin tierra, en donde 72.6% de las unidades de producción rural son menores de 5 hectáreas, 22.3% son de entre 5 y 20 hectáreas y únicamente 5.1% son mayores a 20 hectáreas. Aunado a ello, la producción de la mayoría de las unidades de producción rural se destina al autoconsumo, lo que da lugar a un mercado laboral precario.
El desarrollo de actividades asalariadas no agrícolas entre la población rural en condiciones de pobreza moderada ha significado un factor importante para su sostenimiento, aunque el impacto de estas actividades no ha generado bienestar entre los más pobres. Esto se debe entre otros factores como:
• Baja escolaridad.
• Bajo capital Humano.
• Poca o nula tecnología, para producción.
• No se genera capital de inversión extranjera.
• Poca presencia empresarial, generadora de ca-pital y empleos.
• Poca generación de productos de calidad.
• Limitado acceso a financiamientos
• Falta de desarrollo de competencias productivas y emprendedoras.
• Bajo o nulo conocimiento técnico, financiero y administrativo.
• Baja capacidad para el desarrollo e innovación productiva.
76
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
• Modelo productivo local inadecuado.
• Mercado deficiente.
• Falta de organización de los productores.
• Insuficiente capital social.
• Insuficiente coordinación interinstitucional
• Dispersión territorial de la población rural.
Debido a estos factores los productores agropecua-rios se dividen en:
• Aquellos que han logrado vincularse con los mercados dinámicos, tanto a nivel interno como externo, generando polos de desarrollo que constituyen los ejemplos exitosos en el sector.
• Por otro lado, los productores pobres con una economía campesina, dedicados a la producción de bajo valor agregado y que están prácticamente enfocados a la subsistencia. Este último grupo presenta grandes rezagos en activos, tecnología e infraestructura y muchos de sus integrantes se encuentran dispersos en las zonas montañosas y en el sur-sureste del país.
Identificamos una empresa rural con los siguientes componentes:
• La Tierra y los recursos naturales disponibles.
• El Capital (instalaciones, casas, galpones, ha-cienda, vehículos, aguadas, el dinero).
• El Trabajo contratado (permanente o tempora-rio) y el trabajo propio o familiar.
Las diferentes instituciones gubernamentales en su intento por recuperar al sector primario fo-mentan la organización de estos, por lo que pretenden la capacitación en uso de tecnologías dentro de esta actividad, así como el realizar esta de forma sustentable y organizativa.
De acuerdo a la SAGARPA, 4las características que deben tener las organizaciones rurales para su desarrollo sustentable son:
• Objetivos. Con base en sus necesidades co-munes, las organizaciones económicas deben definir sus objetivos generales y específicos, así como los de corto, mediano y largo plazo.
o Éstos orientan las actividades de líderes, au-toridades, socios y asociados. La decisión y participación conjunta y planificada lleva a las organizaciones al cumplimiento cabal de sus objetivos.
• Programas y metas. Se utilizan para cuantificar los objetivos de las empresas, ordenando, mi-diendo, codificando, valuando y reorientando, tanto los contenidos como las acciones y las estrategias acordadas que permitan operar a las empresas en un determinado nivel de éxito.
• Recursos físicos y humanos. Su detección, me-dición, clasificación y potencial, permite a las organizaciones utilizar éstos de la manera más coherente y eficiente elaborando presupuestos anuales de operación acordes a sus programas, metas, acciones y objetivos.
4 http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/AsistenciaCapacitacion/Documents/Centros%20de%20Evaluacion/utes/desemp/formacion/Boletin_ORGANIZ_ECON_BASES_JURIDICAS_2009.pdf
77
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
• División del trabajo. Define estructuras or-ganizacionales en función de los recursos humanos y los recursos físicos asignados conforme a objetivos de producción y productividad. Son sistemas de res-ponsabilidades y procedimientos que siempre se dan en las organizaciones para tener totalmente definidos los roles y funciones de los organigramas. Se requiere contemplar la contratación de profesionales en los as-pectos administrativos, financieros, de transformación y comerciales.
• Normatividad interna. En las actividades eco-nómicas de una organización, los acuerdos de intereses entre sus miembros, que se elevan a normas y regla-mentos que deben cumplir, caracterizan la formalidad, continuidad y trascendencia de las actividades de ésta. En la medida en que se da cumplimiento a los preceptos, se avanza en la integración y coherencia operativa de las organizaciones. Cuestiones básicas de la normatividad son los derechos y obligaciones de los socios, las facul-tades y limitaciones de las autoridades, los incentivos y sanciones para cada uno de los socios, la constitución y operación del capital, el régimen de responsabilidad, la administración del riesgo, los órganos de control, etc.
• Conciencia de pertenencia. La identificación personal que cada socio tiene con los otros y con la propia organización define lo que sociológicamente se llama conciencia de pertenencia, uno de los factores que determinan el éxito o fracaso de los proyectos y de las propias organizaciones, ya que muchas veces ésta significa un involucramiento adicional para conseguir los objetivos establecidos y hacer aportes en iniciativas, recursos, trabajo, tiempo, etc. Lo anterior se refuerza con una identificación plena por parte de los integrantes de una organización del grado de apropiación que tienen en la misma, es decir, su participación económica debe estar perfectamente definida en aportaciones, partes sociales o acciones del capital total de la misma.
• Interacción formal. Por último, cabe destacar la importancia de la interacción formal entre los integran-tes de una organización, y entre ésta y otras organiza-ciones, que propicie el intercambio de experiencias, ya que muchas veces éstas determinan la caracterización, el análisis, la sinergia y la propia reorientación de las organizaciones. Lo anterior propicia la realización de planes de negocios conjuntos que incrementen sus in-gresos.
Igualmente menciona que las organizaciones deben contar con principios que orienten y regulen las rela-ciones entre los socios y directivos, y de la organización con su entorno, a fin de darle autonomía y permanencia, partiendo de los principios universales del coopera-tivismo que han generado éxito en un sinnúmero de empresas de productores a nivel mundial y que son la autogestión, la autorresponsabilidad y la autoayuda por lo que, en este sentido, y complementando a éstos, se deben aplicar los siguientes:
• Autogestión y participación democrática. Pro-piciar la participación y representación de los socios en la toma de decisiones, en la ejecución y en los resultados de sus empresas.
• Solidaridad. Fomentar la corresponsabilidad y el apoyo mutuo para alcanzar los objetivos or-ganizativos y personales de los integrantes. Es conveniente aprovechar la integración solidaria en las actividades económicas, pero fijándole límites en aportes, riesgos, tiempos, espacios y, de preferencia, que éstos sean por escrito.
• Equidad. Mantener un equilibrio justo entre las aportaciones y riesgos asumidos por los socios de una empresa en relación con la distribución de excedentes y beneficios. Las participaciones pueden incluir trabajo en especie, aspectos ad-ministrativos y técnicos.
• Universalidad. Lograr la adecuada ubicación de la organización y el papel de los productores en relación con el entorno económico, políti-
78
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
co y social en que se desenvuelve su empresa u organización, procurando paralelamente el beneficio de su comunidad. La globalización de la economía hace que este principio se tome ahora más en consideración para enfrentar los retos y oportunidades dentro de un esquema de mayor competitividad entre empresas, regiones y países.
• Crítica. Estimular el análisis de las acciones realizadas o por realizarse en los proyectos pro-ductivos, con el propósito de identificar las me-didas preventivas y correctivas que contribuyan al logro puntual de los objetivos y metas, por medio de las opiniones de los integrantes de la organización, respetando éstas y, en un ambien-te democrático, reestructurar el funcionamiento de la organización.
• Gradualidad. Promover el crecimiento y desa-rrollo de la organización acorde a la disponibi-lidad de recursos físicos y humanos disponibles y capacidad de gestión de los productores. La diversificación y ampliación de actividades debe realizarse en armonía y congruencia con cada uno de los elementos involucrados.
• Integración y cooperación. Proponer acciones de cooperación entre productores y organizaciones en diferentes niveles y redes que les permitan el establecimiento de agroindustrias, sistemas de comercialización y servicios comunes que contribuyan a su consolidación.
Actualmente se habla acerca de los nuevos retos de la globalización económica los cuales exigen mayor eficien-cia, reducción de costos y venta a mejores precios, que pueden lograrse mediante la integración entre producto-res y de éstos con empresarios, en alianzas estratégicas, ya que permite mejorar sus economías de escala y un mayor poder de negociación con otros sectores.
En este sentido, se debe tomar en cuenta qué pro-blema o actividad se requiere cubrir por la organización para determinar su tamaño mínimo que le permita ser eficiente.
Diversificación y reconversión. Propiciar la diversi-ficación y reconversión de sistemas y procedimientos socio-organizativos, técnicos, administrativos, pro-ductivos y comerciales, así como de figuras jurídicas de mayor integración y sistemas de ahorro e inversión que coadyuven a incrementar la eficiencia y efectividad en el manejo de los recursos disponibles.
Desarrollo integral. Buscar incrementos en los nive-les de producción, productividad e ingreso, que hagan posible mejorar el bienestar de sus familias, empresas y comunidades
Parte de la dificultad que enfrentan los pequeños productores es que requieren de financiamiento de bajo monto y con largos periodos de recuperación, aspectos que están fuera de la lógica de las entidades de crédito. Para la banca comercial el costo de operar en el área rural es más alto que en el área urbana, por lo que no resulta atractivo participar en un mercado donde los créditos solicitados pequeños y con un riesgo mayor.
Para la banca de desarrollo, por su parte, conformar intermediarios financieros es un proceso difícil y de largo plazo, por lo que su operación es limitada. En el caso de las microfinancieras, otorgan créditos pequeños, y en la mayoría de los casos no corresponden a las necesidades de capitalización del sector agropecuario43. Además, la mayoría de los productos financieros disponibles para los productores agropecuarios son estandarizados y no se ajustan a las necesidades locales. Se debe considerar que la sola provisión de servicios financieros no es su-ficiente resolver la pobreza.
El mejoramiento de capacidades de gestión financiera en las familias rurales, es esencial para que los progra-
79
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
mas y productos financieros existentes puedan generar el impacto deseado.
De acuerdo con un estudio de la FAO, se puede contribuir a mejorar la capacidad financiera de los agri-cultores ayudando a la gente a analizar sus estrategias de vida y desarrollo, a aclarar sus metas, a elaborar planes financieros, y a manejar sus asuntos financieros. Con mejor conocimiento y confianza en sí mismos, los agricultores tendrán una mejor oportunidad de enten-der y usar los servicios financieros de manera efectiva.
Si bien se tienen identificados los problemas que aquejan al sector agropecuario en cuanto a un desa-rrollo sustentable y empresarial se refieren, debemos considerar las oportunidades que se tienen dentro de esta actividad.
El hacer patente ante los pequeños y medianos pro-ductores la viabilidad que la actividad pecuaria, en es-pecial con los ovinos representa, en cuanto al aumento de producción de estos con tecnología, cumpliendo con requerimientos de sanidad, obteniendo un precio mayor por su producto.
El capacitar a los productores en la identificación e importancia de los siguientes elementos: recursos, insumos y tecnología, se obtendrá el interese de estos por conocer aquellos metodologías que logren que su producto sea rentable, ayudando a su economía.
Como se mencionó anteriormente, una primera empresa rural debe comenzar con la actividad agrope-cuaria familiar, en la cual se encuentren determinados el puesto que cada integrante debe desarrollar, y una vez que se especialice, ampliar esta organización.
El lograr el tener la visión de empresario, debe ser a través de cambiar su perspectiva de este, al concep-tualizar esta figura como aquella persona que decide y debe saber (entre otras cosas), combinar sus caracterís-
ticas y aptitudes personales con los medios financieros disponibles y los recursos del establecimiento. Para lo cual es indispensable contar con un auténtico espíritu de empresa o la predisposición para, descubrir oportunida-des de mejorar el negocio, apreciar esas oportunidades en su justo valor, reunir los recursos necesarios, trabajar para aprovecharla. Aceptar riesgos calculados, tener gran confianza en sí mismos y en su capacidad para tomar decisiones, utilizar eficazmente el tiempo.
El inicio de toda visión empresarial, además de los riesgos previsibles o bien aquellos a los que se deben en-frentar, se debe aceptar que como en toda organización existe el riesgo de un fracaso por falta de experiencia.
El hacer comprender que los procesos de producción están sujetos a curvas de aprendizaje y que los costos de producción disminuyen a medida que se acumula experiencia en los mismos.
Debe existir una comunicación continua aunada a la capacitación entre el gobierno y los productores. El fomentar el equilibrio entre la industria y el sector rural ayudará a que este último se vuelva independiente en sus procesos.
El obtener incorporar la visión empresarial, orga-nizará a un mayor número de productores, los cuales lograrán un circuito local de empresas dedicadas a este rubro, o bien un cluster en cada región.
Dentro de la visión empresarial se hace constar la importancia lo que esta aportará al lograr organizar a los productores; la competencia desleal sería erradicada al igual que los denominados intermediarios.
Como consecuencia del alza de los precios de los alimentos aumentan los rendimientos y la posible via-bilidad de la agricultura familiar en pequeña escala. Y puesto que las importaciones de alimentos son cada vez
80
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
más caras, los pequeños agricultores estarán en con-diciones de hacerse con una mayor cuota del mercado interno. Debido al aumento de la demanda de productos agropecuarios, nuevos operadores se han incorporado a las cadenas de suministro, entre ellos supermercados multinacionales y nacionales, lo que constituye una oportunidad para los pequeños agricultores familiares.
En cuanto a los riesgos que esto conlleva, es probable que unas cadenas de valor y unos mercados mundiales y nacionales más integrados, con normas de calidad más estrictas, expongan a los pequeños productores a una mayor competencia. Por eso mismo, el respaldo de las asociaciones y el desarrollo de la capacidad son fundamentales para los pequeños agricultores.
La cadena de producción de carne de ovino no se encuentra suficientemente integrada.• Los criadores y engordadores participan con el
10 y 11 por ciento de la cadena respectivamente, aproximadamente.
• Se requiere de la presencia de intermediarios para la comercialización del ganado, lo que merma los ingresos.
• Alrededor de un 80 por ciento del valor agregado de la cadena corresponde a los intermediarios, procesadores y transportistas (fase de comer-cialización en la que se encuentra los procesos de transformación y los empacadores).
En virtud de lo anterior, la política agropecuaria debe dirigirse a la implementación de mecanismos que permitan la generación de empleo e ingresos en la población rural, el incremento de la competitividad de la producción agropecuaria, la amplificación y diversi-ficación del mercado interno y externo, la equidad en el desarrollo regional y la gestión del riesgo agropecuario.
Por su propia naturaleza, la eficiencia de la produc-ción agropecuaria está determinada, de una parte, por la calidad, disponibilidad y uso de los recursos básicos de la producción: suelos, agua (adecuación tierras), material reproductivo y condiciones climáticas.
Por otra parte, la productividad también depende de un proceso sostenido de innovación tecnológica en los sistemas de producción, lo que permite hacer un uso eficiente de los recursos naturales básicos e insumos a través de la introducción constante de conocimientos y de nuevas tecnologías y procesos, que son el medio que define la capacidad de competir en los mercados.
El objetivo de la política de competitividad es lograr la transformación productiva del país aumentando el valor de su producción, ya sea, produciendo más (au-mentando la productividad), produciendo mejor (au-mentando la calidad) o produciendo nuevos productos (transformación productiva).
Al abrir nuevos nichos de mercados en este sector con una visión empresarial, ya sea de forma individual o en sociedad, así como la utilización de tecnología, la renta-bilidad de esta actividad aumentara considerablemente.
“La tecnología en este sector aunado al cumplimiento de las exigencias de los
consumidores, ayudará a los productores a que esta actividad se convierta en rentable, ofreciendo mayores empleos y desarrollo.”
81
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
De acuerdo a datos de FAO, la producción mundial de carne ovina se incrementó alrededor de un 50% en los últimos 30 años. Mientras que las producciones europeas, latinoamericana y norteamericana disminuyeron, la asiática se triplicó y la africana aumento en un 50%. La producción cárnica de Oceanía, principal región ex-portadora con un participación del 80% del comercio mundial, se mantuvo estabilizada en alrededor de 1.1 millones de toneladas anuales. Cambios en la producción ovina latinoamericana. Las principales zonas ovinas latinoamericanas comprenden:
1) la región fría y templada de praderas de la parte sur del continente (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) que con predominio de la raza Corriedale concentra casi toda la producción de lana regional;
2) una zona de producción fundamentalmente con ovejas Criollas en el altiplano andino (Bolivia y Perú) y,3) México.
En estos 7 países se concentra el 91% del actual stock ovino de América Latina y el Caribe. La población ovina, ha disminuido en la región durante los últimos 30 años.
Sin embargo la evolución en los principales países ovejeros fue diferente. En Argentina se produjo un descenso permanente en el stock que determinó que el número total de cabezas en ese país al final del siglo fuese sólo un tercio del que poseía a principios de los 70.
En Chile también hubo una disminución importante de las existencias ovinas mientras que en Brasil y México la población se mantuvo relativamente constante. En este marco productivo de fin de siglo, en algunos países tradicionalmente laneros va cobrando fuerza una revalorización de la carne ovina como producción alternativa o complementaria a la de lana, dada la depreciación del precio internacional de la fibra.
La carne ovina es la carne más cara en los países desarrollados si bien representa sólo el 7% de toda la comer-cialización mundial de carnes, es uno de los más activos pues constituye el 15% de la producción de carne ovina mundial. La existencia de un mercado potencial intra regional a desarrollar constituye un factor estimulante agregado.
Se considera que en los grandes centros urbanos (Buenos Aires, Santiago de Chile, San Pablo) existe un seg-mento de mercado de nivel de ingreso medio-alto para el cual la carne de ovino joven de alta calidad ocupa un espacio, potencialmente mayor, en su dieta.
Por otra parte, sin existir una tradición cultural regional al respecto, la obtención de leche para la manufac-turación de queso ha ido emergiendo como una alternativa productiva al menos en ciertos países de la región sur latinoamericana. La producción ovina en las últimas décadas del siglo muestra como características generales:
1) La disminución del número total de cabezas a escala mundial.2) Incremento del stock ovino en Asia y África.
8. Perspectivas a nivel mundial de la actividad ovina.
82
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
3) Participación cada vez más importante de Asia en la producción mundial de lana y fundamentalmente junto con África en la de carne ovina.
4) Estabilización en la producción cárnica y una leve disminución en la producción lanera de Oceanía en pa-ralelo a la disminución de su stock ovino en la última década del siglo y,
5) la disminución en Europa y en América Latina del stock ovino así como de sus producciones de lana y carne.
En los tradicionales países ovejeros del sur de América Latina esta nueva realidad internacional está provo-cando paulatinos cambios en la producción ovina que probable-mente altere significativamente sus sistemas de producción extensivo y semi extensivo que se ha caracterizado por una baja eficiencia reproductiva.
Según FAO, el mercado de la carne ovina mundial es de aproximadamente 14 millones de toneladas, siendo ésta la que presenta una mayor proporción de comercialización internacional. Se observa además un acelerado crecimiento en la producción y consumo en los últimos años, con mayor participación de países de economías emergentes. El pronóstico es que esta situación se mantendrá también por los síntomas de nivelación de consu-mo de la Unión Europea asociado a una demanda superior a la actual oferta mundial de carne ovina en 300 mil toneladas para los próximos diez años.
Los precios globales de la carne ovina hace mucho tiempo han estado por encima de las demás carnes en el mercado internacional.
De acuerdo a FAO5 la demanda de carne en los países en desarrollo continúa viéndose impulsada por el aumento de los ingresos y el crecimiento demográfico, y fortalecida por tendencias como la urbanización y las variaciones en las preferencias y hábitos alimentarios.
En un escenario básico de continuo y fuerte crecimiento económico en los países en desarrollo se mantendrá este desplazamiento constante hacia un contenido mayor de proteínas en la alimentación nacional y, por consi-guiente, hacia un consumo mayor de carne. Es por ello que las Perspectivas prevén un crecimiento consecutivo, aunque tendencialmente moderado, del consumo, la producción y el comercio mundiales de carne, dando lugar a un mercado generalmente activo.
Como el paso de los cereales a la carne va perdiendo algo de su impulso inicial en muchos países en desarro-llo y disminuye el consumo de carne en la OCDE, la producción mundial de carne debería reducirse, de 3,7% a menos de 2% anual. En consonancia con las tendencias históricas, el crecimiento de la producción y el consumo mundiales de carne continuará viéndose impulsada por el aumento de la producción de carne porcina y de ave en los países en desarrollo, disminuyendo la de carnes de bovinos y ovinos.
5 www.fao.org
83
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
El panorama del mercado de carne para la siguiente década refleja altos costos en el alimento, en un contexto de demanda firme, particularmente en los países desarrollados. Las señales de precios altos en la primera mitad de la proyección se espera resulte en la expansión de inventarios de ganado, y como consecuencia en la expansión del comercio durante la segunda mitad.
Si bien la producción ovina va teniendo una disminución por el bajo de volumen de producción de los países productores, el hecho de que el precio de esta vaya a la alza lo hace un producto poco accesible para la mayoría de la población.
Diversos organismos internacionales, coinciden en la necesidad de proyectar al consumidor que este tipo de carne además de ser saludable, contiene un alto porcentaje de beneficios para quienes la consumen. Ya que al aumentar la demanda del mismo, este obtendrá un mejor precio de venta convirtiéndose en un producto compe-titivo ante la carne bovina y porcina.
El crecimiento en el comercio de carne para la próxima década se prevé lento debido a la combinación de una menor producción y precios firmes a nivel mundial, que a su vez desalientan las importaciones.
Aun cuando se espera una estacionalidad en la producción y venta de la carne ovina, esta se sigue manteniendo sin proyectar una baja que provoque una fuerte caída de este producto.
Se han dictado y emitido diversas recomendaciones por parte de organismo especializados en este tema con el fin de aumentar el volumen de producción, obteniendo con esto un mayor desarrollo social y económico en las comunidades rurales de los países productores.
Esperando con esto que este subsector de carne logré subsistir y sostener en un futuro las proyecciones ali-mentarias de la población mundial.
“Aumentar el volumen de producción, obteniendo con esto un mayor desarrollo social
y económico en las comunidades rurales de los países productores” .
Sagarpa / Estudio NopalSagarpa / Promoción de ProyectosSagarpa / Estudio Nopal
84
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
Después de años de políticas de intervención en el campo y desarrollos de políticas y programas de desa-rrollo rural, el crecimiento de la agricultura mexicana ha sido insuficiente y la pobreza rural sigue aumentando. Por estas razones, es preciso revisar las bases sobre las que se ha edificado la política agrícola a fin de identificar problemas y formular estrategias rurales más adecuadas y eficaces a este sector.
El criterio de especialización sectorial que adoptaron las instituciones agrarias, conforme al cual se decidió que la política pública en el campo se realizara median-te un aparato sectorial cuya tarea ha sido fomentar de manera exclusiva las actividades agrícolas y pecuarias.
Con ello, el desarrollo rural quedó a pequeños be-neficiarios. En otras palabras, se decidió que el único motor del crecimiento de las regiones rurales regiones cercanas y aquellas que tuvieran un mejor desarrollo futuro. Esto se justificó durante mucho tiempo debido a que la actividad agropecuaria era la más importante y porque la economía regional mexicana estaba muy poco diversificada.
Los países con sectores agrícolas fuertes tomaron la decisión de apuntalar el sector agropecuario con mayor apoyo económico, tanto para crecer en insumos como en tecnología, con lo que lograron sus objetivos: con-vertir al sector agropecuario en el motor de desarrollo de sus regiones y eliminar la pobreza rural. Éste es el caso de Estados Unidos, Europa, Canadá, Argentina, Nueva Zelandia y otros países que cuentan con grandes recursos naturales.
En México no ocurrió así. La actividad agropecuaria ha crecido apenas a una tasa superior a la de la expansión demográfica y no ha podido generar eslabonamientos
Conclusiones
productivos que redunden en empleos y fuentes de in-greso en las regiones del país.
Las más recientes encuestas de familias rurales muestran que la agricultura ha dejado de ser la principal fuente de ingresos de la mayor parte de los campesinos.
Debemos avanzar hacia una visión más compleja, integral, moderna y realista de las potencialidades ac-tuales del desarrollo rural. Esto no equivale a descartar la importancia de esta actividad, sino más bien a tra-tar de complementarla con otras actividades, como la agroindustria, la explotación sustentable de los recursos naturales, el turismo, la microempresa, con las cuales puede eslabonarse y generar vínculos intersectoriales. Otras actividades económicas no guardan relación di-recta con la agricultura pero representan fuentes de ingresos importantes para las familias rurales.
Es indispensable que los programas de desarrollo rural, sobre todo en las regiones pobres, consideren todas las posibilidades de crear empleos e ingresos en las actividades agropecuarias que están llevándose a cabo en los distintos espacios regionales.
Debe abrirse paso a una concepción más amplia del desarrollo rural y a expresarse poco a poco en progra-mas de desarrollo regional, tratando de terminar con las viejas concepciones y vicios, así como de la inexistencia de funcionarios de nivel medio capacitados para poner en marcha las nuevas concepciones y programas.
La tarea de reformar las instituciones rurales debe ser continuo tomando en cuenta que esto será un pro-ceso largo.
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
85
Con los pequeños y medianos productores la primera gran innovación es el fomentar en ellos la importancia de organizarse con el fin de obtener mayores beneficios.
Los programas de apoyos gubernamentales deberán basarse fundamentalmente en programas de soporte y capacitación que permita a los productores, con modi-ficaciones tecnológicas mejorar su producción.
Se debe considerar las características regionales, idiosincrasia y factores sociales de los productores.
El aumentar el volumen de producción con apoyo financiero y una mejor capacitación para criarlos con un fin comercial, cumpliendo con los requisitos de sanidad, bajarán las importaciones de este animal aumentando la venta del mismo en el mercado nacional, abriendo las opciones de entrar al mercado internacional.
La tecnología en este sector aunado al cumplimiento de las exigencias de los consumidores, ayudará a los productores a que esta actividad se convierta en rentable, ofreciendo mayores empleos y desarrollo.
La rentabilidad aumentaría además del volumen de producción, con lo que existiría una rotación viable entre los animales criados y aquellos que estén dentro del mercado a la venta.
Con el fin de obtener un mejor producto, la organi-zación de estos productores ayudaría a tener un mejor conocimiento de las nuevas técnicas empleadas en la crianza y cuidado del ganado.
Como se ha mencionado al ser productores que en muchas ocasiones se encuentran en ligares retirados, el contar con alguien que ayude a hablar sobre las proble-máticas que cada uno vive los ayuda a que estas puedan ser resueltas por el gobierno o bien sean gestionadas en favor de ellos.
Si bien, no solo es capacitarlos en tecnología y medios de producción, es cambiar la orientación que estos tie-nen respecto de la actividad que realizan. El cambiar la visión hacia un conjunto de actividad agropecuaria con la administración de una empresa, obtienen una mayor apertura a la comercialización de su producto, mejor gestión de insumos y obtención de financiamiento para el desarrollo de esta.
El enfoque de esta actividad con una visión empresa-rial cambiara la perspectiva del campo, dejando de ser un grupo marginal, el cual es despojado de sus productos por parte de los intermediarios.
Si bien se logra iniciar el camino para cambiar la visión de que esta actividad (en especial la ovina) es netamente primaria y así debe quedarse, apoyando a los pequeños y medianos productores mostrando los beneficios que esta actividad les ofrece al hacerla de forma empresarial, las nuevas generaciones lograrán un crecimiento considerable en este sector, beneficiándose en primer lugar las familias rurales que dependan de esta actividad, sus comunidades y por ende el país.
Se debe considerar la importancia que representa el transformar un productor individual a una empresa agropecuaria, en primer lugar familiar y en su caso, una empresa reconocida por la ley.
Por parte del gobierno se necesita un mayor acceso formal al sistema financiero, de los productores y em-presas de los Sectores Agropecuario, y su integración en las redes de valor, mediante apoyos que les permitan organizarse para constituirse como sujetos de crédito, a través del fortalecimiento de sus empresas, su articu-lación a los mercados, el uso de energías alternativas; considerando la aplicación de tecnologías de producción sostenible, así como el fortalecimiento de Intermedia-rios Financieros y otras Entidades, que se encuentren
Sagarpa / Estudio NopalSagarpa / Promoción de ProyectosSagarpa / Estudio Nopal
86
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
relacionadas con el otorgamiento de financiamiento para que estén en condiciones de ampliar y profundizar la cobertura de servicios financieros en el medio rural.
Los requisitos solicitados para los productores para ser sujetos de créditos y apoyos, deben ser menos rígidos, adecuándose a las condiciones sociales y económicas de estos. Terminando con el exceso de trámites administrativos.
Debe apoyar en el mejoramiento de procesos productivos (tecnología, capacitación y desarrollo de habilidades).
Facultar y asesorar en análisis de mercado y de la demanda del producto, exposición de tecnologías y capacita-ción para utilizar herramientas de administración de riesgos tales como: fincas, seguros, coberturas, agricultura por contrato y fianzas.
Estos procesos y cambios solo pueden lograrse a través del gobierno, enviando personal capacitado a las regio-nes en donde se localicen los productores de ovinos, a los cuales se les dará la capacitación que se requiere para fomentar el cambio hacia una visión empresarial y los beneficios que esta conlleva.
88
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
Aguilar, C. (2002). Los modelos de simulación: una herramienta de apoyo a la gestión pecuaria. Archivos Latinoamericanos de Producción Animal.
Allende, R. V. A. y Claudio, G. (2007). Gestión en sistemas de producción bovina y ovina de carne: herramientas computacionales para diseñar y evaluar escenarios productivos.Archivos Latinoamericanos de Producción Animal.
Carenzi, C. y Verga, M. (2009). Animal welfare: Review of the scientific concept and definition. Italian Journal of Animal Science.
Carías, A. A. R. (2013). Sostenibilidad y competitividad de sistemas de producción de pequeños rumiantes. Re-vista Colombiana de Ciencias Pecuarias.
Carroz, D. (2005). Modelo de gestión estratégica para el desarrollo de capacidades tecnológicas. Compendium.
Castro, S. (2009). Importancia económica del bienestar animal en el Tambo. Sitio Argentino de Producción Animal, XXXI (317).
Corbett, C. J. y Van Wassenhove, L. N. (1993). The green fee. Fontainebleau: Insead. Craviotti, C.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2012). Estadística de Sacrificio de Ganado en Rastros Munici-pales 2012. Gobierno de la República. México.
Gobierno de Chile, Ministerio de Agricultura y Comisión Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas. (2004). Es-pecificaciones técnicas de buenas prácticas agrícolas para la producción ovina. Santiago de Chile: Autor.
González, G., Benavides, D. y Villalobos, P. (Eds.). (2004). La institucionalización del bienestar animal, un requisito para su desarrollo normativo, científico y productivo. Bienestar Animal Seminario. Santiago de Chile: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Comisión Europea, Universidad de Talca.
Grupp, H. (1997). The links between competitiveness, firms’ innovative activities and public R&D support in Germany: An empirical analysis. Technology Analysis & Strategic Management.
Johnson, H. T. (1992). Relevance regained: From top-down control to bottom-up empowerment. New York: The Free Press.
Manual de Buenas Prácticas de Producción en Granjas Porcícolas. Dirección General de Inocuidad Agroalimen-taria, Acuícola y Pesquera. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2008.
Bibliografía.
89
Mapa de Proyectos / Desarrollo de capacidades pecuarias
Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en el Sistema de Producción de Ganado Bovino en Confinamiento. Di-
rección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera. Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-sarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2006.
Manual de Buenas Prácticas Productivas y Sanitarias en Ovino-Caprinos. Fundación Alpina. 2009.
Monash University and the Animal Welfare Science Centre. (2005). Policy on the care and use of sheep for scientific purposes based on good practice. Policy on the care and use of sheep for scientific purposes based on good practice. Bayview Conference Centre, Clayton Victoria, Australia.
Murtha, T. P. y Lenway, S. A. (1994). Country capabilities and the strategic state: How national political ins-titutions affect multinational Corporations’ Strategies. Strategic Management Journal, 15 (S2), 113-129.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). (2009).Creación de capa-cidad para la implementación de buenas prácticas de bienestar animal. Roma: Jefe de la Subdivisión de Políticas y Apoyo en Materia de Publicación Electrónica de la División de Comunicación de la FAO.
Peter Swann, M. T. (1992). Measuring price and quality competitiveness: A study of 18 british product mar-kets. Aldershot: Avebury Press.
Piñeros, G., Téllez Iregui, G. y Cubillos González, A. (Eds.). (2005). La calidad como factor de competitivi-dad en la cadena láctea. Caso: Cuenca lechera del Alto Chicamocha (Boyacá). Bogotá: Grupo de Investigación en Gestión de Empresas Pecuarias (Gigep).
Porter, M. E. (1993). The competitive advantage of nations. Harvard: Harvard Business School Management Programs.
Prieto, M., Mouwen, J. M., López Puente, S. y Cerdeño Sánchez, A. (2008). Concepto de calidad en la industria agroalimentaria. Interciencia, 33, 258-264.
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018. Secretaría de Agricultura, Ga-nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. México.
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018. Diario Oficial de la Federación, 2013. Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018. Diario Oficial de la Federación, Viernes 13 de diciembre de 2013. Secretaría de Agricul-tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. México.
90
SAGARPA / Componente de planeación de proyectos
Restrepo, G. (2001). El concepto y alcance de la gestión tecnológica. Universidad de Antioquia.
Simán, F. A. (2006). Apuntes de administración agropecuaria. México.
Téllez, G. (2009). Políticas públicas y sector agropecuario. Relaciones, implicaciones económicas y ambientales. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Gigep, Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia.
Varela Fuentes, S. (2006). Seguridad, calidad e inocuidad alimentaria para México.TURevista DigiU@T, 1 (1).Vega Pérez, C. A., Grajales Lombana, H. A. y Afanador Téllez, G. (2014). Prácticas ganaderas en sistemas de
producción en ovinos y caprinos: desafíos para el mejoramiento de la competitividad del sector en Colombia. Re-vista Ciencia Animal (8).
Vilaboa Arroniz, J., Díaz Rivera, P., Platas Rosado, D. E., Ortega Jiménez, E. y Rodríguez Chessani, M. A. (2006). Productividad y autonomía en sistemas de producción ovina: dos propiedades emergentes de los agroeco-sistemas. Interciencia.
Vivanco Aranda, M., Martínez Cordero, F. J. y Taddei Bringas, I. C. (2010). Análisis de competitividad de
cuatro sistemas producto estatales de tilapia en México. Estudios Sociales, 18.Waiblinger, S., Boivin, X., Pedersen, V., Tosi, M. V., Janczak, A. M., Visser, E. K. et al. (2006). Assessing the
human-animal relationship in farmed species: A critical review.Applied Animal Behaviour Science,.
www.fao.org www.oecd.org www.sagarpa.gob.mx www.sedesol.gob.mx www.who.int/es/