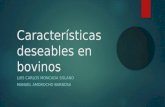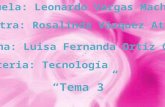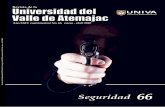PROPUESTA METODOLÓGICA PARA …Los avances tecnológicos de las sociedades desarrolladas pueden...
Transcript of PROPUESTA METODOLÓGICA PARA …Los avances tecnológicos de las sociedades desarrolladas pueden...
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA CARACTERIZAR LAS ÁREAS EXPUESTAS A RIESGOS TECNOLÓGICOS MEDIANTE SIG.
APLICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID1
JOAQUÍN BOSQUE SENDRA, CONCEPCIÓN DÍAZ CASTILLO, MARÍA ÁNGELES DÍAZ MUÑOZ, MONTSERRAT GÓMEZ DELGADO, DIEGO GONZÁLEZ FERREIRO, VÍCTOR M.
RODRÍGUEZ ESPINOSA y MARÍA JESÚS SALADO GARCÍA Departamento de Geografía, Universidad de Alcalá
C/ Colegios, 2 Alcalá de Henares, Madrid 28801, España [email protected]
RESUMEN
En la cartografía de riesgos existen dos componentes de carácter espacial: la definición y caracterización de las áreas expuestas, por una parte y, por otra, el análisis de la vulnerabilidad de la población y el territorio. En este artículo, la atención se centra exclusivamente en el primer componente, la exposición. Se plantea un procedimiento sencillo para establecer las zonas potencialmente expuestas a riesgos tecnológicos en el territorio. Se utilizan para ello las funciones de cálculo de distancias de un SIG, lo que permite determinar tres variables: zonas expuestas a algún riesgo, la intensidad de la exposición a riesgos en cada punto y la “probabilidad espacial” de ser afectado por un algún peligro de tipo tecnológico en la Comunidad de Madrid (España). Palabras clave: Riesgo tecnológico, exposición a riesgos, cartografía de riesgos, SIG, Madrid (España), Arc/Info. ABSTRACT
Risk mapping involves two spatial components: on the one hand, the definition and characterization of exposed areas and, on the other, the population and territory vulnerability analysis. In this paper we propose a simple procedure to determine regions potentially exposed to technological risks in a territory using the distance functions of a GIS. To carry it out, three variables are computed for the Comunidad de Madrid (Spain): regions exposed to any risk, magnitude of risk exposure at each point and “spatial probability” of being affected by any technological danger. Keywords: Technological risk, risk exposure, risk mapping, GIS, Madrid (Spain), Arc/Info.
1 Este trabajo es resultado del proyecto de investigación 06/154/00 de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
Recibido: 4/4/2003 Los autores Aceptada versión definitiva: 8/3/2004 www.geo-focus.org
44
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157 1. Introducción. Cartografía de riesgos tecnológicos: Algunas precisiones conceptuales.
Los avances tecnológicos de las sociedades desarrolladas pueden traer consigo consecuencias no deseables y riesgos para la población y el medio ambiente. La creciente preocupación social por el medio ambiente constituye un reto para la ciencia, que necesita desarrollar conceptos, teorías y métodos para la correcta definición y análisis de los problemas ambientales. El desarrollo de nuevas técnicas para el análisis territorial (como la Teledetección o los Sistemas de Información Geográfica-SIG) permite dar respuestas a algunos de los interrogantes planteados, lo que hace conveniente explorar sus posibilidades para la investigación ambiental (Goodchild et al., 1993, 1996; Beroggi y Wallace, 1995).
La investigación sobre riesgos ambientales –naturales o tecnológicos- constituye un ejemplo muy claro de una línea de trabajo teórica y metodológica de gran relevancia social y aplicabilidad. No hay más que recordar algunos sucesos con efectos catastróficos de escala supra-regional (accidente en la central nuclear de Chernobil, consecuencias del huracán Mitch, hundimiento del petrolero Prestige) para demostrar la relevancia y actualidad de esta línea de investigación.
La investigación sobre riesgos ha desarrollado conceptos de gran interés -como los de exposición y vulnerabilidad-, cuyas posibilidades operativas para un análisis territorial concreto han sido todavía poco exploradas, sobre todo en el caso de los riesgos tecnológicos (Calvo García-Tornel, 1997 y 2001; Smith, 1992; Hewitt, 1997).
El riesgo tecnológico hace referencia a la probabilidad de sufrir daños o pérdidas económicas, ambientales y humanas como consecuencia del funcionamiento deficiente o accidente de una tecnología aplicada en una actividad humana. En las investigaciones sobre los riesgos, comúnmente se considera que la magnitud del riesgo es una consecuencia de la interacción de tres factores:
• Localización, volumen, probabilidad de ocurrencia de accidentes y características de
peligrosidad de la actividad que se considera fuente de riesgo. • Las dimensiones y características del área expuesta a un posible accidente. • El grado de la vulnerabilidad de los posibles receptores del daño.
El concepto de exposición en la investigación sobre riesgos tecnológicos puede tener dos diferentes acepciones: una de ellas de carácter “aespacial” (el consumo de tabaco expone a los individuos al riesgo de ciertas enfermedades, por ejemplo) y otra claramente geográfica. En este segundo caso, el término exposición hace referencia al ámbito territorial susceptible de sufrir daño en caso de desencadenarse un desastre natural o un accidente tecnológico como resultado de la presencia de una actividad peligrosa. La localización de un punto (distancia y posición espacial) respecto a dicha actividad es el mayor determinante de la exposición. Por supuesto también depende del alcance y propiedades dañinas de la posible catástrofe y de las condiciones del medio físico para propagar sus efectos. Del tamaño y forma del área expuesta
Los autores www.geo-focus.org 45
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157 a un accidente se deriva el volumen de población y actividades susceptibles de sufrir daño como resultado de la presencia de una actividad peligrosa.
Por otra parte, en una aproximación geográfica al análisis de los riesgos, la vulnerabilidad -definida como la posibilidad de una comunidad o un territorio para experimentar graves daños en caso de una catástrofe, como consecuencia de un bajo sistema de protección social y/ o una mala gestión del territorio- supone un reto especialmente importante para la investigación. Los múltiples ejemplos de las cuantiosas pérdidas materiales y humanas experimentadas como resultado de desastres acaecidos en países del Tercer Mundo, en comparación a las muchas menores producidas en los países desarrollados, indican que, en gran medida, las catástrofes son el resultado de una deficiente organización social que conduce a respuestas inadecuadas ante procesos extremos del medio físico (Maskrey, 1993; Blaikie et al., 1994).
El de vulnerabilidad es un concepto complejo, en el que se advierten dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales, cuya definición ha sido abordada también desde perspectivas epistemológicas muy diversas –ecología política, ecología humana, ciencias físicas, análisis espacial- (Cutter, 1996). Precisamente, esa riqueza en matices del concepto plantea el reto de encontrar medidas apropiadas a la hora de intentar hacer operativo un estudio de vulnerabilidad, mediante, por ejemplo, la cartografía de la misma. Quizás la distinción que hace Cutter (2000) entre vulnerabilidad social (indicadores socioeconómicos, percepción del riesgo, capacidad de respuesta individual o social) y biofísica (emplazamiento y situación, proximidad a la amenaza, estructura territorial, características del medio físico) pueda servir como una primera aproximación en el proceso de establecer los indicadores para medir la vulnerabilidad ante los riesgos en un caso concreto.
Las investigaciones más recientes en cartografía de riesgos tecnológicos se han centrado en analizar la vulnerabilidad del territorio y/o la población expuestos a amenazas ambientales, como un factor determinante para valorar la magnitud del riesgo (Eastman y Hulina, 1997). Se está iniciando, por tanto, una línea de trabajo de extraordinaria relevancia social, con notables oportunidades de aplicación en Ordenación del Territorio, en la que, además, hay muchas posibilidades de análisis territorial y, por tanto, cartográfico. Es ésta una línea en la que nuestro equipo de investigación ya ha trabajado, aunque aquí no vamos a desarrollar nuestras propuestas sobre cartografía de vulnerabilidad a los riesgos, cuestión que ya hemos abordado en otras publicaciones (Bosque et al. 2000b; Bosque, Díaz Muñoz y Díaz Castillo, 2002; y Díaz Muñoz y Díaz Castillo, 2002). Este estudio va a centrarse en el problema, previo al estudio de la vulnerabilidad, de medir y caracterizar las áreas de exposición a los riesgos tecnológicos. Queda pendiente, pues, para futuros desarrollos de esta investigación la exploración de las posibilidades de los SIG para combinar los modelos de exposición y vulnerabilidad en un territorio dado.
La cartografía de los riesgos constituye una línea de trabajo de larga tradición. Con respecto a los riesgos naturales, las investigaciones se han dirigido al estudio de los factores del medio físico que inciden en el desencadenamiento o en la inducción de los desastres, en la caracterización de la interferencia humana como potenciadora de sus consecuencias y en la identificación de la recurrencia
Los autores www.geo-focus.org 46
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157 temporal de los desastres, todo ello con el objetivo de definir el territorio potencialmente afectado y estimar los posibles daños (por ejemplo, MOPT, 1992; Güell y Sorribas, 1994; Martín Loeches et al., 2002; Laín Huerta, 2000). En el caso de los riesgos tecnológicos, los avances han sido menores y se han centrado fundamentalmente en los estudios de vulnerabilidad territorial y de distribución espacial de instalaciones o actividades potencialmente peligrosas (Zeigler et al., 1983; Saurí, 1995; Lowry et al., 1995; Stein et al., 1995; Sengupta et al., 1996; número monográfico de Cartography and Geographic Information Systems, 1997).
La cartografía de riesgos es un instrumento aplicable en Ordenación del Territorio, debido a que permite valorar el potencial de riesgo del territorio cuando se trata de ubicar en él usos del suelo y actividades. La actual Ley del Suelo estatal, de abril de 1998, establece una nueva condición para la clasificación del suelo como no urbanizable: su potencial de riesgo. Este hecho conlleva la necesidad de desarrollar medios eficaces y rápidos para valorar los escenarios de riesgo y conseguir entornos más seguros para la población y sus actividades. La catástrofe del camping de Biescas, en agosto de 1996, es un ejemplo de un desastre ocasionado por una mala decisión espacial.
En este artículo se exploran las posibilidades de los SIG para la cartografía de riesgos tecnológicos. De las dos dimensiones espaciales del problema (exposición y vulnerabilidad) nos detenemos solamente en la primera de ellas. Pretendemos proponer un procedimiento sencillo para definir las áreas expuestas, en primer lugar, y, en segundo lugar, caracterizarlas según la intensidad y probabilidad espacial del riesgo. Previamente, se realizan algunas consideraciones generales sobre el concepto de exposición al riesgo tecnológico y las posibilidades para su definición a partir de la normativa legal pertinente y presentamos brevemente algunos ensayos de medida de la exposición llevados a cabo por nuestro grupo de investigación. 2. La cartografía de la exposición a los riesgos tecnológicos mediante SIG: una exploración de sus posibilidades y limitaciones
Como ya se ha indicado, se consideran como áreas expuestas al riesgo aquéllas que son susceptibles de ser afectadas en caso de fallo o accidente tecnológico. Ahora bien, si definir el concepto resulta relativamente sencillo, su delimitación plantea un difícil problema de tipo metodológico cuando se pretende hacerlo operativo en la investigación empírica. La forma y tamaño de las posibles áreas expuestas a un accidente pueden ser tan diversos como tipos de sustancias tóxicas intervengan en el mismo, estado físico en el que sean liberadas estas sustancias (sólido, líquido o gaseoso), cantidades emitidas y comportamientos en su transporte y transmisión (ver LaGrega et al., 1996).
Estos parámetros dependerán también del medio físico (tierra, agua, o aire) en el que actúan, condicionando éste distintos patrones espaciales; por lo tanto aspectos del medio físico como la topografía, la litología, el viento, las precipitaciones o la red hidrográfica, entre otros, se comportan como condicionantes que modifican la magnitud y el alcance espacial de las consecuencias de tales accidentes (Bosque Sendra et al., 2000b).
Los autores www.geo-focus.org 47
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157
Estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta cuando se diseña un proyecto de cartografía de riesgos tecnológicos. En este apartado, realizaremos unas consideraciones generales sobre las posibilidades que una perspectiva geográfica y el uso de los SIG brindan en este campo, algunas de las cuales han sido desarrolladas en investigaciones llevadas a cabo en nuestro grupo de trabajo. 2.1. La definición del área expuesta como consecuencia de las características de la actividad fuente de
riesgo
Existe una clara diferencia entre la cartografía de los riesgos naturales y la de los riesgos tecnológicos. En los primeros, el medio físico en sí mismo es el factor de riesgo: la topografía, la naturaleza del sustrato, las características climáticas, y el conocimiento de episodios catastróficos históricos ayudan a definir la probabilidad de que el evento extraordinario (inundación, sismo, erupción volcánica) se produzca y también a delimitar con bastante precisión el área proclive a sufrir daños. Existe una extensa literatura científica sobre cartografía de riesgos naturales que desarrolla estas posibilidades, tanto utilizando medios tradicionales como SIG (un amplio análisis del tema de los riesgos naturales se puede encontrar en Ayala-Carcedo y Olcina, 2000).
En el caso de los riesgos tecnológicos, sin embargo, la probabilidad de que un accidente ocurra y la magnitud del área alcanzada por sus consecuencias son cuestiones que responden a factores muy complejos relacionados con la naturaleza de las sustancias implicadas en la actividad y la extraordinaria variedad de los procesos a los que son sometidas, como ya hemos dicho. En una primera fase de la cartografía de los riesgos, por tanto, una aproximación meramente geográfica a estos aspectos muy poco puede aportar.
Por ello, el investigador geógrafo ha de buscar referencias externas que permitan establecer qué tipo de actividades son peligrosas y qué convenciones generales se han adoptado sobre el alcance espacial y la forma del área expuesta a las mismas. Para ello, la legislación sobre Planeamiento Urbanístico, planificación de emergencias y Protección Civil puede proporcionar algunas pistas.
Respecto a la definición de lo que pueden ser consideradas como actividades peligrosas y los criterios a tomar respecto a su ubicación espacial, la normativa vigente está constituida por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (a partir de ahora RAMINP), aprobado en el decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. En este texto, se define qué actividades deben ser consideradas como tales. Asimismo, este reglamento determina que los establecimientos conceptuados como peligrosos sólo podrán emplazarse, como regla general, a una distancia de 2.000 metros del núcleo más próximo de población agrupada, lo que ayuda a establecer el alcance espacial de su área de externalidad negativa.
Por otra parte, se puede revisar también la normativa de seguridad para diferentes actividades consideradas como peligrosas. En ella se establecen criterios de distancia para la seguridad externa e interna de las instalaciones en cuestión, criterios que, lógicamente, varían extraordinariamente según el tipo de actividad y el volumen de procesado. Normalmente, se establece que dichas instalaciones deben situarse en zonas aisladas, y más concretamente, a distancia de lugares considerados
Los autores www.geo-focus.org 48
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157 especialmente sensibles como iglesias, escuelas, hospitales y edificios de interés artístico, o espacios previstos para futuras edificaciones, vías férreas o carreteras, lo que introduce una consideración de la vulnerabilidad territorial en dicha legislación.
La normativa de Protección Civil sobre elaboración de planes para industrias químicas plantea la necesidad de establecer criterios sobre las magnitudes y fenómenos capaces de ocasionar daños, vulnerabilidad de personas, medio ambiente y bienes, y definición de las zonas objeto de planificación. En lo que se refiere a la emergencia nuclear, Protección Civil es más concreta, estableciendo criterios espaciales para zonificar las áreas en riesgo en forma de buffers circulares con radios de 10 y 30 kilómetros a partir de la instalación, zonificación en la que se incorpora como criterio para definir el área expuesta la dirección de los vientos.
Por último, en el ámbito de la Unión Europea, interesa mencionar la Directiva 96/82/CE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, conocida popularmente como Directiva Seveso. En esta directiva, desde el punto de vista territorial, se plantean aspectos relativos al control de la planificación del uso del suelo, para evitar la proximidad entre asentamientos y actividades peligrosas que conduzca a consecuencias graves en caso de accidente. La directiva establece cuatro tipos de territorios a proteger: los centros de población, las zonas frecuentadas por el público, las zonas naturales de interés y las zonas de sensibilidad especial. Se remite a las políticas de Ordenación del Territorio de los Estados miembros para la adopción de medidas respecto a separar usos del suelo, estableciendo distancias mínimas entre actividades peligrosas y lugares frecuentados por el público, viviendas, o vías de comunicación.
A partir de los textos legales revisados, se puede establecer una tipología de instalaciones a ser consideradas como peligrosas:
• Infraestructuras para el almacenamiento y transporte de materias peligrosas: Depósitos
de combustible, oleoductos, gaseoductos, vías por las que circula el transporte de mercancías peligrosas, cables de alta tensión.
• Industrias que procesen sustancias consideradas como peligrosas. • Instalaciones para la gestión de residuos y vertidos: incineradoras, plantas de
tratamiento físico/químico; depósitos de seguridad de residuos tóxicos y peligrosos; depuradoras, etc.
• Grandes instalaciones de interés estratégico, como los aeropuertos.
Otra cuestión a tener en cuenta cuando se elabora cartografía de riesgos tecnológicos es la de la distinción entre impacto (inherente al funcionamiento normal de las tecnologías) y riesgos (probabilidad de que se den accidentes, fallos en el funcionamiento de las mismas). En este segundo caso, no suelen existir evidencias empíricas sobre los efectos en el territorio de episodios accidentales que, afortunadamente, son muy infrecuentes, con lo que el investigador no cuenta con información auxiliar para definir el área posiblemente afectada por un hipotético evento.
Aún así, en la investigación sobre cartografía de riesgos tecnológicos mediante SIG se están desarrollando líneas de investigación que tratan de definir las “peculiaridades gráficas” de diferentes
Los autores www.geo-focus.org 49
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157 accidentes, distinguiendo, por ejemplo, entre la forma del área expuesta a una explosión o un incendio (Belleza, Contini y Guagnini, 1998) y utilizando modelos de dispersión atmosférica para el caso de emisiones gaseosas accidentales. 2.2. El efecto del medio físico en la definición del área expuesta
Aunque las condiciones del entorno sean indiferentes para la materialización de un fallo tecnológico, una localización mal elegida para una actividad peligrosa puede acentuar las consecuencias de un accidente. Características del medio físico como la topografía, la permeabilidad del sustrato, la dirección dominante de los vientos o la proximidad de corrientes fluviales pueden influir en la trayectoria de propagación del daño y el tamaño del área afectada, y, como consecuencia, amplificar las consecuencias catastróficas de un accidente. Por ello, la Ordenación del Territorio juega un papel muy importante cuando se trata de elegir la ubicación de actividades o instalaciones consideradas como peligrosas.
La investigación geográfica sí puede aportar un análisis sobre el efecto que las características del medio tienen en la definición del área expuesta a los riesgos. Este tipo de análisis puede ser muy relevante cuando se debe realizar cartografía de riesgos a grandes escalas, aplicable a planificación de emergencias y selección de localizaciones para instalaciones peligrosas.
En nuestro equipo de trabajo se han planteado de forma “experimental” los efectos del medio físico en la definición del área afectada por distintos tipos de accidentes tecnológicos y, en algunas investigaciones, se han aplicado a casos reales.
A continuación se presentan algunas propuestas metodológicas desarrolladas como posibles soluciones para distintos tipo de procesos de exposición. Están basadas principalmente en las posibilidades de la herramienta SIG y buscando la operatividad en esta materia (Bosque et al., 2000b y 2001). 2.2.1. Área de influencia e intensidad territorial de los fenómenos que se transmiten por el aire
1. Se propone emplear la cuenca visual de la instalación que origina el peligro para establecer el área afectada por la emisión. La suposición básica es que, dado que dentro de la cuenca visual no existen obstáculos físicos que dificultan la llegada de los elementos difundidos, los puntos situados dentro de la cuenca visual tienen mayores probabilidades de recibir algún tipo de daño que los que se encuentran fuera de la cuenca visual.
2. La distancia desde la instalación: Al aumentar esta magnitud la probabilidad de recibir un elemento peligroso se reduce.
3. Los vientos dominantes: Dentro de la cuenca visual las zonas a barlovento de la instalación serán mucho más afectadas que las situadas a sotavento.
Los autores www.geo-focus.org 50
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157
Estos planteamientos se han desarrollado en un trabajo de investigación realizado por nuestro equipo de trabajo. En él se pretende calcular el área de exposición de un agente gaseoso, emitido de forma accidental por la incineradora de residuos sólidos urbanos de Valdemingómez (término municipal de Madrid). Los métodos utilizados han sido varios: mediante un modelo de dispersión atmosférica, a partir de buffers, con el método de las cuencas visuales y con el método en cuña o Risk Wedge (Tzemos y Burnett, 1994). Todos estos procedimientos son comparados, aunque se desarrolla con más detalle aquel que, para medir el área expuesta, parte de un Modelo de Dispersión Atmosférica (Budiño, 2002). 2.2.2. Modelado del área de exposición de los vertidos líquidos
Nos referimos en concreto al área de exposición derivada del vertido de grandes cantidades de líquidos. En este caso parece factible emplear el camino de máxima pendiente a partir de la instalación en función de la topografía para modelar el área de exposición (Unamuno, 2001). Este camino se prolongará hasta alcanzar un mínimo relativo de la topografía. Una vez determinado el camino de máxima pendiente parece lógico calcular un corredor de influencia en torno a ese camino para tener en cuenta la posible mayor acción de un derrame de grandes proporciones
En el modelado hay que tener en cuenta, así mismo, la posibilidad de que el vertido pueda circular además por una hipotética red de alcantarillado; y, también la posible incidencia de la permeabilidad del sustrato en el recorrido de los líquidos derramados. Para incluirla en el proceso sería necesario disponer de un mapa de permeabilidades del sustrato para hacer disminuir el peligro con la distancia, ponderándola con la permeabilidad del terreno por donde discurre el derrame líquido.
Una ilustración gráfica de las ideas planteadas sobre el efecto del medio físico en la exposición se muestra en la figura 1. De acuerdo con el gráfico, si la instalación I produce un escape de gas y un importante vertido de líquidos, en función de la topografía existente en la zona y la litología del área se puede observar lo siguiente: El punto A recibe el impacto de los gases escapados y de los líquidos vertidos, ya que se encuentra dentro de la cuenca visual de I y en el camino de máxima pendiente derivado de la topografía de la zona. Por su parte, el punto G sólo recibe los gases del escape y se libra, dada su posición geográfica, del vertido de líquidos. El punto B, a su vez, sólo es afectado por los gases, aunque, al estar mucho más alejado, en proporción inferior. Los puntos C y D, al estar fuera de la cuenca visual y lejos del camino de máxima pendiente, no son afectados por ningún peligro, ni de los gases emitidos ni de los líquidos vertidos. Finalmente, el punto F, situado bajo una zona permeable del terreno puede ser afectado por líquidos escapados y que se infiltran, ya sea desde el camino de máxima pendiente o desde la propia instalación; mientras que el punto E, situado en una zona impermeable, no recibe la acción de los líquidos infiltrados.
Estos planteamientos son simples conjeturas dirigidas a plantear el efecto del medio físico en la propagación de los riesgos tecnológicos y su reconocimiento cartográfico mediante SIG. Por supuesto, necesitarán ser comprobados con el estudio de casos reales para que su uso no sea demasiado aventurado.
Los autores www.geo-focus.org 51
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157 2.3. Los SIG en la caracterización espacial de las áreas expuestas al riesgo
Las posibilidades de los SIG pueden ser utilizadas para otros aspectos de la cartografía de riesgos tecnológicos también interesantes como es el afinar las características espaciales de la zona expuesta a los mismos: forma, gradación de la intensidad del riesgo con la distancia y la probabilidad de sufrir las consecuencias de un accidente como consecuencia de la organización en el territorio de las actividades peligrosas.
En este trabajo, las páginas que siguen desarrollan estos aspectos del problema en una aplicación a un caso real, la Comunidad de Madrid. El análisis tiene un doble objetivo:
1. Una exploración metodológica dividida en dos partes:
a) Se trata de definir, mediante un SIG, el área expuesta a los riesgos a partir de dos presupuestos:
• Las características geométricas de las instalaciones fuentes de riesgo, que pueden ser
lineales, puntuales o zonales. • Una definición convencional de los siguientes conceptos:
Forma: se establece a modo de "corredores circulares" o buffers en torno a las instalaciones. La forma del buffer en concreto dependerá del hecho de que se trate de instalaciones puntuales (fábricas, vertederos...), lineales (oleoductos, gasoductos) o zonales (aeropuerto). Alcance espacial: es decir lo que se puede considerar el umbral máximo hasta donde se expanden los efectos peligrosos. Para su definición en concreto se utilizan las distancias recomendadas en planificación de emergencias, normativa de seguridad, y las que han sido mencionadas en la legislación comentada más arriba, en concreto, el RAMINP.
b) Realizar una caracterización interna de las áreas expuestas a partir de la aplicación operativa
de dos conceptos:
• La intensidad de la posible exposición en cada punto del área de influencia. En cuanto a este aspecto, lo común es asumir que hay una gradación con la distancia hacia la periferia del área de influencia desde el lugar donde se inicia el desastre tecnológico.
• La probabilidad espacial, es decir la menor o mayor posibilidad de que un lugar cualquiera sea afectado por un accidente tecnológico grave. Podemos suponer que cuantas más instalaciones peligrosas se sitúen en las inmediaciones de un punto del territorio más probable es que ese lugar se pueda ver afectado por peligros de esta naturaleza.
En atención a que son éstos los aspectos que queremos explorar en este trabajo, y también a la pequeña escala del análisis, hemos partido en este caso de considerar un medio físico uniforme, de manera que no tenemos en cuenta la influencia de la topografía, la litología o la
Los autores www.geo-focus.org 52
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157
red hidrográfica en la delimitación territorial de la exposición a los riesgo. Tampoco tomamos en consideración los diferentes patrones espaciales derivados del tipo de accidentes (explosión, incendio, escape, etc.).
2. Un estudio descriptivo: Tratamos de reconocer los patrones generales de los riesgos
tecnológicos en la Comunidad de Madrid. Consideramos que puede tener un cierto valor orientado a la ordenación del territorio en la actual fase de crecimiento urbanístico expansivo que está afectando a nuestro territorio, el cual puede conducir a aproximar de manera inadvertida la población a las actividades peligrosas (el caso de los nuevos desarrollos urbanísticos en el entorno de la Incineradora de RSU de Valdemingómez puede ser muy ilustrativo al respecto).
Antes de desarrollar el estudio, se deben hacer dos consideraciones previas de carácter
metodológico:
• En un análisis de riesgos un componente fundamental es la probabilidad de accidente. En el caso de los riesgos naturales, la cuestión se resuelve más o menos satisfactoriamente con los registros históricos y la misma caracterización geotectónica y/o meteorológica de la zona. En los riesgos tecnológicos se han hecho intentos de utilizar registros temporales de accidentes (ver Cutter, 2000), que en el caso de Madrid nos ha resultado imposible realizar. De ahí se deriva una limitación de nuestra aproximación que debemos reconocer: nuestro modelo de exposición al riesgo podría ser calificado como determinista, y, en ese sentido, alarmista, porque supone un mismo nivel de accidentabilidad para instalaciones muy dispares. Señalamos al respecto, que el modelo que presentamos puede constituir una herramienta útil para aquellos expertos que sí puedan matizar los niveles de peligrosidad de las actividades e instalaciones que aquí analizamos. La necesidad de una aproximación multidisciplinar a este tipo de problemas ambientales se hace aquí, una vez más, manifiesta.
• Una aproximación a los patrones espaciales de la exposición a los riesgos, su intensidad y sus probabilidad espacial, quizás tanto o más que proporcionarnos un mapa de riesgos, nos está acercando a reconocer un modelo territorial en el que los costes ambientales del desarrollo se distribuyen de una manera desigual. El mapa de probabilidad espacial, que obviamente sustituye imperfectamente al de probabilidad de accidente, podría ser interpretado como un mapa de injusticia espacial que revela una excesiva concentración de actividades e instalaciones no deseables en determinadas áreas del territorio.
En el epígrafe siguiente desarrollamos la aplicación al ejemplo de la Comunidad de Madrid
3. La cartografía de la exposición al riesgo tecnológico en la Comunidad de Madrid.
Los conceptos y la metodología descrita en el epígrafe anterior serán empleados ahora para aplicarlos en la definición de áreas de exposición a riesgos tecnológicos en la Comunidad de Madrid.
Los autores www.geo-focus.org 53
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157
En la prensa madrileña se han venido recogiendo en los últimos años varios ejemplos de la problemática y las implicaciones que sobre el medio humano y natural de la región suelen tener accidentes en este tipo de instalaciones: escape de ácido clorhídrico y trimetilamina tras el incendio de los laboratorios ALTER, con la formación de una nube química en las inmediaciones de la N-I (enero de 1997); incendio en un tramo del oleoducto Rota-Zaragoza en las inmediaciones de Alcalá de Henares (diciembre de 1996); alud de más de 700 Tm. de lodos de depuradora en Torres de la Alameda (marzo de 2001); etc.
La Comunidad de Madrid se caracteriza por ser una de las regiones más pobladas del país; el avance de resultados del Censo de 2001 (www.ine.es) ofrece una población de 5.423.384, en su mayoría concentrada en la capital (un 54% de la población regional) y en su área metropolitana (más del 90% de la población de la Comunidad). Es, por tanto, una región fuertemente urbanizada, tanto por el enorme peso que ejerce la ciudad de Madrid en el conjunto regional como por el desarrollo que han adquirido los municipios metropolitanos.
Ello plantea a menudo problemas de relevancia a la hora de abordar la ordenación y planificación sobre un territorio en el que conviven altas densidades demográficas y zonas industriales e infraestructuras que pueden constituir focos potenciales de riesgo. La Comunidad de Madrid se convierte así en un ámbito interesante para llevar a cabo un análisis como el planteado para definir situaciones territoriales de riesgo tecnológico, el cual puede ayudar a una mejor y más correcta gestión territorial. 3.1. Los factores de riesgo tecnológico en la Comunidad de Madrid
La exposición, como se ha apuntado más arriba, hace referencia a la parte del territorio que puede verse afectada, en mayor o menor medida, por las consecuencias negativas derivadas de algún incidente grave en instalaciones o infraestructuras consideradas, previamente (por sus características, por la actividad que en ellas se desarrolla, etc.) como focos de riesgo. De ahí que, como paso previo a la definición de la exposición, sea necesario establecer cuáles son, en concreto, las fuentes o factores de riesgo tecnológico en la Comunidad de Madrid.
El importante desarrollo demográfico, socioeconómico, industrial, tecnológico, etc. adquirido por la Comunidad de Madrid ha hecho que en su territorio se vaya acumulando un elevado número de instalaciones e infraestructuras, muchas de las cuales pueden considerarse en algún momento como focos potenciales de riesgo.
La enumeración de estos factores es compleja y en muchas ocasiones incompleta pues siempre se podrá encontrar alguna otra instalación que sea potencialmente perjudicial o molesta para la población y/o el medio. En esta propuesta se ha optado por diferenciar entre varios conjuntos de factores de exposición al riesgo tecnológico. Se han excluido para este estudio los equipamientos relacionados con el peligro nuclear, debido a la escasa entidad de las pequeñas instalaciones existentes en universidades, hospitales y empresas.
Los autores www.geo-focus.org 54
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157
1. Instalaciones de gestión y tratamiento de residuos, tanto de residuos sólidos urbanos (RSU) como de residuos tóxicos y peligrosos (RTP).
Se incluirían las plantas creadas por la Comunidad de Madrid para la gestión unitaria de todos los RTP producidos en la región (Depósito de Seguridad de San Fernando de Henares y la Planta de Tratamiento físico-químico de Valdebebas), así como la Planta de Tratamiento biológico de Manoteras, propiedad del Ayuntamiento de Madrid (Comunidad de Madrid, 1987). Dentro de este grupo se incluyen también los gestores autorizados por la administración regional para el transporte y el tratamiento de este tipo de residuos; una amplia red de empresas y establecimientos que se comportarían también como potenciales emisores de riesgos, aunque sea de forma temporal. Un apartado más en la gestión de los RTP lo constituye su transporte desde los centros productores hasta los centros gestores y de tratamiento. Transporte que se realiza, en la mayoría de las casos, utilizando la red viaria regional, lo que la convierte en un foco lineal de riesgo de primera magnitud y hace necesario plantear un modelo de exposición en torno a las carreteras más frecuentadas por este tipo de transporte. A partir de las Notificaciones Previas de Traslado recogidas para el año 1993 por la antigua Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid (Gómez Delgado et al., 1995), se ha podido generar una cartografía de las principales vías de la región que registran traslados de RTP. En el caso de los RSU, se ha optado por incluir en este modelo de exposición aquellas instalaciones que el Plan Autonómico de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de Madrid-PAGRSU (1997-2005) estableció en cada una de las cinco UTG (Unidades Territoriales de Gestión) en las que se dividió el territorio de Madrid: 7 estaciones de transferencia y 6 vertederos sanitariamente controlados (5 gestionados por la Comunidad y 1 por el Ayuntamiento de Madrid). A lo cual habría que añadir la planta incineradora de Valdemingómez (propiedad del Ayuntamiento madrileño), así como las estaciones depuradoras de aguas residuales que recoge el Plan de Saneamiento de la Comunidad de Madrid (Comunidad de Madrid, 1995). Un caso especial lo constituye aquí la Fábrica Nacional de Productos Químicos de La Marañosa, en el término municipal de San Martín de la Vega; un centro de experimentación militar dependiente del Ministerio de Defensa y que centra su actividad en la investigación de armamento nuclear, biológico y químico. Sus peculiares características, su amplitud y el tipo de materiales que ella se tratan, nos han llevado a incluirla dentro de este conjunto de instalaciones. Se trata de un complejo de unas 700 hectáreas localizado en pleno Parque Regional del Sureste madrileño, en el cual se almacenan, tratan y transportan grandes cantidades de diferentes agentes químicos, bacteriológicos y nucleares (www.elsoto.org, página electrónica de la Asociación Ecologista de el Jarama-“El Soto”), altamente peligrosos para las poblaciones y el medio natural del entorno.
Los autores www.geo-focus.org 55
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M,. Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157
2. Los polígonos industriales, todos ellos considerados como potenciales emisores de riesgo por la existencia en su interior de industrias dedicadas a actividades peligrosas o que generan RTP.
La relación de actividades productoras de RTP recogida en Gómez Delgado et al. (1995) ha servido para seleccionar del Directorio de Establecimiento de la Comunidad de Madrid-DECAM (1996) aquellas empresas que, por su tipo de actividad, se pudieran considerar como potenciales productoras. Tras proceder a su localización (mediante un proceso de geocodificación del DECAM) se pudo comprobar que en los más de 150 polígonos industriales existentes en la región se localizan industrias de estas características, al menos una, lo cual venía a apoyar la decisión inicial de considerar a todos los polígonos industriales como potenciales factores de riesgo tecnológico.
También es cierto que algunas de estas empresas se localizan en el centro de algunos cascos urbanos de la Comunidad de Madrid, pero parecía excesivo y algo ilógico señalar a estos ámbitos como potenciales emisores de riesgo. Esto quiere decir que, en alguna medida, los datos de partida infravaloran la importancia de la exposición al riesgo existente en la región madrileña.
3. Otras infraestructuras que pueden suponer una amenaza sobre la población y el medio en
función de la posibilidad de que en ellas se produzcan accidentes. En esta propuesta se han considerado las que se relacionan a continuación:
• grandes depósitos de almacenamiento de combustible (petróleo, gas, etc.) • gasolineras (instalaciones muy abundantes y espacialmente muy repartidas por todo el
territorio) • líneas eléctricas de alta tensión (considerando las que superan los 220 Kw.), en este
caso se han incluido dadas las movilizaciones populares contra su trazado cercano a las zonas residenciales. No sabemos si ocasionan problemas reales, pero la percepción de la población en estas cuestiones constituye un elemento muy importante y que debe de ser considerado por los planificadores del territorio (Bosque Sendra et al., 2000a)
• aeropuertos (aeropuerto internacional de Barajas, aeródromo de Cuatro Vientos, bases aéreas de Getafe y Torrejón de Ardoz)
• oleoductos y gaseoductos
Cada uno de los factores de riesgo seleccionados se han recogido en 15 coberturas espaciales independientes (figura 4), generadas en el formato del SIG Arc/Info que será el empleado en esta propuesta metodológica. Las figuras 5, 6 y 7 muestran mapas de las instalaciones e infraestructuras seleccionadas.
Los autores www.geo-focus.org 56
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157 3.2. Las áreas de exposición al riesgo
El modelo diseñado para caracterizar la exposición en su dimensión espacial es un procedimiento sencillo y basado en las posibilidades de los SIG, especialmente en la técnica del buffer o corredor en torno a una entidad espacial dada (figura 2). Concretamente han sido los programas Arc/Info y Arcview de Esri los utilizados para aplicar todos los análisis de esta propuesta metodológica. En la figura 3 se muestra el modelado cartográfico realizado con estos programas.
La exposición se define espacialmente, como ya se ha indicado, a través de dos componentes: el alcance espacial y la forma, que delimitan, con mayor o menor precisión, el perfil del área expuesta.
En nuestro caso y en función de los datos existentes, se pretende aportar tres medidas de la
exposición y su cartografía: 1º zonas susceptibles de ser afectadas por un fallo tecnológico, 2º la valoración de la intensidad de la afección del desastre en cada punto, y 3º la estimación de lo que podría denominarse “probabilidad espacial”, en función del número de exposiciones diferentes (producidas por las diferentes instalaciones peligrosas existentes en su entorno) a las que está sometida una zona.
El planteamiento utilizado parte del principio fundamental de la distancia considerada como factor de exposición; lo que permitirá:
• Delimitar el área de exposición a una fuente de peligro, mediante el alcance espacial. • Calcular la intensidad de la exposición, bajo el supuesto de que los posibles efectos nocivos
de una actividad disminuyen gradualmente con la distancia a ella. • Ponderar la probabilidad de los riesgos que experimenta un determinado sector del territorio
debida a la situación de un conjunto de focos peligrosos próximos a él.
En este planteamiento algunas cuestiones merecen una reflexión más atenta. Son las siguientes: 1º Magnitud del alcance espacial, 2º Forma del área y posibilidades de los SIG, 3º La distancia como valor inverso de intensidad y 4º La suma de exposiciones como “probabilidad espacial” en un lugar. 3.2.1 Magnitud del alcance espacial en la exposición
El alcance espacial, en el contexto de análisis de riesgos, indica la capacidad del peligro para extenderse sobre el entorno, y se define como la distancia existente desde el foco emisor hasta el punto en el que dicho peligro deja de suponer un riesgo. Suele ser medido en línea recta, como el radio de acción o de influencia del foco emisor del peligro.
Las dificultades comentadas anteriormente para delimitar las áreas de exposición (debidas a la diversidad de instalaciones seleccionadas, a la complejidad de agentes que pueden intervenir en
Los autores www.geo-focus.org 57
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157 un accidente, así como de los factores que intervienen en la propagación sobre el medio) permiten deducir que la estimación del alcance espacial es igualmente complicada.
Parece conveniente en este punto añadir un matiz a esta cuestión: señalar la diferencia
existente entre medir la exposición a un riesgo y la exposición a un elemento o sustancia peligrosa. La clave radica en la relación dosis y respuesta. Se parte del hecho de que el riesgo sólo se produce cuando la dosis a la que queda expuesta un receptor es superior a su capacidad de resistencia o asimilación. Recordando los componentes del riesgo, éste surge de la relación (exposición) entre un peligro potencial y un receptor susceptible a él (vulnerabilidad), y se define como la probabilidad de que éste último sufra daños como respuesta a la exposición de una determinada dosis emitida.
Buscando medidas que nos hablen del alcance espacial para algunos riesgos tecnológicos, en la bibliografía consultada no se han encontrado valores de distancias que permitan fijar alcances en función de tipos de instalaciones peligrosas, niveles de peligrosidad, medio afectado, etc. Parece inviable, o al menos muy difícil y penoso de llevar a cabo, el esfuerzo que habría de realizarse para calcular los diferentes alcances de las instalaciones e infraestructuras consideradas peligrosas de la Comunidad de Madrid. Más frecuente es, en la literatura relacionada con los SIG, aplicar referencias muy generales y dependientes de la escala: estudios urbanos o regionales abarcan desde pocos metros hasta 5 o incluso 10 kilómetros (Petts y Eduljee, 1994; Chakraborty y Armstrong, 1997; Glickman et al. 1995, citado por Nyerges et al., 1997). Dada su dificultad, se toman para este concepto aproximaciones de medidas referentes a hipotéticas situaciones o sucesos pasados; a veces se basan en otros criterios como son las distancias de protección a la población en la localización de actividades peligrosas, en la planificación de emergencias, etc.
Dada nuestra orientación hacia la planificación, los valores de alcance espacial adoptados para cartografiar la exposición en la Comunidad de Madrid se han fijado, inicialmente y en ausencia de estudios que ofrezcan mediciones más reales y ajustadas, acudiendo a la legislación anteriormente mencionada. Como hemos señalado, el RAMINP exige localizar las actividades que puedan suponer riesgo para la población y el medio ambiente a una distancia no inferior a 2.000 metros de zonas pobladas. Este valor puede interpretarse como el umbral máximo que indicaría la exposición potencial al riesgo derivado de esas actividades.
De esta manera se podría considerar que el alcance de 2.000 metros representa un valor genérico en lo que se refiere a la descripción del fenómeno “exposición a un riesgo de origen tecnológico sobre el territorio madrileño”. Este valor, en su contexto legal, establece la distancia de separación para garantizar la seguridad y la protección de la población, de sus bienes y del medio ambiente. Es una norma lógica y necesaria, desde el principio de prevención, para el desarrollo de una política protectora en la ordenación del territorio.
Basándose en este planteamiento se utilizó como único parámetro la distancia de 2.000 metros para calcular las zonas expuestas en la Comunidad de Madrid, pero se produjo un resultado alarmante y poco realista. Prácticamente la totalidad de la superficie regional quedaba bajo la influencia de algún foco de peligro. Por ello, se volvieron a revisar las distancias que representarían los alcances espaciales. La amplia variedad de instalaciones elegidas no podía ser clasificada en su
Los autores www.geo-focus.org 58
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157 totalidad como muy peligrosa. Resultaba poco real considerar igual de arriesgado exponerse a un depósito de seguridad para residuos tóxicos y peligrosos que a una estación de transferencia y clasificación de residuos sólidos urbanos; o comparar un gran depósito de combustible con una gasolinera, etc.
Por este motivo se decidió establecer dos nuevos umbrales de alcance espacial: 500 y 300 metros, para el cálculo del área de exposición de 8 de los 15 tipos de instalaciones clasificadas. La figura 4 muestra el alcance espacial asignado a cada tipo de instalación.
Esta decisión se apoyaba, en gran medida, en la experiencia que implica la observación de similares sucesos a los que aquí se pretende tratar e implica, de una manera indirecta y a grandes rasgos, la clasificación de las instalaciones en función de los riesgos derivados de ellas, el medio afectado y su forma de propagación (las emisiones atmosféricas tienen un largo alcance, en cambio los vertidos sólidos o líquidos sobre el terreno conllevan riesgos de menor alcance y mayor localización, etc.). En alguna medida, podría parecer estar midiendo el grado de peligrosidad, aunque éste no tiene porqué coincidir con el alcance; existen riesgos de corto alcance y muy graves consecuencias, y riesgos leves que pueden afectar a largas distancias. 3.2.2. Forma del área de exposición y funciones de un SIG
Al igual que para el alcance espacial, la forma del área de exposición es difícil de delimitar en el territorio. No obstante se pueden establecer, como se ha indicado más arriba, algunas formas básicas de delimitación o representación en función del estado (sólido, líquido o gaseoso) que presenta la materia peligrosa liberada y del medio físico afectado.
La pluma utilizada frecuentemente para representar emisiones atmosféricas, el patrón hidrográfico del drenaje sobre un relieve para vertidos líquidos o la ocupación del suelo por deposiciones y contaminación edáfica, son ejemplos fáciles de comprender e imaginar, pero no por ello de generalizar para establecer la forma del área de exposición.
Una larga lista de condicionantes se presenta como obstáculos a la hora de modelar el comportamiento espacial en la exposición, puesto que el área afectada dependerá en cada caso del foco y del tipo de peligro, con todas las particularidades del fallo o accidente concreto, en interacción con las condiciones físicas específicas para ese momento (meteorológicas, geológicas, hidrológicas, etc.).
Una posible alternativa apunta a la abstracción geométrica en la forma que represente el área más extensa donde potencialmente puede desarrollarse la exposición, o al menos se aproxime a ella.
La apuesta metodológica por la tecnología SIG nos conduce a la exploración de una de las funciones que mejor caracterizan a estos sistemas informáticos: el análisis de distancia, tomando entre sus opciones el cálculo de buffer o corredores de influencia (Bosque Sendra, 1997), como uno
Los autores www.geo-focus.org 59
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157 de los métodos que permite realizar el cálculo y la representación del área potencial para todas las instalaciones e infraestructuras. En los mapas resultantes la forma del área expuesta dependerá de la geometría del elemento de referencia. Así, la exposición a los puntos aparecerá representada como círculos; para las líneas, como corredores reproduciendo las variaciones de dirección en las vías y canalizaciones representadas; y para los polígonos amplifican la superficie y la forma concéntricamente a partir del contorno de los mismos.
A pesar de lo discutible que pueda resultar la aplicación de esta función analítica, puesto que construye la forma a partir de la representación geométrica de la fuente de riesgo en lugar de hacerlo a partir de los comportamientos espaciales de las sustancias liberadas, los resultados confirman que se trata de una fórmula práctica y rápida de aproximación a la exposición, que contribuye a determinar áreas potenciales sobre las que trabajar en casos particulares a escala local. 3.2.3. La distancia como valor de intensidad en la exposición
Apoyados en el principio de distancia como factor de exposición, se asume que la intensidad de la exposición es un valor dependiente de ella. Así, se considera que los posibles efectos nocivos derivados de un accidente en una actividad o elemento peligroso disminuyen gradualmente con la distancia al punto de origen.
Se recurre nuevamente al análisis de distancia del SIG, en esta ocasión para medir la gradación de la exposición en función de la proximidad a las fuentes de riesgo.
Para ajustar el proceso matemático que ha de llevarse a cabo con el marco teórico establecido, se parte de dos supuestos: 1) la distancia es un valor inverso a la intensidad, y 2) ésta decrece progresivamente conforme una función lineal a medida que nos alejamos del foco de peligro.
Por ello, se ha obtenido el mapa de distancias para cada instalación individual seleccionada (usando para ello el cálculo de buffers múltiples en torno a cada punto con anchuras concéntricas: 200 m, 400 m, hasta 2.000 m), de tal forma que se puede representar, finalmente, la intensidad de todos y cada uno de los focos de riesgo individuales.
El sistema proporciona mapas con áreas concéntricas al punto de origen, cada corona con valores iguales de distancia. Los valores muy bajos indican proximidad a la instalación y van aumentando hacia el exterior. Para convertir estas cifras en una medida de la intensidad de exposición hay que invertir la progresión de la distancia y normalizar los valores a una escala única, lo que supone la conversión de sus unidades a una nueva escala de medida que represente valores de intensidad. Tal operación se realiza mediante una función que consigue homogeneizar los valores de intensidad de 0 a 1.
Una vez normalizados los valores de intensidad de las 15 coberturas, es posible operar con ellas; la intensidad de la exposición que soporta cada punto del territorio se obtiene hallando el
Los autores www.geo-focus.org 60
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157 valor mínimo de distancia, es decir la separación existente con la instalación peligrosa más próxima (lo que supone asignar a cada punto la peor situación potencial posible, la que se genera de un accidente en la instalación más cercana a ese punto). Por lo tanto, se considera que la intensidad de la exposición depende de la acción de una sola instalación dado que es poco previsible que en varias de las instalaciones próximas se produjese un accidente simultáneamente en el tiempo. Otra posibilidad sería sumar las intensidades generadas por todas las instalaciones próximas a un punto, pero esto se aproximaría bastante a lo que después denominamos “probabilidad espacial” y presupone el hecho, poco probable, de que todos los elementos peligrosos actúen simultáneamente, por ello, finalmente, descartamos esta forma de medir la intensidad, mediante la suma de las intensidades individuales2.
El rango de las intensidades de exposición obtenidas varía entre 0 (valor mínimo) y 1 (valor
máximo); para facilitar la comprensión del mapa así obtenido se reclasificó en 5 niveles de intensidad. La leyenda final de este mapa contiene 5 grados de intensidad bajo la denominación de: exposición muy baja (0.05 a 0.25), baja (0.25 a 0.50), media (0.50 a 0.75), alta (0.75 a 0.90) y muy alta (0.90 a 1), además de la exposición nula en las zonas no expuestas a riesgos (ver figura 9).
El resultado es una aproximación simple a la cuantificación de riesgos para una región en función exclusivamente de los focos ubicados en su territorio. Aunque la valoración de la intensidad de la exposición no se agota en esta medida territorial, ni probablemente sea suficiente por ella sola, los patrones que se describen podrán resultar útiles para completar y contrastar estudios toxicológicos, epidemiológicos, u otros efectos, ayudando a la medición de impactos, hoy tan difícil de determinar. 3.2.4. Suma de exposiciones como “probabilidad espacial”
Conocer la cantidad de focos de riesgo a los que queda expuesta un área determinada puede convertirse en una información muy interesante en cualquier estudio de cartografía de riesgos. En principio, se trata de una medida muy básica de la que se pueden derivar diferentes interpretaciones y conceptos dentro del cálculo de la exposición y la estimación de riesgos.
Partiendo del supuesto de que la exposición se produce de manera uniforme sobre el territorio, el número de focos se podría relacionar con la probabilidad de que un lugar se vea afectado por un accidente o un riesgo tecnológico. Por lo tanto, la aportación de este concepto está relacionada con la medida de la probabilidad con la cual se puede estimar ocurra la posible materialización de efectos. Es más probable que un lugar experimente realmente daños o efectos nocivos cuanto mayor sea el número de fuentes de riesgo al que se encuentre sometido.
2 Agradecemos las sugerencias y críticas en este sentido planteadas por dos evaluadores anónimos y por el Dr. Joan Nunes. Sus aportaciones consideramos que han mejorado notablemente el conjunto del texto de este trabajo.
Los autores www.geo-focus.org 61
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157
En la medición del riesgo debe tenerse en cuenta la probabilidad matemática de que un suceso no deseable (por ejemplo, una explosión que genere una nube tóxica) se haga realidad en un periodo de tiempo determinado; se trata de una magnitud de gran importancia para matizar mejor el riesgo real que corre la población y el territorio. El problema es que esta cantidad es muy difícil de conocer y, de hecho, no las conocemos en absoluto para las instalaciones peligrosas existentes en Madrid. Pero, suponiendo que todas las instalaciones presentaran la misma probabilidad de sufrir un accidente, la suma del número de exposiciones podría utilizarse como factor por el que multiplicar el valor de esa probabilidad, obteniendo, así, una dimensión temporal del riesgo.
En resumen, al no disponer de información sobre probabilidad de accidentes para cada tipo de instalaciones, la suma de las áreas de exposición individuales existentes en cada punto, se puede integrar como un factor de ponderación con el que medir la probabilidad derivada del factor espacial. Por ello, la denominamos “probabilidad espacial” y permite, junto a la intensidad, completar y mejorar la estimación de la magnitud de los riesgos.
El mapa de probabilidad espacial (figura 10) muestra el número de focos de riesgo (instalaciones) a las que está sometido un punto determinado del territorio, expresado en relación con el máximo que hemos encontrado en la región: 52 instalaciones peligrosas o tramos de infraestructura lineal con posibilidades de producir peligro en el entorno a cualquier punto del territorio 4. Los resultados obtenidos
En este apartado se muestra el conjunto de la cartografía obtenida. En primer lugar, en las figuras 5, 6 y 7 se pueden observar los mapas elaborados para representar las distintas instalaciones e infraestructuras, consideradas como factores de riesgos tecnológicos, en la Comunidad de Madrid. Se continúa con la cartografía de exposición a estos riesgos según el modelo propuesto. Finalmente, algunos gráficos y tablas complementan la información cartográfica y resumen los principales resultados. 4.1. Factores de riesgo tecnológico
Como se puede comprobar en los tres mapas mencionados, las instalaciones peligrosas están bastante concentradas en el territorio madrileño; principalmente se sitúan en los alrededores de la ciudad de Madrid y en las proximidades de las vías radiales que salen de la ciudad. Un área de fuerte concentración es el sureste de la región, donde se sitúan algunas de las instalaciones más grandes y, posiblemente, más peligrosas de las existentes en Madrid. En el mapa de instalaciones dedicadas a gestión de residuos se observa una mayor dispersión de estas instalaciones, en especial por el reparto muy disperso de las depuradoras de aguas residuales. No obstante merece la pena insistir en la relativa concentración de las grandes instalaciones de este tipo en el sureste madrileño (figuras 5, 6 y 7).
Los autores www.geo-focus.org 62
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157 4.2. Exposición a riesgos tecnológicos
Las zonas expuestas a algún riesgo tecnológico ocupan una porción importante de la Comunidad madrileña, igualmente concentrada en relación a la ciudad y a las carreteras nacionales radiales. De hecho se tiene que pensar que toda la ciudad de Madrid y la mayor parte de los grandes municipios del área metropolitana, en especial en el Sur y el Sureste, se encuentran situadas dentro de la zona expuesta. Por el contrario, aparecen sin exposición a este tipo de riesgos importante zonas de la sierra norte y de las zonas periféricas de la Comunidad en el este y el oeste (figura 8).
La intensidad de la exposición a los riesgos tecnológicos es bastante variable territorialmente. Como en el caso anterior, las zonas urbanas del centro del territorio de la Comunidad y el entorno de las grandes vías radiales obtienen los valores más elevados de intensidad del riesgo (figura 9).
La probabilidad espacial de ser afectado por un riesgo presenta, en la mayor parte del territorio, cifras muy bajas; únicamente en unos pocos lugares se obtienen valores elevados de probabilidad. Lo que parece indicar que la mayor parte de los puntos del territorio están expuestos sólo a una o unas pocas instalaciones peligrosas; únicamente en unos pocos casos se produce una alta concentración con más de 10 o 20 instalaciones peligrosas en el entorno de un lugar. Más en concreto, una zonas reducidas próximas a Paracuellos del Jarama alcanzan las cifras más elevadas de probabilidad espacial de riesgo (figura 10). 4.3. Resultados numéricos más importantes
Las tablas adjuntas (tablas 1 y 2) muestran el reparto de la superficie total de la Comunidad y de la población residente en ella entre las diversas situaciones de exposición mostradas en los mapas anteriores.
En concreto, algo más de un tercio del territorio de la Comunidad se puede considerar afectado por algún tipo de instalación peligrosa, es decir todos estos lugares madrileños están dentro del radio de acción de al menos una instalación peligrosa de las aquí consideradas. Esta cifra es notable y muestra la importancia que la actividad urbana e industrial, y sus posibles consecuencias negativas, tienen en Madrid.
No obstante, la situación es peor aún para la población que reside en la Comunidad, ya que más del 90% vive en zonas que están dentro del radio de acción de alguna instalación peligrosa, una cifra mucho mayor que la de superficie, resultado de la muy notable concentración urbana e industrial existente dentro de la Comunidad de Madrid. De manera interesante, las personas jóvenes muestran un porcentaje inferior al conjunto de la población y los ancianos un porcentaje superior, lo que muestra que los lugares más recientemente urbanizados, donde es mayor la proporción de jóvenes, se sitúan algo más alejados de las instalaciones peligrosas que los más tradicionales.
Los autores www.geo-focus.org 63
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157
Hay que advertir, sin embargo, que la mayor parte de la población expuesta (80%) vive en lugares con muy baja probabilidad espacial de ser afectada por algún riesgo tecnológico, lo que, de alguna manera, compensa la impresión que se puede obtener del párrafo anterior. Además el número de personas expuestas a cifras muy altas de probabilidad son muy reducidas (menos de 1.000 personas). Por lo tanto, una numerosa población se encuentra expuesta pero con una muy baja probabilidad de ser, en la práctica, afectada por algún riesgo. No se debe olvidar, por otra parte, que más de un cuarto de millón de madrileños vive alejado de cualquier instalación peligrosa o molesta.
Finalmente, y como contrapartida a lo expuesto anteriormente, casi un 30% de los madrileños (más de dos millones de personas) residen en zonas con intensidad a la exposición alta o muy alta, es decir en las proximidades de alguna instalación peligrosa; o sea, no sólo dentro del radio de acción sino en la parte más cercana a la instalación peligrosa o molesta. Recordemos que este resultado debe ser matizado por el hecho de que no conocemos las probabilidades reales de que en dichas instalaciones ocurra algún accidente.
En resumen, la Comunidad de Madrid muestra una situación donde un tercio de su territorio y más de un 90% de su población vive cerca, es decir dentro del radio de acción, de una instalación peligrosa, lo que por un lado, indica alguna posibilidad de ser afectado por accidentes dañinos, pero, por otro, sin tener conocimiento de las probabilidades concretas de que uno de esos accidentes ocurra, no podemos certificar con seguridad la exposición al riesgo realmente existente. Sí que podemos comprobar que se da una coexistencia espacial demasiado cercana, para muchos criterios, entre la población y las instalaciones peligrosas. 5. Conclusiones
El desarrollo tecnológico en las sociedades modernas implica la convivencia con numerosos focos de peligro y con múltiples riesgos derivados de ellos. El desconocimiento de los procesos que se pueden desencadenar y su enorme complejidad impiden delimitar con precisión las zonas potencialmente afectadas para todos y cada uno de los focos de riesgos. Por otra parte la reducida disponibilidad de datos precisos sobre las instalaciones peligrosas dificulta realizar estudios específicos sobre éstas. En este sentido, las administraciones públicas tienen una importante responsabilidad en organizar y facilitar bases de datos o, incluso, una verdadera infraestructura de datos geográficos sobre esta cuestión. No obstante, como criterio de exposición potencial, se puede otorgar a la distancia un valor inicial y genérico con carácter preventivo y de utilidad en la planificación territorial.
La cartografía de riesgos y en concreto la que representa la exposición a los riesgos
tecnológicos se convierte en un instrumento imprescindible para la planificación territorial y la minimización de riesgos. En nuestra cartografía de la Comunidad de Madrid el hecho más relevante que puede observarse, respecto a las áreas expuestas y su distribución en la región, es la proximidad y posible coincidencia con áreas muy humanizadas, lo que incrementa notablemente la posibilidad de ser afectadas por un peligro y, simultáneamente, la magnitud del riesgo al quedar expuestas las áreas más vulnerables. En este sentido cabe resaltar que más del 90% de la población residente en la
Los autores www.geo-focus.org 64
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157 Comunidad de Madrid vive dentro de las zonas que, en este estudio, han sido encontradas como expuestas a riesgos tecnológicos de algún tipo.
La conclusión final que nos interesa resaltar es que, aunque el planteamiento metodológico que hemos empleado sea relativamente simple, al mismo tiempo resulta sencillo de aplicar y los resultados obtenidos, consideramos, son útiles para la prevención y la planificación territorial, en especial dada la penuria de estudios sobre esta cuestión que se pueden encontrar en la literatura.
En nuestro caso el empleo de SIG ha sido imprescindible para poder efectuar los numerosos cálculos y combinaciones de datos necesarios para generar las variables que hemos presentado; no obstante creemos que merece la pena subrayar algunos de los problemas que estos cálculos y procesos han presentado.
Una cuestión básica que no ha quedado totalmente resuelta es la definición espacial de “instalación peligrosa”. En este trabajo hemos incluido como tales elementos muy diferentes: gasolineras, depósitos, gasoductos, etc. El problema es que son instalaciones totalmente distintas desde el punto de vista de su representación espacial y de sus dimensiones físicas. Algunas son pequeñas y están claramente definidas y delimitadas en el espacio, por ejemplo las gasolineras. Otras, por el contrario, son extensas y se reparten por grandes proporciones del territorio, por ejemplo los gasoductos, oleoductos, líneas eléctricas, etc. Por lo tanto no son estrictamente comparativas. Más aún, si consideramos la representación espacial de cada una de ellas los problemas de definición se acentúan. Las gasolineras, como algunas otras instalaciones, se pueden representar, sin graves simplificaciones, como puntos en un SIG; el error que se comete es pequeño y, sobre este tipo de elementos, los puntos, los cálculos de distancias y similares son sencillos y rápidos. Por el contrario, todos los elementos que han sido representados como líneas tienen dificultades añadidas. En el momento de su digitalización fueron divididos en “tramos” cada uno de un tamaño diferente. En el proceso de cálculo de distancias cada uno de estos tramos ha funcionado como una instalación diferente, similar por lo tanto a una gasolinera puntual, aunque evidentemente sus tamaños y extensiones espaciales son sumamente dispares. Por lo tanto, los resultados obtenidos son, en este sentido, poco comparativos aunque no conocemos ninguna forma de homogeneizar instalaciones y hechos tan diversos como los aquí tratados. En cualquier caso es una cuestión problemática y que queda pendiente de resolver de mejor manera.
Como aportación metodológica señalaremos que se ha tratado de matizar la medida espacial de la exposición al riesgo tecnológico introduciendo algunos procedimientos para caracterizar internamente las áreas expuestas. En primer lugar, proponiendo una gradación en la intensidad de la exposición mediante la disminución con la distancia a la instalación peligrosa; en segundo lugar, estimando que la probabilidad de accidente en un punto será más alta cuanto mayor sea el número de instalaciones peligrosas en su proximidad. Al no disponer de datos sobre probabilidad real de accidentes en las distintas instalaciones, quizás la dimensión de cartografía de riesgos de este artículo pasa a ocupar un papel secundario, mientras queda más patente su capacidad para revelarnos un modelo territorial de las amenazas ambientales en la Comunidad de Madrid muy desigual. El modelo de implantación industrial, a modo de un cinturón metropolitano, más patente en el sector Este-Suroeste y los posteriores desarrollos urbanísticos en su entorno, hacen que ciertos
Los autores www.geo-focus.org 65
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157 sectores de nuestro territorio soporten una excesiva proporción de las externalidades espaciales negativas derivadas del actual modelo productivo. Referencias bibliográficas Ayala-Carcedo, F. J. y Olcina Cantos, J. (2000, Eds.): Riesgos naturales. Barcelona, Ariel. Belleza, F., Contini, S., Guagnini, E. (1998): Sviluppo di criteri per la classificazione dei rapporti di sicurezza. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Systems, Informatics and Safety, Ispra, Italia. Technical Note nº. 1.98.140. Beroggi, G. E. G. y Wallace, W. A. (1995, Eds.): Computer supported risk management. Dordrecht, Kluwer Academic. Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I., y Wisner, B. (1994): At risk. Natural hazards, people’s vulnerability and disasters. Londres, Routledge. Bosque Sendra, J. (1997): Sistemas de información geográfica. Madrid, Rialp, 2ª edición corregida. Bosque Sendra, J., Díaz Muñoz, M. A., Rodríguez, A. E. y Salado García, M. J. (2000a): “La componente geográfica en la percepción pública de las actividades no deseadas: las instalaciones para el tratamiento de residuos en el área metropolitana de Madrid”, en Lecturas geográficas. Homenaje a José Estébanez Álvarez. Madrid, Universidad Complutense, pp.1015-1028. Bosque Sendra, J., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Rodríguez Durán, A. E., Rodríguez Espinosa, V. (2000b): “Sistemas de información geográfica y cartografía de riesgos tecnológicos. El caso de las instalaciones para la gestión de residuos en Madrid”, en Industria y medio ambiente. Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, pp. 315-326. Bosque Sendra, J., Díaz Muñoz, M. A., Rodríguez Espinosa, V. (2001): “Aplicación de los SIG en la cartografía de riesgos tecnológicos. Un ensayo metodológico en el área metropolitana de Madrid (España)”, en Dr. José Seguinot Barbosa (Ed.): Geonatura. Sistemas de información geográfica aplicados a las ciencias ambientales y de la salud. Publicaciones CD, San Juan de Puerto Rico. Bosque Sendra, J., Díaz Muñoz, M. A. y Díaz Castillo, C. (2002): “De la justicia espacial a la justicia ambiental en la política de localización de instalaciones para la gestión de residuos en la Comunidad de Madrid”, Boletín de la Real Sociedad Geográfica, tomo CXXXVII – CXXXVIII, pp. 89- 113. Budiño, R. (2002): Estudio comparativo de métodos para la creación de cartografías de exposición por riesgos de origen gaseoso. Empleo de un sistema de información geográfico y un modelo de dispersión atmosférica. Trabajo de Investigación Tutelado, Programa de Doctorado Cartografía, Teledetección y SIG, Universidad de Alcalá (inédito). Calvo García–Tornel, F. (1997): “Algunas cuestiones sobre Geografía de los Riesgos”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 10. Calvo García –Tornel, F. (2001): Sociedades y territorios en riesgos. Barcelona, Serbal. Cartography and Geographic Information Systems (1997): Número especial sobre cartografía de riesgos, 24, 3. Chakraborty, J. y Armstrong, M. P. (1997) “Exploring the use of buffer analysis for the identification of impacted areas in environmental equity assessment”, Cartography and Geographic Information Systems, 24, 3, pp.145-157. Comunidad de Madrid (1987): Programa Coordinado de Actuación sobre Residuos Industriales-
Los autores www.geo-focus.org 66
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157 PCARI. Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid (1995): Plan de saneamiento y depuración de aguas residuales de la Comunidad de Madrid (1995-2005). Servicio de Información Ambiental, Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Comunidad de Madrid (CD). Cutter, S. L. (1996): “Vulnerability to environmental hazards”, Progress in Human Geography, 20, 4, pp. 529-539. Cutter, S. L., Mitchell, J. T y Scott, M. S. (2000): “Revealing the vulnerability of people and places: a case study of Georgetown County, South Carolina”, Annals of the Association of American Geographers, 90, 4, pp. 713-737. Díaz Muñoz, M. A. y Díaz Castillo, C. (2002): “El análisis de la vulnerabilidad en la cartografía de riesgos tecnológicos. Algunas cuestiones conceptuales y metodológicas”, Serie Geográfica, 10, pp. 27-41. Eastman, J. R., y Hulina, S. “Hazard assessment”, The Clark Labs for Cartographic Technology and Geographic Analysis, Worcester, MA 01610, USA, http://www.idrisi.clarku.edu/. Gómez Delgado, M., Rodríguez Espinosa, V. y Vela Gayo, A.: (1995): “Los residuos tóxicos y peligrosos en la Comunidad de Madrid. Una aproximación a su distribución geográfica a través de las declaraciones anuales de productores”, Serie geográfica, 5, pp. 145-172. Goodchild, M. F., Steyaert, L. T. y Parks, B. O. (1996, Eds.): GIS and environmental modelling: Progress and Research Issues. Fort Collins, CO, GIS World Books. Goodchild, M. F.; Parks, B. O. y Steyaert, L. T. (1993, Eds.) Environmental modelling with GIS. N.Y., Oxford University Press, cap. IV “Risk and hazard modelling”. Güell I Mirabet, A. y Sorribas I Ribas, E. (1994): “La cartografia del risc d'inundació. Una eina per a la planificació”, Documents d'Anàlisi Geogràfica, 24, pp. 149-167. Hewitt, K. (1997): Regions of risk. Harlow, Longman. LaGrega, M. D., Buckingham, P. L., Evans, J. C. (1996): Gestión de Residuos Tóxicos. Tratamiento, eliminación y recuperación de suelos. McGraw- Hill, Madrid. Laín Huerta, L. (2000, Ed.): Mitigación de desastres naturales en Centroamérica. Madrid, ITGE y Ediciones AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional). Lowry, J. H.; Miller, H. J. y Hepner, G. F. (1995): “A GIS-based sensitiviy analysis of community vulnerability to hazardous contaminants on the Mexico/US border”, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 61, 11, pp. 1347-1359. Martín Loeches, M., Temiño Vela, J., Bosque Sendra, J. y Pérez Asensio, E. (2002): “La reducción de la vulnerabilidad por la Cruz Roja española en Honduras. El caso de la exposición al riesgo de inundación y erosión potencial”, en Laín Huerta, L. (Ed): Los Sistemas de información geográfica en la gestión de los riesgos geológicos y el medio ambiente. Madrid, Instituto Geológico y Minero de España, Serie: Medio Ambiente. Riesgos Geológicos, 3, pp. 169-178. Maskrey, A. (1993, Ed.): Los desastres no son naturales, Colombia, La RED: Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina. M.O.P.T. (1992) Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y metodología, Madrid, Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Nyerges, T., Robkin, M. y Moore T. J. (1997): “Geographic information systems for risk evaluation: perspectives on applications to environmental health”, Cartography and Geographic Information Systems, 24, 3, 1997, pp.123-144.
Los autores www.geo-focus.org 67
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157 Petts, J. y Eduljee, G. (1994): Environmental impact assessment for waste treatment and disposal facilities. Londres, Wiley. Sato, J. (1998): “Disaster management with digital 2500 SDF”, GIS Asia Pacific, diciembre 1997-enero 1998, pp. 30-33. Saurí Pujol, D. (1995): “Geografía y riesgos tecnológicos”, Documents d’Analisi Geografica, 27, pp. 147-158. Sengupta, S., Patil, R. S. y Venkatachalam, P. (1996): “Assessment of population exposure and risk zones due to air pollution using the geographical information system”, Computers, Environment and Urban Systems, 20, 3, pp. 191-199. Smith, K. (1992): Environmental hazards: assessing risks and reducing disaster. Londres, Routledge. Stein, A., Staritsky, I., Bouma, J. y Van Groenigen, J. W. (1995): “Interactive GIS for environmental risk assessment”, International Journal Geographical Information Systems, 9, 5, pp. 509-525. Tzemos, S. y Burnett, R. A. (1994): Use of GIS in the federal emergency management information system (FEMIS). Chemical Stockpile Emergency Preparedness Program (CSEEP) Office, U.S. Army Chemical and Bological Defense Commnad, http://pasture.ecn.purdue.edu/agrass/. Unamuno Gandiaga, A. (2001): Determinación de vertidos líquidos a partir de modelos digitales del Terreno. Trabajo fin de carrera de Ingeniería en Geodesia y Cartografía. Escuela Politécnica. Universidad de Alcalá (inédito). Zeigler, D. J., Johnson, J. H. y Brunn, S. D. (1983): Technological hazards, Washington, AAG, Resource Publications in Geography.
Los autores www.geo-focus.org 68
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157
TABLAS
Tabla 1. Valores de superficie y de población en cada tipo de situación de exposición
Cifras absolutas (1996)
Área Población Población Población (km2) total < 16 años > 64 años TOTAL CM 8.026,72 5.151.430 874.007 708.375 Zonas no expuestas 5.128,01 276.000 52.735 36.792
Zonas expuestas 2.898,71 4.875.430 821.272 671.583 Probabilidad espacial 1.- > 0 ≤ 0,12 2.631,92 4.141.585 696.842 567.228 2.- > 0,12 ≤ 0,27 210,72 703.770 119.025 100.854 3.- > 0,27 ≤ 0,46 23,94 22.141 3.910 2.532 4.- > 0,46 ≤ 0,69 18,90 7.599 1.419 952 5.- > 0,69 ≤ 1 13,23 335 76 17 Intensidad espacial 1.- > 0 ≤ 0,25 230,26 150.906 22.562 23.383 2.- > 0,25 ≤ 0,50 306,60 451.364 72.264 66.022 3.- > 0,50 ≤ 0,75 205,61 645.449 110.910 79.963 4.- > 0,75 ≤ 0,90 1.102,75 1.899.483 320.833 257.683 5.- > 0,90 ≤ 1 1.056,09 1.729.444 294.884 244.733
Tabla 2. Porcentajes de superficie y de población en cada situación de exposición
Porcentajes Área Población Población Población total < 16 años > 64 años TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 Zonas no expuestas 63,89 5,36 6,03 5,19 Zonas expuestas 36,11 94,64 93,97 94,81 Probabilidad espacial 1.- > 0 ≤ 0,12 32,79 80,40 79,73 80,07 2.- > 0,12 ≤ 0,27 2,63 13,66 13,62 14,24 3.- > 0,27 ≤ 0,46 0,30 0,43 0,45 0,36 4.- > 0,46 ≤ 0,69 0,24 0,15 0,16 0,13 5.- > 0,69 ≤ 1 0,16 0,01 0,01 0,00 Intensidad espacial 1.- > 0 ≤ 0,25 2,87 2,93 2,58 3,30 2.- > 0,25 ≤ 0,50 3,82 8,76 8,27 9,32 3.- > 0,50 ≤ 0,75 2,56 12,53 12,69 11,29 4.- > 0,75 ≤ 0,90 13,74 36,87 36,71 36,38 5.- > 0,90 ≤ 1 13,16 33,57 33,74 34,55
Los autores www.geo-focus.org 69
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157
FIGURAS
Figura 1. Representación de las diversas situaciones de exposición al riesgo tecnológico
FACTORES DE RIESGO INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS
MAPAS DE ÁREA DE EXPOSICIÓN
MAPA DE EXPOSICIÓN A RIESGOS TECNOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE
MADRID
MAPAS DE DISTANCIA
MAPA DE INTENSIDAD EN LA EXPOSICIÓN A RIESGOS TECNOLÓGICOS EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
MAPA DE “PROBABILIDAD ESPACIAL” EN RIESGOS TECNOLÓGICOS EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
BUFFER BUFFER MULTIPLE
SUPERPOSICIÓN DECAPAS
RECLASIFICACIÓN
VALOR MÍNIMO DE DISTANCIAS
NORMALIZACIÓN DECRECIENTE
ANÁLISIS DE DISTANCIA
RECLASIFICACIÓN
SUPERPOSICIÓN DECAPAS
Figura 2. Modelo de exposición a riesgos tecnológicos mediante un sistema de información geográfica
Los autores www.geo-focus.org 70
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157
Reclasificación
Valor mínimo
Unid.medida metros
Franja normalizada
desde: 0-300 0-500 0-2.000
Valores normalizados
0-1
5 grados exposición:
0- Muy baja 1- Baja 2- Media 3- Alta 4- Muy alta
Capa 1 Capa 2 Capa 3
MAPA DE EXPOSICIÓN A RIESGOS TECNOLÓGICOS
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Suma de áreas de exposición(*)
A.E. a InstalacionesCapa 1
A.E. a InstalacionesCapa 2
A.E. a Instalaciones Capa 3
A.E. a Instalaciones Capa 15
UNIÓN
Capa 15
Buffer 2.000
Buffer 2.000
Buffer 300
Buffer 500
OBJETIVO PROCEDIMIENTOARC/INFO
PARÁMETROS MODELADO CARTOGRÁFICO (Se parte de coberturas de instalaciones fuentes de riesgo)
ÁREA EXPUESTA (A.E)
BUFFER UNIÓN
Alcance espacial:
2.000 metros500 metros 300 metros
INTENSIDAD BUFFER MÚLTIPLE Normalización de valores de distancia en función lineal decreciente
UNIÓN Valor mínimo de distancia a una instalación Elaboración de leyenda que clasifique grados de intensidad
PROBABILI-DAD ESPACIAL
... Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 15
Mapa de distanciaCapa 1 Mapa de distancia
Capa 1 Mapa de distancia Capa 1
Mapa de valores normalizados
Mapa de valores normalizados
Intensidad de exposición
MAPA DE LA INTENSIDAD DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS TECNOLÓGICOS
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Buffer Múltiple
Normalización
Mapa de valores normalizados
UNIÓN
REGION-BUFFER UNIÓN REGION-POLY-COUNT
Capa 1 Capa 2 Capa 3
MAPA DE LA PROBABILIDAD ESPACIAL
DE RIESGOS TECNOLÓGICOS
Suma de mapas individuales
A.E. a InstalacionesCapa 1
A.E. a InstalacionesCapa 2
A.E. a Instalaciones Capa 3
A.E. a Instalaciones Capa 15
...Capa 15
UNIÓN REGIONPOLYCOUNT
RegionBuffer 2.000
2.000 500
RegionBuffer 300
Mapa de valores normalizados
Mapa de distancia Capa 15
Figura 3. Modelo cartográfico detallado (utilizando el programa Arc/Info) para determinar la exposición a riesgos tecnológicos en la Comunidad de Madrid
Los autores www.geo-focus.org 71
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M,. Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157
ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RSU
INSTALACIONES RELACIONADAS CON
TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PLANTAS GESTIÓN DE RTP
GESTORES AUTORIZADOS
VERTEDEROS SANITARIAMENTE
CONTROLADOS
DEPURADORAS DE AGUAS
RESIDUALES CARRETERAS CON
TRASLADOS DE RTP
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA
AEROPORTUARIA
AERO-PUERTOS
MAPA DE EXPOSICIÓN A RIESGOS TECNOLÓGICOS EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
BUFFER DE 2.000 metros BUFFER DE 500 metros BUFFER DE 300 metros
INSTALACIONES RELACIONADAS
ABASTECIMIENTO ENERGÍA
DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE
LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN
OLEO-DUCTO
GASO-DUCTO
GASOLINERAS
INSTALACIONES RELACIONADAS CON
LA INDUSTRIA
POLÍGONOS INDUSTRIALES
INDUSTRIA AISLADA
INCINE-RADORA
DEPÓSITO DE SEGURIDAD
Figura 4. Tamaño de los buffer empleados en cada tipo de instalación peligrosa
Los autores www.geo-focus.org
72
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157
Figura 5. Posición geográfica de las instalaciones relacionadas con la energía en la Comunidad de Madrid
Los autores www.geo-focus.org 73
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157
Figura 6. Posición geográfica de las instalaciones relacionadas con la gestión
de residuos en la Comunidad de Madrid
Los autores www.geo-focus.org 74
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157
Figura 7. Posición geográfica de las áreas industriales y los aeropuertos en la Comunidad de Madrid
Los autores www.geo-focus.org 75
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157
Figura 8. Áreas expuestas a riesgos tecnológicos en la Comunidad de Madrid
Los autores www.geo-focus.org 76
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157
Figura 9. Intensidad de la exposición a riesgos tecnológicos en la Comunidad de Madrid
Los autores www.geo-focus.org 77
Bosque Sendra, J., Díaz Castillo, C., Díaz Muñoz, M. A., Gómez Delgado, M., Gónzalez Ferreiro, D., Rodríguez Espinosa, V. M., Salado García, M. J. (2004): “Propuesta metodológica para caracterizar las áreas expuestas a riesgos tecnológicos mediante SIG. Aplicación en la Comunidad de Madrid”, GeoFocus (Artículos), nº 4, p. 44-78. ISSN: 1578-5157
Figura 10. Probabilidad espacial de ser afectado por riesgos tecnológicos en la Comunidad de Madrid.
Los autores www.geo-focus.org 78