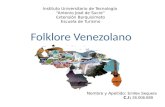Propuesta sobre revisión del proceso de independencia venezolano
Click here to load reader
-
Upload
luis-enrique-millan -
Category
Documents
-
view
927 -
download
2
description
Transcript of Propuesta sobre revisión del proceso de independencia venezolano

ELEMENTOS PARA COMPRENDER EL PROCESO INDEPENDENTISTA VENEZOLANO
EN EL MARCO DE LAS CRISIS CÍCLICAS Y PERÍODICAS DEL CAPITALISMO
La Europa haría un bien a la España en disuadirla de su obstinada temeridad; porque al menos le ahorraría los gastos que expende, y la sangre que derrama; a fin que, fijando su atención en sus propios recintos, fundase su prosperidad y
poder sobre bases más sólidas que las de inciertas conquistas, un comercio precario y exacciones violentas en pueblos
remotos, enemigos y poderosos. La Europa misma por miras de sana política, debería haber preparado y ejecutado el
proyecto de la independencia americana; no sólo porque el equilibrio del mundo así lo exige; sino porque éste es el medio legítimo y seguro de adquirirse establecimientos
ultramarinos de comercio. Simón Bolívar Carta de Jamaica
Kingston, 6 de septiembre de 1815
Introducción El presente trabajo tiene como objeto plantear una cuestión sobre la comprensión del proceso de independencia venezolano en el desarrollo de dos hechos históricos: 1) las dinámicas internas –no exclusivas del capital mundial, pero no desligada del desarrollo del mercado- en la que se halla la formación social venezolana al cabo de la consolidación de su carácter de colonia española y, 2) las primeras crisis históricas del capital mundial y el efecto de las mismas en la economía como marco de las luchas por conformar la República venezolana. Para tal fin es necesario abordar una caracterización de la sociedad colonial en lo social y económico (Figueroa, 1978), para acercarnos luego al factor decisivo que, para el mercado mundial, significó la consolidación de las colonias, y por último, entender el fenómeno de las crisis cíclicas del capital, como un factor de continuidad-ruptura del sistema, para poder cerrar el círculo de explicación en torno a una propuesta de “re-conceptualización” del proceso de independencia y de consolidación de las primeras repúblicas, poniendo en el escenario una “contra-propuesta” a la comprensión moral de la independencia y de la urgencia republicana, la cual oculta los procesos y causas reales del mismo. La idea se proyecta sobre la temática de las causas de las crisis, sólo que, el tiempo histórico planteado no es el presente actual, más bien, un “presente-pasado” que, por la dinámica misma de la historia, compromete los actuales desarrollos. El objeto del trabajo presentado es sugerir el desarrollo de investigaciones que pongan en dinámica explicativa, descriptiva y, de alguna manera, prospectiva, perspectivas que incorporen nuevos elementos que echen luz a la comprensión profunda del proceso de independencia venezolana desde una comprensión materialista de la historia, donde sean incorporadas las crisis del capital mundial. Pensamos que es necesario rescatar los enfoques –derivados de la teoría marxista- que echan luz sobre los contenidos de lucha de clase de los procesos fundamentales de nuestra historia, no sólo con la intención de mostrar sus aristas y líneas motoras, sino además, por la vía de la historia como es conceptualizada aquí, como una guía a los debates actuales y las acciones para el logro de la sociedad socialista y comunista. Esa es una urgencia.

Sobre una comprensión de la historia: Coordenadas del método dialectico
La dialéctica de Marx (…) Representa la unidad de esos dos métodos [deductivo e inductivo]. Un análisis ‘inductivo’ sólo puede ser comprendido en este contexto como una ‘inducción histórica’, es propio de la concepción marxista entender toda
relación como determinada por la historia, así entonces su dialéctica debe comprenderse como la unidad de la teoría y los
hechos empíricos-históricos. (Mandel, 1975, pág. 15)1
Necesitamos antes que nada, por la naturaleza de la propuesta, poner en escena unos elementos en torno a la comprensión de la historia y su desenvolvimiento. En tal sentido, es necesario eliminar ficciones sobre la comprensión de la historia como simple –o compleja- cronología, al respecto, citamos extensamente:
Los objetivos (…) imponen la necesidad de estudiar el desarrollo de las fuerzas productivas y los medios de producción, las formas de propiedad, la distribución de los bienes económicos y las clases y grupos humanos conectados con estos factores sociales de la producción en cada uno de los períodos históricamente significativos; tomando en consideración para la delimitación de estos periodos, no lo elementos de orden cronológico, sino fenómenos de naturaleza económica que pueden denotar cambios cualitativos en el sistema global de relaciones de producción:
1) La conquista del territorio venezolano, la esclavitud y comercio de indios y la trata de negros como aspecto de la acumulación originaria del capital.
2) El predominio de la mano de obra [fuerza de trabajo] esclava como fuerza productiva fundamental y la formación de la propiedad territorial agraria.
3) La disminución cuantitativa de la mano de obra esclava y su transformación cualitativa en mano de obra enfeudada.
4) El incremento de la propiedad territorial agraria a expensas de las regiones conquistadas en el siglo XVIII, las tierras de realengo, ejidales y comunales indígenas.
5) Las conexiones de producción agropecuaria venezolana con el mercado único mundial regido por el capitalismo, y el desarrollo en los centros urbanos de una masa de capital usurario monopolizado por algunas instituciones y grupos sociales.
6) El proceso de formación de grupos y clases sociales en conexión con el desarrollo del sistema global de relaciones de producción.” (Figueroa, 1978, pág. 20).
Vamos a tratar de abordar el problema de la historia desde cuatro coordenadas:
1) lo referente a su “movimiento”; 2) el espacio de tensión posibilidad-totalidad; 3) el problema específico de la causalidad y 4) la síntesis de las coordenadas anteriores, es decir, el complejo sincrónico-diacrónico, su concreción como método, como mediación dialéctica para comprender la realidad. Las coordenadas planteadas pretenden ser un “modo” de aproximación a la dinámica histórica, un recurso para la comprensión.
Podemos abordar la primera coordenada desde las nociones “movimiento histórico” y “movimiento presente”, separadas analíticamente de la realidad a partir de la abstracción. Ambas nociones parten de la comprensión, uno, de la determinación de lo concreto como un desarrollo genético, es decir, un “devenir” nada metafísico, un
1 Traducción libre del inglés

“recorrido” a través de la historia, el cual se hace presente como historiografía, sucesión, cambio, tránsito, génesis. Dos, la noción de coyuntura como el “movimiento de lo presente”, el movimiento de la historia en el “hoy”.
Una representación que ayuda a “capturar” el concepto es la visión gráfica de dos líneas, una horizontal, la de la historia pasada, y otra vertical, la del movimiento de la coyuntura, ambas cruzándose como movimientos antagónicos que se inter-determinan. En lo coyuntural existe el “compromiso” y la negación de las formas pasadas que anteceden todo desarrollo actual, y en las dinámicas pasadas hay la posibilidad de anticipar “presentes” a la par de transformarlos radicalmente.
En relación a las nociones de “posibilidad” y “totalidad” leemos de Marx:
(…) acerca de que la liberación real no es posible si no es en el mundo real y con medios reales, que no se puede abolir la esclavitud sin la máquina de vapor y la mule jenny, que no se puede abolir el régimen de la servidumbre sin una agricultura mejorada, que, en general, no se puede liberar a los hombres mientras no estén en condiciones de asegurarse plenamente comida, bebida, vivienda, y ropa de adecuada calidad y en suficiente cantidad. La “liberación” es un acto histórico y no mental, (…) (Marx & Engels, 1973, pág. 23).
La posibilidad, entendida como fundamento histórico es una conclusión de la totalidad, asumida ésta como el alcance de las conexiones y vínculos, la comprensión de las consecuencias, del movimiento de la realidad y sus causas. Totalidad y posibilidad configuran la lectura histórica. Ningún proceso se concreta sin las condiciones necesarias, no hay un solo hecho de la historia humana que no haya tenido que acumular condiciones, posibilidad, potencia. En dicho escenario se plantea la concepción materialista de la historia.
Las nociones anteriores permiten construir un “concepto” de causalidad, lejos de pretensiones deterministas. Queda desechada cualquier explicación mediante la sucesión cronológica, mecanicista o en clave universal. La causalidad debe entenderse como una relación a lo interno de un sistema de explicaciones, y al respecto, es necesario retomar lo que dice Ludovico Silva respecto al concepto de sistema en Marx: “En Marx, el vocablo sistema significa algo muy específico y concreto. Significa, ni más ni menos, teoría general de la historia” (Silva, 1975, pág. 177).
En relación a la mencionada concepción marxista de “sistema” es posible entender el concepto de “ley” que Marx emplea en su propuesta científica, citamos una carta donde hace referencia a los errores de comprensión de Proudhon:
No ha visto que las categorías económicas no son más que abstracciones de estas relaciones reales y que únicamente son verdades mientras esas relaciones subsisten. Por consiguiente, incurre en el error de los economistas burgueses, que ven en esas categorías económicas leyes eternas y no leyes históricas, que lo son únicamente para cierto desarrollo histórico, para un desarrollo determinado de las fuerzas productivas. (Marx C. , 2007, pág. 16).
La última coordenada es un ejercicio de síntesis. Comprender el movimiento de
la historia –la historia misma- como la unidad de las distintas coordenadas, entender el esfuerzo por poner, de vuelta a lo general, los elementos obtenidos por el análisis y la abstracción en una síntesis viva, en una unidad dialéctica entre lo sincrónico y lo diacrónico.

Elementos para aproximar un concepto de crisis: Una propuesta para re-conceptualizar el proceso de independencia desde una perspectiva materialista histórica
Las crisis como concepto, a nuestro parecer, sufren de una mala comprensión. El esfuerzo por encerrarlas en barreras interpretativas limitadas a específicos niveles de realidad, no sólo las aíslan como hechos en-si-mismados, fuera de las cronologías e historiografías más comunes, sino que además, en los claros espacios de explicación históricas y científicas, su mención simple es confundida con un mecanicismo económico, dando esto espacio a la consolidación de explicaciones oportunistas donde el motor de la historia es la moral individual, la idea heroica, justamente el fundamento de la perspectiva liberal-burguesa de la historia.
Las crisis no pueden ser comprendidas sino desde dos perspectivas que se cruzan: 1) como una determinante del modo de producción capitalista [MPC] y 2) como fenómeno proyectado sobre el proceso de universalización de la historia, puesto en el escenario por Marx en la ideología alemana (Marx C. , 2007), entre otras obras. Sobre dichas crisis cabe asumir lo que expresan José Paulo Netto y Marcelo Braz, la traducción del portugués es nuestra responsabilidad:
El análisis teórico e histórico del MPC comprueba que la crisis no es un accidente casual, no es aleatoria, no es algo independiente del movimiento del capital. Tampoco es una enfermedad, una anomalía o una excepcionalidad que puede ser suprimida del capitalismo. Expresión concentrada de las contradicciones inherentes al MPC, la crisis es constitutiva del capitalismo: no existió, no existe y no existirá capitalismo sin crisis. (Netto & Braz, 2007, pág. 157).
Pero sucede algo más, como fenómeno constitutivo del MPC y vinculado al desarrollo y alcance mundial del mismo, las crisis aparecen en sesgadas explicaciones como desvinculadas de la estructura material y concreta de la sociedad, de su estructura económica y social y desarrollo histórico. En las crisis y su comprensión está implícita la necesidad de entender a la sociedad, sus procesos de producción de la vida material, el desarrollo de sus fuerzas productivas y fundamentalmente, sus relaciones sociales determinadas por la producción. Los procesos sociales, políticos, entre otros, dados en la formación mundial capitalista, no se desarrollan al margen de las dinámicas de movimiento del capital y sus crisis cíclicas.
Las crisis son un fenómeno que, más que un evento de ruptura, más allá de un “brinco” de indicadores económicos, representan un momento en el marco de una continuidad que compromete a la totalidad de una formación social. El detalle de su consideración dentro de un continuo histórico lo expresa Paul Sweezy:
Un ritmo acelerado de acumulación da lugar a una reacción bajo la forma de crisis; la crisis se convierte en depresión; la depresión, engrosando el ejército de reserva y depreciando los valores del capital, restablece la lucratividad de la producción y por este medio pone la base para que se reanude la acumulación. (Sweezy, 1974, pág. 171).
Como afirma Netto, (Netto & Braz, 2007, pág. 159), entre dos crisis se desarrolla un ciclo económico en el cual pueden identificarse cuatro fases: la crisis, la depresión, la recuperación y el auge. La crisis puede ser “detonada” por un evento político o económico, un escándalo financiero, la caída de un gobierno, entre otros, sin embargo, esta “detonación” no es la causa de la misma, más bien es el factor coyuntural que la precipita.

La comprensión de las crisis a lo interno de un ciclo económico, es decir, el concepto de totalidad continua económica que en todo momento histórico tiene presencia y empuje, potencia y acto, es el escenario propicio para entender nuestro proceso de consolidación republicano. Al respecto leemos de Brito Figueroa:
La revolución nacional de independencia y las guerras civiles siguientes introdujeron elementos de cambio en la estructura económica; los más significativos ocurrieron en la propiedad territorial agraria; en la producción agropecuaria –tanto en su desarrollo intrínseco como en su dependencia del capital mercantil y usurario-, en la evolución de la mano de obra [fuerza de trabajo] y en las conexiones de la economía venezolana con el mercado capitalista mundial. Estas últimas se afianzaron como resultado inmediato de la ruptura del orden colonial. (Figueroa, 1979, pág. 192).
En la medida de tal afianzamiento es que cabe, como posibilidad teórica, plantearse una reformulación de la explicación del proceso de independencia y consolidación de la república que ponga en evidencia el proceso de la mundialización de la historia sobre el desarrollo global del modo de producción capitalista. La situación, al cabo de las guerras de independencia y por las formas específicas de producción material que arrojaron los procesos de invasión y conquista, son fundamentales para entender el efecto de las crisis:
Después de la guerra de independencia, cuyas pugnas sociales se proyectaron en las guerras civiles siguientes, la situación de la producción agropecuaria, (…), en lo fundamental no sufrió alteración alguna, problema que se reflejaba de modo permanente en los informes oficiales y en los periódicos que circulaban en 1821-1830. La penuria de la población era de tal gravedad que un impuesto forzoso de 25.000 pesos impuesto a los comerciantes en 1821 no pudo cubrirse, y el gobierno, a juicio de Simón Bolívar, se veía obligado “a saquear y desolar al país para mantener nuestros miserables soldados”. (Figueroa, 1979, pág. 233).
Citamos dos fragmentos de manera extensa como un énfasis:
Uno de los cambios económicos más significativos impulsados por la guerra nacional de independencia fue abrir el territorio venezolano al tráfico comercial internacional, de modo libre y sin las trabas vigentes en el período colonial. Este hecho, en razón del nulo desarrollo industrial del país, el limitado mercado interno y el carácter de monocultivo de la producción, repercutió sensiblemente en la vida económica de la naciente república. (…) (…) El predominio de Inglaterra como mercado de los productos agropecuarios venezolanos y como abastecedor de mercancías para satisfacer las necesidades del mercado interno, fue decisivo en este período y como tal se prolongó a todo lo largo del siglo XIX. (Figueroa, 1979, págs. 225-227).
Al respecto, es interesante, rompiendo con la nefasta comprensión moral como
“motor” histórico, entender las dos perspectivas colonialistas que hacen cruce en la historia de nuestro país. La independencia no fue un hecho aislado, no fue una dinámica ex nihil que de la nada hizo devenir el cambio. Tampoco fue un efecto directo de las “ideas” liberales que llegaron a nuestras tierras montadas sobre el contrabando a espaldas del “poder de Guipúzcoa”.

Leemos de Osvaldo Coggiola, la traducción del portugués es nuestra responsabilidad:
A finales del siglo XIX, el capitalismo se afirmó como modo de producción dominante, destruyendo las formas pre-capitalistas, en diversos países europeos, de forma desigual. El capital penetró también países con escaso desarrollo industrial, tanto aquellos que conservarían su soberanía nacional (…), como también territorios –en Asia y en África, principalmente- para transformarlos en colonias. (…). El violento movimiento de recolonización del planeta permitió al capitalismo (europeo, en primer lugar) salir de la “gran depresión”. (Coggiola, 2009, págs. 84-85).
Hay dos procesos colonizadores que no pueden ser explicados fuera de la
comprensión de las crisis y del continuo de la historia universal, en el marco del desarrollo del sistema capitalista, que entra en nueva época con nuevos bríos: uno, la intervención europea en un proceso de emancipación contra-europeo; y dos, el resurgimiento de acciones colonizadoras que, de alguna manera, no entran en contradicción con las nuevas naciones libres. Es necesario profundizar en tales fenómenos.
El proceso mencionado no puede ser abordado desde las propuestas postmodernas que “ocultan” el desarrollo de la historia bajo la visión idealista que reduce el movimiento a “proyectos”, intencionalidades, planes personales y relatos. Es necesario poner en marcha las poderosas herramientas de la concepción materialista de la historia, el marxismo, el leninismo, entre otros desarrollos geniales, para dar explicación al desarrollo de estos acontecimientos.
Son interesantes los planteamientos que señalan la actuación de las nacientes potencias europeas durante el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX:
Desde los últimos años del siglo XVIII, Inglaterra se benefició del hundimiento colonial de Francia. En los primeros años del XIX acentuó vigorosamente su penetración comercial en la América hispano-burguesa, sobre todo desde que ésta, a partir de 1808, se encontró separada de las metrópolis ibéricas. Desde 1790, las exportaciones británicas con destino a Estados Unidos de América progresaron rápidamente, gracias a la brillante expansión económica del joven Estado. De esta forma, mientras Napoleón Bonaparte seguía prestando toda su atención a una política y una estrategia continentales, Gran Bretaña edificaba sobre las ruinas de los antiguos sistemas coloniales (…) el nuevo imperio del libre comercio y desplazaba hacia el Atlántico, desde Europa y los mares que la bordean, el eje de su prosperidad comercial (…). (Bergeron, Furet, & Koselleck, 1994, pág. 172)
Desde otra óptica, leemos de Fieldhouse:
Pero el problema es en realidad más complejo, pues el carácter de los imperios desarrollados después de 1850 aproximadamente difería de forma sustancial de los creados en la primera expansión de Europa. Los viejos imperios habían estado principalmente en las Américas: los nuevos estaban en África, Asia y el Pacífico. (Fieldhouse, 1990, pág. 7).

Leemos del mismo autor unas líneas más adelante:
Les había llevado a los europeos unos trescientos años ocupar la costa Atlántica de América y parte del litoral del Pacífico; y a finales del siglo XVIII el interior del continente americano estaba aún en gran parte libre de europeos. Sin embargo, durante los sesenta y pico de años posteriores a 1850 los europeos impusieron un control efectivo no sólo sobre las costas, sino también sobre todo el interior de los restantes continentes, excluyendo sólo aquellos estados indígenas que mantuvieron una independencia oficial. (Fieldhouse, 1990, pág. 8).
Es evidente la concepción de Fieldhouse, tanto su planteamiento superficial
como valorativo de las naciones independientes, sin embargo, como referencia, no deja de ser significativo el señalamiento de un fenómeno cierto, desde unas bases explicativas deficientes. Por ejemplo, “los europeos” del primer avance invasor, no son los mismos del segundo, se muestra así su corto alcance al dejar de lado considerar el desarrollo de las fuerzas productivas del capital europeo; su ligereza en la explicación raya en el absurdo, al comprender la segunda expansión como “ajena” a las nuevas repúblicas emancipadas del poder real, pero incorporadas bajo el dominio capital. Una posibilidad sólo la dio Lenin, desde las herramientas marxistas, muchos años antes, como solución de continuidad a los procesos que Fieldhouse separará después:
Así, pues, el resumen de la historia de los monopolios es el siguiente: 1) Décadas del 60 y 70 [siglo XIX], punto culminante de desarrollo de la libre competencia. Los monopolios no constituyen más que gérmenes apenas perceptibles. 2) Después de la crisis de 1873, largo período de desarrollo de los Carteles, los cuales sólo constituyen todavía una excepción, no son aún sólidos, aún representan un fenómeno pasajero. 3) Auge de fines del siglo XIX y crisis de 1900 a 1903; los Carteles se convierten en una de las bases de toda la vida económica. El capitalismo se ha transformado en imperialismo. (Lenine, 2000, pág. 17)
La visión de totalidad, la comprensión de la historia desde la perspectiva
dialéctica, permiten entender que la historia no es un escenario estático de sucesos, más bien, debe entenderse como el marco a ser definido y sobre el que deben ubicarse nuestros esfuerzos. La unidad de procesos: el marco del desarrollo capitalista, la concreción de las naciones-estado, el conflicto entre potencias, la consolidación de las colonias, en dos movimientos, de acuerdo a 1) su liberación de los Estados feudales-absolutistas y 2) el avance colonizador de los territorios “vacíos”, el desarrollo de crisis de mayor y mayor alcance –movimientos en consonante coherencia con el desarrollo del mercado mundial- y la consolidación del imperialismo, en la mecánica que incorpora al monopolio y al capital financiero, como desarrollo más avanzado de la formación social capitalista; son factores que desaparecen en las historiografías y explicaciones que pretenden dar cuenta de nuestro proceso de liberación e independencia.
Queda pendiente, a la luz de lo desarrollado, establecer las acciones y desarrollos de los eventos durante la gesta independentista proyectada sobre la combinación de los procesos mencionados. Poner los esfuerzos explicativos dentro del alcance de nuestra realidad como república naciente junto con los efectos de las crisis de 1825, que afectó a Gran Bretaña, la crisis de 1836, la de 1857, las cuales apuntaron a la gran depresión de 1873-1896; todas estas, crisis que determinaron la acción mundial y el arribo de nuestra naciente nación al siglo XX y al cadalso del capitalismo en sus fases de desarrollo.

Bibliografía Amin, S. (1973). Categoría y Leyes Fundamentales del Capitalismo. México: Nuestro Tiempo.
Bergeron, L., Furet, F., & Koselleck, R. (1994). La Época de las Revoluciones Europeas 1780-
1848. Madrid: Siglo XXI.
Coggiola, O. (2009). As Grandes Depressões. São Paulo: Alameda.
Fieldhouse, D. (1990). Economía e Imperio. La Expansión de Europa 1830-1914. Madrid: Siglo
XXI.
Figueroa, F. B. (1979). Historia Económica y Social de Venezuela (Vol. I). Caracas: Ediciones de
la Biblioteca UCV.
Figueroa, F. B. (1978). La Estructura Económica de Venezuela Colonial. Caracas: Ediciones de la
Biblioteca UCV.
Lenine, V. I. (2000). O Imperialismo. Fase Superior do Capitalismo. Saõ Paulo: Centauro.
Mandel, E. (1975). Late Capitalism. Londres: NLB.
Marx, C. (2007). Cartas de C. Marx. Caracas: El Perro y la Rana.
Marx, C. (2007). La Ideología Alemana. Caracas: El Perro y la Rana.
Marx, C., & Engels, F. (1973). Obras Escogidas (Vol. I). Moscú: Editorial Progreso.
Netto, J. P., & Braz, M. (2007). Economía Política. Uma Introducao Crítica. Sao Paulo: Editora
Cortez.
Silva, L. (1975). Anti-manual para uso de Marxistas, Marxólogos y Marxianos. Caracas: Monte
Ávila Editores.
Sweezy, P. (1974). Teoría del Desarrollo Capitalista. México: F. C. E.
Lic. Luis Enrique Millán
Profesor UBV [email protected]