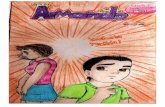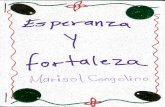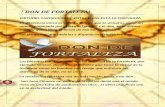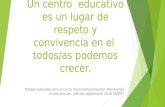PROYECTO INFORME FINAL - gob.mx · En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Sistema...
Transcript of PROYECTO INFORME FINAL - gob.mx · En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Sistema...
PROYECTO
INFORME FINAL
“INVESTIGACIÓN PARA DETECTAR SITUACIONES QUE
VULNEREN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN
EL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR”.
1
CONTENIDO
I. Introducción…………………………………………………………………………………………………..3
II. Diagnóstico situacional previo del Sistema Educativo Militar ............................................................ 6 A. Análisis histórico, desde la perspectiva de género, de la creación y desarrollo de las
instituciones que conforman el Sistema Educativo Militar ........................................................ 7 B. Hacia la construcción de un Sistema Educativo Militar ............................................................ 8 C. Expansión del conocimiento académico militar ...................................................................... 10 D. Religión y Ejército. El paso a la educación militar laica .......................................................... 11 E. Las mujeres y su rol en situaciones de guerra. La participación de las mujeres durante la
Revolución Mexicana ............................................................................................................ ..12 F. La institucionalización del Sistema Educativo Militar; su armonización con las nuevas
instituciones del Estado Nacional ........................................................................................... 13 G. La incorporación amplia de mujeres al Sistema Educativo Militar (1930-2000) ..................... 19 H. Las tres etapas que marcaron la integración formal de las mujeres al Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos ............................................................................................................................... 20 I. Diagnóstico de las acciones para la igualdad de género en el Sistema Educativo Militar,
materializadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en los últimos años ....................... 22 J. El Sistema Educativo Militar hacia el siglo XXI ....................................................................... 23 K. Resultados de la inclusión de la política de igualdad en el Sistema Educativo Militar........... 24 L. Retos de la integración de la perspectiva de género en el Sistema Educativo Militar ........... 39
III. Diagnóstico comparativo del Sistema Educativo Militar Mexicano con el Sistema Educativo Militar de Canadá, Estados Unidos, España, Argentina y Venezuela; y con el Sistema Educativo Nacional ......................................................................................................................................................... 41 A. Presentación ........................................................................................................................... 42 B. Marco conceptual .................................................................................................................... 44 C. Igualdad .................................................................................................................................. 46 D. Equidad ................................................................................................................................... 50 E. Brechas de desigualdad de género ........................................................................................ 50 F. Estereotipos de género ........................................................................................................... 51 G. Perspectiva de género ............................................................................................................ 51 H. Transversalización de la perspectiva de género .................................................................... 52 I. Educación con perspectiva de género .................................................................................... 54 J. Acciones afirmativas ............................................................................................................... 55 K. Empoderamiento de las mujeres ............................................................................................ 55 L. Sexismo escolar ...................................................................................................................... 56 M. Currículum oculto de género ................................................................................................... 56 N. Segregación vertical y horizontal ............................................................................................ 57 O. Metodología ............................................................................................................................ 63 P. Comparación sistemas educativos militares de Argentina, Canadá, España, Estados Unidos,
México y Venezuela ................................................................................................................ 71 a. Argentina .......................................................................................................................... 72 b. Canadá ............................................................................................................................. 86 c. España ............................................................................................................................. 92 d. Venezuela....................................................................................................................... 100 e. Estados Unidos .............................................................................................................. 104 f. México ............................................................................................................................ 108 g. Síntesis comparativa entre las seis Fuerzas Armadas analizadas ................................ 121
Q. Sistema Educativo Nacional Mexicano ................................................................................. 127 a. Colegio de Bachilleres .................................................................................................... 128 b. Colegio de México .......................................................................................................... 131 c. Secretaría de Educación Pública ................................................................................... 134 d. Universidad Autónoma Metropolitana, Plantel Xochimilco ............................................ 140
2
e. Universidad Nacional Autónoma de México .................................................................. 143 f. Síntesis comparativa entre los cinco sistemas educativos nacionales mexicanos ....... 150
R. Conclusiones y recomendaciones ........................................................................................ 152 a. Conclusiones ................................................................................................................. 152
IV. Diagnóstico situacional actual del Sistema Educativo Militar ........................................................ 158 A. Presentación ......................................................................................................................... 159 B. Marco conceptual .................................................................................................................. 161 C. Perspectiva de género en el proceso educativo y formativo militar ..................................... 186
a. Acciones institucionales orientadas a promover la igualdad ......................................... 186 b. Normatividad para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el Sistema
Educativo Militar ............................................................................................................. 187 c. Inclusión de la perspectiva de género en planes y programas de estudio .................... 214 d. Participación e integración del personal de tropa y de apoyo a la educación y su
contribución en el desarrollo de una educación de calidad con perspectiva de género ............................................................................................................................ 222
D. Perspectiva de género en el sistema profesional docente ................................................... 223 a. Acciones institucionales orientadas a garantizar la igualdad de género en las relaciones
entre el personal docente ............................................................................................... 223 b. Sesgos de género en el proceso de formación, selección, actualización y evaluación del
personal docente civil y militar ....................................................................................... 224 c. Derechos y obligaciones ................................................................................................ 226
E. Desigualdades de género en los procesos de admisión, permanencia, desarrollo y eficiencia terminal de las y los discentes .............................................................................................. 227 a. Acciones institucionales orientadas a garantizar la igualdad en los procesos de admisión,
permanencia, desarrollo y eficiencia terminal de las y los discentes............................. 227 b. Sesgos de género en los procesos de admisión, permanencia, desarrollo y eficiencia
terminal de las y los discentes ....................................................................................... 228 c. Brechas de género en la admisión, desarrollo, permanencia y eficiencia terminal ....... 230 d. Segregación por carrera o área de estudio .................................................................... 231 e. Derechos y obligaciones del personal discente ............................................................. 233
F. Clima institucional ................................................................................................................. 233 a. Apego y prevalencia de estereotipos de género ............................................................ 233 b. Percepciones sobre el trato............................................................................................ 240 c. Prácticas de desigualdad o discriminación por sexo y género, con enfasis en el personal
discente .......................................................................................................................... 241 d. Hostigamiento y acoso sexual........................................................................................ 244
G. Anexo metodológico ............................................................................................................. 247
V. RECOMENDACIONES…………………………………………………………………………………..261
VI. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 264
A. Bibliografía Diagnóstico situacional previo .............................................................................. 265
B. Bibliografía Diagnóstico comparativo ...................................................................................... 265
C. Bibliografía Diagnóstico situacional actual .............................................................................. 279
VII. Anexo 2. Indicadores identificados en los planes y programas de los cursos revisados .............. 288
3
Introducción
Con base en la ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la educación
Militar tiene como finalidad formar militares para la práctica y el ejercicio del mando y la
realización de actividades de docencia, difusión de la cultura e investigación para el Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos, inculcándoles el amor a la patria la lealtad institucional,
honestidad, la conciencia de servicio y superación y la responsabilidad de difundir a las
nuevas generaciones los valores y conocimientos recibidos; unos de sus objetivos es
fomentar el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos
así como propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto de los mismo.
El Sistema Educativo Militar es el conjunto de Instituciones Educativas que imparten
conocimientos castrenses con distintos propósitos, tipos, niveles y modalidades,
condicionados a una filosofía, doctrina e infraestructura militares propias del Ejército y
Fuerza aérea mexicanos, bajo la conducción de la Dirección y Rectoría.
La educación militar, es la base fundamental para el desarrollo y el eficiente desempeño de
las actividades del actuar cotidiano de las y los militares; por lo tanto debe contar con una
educación integral en la que además de impartirles conocimientos doctrinarios y afines a
cada especialidad, es necesario inculcar valores institucionales y el respeto a los derechos
humanos dentro de los cuales se encuentra el principio fundamental del derecho a la
igualdad.
En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Sistema Educativo Militar constituye la
fortaleza más importante para la Institución, ya que es a través de este sistema que se
forman mujeres y hombres militares futuros líderes que se desempeñarán como
comandantes o directivos dirigiendo esta noble institución, por lo que inculcar valores como
los antes señalados son fundamentales en el periodo de la formación de las y los discentes,
en donde se deben incluir conocimientos sobre el derecho a la igualdad y los temas
relacionados de este.
Por lo anterior, es conveniente desarrollar investigaciones que permitan diagnosticar la
situación en que se encuentra el Sistema Educativo Militar con relación a conductas de
igualdad y no discriminación, por lo que “La Investigación para Detectar Situaciones que
4
Vulneren la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Sistema Educativo Militar”, se realizó
para conocer las brechas de género y áreas de oportunidad las cuales deben ser atendidas a
fin de incorporar la igualdad de género efectiva dentro del sistema educativo militar, en la
cual se consideran alguna recomendaciones a fin de atender este aspecto tan importante.
El objetivo de la presente investigación consistió en elaborar un diagnóstico situacional
previo del Sistema Educativo Militar (SEM), que se conforma de 29 Planteles Militares, 6
Unidades Escuela y 5 Jefaturas de Curso, a fin de identificar el alcance y los retos en materia
de igualdad de género de las acciones materializadas por la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) en dicho Sistema.
Con el fin de cumplir este propósito, la investigación se llevó a cabo mediante la realización
de trabajo de gabinete y de campo.
Los resultados del análisis se dividen en dos partes:
a) El análisis histórico desde la perspectiva de género de la creación y desarrollo de las
instituciones que conforman el Sistema Educativo Militar.
Para su realización revisaron fuentes documentales sobre los fundamentos
institucionales que dieron lugar a la creación de la diversa oferta educativa militar y los
supuestos de género en que se han basado. En particular se revisaron las bases
normativas y organizacionales, planes, programas, lineamientos, acuerdos y directrices
diversas emitidas por la superioridad, dirigidas a regular y organizar cada una de las
unidades educativas que conforman el SEM. El apartado comprende una revisión
cronológica desde la perspectiva de género de los siglos XVIII, XIX y XX.
b) Un diagnóstico de las acciones para la igualdad de género en el SEM materializadas por
la Sedena en los últimos años.
En esta parte de la investigación se revisaron, sistematizaron y analizaron los programas,
proyectos y acciones que se han impulsado en materia de igualdad de género en el SEM,
particularmente del año 2000 a la fecha. Esto, tomando en cuenta que fue a partir de la
administración federal 2000-2006 cuando se inició el proceso de instauración de las
leyes, instituciones y políticas públicas dirigidas a contribuir a la igualdad entre mujeres y
hombres en el ámbito nacional, en la Institución y, derivado de esto, en dicho sistema.
Finalmente se realizó la revisión de los avances materializados en el tema de 2007 a
2013.
6
Análisis histórico, desde la perspectiva de género, de la creación y desarrollo de las
instituciones que conforman el Sistema Educativo Militar
Sin duda alguna, el funcionamiento, desempeño y efectividad de las fuerzas militares que
suponen un Ejército son resultado de un adiestramiento profesional, de ahí la importancia de
la integración y capacidad del SEM, que en el caso mexicano se ha nutrido en su desarrollo
de las experiencias obtenidas en las distintas etapas de la vida nacional, que deben ser
revisadas para conocer a fondo las raíces de la educación castrense, así como los distintos
contextos por los que ha atravesado el Sistema y que han propiciado su constitución,
adaptación y cambio.
Aún más, la transformación de un grupo militar estructurado y pensado como un lugar
exclusivamente masculino en uno que integra a las mujeres en casi todas sus áreas y da
paso a las políticas de igualdad entre los sexos, es comprensible únicamente a través de las
aproximaciones sucesivas, lo que permite realizar el análisis histórico de forma tal que se
puedan valorar los grandes procesos de evolución que han posibilitado tales
transformaciones en una institución como la militar.
La incorporación de las mujeres al sistema educativo ha sido una tarea lenta y complicada
en México. Para ser más precisos, históricamente el ingreso de éstas a cualquier área ajena
a las labores del hogar y la crianza de los hijos, ha llevado siglos de lucha. Esta disputa tuvo
su auge a mediados del siglo XX, cuando los movimientos feministas iniciados decenios
atrás comenzaron a tener frutos a favor de las mujeres para que éstas pudieran acceder a
los mismos derechos que los varones y lograran integrarse en todas las esferas de la
sociedad. Aun así, su acceso ha estado mediado por factores como el origen social y étnico,
entre otros, y por privilegiar la entrada de las mujeres en áreas que se consideraban
“adecuadas a su género”, como son las labores de cuidado, la salud o la enseñanza.
En este sentido, cabe mencionar que el proceso de incorporación de las mujeres al SEM no
ha sido la excepción, por el contrario, como se observará en los párrafos siguientes, éste no
fue pensado o planeado para integrar a las mujeres sino hasta fechas recientes. Primero se
fueron abriendo espacios en las escuelas que las instruían en labores que se consideraban
“femeninas”, como la enfermería, luego a algunas labores de oficina, odontología y medicina,
y a partir de 2007, paulatinamente a casi todas las tareas y escuelas militares, incluyendo las
de armas e ingenieros/as.
7
Así, se revisarán algunos puntos nodales en la historia del SEM de los siglos XVIII, XIX y XX,
no con el fin de hacer un análisis histórico detallado, sino de exponer los grandes cambios
que permitieron el paso de una milicia exclusivamente de varones de origen ibérico y católico
a una institución militar laica, para mujeres y hombres y con acceso de las primeras a todos
los ámbitos de las Fuerzas Armadas.
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA EDUCATIVO MILITAR
Fue durante el siglo XVIII, en un México influenciado por la ilustración europea y los
borbones en España, cuando se dio el auge de la educación militar y se establecieron los
cimientos del Sistema Educativo Militar moderno, que se constituyó durante la instauración
del Ejército permanente (1766-1810), todavía en aquella época en defensa de los intereses
de España.
Si bien desde 1768 existía la instrucción militar formal en la Nueva España, los españoles
criollos no eran candidatos. El entrenamiento formal de estos aspirantes de ascendencia
española comenzó a partir de 1789, cuando el capitán Félix Calleja, quien contaba con
experiencia en la dirección del Colegio Militar de Santa María (Cádiz), inició la instrucción a
los oficiales del apenas creado Regimiento de Puebla con que se denominaron “los jóvenes
más notables y distinguidos”, que pertenecían a las familias más adineradas, pues el
adiestramiento era costoso y no podía ser costeado por una familia común. Esta generación
de Cadetes (1795) fue la primera que logró aprobar los exámenes públicos en España y esto
les permitió continuar con su educación en la Real Academia Militar de Zamora. Los alumnos
emularon el modelo, presentando pruebas y buscando formación matemática en España.
Como resultado de estos eventos, en 1800 se publicó un libro de 67 páginas sobre la
admisión y educación de los caballeros Cadetes, que eran una serie de reglas que buscaban
metodizar la formación de los Oficiales, dividiéndola en “moral” y “militar”. Además, las
escuelas creadas conforme a la ordenanza pasaron a llamarse “Academias de los Cadetes”.
Se contemplaban sesiones diarias con miras a inculcar los deberes del soldado cristiano y
los valores del honor virtud y obediencia.
8
La importancia de estas reglas de 1780 además del establecimiento del programa, radica en
el manejo de los conceptos de: estado, nación y patria. Estas reglas instructivas se
concentraban en cinco aspectos:
a) Instrucción moral,
b) Instrucción militar,
c) Administración de la Compañía,
d) Ejercicios y tácticas, y
e) Aritmética, geometría especulativa y práctica, fortificación y nociones de artillería.
Hasta este momento, la educación militar de la Nueva España integraba únicamente varones
nacidos en España, de familias adineradas y católicas. Por su parte, las mujeres de este
mismo contexto social y económico recibían educación religiosa y para capacitarse como
esposas y madres.
La guerra civil de 1810 cambió la configuración de toda la sociedad novohispana, dando
paso al Estado Nacional Mexicano y con éste a la formación del primer Ejército Mexicano;
constituido después de décadas de lucha del Ejército de la Nueva España y los insurgentes
criollos y mestizos.
La formación del naciente grupo militar mexicano no fue sencilla, pues obedecía a la
formación de los batallones insurgentes, integrados en su gran mayoría con población civil,
que los líderes iban seleccionando y capacitando en el uso de armas y tácticas de guerra a
su paso por los poblados. Al terminar la guerra, el sistema no cambió mucho, pues
básicamente la instrucción de los soldados operaba de la misma forma. En cada población
se hacía una selección de los hombres con posibilidad de tomar las armas. Además, todos
los varones debían cumplir con el servicio militar y, de no hacerlo, se les fusilaba y
confiscaban sus bienes. Una vez formados los grupos, se les daba entrenamiento, se les
proporcionaban armas y, constantemente, se les pasaba revista para que no abandonaran
las filas del cuerpo militar.
Fue en 1821 cuando se logró la conformación del Sistema de Educación Militar Mexicano;
Iturbide reorganizó las tropas militares que participaron en la guerra de independencia, para
lo que nombró una comisión que debía seleccionar rigurosamente cada cuerpo de Jefes,
Oficiales y Soldados más preparados, así como cesar a los no aptos para el servicio,
indemnizándolos con tierras de cultivos. Para la educación de los nuevos Cadetes, la
9
comisión sugirió la creación del Colegio Militar, toda vez que sería ésta la que regularía el
funcionamiento de las milicias activa y cívica.
Resulta interesante considerar la importancia del lenguaje o la forma de nombrar a las
personas que integraban los Ejércitos novohispano y mexicano, pues en todo momento los
documentos históricos hacen referencia únicamente a varones: “los jóvenes más notables y
distinguidos”, “Academia de los Cadetes”, “los Cadetes de la Ciudad de México”, entre otros,
que muestran la exclusión en el lenguaje, en la ideología y en la práctica de la mujeres en
estas instituciones.
EXPANSIÓN DEL CONOCIMIENTO ACADÉMICO MILITAR
El movimiento de independencia había cambiado el país por completo y a la par dio lugar a
una tropa que integraba varones criollos de diferentes sectores sociales. Aun así, los
indígenas, las familias con pocos recursos económicos y las mujeres, seguían sin ser
consideradas para formar parte de este Ejército.
A pesar de que el rol de las mujeres en la guerra de independencia fue visible no sólo por su
trabajo alimentando y cuidando a los enfermos y heridos, sino también apoyando en el
campo de batalla y a las tropas e incluso —algunas de ellas— como líderes de la
insurrección, al instaurarse la paz en todo el territorio nacional, la visibilidad que éstas
tuvieron durante la guerra se perdió por completo y el SEM continuó considerando
únicamente a los varones dentro de su lógica de formación.
El adiestramiento que se daba a los miembros de la hueste a partir de la independencia se
dividía en tres niveles. El más formal se impartía en el Colegio Militar, creado en 1823, y
dependía del cuerpo de ingenieros, éste era seguido del entrenamiento de tropas de línea y
concluía con la instrucción dirigida a vecinos que componían la milicia.
Para 1828 el Colegio Militar se trasladó de Perote a la Ciudad de México. Se reinauguró en
agosto del mismo año en el edificio de la ex inquisición con 50 alumnos; más tarde se mudó
al edificio del Convento de los Betlemitas.
Otra etapa de la historia del SEM se dio cuando Valentín Gómez Farías efectuó las reformas
educativas que reestructurarían la educación superior, incluida la militar, las cuales
10
contemplaban que la dirección de la institución pasaría al Colegio de Ingenieros, en el
castillo de Chapultepec. Este movimiento se justificaba porque los Cadetes no podían optar
por grados de Teniente y Subteniente si no aprobaban el primer curso de Matemáticas y
Mecánica, seguidos de un perfeccionamiento en academias para completar los
conocimientos de ingeniero.
Estos cambios dentro del sistema y las constantes revueltas en el territorio nacional, hicieron
que los años 1840-1850 fueran complicados para el Colegio Militar, a pesar de los esfuerzos
de Pedro García Conde, su rector, por mantener el buen nivel y número de Cadetes. García
Conde fue una figura angular, ya que estuvo presente en el levantamiento de la escuela y su
traslado a Chapultepec, además de que logró el aumento de matrícula de cinco a 234
alumnos.
RELIGIÓN Y EJÉRCITO. EL PASO A LA EDUCACIÓN MILITAR LAICA
Si el final de la guerra de independencia sacó a las mujeres del escenario público y
específicamente del militar, la fuerte influencia de la iglesia católica sobre el Ejército y todas
las áreas de la sociedad, también excluyó a las mujeres del ámbito público como mandato
moral, dado que éstas tenían como obligación “natural y moral” dedicarse al cuidado de la
familia.
En el Colegio Militar, la formación religiosa y moral católica de los soldados era la oficial, de
acuerdo con el artículo 3° de la Constitución de 1824. Su enseñanza era obligatoria también
en escuelas y familias, donde reforzaba los conceptos de lealtad, patria y sentido de
jerarquía. Para comprobar dichos conocimientos, tanto capellanes como oficiales debían
presentar exámenes.
En 1833 se publicó una cartilla moral militar, que era una guía para regular la conducta moral
de los militares. Era una especie de contrato de obligaciones mutuas entre la iglesia y la
milicia. Éste se mantuvo hasta la instauración de las leyes de reforma; sin embargo, esto no
cambió la situación de las mujeres ni en la sociedad ni en el Ejército, pues después de siglos
de alianza, la ideología católica ya había contribuido de manera importante a la
naturalización de los roles de las mujeres en esos ámbitos.
11
En la época de la Reforma, el Colegio Militar, una vez, más se vio afectado por la situación
nacional, particularmente en cuanto a la estructura curricular, pues era imperativa la
actualización y renovación de los programas de estudio, los cuales tendrían que eliminar la
educación religiosa de sus materias.
Posteriormente, durante el Porfiriato, con la incorporación a los programas de un enfoque
cientificista se refuerza el alejamiento de la educación religiosa.
Durante el Porfiriato la educación militar se enfocó en los siguientes temas:
a) La formación de oficiales (científicos) dentro del Colegio Militar.
b) La alfabetización de los Soldados.
c) La instrucción teórico-práctica de los Oficiales y la creación de nuevas escuelas
especializadas.
d) La obligatoriedad de la instrucción militar en las escuelas primarias.
Así, a inicios del siglo XX, se puede decir que el SEM era laico y con un perfil que favorecía el
acceso a la mayoría de los sectores sociales. Sin embargo y a pesar de todos los cambios
transcurridos en un siglo, la idea de que las mujeres se integraran a las tropas seguía siendo
inconcebible.
Un curioso error evidenció este hecho. Cuando en 1900 fue instaurada la obligatoriedad de
la instrucción militar en las escuelas primarias, el gobierno se dio cuenta con asombro que se
implantó esta medida sin quererlo en algunas escuelas de niñas; al llegar esta noticia al
gobierno central, se emitió una orden inmediata para excluir explícitamente a las escuelas de
niñas de este ordenamiento y se pidió a la Secretaría General pronunciar una disculpa por el
error (AHEM, Fondo Educación, Secretaría General, 22 de abril de 1900).
LAS MUJERES Y SU ROL EN SITUACIONES DE GUERRA. LA PARTICIPACIÓN DE LAS
MUJERES DURANTE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.
Las transformaciones del SEM durante el Porfiriato pueden considerarse de las más
relevantes y duraderas hasta el día de hoy. De hecho, las y los historiadores coinciden en
nombrar a esta etapa como la “Modernización del Sistema Educativo Militar”, durante la cual
se consolidaron los pilares de la educación militar que sería: laica; construida sobre el
12
paradigma científico; abierta a la integración de diversos sectores sociales, lo cual rompe con
el Ejército formado por una elite social, étnica, económica y política; y enfocada al apoyo de
la población civil, además de a las situaciones de conflicto armado.
Sin embargo, y como se ha mencionado anteriormente, estas profundas transformaciones no
incluían la participación de las mujeres dentro de los grupos militares, al menos no de
manera formal.
Aunque de manera informal, éstas jugaron roles muy importantes para el apoyo a los
soldados, por ejemplo, durante la guerra de independencia e intervención francesa, fueron
las encargadas de obtener, administrar y distribuir los alimentos dentro de las fuerzas en
conflicto.
Durante la revolución, las consolidaron su participación no sólo como apoyo para la
obtención, administración y distribución de alimentos, sino también como enfermeras, en
gestión y manejo de las armas e incluso como soldados en el campo de batalla, sobre todo
en las filas revolucionarias. A pesar de ello, al terminar el conflicto armado se las excluyó
nuevamente de la reorganización del Ejército y únicamente se les reconoció su rol como
enfermeras. El reconocimiento visibilizó la participación de las mujeres, pero restringió la
importancia del trabajo femenino.
Fue dos décadas después, durante el Cardenismo, que se abrió el espacio en el SEM para la
integración de las mujeres como enfermeras y durante la segunda guerra mundial se
permitió que ocuparan algunas de las vacantes. Así, en los registros históricos analizados,
se puede observar que fue en las situaciones de guerra cuando se permitió su mayor
participación en el Ejército. Sin embargo, ésta no implicaba su incorporación en el sistema
militar, dado que al terminar los conflictos armados su colaboración prácticamente se
anulaba, por lo tanto la inclusión de las mujeres como activos y discentes se fue dando de
manera muy lenta a lo largo del siglo XX, como se verá en los párrafos siguientes.
LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR; SU ARMONIZACIÓN
CON LAS NUEVAS INSTITUCIONES DEL ESTADO NACIONAL
Como complemento a los cuatro grandes procesos que experimentó el sistema militar
durante el Porfiriato, mismos que se señalaron párrafos atrás, en la época posrevolucionaria
de los años treinta el SEM empezó a experimentar otra transición, en la que se fue adaptando
13
a los cambios del estado nación. Se está hablando de un periodo prolongado de tiempo, en
el que se establece y consolida la obediencia del Ejército mexicano a un gobierno central
civil que marca los parámetros a seguir en todas las áreas del mismo.
Con el fin de la guerra y el proceso de institucionalización del Estado mexicano, el SEM se
fortaleció, década con década, dando lugar a la formación, reorganización y/o ampliación de
sus diferentes escuelas.
En 1920 se creó el Estado Mayor del Ejército, integrado por varios cuerpos, siendo uno de
ellos el de educación militar, generando reformas al organigrama de la milicia, con lo que se
obtenía un avance para la educación militar. Con estos cambios vinieron otros de orden
interno, como en el Colegio Militar que dejaría de controlar las escuelas de tropa, pues
pasarían a manos del Estado Mayor. También en ese año, se creó la Escuela de Veterinaria
de Aplicación Militar Mariscales y anexa, que se dedicaría a atender las enfermedades del
ganado y su cuidado, a la cual se incorporaron los alumnos de la Escuela Nacional de
Veterinaria.
Para 1930 se creó el “Curso de archivistas”, así como la Dirección de Educación Física y Tiro
Nacional, buscando organizar las diversas disciplinas deportivas practicadas en el Ejército.
Durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio se impulsó la creación de la Dirección General
de Educación Militar, en la que se contemplaba que el personal militar, además de estar
adiestrado en alguna especialidad, debía ser identificado con el resto de quienes componían
la tropa, a través de una estructura unificadora con una metodología de enseñanza
congruente con el Ejército y sus diversas especialidades. Además de que se buscó la
incorporación de especialistas en campos que le beneficiaran a la milicia, aun tratándose de
civiles.
De tal modo que la educación se reorganizó de la siguiente manera:
- Escuelas de preparación, que eran las escuelas para los Cabos y Sargentos.
- Escuelas de formación, entre las que se encontraban el Colegio Militar y sus diversos
cursos para Jefes y Oficiales, y para el adiestramiento de ingenieros.
- Escuelas de formación y aplicación, como las escuelas Militar de Aviación, Naval Militar,
Militar Veterinaria, Médico Militar y Militar de Intendencia.
- Escuelas de aplicación, que se implementaban para la actualización de tácticas y
armamento novedoso.
14
- Escuelas de especialización, en donde estaba la Escuela de Enlace y Transmisiones.
- Escuelas superiores, centradas en la Escuela Superior de Guerra.
De hecho, esta última comenzó su enseñanza a partir de 1932, planteándose varios campos
de estudio: Estrategia y Arte Militar, Táctica General y Estado Mayor, Geografía e Historia
Militar, Fortificación, Topografía, Nociones de Estrategia y Táctica Naval e informes sobre
Ejércitos Extranjeros y la Guerra de Gases, entre otros.
Como consecuencia de la creación de la Dirección General de Educación Militar, los
programas de las diferentes escuelas fueron ajustados, lo cual supuso su inserción en un
proceso de uniformidad.
Con el nuevo organigrama dentro de la educación militar, se creó la Comisión de Estudios
Militares, cuyo objetivo era la reglamentación de la milicia, con la que se buscaba lograr un
régimen de repartición de trabajos. La comisión se transformó cuando se crearon dos
subcomisiones: Armas y Servicios del Ejército, que surgió para atender al estudio y
redacción de reglamentos, y de Estado Mayor, para atender asuntos generales.
Para el comienzo de 1938 y como consecuencia de la división de la Secretaría de Guerra y
Marina, en la Secretaría de Defensa Nacional y Marina, por decreto del 25 de octubre de
1937, nuevamente se modificó la autoridad de la Dirección General de Educación Militar, ya
que pasaron a depender de ésta las escuelas Naval, de Aviación, Médico, de Intendencia, de
Transmisiones y las de “Hijos del Ejército” (estas últimas surgidas por iniciativa presidencial
como apoyo a las familias de los soldados).
En la conformación de las escuelas “Hijos del Ejército” se presentó una situación especial, ya
que de acuerdo con el gobierno cardenista las obras buscaban satisfacer las necesidades
del pueblo. Con esta premisa se creyó pertinente que los hijos de los sectores obrero y
campesino formaran parte del conglomerado, porque el Ejército de la revolución había sido
integrado precisamente por ellos. Para hacer realidad esa disposición, la Sedena recibió
apoyo de la Secretaría de Educación Pública (S.E.P.) para destinar diez escuelas a la
educación de los hijos de estos sectores, siguiendo el programa de las escuelas públicas
que ya se manejaba.
Otra reforma a considerar fue la referente a la duración de los estudios en el Colegio Militar,
que se verían reducidos de cuatro a tres años.
15
Ya para 1939 la etapa de reorganización empezaba a ver su fin. La Dirección General de
Educación Militar modificó el calendario escolar, comprendiendo el ciclo de julio a mayo del
año siguiente, esto para establecer periodos vacacionales durante junio, modificación que
conllevó estudios y reformas en los reglamentos de la Dirección que buscaban confrontar los
sistemas educativos en todos los planteles de sus dependencias.
Con el término de la gestión de Lázaro Cárdenas concluía también la etapa de revueltas y
ajustes, para iniciar una nueva de consolidación en la búsqueda del perfeccionamiento y
desarrollo de las instituciones gubernamentales, entre ellas el Ejército y su sistema
educativo.
Posteriormente, la entrada de México en la segunda guerra mundial alteró los proyectos y
trajo consigo nuevos ajustes durante la administración del presidente General Manuel Ávila
Camacho. Entre ellos se llevó a cabo el cambio de la Escuela Militar de Ingenieros, que
estaba adscrita a la Escuela Superior de Guerra desde julio de 1939 y que partir de enero de
1941 pasó a depender del Colegio Militar. El Centro de Instrucción para Jefes y Oficiales y la
Escuela Militar de Radiotelegrafistas se integraron a la Escuela Militar de Transmisiones. En
el mes de agosto, los Cadetes de primer año de la Escuela Militar de Intendencia pasarían a
realizar el “Curso de Oficiales de Infantería” en el Colegio Militar.
Los efectos de la incursión del país en el conflicto internacional, se reflejaron en el cese de
actividades de la Dirección General de Educación Militar en julio de 1942. Un mes después
de la declaratoria de guerra, cesaron actividades también en las escuelas militares de
Aplicación y de Intendencia.
La Escuela Médico Militar ahora dependería de la Dirección de Sanidad, la Escuela de
Transmisiones pasaba a la Dirección de Ingenieros y las escuelas “Hijos del Ejército”
dependieron directamente del Estado Mayor, que las incorporó de manera definitiva a la
Secretaría de Educación Pública.
Otro efecto de la inclusión de México en la guerra, fue la creación de escuelas militarizadas,
que se había autorizado en diciembre de 1941, pero cuyo reglamento de funcionamiento
entró en vigor hasta mayo de 1943; estas escuelas eran supervisadas y autorizadas por la
Secretaría de la Defensa Nacional.
En 1949 se adoptó un nuevo plan de estudios, con un incremento de asignaturas en materia
militar, la inclusión de asignaturas de cultura general, la reducción de un año de estudios en
16
las carreras tácticas, la modernización en los cursos de Ingenieros Zapadores y la creación
de la cátedra de Motores y Conducción de Vehículos para los alumnos de todas las ramas.
A partir de 1950 se permitió el ingreso a jóvenes civiles para cursar la carrera de ingeniero,
en sus especialidades de constructores e industriales. Culminando el periodo, entró en vigor
el nuevo reglamento en 1952.
La incursión en la guerra dejó ver la necesidad de especialización del Ejército mexicano, por
lo que en 1942 se creó la Escuela Militar de Mecánicos de Aviación; en 1947, la Escuela
Militar de Meteorología y en 1950, la Escuela Militar de Aviación. En ese mismo año, el
“Curso de Estado Mayor Aéreo” incrementó su duración de tres semestres a dos años. El
nuevo armamento, y su sofisticación, requirieron que se abriera la Escuela de Tropas del
Material de Guerra en enero de 1946, y para marzo de 1948 se creó la Escuela Militar de
Clases.
En 1949 la Cámara de Diputados declaró el carácter de “heroicos” al Colegio Militar y la
Escuela Naval Militar. En 1950 la Escuela de Maestranza y Marinería fue sustituida por la
Escuela de Clases y Marinería de la Armada de México, y se creó la Escuela Superior de
Guerra Naval. El 11 de noviembre de 1952 se inauguró la nueva Heroica Escuela Naval
Militar en sus instalaciones de Antón Lizardo, en Veracruz, dejando las anteriores al Centro
de Capacitación para el Personal de la Armada de México.
Cabe señalar que en 1944 el Ejército emprendió una campaña alfabetizadora, implantada a
la par del servicio militar, en la que participaban militares de todas las jerarquías en
coordinación con la SEP, que estableció Escuelas Alfabetizadoras en los cuarteles; esta
campaña supuso la participación notable de la milicia en la vida educativa del país.
Para julio de 1954 la Dirección General de Educación Militar se restableció y con ello se
propició la reorganización y mejoras en la educación castrense. La Dirección estuvo
organizada a través de las secciones de planteles militares y el Departamento de Educación
Física y Deportes. Para la década de los 60 se crearon la Sección de Idiomas y la Sección
de Alfabetización y escuelas militarizadas, que tomó a su cargo la SEP. En la década de los
70 la SEP y la Sedena unificaron los calendarios escolares.
Otra gran modificación fue la aceptación de alumnado femenino para cursar las escuelas
Médico Militar, de Transmisiones y de Educación Física y Deportes. Como resultado de esa
17
organización y eficiencia alcanzada con respecto al sistema educativo, a los egresados de
todas las escuelas de formación de oficiales se les otorgó el grado de bachiller.
La Escuela Superior de Guerra experimentó un cambio en los métodos de enseñanza partir
de 1956, buscando sustituir la doctrina de tipo norteamericano e implementar uno más
cercano a la realidad y las necesidades del país. De esta forma se crearon nuevas unidades
tipo escuela, se eliminaron los manuales extranjeros y se inició su reemplazo. Además, en
1959, se publicó un nuevo reglamento.
En 1961 se transformó el “Curso de Guerra Irregular”, se elaboró su manual y se estableció
el “Curso de Guerra Psicológica y Guerra Nuclear”. Durante 1966 se creó el "Curso de
Estado Mayor Aéreo". Asimismo, con la finalidad de sistematizar la actividad docente, se
impartieron cursos de Pedagogía. En 1973 se creó el “Curso de Investigación Jurídica y
Militar Humanística”, que buscaba proporcionar a los jefes de las Fuerzas Armadas
conocimiento de cultura en estas áreas.
Por su parte, en 1955, el Colegio Militar instauró el “Curso de Formación de Oficiales para el
personal de Tropa”, además se incrementaron los cursos de: Historia de la Evolución
Táctica, Historia General de México, Geografía Humana de México y Psicología militar.
La reforma de 1966 englobaba en su programa de estudios al SEM con el mismo nivel que
sus similares. El efecto de esta misma reforma se dio para la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 1964.
El incremento de cursos también se dio en la Escuela Médico Militar. Como resultado de ello
y el alto nivel académico alcanzado, el 6 de abril de 1970 se creó, por decreto, la Escuela
Militar del Servicio de Graduados de Sanidad. En la instrucción de armas se fundaron, a
partir de 1953, las Escuelas Militares de Aplicación, de Infantería, Caballería y Zapadores.
El 26 de diciembre de 1975 se estableció, por decreto, la Universidad del Ejército y Fuerza
Aérea, quedando como su Rectoría la Dirección General de Educación Militar, ante lo cual se
comenzaron a delinear los perfiles de egresados del SEM Como parte del proceso de
actualización se descentralizó el Sistema de Admisión estableciéndose en cada zona militar
un centro regional para facilitar la concurrencia.
En un intento por agilizar la administración del SEM., en 1988, la Rectoría de la Universidad
del Ejército y Fuerza Aérea asumió las funciones de coordinación de las escuelas Médico
18
Militar, Militar de Graduados de Sanidad, Militar de Odontología, Militar de Ingenieros y la
carrera de Ingenieros en transmisiones militares.
Destaca la creación, en 1976, de la Escuela Militar de Equitación y, el siguiente año, la
Escuela Militar de Clases de Administración e Intendencia.
LA INCORPORACIÓN AMPLIA DE MUJERES AL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR (1930-
2000)
La etapa de armonización del Ejército al gobierno central coincide con la etapa en la que
inicia la incorporación y formalización de las mujeres en el mismo. A partir de los años treinta
se generó una serie de mandatos desde el gobierno central, que dieron entrada a las
mujeres al Sistema Educativo Militar.1
Cronología de la integración de las mujeres al Sistema Educativo Militar (1930-2011)
En 1934 se creó la Escuela Militar de Enfermeros (tiempo después Oficiales de Sanidad) y el
21 de marzo de 1938 se fundó la Escuela Militar para Enfermeras del Ejército. También en
ese año se emitió un decreto presidencial para crear el cuerpo de mujeres oficinistas de la
milicia y en 1954 se permitió el ingreso de mujeres al Servicio de Cartografía como
Fotogrametristas.
En 1973 se autorizó el ingreso de algunas mujeres a la Escuela Médico Militar; en 1974, a la
Escuela Militar de Clases de Transmisiones, para formarse como Telefonistas; y en 1976, se
creó la Escuela Militar de Odontología considerando el ingreso de mujeres. En 1991 se
aceptó su ingreso a la Escuela de Ingeniería al servicio cartográfico.
A partir de 2000, por primera ocasión las mujeres realizaron el Servicio Militar Nacional de
forma voluntaria. El 16 de febrero del mismo año, se creó el Batallón de Tropas de
1 No obstante y a pesar de que la literatura consultada hace referencia a este fenómeno, la información
disponible para la investigación, que se obtuvo en su mayoría de recopilaciones históricas, no refiere en específico a los decretos, convocatorias o documentación oficial que dieran cuenta de los requisitos, áreas, disciplinas o características del ingreso de las mujeres a las diversas escuelas del SEM, por lo tanto a continuación se presenta una cronología breve, pero ampliamente documentada sobre la entrada de la mujeres en el SEM, seguido de un análisis de la misma.
19
Administración Femenino, con el objetivo de impartir el segundo nivel de adiestramiento
militar a las militares de las dependencias de la Secretaría.
En 2008, se incorporaron a los Batallones del Cuerpo de Policía Militar.
En 2011, mujeres pertenecientes a las diferentes dependencias del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos realizaron el “Curso Básico de Paracaidismo Militar”.
LAS TRES ETAPAS QUE MARCARON LA INTEGRACIÓN FORMAL DE LAS MUJERES AL
EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS
Como se puede observar, hay tres décadas que muestran una mayor integración de las
mujeres al Sistema Educativo Militar:
1. Durante la segunda mitad de los años treinta, con la creación de la Escuela Militar de
Enfermeras Militares y con su incorporación a funciones de oficina en la milicia.
2. Durante los años setenta, cuando se permitió su ingreso a las escuelas Médico Militar y
Militar de Transmisiones, y se creó la Escuela Militar de Odontología considerando su
ingreso desde su inauguración.
3. Finalmente, las transformaciones posteriores al año 2000, con la integración de la política
de igualdad entre mujeres y hombres.
Las dos primeras se analizan en los siguientes párrafos y la tercera forma parte del
diagnóstico que se realiza más adelante en el texto.
La creación de la Escuela Militar de Enfermeras respondió, en primera instancia, a la
necesidad de dar espacio formal a la presencia que ya tenían algunas mujeres en la
institución. El trabajo de enfermería fue el único reconocido y percibido desde el siglo XIX y
principios del siglo XX. Prueba de ello es que en 1910, en el Hospital Militar, se reglamentó
por primera vez la función de las enfermeras, cuyos principales requisitos para ingresar eran:
Ser solteras o viudas y sin hijos; tener por lo menos 21 años y no pasar de los 40; disfrutar de buena
salud y constitución física; tener buena conducta y haber acreditado la educación primaria
elemental. Durante este tiempo la carrera constaba de tres años, al culminar los estudios y aprobar
20
el examen general, recibían un diploma firmado por el Secretario de Guerra y Marina y prestaban
obligatoriamente tres años de servicios con abnegación y sentimientos de caridad bien marcados.2
Durante la Revolución, el General Francisco Villa logró organizar un excelente servicio
médico en la División del Norte, que contaba con un cuerpo de enfermeras. Asimismo, el
servicio sanitario constitucionalista en el año de 1915 contaba con una sección de
enfermeras.
Después de la Revolución, este personal pasó a formar parte del Hospital Militar de
Instrucción y de los Hospitales Militares Regionales, donde continuaron desempeñando sus
labores hasta 1938, cuando se creó la Escuela Militar de Enfermeras; esto como resultado
de los nuevos parámetros establecidos por el Departamento de Salud Pública, que exigía
cambios en la constitución de las escuelas y formación en las Escuelas de Sanidad y
Enfermería.
Así, el Presidente Cárdenas alineó los criterios de formación del cuerpo militar a los
establecidos por el Departamento de Sanidad, durante su gobierno y reconoció la formación
y participación de las mujeres como parte de Ejército mexicano, papel ampliamente
reconocido a estas últimas en este ámbito desde varias décadas antes.
Resulta interesante que, a pesar de que la nueva escuela brindó a las mujeres la
oportunidad de hacer carrera militar y fue el inicio de su integración como discentes y
personal en activo, el rol de las mismas se enfocaba al cuidado de los enfermos. Incluso,
como se puede ver en el reglamento de 1910, que da una idea del perfil y rol que se espera
de las mujeres que asumirán esas tareas, se plantea que debían ser solteras o viudas y sin
hijos, ya que se consideraba que el trabajo como enfermera no podía conciliarse con el de
madres y esposas.
Aunque en décadas posteriores se eliminó esta restricción, la persistencia de los
estereotipos de género que constriñen las habilidades de las mujeres al rol de cuidadoras y,
en el mejor de los casos, de asistentes de los varones, es notorio hasta nuestros días.
También es de hacer notar que la conciliación de la vida familiar con una carrera en el
Ejército sigue siendo uno de los principales retos que enfrentan las mujeres que deciden
ingresar al mismo.
2 http://www.sedena.gob.mx/educacion-militar/planteles-militares/escuela-militar-de-enfermeras/historia
21
El caso de la apertura de escuelas de los años setenta, responde a dos fenómenos, por un
lado, la formalización de la participación femenina en otras áreas de la salud, además de la
enfermería, las oficinas y de telefonista; y por otro, que se puede ver una lenta y constante
adaptación del Ejército al contexto histórico, social y económico que se veía profundamente
transformado por el ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo.
A pesar de que el SEM mostraba apertura para la integración de las mujeres en sus distintas
escuelas, adaptándose a un contexto social, el proceso de incorporación de éstas se dio de
manera muy controlada, revelando un sesgo hacia ciertas áreas enfocadas al cuidado de las
personas, como son las escuelas de Enfermería y Odontología y Medicina en general; y de
Servicios como telefonistas, mecanógrafas y costureras; sesgo que evidencia la imagen de
las mujeres como personas aptas para el cuidado y servicio de los otros, pero no como
profesionistas en armas o en Ingeniería Civil.
Aunque los periodos mencionados resultan relevantes en los procesos de integración y
reconocimiento de las mujeres como parte del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en
realidad el cuestionamiento respecto de su constitución eminentemente masculina y el
surgimiento de las políticas de género en ese ámbito fue observable hasta principios del siglo
XXI, como resultado, en gran medida, del mandato para la integración de la perspectiva de
género en todas las políticas públicas e instituciones del gobierno mexicano y que en el
ámbito de la Sedena se empezó a impulsar a partir de 2007, como se podrá observar
detalladamente en el apartado siguiente.
Diagnóstico de las acciones para la igualdad de género en el Sistema Educativo
Militar, materializadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en los últimos años
A pesar de que los procesos mencionados tuvieron gran relevancia y han marcado
significativamente la historia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es importante distinguir
que la integración de las mujeres como parte de una política pública enfocada en la igualdad
sustantiva que se ha impulsado en los últimos años ha significado mucho más que la
presencia de un mayor número de ellas en las Fuerzas Armadas. Ello porque, además,
supone una incorporación acompañada de cambios cualitativos en la milicia que permitan el
avance en la construcción de nuevos fundamentos y fines orientados a remover algunas de
22
las bases ideológicas de las armas en México, las cuales limitan la plena participación de las
mujeres y los hombres en condiciones de igualdad.
En este marco, la inclusión de la perspectiva de género en la institución representa un
enorme reto, dado que exige una transformación desde los cimientos de la estructura en
plazos cortos, según se desprende de los compromisos asumidos por la Sedena en sus
programas sectoriales que cubren el periodo 2007 a 2018.
A continuación se dividen y analizan los avances que la Sedena ha reportado en materia de
igualdad de género de 2007 —año en que la Secretaría decidió emprender acciones y
estrategias específicas para fomentar el ingreso de más mujeres — a 2013, y se hará
especial referencia de los cambios que el SEM ha experimentado.
Para ello se tomarán como base los programas sectoriales y el desarrollo del Programa de
Capacitación y Sensibilización en Cultura de Paz y Perspectiva de Género 2008-2013, que
presentan resultados generales, de los cuales se irán desagregando los cambios en el
Sistema Educativo Militar.
EL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR HACIA EL SIGLO XXI
Como se ha dado cuenta en otros diagnósticos (Epadeq, 2013), a inicios del siglo XXI se
detonó el proceso de incorporación de la perspectiva de género en la política pública
mexicana, la cual planteaba a todas las organizaciones públicas la obligación de cumplir con
la normatividad que mandata la igualdad entre mujeres y hombres en las mismas.
La incorporación de mujeres en el Ejército y Fuerza Aérea en áreas anteriormente exclusivas
para hombres, significó un importante paso hacia la igualdad de género. Sin embargo, su
integración plena plantea un desafío cuya atención requiere necesariamente de la
introducción de la perspectiva de género en la cultura organizacional de la Sedena, a fin de
lograr una incorporación de más mujeres, pero en condiciones de igualdad de género y sin
discriminación, lo cual es un requisito para incrementar el bienestar laboral de mujeres y
hombres.
Como fue señalado previamente, a partir del año 2007 la Secretaría decidió emprender
acciones y estrategias específicas para fomentar el ingreso de más mujeres a la institución y
23
ello es contemplado llevarse a cabo con una política de equidad (en el Programa sectorial
2007-2012 se observa explícitamente este mandato). Algunas de las evidencias de los
avances sustantivos en la materia, en el periodo señalado, son la concreción de estrategias
como las siguientes:
- La apertura de un Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos.
- La asignación de recursos presupuestales para la sensibilización y capacitación del
personal en materia de ecuanimidad por parte de instituciones académicas y
organizaciones expertas.
- La canalización de recursos presupuestales para la realización de proyectos específicos,
con el fin de avanzar en la equidad de género al interior del organismo (Epadeq, 2013).
En la actual administración 2013-2018, la inclusión de más mujeres al Ejército bajo un
enfoque de género continúa teniendo un papel relevante dentro de las estrategias de la
Secretaría, como se puede observar en su Programa Sectorial de Desarrollo,
específicamente en el apartado 6.3 Perspectiva de Género, en el cual se señala que “la
Secretaría de Defensa Nacional, se adhiere en forma activa para consolidar la cultura de
igualdad de género dentro de sus filas y garantizar el ejercicio de los derechos de mujeres y
hombres que integran este Instituto Armado”.
Sin embargo, como se muestra en los diagnósticos señalados (Epadeq, 2013), aún quedan
áreas de oportunidad importantes para el logro de los objetivos en materias diversas como
inclusión laboral, clima organizacional y combate a estereotipos de género.
En el siguiente análisis se resalta únicamente lo relativo a integrar las políticas con
perspectiva de género en el Sistema Educativo Militar.
RESULTADOS DE LA INCLUSIÓN DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD EN EL SISTEMA
EDUCATIVO MILITAR
A continuación se presentan y analizan algunos de los avances de la inclusión de la política
de igualdad en el SEM, particularmente de aquellos que se han impulsado en el marco de la
implementación del Programa de Capacitación y Sensibilización en Cultura de Paz y
Perspectiva de Género en los años 2008, 2009, 2010 2011, 2012 y 2013. Lo anterior,
atendiendo a los ámbitos de análisis planteados para este diagnóstico, es decir, la normativa
y la programática.
24
El diagnóstico del año 2007 resulta de vital importancia, porque es cuando las políticas de
igualdad instauradas en el país comenzaban a desarrollarse institucionalmente en el ámbito
de la Sedena, donde se programó la modificación de los Reglamentos de 17 planteles
militares para permitir el ingreso de las mujeres.
Así mismo, en ese año empezó a gestarse el Programa de Capacitación y Sensibilización
en Cultura de Paz y Perspectiva de Género 2008-2013, el cual contemplaba abarcar
diferentes rubros, cada uno de los cuales consideraba acciones específicas que, en
conjunto, buscaban sumar esfuerzos para el logro de su objetivo, cuestión que se describe y
analiza a continuación.
Como se mencionó en el análisis histórico, desde mediados del siglo XX se ha dado una
adaptación de los programas sectoriales de la Sedena en armonización con los Programas
Nacionales de Desarrollo de cada sexenio. Las adaptaciones de los programas que se verán
enseguida, mantienen esa lógica, pues la influencia del Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres) en la orientación de las acciones resulta decisiva, particularmente a partir de
2011.
Figura 1. Rubros originales considerados en el Programa 2008-2010.3
Acciones emprendidas en 2008
3 Las acciones relativas a diseño y ejecución de campaña en medios, apoyo institucionaly atención a la salud de
la mujer, no fueron consideradas en este análisis, debido a que escapa a los objetivos del mismo, salvo cuando estaban íntimamente ligadas al Sistema Educativo Militar.
25
Educación
Ante la necesidad de fortalecer el estudio dedicado a la igualdad y perspectiva de género, se
llevaron a cabo acciones específicas en materia de educación:
- Se realizó la revisión curricular del Heroico Colegio Militar y de la Escuela Superior de
Guerra, por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
- En total 122 elementos del SEM se capacitaron en materia de equidad de género.
- Se desarrollaron Coloquios Internacionales y Jornadas de Vinculación Cívico-Militar,
como espacios de encuentro conformados por elementos civiles y militares nacionales e
internacionales, con el objetivo común de reflexionar sobre la geopolítica y los nuevos
conflictos que enfrenta el mundo, para proyectar las acciones que lleva a cabo la
Sedena, encaminadas a atender la problemática del país; entre ellas se revisaron las que
ha tomado para fortalecer la equidad de género y los derechos humanos.
- Con el objetivo de sensibilizar en materia de género al SEM en todos sus niveles, se
capacitó a 7,221 elementos entre Generales, Jefes, Oficiales y Tropa, con el apoyo de
instituciones como: el ITESM; las universidades Anáhuac, Iberoamericana y del Valle de
México; y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Entre las actividades
que se llevaron a cabo destacaron: el “Diplomado en Gerencia Pública con Enfoque de
Género”, en Chile, y dos cursos de Derechos Humanos, en Alemania.
Adiestramiento
Para lograr la sensibilización del Sistema de Adiestramiento Militar en todos sus niveles,
Generales, Jefes, Oficiales y Tropa realizaron varias actividades y se impartieron:
- 76 talleres sobre “Violencia de Género”,
- 30 talleres y dos diplomados impartidos sobre “Violencia y Discriminación de Género”,
- 12 cursos sobre “Violencia y Perspectivas Públicas”, y
- cuatro talleres de “Disminución y Manejo de Aspectos que Generan Violencia”.
En total se capacitó a 6,914 efectivos, entre Generales, Jefes, Oficiales y Tropa.
Acciones emprendidas en 2009
26
Educación
a) Se dio continuidad a la revisión curricular por parte de la UNAM, a las escuelas Médico
Militar, Militar de Ingenieros, Militar de Clases de Armas, Militar de Odontología, Militar de
Oficiales de Sanidad y Colegio del Aire.
b) Se impartieron:
- tres diplomados en “Perspectiva de Género y Cultura para la Paz” para 294
elementos;
- cuatro diplomados de formación de capacitadores en “Perspectiva de Género y
Prevención de la Violencia” dirigidos a 120 elementos;
- 120 talleres sobre “Violencia de Género”, impartidos por el personal militar capacitado,
dirigido a 1,800 elementos;
- 34 conferencias sobre “Perspectiva de Género y Cultura para la Paz” dirigidas a
10,074 efectivos del Sistema Educativo Militar;
- cinco seminarios “Con Enfoque de Género”, capacitándose a 300 elementos; y
- 24 conferencias sobre “Equidad de Género”, en donde se capacitó a 3,946 elementos
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
c) Se iniciaron dos proyectos de investigación:
- uno para la detección oportuna de cáncer de mama a través de inducción magnética
y nanopartículas bioconjugadas, y
- otro sobre biomarcadores genéticos asociados a la diabetes gestacional, a cargo de
la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, que permitirán en un futuro próximo
adoptar las medidas preventivas en las escuelas militares y derechohabientes.
Adiestramiento
Para fortalecer la formación militar de quienes integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
en temas referidos al trato justo entre mujeres y hombres, se emprendieron las siguientes
acciones:
- El Inmujeres impartió nueve conferencias magistrales sobre “Igualdad entre Mujeres y
Hombres” a 1,800 elementos.
- Adquisición de bibliografía especializada en Equidad de Género e Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres.
27
- Se llevaron a cabo doce Coloquios Internacionales y doce Jornadas de Vinculación
Cívico-Militar en ciudades como: Toluca, Edo. de Méx.; Mexicali, B. C., Mazatlán, Sin.;
Monterrey, NL; Guadalajara, Jal.; Puebla, Pue.; Tuxtla Gutiérrez, Chis.; Oaxaca, Oax.;
Acapulco, Gro.; Mérida, Yuc.; Torreón, Coah.; e Irapuato, Guanajuato.
- Se impartieron doce cursos de “Capacitación en Materia de Género para Voceros” a 105
elementos, entre Generales y Oficiales.
- Se organizaron 17 conferencias sobre “Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres en el Instituto Armado”, para 3,495 elementos de nuevo ingreso.
- Se capacitó a 8,516 elementos a través de 130 talleres sobre “Violencia de Género”.
- Se elaboraron 42 talleres sobre “Violencia y Discriminación de Género”.
- Se capacitó a 381 elementos, mediante 14 cursos de “Violencia de Género y Políticas
Públicas”.
- Se impartieron 50 cursos sobre “Atención y Disminución a la Violencia” a 2,601
elementos.
- Se dieron dos diplomados en “Aspectos Legales y Políticas Públicas” para capacitar a 60
elementos del Ejército y Fuerza Aérea.
- Se inició la construcción del Sistema Militar de Capacitación Virtual (Simcav) para realizar
videoconferencias en tiempo real.
Armonización normativa con perspectiva de género
Se realizó la armonización de 14 reglamentos militares, con el fin de adaptarlos a los
instrumentos internacionales y leyes internas en materia de violencia, discriminación y
cultura para la paz.
Acciones emprendidas en 2010
Educación
- Revisión curricular desde una perspectiva de género (continuación) a seis instituciones del
Sistema Educativo Militar.
- 25 efectivos realizaron la “Especialidad en Políticas Públicas y Género” en la Flacso, con
el fin de formar asesores en asuntos públicos con perspectiva de género.
- Se continuó con los dos proyectos de investigación: uno para la detección oportuna de
cáncer de mama a través de inducción magnética y nanopartículas bioconjugadas y otro
28
sobre biomarcadores genéticos asociados a la diabetes gestacional, a cargo de la Escuela
Militar de Graduados de Sanidad.
- Se llevó a cabo un diplomado sobre el “Derecho a la no Discriminación”, impartido por la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Adiestramiento
- Se capacitó a 13,788 elementos en “Perspectiva de Género, Diseño y Evaluación de
Protocolos”, a través de talleres y cursos dirigidos a contar con personal capaz de
implementar acciones tendentes a garantizar una vida libre de violencia en el ámbito laboral
y familiar, en beneficio del Instituto Armado y de la sociedad.
- Se desarrollaron jornadas de capacitación a través de 26 diálogos con perspectiva de
género y cultura de paz, con la participación de expertos nacionales de alto nivel, dirigidos a
43 mujeres y 607 hombres, haciendo un total de 650 efectivos.
- Se impartió un curso taller de “Capacitación en Materia de Género para Voceros”, a
personal de mandos territoriales y del Estado Mayor de la Sedena, para 25 efectivos (ocho
mujeres y 15 hombres).
- Se continuó con la ampliación del Simcav, construyéndose dos auditorios multimedia y
una sala multimedia, además de capacitar a 165 mujeres y 947 hombres a través de nueve
conferencias en forma presencial y por videoconferencia.
Resumen 2008-2010
Como se puede observar, en el periodo 2008-2010 se contaba con un rubro de “educación”,
a través del cual se impulsaron acciones importantes para el SEM en materia de género,
como las revisiones curriculares con perspectiva de género durante estos tres años. En
2008, por ejemplo, se realizaron las del Heroico Colegio Militar y la Escuela Superior de
Guerra; en 2009, las de las escuelas Médico Militar, Militar de Ingenieros, Militar de Clases
de Armas, Escuela Militar de Odontología, Militar de Oficiales de Sanidad y Colegio del Aire;
en 2010 se menciona la revisión curricular de seis instituciones del SEM, aunque no se
especifica cuáles.
29
El rubro de “adiestramiento” permite de manera muy general saber que se capacitó a 122
elementos del personal docente en “Materia de Equidad de Género” (sic, para este año se
maneja el termino de equidad por igualdad), o bien docentes o administrativos, entre otras
características relevantes, como tampoco se habla del nivel de capacitación y los temas
recibidos en los cursos.
En “adiestramiento” también se puede observar la creación, diversificación (en temas) y
crecimiento del sistema de educación virtual, el cual permite al SEM llegar a un mayor número
de efectivos militares en aquellas instalaciones de la Secretaría que ya cuentan con esta
tecnología educativa.
Restructuración de Programa de Capacitación y Sensibilización en Cultura de Paz y
Perspectiva de Género
En 2011, por recomendación del Inmujeres, se reestructuró el Programa de Capacitación y
Sensibilización en Cultura de Paz y Perspectiva de Género, hecho que se vuelve
importante porque se elimina el rubro de “educación” que en los tres años anteriores
compilaba las acciones realizadas para la integración en los distintos ámbitos del SEM y se
introducen nuevos rubros: política nacional y deberes internacionales, clima laboral,
prevención y atención al hostigamiento y acoso sexual, capacitación y formación de
personal, salarios y prestaciones y comunicación incluyente.
Para fines de este análisis sobre las acciones materializadas en cuestión de igualdad de
género en el SEM en los años 2011 al 2013, se tomarán en cuenta aquellos ámbitos que
30
hagan referencia específica a alguna acción relacionada con el Sistema Educativo Militar.
Figura 2: Rubros considerados en el Programa 2011-2013.
Acciones emprendidas en 2011
Factor Estratégico Clima Laboral
- Se remodeló el dormitorio de la 1a. Compañía de Cadetes de la Escuela Militar de
Ingenieros, para que existan áreas delimitadas y acondicionadas para personal
masculino y femenino.
- Se reformó el alojamiento para personal femenino de la Escuela Militar de
Transmisiones, para contar con instalaciones adecuadas para este personal.
- Se continuó con la tercera fase del Simcav, para fortalecer la educación y adiestramiento
por medio del empleo de auditorios y salas multimedia, así como la implementación de la
educación virtual que permita promover la igualdad de oportunidades para el desarrollo
profesional de las mujeres y hombres.
Factor Estratégico Capacitación y Formación Profesional
- Se continuó con la revisión curricular a cargo de la UNAM de planes y programas de
estudio desde una perspectiva de género, en seis planteles del Sistema Educativo
Militar.
- Se continuó con la matrícula de personal militar en la “Especialidad en Políticas Públicas
y Género” y en la “Maestría en Políticas Públicas y Género”, ambos en la Flacso, con el
fin de contar con personal militar especialista en perspectiva de género, capaz de diseñar
e impulsar acciones en esa materia dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.
- Se impartió un ciclo de conferencias sobre “Perspectiva de Género”, a cargo de la
Universidad Anáhuac, con el fin de dar continuidad a la capacitación a través del Sistema
de Capacitación Virtual.
- Se llevó a cabo el “Diplomado en Equidad de Género”, impartido por la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), para fomentar la capacitación con enfoque de
igualdad, transversalidad y sensibilización en género, para personal perteneciente a las
unidades militares de la jurisdicción de la VI Región Militar (La Boticaria, Veracruz).
- Se incorporó personal militar en la Maestría en Derechos Humanos en la Universidad
Iberoamericana (Uia), para fortalecer la promoción por el respeto de los mismos en las
actividades que desarrolla la Secretaría.
31
- Se concluyeron los cursos de “Habilidades de Negociación y Manejo de Conflictos”, para
mejorar el desempeño, acercamiento y contacto en la atención de casos y solución de
problemas con la sociedad en general, ocasionados por la presencia de personal militar
en las calles.
Prevención y Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
- La Sedena, para generar entre sus miembros las condiciones que permitan eliminar todo
tipo de violencia y discriminación, así como con el fin de promover un clima laboral donde
prime el respeto, se pronunció en contra del hostigamiento y acoso sexual y creó el
Programa para la Prevención y Atención de Casos de Hostigamiento y Acoso
Sexual que forma parte de una estrategia para guiar la forma de actuar de las mujeres y
hombres de la institución que se vean involucrados en este tipo de conductas, y se les
ofrezca atención en apego a los ordenamientos normativos establecidos.
- En esa misma materia se integró el Comité de Actuación para Casos de
Hostigamiento y Acoso Sexual, encabezado por personas de responsabilidades
directivas y funciones técnicas que, por su desarrollo profesional cuentan con
conocimientos y capacidades para promover relaciones armónicas y equitativas, y un
clima laboral que propicie espacios seguros y libres de violencia para las mujeres y
hombres.
Resumen 2011
Como se puede observar, las acciones para integrar la perspectiva de género al SEM,
estuvieron enfocadas en 2011 a la remodelación de escuelas para dar cabida a las mujeres,
además:
- Se continuó con las revisiones curriculares de seis planteles más.
- Se amplió el sistema de educación virtual.
- Se implementó el Programa de Prevención y Atención de casos de hostigamiento y
acoso sexual.
Aunque se hace referencia a que el sistema de educación virtual y Programa de
Prevención y Atención de casos de hostigamiento y acoso sexual, favorecen a toda la
Secretaría, no se hace referencia a las acciones específicas en el Sistema Educativo Militar.
32
Acciones emprendidas en 2012
Factor Estratégico: Política Nacional y Deberes Institucionales
- La Sedena creó el Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a las directivas y
normatividad nacional e internacional en materia de igualdad de oportunidades y con el
propósito de mejorar la calidad de vida del personal de la institución.
- También se impulsó, en 2012, el Proyecto de Armonización Normativa con
Perspectiva de Género, cuyo objetivo fue el de actualizar la legislación militar, tomando
en consideración las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de derechos humanos. Con ello se emprendió la reforma de
diversas disposiciones establecidas en los reglamentos de planteles militares y
normatividad que regula la actuación de las Fuerzas Armadas, tal y como se indica a
continuación:
- Planteles: Heroico Colegio Militar, Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, Escuela Militar
de Enfermeras, Colegio del Aire, Escuela Médico Militar, Escuela Militar de Odontología y
Escuela Militar de Ingenieros
- Leyes: Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y Ley de ascensos y
recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
La finalidad de estas acciones fue fortalecer el marco normativo del organismo, a fin de que
se promueva una cultura de respeto e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
en las Fuerzas Armadas.
- En mayo de 2012, fue firmada por el titular de la Sedena la agenda de compromisos
sectoriales de cultura institucional, la cual es parte de una estrategia que busca
incorporar la perspectiva de género en la Secretaría. Como consecuencia de lo anterior,
la agenda fue emitida dentro las Fuerzas Armadas.
- En marzo de 2012, la Sedena, a través de la Dirección General de Derechos Humanos,
obtuvo la certificación en la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y
Hombres, con el fin de fomentar al interior de la institución, condiciones de igualdad a
mujeres y hombres en el desempeño de sus labores sustantivas.
33
Factor Estratégico: Promoción vertical y horizontal
- En las promociones para ascenso al grado inmediato superior, la prueba de capacidad
física se ajustó conforme al sexo y edad de los participantes.
- En la aplicación de las políticas de promoción, se garantiza que las mujeres tengan
acceso a los diferentes cargos de toma de decisión a fines a su especialidad, para
coadyuvar a su desarrollo profesional; con base en lo anterior se promovió a mujeres a
cargos como los siguientes:
Dirección de la Escuela Militar de Odontología,
Dirección de la Escuela Militar de Enfermeras,
Dirección de la Escuela Militar de Clases de Sanidad,
Dirección del Centro de Rehabilitación Infantil,
Subdirección de Asuntos Nacionales de la Dirección General de Derechos
Humanos,
Subdirección Administrativa de la Dirección General de Sanidad,
Subdirección Técnica Operativa de la Prisión Militar de la I Región Militar, y
Jefaturas varias de las Enfermerías Militares.
- Se adecuaron, modificaron, remodelaron y construyeron diversas instalaciones militares
en diferentes dependencias del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; entre las propias del
SEM se encuentran:
Heroico Colegio Militar,
Escuela Superior de Guerra,
Cuerpo de Guardias Presidenciales,
Brigadas de Policía Militar, y
Edificio de la Sedena: S-1 (R.H.), S-3 (Ops.), S-5 (P.E.) E.M.D.N. y la Dirección
General de Transportes.
Factor Estratégico: Hostigamiento y Acoso Sexual
- En seguimiento a las acciones derivadas del Programa de Prevención y Atención de
Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual emprendidas desde 2011, se instaló en la
Dirección General de Derechos Humanos la línea telefónica comercial 01-800-
5552949908 (interior de la República) y local (Valle de México) 52949908, para la
atención de quejas de personal militar relacionadas con hostigamiento y acoso sexual,
34
con lo que se buscó contribuir a la prevención y atención de estos delitos, por ser una
forma de discriminación, que obstaculiza el acceso y permanencia en un trabajo digno y
de calidad.
- La Dirección General de Comunicación Social distribuyó a los organismos del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos 190,000 trípticos con información de hostigamiento y acoso
sexual, así como sobre el mecanismo de denuncia.
- El Comité de Prevención y Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual impartió
conferencias a Generales, Jefes, Oficiales y personal de Tropa (mujeres y hombres), con
el objeto de desarrollar conciencia sobre la problemática, con la finalidad de fortalecer la
disciplina militar y la buena imagen del cuerpo militar mexicano.
Resumen 2012
El año 2012 fue un periodo de importantes logros en materia de concordancia normativa con
perspectiva de género. Como resultado de la reforma constitucional de 2011 que mandata la
regulación de las leyes nacionales con los tratados internacionales suscritos por México, se
dio un gran impulso a la revisión y organización de la legislación militar, de manera que todos
los reglamentos de los planteles, escuelas y cualquier normatividad que regula la actuación
de Las Fuerzas Armadas fueron reformados.
Se creó el Observatorio para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos.
Se realizaron acciones afirmativas, como la promoción de mujeres a puestos de dirección de
diversas escuelas: Odontología, Enfermeras, Sanidad y Rehabilitación infantil.
Se continuaron las adecuaciones de las instalaciones educativas, como la Escuela Superior
de Guerra.
Se hace mención nuevamente del fortalecimiento del Programa de Prevención y Atención del
Hostigamiento y Acoso Sexual, aunque no se señala con exactitud las acciones directamente
enfocadas al Sistema de Educación Militar.
Acciones emprendidas en 2013
Factor Estratégico: Hostigamiento y Acoso Sexual
La Sedena, en cumplimiento con las directivas y normatividad nacional e internacional en
materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como para la
35
erradicación de la discriminación, violencia de género y hostigamiento y acoso sexual,
continuó con el fortalecimiento de las normas e instancias que permitan atender ese
problema.
Las modalidades que se habilitaron para recibir denuncias a partir de 2012 fueron las
siguientes:
- Por los conductos regulares de conformidad con las leyes y reglamentos militares.
- Por conducto de las revistas de inspección general y auditorías.
- Por correspondencia dirigida al Secretario de la Defensa Nacional.
- Por Internet en la página: www.observatoriosedena.gob.mx
- Por correo electrónico: [email protected]
- Directamente a los Agentes del Ministerio Público Militar.
- A través del buzón de quejas.
- A través de atención telefónica gratuita y anónima.
Factor Estratégico: Promoción vertical y horizontal
- Para continuar abriendo espacios a las mujeres en áreas donde tradicionalmente son
exclusividad de los hombres, el alto mando dispuso la inclusión de las éstas en las armas
de Zapadores y Artillería.
- Con el fin de lograr una promoción vertical y horizontal justa a través del uso de lenguaje
incluyente y no discriminatorio, la Dirección General de Comunicación Social, realizó
campañas impresas y electrónicas que fomentan la paridad al interior de este instituto
armado, en particular evitando cualquier criterio discriminatorio en las convocatorias para
el ingreso y promoción de personal.
- Se continuó con la adecuación de espacios dignos para la incorporación de las mujeres,
por lo que este año se adecuaron, modificaron, remodelaron y construyeron diversas
instalaciones militares con ese fin, en diferentes dependencias del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos como las siguientes:
Grupo de Promoción y Difusión de la Cultura de Equidad de Género.
Dirección General de Artillería.
Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana.
Comandancia del Primer Cuerpo de Ejército.
En la 13/a. Zona Militar Tepic, Nayarit.
36
En La VII Región Militar Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
2/a. y 3/a. Brigadas de Infantería Independiente.
En el Campo Militar No. 1-A, D.F.
En las Bases Aéreas No. 2, 7, 13 y 17.
En el Campo Militar No. 16-A Irapuato, Guanajuato.
En la Escuela Militar del Servicio de Administración e Intendencia.
Escuela Militar de Transmisiones.
Resumen 2013
Se emitieron convocatorias para el ingreso y promoción de personal, con lenguaje
incluyente.
Continuó la adecuación de espacios en las escuelas para la integración de las mujeres a las
mismas, enfocada en las instalaciones de Escuela Militar de Transmisiones.
Se continuó con las acciones relativas a la prevención y atención del hostigamiento y acoso
sexual.
Acciones para integrar la perspectiva de género en el Sistema Educativo Militar
Las acciones detalladas en los informes de 2008 a 2013, dan muestran de los seis años de
trabajo enfocado a integrar la perspectiva de género en los diferentes ámbitos del SEM. Entre
ellas se distinguen las siguientes:
a) Revisión curricular de, al menos, 22 escuelas del Sistema Educativo Militar.
b) Adecuación de las instalaciones de escuelas y planteles militares para dar cabida y
espacio digno a las mujeres discentes.
c) Armonización legislativa de reglamentos y manuales de las escuelas del SEM con
disposiciones establecidas en instrumentos internacionales y nacionales de igualdad de
género.
d) Redacción con lenguaje incluyente de convocatorias para el ingreso o promoción del
personal.
Además, se impulsaron labores en otros ámbitos, que impactaron en las funciones
educativas que lleva a cabo la Sedena. Entre ellas se pueden destacar las relativas a
prevenir y atender el problema del hostigamiento y acoso sexual. También deben
mencionarse los procesos de formación y capacitación específicos en materia de género, los
37
cuales tienden a mejorar el clima laboral en general de la institución, así como otros que
impactan directamente en la función del personal docente.
Dentro de ese conjunto de acciones, se debe ponderar que muchas de ellas se guían por el
cometido de favorecer el acceso de las mujeres a todas las áreas de la institución, lo cual, de
mantenerse y profundizarse, dará lugar, en el mediano plazo, a la transformación sustantiva
de la organización en un sentido positivo. Ello porque estará más acorde con sus principios y
prácticas con la vigencia de los derechos humanos, particularmente de los derechos de las
mujeres.
En ese sentido, las tareas emprendidas por la Sedena a favor de la igualdad de género se
pueden clasificar en seis tipos:
1. Las dirigidas a eliminar cualquier forma de discriminación por motivos de género en la
normatividad que rige las relaciones en el ámbito del SEM. En ese sentido, se plantea
adecuar las convocatorias de ingreso y promoción, entre otras.
2. Las que buscan educar e inculcar valores de la igualdad y no discriminación de género a
las futuras generaciones en el marco del proceso educativo formal que se impulsa en el
SEM. Aquí se pueden plantear como ejemplo todas aquellas modificaciones al currículo
de las carreras y cursos de formación, a las cuales se les incorpora la perspectiva de
género.
3. Las que se centran en la capacitación y sensibilización del personal del SEM en materia
de género. Estas son acciones como las que se dirigen al personal que lo compone, y de
manera más particular al docente, y que contempla cursos, talleres, carteles, trípticos,
etcétera.
4. Las que atienden necesidades específicas de las mujeres, como las relativas a
enfermedades propias de ellas y la modificación de instalaciones, entre otras.
5. Aquellas que buscan transformar el espacio laboral de mujeres y hombres, para así
lograr conciliarlo con el familiar y personal. Aquí se incluyen las relativas a la
compactación de horarios, las que buscan fomentar una paternidad responsable y la
construcción y habilitación de espacios para el cuidado y desarrollo de las y los
familiares, destacadamente hijas e hijos de militares.
6. Las que se impulsan en materia de violencia contra las mujeres. Aquí se contemplan
todas aquellas que buscan prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual.
38
RETOS DE LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL SISTEMA
EDUCATIVO MILITAR
Como se ha mencionado, a pesar de los acelerados avances en materia de integración de la
perspectiva de género en el SEM, todavía hay retos para alcanzar la igualdad sustantiva de
mujeres y hombres en el mismo.
Esta no es una situación que se desconozca al interior de la institución, por ello, actualmente
está en marcha el Plan Sectorial de la Sedena 2013-2018, donde se asumen nuevos retos y
metas para dar pasos importantes en pro de los objetivos planteados.
También es de destacarse que el objetivo 4 del Programa Sectorial de la Defensa Nacional
2013-2018 propone: “Reestructurar y fortalecer el Sistema Educativo Militar, para impulsar la
calidad educativa y hacer más competitivo el ejercicio profesional”, y sobre todo, el Modelo
de Calidad Educativa.
En este marco se recomienda cuidar el cumplimiento cabal de los siguientes puntos
planteados por dicho modelo, particularmente por lo que hace al cumplimiento de los
objetivos planteados en materia de género. Asimismo, conocer y verificar cómo son
satisfechas las necesidades y expectativas del personal discente de la Sedena en la
prestación de productos y servicios que proporciona cada institución a los integrantes del
SEM, con el fin de que los resultados obtenidos impacten en las actividades que realiza el
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Los retos de 2015 a 2018 son muchos, e implican acciones que sean capaces de crear
cambios no sólo formales, sino también culturales, que favorezcan la plena integración de la
perspectiva de género en el Sistema Educativo Militar.
La inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la vida interna de las
instituciones, implica asumir la igualdad de derechos entre varones y mujeres como un valor
democrático indispensable. Para hacer efectivo dicho valor, es necesario llevar adelante
acciones concretas que posibiliten que las mujeres tengan acceso y ejerzan sus derechos
con igualdad, tomando en cuenta que sus demandas, intereses y necesidades son, en
muchos aspectos, diferentes a las de los varones.
39
Ante ello, la discusión sobre la incorporación de mujeres en áreas históricamente ocupadas
por hombres, así como sobre la cuestión del género en las Fuerzas Armadas, se debe
enmarcar en las características históricas y culturales de la milicia.
Entonces, el mayor reto para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos será dar continuidad a los
cambios formales y acciones realizadas en los últimos siete años y, al mismo tiempo,
encontrar mecanismos que incidan en el núcleo duro de la cultura institucional, representado
por la persistencia de los estereotipos de género.
40
DIAGNÓSTICO COMPARATIVO DEL SISTEMA EDUCATIVO
MILITAR MEXICANO CON EL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR
DE CANADÁ, ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA, ARGENTINA Y
VENEZUELA; Y CON EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
41
Presentación
El presente diagnóstico tiene el objetivo de comparar la situación de la igualdad de género
que existe en el Sistema Educativo Militar Mexicano (SEM) con respecto a lo que acontece en
el Sistema Educativo Militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Canadá, Argentina,
Venezuela y España, así como con el Sistema Educativo Nacional (SEN).
Para ello incursiona en dos grandes ejes de investigación: en el primero ubica los esfuerzos
que se han desplegado en las dimensiones normativa e institucional, así como en la atención
de la violencia de género y en la integración de las mujeres en los respectivos sistemas
educativos de las fuerzas militares de los países objeto de estudio. Y en el segundo eje se
presentan cinco referentes paradigmáticos en materia de igualdad de género dentro del
Sistema Educativo Nacional Mexicano, a la luz de los mismos parámetros señalados para los
países mencionados. Los referentes son: El Colegio de Bachilleres (Colbach), El Colegio de
México (Colmex), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Universidad Nacional
Autónoma Metropolitana, Plantel Xochimilco (UAM-x) y la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
En el desarrollo del trabajo se reflexiona sobre el proceso de incorporación de las mujeres en
las Fuerzas Armadas y el análisis se centra en los obstáculos que se han enfrentado y las
alternativas que se han planteado para lograr su reconocimiento pleno en condiciones de
igualdad. En ese sentido, se analiza la importancia de la educación para la superación de
estereotipos, desigualdades, discriminación y violencia de género en el ámbito militar, donde
tradicionalmente las prácticas, el lenguaje y el clima laboral han estado ligados a valores
bélicos masculinos o, como se afirma en un estudio, en “la mentalidad de guerrero”. El fin del
ejercicio comparativo es obtener enseñanzas y explorar la factibilidad de implementación de
acciones y políticas favorables a la igualdad de género en el ámbito del sistema educativo
militar.
En el primer apartado se expone el marco conceptual que da sustento al diagnóstico y se
revisa, en primer término, el marco jurídico internacional y nacional en materia de educación,
igualdad y no violencia de género vigente que posibilita la inserción femenina en las
armadas. Además, se realiza un análisis crítico de conceptos como: igualdad, equidad y
estereotipos de género, que son fundamentales para entender la construcción social de
género y los roles sociales que diferencian a mujeres y hombres en función de su sexo, y
42
cómo estos últimos se manifiestan en la esfera educativa, particularmente en el ámbito
militar. De ahí que se analicen nociones como sexismo escolar, currículum oculto de género
y segregación vertical y horizontal, como elementos que reproducen y perpetúan la
discriminación de género y que forman parte de prácticas cotidianas que deben ser
eliminadas en el afán de avanzar hacia procesos incluyentes en términos de género.
También se exponen estrategias que forman parte de ese marco jurídico y de la doctrina de
los derechos humanos, que permiten superar las brechas de desigualdad, como la
perspectiva de género, la educación con perspectiva de género, las acciones afirmativas y el
empoderamiento de las mujeres.
En el segundo apartado se presenta la metodología del diagnóstico, donde se da cuenta del
diseño y desarrollo del planteamiento del presente estudio. Se describe el proceso de
investigación que se siguió, destacándose el tipo de información documental a la que su
pudo tener acceso, así como los resultados de la aplicación de los instrumentos cualitativos
utilizados en el estudio (una serie de entrevistas realizadas a las y los actores clave).
Más adelante, en el tercer apartado, se muestran las iniciativas a favor de la igualdad, no
violencia y no discriminación en general en los sistemas militares de los países en cuestión,
y cuando se dispuso de información de forma particular, para sus respectivos sistemas
educativos. Esto se hace de forma cronológica para cada una de las dimensiones analíticas
anteriormente mencionadas.
Luego de exponer el caso de cada país, se realiza un análisis de los avances y áreas de
oportunidad de cada sistema educativo militar, con objeto de brindar elementos que puedan
ser replicables u objeto de mejora.
En el apartado cuarto se exhiben los casos paradigmáticos de algunos sistemas educativos
de nuestro país que se han distinguido por incorporar la perspectiva de género en sus
programas de estudio y currículos académicos, y en la conformación de mecanismos para la
atención, prevención y sanción en casos de acoso y hostigamiento sexual. Como se señaló
anteriormente, las instituciones académicas son: Colbach, Colmex, SEP, UAM-x y UNAM.
En el penúltimo apartado, se exponen las referencias bibliográficas utilizadas para realizar el
presente diagnóstico, citadas en orden alfabético; y por último, la lista de siglas y acrónimos
usados en el presente trabajo, con objeto de agilizar y clarificar la lectura.
43
Marco conceptual
Desde el siglo antepasado, las mujeres han luchado por la igualdad, con miras a ejercer
plenamente los derechos humanos que les han sido negados de manera sistemática a lo
largo de la historia por su condición de género. Es así como el concepto de igualdad ha sido
clave para superar las brechas de desigualdad que siguen presentes en la mayor parte de
sociedades del mundo.
Una categoría conceptual clave para la superación de esas desigualdades es la perspectiva
de género, herramienta teórica, metodológica y política que nos ayuda a ubicar el currículum
oculto en el sistema educativo, que orienta la inserción de mujeres y hombres hacia
determinadas áreas de estudio y profesiones consideradas como propias para cada sexo.
Además de develar la segregación educacional, esta perspectiva brinda la posibilidad de
desarrollar alternativas para superar las brechas de desigualdad que enfrentan las mujeres
en el ámbito de aprendizaje y desarrollo profesional.
Un ámbito clave para el avance de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es
el educativo, ya que en él se transmiten, reproducen y preservan valores y actitudes sexistas
contra el género femenino, presentes en toda la sociedad.
La representación más clara de la desigualdad de género en la educación es la segregación,
ya que en general las mujeres se insertan en áreas de estudio relacionadas con el cuidado y
los servicios, que son las profesiones menos valoradas socialmente, por lo que perciben
menores sueldos que los hombres y presentan mayores limitaciones en sus oportunidades
de ascenso a los puestos de más alto grado jerárquico.
La igualdad de género es un factor fundamental para la modernización y profesionalización
de estas instituciones, estructuradas bajo un régimen generizado que hace que sean “…
dirigidas por y para hombres”, tal y como se ha reconocido en otras latitudes (Ministerio de
Defensa Argentino, 2008: 56). Como afirma también Loreta Tellería (2008), “la incorporación
de la mujer en los ejércitos se constituye en una característica de la modernización de las
fuerzas armadas”. La autora caracteriza incluso esta evolución de las Fuerzas Armadas
modernas refiriéndose específicamente a las de los países de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte:
44
Luego de la Guerra Fría, se dio una evolución importante desde el tradicional modelo de
“Ejército moderno” hacia el “Ejército posmoderno”. El primero vinculado al Estado-Nación,
con preeminencia de intereses geopolíticos, una cultura corporativa basada en el orden y
la obediencia y un sistema de reclutamiento formalmente establecido (servicio militar
obligatorio); mientras que el segundo, identificado con un ejército de pautas flexibles,
reclutamiento voluntario (en algunos casos multinacional), formador de recursos humanos
profesionales, con roles más diversos y de mayor inclusión social.
Desde esta perspectiva, la presencia de las mujeres en la esfera militar, se considera
uno de los indicadores principales para hablar de la organización militar posmoderna tras
el final de la Guerra Fría (Ibíd.: 3).
Ante esta situación, el presente diagnóstico incorpora la categoría de educación con
perspectiva de género, para ubicar la segregación por sexo tanto en las áreas de estudio
militares como civiles, lo que permitirá ubicar las brechas de desigualdad que enfrentan, con
miras a ofrecer alternativas que permitan superarlas.
Un requisito para incluir la perspectiva de género de forma integral en los planes y
programas del SEM es la transversalización de la misma, tanto en su diseño como en su
ejecución y monitoreo, razón por la que este concepto se incluye en las bases conceptuales
del presente diagnóstico.
La comprensión y análisis de este fenómeno permitirá ubicar las fortalezas, debilidades y
áreas de oportunidad del SEM, con objeto de instituir acciones en pro de la igualdad, para
conformar mujeres militares más preparadas, autónomas, empoderadas y comprometidas
con la defensa del país en una visión respetuosa de los derechos humanos y de una cultura
de la paz; lo cual no sólo beneficiará al propio sistema militar, sino también a la sociedad en
general.
Se presenta también el concepto de educación con perspectiva de género, como base
conceptual para ubicar acciones tendientes al desarrollo profesional de las mujeres, a fin de
que se inserten en mayor número al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, reorienten sus
estudios hacia áreas de mayor prestigio y relacionadas con los ascensos a los más altos
rangos (armas, ingenierías y aviación).
45
También se incorporan conceptos como los estereotipos de género y las brechas de
desigualdad, a fin de ubicar la construcción social de prácticas discriminatorias en el ámbito
educativo en general, así como algunas herramientas para superar esas desigualdades, que
son las acciones afirmativas con miras a fomentar el empoderamiento de las mujeres
militares a través de la inclusión de la perspectiva de género en sus prácticas, estructuras y
programas de estudio.
A continuación, se presentan los conceptos clave que guían el enfoque de este estudio, y
que resultan fundamentales para la comprensión de la difícil problemática que se pretende
abordar.
IGUALDAD
La igualdad ha sido un valor supremo para la humanidad desde tiempos ancestrales. Para
las mujeres constituye una demanda histórica en pro del ejercicio pleno de derechos que les
han sido negados durante siglos, como su participación política, el libre tránsito, el libre
ejercicio de su sexualidad y el acceso a la educación.
A mediados del siglo XX la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instrumentó
diferentes mecanismos, normatividades, instancias y centros de investigación para promover
la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, ante las brechas
de desigualdad de género presentes en todo el mundo.
Un hito histórico para el avance de la igualdad de género fue la promulgación, en 1979, de la
Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación (CEDAW, por sus
siglas en inglés), que instituyó una serie de obligaciones para los Estados parte, a fin de
garantizar plenamente los derechos humanos de las mujeres.
Cabe indicar que la CEDAW, en su artículo 10, establece mecanismos específicos para
eliminar la discriminación de género en la educación y compromete a los Estados parte a
instituir mecanismos para erradicar la discriminación contra las mujeres y a instaurar
condiciones de igualdad en la orientación de las materias y capacitación profesional, en
todos los niveles y ámbitos educativos; acceso a los mismos programas de estudio,
exámenes y personal docente; eliminación de estereotipos masculinos y femeninos en la
46
enseñanza, libros y programas académicos; igualdad de oportunidades en el otorgamiento
de becas y apoyos para estudiar y en el acceso a programas de educación complementaria;
reducción de tasa de abandono femenino de los estudios; igualdad de oportunidades para el
acceso a los deportes y activación física; y acceso a material para la salud y el bienestar
familiar (CEDAW, 2012: 5).
En ese mismo tenor, en 1993 la Conferencia Mundial de Viena proclamó, en su Declaración
y Programa de Acción, que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Así mismo,
estableció la obligación de los estados firmantes de procurar la educación desde una visión
de derechos humanos y libertades fundamentales, debido a la importancia que ésta tiene
para la promoción y el respeto de los derechos humanos sin ninguna distinción.
En su Capítulo IV, se pronuncia por la promoción de la igualdad y equidad entre los sexos, y
para la esfera educativa en particular, especifica medidas que deben adoptarse para eliminar
los estereotipos de género que producen desigualdades y motivan la falta de respeto de las
niñas hacia sí mismas. Todo ello a través del cambio de actitudes y prácticas del personal
docente, los planes de estudio y las instalaciones escolares.
La Conferencia Mundial de la Mujer de 1995, realizada en Beijing, además de
institucionalizar la transversalidad de género (Gender Mainstreaming), como se verá más
adelante, proclamó que la igualdad de género es un asunto de derechos humanos y una
condición para el avance de la igualdad social, la justicia, el desarrollo y la paz.
También plantea que la educación como derecho humano es un requisito fundamental para
beneficiar a niñas y niños y conducir hacia relaciones igualitarias entre mujeres y hombres.
Señala que aún hay sesgos de género en la educación y en los instrumentos para llevarla a
cabo, los cuales excepcionalmente atienden las diferencias y condiciones específicas del
alumnado, a partir de su género.
A cinco años de su instauración, se realizó una reunión mundial para evaluar sus avances y
resultados, llamada Bejing +5, donde se solicitó a los gobiernos que garantizaran el acceso
equitativo a la educación y la eliminación de las brechas de desigualdad de género en ese
terreno, a través de políticas públicas y acciones afirmativas (Saldaña, 2006: 44).
En la actualidad, ha quedado clara la necesidad de transformar las condiciones que impiden
el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, por lo que se plantea que junto al logro
47
de la igualdad formal debe propugnarse por el de la igualdad sustantiva. En este sentido, es
importante asentar la diferencia entre éstas:
a) Igualdad formal. También llamada “de trato”, hace alusión al principio de igualdad de
hombres y mujeres, el cual debe sustentar y orientar las leyes, normas y principios de
actuación de las políticas públicas.
b) Igualdad sustantiva. También llamada “de hecho”, refiere a la modificación de las
condiciones estructurales que impiden el pleno disfrute de los derechos de mujeres y
hombres, garantizando el mismo acceso a las oportunidades y logro de resultados, lo
cual se logrará a través de acciones legales, afirmativas y políticas públicas que
favorezcan a las mujeres, ya que históricamente y en todas las esferas de lo social se
encuentran en franca desventaja.
En México, la igualdad está consagrada en la Constitución Política Mexicana (artículo 4°), lo
que obliga a que todas las políticas públicas en los ámbitos federal, estatal y municipal se
diseñen y pongan en práctica el principio de igualdad entre mujeres y hombres.
Así se establece en normas como la Ley de Planeación, la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; también en mecanismos rectores de política pública, como el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, mismo que establece en
uno de sus objetivos específicos en materia de educación el compromiso de:
Fomentar en todos los espacios de nuestra sociedad una educación para la vida que
promueva el respeto por la diversidad, la tolerancia y el respeto a las diferencias de
género de las personas, así como garantizar con igualdad y equidad en todos los
niveles, tipos y modalidades educativas, atención específica a las niñas y mujeres, para
lograr ampliar su participación en todos los campos de la actividad humana, con un
sentido de justicia, al margen de prejuicios y discriminaciones (Inmujeres, 2014: 32).
Con este programa se busca contar con una educación de calidad en México en todos los
niveles de conocimiento e investigación del SEN, a través de la armonización de la legislación
nacional con las convenciones y tratados internacionales que promueven los derechos
humanos de las mujeres.
48
Otras normas que buscan garantizar la igualdad de género son: la Ley Federal para Prevenir
y Eliminar la Discriminación y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que
busca:
… regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos
y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la
igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento
de las mujeres… Sus disposiciones son de orden público e interés social y de
observancia general en todo el Territorio Nacional (Diario Oficial de la Federación,
2006: 1).
A partir de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en 2011, se instituyeron
disposiciones para hacer efectivo lo que disponen los compromisos suscritos por el Estado
mexicano en el ámbito internacional en materia de igualdad de género. A partir de esta
reforma el gobierno está obligado a armonizar las normatividades nacionales con los
acuerdos internacionales.
Algunas de dichas normatividades, relacionadas con incorporar la igualdad, en particular en
el terreno de la educación, son: la CEDAW (2012), la Declaración Mundial sobre Educación
para Todos de Jomtien, Tailandia (1990); la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing
(1995); la V Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos (Confintea) de Hamburgo
(1997); los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) y la Conferencia de Educación para
Todos de Dakar (2000).
Finalmente, cabe indicar que la igualdad sustantiva, incorporada a políticas públicas
educativas, debe pugnar por incorporar cambios estructurales y posibilitar el acceso a las
oportunidades educativas sin distinciones entre mujeres y hombres; garantizar el
empoderamiento de las mujeres; impulsar acciones para acabar con el currículum oculto y la
educación a partir de esquemas masculinos tradicionales; transformar los roles de género
que ubican a las mujeres en áreas educativas sociales o ligadas a actividades de servicio y a
los hombres en áreas de estudio como las ciencias exactas, naturales y experimentales; y
transversalizar la perspectiva de género para promover cambios en la estructura
organizacional educativa.
49
EQUIDAD
La equidad está ligada con la justicia en el tratamiento que se otorga a las mujeres y a los
hombres, de acuerdo con sus condiciones y necesidades. Implica la repartición justa de los
recursos, los beneficios sociales y el poder entre los sexos.
En el ámbito educativo, la promoción de la equidad implica el establecimiento de acciones
afirmativas o acciones de “discriminación positiva” para compensar las desventajas a que
han estado expuestas históricamente las mujeres.
Es un principio de justicia ligado al concepto de igualdad, pero son diferentes. No obstante,
es frecuente utilizar ambos términos como sinónimos, sobre todo en América Latina, pero es
importante distinguir las diferencias para darles el uso adecuado, dependiendo de la
problemática específica.
Así, se puede decir que la equidad es una medida compensatoria, una estrategia, que busca
reparar discriminaciones históricas por razones de género para hacer efectiva la igualdad,
que es un derecho humano, un principio común a todos los derechos humanos y en esa
medida una obligación para el Estado mexicano.
BRECHAS DE DESIGUALDAD DE GÉNERO
De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres):
Las brechas de desigualdad de género indican la distancia que separa a mujeres y hombres
respecto a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales,
culturales y políticos. Su importancia radica en comparar cuantitativa y cualitativamente a
mujeres y hombres con características similares, como edad, ocupación, ingreso, escolaridad,
participación económica y balance entre el trabajo doméstico y remunerado, entre otras
(Inmujeres, 2002: 18).
Es decir, que las brechas se refieren a las desventajas a las que están expuestas las
mujeres para el acceso pleno al ejercicio de recursos económicos, servicios, oportunidades y
beneficios que brinda el desarrollo, en comparación con los hombres.
50
En este sentido, las estadísticas desagregadas por sexo son clave para ubicar la profundidad
de las desigualdades que devienen en brechas de género y discriminación.
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
Son ideas preconcebidas a partir de creencias o imágenes sin fundamento, que las
sociedades construyen en cuanto a la apariencia, conductas, características u ocupaciones
que deben cumplir y desempeñar uno u otro sexo. A través de los estereotipos se busca
mantener y eternizar las diferencias entre los géneros.
En el ámbito escolar los estereotipos se manifiestan en valoraciones diferenciadas del
trabajo del personal directivo y docente hacia las actividades, áreas de estudio, desempeños
y aprendizajes atribuidos a uno y otro sexo, lo que frecuentemente deviene en percepciones
diferenciadas, donde los hombres tienen mayores percepciones que las mujeres.
Para desmontar los estereotipos de género es necesario trabajar en la sensibilización,
formación, reflexión y educación de las mujeres y hombres, con miras a construir relaciones
equitativas, respetuosas e igualitarias, libres de valoraciones estigmatizadas de hombres y
mujeres.
PERSPECTIVA DE GÉNERO
La perspectiva de género es una herramienta teórico-metodológica diseñada por
investigadoras y académicas feministas, que ayuda a comprender y a observar con “nuevos
ojos” la desigualdad social y la opresión femenina, así como a indagar los factores que
inciden en esa opresión.
Su gran valor consiste en que no sólo permite desnaturalizar el carácter jerárquico, sino que
es un instrumento para formular acciones (políticas, mecanismos, normas, instancias) para
superar las desigualdades de género, con objeto de avanzar hacia una sociedad inclusiva y
democrática.
De acuerdo con el Inmujeres, la perspectiva de género ayuda a:
51
Desnaturalizar las explicaciones sobre las diferencias entre mujeres y hombres, basadas en la
idealización de los aspectos biológicos y la negación de la influencia social.
Comprender los procesos a través de los cuales las diferencias biológicas entre los sexos se
convierten en desigualdades sociales, que limitan el acceso igualitario de mujeres y hombres a
los recursos económicos, políticos y culturales.
Visibilizar la experiencia de los hombres en su condición de género, contribuyendo a una mirada
más integral e histórica de sus necesidades, intereses y contribuciones al cambio. Esto desplaza
la idea del Hombre (hombres) como “representantes de toda la especie humana”, para
considerarlos en su diversidad y especificidad histórica.
Identificar cómo opera la discriminación, pues aborda todos aquellos aspectos de la condición
social y económica de las mujeres y los hombres con el fin de favorecer la igualdad
oportunidades y el acceso a recursos, servicios y derechos.
Construir vías y alternativas para eliminar la desigualdad y discriminación contra las mujeres y
promover la igualdad de género (Inmujeres, s/f: 3).
Es decir, la perspectiva de género es una herramienta integral, que no sólo permite
desmantelar la relación inequitativa de poder entre los géneros, sino que ayuda a diseñar
alternativas para superar brechas de desigualdad que generan violencia, discriminación y
segregación hacia las mujeres.
De esta forma, se logrará que éstas accedan a los recursos y servicios públicos en igualdad
de condiciones que los hombres y que ejerzan plenamente sus derechos ciudadanos,
laborales, comunitarios, familiares, políticos, sexuales, culturales y educativos.
Por esta razón, instancias internacionales como la ONU promueven que los gobiernos
adherentes incorporen de forma transversal la perspectiva de género en sus programas,
políticas, acciones y planes para avanzar hacia la igualdad sustantiva, el empoderamiento y
posicionamiento de las mujeres para constituirse en agentes de cambio.
TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Este concepto fue acuñado durante la IV Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing (1995)
en la búsqueda de enfoques de igualdad para superar las limitaciones de enfoques
anteriores como Mujeres en Desarrollo (MED) y Género en Desarrollo (GED). Su nombre
52
original en inglés es Gender Mainstreaming, que en español es traducido como enfoque
integrado o transversalidad de la perspectiva de género.
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC, por sus siglas en inglés)
define a la transversalización de la perspectiva de género como:
… el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres
cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en
todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las
preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean
parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas
y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que
las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la
desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros
(OIT, 2013: 3).
Esto significa que la perspectiva de género implica la mejora permanente en el diseño,
instauración y evaluación de políticas públicas destinadas a lograr la igualdad de mujeres y
hombres, para trascender sesgos androcéntricos y sexistas en esas políticas.
Para lograr la transversalidad, es indispensable involucrar a todo el organigrama institucional
a través de un proceso de planeación horizontal, para garantizar la voluntad política de las y
los actores clave, el acceso a los recursos económicos y la creación de instancias
especializadas de atención y seguimiento en materia de igualdad.
La transversalización de la perspectiva de género no implica solamente incrementar la
participación de las mujeres en la esfera social, sino también incorporar su experiencia y
aspiraciones para trascender hacia instituciones y relaciones sociales más justas e
igualitarias en las sociedades y transformar estructuras sociales e institucionales desiguales
para un avance más solidario de la humanidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituye como principios básicos para la
transversalización de la perspectiva de género:
Establecer mecanismos adecuados y fiables que permitan evaluar los progresos.
Realizar diagnósticos para identificar diferencias y disparidades de género.
No dar por sentado que existen problemas ajenos a la igualdad de género.
53
Impulsar análisis periódicos por géneros.
Contar con voluntad política y asignar presupuestos para los programas en materia de
igualdad.
Elaborar políticas y programas destinados a mujeres, así como legislaciones favorables,
además de contar con unidades y coordinaciones en materia de género (OIT, 2013: 3).
Estas medidas, trasladadas a la esfera educativa militar, implican involucrar a las y los
actores encargados del proceso educativo, que son: Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena); responsables de la Dirección General de Educación Militar y de la Rectoría de la
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea; personal directivo de los colegios, escuelas y
centros de estudio; y la persona a cargo del Observatorio para la Igualdad, quien dará
seguimiento a los proyectos y hará sugerencias de mejora. Esto cumpliría con otra de las
características de la transversalización de la perspectiva de género, que consiste en avanzar
hacia la intersectorialidad, para atender de forma integral las brechas de desigualdad de
género.
EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Las escuelas son agentes de socialización donde se transmiten saberes, normas de
comportamiento y formas de asumir y valorar el mundo, y tienen la responsabilidad de
promover modelos no sexistas y no discriminatorios para una formación igualitaria.
Para ello es fundamental pasar de la igualdad formal a la sustantiva, lo cual supone el
compromiso de las instituciones públicas responsables de la educación para que abandonen
su aparente neutralidad y desarrollen medidas concretas, urgentes y específicas para
contrarrestar la segregación de mujeres y hombres hacia estudios considerados propios de
cada sexo, lo cual deriva en falta de igualdad de oportunidades.
La educación con perspectiva de género requiere de la incorporación de todos los elementos
del sistema (currículo, formación de docentes, sistema de decisiones, estrategias de
inserción) de principios y prácticas que contribuyan a la formación de seres humanos más
integrales, sobre la base de equidad entre los sexos, con objeto de garantizar el acceso
igualitario a los servicios y beneficios del sistema educativo sin discriminación de ningún tipo.
54
ACCIONES AFIRMATIVAS
También llamadas “acciones positivas”. Se refieren a la instauración de medidas destinadas
a combatir los efectos de la discriminación en grupos sociales vulnerables. Es importante
destacar que éstas son estrategias de equidad, al brindar un trato preferencial a personas o
grupos desplazados, por lo que también son llamadas “acciones de discriminación positiva”.
Éstas tienen un carácter compensatorio, por lo que establecen cuotas de participación,
becas, incentivos, créditos, servicios, bienes, recursos y oportunidades a quienes han vivido
discriminación, como en el caso de las mujeres, para corregir las desventajas. Son de
carácter temporal y se supone que deben ser levantadas cuando se superen las brechas de
desigualdad.
En años recientes, se ha exaltado el concepto de cuota (porcentajes de representación por
sexo para impulsar el acceso femenino a puestos de elección popular) trascendiendo al de
paridad, una acción afirmativa que busca equilibrar el acceso de las mujeres a puestos y
cargos públicos y de elección popular con 50 por ciento de inserción, tanto en instituciones
públicas como privadas, para participar de forma igualitaria que los hombres.
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
El empoderamiento es un proceso: “complejo, multidimensional y de múltiples variables”
(Proyecto Equal, 2007: 9), a través del cual las mujeres superan situaciones de
discriminación, violencia, desigualdad e injusticia hacia la conciencia y autonomía para un
ejercicio pleno de sus derechos.
Como su nombre lo indica, el empoderamiento supone que las mujeres se asuman como
sujetas de poder, como personas autónomas, a través del acceso a recursos materiales y de
una transformación identitaria, lo cual repercute en su fortalecimiento individual y colectivo,
cuando las mujeres toman decisiones —con otras mujeres y hombres— a favor de sus
comunidades.
55
El empoderamiento tiene diversas modalidades, dependiendo del tipo de población que lo
ejerza, es decir, no es lo mismo el empoderamiento de un grupo de académicas que buscan
incorporar la perspectiva de género en un programa específico de estudios al de un grupo de
mujeres campesinas que buscan el acceso a créditos.
Según el Inmujeres un proceso de empoderamiento: “requiere de procesos educativos para
analizar la situación subordinada de las mujeres; de procesos psicológicos que fortalezcan la
autoestima y confianza; el acceso al control de recursos para promover la independencia
económica; así como de herramientas para la participación política con técnicas de
negociación y cabildeo” (Inmujeres, 2007: 58).
SEXISMO ESCOLAR
Este término surgió en los años sesenta del siglo pasado en Estados Unidos y fue utilizado
para nombrar al conjunto de mecanismos sociales de discriminación y exclusión hacia las
mujeres, a partir de un principio de superioridad masculina.
Según Marina Subirats y Cristina Brullet (1992: 12) el término sexismo es usado: “para
designar toda actitud distinta respecto a los hombres y las mujeres, la cual supone relaciones
jerárquicas y de poder”.
En el ámbito escolar, el sexismo se concibe como la forma diferenciada en que se
conceptualizan las mujeres y los hombres en los textos, imágenes y artículos científicos,
donde se atribuyen roles estereotipados a cada grupo en función de su sexo.
El sexismo implica la invisibilización de las mujeres al utilizar la categoría de “hombre” como
ser universal en los textos, imágenes, lenguaje y valores. Y se manifiesta en el ámbito
educativo a través del currículum oculto de género.
CURRÍCULUM OCULTO DE GÉNERO
El currículum oculto es descrito por Ann Lovering y Gabriela Sierra (1998: 6) como el:
“Conjunto interiorizado y no visible, oculto para el nivel consciente, de construcciones
56
de pensamiento, valoraciones, significados y creencias que estructuran, construyen y
determinan las relaciones y las prácticas sociales entre hombres y mujeres”.
Éste esconde toda una serie de contenidos que los sistemas escolares utilizan en sus
prácticas educativas, a través de representaciones, contenidos, comentarios,
imágenes, esquemas, valores y habilidades, donde se otorgan tratos diferenciados a
mujeres y hombres por parte del profesorado a partir de estereotipos sociales.
El currículum oculto se incorpora de forma inconsciente por el profesorado y las
personas responsables del diseño de las políticas educativas, ya que la diferenciación
de los géneros está imbuida en el imaginario social, donde se otorgan mayores valores
a los hombres que a las mujeres, por lo que está presente en el diseño de programas
académicos, la selección de la bibliografía y del material didáctico, el ejercicio de la
docencia, el currículo académico y la orientación escolar.
El currículum oculto permea el proceso educativo, marcando valores, posiciones y
destrezas distintas para mujeres y hombres, que influirán en su futuro profesional. Por
ello, es importante identificarlo a través de una mirada de género, para develar las
partes oscuras de la discriminación educativa y a partir de ahí, estrategias para la
trasversalización de la perspectiva de género.
Existe una experiencia importante para contrarrestar el currículum oculto, el proyecto
Arco Iris de Colombia, en el cual se instituyeron dispositivos pedagógicos de género a
partir de los aprendizajes de las y los estudiantes, logrando cambios importantes: “en la
pedagogía y los ordenamientos de las comunidades educativas” (Guerrero, E.;
Hurtado, V.; et ál., s/f: 53).
SEGREGACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL
La segregación refiere al hecho de marginar o no tomar en cuenta a una persona o grupo de
personas por características atribuidas a su género, religión, raza, procedencia social o
preferencia sexual o política.
Tiene dos manifestaciones:
57
1. Segregación horizontal. En el área educativa se refleja en la concentración de mujeres u
hombres en ciertos sectores específicos considerados como “propios de cada sexo”. Así,
por ejemplo, las mujeres desarrollan estudios en áreas sociales, enfermería o medicinas,
ligadas al cuidado; mientras que los hombres se desempeñan en profesiones como
ingeniería, aeronáutica, física, matemáticas, de mayor prestigio social y profesional.
2. Segregación vertical. Está ligada a la pirámide ocupacional, es decir, los niveles de
responsabilidad en los cuales se ubican las mujeres y los hombres, teniendo como caso
común que las primeras ocupan la parte más baja de la pirámide, al realizar actividades
ligadas con la atención y los servicios, mientras que los segundos se ubican en las
posiciones jerárquicas más altas conforme avanza la pirámide ocupacional.
En el ámbito militar mexicano, la segregación horizontal educativa influye directamente en la
segregación vertical.
Históricamente, los ejércitos centraron su formación en la preparación para la guerra y la
defensa, esfera destinada y pensada exclusivamente para actores masculinos, quienes por
su condición de género eran considerados como los más aptos para labores bélicas debido a
su inteligencia, arrojo, valentía y virilidad.
El Ministerio de Defensa (2012: 132) argentino destaca cuatro causas para el rechazo de la
incorporación femenina en los ejércitos del mundo: a) tradición, b) menor capacidad física, c)
aspectos biológicos y fisiológicos, y d) cuestiones tácticas. La primera alude a que desde
siempre la profesión militar ha sido considerada una ocupación típicamente masculina; esto
se desprende de la premisa de que la guerra es propia de los hombres. La segunda causa
se atribuye a la menor capacidad física de las mujeres respecto a los hombres,
especialmente en lo relacionado con la fuerza, la velocidad y la capacidad de respuesta. La
tercera cuestiona la aptitud de las mujeres para el desempeño de ciertos puestos por
factores biológicos y fisiológicos, como la densidad ósea del esqueleto. La cuarta causa se
articula en torno a la pérdida de moral y disfunción operativa que provocan las bajas
femeninas y la resistencia masculina a recibir órdenes de una mujer.
Entre estas justificaciones, una de las más fuertes ha sido la supuesta falta de aptitudes
físicas para participar en los combates, lo cual, de acuerdo con Yolanda Agudo (2014: 5) ha
sido superado por el avance de la tecnología militar, que hace que: “… la fuerza bruta vaya
siendo cada vez menos importante en la profesión. De modo que las limitaciones físicas de
58
las mujeres, en cuanto a fortaleza, dejan de ser relevantes gracias a los progresos
tecnológicos”.
Haciendo un breve recuento histórico, la inserción femenina formal en las Fuerzas Armadas
inició durante las tres primeras décadas del siglo pasado –en varios países del orbe—, por
factores como la democratización que se institucionalizó en varias naciones. A ello se sumó
el mandato de instrumentos internacionales de derechos humanos, como la CEDAW, que
demandaron a los Estados parte la incorporación femenina plena en todos los ámbitos
sociales, la obligatoriedad de políticas públicas y acciones afirmativas a favor de la igualdad.
También en ese cometido impulsaron el fin del reclutamiento masculino forzoso, así como el
deseo de las mujeres por incorporarse en estos ámbitos.
Por su parte, las instituciones castrenses han respondido a esas demandas a través de
varias estrategias, las cuales atienden a diversos factores:
Para demostrar que las Fuerzas Armadas son “sensibles al tema”; situación que limita la
posibilidad de cambios genuinos hacia la igualdad de género, ya que se asume una
postura “políticamente correcta” que sólo se limita a la igualdad formal, no a la de hecho.
Incorporando masivamente a las mujeres a la institución, aunque confinadas a áreas
tradicionalmente femeninas, como sanidad, educación y administración.
Permitiendo su ingreso pero sin transformar la “personalidad masculina” de la institución,
por lo que se les deja expuestas a la discriminación y la violencia de género, ya que lo
femenino es considerado ajeno a las Fuerzas Armadas.
No obstante, la presencia de mujeres en la organización militar y en sus estructuras internas
ha ido modificando esa resistencia en el imaginario social, por ejemplo en misiones
internacionales de paz, donde, con objeto de preservar los derechos humanos y ganar la
confianza de las poblaciones en conflicto, se recurre a contingentes femeninos.
En el recuento histórico por naciones, de las seis estudiadas, México, Estados Unidos y
Canadá fueron las primeras en incorporar mujeres a sus filas (en 1938, 1948 y 1951,
respectivamente), siguiéndole Argentina (1980), España (1988) y Venezuela (2002).
En un principio, las mujeres fueron ubicadas en áreas de servicios, administración,
secretariales, archivo y contabilidad. No obstante, a partir de mediados de los años noventa,
comenzaron a incorporarse en las escuelas militares y, desde entonces, fueron integrándose
59
gradualmente en todas las áreas, hecho que está pendiente en algunas naciones donde
continúan estando vetadas en especialidades de combate.
En este tenor, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon ha expresado que: “la
capacitación de mujeres contribuye a crear sociedades más fuertes”. El funcionario
considera que la presencia femenina ha tenido resultados altamente positivos en “…
acciones de control de multitudes, búsquedas en domicilios o interrogatorios de
sospechosos”. De la misma forma, “el refuerzo de la presencia femenina en las misiones de
la ONU es un ingrediente clave para la construcción de una paz duradera” (ONU, s/f: 4).
El pronunciamiento de Ki-moon se basa en la Resolución 1325, aprobada en el año 2000 por
el Consejo de Seguridad, relativa a la importancia de la inserción de mujeres en
negociaciones de paz, y a la necesidad de medidas especiales para proteger a las niñas y
adultas contra la violencia de género —en especial la sexual— durante los conflictos
armados.
La tarea no ha sido fácil para aquellas que se han incorporado a la formación militar, pues
aparte de enfrentar resistencias en los cuarteles, son sometidas a pruebas físicas,
psicológicas y formativas bajo valores patriarcales ligados a la defensa, belicosidad y
agresividad.
En este sentido, la educación juega un papel preponderante en la construcción de relaciones
entre las personas, en la transmisión de estereotipos de género y en la conformación de
modelos de masculinidad y feminidad, ya que es una de las instituciones donde más
intensamente se transmiten los valores sociales.
En los niveles de estudios medio superior y superior, ingresan jóvenes durante su
adolescencia o juventud temprana, etapa determinante en su vida, donde “… reciben
conceptos, prácticas, percepciones, imágenes y relatos que forman su aproximación a lo que
es ser militar, y los imbuye de la ética deseada por la formación. El ejercicio de la profesión
supone la formación de una mentalidad propia que domina la vida cotidiana y las políticas de
la institución” (Donadio, 2005: 47).
Así, la esfera educativa puede ser un área de oportunidad para una construcción social de
género libre de prejuicios y de modelos sexistas. En este sentido, las instancias educativas
tienen el reto de “… plantear la introducción de la perspectiva de género en la educación
superior y promover un cambio ético en las instituciones para que éstas incorporen en sus
60
sistemas axiológicos el respeto a la diversidad y la búsqueda de la equidad, particularmente
la equidad de género” (Palomar, 2005: 5).
En la realidad, la mayor parte de instancias académicas mantienen una política “ciega al
género”, con el argumento de que a sus estudiantes se les trata por igual con base en sus
conocimientos y capacidades, sin distinciones de ningún tipo. No obstante, diversas
investigaciones han demostrado que en las instituciones educativas prevalecen situaciones
de desigualdad de género, como la segregación educativa, el acoso y hostigamiento sexual,
la falta de mecanismos para su prevención y atención y el currículum oculto, entre otras.
Estas prácticas diferenciadas y la falta de igualdad, perpetúan y ubican a las mujeres en
posiciones de subordinación e inferioridad, prácticas de las cuales el ámbito militar no está
exento.
Debido a ello, la incorporación de la perspectiva de género en las esferas educativas
militares continúa siendo un asunto pendiente en la mayor parte de las naciones, el cual es
necesario resolver para corregir las desigualdades de género, con miras a que las mujeres
accedan de forma igualitaria a todas las áreas educativas, a todos los grados y a programas
de formación y sus beneficios, sin discriminación de ningún tipo.
Esto se puede vislumbrar a simple vista al revisar las estadísticas, donde mayormente las
mujeres continúan ejerciendo profesiones ligadas a actividades de servicio (enfermería,
intendencia, enfermería, odontología) y en menor grado, en ámbitos considerados como
masculinos (ingenierías, armas, telecomunicaciones), ligadas directamente a posiciones de
mayor mando en la institución.
Carmen Rosa de León-Escribano (s/f: 29) propone diversas acciones para avanzar hacia la
igualdad sustantiva en la esfera militar: sensibilizar y formar a los actores clave; incorporar la
perspectiva de género en las Fuerzas Armadas; incluir acciones afirmativas en la
normatividad; adecuar la infraestructura a las necesidades diferenciadas de discentes
mujeres y hombres; crear instancias que vigilen la correcta aplicación de políticas de género;
desarrollar acciones para incluir la perspectiva de género en la interacción militar con la
ciudadanía; verificar el adecuado seguimiento a las denuncias de discriminación o agresión;
fortalecer una cultura de respeto y trabajo en equipo entre sus integrantes y hacia la
sociedad; e incluir el género como eje transversal en la educación, a través del cambio del
enfoque de contenidos en el currículo académico militar.
61
En este punto, cabe resaltar que no basta con la incorporación de más mujeres en las armas
para avanzar hacia la igualdad, sino que es imprescindible incorporar medidas para
fortalecer su ingreso en todas las áreas de estudio y la oportunidad de acceder
escalafonariamente a los grados más altos del sistema militar. A este respecto, Marcela
Donadio (2005: 50) plantea lo siguiente:
… el ingreso de mujeres [en las Fuerzas Armadas] ¿implica un cambio de patrones
culturales al producirse un nuevo aporte, o son asimiladas a la cultura preexistente?
¿Implicará o no un cambio, más allá de las imágenes políticamente correctas, en
términos de la permeabilidad de la institución militar a la sociedad? La administración de
las carreras, por otra parte, cambia también las perspectivas profesionales, y lleva al
debate acerca de las capacidades necesarias para las funciones de combate, de mando,
y de otra clase de misiones. Pero también, a considerar si el ascenso de mujeres a
puestos de comando significará o no un cambio en el tipo de liderazgo de las fuerzas
militares, y si promoverá mayor capacidad de liderazgos adaptativos, necesarios para
encarar procesos de reforma como los que pueden plantearse en el horizonte de muchas
fuerzas armadas.
Reflexiones y cuestionamientos que son necesarios de considerar para una efectiva
transversalización de la perspectiva de género en la institución.
En la realidad, se ha demostrado que aquellas naciones que han incorporado a mujeres
como responsables de las Fuerzas Armadas, como es el caso de Argentina (Nilda Garré),
España (Carme Chacón e Irene Domínguez-Alcahud) y Venezuela (Carmen Teresa
Meléndez), entre las naciones estudiadas, han instituido políticas públicas y acciones
afirmativas comprometidas con la igualdad de género. La excepción sería Canadá, donde
pese a que ninguna mujer hasta la fecha ha estado al frente de las armas, cuenta con un
compromiso emblemático a favor de la igualdad de género en su interior. Lo que se relaciona
con el avance democrático y el compromiso nacional en este tema.
En pro de este compromiso se ha manifestado la Secretaría de la Defensa Nacional de
México (Sedena, 2010b: 9), al declarar:
La implementación de políticas de género, uno de los ejes fundamentales del proceso de
modernización de las Fuerzas Armadas, requiere del sostenimiento de políticas activas
para la transformación institucional, pero también necesita ser acompañada por debates,
espacios de reflexión y la construcción de discursos que dinamicen un amplio cambio
cultural. La inclusión de la transversalidad de género en el ámbito de la Defensa, al
62
producir las condiciones normativas y materiales para garantizar la integración igualitaria
de la mujer en una institución que tradicionalmente fue pensada como un espacio social
masculino, implica entonces avanzar en la consolidación de nuevos paradigmas sobre
las Fuerzas Armadas.
Con ese objetivo, se busca que el presente diagnóstico brinde elementos de juicio, análisis,
ejemplos paradigmáticos y reflexiones para que la Sedena avance hacia acciones
normativas, programáticas, institucionales y de prevención de la violencia de género, sobre
todo en su sistema educativo, que permitan la inserción plena de las mujeres en el Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos.
Metodología
Como se afirmaba en la Introducción, el presente diagnóstico abarca dos ejes de análisis: la
comparación del Sistema Educativo Militar Mexicano (SEM) con los sistemas educativos
militares de Argentina, Canadá, España, México y Venezuela; así como la comparación del
SEM con el Sistema Educativo Nacional (SEN), todo ello atendiendo específicamente a las
acciones que se han desplegado en las dimensiones normativa e institucional, la atención de
la violencia de género y la integración de las mujeres.
Las técnicas utilizadas para el desarrollo del estudio son básicamente de análisis documental
y bibliográfico, complementado con algunas entrevistas realizadas a personal militar adscrito
en las representaciones diplomáticas de esos países en México. El análisis documental se
basó en la recolección y escrutinio de escritos oficiales de los diferentes sistemas educativos
militares que, en su conjunto, pusieron de manifiesto la normatividad bajo la cual éstos
aspiran a regirse, particularmente en materia de género. Mientras que el análisis bibliográfico
se efectuó a partir de la lectura de textos académicos que, por un lado, guiaron la
exploración de las categorías de análisis y, por otro, permitieron constatar con datos
empíricos —en la medida de lo posible—, la puesta en marcha de los mecanismos derivados
de la normatividad.
Cabe indicar que en los casos de naciones como Argentina y España, el acceso a la
información a través de las páginas web de sus respectivos sistemas militares es abierto y
transparente. En el caso de Venezuela, fue más difícil, pues no existen datos estadísticos
63
actuales que permitan ubicar la inserción de mujeres y hombres en las filas militares y en sus
sistemas educativos. En tanto, Estados Unidos fue el país con mayor opacidad.
El desarrollo del trabajo se realizó de la siguiente forma:
1. En el primer apartado se revisaron las acciones que en materia de igualdad de género
han impulsado los sistemas educativos militares de las naciones antes referidas.
Como se indicaba en la Presentación de este estudio, se analizaron los sistemas
militares, desde cuatro ámbitos o dimensiones principales, lo cual brindó una visión
amplia de las acciones instituidas a favor de la igualdad entre las mujeres y los hombres
de las Fuerzas Armadas; así como en los sistemas educativos de éstas en los países
seleccionados como objetos de estudio. Esto con el fin de ubicar casos paradigmáticos
que puedan ser implementados en el caso de México.
A continuación, una breve descripción del proceso metodológico-analítico a partir de los
cuatro ámbitos señalados:
Eje normativo (el deber ser)
Se ubicaron los reglamentos internos, estatutos, normas, códigos de ética y de
comportamiento, de cada una de las Fuerzas Armadas de los países seleccionados,
poniendo especial atención en aquellos que especificaran explícitamente la inclusión de
la perspectiva de género y de acciones que impulsen la igualdad, no violencia y no
discriminación de género.
Se revisó si incorporaban la perspectiva de género a través de la suscripción de medidas
para desalentar la segregación y discriminación, el uso del lenguaje incluyente y la
aplicación de acciones afirmativas para compensar las brechas de desigualdad (cuotas,
estímulos económicos, becas, etcétera).
Eje programático (el ser)
Se analizaron los programas y las acciones de capacitación, sensibilización y difusión en
materia de igualdad de género instrumentadas por las instituciones castrenses y sus
áreas educativas.
64
Se constató si existían programas de formación y capacitación, campañas informativas o
materiales de difusión encaminados a la incorporación de la perspectiva de género al
interior del sistema educativo de las correspondientes armas.
Eje institucional
En este eje se identificaron las instancias internas y externas —implantadas e
institucionalizadas— para promover la igualdad y no discriminación de género en los
sistemas militares y en sus ámbitos educativos. Se revisó la existencia de instancias
como los Observatorios para la Igualdad y otros que pudieran ser identificables, sobre
todo a través de documentos vía Internet, entrevistas, materiales proporcionados por las
personas entrevistadas o en investigaciones académicas.
Se identificaron mecanismos o protocolos encargados de vigilar la correspondencia
efectiva entre la normatividad y la práctica, en materia de igualdad.
Se buscó que hubiera mecanismos específicos para promover la igualdad y no
discriminación.
Ámbito de la violencia de género
Se constató la presencia de instancias especializadas para la atención de casos de
acoso y hostigamiento sexual, garantizando la confidencialidad en la investigación,
seguimiento y solución de las denuncias. Así mismo, se revisaron los protocolos de
atención y seguimiento a denuncias de este tipo en las instancias militares examinadas,
en los casos donde las hubo.
También se examinó la implementación de campañas informativas y de sensibilización
para la prevención, denuncia y atención de delitos sexuales; verificando que esas
estrategias fueran extensivas a todo el personal, sin distinción de cargo o sexo.
Información estadística relevante por género
Uno de los principales problemas al abordar el tema de la incorporación de mujeres en
las Fuerzas Armadas en general, fue la falta de acceso a la información, ya que las
páginas web institucionales no cuentan con información actual donde se pueda acceder
libremente a datos estadísticos.
65
Un caso notable por la opacidad en el acceso a la información fue el de Estados Unidos,
país que, por lo demás, es el único de los estudiados que participa en acciones bélicas,
donde no existe información en sus páginas web sobre el ámbito militar y, mucho
menos, acerca de sus avances en materia de igualdad, por lo que se tuvo que recurrir a
información brindada por instancias académicas.
En cambio, naciones como Argentina, Canadá y España, se distinguen por la
transparencia y acceso a la información, que se encuentra disponible en sus páginas
web. Aunque en el caso de Venezuela, el acceso a sus páginas de Internet es poco
amigable y no existe un vínculo acerca de las áreas o acciones en pro de la igualdad y
contra la discriminación de género.
Cabe destacar que la información estadística sobre personal directivo y docente en los
países objeto de estudio no fue accesible en general, por lo que no se incluyeron estos
datos en el presente diagnóstico.
En lo que se refiere al personal discente, se logró obtener mayor información en algunos
casos: Argentina, España y México.
Finalmente, es importante destacar que para la selección de los cinco países a comparar
con México se buscó que integraran:
Políticas y mecanismos para la igualdad de género.
Un sistema educativo militar institucionalizado, lo cual en una aproximación simple
fue valorado a partir de sus años de existencia, así como acerca de la variedad de la
oferta educativa, formación, capacitación y especialización del personal discente en
formación.
Factibilidad de acceder a los mandos militares de relevancia para la obtención de
información relativa al diagnóstico que se pretende realizar.
2. El segundo eje de investigación de este diagnóstico es la comparación del SEM con el
SEN, centrada en los niveles de educación media superior y superior que incorporan
políticas y acciones afirmativas para promover la igualdad de género y la atención a la
violencia, sobre todo de género; que puedan ser replicables, como los casos del Colegio
de Bachilleres (Colbach) y la Secretaría de Educación Pública (SEP). A nivel superior, el
66
Colegio de México (Colmex), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-x) y la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
A partir de la información bibliográfica y de las entrevistas telefónicas con funcionarias y
académicas del SEN, se realizó una revisión de los cuatro ejes de análisis para el estudio
comparativo que enseguida se listan:
Eje normativo (el deber ser):
Se identificaron los reglamentos internos, estatutos, normas, códigos de ética y de
comportamiento del SEM y del SEN a nivel de educación media superior y superior.
Se revisaron los documentos de las instancias educativas seleccionadas, prestando especial
atención a la normatividad que especificara explícitamente la inclusión de la perspectiva de
género y acciones a favor de la igualdad y la no discriminación de género.
Se buscó constatar el uso de lenguaje incluyente y la utilización adecuada de términos en
materia de igualdad; asimismo, se revisó si incorporaban medidas para desalentar la
segregación y discriminación de género, así como la promoción de acciones afirmativas para
compensar las brechas de desigualdad (cuotas, estímulos económicos, becas, etcétera).
Eje programático (el ser)
Se analizaron los programas institucionales y académicos destinados a la no discriminación
por motivos de género, además de las acciones de capacitación, sensibilización y difusión en
materia de igualdad.
Se indagó la existencia de campañas de sensibilización para la igualdad y no discriminación
por motivos de género.
Se ubicaron las actividades extracurriculares (cursos, conferencias, talleres, concursos,
convocatorias) destinadas a la promoción de la igualdad de género.
Del SEN nacional, se tomaron como casos exegéticos:
Programa “Amor… pero del bueno”, del Colegio de Bachilleres-Banco Interamericano
de Desarrollo.
Programa Universitario “Cuerpos que importan”, de la UAM-x.
Programa Equidad de Género de la UNAM.
Programa “Construye T”, que es parte del Programa para la Inclusión y la Equidad
Educativa, de la Secretaría de Educación Pública.
67
Eje institucional
Se identificaron las instancias internas y externas, implantadas e institucionalizadas, para
promover la igualdad y no discriminación de género en los sistemas educativos de
referencia.
Se reconocieron los mecanismos o protocolos encargados de vigilar que haya
correspondencia efectiva entre la normatividad y la práctica en materia de igualdad de
género.
Ámbito de la violencia de género
Se constató la existencia de instancias especializadas para la atención de casos de acoso y
hostigamiento sexual que dieran seguimiento a los casos hasta su conclusión, garantizando
la confidencialidad en la investigación, el seguimiento y la resolución de las denuncias.
Se indagó la presencia de protocolos y procedimientos de atención, así como la aplicación
de sanciones en casos de delitos de violencia sexual.
Se ubicó la implementación de campañas informativas y de sensibilización para la
prevención, denuncia y atención de delitos sexuales; verificando que esas estrategias
integraran a todo el personal, sin distinción de cargo o sexo.
Información estadística relevante
Desafortunadamente, la obtención de información estadística relevante al tópico de
investigación no fue satisfactoria, lo cual aunado al poco tiempo disponible para realizar el
diagnóstico, obligó a que esta información no fuera incluida en los términos en que se tenía
previsto en el planteamiento inicial de la investigación.
Investigación cualitativa
Como complemento de exploración, se realizaron 16 entrevistas, nueve de ellas temáticas, y
el resto con preguntas puntuales para la obtención de datos adicionales o de difícil acceso,
como también para explorar vetas de análisis no previstas con anterioridad. Las entrevistas
temáticas fueron semiestructuradas y se aplicaron con base en cuestionarios-guía que
contenían preguntas abiertas, con la finalidad de dejar que las personas entrevistadas se
68
explayaran en sus explicaciones e información, para obtener así elementos valiosos de la
opinión y además formular nuevas preguntas en función de la dinámica de interacción entre
la persona que entrevista y la entrevistada.
La población objetivo de las entrevistas fue no aleatoria, pues las personas informantes clave
en tanto especialistas y/o funcionarias de los más altos rangos, civiles y militares, las cuales
ocupan diversos cargos dentro de su sistema militar correspondiente, como fue el caso de
los agregados militares de las embajadas de Canadá, España y Venezuela en México,
quienes accedieron amablemente a brindarnos las entrevistas.
En el caso de Argentina no fue posible entrevistar al agregado militar, ante una serie de
cambios recientes de personal en la Embajada de Argentina en México; no obstante, se
contactó a dos actoras claves en la instauración de acciones en pro de la igualdad, no
discriminación y atención a la violencia de género, quienes respondieron a las preguntas:
Cecilia L. Mazzota, directora de Políticas de Género en el Ministerio de Defensa de Argentina
y Natalia Escoffier, asesora del Ministerio de Defensa en la Dirección de Políticas de Género.
La primera contestó el cuestionario de forma escrita, por encontrarse en licencia de
maternidad, y la segunda brindó una entrevista por Skype.
Con Estados Unidos fue prácticamente imposible acceder a alguna entrevista o interacción
directa con la agregaduría militar, pese a múltiples llamadas a su Embajada en México, a la
búsqueda de información en las páginas web y a la intermediación del agregado militar de la
Embajada de Canadá en México, el Coronel Jamie Cade, quien amablemente platicó con su
colega estadounidense, el cual, no obstante, jamás se comunicó con el equipo de
investigación.
Por su parte, en el SEM se entrevistó a personas clave, como fueron el titular de Dirección
General de Educación y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y
el responsable del área jurídica de esa instancia; también se entrevistó a la jefa del
Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos.
En el ámbito legislativo, se efectuó una entrevista con la diputada Dora María Guadalupe
Talamante Lemas, del Partido Nueva Alianza, y a su asesora, Raquel Colín, quien presentó
una iniciativa de reforma a la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
en 2013 para incorporar la perspectiva de género en el ámbito educativo militar mexicano, la
69
cual recientemente se aprobó en la Cámara de Diputados y fue turnada a la de Senadores
para seguir con el proceso legislativo.
Mientras que en el ámbito civil de funcionario público y ámbito académico, se platicó vía
telefónica con la Mtra. Carmen Blanco, subdirectora de Orientación Educativa del Colegio de
Bachilleres; la Mtra. Claudia Alonso, de la Dirección General Adjunta de Género de la SEP; y
el Lic. Adrián Rubio Rangel, director de Recursos Humanos del Colmex. En el caso de la
UAM-X se estableció comunicación telefónica con Guadalupe Huacuja, Ana Lau Jaivén y Elsa
Muñiz, quienes o están instrumentando el Programa Universitario “Cuerpos que Importan”, o
fueron directivas de la Maestría en Estudios de la Mujer.
Cuadro 1. Listado de entrevistas realizadas para este estudio diagnóstico
Fecha Persona entrevistada Cargo
17 de octubre Dora María Talamante
Lemas
Diputada, secretaria de la Comisión de
Igualdad de la Cámara de Diputados y
promovente de la iniciativa de Ley para la
Reforma de la fracción primera del artículo 1° y
la fracción primera del artículo 28 de la Ley de
Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos en 2013
17 de octubre Raquel Colín Asesora de la diputada María Talamantes
Lemas
17 de octubre Teniente Coronel Jamie
Cade
Agregado de Defensa de la Embajada de
Canadá en México
20 de octubre Natalia Escoffier
(Entrevista por Skype)
Asesora del Ministerio de Defensa del gobierno
de Argentina, en la Dirección de Políticas de
Género
27 de octubre Teniente Coronel María
Dolores Domínguez Rocha
Responsable del Observatorio para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres en el Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos
30 de octubre Cecilia L. Mazotta
(Respondió al cuestionario
por escrito)
Directora de Políticas de Género del Ministerio
de Defensa de Argentina
4 de
noviembre
Coronel Carlos Bustos Sáiz Agregado Militar de España en México
6 de
noviembre
General de División
Eduardo Emilio Zárate
Rector de la Universidad del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos
70
Fecha Persona entrevistada Cargo
Landero
6 de
noviembre
Mayor de Justicia Militar,
Lic. José Luis Ávalos
Ochoa
Asesor Jurídico de la Dirección General de
Educación Militar
6 de
noviembre
Lic. Adrián Rubio Rangel Director de Recursos Humanos del Colmex
13 de
noviembre
General de División Rafael
Arturo Brito
Agregado Militar de Venezuela en México
17 de
noviembre
Mtra. Carmen Blanco Subdirectora de Orientación Educativa del
Colegio de Bachilleres
1º de
diciembre
Mtra. Claudia Alonso Directora General Adjunta de Género de la SEP
3 al 8 de
diciembre
Dras. Guadalupe Huacuja,
Ana Lau Jaivén y Elsa
Muñiz
Académicas de la UAM-X, responsables de la
Maestría en Estudios de la Mujer y del
Programa Universitario “Cuerpos que
Importan”
Cabe indicar que el conjunto de entrevistas resultó de suma utilidad para la extracción de
información cualitativa no reflejada en los documentos de investigación, a partir de la variable
género como elemento central, con objeto de indagar sobre las acciones y los avances a
favor de la igualdad de género en los sistemas educativos militares de los países de
referencia, así como en el caso del Sistema Educativo Nacional.
Asimismo, ofrecieron relatos vivos a partir de su experiencia y percepción, lo cual resultó
materia prima de primer orden para captar sus discursos, sobre todo en asuntos tan
profundos como son la igualdad, no discriminación y no violencia de género.
Comparación sistemas educativos militares de Argentina, Canadá,
España, Estados Unidos, México y Venezuela
Tal y como se señaló en la presentación y en el apartado metodológico, a continuación se
presentan las principales acciones desarrolladas por los sistemas educativos militares de
Argentina, Canadá, España, Estados Unidos, México y Venezuela en materia de igualdad,
no discriminación y no violencia de género.
71
En un segundo momento, se presentará un análisis con los avances y pendientes entre los
países a investigar, con miras a brindar elementos que puedan constituirse como ejemplos
para el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.
ARGENTINA
La incorporación de mujeres en el ámbito educativo militar argentino inició en 1980, con la
inauguración de la Escuela de Enfermeras Profesionales del Ejército y con su integración en
las especialidades de Policía Aeronáutica. En 1982, se sumaron a la recién fundada Escuela
Militar de Oficiales de los Servicios de Apoyo de Combate, pero con restricciones en áreas
de combate como infantería y caballería.
Casi 20 años después, en 1997, las mujeres ingresaron formalmente al Instituto de
Formación de la Policía Aeronáutica, una rama de la Fuerza Aérea Argentina, mediante la
Ley 21.521, con restricciones en los cupos (no podían sobrepasar 10 por ciento); sin acceso
a las armas de caballería e infantería y con la restricción de que al egresar de sus estudios,
contarían con grado civil, pese a que estaban obligadas a realizar guardias y a recibir
sanciones disciplinarias como cualquier militar (Zubieta, 2011: 5).
Estas limitaciones fueron superadas en el año 2000, con el acceso femenino pleno en la
Escuela de Aviación de Córdoba (Mariel, 2009: 5).
En las Fuerzas Armadas Argentinas (FAA) las primeras acciones con perspectiva de género
instauradas por el Ministerio de Defensa iniciaron hacia fines del siglo XX e inicios del XXI,
con la creación de un Observatorio para la Igualdad en las armas. Esa y otras acciones para
la igualdad formaron parte del conjunto de responsabilidades que el Estado asumió en
relación con la eliminación de la violencia y discriminación en razón del género y el fomento
de una cultura democrática de respeto y de diversidad en la esfera militar (entrevista con
Cecilia Mazzotta, 2014).
El Observatorio realizó un diagnóstico para ubicar la situación de las mujeres militares, luego
del cual, propuso la creación, en 2007, del Consejo de Políticas de Género para la Defensa,
auspiciada por la Dirección Nacional de Derechos Humanos, con objeto de que las mujeres
militares contaran con un espacio de participación y análisis sobre temas que les afectaban
72
directamente. A partir de ahí, se han desarrollado diversos diagnósticos, normatividades,
programas, instancias y capacitaciones para promover la igualdad y no violencia de género
al interior de las Fuerzas Armadas Argentinas.
Actualmente, el ingreso de las mujeres en la institución militar es pleno, desde la apertura de
las armas de Infantería y Caballería en 2011 (entrevista con Cecilia Mazzotta, 2014).
Dos de las principales razones por las que se incorporaron mujeres en las FAA, según
Marcela Donadio (2009: 80) fueron: la necesidad de democratización militar luego de la
derrota en la guerra de las Malvinas y el nombramiento de una mujer como ministra de
Defensa (Nilda Garré), así como el ascenso de Cristina Fernández como presidenta de la
República. Elementos que contribuyeron al posicionamiento de las militares argentinas en
todas las especialidades de formación militar y a la instauración de políticas públicas con
perspectiva de género al interior de las Fuerzas Armadas.
A continuación se describen los avances en materia de igualdad instituidos en la esfera
castrense argentina, ordenados de acuerdo con las diferentes variables de investigación
detalladas en la parte metodológica de este trabajo.
Eje normativo
En Argentina se han incorporado gran número de normatividades, como leyes y
reglamentos, para instituir acciones afirmativas de igualdad de género y no violencia, como
las que se describen a continuación, en orden cronológico.
En el año 1977, a través de la Ley 21.521, se creó la Policía Aeronáutica Nacional, en la
que se decreta la incorporación de las mujeres como suboficiales al Cuerpo de Comando de
la Fuerza Aérea. Esta ley no incorporaba la perspectiva de género, sólo instituía la inclusión
de mujeres, lo cual se concretó tres años después.
Fue hasta los años ochenta cuando se instituyeron medidas para incorporar los derechos
humanos en la justicia militar, mediante un Proyecto de Reforma Integral del Código de
Justicia Militar vigente desde 1951, que implicó, entre otras cosas, la prohibición de la pena
de muerte y la inclusión gradual de medidas destinadas a superar las brechas de
discriminación de género (Lucero, 2009: 15).
73
En el ámbito nacional, la sanción de la Ley 25.584 en el año 2002, derogó la prohibición
relativa al inicio o continuidad del ciclo escolar en los establecimientos de educación
pública a alumnas embarazadas. Es decir, se prohibieron normas claramente
discriminatorias que impedían continuar estudiando a las alumnas embarazadas, acción que
fue aplicada en la esfera educativa militar, lo cual significó un avance en materia de derechos
de igualdad de género para las mujeres (entrevista con Cecilia Mazzotta, 2014: 2).
En 2006 a través del Decreto Presidencial (No. 1647/2006) se derogaron las
normatividades que impedían el acceso al servicio militar voluntario para personas
con hijas, hijos o familiares bajo su cuidado; así como las prohibiciones de asumir la
paternidad o maternidad para quienes ingresaran a la formación militar. Esta medida
favoreció principalmente a las mujeres, quienes eran —y continúan siendo— las
responsables de la familia.
También se instituyó la Resolución Ministerial 849/06, mediante la cual las instituciones
militares debieron armonizar las condiciones de ingreso y permanencia de las mujeres
embarazadas con la legislación nacional sobre maternidad y lactancia (Resolución
113/07), brindando también la ampliación de la licencia por maternidad en casos de adopción
(de 90 a 110 días). Ésta permitió remontar normas discriminatorias que impedían el ingreso o
la permanencia en el Colegio Militar y en la Escuela de Aviación a alumnas que se
embarazaron durante sus estudios y brindar a los hombres de las Fuerzas Armadas licencias
de paternidad (Ministerio de Defensa, 2006: 28).
Se eliminó una serie de distinciones entre descendencia biológica, adoptiva,
matrimonial y extramatrimonial a través de la Resolución 1435/06, lo cual permitió igualar
derechos, prerrogativas y oportunidades a las y los militares, independientemente de la
procedencia de sus descendientes, a fin de eliminar restricciones que pudiesen ser
discriminatorias.
En 2007 se derogó el impedimento para adjudicar vivienda a personal del Ejército en estado
de soltería y con la responsabilidad de hijas o hijos. También se dictó la Resolución
Ministerial 1352/07, que eliminó la prohibición de contraer matrimonio entre personal
militar de diferentes jerarquías (oficiales y suboficiales), así como entre el personal militar
perteneciente a diferentes Fuerzas y/o con Fuerzas de Seguridad. De igual manera, se
derogó la normativa que exigía la autorización de un superior para contraer matrimonio.
74
De igual manera, en ese año se incorporó la Resolución 216/07, que estableció el acceso
femenino a la estructura escalafonaria de las Fuerzas Armadas en igualdad de
condiciones con el personal militar masculino.
Mediante la Resolución Ministerial 113/07, también en ese 2007 se modificaron las normas
internas que exigían a las mujeres militares embarazadas y/o en lactancia participar en
actividades relacionadas con el combate o cualquier otra que las pusiera en riesgo por su
condición biológica.
Un año después, en 2008, se instauró el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas y
su Reglamentación para la Fuerza Aérea Argentina, para adecuar las conductas
sancionadas y los procedimientos a las necesidades de eficacia y servicio militares,
respetando los derechos humanos y la igualdad de género.
Este Código instituye, en su artículo 4°, prohibiciones para las autoridades disciplinarias
como la sanción de “… ideas o creencias políticas, religiosas o morales, aquellas que
afecten la dignidad de las personas, promuevan alguna forma de discriminación, estén
puramente dirigidas a hostigar a una persona, promover su descrédito o se apliquen en
efectivo exceso formal constituyen algunas de las situaciones objeto de prohibición”
(Ministerio de Defensa, 2008a: 3).
En 2008 también se creó la Comisión para la Implementación de Jardines de Infancia
(Res. Min. 198/08), bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, con objeto de realizar actividades de supervisión en los
jardines en funcionamiento y su posible ampliación; proponer la construcción de nuevos
centros infantiles; evaluar el contenido pedagógico y la contratación de personal de los
jardines; efectuar una encuesta entre personal militar y civil de las Fuerzas Armadas con
hijas e hijos menores de cinco años, para conocer propuestas de mejora y demandas de
servicio (Ministerio de Defensa, 2010: 45).
Ese año, fueron instrumentadas dos resoluciones relativas a la tenencia de armas: la
Resolución Ministerial 208/08 y la 656/08, que implicaron la restricción de portar armas
para el personal con acusaciones de violencia familiar, interpersonal y/o abuso de
armas durante el desarrollo del proceso de investigación del caso. Esta norma fue
derogada durante el mismo año con la Resolución 656/08, que estableció que las tres
Fuerzas Armadas deberían limitar la portación de armas de fuego en los actos de
75
servicio y deberían ser resguardadas en las instalaciones militares bajo medidas de
seguridad cuando el personal acusado de violencia se retirara a su domicilio, situación
que se hizo extensiva al personal en situación de retiro.
Mediante la Resolución Ministerial 1273, de 2008, se buscó armonizar los casos sobre
embarazos sobrevivientes del personal femenino, ya fuera durante el ingreso a la
institución, la formación o el egreso, para que pudieran compatibilizar el cuidado de sus
descendientes (en las distintas etapas) con el desarrollo profesional. Esta resolución
reglamentó además los casos de cadetes/aspirantes, voluntarias y mujeres en condición de
ascenso embarazadas, con objeto de reglamentar y prohibir situaciones de discriminación
por motivos de género y de apoyarles para la compatibilización de la maternidad con su
desarrollo profesional.
La Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales
(26.485) publicada en 2009, exigió al Ministerio de Defensa la incorporación de la
perspectiva de género en el currículo de formación militar. Actualmente, se realizan talleres
de sensibilización al respecto, y además, de derechos.
Respecto a la participación de mujeres en misiones internacionales, la Resolución
Ministerial No. 73 de 2009 permitió que las mujeres fueran integradas en las ternas de
candidaturas propuestas para integrarse a misiones en las agregadurías militares en el
extranjero.
El tema de los uniformes fue profundizado en 2011 por el Consejo de Políticas de Género,
con la Resolución Ministerial No. 41, que presentó la propuesta de modificar o incorporar
nuevos elementos a la vestimenta femenina en razón del servicio, a partir de los
espacios alcanzados por las mujeres en las Fuerzas Armadas. En los hechos, esta
disposición permitió que las militares portaran diferentes uniformes de acuerdo con su grado,
tal y como sucedía en el caso de los hombres.
En ese mismo año se avanzó en la incorporación plena de las mujeres en las armas de
infantería y caballería con la Resolución del Jefe de Estado Mayor General del Ejército
No. 1143, que removió la última prohibición del ingreso femenino en esas áreas.
Con la estandarización de la Licencia por Paternidad, normada por la Resolución No. 706
de 2011, se promovió la incorporación de los padres militares en el cuidado de su
76
descendencia, otorgándose esta prestación por diez días hábiles y a 15 en caso de parto
múltiple. Medida que posibilitó la conciliación trabajo-familia para los hombres de las áreas
castrenses, lo cual no existía anteriormente en las Fuerzas Armadas, ya que las resoluciones
anteriores como la 113/07 estaban destinadas exclusivamente a las mujeres, reforzando la
idea de que ellas eran las responsables de la familia; por lo que esta última resolución de
2011 abrió posibilidades a la participación masculina en el cuidado de hijas o hijos recién
nacidos.
Todas estas resoluciones han constituido acciones fundamentales para la conciliación
favorable de los ámbitos personal-trabajo-familia de las personas pertenecientes a la
institución, y posibilitaron la prohibición de medidas discriminatorias contra las mujeres por
su condición de género. No obstante, la igualdad formal no basta para garantizar sus
derechos y para remontar medidas discriminatorias, por lo que es importante avanzar hacia
la igualdad de hecho, como lo reconoció el Ministerio de Defensa (2012: 23), al sugerir que
junto a las normatividades se instrumenten planes de sensibilización y formación con
perspectiva de género, a fin de generar espacios de reflexión entre todo el personal militar
argentino y remontar percepciones patriarcales.
Eje programático
En las FAA, se han instituido diversos programas en materia de igualdad y no violencia de
género, que tomaron como base inicial un estudio destinado a profundizar en “… las
condiciones de identidad de género, sexismo, valores y dominancia social en un grupo de
238 cadetes de ambos sexos en el Colegio Militar” (Zubieta, 2011: 16).
Desde entonces, se instrumentaron diferentes programas y planes en las FAA para avanzar
hacia la igualdad de género, los cuales se citan a continuación, en orden cronológico.
El establecimiento de diferentes comisiones en 2007 para modificar los uniformes de las
mujeres militares, quienes tenían que usar los mismos que los hombres, pese a las
diferencias anatómicas. Esta medida fue considerada como una conquista en el tema de
equidad de género en el Ejército Argentino (Mariel, 2009: 13.)
En 2008 el Ministerio de Defensa puso en marcha el Plan de Acción en el ámbito de la
Defensa para la Efectiva Implementación de la Perspectiva de Género en el Ámbito de
las Operaciones Internacionales de Mantenimiento de la Paz (Resolución 1226), con
77
objeto de dar seguimiento a la Resolución 1325 sobre Mujer, Paz y Seguridad del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.
A través del Plan Nacional de Jardines Maternales y Paternidad Responsable
(Resolución MD 198/08) impulsó tres acciones centrales: construir y ampliar las
instalaciones, atender la necesidad de nuevos jardines maternales y supervisar las
condiciones de trabajo del personal de esas áreas. Además, se firmaron convenios con los
Ministerios de Educación provinciales para garantizar sus contenidos pedagógicos y con
objeto de favorecer a las comunidades donde se instalan los jardines, se decretó que 65 por
ciento de matrícula fuera para descendientes de personal militar y 35 por ciento restante se
destinara a niñas y niños externos.4
Esta medida ha resultado muy positiva, particularmente para las mujeres, pues son ellas las
que continúan siendo las principales responsables del cuidado de hijas e hijos, por lo que les
brinda certezas y tranquilidad para poder desempeñarse laboral y familiarmente (entrevista
con Natalia Escoffier, 2014: 9).
Con miras a articular diversas acciones interinstitucionales en este contexto, se fundó el
Grupo de Trabajo para el Diagnóstico y Análisis de Medidas y Acciones para la
efectiva implementación de la perspectiva de género en el marco de las Operaciones
Internacionales de Mantenimiento de la Paz (Resolución 207/08), integrado por la
Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del
Ministerio de Defensa, el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de
Paz (Caecopaz) a cargo del Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas; la Dirección General de Cooperación para el Mantenimiento de la Paz del
Ministerio de Defensa; y la Jefatura III del Estado Mayor Conjunto (Ministerio de Defensa,
2010: 56).
El Plan de Acción fue profundizado en 2011 (Resolución No. 91), al establecer una
metodología para recabar información sobre la condición de género de los grupos
argentinos participantes en operaciones de paz, a cargo del Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas y los Puntos Focales de Género.
4 Para 2011 existían ya diez jardines maternales en el país, estaban por inaugurarse dos más y por construirse
otros once en distintas unidades militares del país.
78
En el ámbito regional, se conformó la Asociación Latinoamericana de Centros para
Operaciones de Paz (Alcopaz), instancia integrada por países centro y sudamericanos
como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú y Uruguay, cuyo propósito es
promover la mayor eficiencia y eficacia en la preparación del personal destinado a
desempeñarse en esas operaciones en la región.
De acuerdo con la propia Alcopaz (s/f: 1), la instancia busca dar cumplimiento a
… los objetivos conceptuales de Naciones Unidas referidos a la ejecución de medidas de
cooperación en materia de entrenamiento para la paz; la promoción de intercambio entre
los centros de entrenamiento de la región; el fomento de la estandarización de
procedimientos para la educación; la creación de condiciones que faciliten el contacto
fluido y eficiente entre los integrantes; así como también la promoción del conocimiento
mutuo de las diferentes perspectivas institucionales y culturales existentes entre el
personal participante en operaciones de paz.
Posteriormente, en 2010, durante el mandado de Cristina Fernández y Nilda Garré, se
publicó el Primer Informe sobre la Integración de la Mujer en las Fuerzas Armadas
Argentinas, como base para instituir políticas públicas con perspectiva de género que serán
detalladas a lo largo de este diagnóstico (Castrillón L. y Von Chrismar, P., 2013: 6 y 7).
Ese mismo año se diseñó el Plan de Salud Sexual y Reproductiva en el ámbito de las
Fuerzas Armadas (Resolución MD 28/10 y Ley 25.673), en concordancia con el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral. A partir de la instauración de éste en la institución,
se desarrollaron diversas actividades de difusión y promoción de los derechos sexuales y
reproductivos en la institución.
En lo referido a las Oficinas de Género (que se exponen más adelante en el rubro
institucional), en 2010 se elaboró un plan de difusión destinado a los medios de
comunicación de las FAA y a la sensibilización presencial. Este fue distribuido por mensaje
militar a todas las unidades del país, y publicado en las páginas web de las Fuerzas
Armadas y en los medios de comunicación gráficos.
Entre las tareas de formación, destacan las Jornadas de Difusión de las Políticas de
Género en la Escuela Naval Militar, el Colegio Militar, el Instituto de Formación de la Fuerza
Aérea en Ezeiza y las unidades y dependencias militares de Salta y Jujuy, llevadas a cabo
durante el segundo semestre de ese año, cubriendo a más de 500 integrantes de las FAA
79
entre Oficiales, Suboficiales, Cadetes y Aspirantes. Asimismo, se distribuyeron mil volantes
con información sobre las oficinas y sus servicios (Ministerio de Defensa 2012: 140).
Dentro del mismo plan, se realizaron tres Jornadas de Capacitación sobre Género,
Trabajo y Políticas Públicas, Sexismo y Acoso Sexual y Violencia Laboral en el ámbito
de la Defensa: Aportes para su Abordaje, actividades en las que participó personal de la
Auditoría General, asesorías jurídicas y de las Oficinas de Género.
Teniendo en cuenta que en el Ejército Argentino hasta 2011 las mujeres no podían acceder a
las armas de Infantería y Caballería, un equipo de investigación del Colegio Militar de la
Nación, realizó un análisis de los datos recabados por la Oficina de Género, sobre las
opiniones de los cadetes de tercer y cuarto año acerca del acceso de las mujeres en las
armas de combate (Ministerio de Defensa, 2012: 132).
Durante el mismo año, el Ministerio de Defensa y la Secretaria de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación realizaron el curso on line
“Género y Derechos Humanos”, dirigido a integrantes de las FAA, con tres módulos sobre
derechos humanos, género y Fuerzas Armadas, que fue cursado virtualmente por 50
Oficiales y Suboficiales.
Respecto a la educación formal, destaca la Diplomatura de Género y Gestión Institucional
desarrollada entre mayo y diciembre de 2011 en el Instituto Nacional de Derecho
Aeronáutico y Espacial (INDAE) con la asistencia de 70 participantes (personal de las tres
fuerzas y profesionales externos y externas a la milicia), una duración de 90 horas
(Resolución Ministerial 979/12). Cabe destacar que esta Diplomatura ha sido una de las
políticas destacadas en el ámbito de la formación militar en la perspectiva de género,
contando con estudiantes de las armas de Argentina, Venezuela, Perú, Chile y Ecuador, y de
las Fuerzas de seguridad y profesionales que no pertenecen al ámbito militar o de seguridad
(entrevista con Cecilia Mazzotta, 2014).
En noviembre de 2014 se realizó el seminario-taller “Las mujeres en el ámbito de la
Defensa de UNASUR: políticas públicas con perspectiva de género y metodología
aplicada”, a fin de avanzar en el diseño de políticas sudamericanas para la incorporación
del personal femenino a la institución (entrevista con Cecilia Mazzotta, 2014).
En cuanto a acciones de difusión, actualmente está en imprenta la Cartilla Básica de
Derechos Humanos que se repartirá de forma masiva entre el personal militar y civil de las
80
FAA, para que conozca y ejerza sus derechos, sobre lo que se refiere a la igualdad de género
(entrevista con Natalia Escoffier, 2014).
Eje institucional
Dirección de Políticas de Género. Es la instancia responsable de coordinar las políticas
con perspectiva de género con las instituciones correspondientes del Estado argentino;
apoyar a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
del Ministerio de Defensa para instituir políticas de formación y sensibilización en género; dar
seguimiento a casos de discriminación de género y violencia laboral; proponer acciones para
incorporar la perspectiva de género en las operaciones de paz; y promover políticas para
atender y prevenir la violencia familiar.
Esta dirección está a cargo de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa.
Observatorio sobre la Integración de la Mujer en las Fuerzas Armadas. Fue fundado en
2006 para el análisis y diagnóstico de la situación de las mujeres y su inserción en este
ámbito para, a partir de ahí, diseñar políticas públicas e instituir acciones afirmativas
tendientes a superar las brechas de desigualdad de género.
La instancia está bajo el auspicio de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y de
Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, dependiente de la Secretaría
de Asuntos Militares y fue formalizada mediante la Resolución ministerial 213 (Ministerio de
Defensa, 2008: 14).
Para conocer la percepción y opinión de las mujeres y hombres integrantes de la Armada, el
Ejército y la Fuerza Aérea en materia de igualdad de género, el Observatorio realizó una
serie de encuestas que le permitieron contar con un panorama amplio y profundo, a fin de
promover la instrumentación de políticas públicas.
También promovió una encuesta voluntaria y anónima aplicada a 700 mujeres oficiales y
realizó algunas entrevistas a profundidad, para ubicar sus percepciones en materia de
igualdad.
Consejo de Políticas de Género para la Defensa. Para promover la normatividad nacional
e internacional en materia de derechos humanos e igualdad de género, el Ministerio de
81
Defensa fundó en 2006 la Dirección Nacional de Derechos Humanos (Decreto 1648/06) y el
Consejo de Políticas de Género para la Defensa, que es el órgano asesor del Ministerio de
Defensa y de las Jefaturas del Estado Mayor General en materia de género, creado a raíz de
las conclusiones elaboradas por el Observatorio de la Integración de la Mujer a las Fuerzas
Armadas, a través de las Resoluciones 274/07 y 199/08. El Consejo rige para las tres
fuerzas militares de Argentina: el Ejército, la Aérea y la Armada.
Esta instancia tiene como misión desarrollar propuestas para el mejoramiento de las
condiciones de acceso, permanencia y progreso de las mujeres en la carrera militar.
Además, instrumenta acciones, revisión normativa y estrategias para garantizar el ingreso,
permanencia e igualdad de trato del colectivo LGBT.5 Desarrolla su trabajo a partir de tres
comisiones: Formación y Capacitación; Resoluciones y Normativa referida a Género y
Fuerzas Armadas; así como Difusión y Comunicación (entrevista con Cecilia Mazzotto,
2014).
Desde el año de su creación, el Consejo realizó diagnósticos y análisis tendientes a
instrumentar acciones para la conciliación entre familia y trabajo y, sobre todo, a promover la
derogación de normatividades con sesgos discriminatorios por género, responsabilidades
familiares y preferencias sexuales; la posibilidad de someter a consideración disciplinaria la
existencia de hijas e hijos fuera del matrimonio; la exclusión de embarazadas solteras y el
permiso de la superioridad para contraer matrimonio, entre otras.
El Consejo está integrado por doce mujeres militares, seis oficiales y seis suboficiales,
designadas con base en su antigüedad, representantes de cuerpo comando y cuerpo
profesional, tres integrantes de universidades nacionales (San Martín, Universidad del
Centro y Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires), representantes del
Consejo Nacional de la Mujer y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, así
como también integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
En 2008 el Consejo conformó mesas de trabajo para la diagramación de nuevas políticas de
género en el ámbito de la Defensa, analizando temas como la jornada laboral, el sistema de
promoción, el tratamiento a casos de acoso laboral/sexual, valoración de género y el análisis
de los estándares de exigencia y rendimiento físicos diferenciados por sexo (Ministerio de
Defensa 2010: 17).
5 Grupo que incluye a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
82
Durante 2009 diseñó una agenda de trabajo basada en tres ejes: diagnóstico, capacitación y
reglamentación; aplicó una segunda encuesta sobre la integración de las mujeres en las
Fuerzas Armadas y promovió la creación de Oficinas de Género como instancias para
integrar iniciativas a favor de la igualdad dentro de la gestión institucional militar (Resolución
Ministerial 1238/09).
En la actualidad, el Consejo organiza reuniones mensuales con el Ministerio de Defensa
para brindarle asesoría en materia de igualdad y no discriminación de género; está a cargo
de las reformas normativas para avanzar hacia la perspectiva de género y es responsable de
la difusión de actividades en esta materia tanto al interior de las FAA como hacia el exterior a
través de seminarios, foros y jornadas nacionales e internacionales.
Oficinas de Género. Surgieron en 2008 (a través de las resoluciones 215/08 y 1160/08),
como Oficinas para la Mujer, con objeto de evaluar las condiciones derivadas de la inserción
femenina en la esfera militar; además de recibir, atender y canalizar problemáticas laborales
relacionadas con actos de discriminación de género; y promover acciones para
solucionarlas.
Hasta 2013 había 17 oficinas de género destinadas a las tres armas, distribuidas en todo el
país, con diez equipos multidisciplinarios de atención a la violencia en los diferentes ámbitos
militares (Página 12, 2013).
Están integradas por equipos multidisciplinarios militares o civiles que brindan atención
psicológica, legal y social y reciben denuncias por razones de género. Se encuentran bajo el
mando de las Jefaturas de Personal y se coordinan permanentemente con el Ministerio para
crear nuevas oficinas en distintas dependencias de las tres armas y homologar sus
estándares en el seguimiento a denuncias, la capacitación brindada al personal responsable
de la atención y la difusión de servicios a todo el personal (entrevista con Cecilia Mazzotta,
2014).
En 2009 se fundó la Oficina de Género en la Armada Argentina, a cargo de la Dirección
General de Personal Naval (Resolución 1160), que adoptó los mismos objetivos, principios y
modelos de atención que la ex Oficina de la Mujer.
Entre sus principales lineamientos se encuentran: Establecer un modelo de atención integral
en cuestiones de género; garantizar la confiabilidad de las consultas y la información
suministrada; difundir la misión y tareas del departamento en todos los destinos de la
83
Armada Argentina; interactuar con los Programas de Prevención en Violencia Familiar;
coordinar charlas de Género en los institutos de formación y en todo organismo de la armada
que lo solicite; asesorar al personal militar en cuestiones de género; abordar temas
relacionados con el desarrollo profesional y laboral, discriminación, y acoso sexual y laboral;
compatibilizar la vida familiar y la profesión; fomentar la igualdad de oportunidades en la vida
laboral (Secretaría de la Defensa Nacional, 2010: 35).
En 2010 se crearon cinco nuevas Oficinas de Género, sumándose a las cuatro ya existentes,
con objeto de crecer hasta contar con una oficina en todas las regiones militares del país y
se instituyó de forma homogénea una planilla para el registro de casos y otra para las
consultas.
Actualmente, las Oficinas de Género tienen la misión de contribuir al empoderamiento de sus
equipos, otorgándoles un lugar protagónico en las políticas de difusión y sensibilización
sobre la temática al interior de la fuerza y constituirse en Puntos de Enlace de Género para
profundizar los contactos, registros y seguimiento a quejas o consultas. También
establecieron un protocolo uniforme para la atención en materia de igualdad de género al
interior de las tres Fuerzas Armadas (entrevista con Cecilia Mazzotta, 2014).
Ámbito de la violencia de género
En las FAA existen diversos programas, acciones, convenios e instancias para atender la
violencia de género desde tres grandes ámbitos: familiar, laboral y sexual, los cuales serán
detallados en ese orden a continuación.
Violencia familiar
A partir de 2007 fueron creados Centros de Prevención y Asistencia a la Familia en
Situación de Riesgo, para atender los casos dentro de las FAA, con la disposición
permanente No. 04/07 de la Dirección General del Personal Naval, los cuales se fueron
extendiendo hasta cubrir todas las armas.
La atención es brindada por equipos interdisciplinarios en los ámbitos médico, psicológico y
de asistencia social, que se capacitan permanentemente para prevenir y asistir a las familias
en situaciones de conflicto.
84
Mensualmente, desde 2008, se realizan reuniones del Grupo de Trabajo de Violencia
Intrafamiliar, para avanzar en la capacitación del personal que integra los equipos
interdisciplinarios y a profesionales de las áreas de salud, jurídica y trabajo social de las FAA.
Este Grupo organiza jornadas de sensibilización entre personal de la institución y sus
familias, y coadyuva en la creación de nuevos equipos de atención para casos de violencia
familiar.
Con objeto de fortalecer los trabajos de atención y prevención de la violencia familiar, en
2010 se firmó el Convenio Marco de Cooperación Institucional 121/10, entre el Ministerio
de Defensa y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para facilitar la
cooperación entre las partes y coordinar acciones relacionadas con la violencia laboral y de
género. Esto a través de actividades de formación teórica y práctica de las Oficinas de
Género de las Fuerzas Armadas, así como con la supervisión y monitoreo del
funcionamiento de estas últimas (Ministerio de Defensa, 2011: 168).
En relación con este tema, se dispuso la restricción de la portación, tenencia y transporte del
arma de dotación del personal denunciado por violencia intrafamiliar, interpersonal y/o abuso
de armas. Esta medida fue actualizada en 2010, resolviéndose que la institución debía limitar
la tenencia y la portación de las armas de fuego de dotación sólo a los actos de servicio que
requirieran de las mismas. Asimismo, en el marco del Plan de Trabajo Conjunto para
promover una política integral para la detección, atención y registro de los casos de violencia
intrafamiliar, se elaboró una Guía de recursos locales, provinciales y nacionales de lucha
contra la violencia intrafamiliar.
En materia de vivienda, se incluyeron criterios de género en su asignación dando prioridad a
las personas con familias numerosas, las responsables únicas del núcleo familiar o quienes
padezcan violencia familiar.
Violencia laboral
En 2009 se instituyó la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones
Interpersonales en el ámbito federal, que exigió a las dependencias públicas a capacitar a
su personal en temáticas con perspectiva de género, y especificó que el Ministerio de
Defensa de la nación debía homologar sus normativas, códigos y prácticas a la CEDAW,
impulsar medidas de acción positiva para eliminar la discriminación en su interior, así como
85
sensibilizar a los diferentes grados sobre derechos humanos y no violencia con perspectiva
de género (Cámara de Diputados, 2009: 37).
Violencia sexual
A fin de prevenir y atender los casos de acoso y hostigamiento sexual, en 2007 se
formalizaron las Disposiciones Permanentes DGPN 5/07 y 6/07, Normas Generales de
Prevención y Asistencia para Conductas que puedan Encuadrarse como Acoso
Sexual.
En el año 2008, dentro de los artículos 10 y 13 de la Ley 26.394, se incorporó en el Código
de Disciplina de las FAA, el acoso sexual como “… falta grave. El militar que efectuare un
requerimiento de carácter sexual, para sí o para un tercero, bajo la amenaza de causar a la
víctima un daño relacionado con el servicio o su carrera.” Y como “falta gravísima (…) Acoso
Sexual del Superior. El militar que, prevaliéndose de una situación de superioridad, efectuare
un requerimiento de carácter sexual, para sí o para un tercero, bajo la amenaza de causar a
la víctima un daño relacionado con el servicio o su carrera” (Donadio, 2009: 68).
Por su parte, la Auditoría General de las Fuerzas Armadas dictó las circulares 19/2009 y
46/2009 para asegurar el seguimiento institucional en casos denunciados a través de la
conformación de legajos disciplinarios presentados ante un oficial auditor.
También en 2009 el Ministerio de Defensa de la Nación solicitó una encuesta a la
Universidad Nacional de Quilmes para ubicar los casos, modalidades y percepciones
del personal militar sobre el acoso y hostigamiento sexual, la cual se ha aplicado a lo
largo de los años, incorporándose nuevas temáticas. Los resultados se encuentran
publicados en la página web del Ministerio de Defensa de Argentina.6 Las Oficinas de
Género son las responsables de recibir y dar seguimiento a las denuncias de violencia de
género.
CANADÁ
La integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas Canadienses (FAC) fue resultado de
una petición de las más altas autoridades de ese país, a partir de un profundo proceso
6http://www.mindef.gov.ar/publicaciones/todas/Por-un-ambiente-libre-de-discriminacion-y-violencia-
laboral.html
86
reflexivo, y cuyo resultado ha sido una de las estructuras militares de más alta calidad y de
mayor equidad para la integración y atención de las mujeres y de sus derechos en las
Fuerzas Armadas en el mundo.
Tal es el grado de estructuración y calidad de sus esfuerzos, que han merecido una posición
a la vanguardia en materia de integración de las mujeres entre sus aliados y están
representadas en el Comité de Perspectivas de Género de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN). También contribuyen a sus deliberaciones sobre la integración de la
dimensión de género y otros asuntos relacionados con el tema, y a instituir mejores prácticas
conexas en las operaciones dirigidas por la OTAN (Government of Canada, 2014a).
Aunque de acuerdo con los registros del gobierno canadiense, las mujeres han participado
en la vida militar desde hace más de cien años, fue durante la II Guerra Mundial cuando más
se requirió su participación, con el objeto de liberar a los hombres para la guerra, mientras
ellas se ocupaban de las operaciones en tierra, al interior de sus fronteras.
El panorama empezó a cambiar para las mujeres militares canadienses en 1969, como
resultado del movimiento feminista que surgió en el mundo en los años 60, específicamente,
la llamada “segunda ola” (Government of Canada, 2014). A partir de este acontecimiento, se
formularon y desarrollaron diversas iniciativas para mejorar la situación de la mujer, que a su
vez arrojarían normativas con amplias repercusiones en la situación —principalmente
laboral— de las mujeres en Canadá en lo general, pero que también incidiría de manera
importante en la situación de las militares.
En efecto, como primer paso hacia este fin, se formó una Comisión Estatal, impulsada por el
propio gobierno federal, que se encargaría de “… inquirir y reportar sobre el estatus de la
mujer en Canadá” (Idem), la Royal Commission on the Status of Women in Canada en 1967.
El Informe de la Comisión, publicado en 1971, arrojó una serie de recomendaciones que
buscaban la realización de cambios para la creación de condiciones para la igualdad de
oportunidades para las mujeres.
Entre éstas se encontraron las siguientes, que se relacionan directamente a las mujeres
militares (Davis, 2007, 73): homologación de los criterios de reclutamiento; pensiones iguales
para mujeres y hombres; oportunidad para las mujeres de ingresar en los colegios y
academias militares canadienses; apertura de todos los oficios y clasificaciones de oficial a
87
las mujeres; y derogación de todo reglamento que prohibiera reclutar mujeres casadas y
prescribiera la rescisión de las militares al dar a luz.
El papel crucial que jugó la iniciativa del gobierno se vio reflejada casi de inmediato en
normas destinadas a la consecución de los objetivos que se extraen de las recomendaciones
arriba mencionadas.
A continuación, se exponen algunas de las más importantes normas, tanto del gobierno
federal, que incluyen el ámbito militar, como las específicas de las Fuerzas Armadas. La
trascendencia de la creación de la Comisión reside en que ésta se constituye en el origen e
inicio de la incorporación de las mujeres en las FAC con plenos derechos, y no sólo como
apoyo a los hombres. A continuación, se describen la normatividad más importante que
surge de las iniciativas originadas con el Informe de la Comisión.
Eje normativo
Canadian Forces Superannuation Act (1975). Fue uno de los primeros frutos concretos
emanados del Informe de la Comisión y directamente relacionado con una de sus
recomendaciones. Esta medida, con peso de ley, garantiza igualdad en el otorgamiento de
prestaciones a sobrevivientes de integrantes de las fuerzas militares. Anteriormente, sólo los
sobrevivientes de militares varones tenían derecho a prestaciones.
Canadian Human Rights Act (1978). Ley que se rige por el principio de que toda persona
debe tener la misma oportunidad para hacer de su vida, lo que está en su capacidad y
aspiración de hacer, sin impedimento por prácticas discriminatorias basadas en raza, origen
nacional o étnico, color de piel, religión, edad, sexo, orientación sexual, estado civil o
discapacidad, entre otros.7
La ley, del ámbito federal, tiene validez o aplicación en todos los órdenes administrativos
federales (las provincias tienen su propia reglamentación), por lo que la institución está
sujeta a sus designios. De esta forma, las FAC se vieron forzadas a presentar pruebas
irrefutables de la incapacidad de las mujeres militares de desempeñarse de manera segura,
eficiente y confiable, a la par de los hombres (Davis, 2007: 74).
7 Ver http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/H-6.pdf
88
En ese sentido, este caso y el de Estados Unidos, como se verá más adelante, resultan
significativos, porque quienes tuvieron la carga de la prueba, es decir, la obligación de
comprobar sus dichos, fueron las instituciones militares que se negaban a incorporar mujeres
en su interior.
La misma ley establece, además, la creación de dos órganos adicionales: la Canadian
Human Rights Commission, encargada de investigar los casos de discriminación en las
áreas pertenecientes al fuero federal, y el Canadian Human Rights Tribunal, directamente
ligado y establecido para dictaminar sobre los casos presentados por la Comisión. Fue
gracias a un dictamen del Tribunal, que en 1989 y a raíz de juicios presentados en su contra,
que las FAC abrieron sus puertas a la oferta total de puestos a mujeres en su interior, con
excepción del servicio a bordo de submarinos, que finalmente se permitió en el año 2000.
Employment Equity Act (1986, 1995). Ley que establece un principio de recomposición de
la estructura social a partir del reconocimiento de la existencia de grupos en “desventaja”, o
“designados”, como son mujeres, pueblos aborígenes, personas con discapacidades y
miembros de “minorías visibles” (ver http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/E-5.401/page-
1.html#h-2).
A diferencia del concepto de “acción afirmativa” estadounidense, el cual se presta a un
sinnúmero de interpretaciones que han tendido a desvirtuar el propósito original de estas
iniciativas (que es compensar la desventaja histórica que han vivido determinados grupos
sociales, como las mujeres), esta ley propone la remoción de las barreras al empleo —
concretas y específicas—, a las personas integrantes de estos llamados “grupos
designados”.
En sus propias palabras:
… lograr la igualdad en el empleo para que ninguna persona vea negada su oportunidad de empleo u
obtención de prestaciones por razones no relacionadas a la habilidad o capacidad, y, en cumplimiento
de ese objetivo, corregir las condiciones de desventaja en el empleo sufridas por mujeres, pueblos
originarios, personas con discapacidades y miembros de minorías visibles, entendiendo para ese
efecto que la equidad de empleo significa más que tratar a las personas de la misma forma, sino que
también requiere medidas especiales y la inserción o “armonización” de las diferencias (Ídem).
El enfoque de la iniciativa canadiense, en resumen, se refiere a las barreras en sí, y no a las
personas afectadas por ellas.
89
La inminente aplicación de esta ley federal a las FAC, conjuntamente con los dictámenes del
Tribunal de Derechos Humanos, llevó al Departamento de Defensa Canadiense (DDC) a
ordenar una serie de estudios con el fin de determinar la existencia o no en las FAC de estas
barreras hacia las mujeres y otros grupos designados, y retomar la información como base
para la formulación de políticas y lineamientos internos. De esta iniciativa de la FAC surgieron
algunas como las siguientes:
Canadian Forces Employment Equity Regulations (2002). Su intención fue “… adaptar las
directrices de la Ley para adecuarlas a las Fuerzas Canadienses…”,8 lo que en esencia
constituía considerar a la institución como empleadora y actuar e instituir medidas acordes
con los requerimientos de la ley en lo relativo a la eliminación de barreras a los grupos
desfavorecidos socialmente.
Canadian Forces Employment Equity Plan (2006, rev. 2010). Su propósito consistió en
establecer metas de representación de miembros de los “grupos designados” en las FAC,
incluyendo a las mujeres.9
Eje programático
Algunas de las acciones que siguieron a partir del dictamen del Canadian Human Rights
Tribunal para las Fuerzas Armadas fueron:
Inmediatamente después del dictamen del Tribunal, alrededor de 1989-1990, se removieron
las restricciones formales al empleo de mujeres en las FAC y se abrieron sus puertas a la
participación en todos los puestos, con excepción de los submarinos y su ordenación como
capellanas de la iglesia católica (Davis, 2007: 78-79).
A raíz de los sesgos contra las mujeres encontrados en las pruebas de admisión, durante la
década de los noventa se formularon unas nuevas, para garantizar que las FAC no utilizaran
herramientas de selección que introdujeran sesgos de género (Idem).
También se llevaron a cabo análisis sobre el fenómeno de la deserción de mujeres y
hombres, el estado civil de las primeras, su desarrollo profesional y un diagnóstico
8 Ver http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2002-421/FullText.html#h-9
9 Ver http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/mdn-dnd/D3-31-2012-eng.pdf
90
concerniente a su estado de calificación, así como sobre el impacto de la reducción de
personal en las mujeres militares.
Un estudio cualitativo basado en entrevistas exhaustivas con mujeres que habían dejado las
FAC, arrojó una mirada exploratoria inicial a las experiencias detrás de las tasas de deserción
diferenciadas entre hombres y mujeres. Se concluyó que las obligaciones familiares y temas
relacionados con hostigamiento y discriminación, ejercían influencia sobre el fenómeno de
deserción entre las mujeres militares (Ídem).
Posteriormente, en 1997, se desarrolló un estudio para determinar por qué la tasa de
deserción en las mujeres en puestos de combate era cinco veces más alta que la de los
hombres. Se concluyó que las mujeres enfrentaban barreras sociales y psicológicas
significativas, y percepciones preconcebidas sobre su motivación y capacidad, las cuales
estaban basadas en supuestos culturales masculinos sobre el papel de género y el
comportamiento social y sexual de quienes eligen desempeñarse en oficios y empleos
tradicionalmente masculinos (Ídem).
Eje institucional
Adicionalmente al establecimiento de la Comisión de Derechos Humanos (Canadian Human
Rights Commission) y el Tribunal de Derechos Humanos (Canadian Human Rights Tribunal),
existen otras instancias de intermediación y defensoría de las mujeres creadas por las dos
leyes antes mencionadas, como son:
En febrero de 1990, el Ministro de Defensa Nacional creó el Comité Consultivo Ministerial
sobre Mujeres en las Fuerzas Canadienses, que se transformó posteriormente en Comité
Consultivo Ministerial sobre Integración de Género en las Fuerzas Canadienses, para
garantizar, según Karen Davis (Ídem), el cumplimiento de los dictámenes del Tribunal y
facilitar seguimiento y vigilancia externa de la integración de las mujeres.
En 1994, el Departamento de Defensa Nacional sancionó la creación de Grupos
Consultivos de la Defensa para cada uno de los grupos designados, incluyendo el de las
Mujeres.10 Adicionalmente, de forma independiente de los grupos consultivos, se creó una
instancia denominada Champion (Campeón), que opera como representación y defensoría
10
Ver Wainwright EMPLOYMENT EQUITY ADVISORY GROUP (WEEAG), en: http://www.pipsc.ca/portal/page/portal/website/employers/departments/dnd/wainwright/cfb-wainwright-terms_reference.pdf
91
para cada uno de los grupos designados en el país, cuya tarea consiste en liderar el
esfuerzo en pos de la equidad laboral en todos los ámbitos de las armas, incluyendo el de la
educación militar. La Oficina fue creada por el Viceministro de la Defensa (entrevista con
Jamie Cade, 2014).
Ámbito de la violencia de género
En la década de los 90 se efectuó una serie de estudios ligados a los mencionados, para
descubrir las causas de deserción y determinar el nivel de hostigamiento sexual que tiene
lugar al interior de las FAC, con el fin de contar con bases para la elaboración de políticas
(Davis, op. cit., 80).
Cabe indicar que no existe una oficina especial de atención al interior de las FAC para casos
de hostigamiento sexual, pues se le considera un delito que se persigue de oficio, a través
de investigación interna, con sanciones disciplinarias y administrativas, a través de la Policía
Militar, que van hasta la expulsión de las FAC (Government of Canada, 2014a, y entrevista
con el Coronel Jamie Cade, 2014).
ESPAÑA
En este país europeo las mujeres pudieron incorporarse en la Fuerzas Armadas a partir de
1988 (Real Decreto Ley 1/1998) por factores como: la promulgación de la Constitución
española (1978), que prohibió la discriminación por razones de sexo; la democratización del
país, que hizo necesaria la homologación normativa de derechos humanos y de igualdad de
género instaurados en el ámbito internacional; la desaparición del servicio militar obligatorio,
que redujo drásticamente el ingreso de aspirantes; así como la profesionalización del Ejército
a fines del siglo XX, lo cual implicó la integración de miembros representativos de la
sociedad que habían sido excluidos, como las mujeres (Ministerio de Defensa, 2014; Agudo,
2014: 11).
Otro elemento fundamental para el avance de la igualdad de género y no discriminación en
las Fuerzas Armadas Españolas (FAE) fue el nombramiento de Carme Chacón en 2008 como
primera ministra de Defensa, quien instauró programas, políticas e instancias con
perspectiva de género. Esta inclusión repercutió de gran manera en el imaginario colectivo
92
español, que ubicó a una mujer como líder en un espacio tradicionalmente masculino y
patriarcal como es esta institución.
Posteriormente, Irene Domínguez-Alcahud ocupó el cargo de subsecretaria de Defensa, lo
cual ha permitido asentar y profundizar las políticas en materia de igualdad instituidas en el
ámbito castrense español.
La instancia que ha posibilitado una serie de avances en materia de igualdad de género ha
sido el Observatorio Militar para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que se ha dedicado a
realizar diagnósticos, a partir de los cuales instaura acciones para la conciliación familia-
trabajo, como se detallará más adelante, entre otras materias que se describen más
adelante, en el apartado institucional.
La inserción femenina ha sido gradual en las FAE “… ajustando desde instalaciones y
vestimentas, hasta mentalidades y costumbres…”, tal y como menciona Yolanda Agudo
(2014: 7), hasta arribar a la situación actual, donde las mujeres tienen acceso a las mismas
tareas, destinos, áreas y operativos que los hombres y también a los máximos grados en
todas las especialidades.
No obstante, algunas especialistas, entre ellas Catalina Ruiz-Rico (2013: 3), consideran que
la crisis económica de los años recientes en España ha estancado los avances en materia
de igualdad, no discriminación y no violencia en las FAE. Además, señalan la necesidad de
planear estrategias para que el personal militar, sobre todo el masculino, interiorice la
igualdad de trato con sus compañeras, ya que, de acuerdo con Belt Ibérica (2005: 2), entre
1996 y 2000 más de 1,070 mujeres militares solicitaron baja por sufrir depresión, debido a la
mala relación con sus pares masculinos; situación apuntalada por encuestas internas que
demuestran un alto grado de insatisfacción de las militares.
Así también, es importante observar que la mayor parte de normatividades, leyes y
disposiciones hacen uso de lenguaje masculino, sobre todo al referirse a los cargos. Por
ejemplo, se utilizan términos como los siguientes: los militares, los españoles, Ministro de
Defensa, Jefe del Estado Mayor, Subsecretario, Secretario de Defensa; en lugar de buscar
lenguaje incluyente como la milicia, las y los españoles, el Ministerio de Defensa, la Jefatura
del Estado Mayor, etc.; elemento clave a transformar para integrar a las mujeres en el
imaginario y prácticas militares de las Fuerzas Armadas Españolas.
93
Eje normativo
En 1988 el Real Decreto-ley 1/1988 reguló, por primera vez, la incorporación de la mujer
a las Fuerzas Armadas, si bien se limitaba su acceso a determinados Cuerpos y Escalas;
cabe señalar que en esa etapa se dio el ingreso de 25 mujeres (Ministerio de Defensa,
2014).
En 1989 el Régimen del Personal Militar Profesional (LRPMP 17/1989) incorporó medidas
para la conciliación trabajo-familia, al permitir el cambio de puesto durante el embarazo y
la excedencia voluntaria para cuidado de descendientes durante tres años, así como el
ingreso femenino en armas, aunque con limitaciones en los destinos.
Con la promulgación de la Ley 17/1999 de Régimen del Personal de las Fuerzas
Armadas, se abrió el acceso a las mujeres a casi todos los puestos militares
profesionales (Ruiz-Rico, 2013: 3). Tres años después, se aprobó el Reglamento de Tropa
y Marinería (Real Decreto 984/1992), que cambió el término de “militares de remplazo”
(donde sólo ingresaban hombres) por “militares de empleo”, sin distinción de sexos para
quienes ingresaran profesionalmente de forma voluntaria en las FAE. Sin embargo, el acceso
femenino se limitaba a ciertos destinos tácticos como la legión, tareas de paracaidismo y
submarinismo, con argumentos basados en aspectos biológicos y fisiológicos que ubicaban
a las mujeres como seres débiles.
Por su parte, la Ley de Tropa y Marinería Profesional de 2006 (Ley 8/2006) estableció
requisitos diferenciados por sexo para talla y pruebas físicas. Ese mismo año, con la
Orden Ministerial 121/2006 se aprobaron normativas relacionadas con la jornada y horario
de trabajo, vacaciones, licencias y permisos del personal militar. Esto implicó que el
personal con reducción de jornada por responsabilidades familiares fuera exonerado de la
realización de guardias, servicios o maniobras.
Un cambio cualitativo a favor de la incorporación de la perspectiva de género en las Fuerzas
Armadas se instituyó en 2007 con el artículo 6° de la Ley 39/2007 de la Carrera Militar,
que formalizó la conciliación personal, familiar y laboral como principios fundamentales
de la institución, a fin de promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres tanto en
el acceso, como en la formación y desarrollo profesional.
Este artículo también incluye normas y criterios relacionados con la igualdad y no violencia
de género, a la par de la conciliación familia-trabajo (Ministerio de Defensa, 2014).
94
Los principales alcances de esta Ley, aparte de la plena incorporación de mujeres en los
cuerpos militares existente, fueron el no establecimiento de cuotas de género, su libre
acceso a todos los cargos y destinos, cuerpos, escalas y categorías militares, además de la
instauración de medidas para la incorporación plena de las mujeres en la carrera militar.
En 2007 se instituyeron normas para prevenir riesgos laborales en las Fuerzas Armadas,
regulándose la asignación de puestos compatibles con el embarazo (Decreto 1755/2007).
Con el Real Decreto 293/2009, se instauraron normas de protección a la maternidad en
el ámbito de la Enseñanza en las Fuerzas Armadas para permitir a las mujeres “… nuevas
oportunidades para asistir a los cursos de perfeccionamiento y altos estudios de la defensa
nacional, cuando por situaciones de embarazo, parto o posparto no puedan concurrir a la
convocatoria” (Ministerio de Defensa, 2009: 3). Con este decreto se prohibió dar de baja a
las alumnas por embarazo, se reservaron sus plazas durante el estado de gestación y se
impidió que realizaran pruebas o tareas que pusieran en riesgo su salud o la de sus bebés.
Otra protección importante en periodo de embarazo fue instituida por el Real Decreto
35/2010, que formaliza el Reglamento de Ingreso y Promoción y de Ordenación de la
Enseñanza de Formación en las Fuerzas Armadas, en el que se establece la necesidad
de otorgar puestos compatibles con la gestación y la reserva de destino en caso de baja por
embarazo.
Dos años después, en 2011, se publicó el Real Decreto 456/2011 que aprobó el
Reglamento de destinos del personal militar profesional, el cual reguló la asignación de
puestos
… adecuados a las circunstancias del estado de gestación con preferencia en su
unidad de destino durante el embarazo por prescripción facultativa, sin que suponga
pérdida del destino; y también la reducción de la jornada laboral con motivo del período
de lactancia de un hijo menor de 12 meses, con asignación de un nuevo puesto” (Ruiz-
Rico, 2013: 6).
La Ley Orgánica 9/2011 reforzó y profundizó las políticas públicas destinadas a
impulsar la igualdad formal y sustantiva entre las mujeres y los hombres en las FAE,
tales como trabajar por la inclusión del concepto de género de forma transversal en la esfera
militar, eliminar la discriminación por razón de sexo o género; atender las quejas contra
actitudes que mermen la igualdad sustantiva de mujeres y hombres o que violenten la
95
orientación sexual y el sexo de las y los integrantes de las FAE; y brindar protección legal
contra el acoso sexual (Ruiz-Rico, 2013: 34; Rey, 2014: 7 y 8).
En 2012, se publicó la Orden Ministerial 15/2012, que actualizó la Orden Ministerial
121/2006, en la que se aprobaban las normas sobre jornada y horario de trabajo,
vacaciones, permisos y licencias de los Militares Profesionales de las Fuerzas
Armadas. Las nuevas adecuaciones supusieron la ampliación de permisos o la reducción de
jornada laboral en casos donde ambos progenitores trabajen, cuando las y los menores
sufran enfermedades graves o requieran hospitalización, así como el acceso a seguridad
social.
A fin de profundizar las acciones a favor de conciliación trabajo-familia, el Ministerio de
Defensa español ha instituido diversas normatividades para la flexibilización del horario,
proteger la maternidad, apoyar la carrera militar, disminuir jornadas laborales para quienes
tengan descendientes menores de 12 años, apoyos en casos de hijas e hijos hospitalizados
o prematuros, reducción de la jornada en caso de cáncer de descendientes y construcción
de más guarderías, entre otras medidas (Ministerio de Defensa, 2014: 117).
Eje programático
El Programa de Escuelas Infantiles, instaurado en 2005 junto con las Comunidades
Autónomas, ha permitido fundar 34 centros de enseñanza en establecimientos militares
buscando medidas para la conciliación de la vida profesional con la familiar. Se encuentran
instaladas en Madrid, Zaragoza, Badajoz, Sevilla, Melilla, Albacete, Murcia, Almería,
Granada, Las Palmas, Cádiz, La Coruña, Palma de Mallorca y Córdoba (Ministerio de
Defensa, 2014).
El Plan Concilia para el Personal Militar, fue adoptado por nueve países de la Unión
Europea, entre ellos España, aprobado por el Consejo de Ministros en 2007. Responde a los
siguientes objetivos: incluir la perspectiva de género en las actividades encaminadas a lograr
la paz; formar en materia de igualdad y respecto a la Resolución 1325 al personal que
participe en las operaciones; respetar y proteger los derechos humanos de mujeres y niñas
en zonas de conflicto; incluir la igualdad de género en la planificación y realización de
actividades de desarme y desmovilización; e integrar a la sociedad civil española en el
seguimiento de la Resolución 1325 de la Organización de las Naciones Unidas.
96
En lo que relativo a materiales de difusión, en 2007 se editó una Guía de Salud de la Mujer
con perspectiva de género, en sintonía con el Real Decreto 1755/2007 de prevención de
riesgos laborales del personal militar y de la organización de los servicios de prevención del
Ministerio de Defensa.
En materia de formación y capacitación en perspectiva de género, en 2009 el Ministerio de
Defensa Español dictó el “Primer Curso Internacional de Asesoría de Género en
Operaciones”, para dar seguimiento a la Resolución 1325/2000 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad en España, con
colaboración de Holanda, bajo la acreditación del Colegio Europeo de Seguridad y Defensa.
Un año después, en Barcelona, se realizó el curso de verano “Las Guerras y los Ejércitos:
mujeres en el punto de mira”.
Durante 2013, el Grupo Atenea,11 en conjunto con el Ministerio de Defensa Español,
promovió eI Foro de Debate ATENEA-ADESYyD (Asociación de Diplomados Españoles en
Seguridad y Defensa) para reflexionar en torno a los principales desafíos para las mujeres en
la “… prevención, mediación y resolución de conflictos, que requieren de la colaboración de
los organismos internacionales y de otros agentes público-privados y de la sociedad civil, a
fin de favorecer una mayor concienciación sobre estos temas y la adopción de medidas
concretas para superarlos” (Grupo Atenea, 2013: 3).
Por su parte, el personal del Observatorio para la Igualdad lleva a cabo la presentación de
ponencias y dicta conferencias en diferentes foros, todo ello relacionado con la presencia de
mujeres en el Ejército y la perspectiva de género, entre ellos: “Programa Seminario
Perspectiva Histórica-Jurídica: Mujer y Ejército”; 8va. edición del curso “La salud de las
mujeres: análisis desde la perspectiva de género” de la Escuela Complutense de Verano; XII
Jornadas sobre Derecho, Política y Defensa, todos durante 2009.
En 2010 participó en el Programa-Curso “La salud de las mujeres”; y en el seminario “Las
militares españolas en misiones internacionales” realizado en Madrid; fue co-organizador
del Seminario sobre Perspectiva de género en las misiones y operaciones de la PCSD;12
promovió un Seminario Internacional por la presidencia española en la Unión Europea (UE) y
11
El Grupo Atenea es una consultoría española conformada en 1992, enfocada a temas de inteligencia y
logística para defensa, conformada por un equipo multidisciplinario que realiza trabajos de investigación,
formación y foros sobre los temas antes referidos.
12 Política Común de Seguridad y Defensa.
97
participó en la “Reunión anual del Comité de la OTAN sobre perspectivas de género” y en el
“Seminario Mujer Militar: perspectivas y futuro, en el marco de la Iniciativa 5 + 5”.
Entre los concursos instrumentados por las FAE para visibilizar y honrar la presencia
femenina, destaca el Premio Soldado Idoia Rodríguez, mujer en las Fuerzas Armadas,13
destinado a personas, colectivos o instituciones (civiles y militares) destacadas en materia de
igualdad de oportunidades en la esfera militar.
Eje institucional
Observatorio Militar para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en las Fuerzas
Armadas. Fue fundado en 2005 con el nombre de Observatorio de la Mujer en las FAE y
cambió su denominación en 2011 (Orden Ministerial 51/2011) para atender los nuevos
lineamientos internacionales de la CEDAW, que instó a los gobiernos a incluir el concepto de
igualdad en sus normatividades, planes, políticas públicas e instituciones (Masón, 2011: 63).
El Observatorio está coordinado por la Subsecretaría de Defensa y cuenta con una
Secretaría Permanente de Igualdad (Unidad de Igualdad del Ministerio de Defensa), de
acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007.
Tiene entre sus propósitos analizar y realizar sugerencias sobre las consecuencias de la
carrera militar para la conciliación de la vida personal, familiar y profesional para las y los
integrantes de las FAE. Da seguimiento a las acciones de paz y seguridad donde participan
mujeres y al Comité de Perspectivas de Genero de la OTAN; vigila que los datos estadísticos
en el Ministerio de Defensa estén desagregados por sexo; funge como órgano asesor de las
diferentes unidades del Ministerio responsables de elaborar proyectos normativos con
perspectiva de género y busca favorecer la incorporación e integración plenas de las mujeres
en las FAE (Ministerio de Defensa, 2014).
Es un órgano colegiado de asesoría. Está integrado por una representación equilibrada de
mujeres y hombres que son vocales provenientes de las armas y de los órganos centrales
del Ministerio de Defensa y por una Secretaría Permanente responsable de la continuidad y
apoyo administrativo y técnico (Ministerio de Defensa, 2014).
13
Idoia Rodríguez fue una militar española muerta en 2007, durante una misión en Afganistán, condecorada post mórtem.
98
Para difundir sus actividades, el Observatorio cuenta con una página web, un correo
electrónico y un número telefónico donde brinda información y asesoría relacionada con
igualdad de género, no violencia y no discriminación en las Fuerzas Armadas Españolas.
En 2013 se establecieron seis comisiones técnicas para profesionalizar y especializar más
los trabajos del Observatorio, que fueron: 1. Normativa, responsable de analizar las normas
relacionadas con la conciliación personal, familiar y trabajo y la igualdad de oportunidades en
las FAE; 2. Movilidad, que estudia las consecuencias de los desplazamientos del personal
militar y sus familias para brindar propuestas de mejora; 3. Internacional, encargada de
revisar la aplicación de la perspectiva de género en operaciones internacionales derivadas
de la Resolución 1325/200 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de realizar
estudios comparados; 4. Sanidad, a cargo de ubicar los temas relacionados con igualdad,
conciliación, violencia de género y prestaciones relacionadas con la reproducción; 5.
Formación y Reclutamiento, que analiza procedimientos de formación y reclutamiento con
perspectiva de género; y 6. Comunicación, la cual formula estrategias de difusión,
divulgación y potenciación de los servicios en materia de igualdad.
Ámbito de la violencia de género
En 2004, se instauró la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género en la esfera militar, dictando la obligatoriedad de brindar preferencia a
víctimas de violencia hacia otros destinos, conservando su puesto y con prioridad sobre otras
solicitudes de mudanza.
Esta Ley fue producto de la Resolución del Parlamento Europeo 2004, relacionada con la
prevención del acoso sexual en los ejércitos y la sugerencia para que los Estados
crearan comités de coordinación y asesoría a las mujeres en las Fuerzas Armadas, a fin de
proteger su derecho a la libertad sexual y a preservarlas contra agresiones.
La Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, de aplicación
obligatoria a todas las áreas del gobierno español, fue armonizada con la Ley 39/2007 de la
Carrera Militar, que retomó los principales puntos planteados por la ley federal al introducir
medidas para los casos violencia de género (artículo 101.3 de la Ley Carrera Militar y artículo
27 del Reglamento de Destino).
99
Cuatro años después, en la Ley Orgánica 9/2011 del Régimen Disciplinario de las
Fuerzas Armadas, se abordó la problemática de forma interna. Por ejemplo, el capítulo 6°
clasifica las faltas disciplinarias en los casos de violencia de género de leves a graves,
mientras que el 8° especifica lo que es acoso y hostigamiento sexual y su relación con la
violación a los derechos humanos.
No obstante los avances, siguen presentándose denuncias por acoso y hostigamiento sexual
en las FAE y aún hay lagunas legales en el Código Penal Militar respecto al tema, como el
hecho de que hasta 2013 no había ningún protocolo sobre violencia de género, así como
tampoco estadísticas confiables sobre su incidencia y gravedad (Ruiz-Rico, 2013: 9 y 10).
Para llenar ese vacío, está prevista la tipificación del acoso sexual en el Anteproyecto de
Ley Orgánica de Código Penal Militar, donde se incluirán delitos como: atentado contra la
libertad o identidad sexual, y acoso sexual y profesional, entre otros. Cabe indicar que
durante diez años se presentaron 62 denuncias de acoso sexual en los Tribunales Militares y
86 por abuso de autoridad o trato degradante, sin especificarse cuántas de estas últimas
corresponden a delitos sexuales, de acuerdo con cifras de Catalina Ruiz-Rico (2013: 11).
VENEZUELA
El sistema militar de este país sudamericano está regido por las normas, programas,
instituciones y acciones en materia de igualdad, no discriminación y no violencia de género
vigentes en todas las áreas del gobierno federal, por lo que en el ámbito militar son pocas las
iniciativas propias, ya que se apegan a los lineamientos marcados por el gobierno. Esto
también para el ámbito de la educación militar, que está subordinado a las directrices de los
Ministerios del Poder Popular para la Educación y para la Educación Universitaria.
Eje normativo
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 103
que toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad “en igualdad de
condiciones y oportunidades”, especifica que no existen diferencias de género ante la ley
(artículo 21) y establece la igualdad entre el hombre y la mujer como eje transversal para el
desarrollo de las políticas educativas nacionales (MECD, 2003: 3).
100
En relación con el tema educativo, éste se consagra en los artículos 102 y 103. El primero
de ellos establece que la educación es un derecho humano fundamental en una sociedad
democrática, y en el 103 se especifica el derecho de todas las personas a recibir “… una
educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin
más limitaciones que las derivadas de las aptitudes, vocación y aspiraciones…” (Ibíd.: 23).
Resolución TSJ, 2011 (Expediente núm. 2011-0785). El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
resolvió el restablecimiento de la estudiante Marylis Imelda Morocoima Carrera, “con derecho
al grado y todos los beneficios laborales que le acreditan como egresada”, quien fue
despedida por embarazo del Instituto Militar Universitario de Tecnología de la Guardia
Nacional cuando cursaba sus estudios como Cadete. Esta resolución devino luego de un
juicio por discriminación emprendido por la discente.
Esto, no obstante que desde 1996 existe un decreto en Venezuela (Resolución 1762 del
Ministerio de Educación) donde se brinda protección a estudiantes embarazadas. La
resolución del TSJ resultó importante porque a partir de entonces las autoridades educativas
militares se abstuvieron de despedir a discentes embarazadas en el curso de sus estudios.
Reglamento de Admisión e Ingreso de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela,
2012. A través de la Resolución CSUO-045-2012, artículo 53, establece, entre los deberes
militares, que los cadetes deberán velar por una serie de valores, como los referidos a la
libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, la equidad, la igualdad y el cumplimiento de
la garantía universal de los derechos humanos (Gaceta Universitaria, 2012: 77). Cabe
señalar que el reglamento no utiliza lenguaje incluyente ni contiene perspectiva de género.
Ley Orgánica de Educación, 2013. Tiene aplicación en el ámbito federal, y en su artículo 3°
especifica que la educación militar establece
… como principios de la educación, la democracia participativa y protagónica, la
responsabilidad social, la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas,
discriminaciones de ninguna índole, la formación para la independencia, la libertad y
la emancipación, la valoración y defensa de la soberanía, la formación en una cultura
para la paz, la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la práctica de la
equidad y la inclusión; la sustentabilidad del desarrollo, el derecho a la igualdad de
género, el fortalecimiento de la identidad nacional, la lealtad a la patria e integración
latinoamericana y caribeña.
101
En su artículo 6° indica que:
El Estado, a través de los órganos nacionales con competencia en materia educativa
[garantiza] el derecho pleno a una educación integral, permanente, continua y de
calidad para todos y todas con equidad de género en igualdad de condiciones y
oportunidades, derechos y deberes (Asamblea Nacional de la República Bolivariana,
2013: 2).
Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 2011. Establece, en su artículo
48, que se hagan las correcciones para incorporar el lenguaje de género “donde sea
necesario”. Aunque no incluye la perspectiva de género en su contenido, está conformada
con un lenguaje incluyente, refiriéndose a los grados militares en términos neutrales como
por ejemplo “… al o la Comandante en Jefe”, lo cual muestra un principio de cambio.
Eje programático
III Plan de Equidad e Igualdad de Género “Mama Rosa”, 2013-2019. Es el tercer plan de
igualdad del proceso bolivariano de Venezuela y fue implementado por el gobierno de Hugo
Chávez para eliminar la desigualdad de género a través de
… una concienciación política e ideológica, que lleve a asumir una verdadera
voluntad política en todos los sectores, para atender los asuntos políticos, sociales,
culturales, económicos, territoriales con perspectiva de género. La necesidad de
despatriarcalizar todas las instancias de las instituciones públicas, tiene como objetivo
de gobernar obedeciendo las demandas del pueblo mujer, como ciudadanas de esta
nación, respetando su autonomía (Tarazón, 2014: 5).
En 2013 cerca de 700 mujeres militares participaron en la conformación de este Plan de
Equidad e Igualdad, donde se involucraron más de 17,000 ciudadanas entre estudiantes,
amas de casa y profesionistas, a través de una consulta pública. El Plan cuenta con cinco
objetivos estratégicos y siete objetivos nacionales, con objeto de “desterrar de nuestro país
las desigualdades y discriminaciones por razones de género, siempre enmarcado en el
concepto de igualdad sustantiva…” (Tarazón, 2014: 2; Meléndez, 2014: 80).
Más que un documento normativo, es en esencia una guía axiológica, una guía moral que
encierra un proyecto nacionalista y un plan estratégico que expone los lineamientos,
acciones proyectadas y directrices en torno a la orientación del esfuerzo nacional en pro de
las mujeres venezolanas para los siguientes seis años. Es también, como afirma Andreína
102
Tarazón (Ibíd.: 7), un documento programático. No obstante, se constituye en la base moral
y ética que sirve de guía para la formulación de normas y políticas tendientes a lograr la
igualdad de género en Venezuela.
II Encuentro de Ministras y Lideresas en la Defensa, 2014. Promovido por la Ministra del
Poder Popular para la Defensa, Carmen Meléndez, con la participación de tres ministras de
Defensa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y de 14
ministras más de Defensa de otras naciones, tuvo como objetivos: “Debatir sobre la
integración de militares y no militares en la construcción de la defensa como bien público en
la geopolítica mundial; Compartir experiencias acerca del proceso de inclusión de la mujer
dentro de las Fuerzas Armadas; y Reflexionar acerca del papel de la mujer de la institución
en la construcción de una cultura mundial de paz” (Correo del Orinoco, 2014).
Eje institucional
Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, 2009. Es una instancia del gobierno
federal adscrita al Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), responsable de la formación de
funcionarias y funcionarios del sistema de justicia, así como de la creación de Comités de
Prevención y Defensa de la Violencia de Género, incluyendo al ámbito militar.
Es responsable de atender y orientar sobre los derechos humanos de las mujeres en los
diferentes ámbitos administrativos y jurisdiccionales de la nación; propugnar el cumplimiento
y difusión de leyes, convenciones y reglamentos relacionados con los derechos de las
mujeres; proponer reformas normativas para asegurar la defensa de los derechos de éstas;
garantizar los derechos jurídicos sociales, políticos y culturales de los grupos femeninos en
situación de vulnerabilidad social; articular el sistema de protección legal a mujeres víctimas
de violencia; así como sensibilizar y capacitar a personal del servicio público para la
atención, prevención y seguimiento a casos de violencia.
Esta instancia da seguimiento directo a los casos de acoso y hostigamiento sexual
presentados en el ámbito militar venezolano.
Ámbito de la violencia de género
Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2006. Es
una ley nacional, de aplicación en todas las esferas administrativas de Venezuela, entre ellas
la militar. A partir de su instauración, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) creó tribunales
103
especiales para dar seguimiento y resolver los casos de violencia amparados por esta Ley e
instrumentó un programa de capacitación y formación con perspectiva de género dirigido al
personal responsable de la aplicación de justicia (funcionariado y jueces/zas) (CEM, 2011:
13).
Departamento de Seguridad de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la
Fuerza Armada Bolivariana. Es el área responsable de atender casos de hostigamiento,
violación y agresión sexual y darles seguimiento, así como de vigilar que no se realicen actos
de agresión sexual en cualquier modalidad, independientemente de la jerarquía o posición
de las personas involucradas, por constituir una conducta ilegal y discriminatoria.
Instituyó un Manual Informativo sobre Seguridad donde aborda en un apartado el
hostigamiento sexual, la violación y agresión sexual; brinda además las definiciones e
informa sobre las instancias y el procedimiento a seguir para denunciarlas.
En el Manual se especifica que el Departamento de Seguridad busca instaurar un
… lugar de estudio y trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidación, de forma
que podamos disfrutar un clima institucional de estudio, trabajo y respeto a la
dignidad de todo ser humano. Ninguna persona en esta institución está obligada a
permitir, aceptar, someterse o tolerar actos o insinuaciones de índole sexual
(Departamento de Seguridad, 2009: 9).
La Universidad conmina, a través del Manual, a realizar las denuncias correspondientes al
Departamento de Seguridad y especifica un procedimiento para las quejas, que garantiza la
confidencialidad de las partes involucradas; los pasos y las instancias para presentar las
quejas; recomendaciones en caso de agresiones sexuales y medidas de protección para
evitar ser víctima de violación (Ibíd.: 11-16).
ESTADOS UNIDOS
La integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas Estadounidenses fue resultado de un
proceso largo y difícil, a partir sobre todo de las demandas políticas y legales del movimiento
feminista nacional, reconocido por su beligerancia.
104
Directa o indirectamente, este proceso también ha estado relacionado con la naturaleza
bélica permanente del país, particularmente a partir de la Segunda Guerra.
Eje normativo
En 1948, como reconocimiento a la labor de las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial,
se promulga la ley Public Law 625; 62 Stat. 356, 1948: Women’s Armed Services
Integration Act of 1948; sin embargo, la recepción que ésta tuvo entre las diferentes fuerzas
militares fue ambigua, y la inserción femenina estuvo limitada a las áreas de medicina, en
cargos como enfermeras y secretarias.
No fue sino hasta 1975, con la promulgación de la Public Law 94-106; 89 Stat. 537, 7 oct.
1975, que se marcó un hito en la integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas
Estadounidenses, con su plena inserción en las academias militares oficiales. Ello representó
un paso importante en la integración de las mujeres, pues las academias oficiales son un
importante proveedor de recursos humanos como materia gris para los puestos de
importancia en las diferentes fuerzas militares estadounidenses.
Dos eventos de suma importancia antecedieron a éste: por un lado, la propuesta de ley
Equal Rights Amendment (Carta de Igualdad de Derechos), que finalmente no fue
aprobada por una mayoría de los estados de la Unión, pero sí pasó por ambas cámaras del
Congreso y suscitó un fuerte debate en todos los niveles de la sociedad estadounidense,
incluyendo el ámbito militar. Por otro lado, y de manera simultánea, el fin de la conscripción
post-Vietnam, que abrió las puertas a la entrada masiva de mujeres a las fuerzas militares,
totalmente de voluntariado, ante la falta de la inscripción voluntaria masculina.
En 1994, mediante memorándum de la Secretaría de Defensa, todos los puestos de todas
las fuerzas militares se abrieron a ser ocupados por mujeres, con excepción de unidades
militares menores a la brigada, que constan de entre 3,000 y 5,000 tropas. Esto es, unidades
directamente involucradas en combate.
En 2013, sin embargo, se derogó finalmente esta cláusula de exclusión, mediante
memorándum de la Secretaría de Defensa, abriendo todos los puestos militares a las
mujeres, incluidos los de combate directo. No obstante, en la realidad, las mujeres continúan
siendo excluidas en este rubro.14 Más allá de la normatividad descrita y reflejada en las leyes
14
Ver http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2013/DIEEEA13-2013_MujerCombateUSA_BPI.pdf
105
y memoranda de la Secretaría de Defensa estadounidense, la integración de las mujeres a
sus armas no ha sido una medida bien recibida por los altos mandos militares, a juzgar por la
ardua polémica que el tema ha ocasionado desde la inserción más o menos generalizada de
las mujeres a mediados de la década de los 70 (Hooker, 1989; Showers, 2008).
En el centro de esta polémica se encuentran dos aspectos fundamentales: una nación con
sus Fuerzas Armadas en permanente estado de alerta de combate, así como lo que ha sido
llamado “el efecto de la presencia de las mujeres en la frágil base psicológica que es el pilar
de cohesión y espíritu…” (Ibíd.: 45). “Diluir este equilibrio crucial pero endeble al agregar
féminas meramente para promover valores feministas de igualdad total (…) destruiría la
identidad sexual que yace en la raíz del ethos de combate”, refiriéndose a los roles sexuales
masculinos de guerrero y protector (Ídem).
Esta “versión” ha sido utilizada intermitentemente como instrumento de política, tanto
electoral como exterior y geoestratégica por las élites políticas y militares estadounidenses,
como acertadamente sostiene Saskia Stachowitsch (2012), al sugerir que son éstas las
motivaciones que prevalecen por encima del impulso a la igualdad de las mujeres en todos
los ámbitos, incluido el militar.
La inserción de las mujeres en la esfera militar, por lo tanto, ha sido más bien, resultado de
presiones sociales por un lado (del movimiento feminista de los años 60 y 70), y por otro, de
la necesidad surgida por la baja en el reclutamiento masculino, a partir del fin del
reclutamiento forzoso post-Vietnam.
En coincidencia, David F. Burrelli (2013) afirma que estos son los dos factores de mayor
peso en la expansión del papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas. De tal forma que se
puede decir que la inserción femenina en las Fuerzas Armadas estadounidenses ha sido un
tanto forzada (a juzgar por la cantidad de juicios interpuestos por las mujeres militares contra
las diferentes ramas de éstas (Hooker, 1989) además de que detrás de su realización no
existió una voluntad política real, como en el caso de las medidas emprendidas por Canadá,
el otro país anglosajón que forma parte de este estudio.
Eje programático
Como reflejo de la situación descrita, en este rubro es escasa la información sobre las
medidas de corte afirmativo para integrar a las mujeres en las fuerzas militares
106
estadounidenses, tanto la que aportan fuentes oficiales como las investigaciones
académicas, razón por la cual no se pudieron documentar avances.
Eje institucional
También como reflejo de la situación descrita, ni en las fuerzas militares ni en el sistema
educativo militar de la institución hay alguna dependencia o departamento que atienda o que
coadyuve en la transición hacia unas fuerzas militares integradas en términos de igualdad de
género. Las instituciones militares se continúan rigiendo por una mentalidad “masculina”
dominante y las mujeres deben asimilar estos valores como si estuvieran en igualdad de
condiciones con los varones.
Una excepción notable fue SWAN, Service Women’s Action Network, 2010, iniciativa de
mujeres militares que conformaron una defensoría civil por cuenta propia, actuando al
margen de la oficialidad para transformar la cultura militar y garantizar igualdad de
oportunidades y libertad a fin de realizar su servicio a la nación en condiciones de igualdad y
sin discriminación.
Ámbito de la violencia de género
Igualmente, no existen protocolos específicos para la atención a víctimas de violencia u
hostigamiento sexual. En la mayoría de los casos, las sanciones son muy ligeras, y hay una
fuerte presión en la esfera militar para que las víctimas no denuncien, como se afirma en el
informe SWAN (2011). Se tiende a culpar a la víctima y los valores que deben observar las
personas que integran las fuerzas y las academias militares son los de la fuerza y los de
defenderse por sí mismas (Ídem).
Según datos periodísticos, el Pentágono anunció en 2011 que se presentaron 3,191 quejas
de hostigamiento y acoso sexual, aunque la cifra real se acerca a las 19,000, porque muchas
mujeres no denuncian.15
En diciembre de 2012, un juez federal del estado de Virginia desestimó una demanda
presentada por 28 mujeres militares, en activo y retiradas, que denunciaban agresiones
15
Ver http://www.elmundo.es/america/2012/03/07/estados_unidos/1331123215.html
107
sexuales por parte de sus compañeros, al considerar que estos casos deben tramitarse por
la jurisdicción militar.16
MÉXICO
El presidente Lázaro Cárdenas decretó en 1938 la conformación del Cuerpo de Oficinistas y
la Escuela para Enfermeras, ambas del Ejército, donde se integraron paulatinamente las
mujeres (Irene Espinosa, 2014: 2).
En 1954 ingresaron las primeras mujeres al Servicio de Cartografía como fotogrametristas.
Tuvieron que pasar más de 20 años para que las mujeres ingresaran en la Escuela Médico
Militar en 1973, y en 1974 accedieran a la Escuela Militar de Clases de Transmisiones
Militares para formarse como telefonistas.
Desde su fundación, en 1976, se permitió el ingreso femenino en la Escuela Militar de
Odontología.
En 1994, por primera vez en la historia del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, una mujer
ascendió al grado de General Brigadier.
Fue en el año 2000 cuando se creó el Batallón de Tropas de Administración Femenino,
responsable de impartir el segundo nivel de adiestramiento militar a las militares adscritas a
la Secretaría de la Defensa Nacional. En ese año también se incorporaron las primeras
mujeres voluntarias en el Servicio Militar Nacional.
En 2007 las mujeres ingresaron a planteles como las Escuelas Superior de Guerra, la Militar
de Aplicación de Armas y Servicios, la Militar de los Servicios de Administración e
Intendencia y la Militar del Servicio de Transmisiones; al Centro de Estudios del Ejército y
Fuerza Aérea y al Primer Batallón de Transmisiones (Gaceta Parlamentaria, 2014).
En 2009 se aceptó que las mujeres ingresaran en los Batallones del Cuerpo de Policía
Militar. Tres años después, en 2011, algunas militares pertenecientes a las diferentes
16
Ídem.
108
dependencias del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos realizaron el “Curso Básico de
Paracaidismo Militar”.
En Febrero del 2011, se autorizó en el beneficio de Licencia por Paternidad para todo el
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
En Septiembre de 2013 accedieron a la carrera de armas de artillería y zapadores
(Ingenieros de Combate).
El acceso de las mujeres se ubica mayoritariamente en áreas de sanidad, como hospitales,
unidades de especialidades y unidades médicas de consulta externa; de administración,
como oficinistas y archivistas; o de educación, como educadoras.
Es así como el ascenso y posicionamiento de las mujeres en el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos ha sido gradual, por lo que es importante profundizar en las políticas y acciones
afirmativas para incorporarlas plenamente.
Desde el 2008 a la fecha, la Secretaría de la Defensa Nacional, con el programa de
“Capacitación y Sensibilización en Cultura para la Paz y Perspectiva de Género”, empieza
instrumentar acciones para la inclusión de la mujer en las Fuerzas Armadas, y es hasta en el
2012 que se le llamo “Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres SDN 2012”.
Cabe señalar que estos programas desde su inicio se enfocaron a tres rubros
principalmente:
Capacitación y sensibilización para mujeres y hombres militares.
Construcción de espacios para mujeres militares.
Difusión de campañas para combatir los estereotipos dentro de las Fuerzas Armadas.
Eje normativo
Reforma a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
en 2011. En la fracción XII del artículo 2°, se añadió: “militares son las mujeres y los
hombres que legalmente pertenecen a las Fuerzas Armadas Mexicanas, con un grado de la
escala jerárquica”. Asimismo, las reformas establecen que las militares estarán sujetas a los
mismos derechos y obligaciones avalados por las leyes y normatividades nacionales
(entrevista con Dora María Guadalupe Talamante, 2014).
109
Adición a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos del 2011, donde se
establece: “… sin distinción de género, los miembros del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos podrán acceder a todos los niveles de mando, incluidos los órganos del Alto
Mando del Ejército y la Fuerza Aérea, lo cual brinda certeza a las mujeres para aspirar a los
máximos grados militares” (Gaceta Parlamentaria, 2014).
Proyecto de Decreto que Reforma los artículos 1°, Primer Párrafo y 28 de la Ley de
Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, promovido en 2013 por la
diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva
Alianza.
Esta iniciativa pretende armonizar la educación militar con los principios nacionales e
internacionales en materia de igualdad de género, a fin de que se incorpore la perspectiva de
género en ese ámbito y las mujeres se desarrollen integralmente.
La propuesta de reforma específica en los artículos referidos es:
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular la educación que imparte la Secretaría
de la Defensa Nacional y será aplicable en igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, orientada al conocimiento y aplicación de la ciencia y el arte militar, así como
otras afines a las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Artículo 28. El proceso de admisión a las instituciones de educación militar se señalará
en el reglamento respectivo de esta ley, en este proceso se promoverá siempre, la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” (Gaceta Parlamentaria, 2014).
La iniciativa de ley se encuentra actualmente en proceso de análisis y elaboración del
dictamen correspondiente por el Senado donde, en caso de ser aprobada, será publicada en
el Diario Oficial de la Federación (entrevista con Dora María Guadalupe Talamante y Raquel
Colín, 2014).
Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la Secretaria de la Defensa
Nacional, 2013. En él se establecen los principios que deben regir a los integrantes de esa
Secretaría. En él, se determina que los servicios públicos deberán ser brindados sin
distinción de ningún tipo y que las y los servidores deberán cumplir sus funciones con
perspectiva de género bajo los principios de igualdad y no discriminación (Sedena, 2012: 6).
110
El Código conmina a no hacer uso indebido de la jerarquía o el cargo, absteniéndose de “…
hostigar, amenazar o acosar (…) al personal bajo su cargo”; a usar lenguaje incluyente y a
orientar las actividades sustantivas en “… un marco de oportunidad tanto para las mujeres y
los hombres por igual” (Sedena, 2012: 18).
Eje programático
Programa Sectorial de Defensa Nacional 2006-2012. Rige la política nacional de igualdad
en la Sedena y establece el compromiso de consolidar la cultura de la igualdad de género en
su interior, así como garantizar el ejercicio de los derechos de mujeres y hombres
integrantes de la institución, de acuerdo con las especificaciones de las normatividades,
como la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, así como compromisos internacionales signados por México en materia de
igualdad de género.
En cuanto a la educación militar, el programa plantea fortalecer la formación axiológica del
personal discente “… teniendo como meta preparar a mujeres y a hombres disciplinados,
con buena resistencia física, conciencia social y lealtad institucional”.
Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018. Establece, como nuevas medidas, la
remodelación de las unidades, dependencias o instalaciones castrenses en cumplimiento
con las políticas de género, para atender las necesidades específicas de mujeres y hombres;
se compromete a realizar campañas informativas y acciones internas y externas para
fomentar la igualdad de género; a desarrollar protocolos y códigos de conducta para inhibir
actos de discriminación o misoginia; propone el uso de lenguaje incluyente en los
documentos oficiales de la Secretaría y plantea promover la igualdad salarial y el
posicionamiento de mujeres en cargos directivos (Sedena, 2014a: 17-35).
Programa de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional 2008-2012.
Fue formulado para promover el respeto y los derechos humanos, y tiene como ejes
transversales la no discriminación y la perspectiva de género. Entre sus propósitos se
encuentran los de procurar el acceso femenino a los derechos fundamentales, sobre todo en
casos de violencia o discriminación; difundir los servicios de atención telefónica; impulsar el
acceso a la justicia para las víctimas de violencia y brindar atención integral para personas
con discapacidad (Sedena, s/fa: 3).
111
Con el fin de cristalizar esos propósitos, la Dirección General de Derechos Humanos creó el
Grupo de Promoción y Difusión de la Cultura de Equidad de Género en la Dirección General
de Derechos Humanos (Sedena, s/fa: 4).
Hasta 2012 había seis Unidades Jurídicas de Asesoramiento en Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario y Equidad de Género en los cuarteles generales de
Mazatlán, Monterrey, Torreón, Irapuato, Acapulco y Ciudad Juárez, dirigidos por un Coronel,
Teniente Coronel o Mayor del Servicio de Justicia Militar (Sedena, 2010: 28).
Programa para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres SDN 2013-2018.
Con este Programa se busca consolidar los esfuerzos de la Sedena en materia de igualdad
de oportunidades, en sintonía con los compromisos instituidos por el gobierno mexicano,
cerrar las brechas de desigualdad y formar recursos humanos “… con alta moral, sólido
espíritu de cuerpo y preparadas profesionalmente” (Sedena, s/f: 3).
Sus alcances son muy ambiciosos, ya que se propone avanzar hacia las siguientes metas:
… contar con una unidad de género para promover la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres; elaborar programas anuales para incorporar perspectiva de género
en las diversas acciones; establecer coordinación interinstitucional para instrumentar y
dar seguimiento a metas y programas de la política nacional de igualdad; incorporar la
perspectiva de género en los lineamientos y políticas de comunicación social internas;
promover y sensibilizar a los mandos medios y superiores sobre liderazgos incluyentes
y crear un clima laboral sin discriminación; garantizar la transparencia en los procesos
de difusión de vacantes y selección de personal; consolidar la política de equidad y
justicia en la homologación de percepciones; prevenir, promover y atender la salud
acorde a las necesidades y padecimientos específicos de mujeres y hombres; brindar
apoyo laboral con perspectiva de género (infraestructura).
También busca:
Generar acciones que promuevan el acceso y participación de las mujeres en
diferentes puestos afines a su especialidad que coadyuven a su desarrollo profesional;
mantener los mecanismos para lograr la promoción vertical y horizontal libre de
discriminación directa e indirecta; difundir procedimientos de selección y ascensos
equitativos y transparentes, con perspectiva de género; implementar campañas para
incrementar la participación de la mujer en las filas del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos; implementar el Sistema Militar de Capacitación Virtual, para impartir
112
conferencias, clases y cursos en línea en materia de derechos humanos y equidad de
género e igualdad de oportunidades, cultura de paz, violencia de género y otros;
promover conferencias de forma introductoria sobre equidad de género e igualdad de
oportunidades; así como desarrollar jornadas de vinculación Cívico-Militares, sobre
contenidos de Cultura de Paz, Derechos Humanos, Equidad de Género y misiones del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (Sedena, s/fa: 4).
Entre los resultados obtenidos por el Programa, se destaca el incremento de mujeres al
interior del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, pasando del 3.83 por ciento en 2007 a 5.73
por ciento en 2010. En esa última fecha se reportó que dos mujeres ostentaban el grado de
Generales, 651 eran Jefas, 2,578 Oficiales, 532 Cadetes y había 6,421 en Tropa (Sedena,
s/f: 6).
Respecto a estrategias de comunicación y difusión de la perspectiva de género, cabe señalar
que en los Programas en Materia de Equidad (2008 y 2009) se instauraron dos campañas, la
de medios y la de comunicación, al interior de las Fuerzas Armadas, para abordar la equidad
de género y cultura para la paz (Sedena, s/f: 8).
Plan General de Educación Militar. La Dirección General de Educación Militar y Rectoría
de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, emitió en el Plan General de Educación Militar
(2005) y diversas medidas para favorecer la igualdad de género y no discriminación, tanto en
los valores, donde se habla de equidad, como en las etapas de adaptación militar, que
establecen la obligatoriedad para que el personal discente desempeñe sus funciones con
apego al respeto a los derechos humanos y la equidad de género.
Aunque en general el lenguaje del Plan General maneja en masculino los grados y las
personas en la mayoría de los casos, se nota un esfuerzo por empezar a utilizar lenguaje
incluyente, al mencionar en algunos casos a “… las y los discentes”. Aspecto que deberá ser
profundizado en el proceso de institucionalización de la perspectiva de género que se está
emprendiendo el ámbito educativo militar mexicano.
El Plan establece también que “… la educación militar siendo la base de la formación del
personal militar, incluirá en sus cursos la perspectiva de género como una estrategia
transversal”.
Ante ello, la iniciativa de ley para la reforma de la fracción primera del artículo 1° y la fracción
primera del artículo 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
113
en discusión en el Congreso de la Unión, puede ser un área de oportunidad para avanzar en
ese sentido.
Reclutamiento femenino
En el periodo de 2006 a 2012 se instrumentó un Programa de Reclutamiento general en el
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que buscó incrementar el porcentaje de mujeres a siete
por ciento. Para ello, lanzó convocatorias específicas entre la población femenina en estados
como Sonora y Veracruz (Campos, 2009; Ángeles González, 2012).
Formación con perspectiva de género
En materia de capacitación y formación, en 2008 se instituyó el Programa de Capacitación
y Sensibilización en Cultura de Paz y Perspectiva de Género, para formar y sensibilizar al
personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en esa materia.
Durante 2009 y 2010 se le dio continuidad con el Programa de Capacitación y
Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género, que un año después se llamó
Programa de Capacitación y Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género.
Bajo su marco, se instauró un Sistema Militar de Capacitación Virtual destinado a promover
el desarrollo humano y profesional con visión de género.
También son de destacar una serie de visitas por parte de personal de la Dirección General
de Comunicación Social a escuelas de nivel medio superior y superior en el ámbito nacional,
para invitar a las mujeres a integrarse en el sistema educativo militar (entrevista con la
Teniente Coronel María Dolores Domínguez, 2014).
El Observatorio para la Igualdad ha participado en diversos foros y conferencias en materia
de igualdad en las Fuerzas Armadas. Durante 2012 y 2013 coordinó dos conferencias
magistrales: “La igualdad de género, una mirada desde los derechos humanos” y “Hacer
forma ser”, a la que asistieron dos generales, 32 Jefes, 30 Oficiales y 21 elementos de
Tropa; realizó seis videoconferencias con enfoque de género dirigidas a 2,160 militares,
mujeres y hombres, entre Jefes, Oficiales y Tropa, impartidas por personal militar con
estudios de Maestría en Políticas Públicas y Género.
Además, se han realizado varias actividades de capacitación en materia de igualdad entre
mujeres y hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desde 2008, como el “Seminario
114
en Administración Pública con Perspectiva de Género”, el “Curso de Enfoque de Género y
Desarrollo”, el “Diplomado de Equidad de Género”, el “Diplomado de la Administración de
Recursos Humanos con Perspectiva de Género”, el “Taller de Transversalidad de la Equidad
de Género para la Paz”, el “Seminario Internacional sobre el papel de las mujeres como
actoras en las Fuerzas Armadas en Norteamérica” (CISAN/UNAM), y el “Seminario las Fuerzas
Armadas Mexicanas, una visión humanista para la conformación y Defensa del Estado
Mexicano”.
Para apoyar la formación integral con perspectiva de género de las y los integrantes del
Observatorio, se les ha becado a fin de que cursen diplomados, maestrías o especialidades
en instituciones académicas externas al sistema educativo militar, como la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y la Universidad Nacional Autónoma de
México.
Actividades de difusión
A partir de 2008 se han impreso diversas publicaciones de difusión de los derechos humanos
y la no discriminación, como el Manual de Derechos Humanos para el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos (5,000 ejemplares); 18,000 Cartillas de Equidad de Género; 5,025 Cartillas
de Derecho Internacional Humanitario; 400 trípticos y 100 folletos de los Derechos Humanos
en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que han sido entregados a personal militar.
Entre esos documentos, destaca la Cartilla de Equidad de Género, que busca brindar
información accesible al personal militar para fomentar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (Sedena, s/f: 6).
Durante 2014 se editó el cuaderno de notas “Somos mujeres y hombres trabajando juntos
para servir a México”, con información acerca de acciones positivas y no violencia de género,
que se entregó al personal militar.
Con objeto de adecuarse a los requerimientos internacionales, se sugiere que la cartilla
amplíe su contenido al tema de la igualdad, explicando que para alcanzarla se requiere de
acciones de equidad, con el fin de alcanzar esta última aspiración, como un precepto legal
que se debe incorporar obligatoriamente en todas las instancias de la administración pública,
incluida la militar.
115
Acciones para la conciliación trabajo-familia
En relación con las medidas para la conciliación trabajo-familia, hay cuatro Centros de
Desarrollo Infantil al interior de las instalaciones con personal especializado para la atención
de las hijas e hijos de las y los militares que así lo soliciten.
Convenios de colaboración
En 2013 la Sedena estableció el Convenio General de Coordinación con el Gobierno del
Distrito Federal, para realizar acciones de intercambio de capacitación entre ambas
instituciones en materia igualdad de género; ese mismo año actualizó el procedimiento de
prevención y atención a conductas de hostigamiento y acoso sexual, coordinó la
capacitación a las y los trabajadores de la Secretaría en perspectiva de género por parte del
Instituto de las Mujeres del DF (Inmujeres DF), mediante seminarios-taller, conferencias y
videoconferencias, con los temas “ABC de género y violencia contra las mujeres”, a un total
de 3,278 personas entre Jefes, Oficiales y Tropa (Inmujeres, 2013: 7).
En el mismo año, la Sedena y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) establecieron
un convenio de colaboración para transversalizar la perspectiva de género en la esfera
militar, en el que el Inmujeres se comprometió a brindar asesoría para el diseño de
estadísticas, indicadores y acciones con enfoque de género, así como asesorar para la
capacitación de personal militar en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
A su vez, la Sedena se obligó a incluir la perspectiva de género como eje rector en sus
planes, programas, acciones y proyectos, a instituir acciones afirmativas para promover la
igualdad de género y a erradicar la violencia y discriminación de género (Inmujeres, 2013: 5).
Estudios e investigaciones
En ese mismo año, el Observatorio para la Igualdad solicitó a Epadeq S.C. la realización de
diversos estudios en materia de igualdad de género y no violencia, a fin de contar con un
panorama de la situación de la incorporación de las mujeres al Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos que permitiera sustentar recomendaciones y propuestas para instaurar políticas y
acciones con perspectiva de género.
En ese marco, se elaboró el estudio “Subproyecto A. Revisión y Análisis de Plantillas
Orgánicas e Infraestructura en la Secretaría de la Defensa Nacional”, mismo que tuvo por
116
objeto ubicar la posición que ocupan las mujeres en la estructura orgánica de la Sedena y
recomendar acciones a fin de incrementar la presencia de las mujeres en la institución, por
medio de revisar las planillas orgánicas e infraestructura de las unidades, dependencias e
instalaciones de arma y servicio de dicha institución.
Otro estudio realizado fue el “Subproyecto B. Encuesta de Bienestar Laboral del Personal de
la Secretaría de la Defensa Laboral”, cuyo fin fue conocer la percepción de las mujeres y los
hombres militares en activo respecto del bienestar laboral en la institución, así como su
valoración de las acciones impulsadas en este ámbito por la Secretaría, por medio de la
realización de una encuesta.
El tercer estudio efectuado fue el “Subproyecto C. Diagnóstico sobre Redes de Apoyo Social
para Mujeres y Hombres Militares”, que tuvo como finalidad generar y analizar información
para sustentar acciones tendientes a avanzar en el acceso de más mujeres al Ejército y la
Fuerza Aérea Mexicana, así como promover el bienestar laboral y la conciliación laboral,
familiar y profesional del personal que forma parte de dichas instituciones, mediante el
desarrollo de cuatro proyectos específicos integrados bajo un mismo cuerpo de
investigación.
Finalmente, se llevó a cabo la investigación relativa al “Subproyecto D. Determinación de
Estereotipos de Género en el Ejército y la Fuerza Aérea”, que se dirigió a identificar los
estereotipos de género que prevalecen en las mujeres y los hombres del Ejército y la Fuerza
Aérea Mexicana y sus implicaciones en la incorporación de más mujeres, así como en el
ambiente laboral interno de la institución, a través de la generación de información
cualitativa. Así como proponer estrategias para contrarrestarlos.
Además, el Observatorio para la Igualdad ha realizado diferentes encuestas a fin de ubicar
las percepciones del personal militar sobre la incorporación femenina en las Fuerzas
Armadas Mexicanas, siendo el más reciente el Cuestionario de Igualdad 2014, que se
aplicó a fines del presente año, para ubicar factores estratégicos a partir de los cuales se
propongan políticas y acciones afirmativas en la Sedena (entrevista con la Teniente Coronel
María Dolores Domínguez, 2014).
Adicionalmente, el Observatorio para la Igualdad, dentro del Programa de Igualdad,
desarrolla un taller de investigación con perspectiva de género, coordinado por la Facultad
de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM, dirigido al personal responsable de la
117
investigación y difusión en el SEM. Con éste se busca transversalizar la perspectiva de
género, ubicando los impactos de las acciones emprendidas, diferenciados para mujeres y
hombres (entrevista con la Teniente Coronel María Dolores Domínguez, 2014).
El Observatorio también realiza visitas de verificación que le permitan ubicar sesgos de
género en el Programa de ingreso de mujeres en la institución; promueve encuestas y
capacitación sobre acoso y hostigamiento sexual; brinda pláticas y talleres relacionados con
la igualdad, no discriminación y no violencia de género; y funciona como filtro para revisar
que los documentos internos de la Sedena estén redactados con lenguaje incluyente, a fin
de visibilizar a las mujeres (entrevista con la Teniente Coronel María Dolores Domínguez,
2014).
Eje institucional
En la Sedena existen diversas instancias que atienden la cuestión de género, como el Grupo
de Equidad de Género, adscrito a la Dirección General de Derechos Humanos, responsable
de la capacitación y promoción en la materia.
También existe la Mesa de Igualdad de Género de la Sección Primera a nivel de Estado
Mayor (Órgano Asesor del Alto Mando),—para que expongan ante el alto mando propuestas
para avanzar en el tema—.
En el ámbito de Regiones y Zonas Militares, están los Enlaces de Género, con los cuales se
pretende constituir una Red de Género que apoye en la capacitación y en la coordinación de
las actividades relacionadas con la igualdad, guiándose con lo establecido en el
PROIGUALDAD del Inmujeres (Inmujeres, 2012c: 45). En los Planteles Militares hay Comités
con perspectiva de género, que atienden, sobre todo, lo referente a hostigamiento y acoso
sexual, la corresponsabilidad familia y trabajo, el clima laboral y los tres ejes del Programa
de Cultura Institucional (entrevista con la Teniente Coronel María Dolores Domínguez Rocha,
2014).
A continuación se presenta un listado de las principales instituciones en el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, por orden cronológico de creación:
Dirección General de Derechos Humanos. Fue creada en 2008 por la Sedena con objeto
de instaurar políticas públicas para promover una cultura de respeto a los derechos
humanos, difundir el derecho internacional humanitario, transversalizar la perspectiva de
118
género en todas las áreas e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ejecutar la
rendición de cuentas y capacitar al personal en la materia.
Para ello, se plantea el establecimiento de vínculos con instancias nacionales e
internacionales y educativas y a través del diálogo con actores nacionales e internacionales.
Además, brinda formación al personal a través de cursos, talleres, diplomados y seminarios,
y les apoya para cursar licenciaturas y maestrías en derechos humanos en instituciones
públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional.
Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos. Fue creado en 2011 como un área “… especializada de apoyo para la
planeación, detección, evaluación e implementación de acciones dirigidas a PREVENIR Y
ELIMINAR cualquier forma de DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE GÉNERO y asegurar
la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES para las Mujeres y los Hombres en el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos” (Sedena, 2013a: 2).
Tiene, entre sus funciones, los mandatos de
… evaluar y proponer acciones para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación
por motivos de Género; impulsar medidas y políticas que aseguren la Igualdad entre las
Mujeres y los Hombres del Ejército y Fuerza Aérea; evaluar el cumplimiento y eficacia de
las acciones y políticas implementadas para prevenir y eliminar cualquier forma de
discriminación y asegurar la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y detectar las situaciones
que vulneren la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea (Ídem).
Ámbito de la violencia de género
En esta materia, la Sedena ha realizado acciones en torno a dos de sus modalidades: los
ámbitos familiar y sexual.
En el primer rubro, promovió en 2003 el Programa Permanente de Prevención y Atención
Integral de Violencia Familiar y de Género, a cargo de la Dirección General de Sanidad,
que desarrolla actividades de atención, educación y detección del problema. Esta Dirección
es responsable de comunicar a la Inspección, la Contraloría General y la Dirección de
Derechos Humanos, cuando se susciten casos de violencia contra mujeres militares y
derechohabientes.
119
El Programa se actualiza cada año con nuevas estrategias para ampliar su protección en la
esfera militar y entre las familias.
Entre sus actividades, ha realizado conferencias y talleres para el personal militar y sus
familias sobre temas como la violencia familiar, el manejo de la agresión, la prevención del
maltrato a hijas e hijos, la comunicación y no violencia, la armonía en la relación de pareja, la
trata, prostitución y pornografía, los roles femenino y masculino en el matrimonio, el alcohol
en la familia, el desarrollo de hijas e hijos y su impacto, y los derechos de las personas con
VIH sida, entre otros.
El Programa también incluye la capacitación permanente del personal en materia normativa
en los ámbitos nacional e internacional, la aplicación periódica de instrumentos para detectar
la violencia familiar, la difusión de temáticas relacionadas con esta última, formular reportes
anuales de investigación y coordinar la realización de pláticas permanentes sobre familia,
comunicación, violencia, terapias y roles en la familia (Sedena, 2010: 1).
En el área de violencia sexual, la Secretaría instrumentó en 2011 el P.S.O. PARA LA
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL,17 con miras a
eliminar la violencia sexual, fomentar un clima laboral de respeto y establecer una línea de
acción cuando se presenten estos casos, con base en normatividades nacionales e
internacionales en materia de género y derechos humanos (Sedena, 2001a: 2).
Para la atención y el seguimiento de los casos de hostigamiento y acoso sexual se conformó
la OFICINA PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL,
que tiene entre sus objetivos prevenir y atender el hostigamiento y acoso sexual; generar
una estrategia integral para atender a las víctimas de estas conductas (op. cit.: 4).
En el PSO se establecen las modalidades de denuncia ante acoso u hostigamiento sexual por
los conductos regulares de acuerdo con las leyes y procedimientos militares, como revistas
de inspección general y auditoría, por correspondencia, a través de un escrito al Secretario
de la Defensa Nacional, por Internet o teléfono, ante las agencias del Ministerio Público
Militar o en un buzón de quejas. Se indica que todas las denuncias deberán ser remitidas a
la Dirección General de Derechos Humanos (Comité de Prevención y Atención del
Hostigamiento y Acoso Sexual) y a partir de 2013 han sido canalizadas hacia la Oficina de
Atención de Víctimas de Acoso y Hostigamiento Sexual, que les da seguimiento.
17
PROCEDIMIENTO SISTEMÁTICO DE OPERAR.
120
Finalmente, cabe mencionar que a fin de fortalecer una atención y seguimiento profesionales
en este tema, el Alto Mando de la Sedena emitió un pronunciamiento para prevenir y atender
el hostigamiento y acoso sexual en septiembre de 2011, ratificado durante 2013.
SÍNTESIS COMPARATIVA ENTRE LAS SEIS FUERZAS ARMADAS ANALIZADAS
A continuación, en el cuadro 2, se presenta un comparativo de datos sobre el acceso y la
presencia de mujeres en las Fuerzas Armadas de los seis países estudiados, que pueden
servir como referencia para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Cuadro 2
Ámbito Argentina Canadá España Estados Unidos
México Venezuela
Ingreso de mujeres en las FFAA
1980 1951 1988 1948 1938 1980
Porcentaje de mujeres en las FFAA*
14% (2014)
14.8% (2014)
12.5% (2013)
14.6% (2011)
5.8% (2014)
15% (2013)
Restricciones de ingreso mujeres en ciertas áreas
No existen No existen
No existen
En unidades de combate directas
En infantería, caballería, arma blindada y algunos servicios
No existen
Mujeres presidiendo las FFAA
Nilda Garré, Ministra de Defensa (2010-2013)
Ninguna mujer ha ocupado el cargo
Carme Chacón Piqueras, ministra de Defensa (2008-2011) Irene Domínguez- Alcahud, actual subsecretaria de Defensa
Ninguna mujer ha ocupado el cargo
Ninguna mujer ha ocupado el cargo
Carmen Meléndez, actual ministra del Poder Popular para la Defensa
Fuentes: The Women’s Memorial, 2011; Marcela Donadio, 2005; Jamie Cade, 2014.
*El periodo varía entre 2012 a 2014, debido a que varias Fuerzas Armadas no publican datos
actualizados ni uniformes sobre los porcentajes de mujeres integrados en ellas.
121
Del cuadro anterior, se puede destacar que México fue el país donde las mujeres se
incorporaron más tempranamente en la institución (1938), en áreas como enfermería e
intendencia.
En países como Argentina, Canadá, España y Venezuela, donde el ingreso se dio entre los
años 50 y los 80 del siglo pasado, las mujeres han accedido gradualmente a todos los
ámbitos de las esferas militares e incluso, y de forma más palpable, se han posicionado en
promedio en 15 por ciento de integración.
Esto es digno de reflexión, porque aunque el posicionamiento femenino, constituye una
primera muestra de la voluntad política por acabar con la situación de exclusión de las
mujeres en éstas. Además de que conforme se aumente la proporción de estas últimas en
diversas áreas ocupacionales y jerárquicas de la institución, se contará con mejores
posibilidades para transformar de manera definitiva las condiciones que permiten la
prevalencia de la discriminación de las mujeres, estereotipos de género y, en general,
valores y prácticas patriarcales en ese ámbito.
Otro elemento significativo en materia de igualdad, emprendido por la mayor parte de
naciones analizadas, ha sido la apertura total a las mujeres en todas las áreas de las armas,
como en los casos de Argentina, Canadá, España y Venezuela; proceso no exento de
tropiezos, pero que ha constituido un avance y cambio de paradigma en el tema de la
inserción femenina en acciones de combate y el riesgo de perder la vida que ello conlleva.
En este sentido, resulta ilustrativo el comentario de Natalia Escoffier (entrevista, 2014), en
cuanto a que es lamentable la pérdida de cualquier vida humana, sin importar su género,
pues de sólo temer las muertes femeninas, se estaría atribuyendo mayor valor a un género
sobre el otro, pasando por encima de los valores humanos de igualdad entre las personas.
Otro elemento presentado en el cuadro se relaciona con el nombramiento de mujeres como
ministras de las Fuerzas Armadas en Argentina, España y Venezuela. Las razones
corresponden a aspectos como la modernización y democratización de éstas y a la
asimilación de normas internacionales en materia de igualdad, así como a la presión de los
movimientos feministas que exigían igualdad de oportunidades en todas las esferas sociales.
De esta forma, la dirección femenina en las armas ha contribuido a generar cambios
simbólicos importantes no sólo en la propia esfera militar, sino también en las naciones.
Además, ha permitido fortalecer la imagen de los ejércitos ante su apertura en cuestiones
122
como las acciones afirmativas y políticas públicas con perspectiva de género y avanzar en la
democratización de instituciones que durante muchos años se mantuvieron herméticamente
cerradas en materia de igualdad y de derechos humanos y a la inclusión en ámbitos de
gobierno de nuevos actores sociales como las mujeres.
En lo que se refiere al porcentaje de mujeres integradas en la institución, Venezuela es el
país con mayor número (15 por ciento). Le siguen en orden descendente: Argentina, Canadá
y Estados Unidos, con 14 por ciento en promedio, y España, con 12.5 por ciento.
En el cuadro 3 se presenta un comparativo con las acciones que persiguen impulsar la
igualdad, no discriminación y no violencia de género instrumentadas en los seis países
objeto de estudio, que fueron detalladas en el rubro correspondiente a cada país.
Cuadro 3
Acción afirmativa
Argentina Canadá España Venezuela EEUU México
Instancias internas de promoción de la igualdad de género
Dirección de Políticas de Género Observatorio sobre la Integración de la Mujer en las Fuerzas Armadas Consejo de Políticas de Género para la Defensa Oficinas de Género
Royal Commission on the Status of Women in Canada Canadian Forces Superannuation Act Comité Consultivo Ministerial sobre Integración de Género en las Fuerzas Canadienses Grupos Consultivos de la Defensa (existe uno de mujeres)
Observatorio Militar para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en las Fuerzas Armadas
Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer
No existen
Dirección General de Derechos Humanos Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
Conciliación vida personal, trabajo y familia
Plan Nacional de Jardines Maternales y Paternidad Responsable Licencia por paternidad
Licencias por maternidad y paternidad (en caso de que la esposa sea militar) para cuidado de menores hasta por seis meses
Normativas sobre jornada y horario de trabajo, vacaciones, licencias y permisos del personal militar con responsabilidades familiares Programa de Escuelas Infantiles
No existe información al respecto
No existen
Implementación de horario decembrino. Centros de Desarrollo Infantil Artículo 152 de ley del ISSFAM en apoyo de la maternidad Licencia por paternidad
123
Acción afirmativa
Argentina Canadá España Venezuela EEUU México
Normativas para la Igualdad laboral
Resolución para ascenso femenino escalafonario en igualdad de condiciones con el masculino
Employment Equity Act Canadian Forces Employment Equity Regulations
Ley Orgánica para la transversalización de la perspectiva de género en el ámbito militar
Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para incorporar lenguaje de género en las FFAA III Plan de Equidad e Igualdad de Género “Mama Rosa”
Public Law 625
Women’s Armed Services Integration Act
SWAN (Service Women’s Action Network)
Reforma a la Ley de Ascensos y Recompensas Programa para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
Acciones para la no violencia de género
Disposiciones y normas generales de prevención y asistencia para acoso sexual Código de Disciplina de las FAA* Circulares para atender denuncias de acoso y hostigamiento sexual
Las quejas de acoso y hostigamiento sexual se persiguen de oficio y se realiza investigación interna
Medidas de Protección Integral contra la violencia de género en la esfera militar Resolución del Parlamento Europeo 2004, sobre prevención del acoso sexual en los ejércitos Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que prohíbe la violencia de género Anteproyecto de Ley Orgánica de Código Penal Militar
Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, 2009 del Inamujer Comités de Prevención y Defensa de Violencia de Género Departamento de Seguridad de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
Programa Permanente de Prevención y Atención Integral de Violencia Familiar y de Género PSO para la Prevención y Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual Oficina para la Atención de Víctimas de Hostigamiento y Acoso Sexual.
*Fuerzas Armadas Argentinas.
Del cuadro 3 se desprende que: en lo que a las instancias internas para la promoción de la
igualdad de género se refiere, cabe hacer notar que Argentina, España y México cuentan
con Observatorios en materia de igualdad, los cuales, aparte de efectuar diagnósticos,
fungen como áreas asesoras de las altas oficialidades en materia de igualdad, no
discriminación y no violencia de género, y proponen políticas públicas para avanzar en la
transversalización de la perspectiva de género en las instancias militares.
124
Tanto Argentina como México cuentan también con direcciones a cargo de la
transversalización de la perspectiva de género y de derechos humanos en las Fuerzas
Armadas de sus respectivos países. Una instancia interesante en Argentina son las Oficinas
de Género, que fungen como enlaces en el desarrollo de las políticas en la materia entre las
tres fuerzas militares del país, manteniendo comunicación e intercambio de experiencias
permanentemente. Mientras que en Canadá y Venezuela las instancias para avanzar en
materia de igualdad son parte del poder federal, es decir, son externas a las instancias
militares, no obstante lo cual éstas acatan sus disposiciones; Canadá instauró además áreas
de promoción de la igualdad al interior de ellas.
Respecto a la conciliación entre la vida personal y trabajo-familia, Argentina, Canadá,
España y México crearon jardines o centros de desarrollo infantil para facilitar el trabajo
militar al ocuparse del cuidado familiar; no obstante, siguen siendo las mujeres quienes
acceden más a este tipo de servicios, por asignaciones de género que las siguen ubicando
como las responsables de su familia.
En España, de forma destacada, se han instaurado normativas para mujeres y hombres que
permiten reducir la jornada de trabajo y contar con apoyos para licencias y permisos en caso
de enfermedad de hijas e hijos o familiares, lo cual facilita el cumplimiento de ese tipo de
responsabilidades de una manera más equitativa en términos de género; mientras que en
Canadá, se otorga la opción de contar con una licencia con goce de sueldo de hasta seis
meses para madres o padres con bebés recién nacidos o adoptados, en caso de que ambos
integrantes de la pareja sean militares.
Este tema constituye una preocupación central para naciones como Argentina, Canadá y
España, donde se han instaurado una serie de acciones afirmativas que buscan evitar o
minimizar la deserción de mujeres de la esfera militar debida a sus responsabilidades
familiares.
En lo referente a normatividades para la igualdad laboral, en todas las naciones estudiadas
existen resoluciones, actas, regulaciones, decretos, leyes y programas, que pretenden
fomentar un clima laboral libre de sesgos de discriminación, desigualdad y violencia, a través
del ascenso escalafonario en igualdad de condiciones, protección a las militares
embarazadas e incorporación de la perspectiva de género y el lenguaje incluyente en los
documentos oficiales militares, entre otras acciones. Todas estas medidas y acciones se
encuentran alineadas a las políticas nacionales de los países estudiados.
125
En lo relativo a las acciones instrumentadas por los sistemas militares en materia de no
violencia de género, destaca el caso de Argentina, que cuenta con disposiciones, normas
generales, códigos de disciplina e incluso circulares emitidas por los altos mandos, para la
prevención, asistencia y tipificación en casos de acoso y hostigamiento sexual.
En el caso de países como este último, Canadá, España y Venezuela, se atienden las quejas
de acoso y hostigamiento sexual bajo los lineamientos de los sistemas judiciales nacionales,
que los tipifican como delitos que se persiguen de oficio.
Respecto al porcentaje de mujeres incorporadas en las escuelas militares, se encontró que
las Fuerzas Armadas que más las incluyen son Argentina, España y Venezuela, con 25 por
ciento en promedio. Seguidas por Estados Unidos (20 por ciento) y Canadá (15.5 por ciento).
Destacan también, en materia educativa, los avances en cuanto a normativas para asegurar
la permanencia y protección a discentes en estado de gravidez durante el curso de sus
estudios, presentes en Argentina, Canadá, España y Venezuela, que están en
correspondencia con las normativas nacionales e internacionales en materia de no
discriminación.
Es muy dispareja la difusión de información respecto al personal discente entre las naciones
estudiadas, encontrándose a la vanguardia los casos de Argentina, Canadá y España, donde
hay amplia disponibilidad de información, ya sea en sus páginas web o proporcionadas por
los consulados militares en México.
En el comparativo general entre las naciones estudiadas, destacan los casos de Argentina,
Canadá, España y Venezuela con mayores avances en materia de igualdad, no
discriminación y no violencia de género.
Así, entre las áreas de oportunidad destacan la difusión de los protocolos, instancias y
mecanismos para la prevención, atención y seguimiento en casos de acoso y violencia
sexual; y una correcta documentación que, guardando la confidencialidad sobre las personas
involucradas, permita ubicar información para avanzar en la superación de ese tipo de
discriminaciones.
Se debe avanzar en la superación de prácticas androcéntricas y de falso poder, los chistes
homofóbicos o misóginos y las consignas utilizadas en los entrenamientos.
126
Se sugiere también la incorporación de lenguaje incluyente y no discriminatorio en los
documentos, normatividades, materiales de difusión y visuales, a fin de integrar imágenes de
mujeres y hombres en igualdad de circunstancias, sin estereotipos de género.
Con estas medidas se podrá avanzar en una inserción más plena de las mujeres a las filas
armadas, para evitar tratos discriminatorios.
Sistema Educativo Nacional Mexicano
En este apartado se destacan algunos sistemas de educación media superior y superior
mexicanos que han instaurado acciones a favor de la igualdad, no violencia y no
discriminación de género que pueden ser replicables para el sistema educativo militar.
Entre ellos se analizan los casos del Colegio de Bachilleres (Colbach), el Colegio de México
(Colmex), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Universidad Autónoma Metropolitana,
Plantel Xochimilco (UAM-x) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La incorporación de las mujeres al sistema educativo mexicano es el primer eslabón de las
conquistas en materia de igualdad para un ejercicio pleno de sus derechos, cuya lucha inició
durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando “las carreras u oficios a los que pudieron
tener acceso las mujeres fueron aquellos considerados de poco éxito para los hombres o
que dejaban de tenerlo. El magisterio, al parecer, nunca había sido un trabajo bien
remunerado; sin embargo, en la esfera rural era un mecanismo viable de movilidad social”
(López, 1997: 75).
Actualmente, las mujeres han accedido a todas las áreas y niveles educativos, como lo
demuestran las estadísticas presentadas por la SEP (Sistema de Estadísticas Continuas de la
Dirección de Planeación y Estadística Educativa) durante el periodo escolar 2012-2013. En
ellas se observa cómo en el nivel de educación media superior existían 4,443,792
estudiantes, de los cuales 2,209,710 eran hombres y 2,234,082 mujeres; es decir, estas
últimas ocupaban un número mayoritario.
127
La matrícula de la educación superior en la modalidad escolarizada (a nivel Normal
licenciatura, licenciatura universitaria y posgrado)18 constaba de 3,300,348 estudiantes, de
los cuales 1,672,531 eran hombres y 1,627,817 mujeres; esto es, la proporción de mujeres y
hombres en este nivel educativo es casi igual.
No obstante, persisten brechas de desigualdad reflejadas en la segregación educativa, que
ubica a las mujeres mayoritariamente en áreas ligadas a tareas sociales o de servicio y a los
hombres en profesiones consideradas como masculinas. De esta forma, las mujeres optan
por estudios en áreas como Enfermería, Educación Preescolar, Contaduría y Educación
Primaria; mientras que los hombres prefieren las Ingenierías (sistemas computacionales,
civil, mecatrónica y mecánica) y la Arquitectura. Esta situación se refleja no sólo en el
Sistema Educativo Nacional (SEN), sino también en el sistema educativo militar, tanto a nivel
licenciatura como posgrado (INEGI, 2013: 45).
Ante esta panorámica, es fundamental instituir acciones públicas que permitan revertir la
situación, para equilibrar el ingreso femenino en áreas de estudio a las que no han accedido
hasta la fecha y que están directamente relacionadas con mejores posicionamientos
laborales y retribuciones salariales al concluir sus estudios.
Los que siguen son ejemplos emblemáticos de instituciones de educación media superior y
superior que han instrumentado acciones en pro de la igualdad de género. Se presentan en
orden alfabético, brindando una breve introducción histórica y posteriormente el análisis
correspondiente para cada ámbito de análisis descrito en el apartado metodológico.
COLEGIO DE BACHILLERES
Es una entidad pública creada por decreto presidencial (1973) que inició actividades
académicas en febrero de 1974 en cinco planteles: El Rosario, Cien Metros, Iztacalco,
Culhuacán y Satélite, incorporando 11,800 estudiantes.
El crecimiento de la demanda favoreció la apertura de once nuevos centros escolares,
creándose los planteles del 6 al 16 entre 1977 y 1978. En 1979 se establecieron los planteles
17, 18 y 19 y, finalmente, en febrero de 1985, empezó a funcionar el plantel número 20.
18
El 89% del total cursaban licenciatura, 4% Normal (a nivel licenciatura) y 7% estudiaban algún posgrado.
128
El propósito del Colbach es ofrecer estudios de bachillerato a las y los egresados de
educación secundaria, en las modalidades escolarizada y no escolarizada. La primera
generación egresó en el segundo semestre de 1976; desde entonces y hasta diciembre de
2010, el número de estudiantado que ha egresado es de 402,869, de quienes 390,427
concluyeron su bachillerato en la modalidad escolarizada y 12,442 en la no escolarizada19.
Entre sus pronunciamientos para promover la equidad, el Colegio manifestó en su Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012, su compromiso por "… ampliar las oportunidades
educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la
equidad” (Colbach, 2007: 25).
Eje normativo
El Programa Anual de Trabajo (PAT) 2014 del Colbach es el instrumento de planeación en
el que se definen las acciones a realizar por las áreas técnicas y los planteles. Sus principios
están consignados en el Programa Operativo Anual 2012, dentro del cual en su 7° principio
refiere: “La equidad de género establece las mismas condiciones y oportunidades de ingreso
y permanencia para hombres y mujeres; los servicios y apoyos son universales” (Colbach,
2012a: 10).
Eje programático
Proyecto de Convivencia Escolar y Prevención de la Violencia de Género en el Colegio
de Bachilleres “Amor… pero del bueno”. Surgió como una estrategia entre el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Colectivo Albanta y el Colegio de Bachilleres. Su
objetivo es:
… fomentar la equidad de género, erradicar la violencia en el noviazgo y dar paso a
nuevas formas y estructuras de convivencia no sólo en las comunidades escolares, sino
también en la vida de la juventud, mediante acciones individuales e institucionales que
contribuyan a la construcción de un ambiente de convivencia incluyente, igualitario,
equitativo, y no violento.
19
Egreso histórico del colegio de Bachilleres, en:
http://www.cbachilleres.edu.mx/cbportal/index.php/component/content/article/278 No se cuenta con información desagregada por sexo debido a que el Colbach no ha desarrollado esta labor.
129
El proyecto intenta generar entre la juventud la inquietud por analizar los problemas
vinculados con la agresión y la violencia de género, las relaciones de conflicto en el noviazgo
y la violencia intrafamiliar. Su objetivo es brindar a las y los estudiantes salud física y mental,
así como impulsar su rendimiento académico a partir de su autoconocimiento y de la
armonía, a través de acciones de equidad de género.
En el proyecto se pretende involucrar a las y los actores fundamentales en materia de
educación: autoridades, personal docente y alumnado.
Durante el presente año se aplicó un programa piloto entre las y los docentes y estudiantes
de los planteles del Rosario (1) y Xochimilco-Tepepan (13). Sus resultados no han sido
evaluados por lo reciente de su aplicación y se espera tener un diagnóstico sobre su impacto
a principios del año 2015.
Proyecto 5. Intervención con organismos públicos y privados y con organizaciones de
la sociedad civil para fomentar la salud, la creatividad y la seguridad escolar. Se
encuentra enmarcado en el Programa Anual de Trabajo 2014 del Colegio. Su objetivo es
disminuir los actos de violencia, el abandono escolar y el bajo rendimiento escolar; todos
ellos relacionados con la violencia en general. No cuenta con perspectiva de género, aunque
contiene un apartado sobre violencia de género desde la detección, manejo y prevención.
Este Programa se encuentra en ejecución y continuará aplicándose durante el ciclo escolar
2014-2, por lo que no existen estadísticas o resultados que den cuenta de la problemática de
violencia en general al interior del Colbach, ni de los casos agrupados por sus modalidades
específicas.
Dentro de los programas académicos no se ha incluido perspectiva de género, no obstante,
a partir del programa “Amor… pero del bueno,” el equipo de trabajo social fue designado
como responsable de ofrecer pláticas de prevención de la violencia de género en el plantel y
de atender las quejas en materia de hostigamiento, acoso sexual y violencia en general.
Eje institucional
El Colbach no ha realizado el ejercicio de transversalizar la perspectiva de género en su
estructura organizacional, por lo que no hay ninguna instancia responsable de este tema.
Tampoco utiliza lenguaje incluyente en sus documentos normativos ni en sus programas; por
ejemplo, en el Reglamento General del Colegio, la escritura y redacción hacen referencia a
130
“los alumnos” y a “los ciudadanos”. En el apartado de los valores institucionales, el segundo
valor se refiere a la confianza entre estudiantes, profesores, trabajadores y directivos, todo
en masculino, sin considerar a las mujeres como sujetas.
Ámbito de la violencia de género
El Colbach no cuenta con instancias especializadas para la atención de casos de acoso y
hostigamiento sexual, ni con protocolos de atención implantados e institucionalizados
(entrevista con María del Carmen Blanco Silva, 2014). Quien atiende esos casos es el área
de trabajo social de cada plantel, de forma diferenciada y con base en el criterio de cada
trabajadora y trabajador social. Se pretende, a partir del programa “Amor… pero del bueno”,
que se establezcan protocolos uniformes, instancias especializadas y bases de datos que
permitan contar con un registro y atender las quejas presentadas.
COLEGIO DE MÉXICO
Fue fundado en 1940 por el Gobierno federal, el Banco de México, la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y el Fondo de Cultura Económica (FCE). Es una institución
dotada de autonomía y sus principales acciones son la investigación y la enseñanza superior
para formar profesionistas, investigadoras/es y profesoras/es universitarias/os.
Cuenta con cinco programas especiales, entre ellos el Programa Interdisciplinario de
Estudios de la Mujer (PIEM), creado en 1983 y adscrito al Centro de Estudios Sociológicos
(CES), gracias al cual la institución lleva 30 años contribuyendo a “… visibilizar la desigualdad
y discriminación que padecen las mujeres mexicanas, proporcionando a las y los
estudiantes, desde una perspectiva interdisciplinaria de género, un sólido conocimiento
teórico y una adecuada formación metodológica”.20
A continuación se describen los principales avances en materia de igualdad y no violencia de
género, desarrollados por el Colmex desde diferentes ejes de análisis.
20
Centro de Estudios Sociológicos (CES), en http://ces.colmex.mx/
131
Eje normativo
Principio de no discriminación. Acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio de México
(2003) que formaliza la política de no discriminación por motivos de raza, sexo, nacionalidad,
ideología, religión o discapacidades funcionales.
El Colmex se manifiesta por una política de no discriminación en todas sus actividades y
hacia la planta académica, estudiantil y administrativa.
Principios éticos (pronunciamientos, 2010). El Colmex promueve un ambiente de trabajo
y estudio sano, donde se enfrenta el problema del hostigamiento sexual y la negación de los
derechos y la dignidad del otro.
A través de estos principios, la institución se compromete a adoptar las acciones necesarias
para prevenir y corregir los comportamientos que violen la política institucional ética (Colmex,
2010), aunque no existen instancias ni acciones específicas para avanzar en este sentido.
Reglamento de la Defensoría de los Derechos de los Miembros de la comunidad del
Colegio de México, 2012. Establece los principios para el funcionamiento y cumplimiento de
este órgano institucional, que debe velar por los derechos de la comunidad educativa. No
incluye perspectiva de género ni acciones a favor de la igualdad y no discriminación por
motivos de género.
Eje programático
Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM), 1983. Impulsa el “Curso de
Especialización en Estudios de la Mujer” desde 1991 y el Programa de Maestría en
Estudios de Género a partir de 2003. Su objetivo inicial fue contribuir a las nuevas metas
del conocimiento en la línea de los “estudios de la mujer”.
Tanto el curso de Especialización como la maestría, proporcionan conocimientos teóricos y
metodológicos desde una perspectiva interdisciplinaria de género. Desde su creación se han
formado innumerables investigadoras e investigadores con especialidad en estudios de
género que han contribuido al desarrollo de la investigación feminista en el país y en el
extranjero.
132
Desde sus inicios, las actividades del PIEM se centraron en la docencia y en la investigación,
las cuales abrieron un espacio sustancial a personas interesadas en incursionar en la
disciplina sobre los estudios de la mujer en México. Este Programa contó con recursos
económicos de la Fundación Ford, lo cual también le permitió financiar y apoyar
investigaciones y tesis de maestría y doctorado.
Entre sus publicaciones, destaca la colección de libros Género, Cultura y Sociedad, donde
han participado con artículos académicas del Colmex, investigadoras externas y estudiantes
de la maestría y especialidades del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer.
Entre las actividades de formación y difusión, cabe destacar que cada año (desde 1989), en
los meses de junio y julio, se realiza el curso de verano “Debates Contemporáneos de
Género”, dirigido a estudiantes nacionales y extranjeros. Además, se promueven foros
académicos como la Mesa Redonda “Mujeres, Medios y Política”, así como el “VI Coloquio
Internacional Historia de Género y de las Mujeres en México, 2013”.
Perfil de egreso del Programa de Maestría en Estudios de Género
De acuerdo con documentos oficiales, quienes concluyan sus estudios de maestría poseerán
un conocimiento avanzado sobre las perspectivas teóricas y los principales problemas
metodológicos asociados a la investigación sobre cuestiones de género; esto les permitirá
efectuar investigaciones y llevar a cabo proyectos de investigación con perspectiva de
género.
Plan de estudios
El programa está diseñado en un bloque teórico, donde se estudia la teoría social y los
debates de género (I, II, III). A mediados de la maestría se cursa un bloque metodológico y al
final, el bloque de especialización, donde se elabora la tesis (I, II, III, IV).
Al final de los dos años de estudio, las y los egresados deben tener aprobada la tesis (PIEM-
Colmex (s/f).
133
Eje institucional
Defensor de los Derechos de la Comunidad. Instancia aprobada por la Junta de Gobierno
del Colegio de México, el 26 de junio de 2012. Es el área responsable de recibir y conocer
las reclamaciones, quejas o denuncias que presenten los miembros de la comunidad, así
como de buscar soluciones pacíficas, efectuar las investigaciones necesarias relativas a las
denuncias y/o quejas presentadas, así como emitir las recomendaciones que procedan.
Ámbito de la violencia de género
No hay ninguna instancia especializada o protocolo de atención implantados e
institucionalizados en el ámbito de violencia de género dentro del Colmex (entrevista con
Adrián Rubio Rangel, 2014).
Sin embargo, la institución se pronunció contra el hostigamiento sexual, ubicándolo como
una acción discriminatoria que “… contradice las políticas de equidad e igualdad de trato y
oportunidades entre los miembros de la comunidad académica”.
En el acuerdo que formaliza este pronunciamiento se establece que los casos que se
presenten serán atendidos por el Defensor de los Derechos de la Comunidad (Colmex, 2003;
entrevista con Adrián Rubio Rangel, Director de Recursos Humanos, noviembre, 2014). No
obstante, no existen cifras o estadísticas que den cuenta de las denuncias presentadas ni del
seguimiento brindado.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Fue creada en 1921 con el propósito de impulsar la federalización de la enseñanza, que
pudiera dotar a la población mexicana de verdaderas oportunidades educativas. Es
responsable de tres niveles de educación: básica, media superior y superior, en la cual
ofrece educación mixta en todos los grados y niveles. Gradualmente, la participación de las
mujeres en ésta se ha incrementado.
No obstante el incremento de los niveles educativos femeninos —cuyos datos se reportan en
la introducción de este apartado—, persisten estereotipos sexistas en la selección de
carreras, ya que las mujeres se encuentran en áreas relacionadas con educación,
134
humanidades, ciencias sociales, administrativas y de la salud; mientras que los hombres son
mayoría en ciencias agropecuarias, naturales y exactas, en ingeniería y tecnología.
Durante el año 2013, la Secretaría de Educación Pública (SEP) inició un proceso de la
reforma educativa y en este contexto, creó la Dirección General Adjunta de Igualdad de
Género (DGAIG), adscrita a la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas
Educativas, para “… atender sus responsabilidades en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, de derechos humanos y de prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia de género y contra las mujeres de manera articulada e integral”.21
La DGAIG planteó la institucionalización transversal de la perspectiva de género con cuatro
objetivos y nueve programas estratégicos, en coordinación con las áreas responsables para
la incidencia en los marcos normativos y en la gestión institucional; en la formación,
capacitación y actualización de las y los docentes, funcionarios y funcionarias, así como en
las y los estudiantes del sistema educativo; procesos de difusión y comunicación sobre
temáticas de derechos humanos, igualdad y equidad de género y no violencia contra las
mujeres; la prevención, atención investigación y sanción de la violencia docente e
institucional de género y contra las mujeres (Subsecretaría de Planeación y Evaluación de
Políticas Educativas de la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género).
Eje normativo
Acuerdo Núm. 711 de creación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa.
Con este acuerdo se emitieron las Reglas de Operación del Programa, cuyo objetivo es
contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y servicios
educativos para generar condiciones de inclusión, equidad e igualdad de género.22
El Programa debe desarrollarse bajo los tres ejes transversales señalados en el Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, entre los cuales se encuentra la perspectiva de
género.
21
Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Dirección General Adjunta de Igualdad de
Género, en http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/.pdf
22 No se obtuvo información sobre el alcance del acuerdo, debido a que la responsable de la DGAIG de la SEP
comentó que tenía una excesiva carga de trabajo, por lo que no podía brindar material al respecto.
135
Eje programático
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. Es una iniciativa de la SEP que se
orienta al fortalecimiento de la educación básica, media superior y superior y se enmarca en
lo establecido por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176, 178 y
179 de su Reglamento; y 29, 30, 31, 40 y 41 y anexo 24 del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.
El Programa busca “ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las
regiones y sectores de la población”. Para ello, entre otras líneas de acción, propone las de:
… impulsar el desarrollo de los servicios educativos destinados a promover la igualdad
entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres y de
la población en riesgo de exclusión; Ampliar las oportunidades educativas para atender
a los grupos más excluidos con necesidades especiales [así como] adecuar la
infraestructura, el equipamiento y las condiciones de accesibilidad de los planteles,
para favorecer la atención de los jóvenes con discapacidad.23
Asimismo, este Programa tiene perspectiva de género en la medida que promueve la
igualdad de derechos y oportunidades para acceder al sistema educativo y participar en él.
Programa “Construye T” de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS),
impulsado en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) 2008. Tiene como propósito crear comunidades educativas que favorezcan la
inclusión, la equidad, la participación democrática y el desarrollo de competencias
individuales y sociales de las y los jóvenes de educación media superior, para que
permanezcan en la escuela, enfrenten las diversas situaciones de riesgo y construyan su
proyecto de vida. El Programa incluye perspectiva de género.
Su objetivo es empoderar a la escuela para desarrollar habilidades socioemocionales en las
y los estudiantes del nivel medio superior y mejorar el ambiente escolar. Está dirigido a
directores y directoras, docentes y estudiantes de planteles públicos federales y estatales del
nivel medio superior, tanto rurales como urbanos.
23
Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. En http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5328358&fecha=28/12/2013
136
El Programa está diseñado bajo cuatro enfoques que se interrelacionan con el marco
institucional de la SEMS y el PNUD, que son:
1. Enfoque de fortalecimiento y reconocimiento de la función docente y directiva: contribuye
a la capacitación de las y los docentes y directores y al fortalecimiento de su gestión en el
aula y la escuela.
2. Enfoque de empoderamiento y acompañamiento del estudiante: promueve el desarrollo
integral de las y los estudiantes.
3. Enfoque de derechos humanos: favorece al cumplimiento del derecho a una educación
de calidad y al desarrollo integral de las personas, fortaleciendo la comprensión, la
tolerancia y el mantenimiento de la paz.
4. Enfoque de género: el Programa promueve la equidad de género a través de la
participación activa de los hombres y las mujeres que integran la comunidad escolar,
mediante la sensibilización sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales como el
respeto o la empatía.
Su operación está integrada por actividades y acciones planteadas en un manual diseñado
por el propio Comité Escolar, en correspondencia con los objetivos y las dimensiones de
“Construye T”. Así mismo, se apoya en una matriz de actividades diseñadas por personas
expertas en materia de juventud, particularmente de las seis dimensiones.
Ha venido operando en 1,815 planteles públicos del nivel medio superior de todo el país, de
los cuales 68.3% son de nivel federal y 31.7% estatal.
Con miras a impulsarlo entre las y los profesores, se realizó la capacitación de dos mil
docentes en mil planteles, sobre prevención de riesgos, en forma simultánea en las 32
entidades federativas en 2013.
Curso-taller Equidad de género en la Educación Media Superior. Fue instaurado por la
SEP y el Inmujeres en 2006 y se encuentra publicado en la página oficial de este último.
Ofrece herramientas teórico-metodológicas para desarrollar formas alternativas y creativas
de eliminación del sexismo y los estereotipos de género. Se pretende que sea utilizado por el
cuerpo docente en las instituciones educativas.
137
Está dirigido a profesores y profesoras de educación media superior con labores frente a
grupo, que tengan interés en conocer sobre perspectiva de género y sean sensibles,
tolerantes y respetuosas/os ante la problemática que enfrentan las y los estudiantes de este
nivel educativo. Se busca formar multiplicadores que reproduzcan el curso-taller entre sus
compañeras y compañeros docentes.24
Eje institucional
Dirección General Adjunta de Igualdad de Género (DGAIG). Fue creada en 2013 para
impulsar la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres; eliminar roles, estereotipos y
discriminación de género; y reducir la violencia contra las mujeres y las niñas. Esta Dirección
realiza acciones en tres grandes líneas:
a) Igualdad de género en la SEP para construir espacios laborales libres de estereotipos,
discriminación y violencia de género.
b) Educación con perspectiva de género para eliminar roles y estereotipos.
c) Atención integral contra la violencia laboral y docente de género en la Secretaría de
Educación Pública.
En 2008, la Cámara de Diputados otorgó un presupuesto etiquetado a la entonces Unidad de
Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (antecedente de la DGAIG), destinado a
incorporar en la agenda educativa la perspectiva de género, con el fin de coadyuvar en la
deconstrucción de estereotipos y roles sociales que perpetúan la desigualdad entre hombres
y mujeres, además de visibilizar y desnaturalizar la violencia que afecta a las niñas y niños
desde su más temprana edad.25
Algunas de las acciones impulsadas por la SEP para educar en una perspectiva de género e
impulsar la equidad de género son:
Introducción de temas de reflexión y formación con perspectiva de género a través de
diversas asignaturas del nivel medio superior.
Diseño de libros de texto con equilibrio en iconografía, lenguaje incluyente, eliminación
de estereotipos de género.
24
Curso-taller “Equidad de Género en la Educación Media Superior”. En http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100812.pdf
25Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, en
http://spep.sep.gob.mx/index.php/archivo-2008-2012
138
Selección de material didáctico de apoyo en el tema para la biblioteca y videoteca
escolar, la biblioteca de aula y los cursos Conafe.26
Programas de apoyo a la docencia mediante capacitación en el tema de igualdad y
equidad de género.
Convocatorias a docentes para sistematizar propuestas didácticas con enfoque de
género.
Conformación de redes docentes para impartir conferencias en el tema. Prevención de la
violencia, equidad e igualdad de género en el espacio escolar.
Ámbito de la violencia de género
La Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas ha implementado el
Programa Modelos de Prevención y Atención con Perspectiva de Género y Derechos
Humanos de las Violencias en el Sector Educativo 2013, cuyo propósito es contribuir en
la erradicación de la violencia de género, a través de la prevención y la equidad.
Este Programa fue instaurado por la DGAIG a partir del hecho de que ante la violencia de
género, el sector educativo no identifica cómo se estructuran las relaciones de poder que
generan discriminación; carece de registros sobre casos de violencia en los ámbitos escolar
y laboral; no cuenta con un marco normativo para atender esos casos; no posee estrategias
integrales para erradicar sus causas y tampoco tiene una estrategia interinstitucional de
coordinación con el fin de atender integralmente esas violencias (SEP, 2013a: 7).
Para superar estas problemáticas, la DGAIG se planteó efectuar un Plan de Capacitación en
las instituciones de educación media superior y superior con perspectiva de género;
involucrar a las y los actores del ámbito educativo (personal docente, estudiantes, madres y
padres de familia); establecer sistemas de gestión de equidad de género; diseño de
procedimientos para atender, prevenir e investigar casos de hostigamiento o discriminación
entre el personal; promover acciones afirmativas y establecer un Observatorio Zona Libre de
Violencia en instancias de ecuación superior para erradicar la violencia en los campus
académicos (Ídem).
Cabe indicar que esos planes están programados para ponerse en marcha el año próximo.
26
Consejo Nacional de Fomento Educativo.
139
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, PLANTEL XOCHIMILCO
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) comenzó sus actividades en 1974, con dos
criterios básicos: atender el problema de la alta demanda educativa en la zona
metropolitana, y poner en práctica nuevas formas de organización académica y
administrativa. La UAM es un organismo descentralizado y autónomo del gobierno federal y
cuenta con la facultad de realizar sus actividades de docencia, investigación y difusión de la
cultura conforme a los principios de libertad de cátedra y de investigación.
En 1999 se fundó la Maestría en Estudios de la Mujer en el plantel Xochimilco, con el
auspicio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, para eliminar el rezago en la
formación universitaria sobre los estudios de la mujer y con objeto de brindar enseñanza
académica de alto nivel sobre la población femenina y las relaciones entre los sexos,
particularmente en América Latina y en el Caribe (UAM, 2013).
El posgrado ofrece también la Especialización en Estudios de la Mujer y fue una de las
instancias académicas pioneras en México sobre los estudios de la mujer primero, y luego en
estudios de género.
A continuación, se describen los avances en materia de igualdad, no discriminación y no
violencia de género.
Eje normativo
Reglamento Orgánico UAM. Aprobado por el Colegio Académico en la sesión No. 346,
celebrada el 27 de junio de 2012. Señala que “El Colegio Académico debe tomar medidas o
realizar acciones para que los miembros externos e internos, reflejen la diversidad de la
Institución en sus distintos aspectos, así como una postura de equidad ante los problemas
sociales, de género, étnicos y culturales…” (UAM, 2013).
Si bien el Reglamento Orgánico de la Universidad se pronuncia a favor de la equidad, no
incluye de manera clara y comprometida la perspectiva de género.
140
Eje programático
Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024. Plantea los valores universitarios, principios y
declaraciones que regulan el objeto, la función y la vida de la institución. Destaca valores
como justicia y equidad para procurar la igualdad de oportunidades. No obstante, están
ausentes las acciones o instancias para avanzar en ese sentido.
Especialización-Maestría en Estudios de la Mujer y Doctorado en Ciencias Sociales y
Humanidades. Ambos programas desarrollan actividades de investigación, capacitación,
docencia y difusión con perspectiva de género. Aunque en México se ha avanzado más en el
campo de la investigación que en el de la docencia en la materia, la realidad es que los
programas de posgrado que ofrecen áreas de concentración o especialización en esta línea
son aún muy escasos.
A partir de ese rezago en el currículo universitario en el tema de la inclusión de la
perspectiva de género, la UAM-X estableció la Especialización-Maestría en Estudios de la
Mujer, convirtiéndose en el primer posgrado de su tipo en el país. El plan de estudios de la
maestría establece que su objetivo es “… Formar recursos humanos de alto nivel, capaces
de generar nuevos conocimientos que permitan avanzar en el análisis de las diversas
realidades de las mujeres y de las relaciones entre los géneros”.
Se encuentra estructurado en las siguientes unidades de enseñanza-aprendizaje:
Seminarios teórico-metodológicos,
seminarios de aproximación al campo,
movilidad. Durante el segundo año de la Maestría,
taller de tesis, y
trabajo individual de las y los estudiantes.
Este Programa maneja e incorpora en sus documentos lenguaje incluyente y, de forma
transversal, la perspectiva de género.
Programa Universitario “Cuerpos que Importan UAM-X”. Se encuentra en proceso de
formulación y está siendo impulsado por un grupo de académicas que, sobre la marcha, han
atendido el problema de la violencia sexual y de género en la UAM-X con apoyo de la
Rectoría.
141
Su objetivo es establecer un espacio para brindar una intervención ética ante la problemática
universitaria en los asuntos de género y violencia, así como difundir, capacitar y sensibilizar
a la comunidad sobre los mismos.
En el Consejo del Programa están integradas las siguientes áreas: Maestría en Estudios de
la Mujer; Maestría en Medicina Social; Secretaría Académica de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño; Área Educación y Salud; Área Mujer, Identidad y Poder; Licenciatura
en Psicología; Coordinación de Extensión Universitaria; Sección de Actividades Culturales;
Sección de Servicio Social y Orientación Educativa; Galería de las Ciencias y Galería del
Sur.
Entre las actividades de capacitación en la UAM-X, desde 2011 destacan el Seminario en
Violencia de Género, dirigido a toda la comunidad universitaria del plantel, el cual ofrece
conferencias o pláticas de forma aleatoria.
Doctorado en Feminismo. En diciembre de este año se presentó la propuesta de su
creación ante el Consejo Académico que, de ser favorable, se constituiría en el primero en
América Latina (entrevista con Guadalupe Huacuja, 2014).
Línea UAM de apoyo psicológico por teléfono. Fundada en 2005, es un espacio de
atención telefónica para la comunidad en casos de problemas emocionales, violencia en el
hogar y agresiones sexuales.
Ofrece servicio de orientación e información a las y los integrantes de la comunidad
universitaria: estudiantes, personal administrativo y docente.
Eje institucional
En la UAM-x no existen instituciones responsables de promover la igualdad de género, no
discriminación y no violencia. Aunque los trabajos realizados en 2014 por un grupo de
académicas encabezados por la Dra. Guadalupe Huacuja podrían derivar en la creación de
una instancia especializada.
Ámbito de la violencia de género
Hasta diciembre del presente año, no había protocolos de atención implantados e
institucionalizados en casos de hostigamiento y acoso sexual; sin embargo, se está
142
elaborando uno diseñado por especialistas, con el auspicio del Programa Universitario
“Cuerpos que Importan UAM-X”, junto con una base de datos para recabar y sistematizar la
información a partir de los casos que se presenten (entrevista con Guadalupe Huacuja,
2014).
A partir del asesinato de una estudiante de la UAM-x, por parte de su novio, y de algunos
casos de violencia sexual, se han ofrecido pláticas a la comunidad estudiantil sobre violencia
en el noviazgo, como una iniciativa para crear conciencia sobre este problema.
En cuanto a difusión, se están diseñando tres videos sobre hostigamiento y violencia de
género que se integrarán a la página web de la Universidad, enmarcados dentro del
Programa Universitario “Cuerpos que Importan”.
Finalmente, cabe indicar que ante la falta de instancias formalizadas en casos de violencia
de género, el equipo de la Dra. Guadalupe Huacuja ha brindado atención primaria a las y los
jóvenes que se le han acercado luego de conocer que están en marcha un conjunto de
acciones en ese sentido (entrevista con Guadalupe Huacuja, 2014).
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
La Universidad Nacional Autónoma de México se inauguró en 1910 como una institución
pública, descentralizada del Estado. En 1929 obtuvo su carácter de “autónoma” y en 1954
trasladó sus instalaciones centrales al sur de la Ciudad de México.
La UNAM establece lineamientos y normas generales para regular la equidad de género
(Gaceta UNAM, 2013) como una condición indispensable y necesaria;
… destaca el derecho de que las mujeres, al igual que los hombres, puedan acceder a
las oportunidades que les permitan en forma individual y colectiva alcanzar una mayor
igualdad y mejorar su calidad de vida y desarrollo humano en esta Casa de Estudios, así
como detectar, atender, prevenir y erradicar la violencia de género o cualquier forma de
discriminación que se cometa contra un integrante de la comunidad universitaria (artículo
1°) (UNAM, 2013a).
143
Así mismo, para la promoción de la igualdad de género entre la comunidad
universitaria, las entidades y dependencias deben desarrollar las acciones señaladas
en el (artículo 5°):
Diseñar, formular e impartir talleres, cursos (…) o cualquier otra actividad, orientadas a
la concientización sobre la importancia de la igualdad de género, con el fin de modificar
estereotipos que discriminen y fomenten la violencia de género; incluir en los planes de
estudio, temas relativos a la igualdad de género, de prevención y eliminación de la
discriminación por razón de condición de género (Ídem, Capítulo I. Disposiciones
Generales, Artículo 5°).
En esta instancia académica han sobresalido el Programa Universitario de Estudios de
Género (PUEG) y el Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
A continuación se describen los principales avances instituidos en la UNAM en materia de
equidad e igualdad de género.
Eje normativo
Reglamento de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario
de la UNAM. Tiene por “objeto establecer el marco normativo a través del cual la Comisión
Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario impulsará la equidad de género en
los diversos ámbitos institucionales de la UNAM” (artículo 1° del Capítulo I).27
Se especifica que la Comisión estará integrada por: dieciocho consejeras/os
universitarias/os, de los cuales cinco serán directoras/es, tres profesoras/es, tres
investigadoras/es, seis estudiantes y un empleado/a administrativo. Una profesora o
investigadora emérita y dos representantes de rectoría, uno de los cuales debe pertenecer al
Programa de Estudios de Género.
La comisión busca impulsar la equidad de género en las prácticas, funciones y cultura
institucional de la Universidad, elaborar los lineamientos necesarios para lograr la equidad de
género en todos los ámbitos de la vida universitaria; así como promover políticas
27 Reglamento de la Comisión Especial de Equidad de G
énero del Consejo Universitario de la UNAM, en
https://consejo.unam.mx/comisiones/especial-de-equidad-de-genero/reglamentos-y-lineamientos/86-
reglamento-de-la-comisi%C3%B3n
144
institucionales a favor de la equidad de género, y fomentar la cultura y prácticas de la
comunidad universitaria en los temas de igualdad y equidad de género.
Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM. Establece el marco
normativo a través del cual la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo
Universitario impulsa sus acciones en diversos ámbitos de la vida institucional.
Tiene perspectiva de género en la medida en que promueve la igualdad a través de la
equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Además de que contribuye a construir una
sociedad donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, accedan a los mismos
derechos y oportunidades en cuanto a recursos económicos y representación política y
social en los ámbitos de toma de decisiones (UNAM, 2013a).
En su artículo 3°, los Lineamientos plantean las responsabilidades de las autoridades
universitarias, así como de las entidades y dependencias de la UNAM, en el impulso de la
igualdad a través de la instauración de políticas que propicien la equidad; la instrumentación
de la transversalización de la igualdad de género en los espacios académico y laboral; la
organización de proyectos de difusión y formación en temas con perspectiva de género para
instrumentar acciones contra la violencia; la detección y superación de problemas entre
mujeres y hombres de la comunidad universitaria; el diseño de políticas institucionales de
corto, mediano y largo plazo tendientes a la igualdad de oportunidades entre los sexos; así
como el combate a la violencia en todas las esferas académicas.
Eje programático
Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG). Surgió en 1984 como Centro de
Estudios de la Mujer, en la Facultad de Psicología de la UNAM y en 1991 se transformó en el
Programa Universitario de Estudios de Género con el fin de “… promover, coordinar y
asesorar actividades que eleven el nivel académico de los trabajos que se desarrollan en la
UNAM desde la perspectiva de género e impulsar la incorporación de esta perspectiva en el
trabajo académico”.
Para el PUEG es primordial la consolidación del campo de los estudios de género a través de
la realización de investigaciones específicas que, desde una perspectiva multidisciplinaria,
adopten como supuesto básico las problemáticas de género, así como la coordinación
permanente con instituciones académicas y sociales de México y el extranjero, y la difusión
de los resultados de las investigaciones en eventos académicos (PUEG, 2014).
145
A lo largo de su trayectoria, el PUEG ha centrado su objetivo en la revisión crítica de
paradigmas académicos y el fomento a las relaciones de cooperación con otras
dependencias e instituciones, para trazar directrices en el diseño de propuestas de
investigación, políticas y programas públicos que promuevan la equidad entre mujeres y
hombres.
Entre sus programas académicos, cuenta con dos diplomados dirigidos a la población en
general para brindar una sólida formación en género: el “Diplomado de Diversidad Sexual”,
creado en el año 2000, y el “Diplomado Relaciones de Género. Construyendo la igualdad
entre hombres y mujeres”, en 2002 (PUEG, 2014).
Museo de la Mujer, 2011. El primer Museo de la Mujer en México y segundo de América
Latina fue inaugurado el 8 de marzo, a iniciativa de la Federación Mexicana de Universitarias
(Femu), con apoyo de la ONU y la UNAM.
El recinto pretende mostrar una revisión de la historia de México con enfoque de género,
desde la época prehispánica hasta el tiempo presente, para visibilizar el quehacer histórico
de las mujeres y su contribución en la construcción de la nación. En el museo se abordan
temáticas relacionadas con la equidad, la armonía, la cosmovisión dual del México antiguo,
el marianismo novohispano, las mujeres en la casa y las mujeres insurgentes.
Está ubicado en la calle de Bolivia 17, en el Centro Histórico, en el edificio que perteneció a
la antigua Imprenta Universitaria, fundada en 1937 durante el rectorado del Lic. Luis Chico
Goerne.
Programa de Fortalecimiento Académico para las Mujeres Universitarias. Tiene dos
subprogramas tendientes a impulsar acciones afirmativas en materia de igualdad de género:
a) Incorporación de la planta docente y promoción a la investigación, y b) Becas, para
alumnas regulares que cursen los últimos semestres de las licenciaturas de Física,
Matemáticas e Ingenierías; acciones para impulsar la participación femenina, tanto en las
actividades académicas de la institución, como en programas de estudio no tradicionales a
través de becas y estímulos universitarios.
Plataforma para promover y regular la Igualdad de Género 2013. Fue instituida en 2013,
como una plataforma legal, académica y cultural de la UNAM, que busca fomentar la igualdad
de género entre la comunidad universitaria, así como detectar, atender y prevenir la violencia
de género que se presente en su seno. Establece 15 artículos y un transitorio en cinco
146
capítulos, para lograr la igualdad por medio de acciones en el corto, mediano y largo plazo.
Se anunció el 8 de marzo de 2013, en el marco de la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer y persigue:
… incluir la perspectiva de género en los planes de estudio y opciones de posgrado, en
campañas, talleres y conferencias, así como la creación de un sistema de información
estadística y diagnóstico. Las denuncias serán resueltas por la Defensoría de los
Derechos Universitarios y recibirán asesoría, apoyo y seguimiento de la Oficina del
Abogado General [de la UNAM] (Gaceta UNAM, 2013: 1).
También instituye la suscripción de acuerdos y convenios con instancias públicas y privadas,
nacionales e internacionales, encaminados a impulsar proyectos en materia de igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres.
Entre sus políticas estratégicas busca fomentar la “igualdad de oportunidades de mujeres y
hombres para acceder a los distintos ámbitos universitarios; Combate a la violencia de
género y discriminación en los ámbitos laboral y académico; Estadísticas de género y
diagnósticos con perspectiva de género, y Lenguaje y sensibilización a la comunidad
universitaria”.
Entre sus aspectos más interesantes, destaca la conformación de sistemas de información
estadística y diagnósticos sobre igualdad y discriminación al interior de la UNAM, para cada
entidad y dependencia, así como el fomento de una cultura de denuncia sobre casos de
violencia sexual y laboral.
Cabe aclarar que la conformación de la Comisión Especial está en marcha, y se espera que
comience a funcionar durante el primer trimestre de 2015.
Diagnóstico de la situación de género en la UNAM, 2006-2012. El PUEG ha impulsado una
serie de radiografías diagnósticas a partir de 2006, sobre mujeres y hombres en la UNAM, en
tres escenarios específicos: a) tendencias de segregación en nombramientos académicos,
áreas disciplinarias, puestos de toma de decisión y cuerpos colegiados; b) problemáticas por
razones de género: tensión familia-trabajo, discriminación, hostigamiento, sesgos en
evaluación académica; y c) desarrollo de actividades educativas: taller de sensibilización en
género, taller de sensibilización en discriminación y violencia de género.
147
Campaña de Equidad de Género (del PUEG). Pretende transmitir valores de equidad y
respeto para propiciar un cambio cultural al interior de la comunidad universitaria y promover
una transformación positiva de las relaciones de género.
Es parte de las acciones de formación e institucionalización de la perspectiva de género y
busca difundir entre la comunidad algunas problemáticas identificadas en las investigaciones
realizadas por el PUEG en materia de segregación, impacto de trayectorias profesionales
ligadas a responsabilidades familiares, hostigamiento sexual y sexismo en el lenguaje, entre
otras condiciones. Está dirigida a la comunidad estudiantil, académica y administrativa
(Slideshare, 2014: 22).
Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias
en Ciencias y Humanidades (Ceiich). Fue creado en 1986 como Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Humanidades, y el 28 de abril de 1995 se le asignó la tarea de ampliar
sus funciones para incorporar de manera institucional las disciplinas científicas.
El Programa de Investigación Feminista, liderado por la Dra. Norma Blázquez, incorpora
las propuestas teóricas y epistemológicas del feminismo contemporáneo a la investigación y
la docencia con un enfoque interdisciplinario, generando conocimientos en las diferentes
disciplinas y problemas de investigación desde la perspectiva de género.
El Ceiich forma parte de los comités académicos del Programa de Posgrado en Estudios
Latinoamericanos y del Programa de Maestría en Trabajo Social.
En colaboración con la Universidad de Coahuila, creó el Doctorado en Ciencias y
Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario; realiza el coloquio de estudiantes
del diplomado “Los Desafíos del Feminismo en América Latina”, que cuenta con
ponentes de reconocido prestigio en los ámbitos nacional e internacional; y promueve el
Diplomado de Especialización en Estudios de Género, en colaboración con Fundación
Guatemala.
Aproximadamente hace dos años presentó la solicitud para la conformación de un doctorado
en feminismo, ante la Coordinación General de Posgrado de la UNAM; propuesta que no ha
sido aún aceptada.
148
Eje institucional
Secretaría de Acción de la Mujer (del STUNAM). Tiene sus antecedentes en 1972, con el
Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM (STEUNAM), que en su contrato colectivo
de trabajo impulsó derechos ligados a la reproducción femenina, como la licencia de
maternidad por 12 semanas, el periodo de lactancia y el servicio de guardería para madres
trabajadoras.
Ya en los años 80, con la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UNAM
(STUNAM), se establecieron cláusulas que comenzaron a incorporar la perspectiva de género,
como la rescisión del trabajador que incurriera en actos de violación sexual en las
instalaciones universitarias o centros de trabajo (STUNAM, 2011: 4).
En 2011, el STUNAM, en coordinación con el PUEG conformaron la Casa de la Mujer
Universitaria, para mejorar la calidad de vida familiar, laboral y social de las integrantes de la
comunidad administrativa de la UNAM. Actualmente la Casa brinda servicios de asesoría
jurídica, psicológica y legal a las trabajadoras administrativas de la Universidad, y desarrolla
investigaciones para ubicar la situación y condición de las mujeres que laboran en la máxima
casa de estudios, con objeto de instituir servicios y acciones que abonen para la igualdad de
género (Ibíd.: 9).
Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario. Fue conformada en
2010 y promueve políticas institucionales en pro de la igualdad de género además de
fomentar prácticas de equidad entre la comunidad universitaria.
La Comisión
… está integrada con miembros de la comunidad universitaria de la siguiente forma:
I. Dieciocho consejeros universitarios, de los cuales cinco serán directores, tres
profesores, tres investigadores, seis alumnos y un empleado administrativo; II. Una
profesora emérita, y III. Dos representantes de rectoría, uno de los cuales pertenecerá al
Programa de Estudios de Género (artículo 2°).
La Comisión y subcomisión sesionarán con la periodicidad necesaria que determine el
pleno para atender los asuntos de su competencia (artículo 7°) (Gaceta UNAM, 2011).
Ámbito de la violencia de género
149
Defensoría de los Derechos Universitarios y Unidad para la Atención y Seguimiento de
Denuncias. Estas instancias brindan asesoría, apoyo, orientación y seguimiento a las
denuncias presentadas ante la autoridad competente por hechos de violación de derechos
universitarios en general, en el primer caso, y ante casos de violencia y/o discriminación de
género, en ambos.
Son responsables de recibir, atender, dar seguimiento y sistematizar las denuncias o quejas
que por discriminación o violencia (laboral y sexual) presenten las y los integrantes de la
comunidad universitaria.
Los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género establecen, en el artículo 3°, inciso
III, “… la prevención, detección y erradicación de la violencia de género, dentro y fuera de las
instalaciones universitarias” (UNAM, 2013a).
Actualmente está en trámite la instauración de un Protocolo de Actuación para la Atención de
Quejas y/o Denuncias sobre Actos de Acoso, Hostigamiento o Abuso Sexual, Desigualdad y
Violencia de Género en la UNAM, que se espera sea publicado en 2015 para su seguimiento
y aplicación. Este protocolo fue revisado por el PUEG-UNAM para su fortalecimiento en mayo
de 2014 (PUEG, 2014: 1).
Síntesis comparativa entre los cinco sistemas educativos
nacionales mexicanos
Es notable cómo en los cinco sistemas educativos nacionales analizados hay muy pocas
normativas en materia de igualdad de género, y las que existen, como sucede con la SEP y la
UNAM son incipientes, por lo que no se cuenta con algún diagnóstico acerca de sus alcances,
avances y limitaciones.
En el caso de instituciones educativas como el Colbach y la UAM-x, están en marcha
programas para la instauración de normatividades durante el año 2015, lo cual brindará un
marco jurídico que permitirá avanzar en materia de igualdad, no discriminación y no violencia
de género, en caso de aplicarse.
150
Destaca el eje programático, por haber programas destinados a promover la igualdad en el
ámbito educativo a nivel de diplomado, especialización y maestría, como es el caso del
Colmex, la UAM-x y la UNAM. Están en marcha dos proyectos de doctorados sobre feminismo,
uno en la UAM-x y otro en el Ceiich-UNAM, de los cuales es más probable que se otorgue el
permiso en el primer caso, por el apoyo que ha brindado la rectora en materia de acciones y
programas con perspectiva de género; a diferencia de la UNAM, donde desde hace dos años
las académicas del Ceiich están en espera de aprobación por parte del Consejo
Universitario.
Es necesario mencionar también, que se están instrumentando programas que fomentan la
igualdad y no violencia de género en el Colbach, la SEP, la UAM-x y la UNAM. Asimismo, está
pendiente la conformación de un Observatorio Interinstitucional para la educación media
superior, que será coordinado por la SEP (SEP, 2013a: 8); casos que estarán consolidándose
o instrumentándose —si todo marcha conforme a lo planeado— durante el transcurso de
2015.
En lo que respecta a instituciones implantadas para promover la igualdad de género, tan sólo
la SEP y la UNAM cuentan con ellas, en el primer caso a nivel de Dirección y en el segundo,
como instancia sindical. El resto, tiene una ausencia casi total en ese ámbito.
No obstante, el eje donde las instituciones académicas quedan más rezagadas es el de la
violencia de género, donde tan sólo la SEP cuenta con una instancia especializada, la cual
aún no da resultados, pues su programa se encuentra en diseño. Tampoco se cuenta con
información estadística que dé cuenta de las denuncias, su seguimiento y resolución, en
caso de existir.
Por su parte, el Colbach está desarrollando el programa piloto “Amor… pero del bueno” en
dos colegios de su sistema, cuyos resultados estarán presentándose en 2015 para su ajuste
y aplicación en el resto de colegios; y la UAM-x está diseñando un protocolo para atender la
problemática de violencia de género que hay en el plantel.
En general, el diagnóstico apunta a que las instituciones educativas más destacadas en
materia de igualdad, no discriminación y atención de la violencia de género son la UNAM y la
SEP, tanto por su antigüedad, alcance y prestigio, como por la incorporación de actividades
académicas comprometidas en estos temas.
151
Ante este panorama, se espera que las acciones y políticas recién instauradas y en marcha,
contribuyan a un avance sustantivo en materia de igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres en el Sistema Educativo Nacional, partiendo de la base que la educación es
fundamental para cambiar estereotipos que devienen en discriminación, segregación y
violencia de género.
Entre los pendientes para las instituciones educativas revisadas, se encontró que la mayor
parte de normatividades, programas e instituciones no incluyen la perspectiva de género,
invisibilizan la presencia de las mujeres, carecen de lenguaje incluyente (con excepción de la
SEP y la UNAM), y de instancias especializadas y protocolos para atender la violencia de
género de forma integral, confidencial y especializada.
Conclusiones y recomendaciones
CONCLUSIONES
Como preámbulo de estas conclusiones finales del diagnóstico comparativo entre el Sistema
Educativo Militar Mexicano (SEM) y, por un lado, los sistemas militares de cinco países y, por
otro, el Sistema Educativo Nacional Mexicano (SEM), ha de señalarse que la disponibilidad
de la información en general —ya sea por omisión o comisión, reforzada a su vez por una
tendencia histórica de las instituciones estudiadas a tener cautela y mantener bajo reserva
datos de diversa índole— no ha sido del todo óptima.
El fenómeno se torna aún más notorio cuando se trata de información relativa a los
respectivos sistemas educativos militares de los países. No obstante, es posible afirmar, con
base en la información recopilada, que las normativas emanadas de las diferentes iniciativas
gubernamentales, en general, se reflejan fielmente en las normativas específicas de las
diferentes Fuerzas Armadas y en sus respectivos brazos de especialización (fuerzas de
tierra, de aire, marinas, etcétera).
Como conclusiones generales del diagnóstico comparativo, se evidencia que de las naciones
estudiadas las que muestran mayores avances en materia de igualdad, no violencia y no
discriminación de género en sus Fuerzas Armadas son Argentina, Canadá, España y
Venezuela.
152
En esta tarea, los Observatorios para la Igualdad han sido mecanismos clave en la
realización de estudios, así como en la propuesta e implementación de diversas acciones
para la incorporación de la mujer en ellas, donde también han fungido como órganos de
asesoría de los altos mandos en materia de igualdad de género.
Caso aparte es el de los dos países anglosajones, donde esta figura no existe. Canadá, sin
embargo, sí cuenta con un organismo asesor sobre la integración de género, en específico
sobre equidad en el empleo (Women’s Defense Advisory Group, descrito en el cuerpo del
trabajo), que funge más bien como representante del interés del personal militar y tiene
presencia nacional y regional en los distintos destacamentos militares.
Otro elemento importante a resaltar, ha sido la designación de mujeres en los Ministerios o
Secretarías de la Defensa —como en Argentina, España y Venezuela—, lo cual ha permitido
avanzar hacia un cambio de paradigma de género en las Fuerzas Armadas, transformando
el imaginario social (interno y externo), al ubicar a las mujeres como personas capaces de
ocupar puestos de liderazgo en áreas con predominancia masculina.
Sin embargo, el asunto de Estados Unidos es singular, ya que, por circunstancias históricas
geopolíticas y de estrategia global, este país se encuentra en estado permanente de alerta
máxima ante posibles conflictos bélicos extraterritoriales (Stachowitsch, 2012). Ello ha hecho
que la integración plena de las mujeres en la institución sea más compleja que en el resto de
las naciones incluidas en este estudio, lo cual acarrea tensiones adicionales a una relación
que algunos, dentro y fuera de ésta, siguen percibiendo como antagónica. Esto es, la
relación entre “… el nivel máximo posible de disponibilidad para el combate (combat
readiness)…” y “… los deseos institucionales genuinos por lograr igualdad de
oportunidades…” para las mujeres (Hooker, 1989: 47).
Canadá es caso aparte, ya que a pesar de que tampoco ha existido una mujer como máxima
representante de las Fuerzas Armadas, es notable la voluntad política nacional y militar, al
instituir acciones firmes de inserción femenina plena, a partir de estudios elaborados por las
propias fuerzas militares.
Otro elemento en el que se ha avanzado en los ámbitos normativo y programático en las
naciones objeto de estudio, han sido las medidas instauradas para la conciliación de la vida
personal, familiar y profesional de las y los integrantes de las armas, como sucede en
Argentina, Canadá, España y México donde no sólo se ha aligerado esa labor para las
153
mujeres —quienes continúan siendo las principales responsables de las actividades
domésticas y el cuidado familiar—, sino también para los hombres, quienes al contar con
licencias de paternidad y facilidades para el cuidado familiar, se involucran en esas tareas, lo
cual significa un avance cualitativo; en México para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se
autorizó el beneficio de la Licencia por Paternidad en Febrero de 2011.
Este tema es fundamental, porque hay situaciones como las de las militares de Canadá y
Estados Unidos quienes, al ser asignadas a misiones de paz, en el primero, y a acciones
armadas en el segundo, llegan a ausentarse hasta un año de sus países y hogares, lo cual
repercute fuertemente en sus relaciones de pareja y/o familia.
En cuanto a la transparencia y difusión de acciones en materia de igualdad, fueron notables
los casos de Argentina, Canadá y España, destacando el primero, donde cada año se
presentan informes pormenorizados que dan cuenta de los diagnósticos, políticas y acciones
en materia de igualdad de género. Tema en el que Estados Unidos ocupa el primer lugar en
opacidad, pues es imposible acceder a información directa de la vía militar y sólo se puede
parcialmente de manera indirecta, en particular a través de algunos artículos académicos en
la materia.
Los avances en el tema de políticas de igualdad de género se reflejan también en los
porcentajes de mujeres insertas en las Fuerzas Armadas de naciones como Argentina,
Canadá, España y Venezuela, cuyo promedio de inserción femenina es de 14 por ciento. No
obstante, como se mencionó anteriormente, los números por sí mismos no reflejan
necesariamente un compromiso en materia de igualdad, como sucede en Estados Unidos,
donde a pesar de que cuenta con 14.6 por ciento de inserción femenina, persisten problemas
(mencionados anteriormente) como la falta de una voluntad política para una inserción plena
de las mujeres en las fuerzas armadas —notoriamente en servicios de armas—, el acoso y el
hostigamiento sexual.
Este último problema, el de la violencia sexual, presente en las armas de todos los países,
donde existen pendientes en la aplicación de protocolos que, basados en las normatividades
nacionales, permitan atender las quejas de forma profesional y confidencial. Rezagos que se
reflejan en la falta de información actualizada sobre las denuncias presentadas y las
atendidas, y sobre el curso que siguieron. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, incluido
el SEM cuenta con un mecanismo para atender este tema, de manera general este
mecanismo se integra por:
154
El pronunciamiento en contra de estas conductas emitido por el propio Alto Mando,
en 2011 y ratificado en Junio de 2013.
El Procedimiento Sistemático para Operar para la Prevención y Atención de
Hostigamiento y Acoso Sexual, en 2011.
El Comité de Prevención y Atención de Hostigamiento y Acoso Sexual, creado en
2011.
La creación de la oficina para la atención a víctimas de hostigamiento y acoso sexual,
en 2013.
Así como una serie de lineamientos emitidos por el titular de la Secretaria de la Defensa
Nacional, a fin de dar cumplimiento a la Política Nacional de Igualdad, en específico al tema
de hostigamiento y acoso sexual.
Sin embargo, en la presente investigación, se evidencio que dicho mecanismo no se conoce
en su totalidad en el Sistema Educativo Militar.
De acuerdo con diversas notas periodísticas citadas en la bibliografía, son amplias las
denuncias sobre acoso, hostigamiento e, incluso, violaciones que sufren las mujeres
militares. Esto, aparte de vulnerar sus derechos humanos, las lleva, en algunos casos, a
realizar su actividad bajo estrés y malestar emocional; y en algunos otros, a desertar de la
institución, tal y como se comentó anteriormente en los casos de Canadá y España.
Ante esta problemática, es fundamental impulsar acciones para pasar de la igualdad formal a
la sustantiva, a través del cambio de mentalidades, costumbres, valores y prácticas
patriarcales, que profundicen los avances de la incorporación femenina más allá de lo
alcanzado actualmente.
Algunas de las prácticas, acciones e iniciativas que se destacan en la revisión comparativa
de lo realizado en la materia en naciones como Argentina, Canadá, España y Venezuela,
son la instauración de normatividades y acciones afirmativas para la no discriminación de las
discentes por motivos de embarazo durante sus estudios en el sistema educativo militar.
Tema que en Venezuela, no obstante que existe una reglamentación legal, tuvo que ser
exigido mediante una demanda por parte de una discente que fue expulsada de sus estudios
por motivos de embarazo, lo cual sentó un precedente positivo, al ganar la demanda, para
lograr que la igualdad formal pudiera aterrizarse de manera sustantiva.
155
Así también, en las naciones antes mencionadas, en caso de embarazo durante el curso de
los estudios en las academias militares o en acciones de entrenamiento, se establecieron
medidas de protección para las militares gestantes y sus fetos, que les impiden la realización
de actividades que pongan en riesgo su gestación y garanticen su plena incorporación
cuando concluya la licencia por maternidad, sin menoscabo a sus derechos de ascenso y
antigüedad.
En el ámbito de la conciliación trabajo-familia, también destacan las prestaciones otorgadas
en naciones como Canadá, cuando se otorga la posibilidad a la pareja de militares, de gozar
de una licencia con goce de sueldo a cualquiera de sus integrantes para el cuidado de sus
hijas o hijos recién nacidas/nacidos o en adopción. Esta medida permite integrar a los
hombres en el cuidado de su descendencia sin menoscabo a sus salarios, antigüedad o
ascensos.
En México, en el art. 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas, se contempla la licencia para mujeres militares y derechohabientes, el
cual tendrá derecho a disfrutar de un mes anterior a la fecha del probable parto, y dos meses
posteriores al mismo para la atención del infante, ambos casos con goce de haberes. Por lo
que respecta a los hombres militares, se autorizó la licencia por paternidad con goce de
haberes.
No se puede negar que la igualdad de género ha ido ganando terreno en las Fuerzas
Armadas, no obstante, aún hay resistencias, no sólo entre los varones, sino también entre
las mismas mujeres, por lo que es fundamental trabajar más arduamente en la
sensibilización y capacitación permanentes en el tema de Igualdad de Género.
Con avances comprometidos, con una voluntad política plena por parte de los altos mandos
y con la sensibilización y formación del conjunto de sus integrantes, se podrá avanzar hacia
una necesaria transversalización de la perspectiva de género que no sólo beneficiará a las
mujeres militares, sino al conjunto de las Fuerzas Armadas y de la sociedad.
Finalmente, en el caso de las instituciones educativas mexicanas que han incorporado
avances en materia de igualdad y no discriminación, destacan los casos de la UNAM, que ha
dado pasos firmes en ese sentido. También destaca la SEP, que ha establecido instancias y
mecanismos para incorporar la perspectiva de género en diversos ámbitos y entre los
156
diferentes actores insertos en la esfera educativa: profesorado, madres y padres de familia y
alumnado.
En tanto, en el Colbach y la UAM-x, existen proyectos para prevenir, atender y erradicar la
violencia de género que están en marcha, los cuales se espera que entren en funciones a
fines de 2015.
Por su parte, el Colmex se ha destacado por la creación del PIEM, como un programa de
vanguardia en México para formar estudiantes en el ámbito de las ciencias sociales con
perspectiva de género; no obstante, está pendiente la incorporación de mecanismos y
acciones institucionales para avanzar en acciones contra la discriminación y la violencia de
género.
Una revisión minuciosa de cada uno de los casos brindará elementos que pueden ser
retomados por el SEM, para avanzar hacia una educación integradora e igualitaria entre todas
y todos sus integrantes.
158
Presentación
En este documento se presentan los resultados del Diagnóstico situacional actual del
Sistema Educativo Militar. Este Diagnóstico se inscribe en el Proyecto “Contratación de una
investigación para detectar situaciones que vulneren la igualdad entre mujeres y hombres en
el Sistema Educativo Militar”, cuyo objetivo general fue: “Contar con un diagnóstico
situacional con perspectiva de género del Sistema Educativo Militar mediante una
investigación que permita detectar situaciones de desigualdad por motivos de sexo y género,
y a partir de ello proponer acciones para atender la problemática identificada”.
El Diagnóstico situacional actual del Sistema Educativo Militar se orienta a lograr el Objetivo
Específico 3. Elaborar un diagnóstico sobre la situación actual de género en el Sistema
Educativo Militar que permita identificar los aspectos que vulneran la igualdad entre las
mujeres y hombres, al tiempo que contribuye al logro del Objetivo Específico 4. Elaborar un
documento con los resultados de la investigación que incluya propuestas de acciones o
políticas con perspectiva de género que orienten la solución de la problemática detectada.
Este Diagnóstico se elaboró de acuerdo con los principios de la investigación social aplicada,
por lo que la metodología aplicada articuló el marco conceptual, que se basó en la teoría de
género, con los objetivos planteados. Esto se logró mediante la definición de categorías de
investigación y la aplicación de técnicas de recolección, sistematización y análisis de la
información congruentes con el marco conceptual y los objetivos perseguidos.
Atendiendo a las características de la investigación solicitada, para la recolección y análisis
de datos fue necesaria la realización de trabajo de gabinete, a partir de fuentes de
información documental y estadística, así como la realización de trabajo de campo mediante
la aplicación tanto de técnicas cualitativas (grupos focales, reuniones de trabajo y
entrevistas) como cuantitativas (encuesta).
Este documento se integra del Marco conceptual y cinco capítulos. En el Marco conceptual
se presenta la fundamentación teórica que se utilizó como referencia para la interpretación
de los hallazgos. En atención a las dimensiones de análisis del Diagnóstico, el marco
conceptual aborda las siguientes temáticas: Igualdad, desigualdad y discriminación;
Estereotipos de género; Hostigamiento y acoso sexual; Transversalidad de la perspectiva de
género, y Educación e igualdad de género.
159
En el primer capítulo se presentan los resultados del análisis de la incorporación de la
perspectiva de género en el proceso educativo y formativo militar. Este capítulo tiene tres
apartados: en el primero se presenta el análisis de las acciones institucionales orientadas a
promover la igualdad, en términos normativos y del mecanismo de género; en el segundo se
analiza la inclusión de la perspectiva de género en los planes y programas de estudio, y en el
tercero se revisa la participación e integración del personal de tropa y de apoyo en la
educación y su contribución al desarrollo de una educación de calidad con perspectiva de
género.
En el capítulo dos se presenta el análisis de la incorporación de la perspectiva de género en
el sistema profesional docente del Sistema Educativo Militar (SEM), entendiendo por sistema
profesional docente la definición de los criterios, los términos y condiciones para el ingreso,
la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio docente.
Las desigualdades de género en los procesos de admisión, permanencia, desarrollo y
eficiencia terminal del personal discente son objeto de análisis del capítulo tercero. Éste se
divide en cuatro apartados: en el primero se exponen las acciones institucionales orientadas
a garantizar la igualdad en los procesos de admisión, permanencia, desarrollo y eficiencia
terminal de las y los discentes, al tiempo que se analizan las limitaciones y carencias de
estas acciones. El segundo apartado analiza los sesgos de género en los procesos de
admisión, permanencia, desarrollo y eficiencia terminal de las y los discentes. Interesó, en
particular, indagar los motivos por los que las mujeres no ingresan al SEM y los obstáculos
que enfrentan para permanecer en planteles militares. El tercer apartado presenta las
brechas de género en el desarrollo, permanencia y eficiencia terminal, y en el cuarto se
analiza la segregación por carrera o área de estudio, y, finalmente, en el quinto se detallan
los derechos y obligaciones del personal discente.
En el capítulo cuarto se estudia el clima institucional del SEM desde la perspectiva de género,
con énfasis en cuatro dimensiones de análisis que constituyen sendos apartados: en un
primer momento se analiza el apego y prevalencia de estereotipos de género entre personal
discente y docente; posteriormente se revisan las percepciones de docentes y discentes
sobre el trato entre sí y con respecto a los otros grupos de personal que integran el Sistema;
enseguida se analizan las prácticas de desigualdad y discriminación por sexo y género y,
finalmente, se expone la magnitud y características de las prácticas de hostigamiento y
acoso sexual en las instituciones educativas militares, así como las acciones que se han
implementado para su prevención, atención y sanción.
160
Finalmente, se detallan las conclusiones a que se arribó a partir de la realización de este
Diagnóstico y una serie de recomendaciones de cara a fortalecer la política de igualdad entre
mujeres y hombres en el Sistema Educativo Militar.
Marco Conceptual
En este capítulo se presenta el marco conceptual que fundamenta y será referencia de
interpretación del Diagnóstico situacional actual del Sistema Educativo Militar. Cabe recordar
que el objetivo general de este proyecto es: “contar con un diagnóstico situacional con
perspectiva de género del Sistema Educativo Militar mediante una investigación que permita
detectar situaciones de desigualdad por motivos de sexo y género y, a partir de ello,
proponer acciones para atender la problemática identificada”.
En la Metodología se especificaron las dimensiones de análisis en que se concretan los
aspectos que se abordarán en esta investigación. Estas dimensiones se definieron con la
intención de vincular las aproximaciones teórico-metodológicas desde la perspectiva de
género con las condiciones y prácticas concretas que serán objeto de análisis en el Sistema
Educativo Militar. A continuación se detallan las cuatro dimensiones de análisis,
desagregadas en categorías y variables:
1. Perspectiva de género en el proceso educativo y formativo militar
1.1. Acciones institucionales orientadas a promover la igualdad
1.1.1. Normatividad (creación de normas y cambios normativos)
1.1.2. Mecanismo de género (existencia, funciones, conformación)
1.2. Inclusión de la perspectiva de género en planes y programas de estudio
1.2.1. Contenidos temáticos y articulación
1.2.2. Transmisión de valores y contenidos
1.3. Participación e integración del personal de tropa y de apoyo en la educación y su
contribución en el desarrollo de una educación de calidad con perspectiva de género
161
2. Perspectiva de género en el sistema profesional docente
2.1. Acciones institucionales orientadas a garantizar la igualdad de género en las
relaciones entre el personal docente
2.2. Sesgos de género en el proceso de formación, selección, actualización y evaluación
del personal docente civil y militar
2.3. Derechos y obligaciones del personal docente
3. Desigualdades de género en los procesos de admisión, permanencia, desarrollo y
eficiencia terminal del personal discente
3.1. Acciones institucionales orientadas a garantizar la igualdad en los procesos de
admisión, permanencia, desarrollo y eficiencia terminal de las y los discentes
3.2. Sesgos de género en los procesos de los procesos de admisión, permanencia,
desarrollo y eficiencia terminal de las y los discentes
3.3. Brechas de género en desarrollo, permanencia y eficiencia terminal
3.4. Segregación por carrera o área de estudio
3.5. Derechos y obligaciones del personal discente
4. Clima institucional
4.1. Apego y prevalencia de estereotipos de género
4.2. Percepciones sobre el trato del personal del SEM
4.3. Prácticas de desigualdad o discriminación por sexo y género, con énfasis en el
personal discente
4.4. Hostigamiento y acoso sexual
4.4.1. Magnitud y características
4.4.2. Acciones para su prevención, atención y sanción
En atención a estas dimensiones de análisis, el marco conceptual aborda las siguientes
temáticas:
1. Igualdad, desigualdad y discriminación
162
2. Estereotipos de género
3. Hostigamiento y acoso sexual
4. Transversalidad de la perspectiva de género
5. Educación e igualdad de género
1. Igualdad, desigualdad y discriminación28
La igualdad es derecho inseparable del derecho a la no discriminación: “según la teoría de
los derechos humanos sólo existe igualdad si no hay discriminación, ni directa ni indirecta,
contra ninguna mujer”, señala Alda Facio.
Si bien “discriminar” puede interpretarse, en una primera acepción como la acción y efecto
de separar o distinguir unas cosas de otras, desde el campo de lo social, “discriminar a una
persona o a una colectividad consiste en privarle, activa o pasivamente, de gozar de los
mismos derechos que disfrutan otras” (Facio, 2009), ante lo cual, la discriminación va mucho
más allá del acto de distinguir a unas personas de otras y tiene efectos negativos profundos
en el conjunto de la sociedad.
De manera general, y sin abarcar todas las aristas posibles, se destacan tres aspectos
centrales que caracterizan el problema de la discriminación:
a) La discriminación tiene como base los estigmas sociales. Se considera discriminación a la
distinción provocada a partir de las representaciones socioculturales sobre un
determinado grupo social que lo coloca subjetivamente en un lugar inferior. De esta forma,
la discriminación surge de una distinción basada en un criterio que se considera
injustificado (Colín García, 2004). Históricamente algunos criterios de distinción de las
personas como la raza, etnia, edad, orientación sexual, preferencias religiosas, políticas o
ideológicas, el estatus migratorio, la discapacidad, la condición social, el sexo y el género
de las personas, han traído consigo un trato de inferioridad, injusticias y estigmas sociales
generalizados. Estos estigmas no se dan por atributos preestablecidos, sino a partir de
relaciones sociales (Goffman, 2003) que históricamente han provocado tratos
injustificados que se expresan en relaciones de supra-subordinación. Por ello, las distintas
definiciones de discriminación asentadas en las normas jurídicas internacionales y
28
Para la construcción de este apartado se retoman análisis previos desarrollados por Epadeq, SC en torno a la discriminación, especialmente de Zermeño, Núñez F. y Plácido Ríos, E. (2010).
163
nacionales hacen un señalamiento explícito del tipo de distinciones o exclusiones que
constituyen actos de discriminación.
b) La discriminación implica una negación del principio de igualdad. Para la filosofía política
el problema de la discriminación es analizado como una falta al principio de igualdad
subyacente a toda teoría política moderna, el cual es enunciado desde la misma
Declaración Universal de los Derechos Humanos en su primer artículo: “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (ONU, 1948).
Al excluir a las personas con base en ciertos criterios que han representado
históricamente estigmas reconocidos, se está negando el principio de igualdad humana.
Para Amartya Sen (1992) toda la teoría normativa de lo social parte del principio de
igualdad, sin embargo, existen diferencias sustantivas sobre los aspectos y las variables
en que se fundamenta y evalúa ésta. Mientras para algunos la igualdad debe estar
basada en la libertad de hacer y ser lo que les parezca valioso, para otros debe estar en
los bienes y recursos con los que se cuenta.
De este modo, no existe una sola manera de conceptualizar la discriminación desde el
enfoque de la desigualdad. La discriminación puede ser vista como una falta al principio
de igualdad de derechos,29 como una falta al principio de igualdad en el acceso de
recursos30 o una falta a la igualdad en las libertades y capacidades básicas para
desarrollarse.31
En todos los casos, además de llevar en sí implícita la negación del principio abstracto de
igualdad, la discriminación tiene como efecto un proceso complejo de contribución a la
reproducción y profundización de las desigualdades en cualquiera de las acepciones
señaladas o en todas juntas: diferencia de capacidades, de derechos, o de disposición
recursos.
c) La discriminación se ejerce desde el poder. La discriminación no puede ser ejercida si no
es desde una posición de poder respecto al otro. Es decir, para ser capaces de ejercer
actos que impliquen la negación del principio de igualdad, es necesario tener la capacidad
discriminatoria sobre el otro, capacidad que está dada a partir de la relación de poder que
29
De acuerdo con la perspectiva de Rawls.
30 De acuerdo con la perspectiva de Dworkin.
31 Al respecto ver Rodríguez Zepeda, 2006.
164
se tiene con ese otro. Esta capacidad puede ser ejercida de distintas maneras: la
coerción, la influencia, la fuerza, la autoridad, la violencia o la manipulación (Lukes, 1985).
Mediante cualquiera de estos medios es posible ejercer la discriminación, es decir, negar
activamente la igualdad a otro que es colocado en una posición de antemano desigual.
Sin embargo, no se debe confundir discriminación y poder: que la discriminación sólo pueda
ser ejercida desde una relación de poder no permite igualarla al ejercicio del poder. La
discriminación es un ejercicio del poder basado en prejuicios históricos que niega la igualdad
humana, por lo cual sólo las formas de expresión de poder basadas en prejuicios históricos
que avalan jerarquías humanas, son constitutivas de actos discriminatorios.
En el caso específico de la discriminación hacia las mujeres, la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés) la define como
toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de
su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera (artículo 1º CEDAW) .
En este tenor, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres señala que: “la igualdad
entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en
cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo” (artículo
6º).
Se pueden distinguir dos tipos de discriminaciones:
Discriminación directa: cuando la diferencia de trato se funda directa y expresamente en
distinciones basadas de manera exclusiva en el sexo y en las características del hombre y
de la mujer que no pueden justificarse objetivamente.
Discriminación indirecta: esta discriminación se refiere cuando una ley, disposición,
práctica o costumbre que puede ser aparentemente “neutra” pero produce discriminación
en su aplicación, por ejemplo, cuando las mujeres militares están en una situación
desfavorable al disfrute de una oportunidad o beneficio particulares (ONU, s/f).
165
Por ello, para lograr la igualdad se deben eliminar todas las formas de discriminación contra
las mujeres. El derecho a la igualdad, entonces, requiere que se implementen acciones
específicas y concretas para eliminar la discriminación en todos los espacios y ámbitos de la
vida social. Al no contemplar las diferencias y desigualdades de género, la mayor parte de
las instituciones tienden a ejercer distintos tipos de estas discriminaciones.
El principio de igualdad se orienta a garantizar el igual valor de todas las diferencias
personales ―entre ellas las de sexo, pero también las de etnia, nacionalidad, religión,
opinión, clase social, orientación sexual― que hacen de cada persona un individuo diferente
a las demás, pero a su vez que cada uno sea igual a todas las otras personas (Ferrajoli,
1999).
Desde esta perspectiva la igualdad no se define a partir de un criterio de semejanza, sino de
justicia: se otorga el mismo valor a la diversidad de personas que integran una sociedad. En
este sentido, el principio de igualdad requiere superar el concepto de igualdad formal y
asumir una concepción de igualdad compleja, que incorpore el valor de la diferencia.
Las desigualdades de género, por su parte, denotan la asimetría social entre mujeres y
hombres que se relaciona y expresa en las esferas económica, social, política y cultural, y
que deriva de la valoración, trato y roles desiguales e inequitativos que socialmente se
asignan a cada sexo. Aunque en las últimas décadas se han tenido avances notables en el
reconocimiento de los derechos de las mujeres y en el mejoramiento de sus condiciones de
vida, la posición desigual que tienen respecto de los hombres, se expresa en las diversas
esferas de lo social, e incluso como parte de nuevas dinámicas suscitadas por el desarrollo,
la pobreza y la inseguridad en nuestro país, surgen nuevas expresiones de desigualdad.
Cabe recordar que la historiadora Joan Scott define el género como un elemento constitutivo
de las relaciones sociales que se basa en las diferencias entre los sexos y como una forma
primaria de las relaciones significantes de poder: “el género es el campo primario dentro del
cual o por medio del cual se articula el poder. No es el género el único campo, pero parece
haber sido una forma persistente y recurrente de facilitar la significación del poder en las
tradiciones occidental, judeo-cristiana e islámica” (Scott, 1996: 27).
En este sentido, la definición de Scott plantea que la construcción del género no es
solamente un proceso de diferenciación, sino que, al propiciar una distribución desigual de
166
conocimientos, propiedad, ingresos, responsabilidad y derechos entre mujeres y hombres, el
género estructura relaciones asimétricas de poder entre ambos.
En ese orden de ideas, el núcleo central de la categoría analítica género es el poder. A
través de esta categoría podemos analizar cómo se expresan las relaciones de poder entre
mujeres y hombres, tanto en el orden de lo práctico y empírico como en el de lo simbólico.
En otras palabras, las desigualdades expresan la exclusión social que se articula en torno a
las fronteras de acceso a los espacios privilegiados en los que las personas están dentro o
fuera de ellas: espacios de participación en la vida social, en la esfera económica y política
que se concretan en la falta de oportunidades (Cabrera, 2005). Las desigualdades de
género, en este sentido, expresan un proceso que tiene un carácter estructural e individual,
fruto de las dinámicas de inclusión y exclusión social.
2. Estereotipos de género32
Los estereotipos son generalizaciones descriptivas que ayudan a procesar la complejidad
social del mundo (Brannon, 2007). Para una aproximación a los estereotipos de género es
pertinente precisar que el género refiere a las construcciones sociales que describen los ritos
y costumbres que cada sociedad determina para las mujeres y los hombres basándose en su
sexo. Las identidades condicionadas por la categoría de género regularmente se piensan en
términos de lo que significa circunscribirse a lo femenino o masculino. Ambas varían en el
tiempo y en el lugar, lo cual obedece a la diversidad de significados que pueden tener en los
diferentes contextos.
En ese sentido, el género se refiere a los procesos y mecanismos que regulan y organizan la
sociedad para que las mujeres y los hombres sean, actúen y se consideren diferentes, al
mismo tiempo que determina cuáles áreas sociales son de competencia de un sexo y cuáles
del otro (Astelarra, 2004). La relevancia de identificar lo anterior radica en que cada sociedad
tiene sus modelos de género, que pueden tener variaciones a través del tiempo, y las
mujeres y los hombres buscan parecerse a ellos y por tanto los reproducen.
32
Para la construcción de este apartado se retoman análisis previos desarrollados por Epadeq en torno a los estereotipos de género, especialmente el informe de resultados del proyecto del Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social “Violencia de género contra las mujeres indígenas universitarias a lo largo de su trayectoria en el ámbito educativo. Estudio de caso: Estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México”, que desarrolló Epadeq, AC, en 2013.
167
En tal virtud, los estereotipos de género constituyen generalizaciones de las actitudes y
creencias sobre los rasgos psicológicos, las actividades apropiadas y las características de
mujeres y hombres, respectivamente, es decir, son “convenciones que sostienen la práctica
social del género” (Cook y Cusack, 2009).
Los estereotipos de género afectan las conceptualizaciones de mujeres y varones y
representan lo que las personas piensan de cada quien según su sexo: cuando éstas
asocian un patrón de comportamiento con hombre o con mujer, pasan por alto las
variaciones y preferencias individuales, así como las múltiples excepciones, de suerte que
tienden a creer que un determinado comportamiento está inevitablemente asociado con un
sexo y no con el otro.
Cuando las creencias estereotipadas no concuerdan con la realidad, estos estereotipos
pueden ser fuerzas muy poderosas en juicios propios y de otros, hasta llegar a predeterminar
y modificar el comportamiento, propio o ajeno.
Los estereotipos de género han sido categorizados por diversas disciplinas, desde la
psicología hasta la educación para la paz. González Núñez (2009: 268) describe dos
clasificaciones: la de Glick-Fiske y Kwame A. Appiah. Los primeros ordenan los estereotipos
de género en dos grupos: los descriptivos y los prescriptivos. Estos coinciden con la
clasificación que brinda Appiah, quien aumenta una categoría:
Los estereotipos descriptivos o estadísticos, que asignan una característica a una
persona siguiendo la creencia de que dicho rasgo es inherente al grupo al que ella o él
pertenece. Además, esta asignación tiene correspondencia estadística aun si no aplica al
caso concreto.
Los estereotipos prescriptivos o normativos, que utilizan los estándares sociales
establecidos para su género y así formar las creencias de lo que debe ser
comportamiento de las personas.
Los estereotipos falsos, también conocidos como prejuicios. Se trata de evaluaciones
negativas de un grupo entero. El prejuicio es una actitud que lleva, por lo general, a un
comportamiento discriminatorio.
Los estereotipos de género pueden configurarse en discriminatorios cuando ignoran las
necesidades, deseos, habilidades y circunstancias de las personas, de manera que se
niegan los derechos y libertades de cada una, o bien, cuando crean y fortalecen las
168
jerarquías de género en las que se ubica a las mujeres en una posición subordinada (Cook,
2008).
La perspectiva de género permite identificar que los roles y estereotipos sexistas ―que se
aprenden durante la infancia y la juventud, en la familia, la Iglesia, la escuela, medios de
comunicación, entre otras instituciones socializadoras― tienen expresiones en el mercado
laboral. Las presunciones culturales arraigadas sobre las mujeres y su “debilidad física”,
“vulnerabilidad”, “fragilidad durante el embarazo” o su “papel especial e insustituible” para
cierto modelo de familia hacen que se justifique su permanencia en las funciones
tradicionales de género con el argumento de “protegerlas”, siendo esa acción una especie de
discriminación encubierta que limita su capacidad de decidir quién y cómo deciden ser. En
ese sentido, “cuidar de las mujeres” tiene como efecto situarlas en una condición marginal
respecto de los hombres, por lo que se genera discriminación hacia ellas, tanto deliberada
como inconsciente, ya que está tejida en las costumbres y la tradición, y aunque tienen una
apariencia “neutral”, en los hechos contribuye a excluir a las mujeres y mantener una
condición de subordinación.
Una de las expresiones más clara de los roles y estereotipos sexistas en el mercado laboral
es la masculinización de ciertas labores, oficios y profesiones, y la feminización de otras. Así,
en el mercado laboral hombres y mujeres desarrollan tareas, actividades, oficios y
profesiones que son una extensión de las funciones y estereotipos de género: en el caso de
las mujeres, se dedican en mayor proporción a las tareas de cuidado (enfermeras, maestras,
psicólogas, trabajadoras sociales), a actividades vinculadas a los quehaceres domésticos
(trabajo doméstico remunerado, cocina, limpieza) y a ocupaciones relacionadas con la
sensibilidad, la emotividad y otras características que se asumen como “femeninas”
(artísticas, por ejemplo). En el caso de los varones, se ocupan en actividades de fuerza,
liderazgo, control y racionalidad (seguridad, defensa, ingeniería, entre otras).
La escuela también es una institución social esencial en la reproducción de valores y normas
sociales, pues desempeña un papel fundamental cuando propaga contenidos sexistas,
cuando transmite pautas de género en la organización y distribución de los roles, y cuando
contribuye a reproducir actitudes y valores que pueden promover el sexismo, la
discriminación o la homofobia.
En la convivencia en los espacios escolares y en la práctica educativa también se
reproducen estereotipos sexistas, lo que ayuda en gran medida a que se perpetúen
169
socialmente. Algunos ejemplos de estereotipos sexistas en el ámbito escolar son la
promoción de patrones de estética y arreglo personal diferenciados por sexo (los hombres
deben tener el cabello corto y las mujeres el cabello largo; las mujeres asistir con maquillaje
discreto y los varones tienen prohibido maquillarse; la prohibición a los hombres de utilizar
aretes); la asignación de algunas tareas y actividades (las mujeres realizan el “aseo”); la
reafirmación del personal docente de las destrezas diferenciadas (que las mujeres son más
organizadas, que los varones son más fuertes), entre otros.
Por otra parte, el modelo educativo tradicional está orientado al aprendizaje y desarrollo de
capacidades relacionadas con el éxito en el ámbito público, partiendo de las características
que socialmente se consideran “masculinas”, y con poca conexión con conocimientos
necesarios para la vida cotidiana, mismos que tradicionalmente han sido responsabilidad de
las mujeres. En ese sentido, las destrezas, conocimientos y experiencias que se estimulan
socialmente a las mujeres tienen poco valor en el sistema educativo tradicional (Solsona,
2002).
De manera paralela, existe una “currículum oculto” que canaliza a las mujeres a las labores
que se consideran “femeninas” porque son una extensión de sus responsabilidades
domésticas, como la enfermería, la mecanografía, la costura, la educación; y a los hombres
a las labores científicas y tecnológicas, como la ingeniería, las matemáticas, la economía, la
mecánica.
Por todo lo anterior, la educación tiene una responsabilidad fundamental en la
transformación de las relaciones de género a través de la incorporación de contenidos que
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, así como de la promoción de valores,
actitudes y comportamientos que garanticen la no discriminación.
3. Hostigamiento y acoso sexual
La Organización Mundial de la Salud define la violencia como “El uso deliberado de la fuerza
física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o
un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones,
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2002: 3). Esta
definición abarca tanto la violencia interpersonal como la autoinfringida y la que se presenta
en los conflictos armados. Comprende una amplia gama de acciones que no se limitan al
170
acto físico, sino que incluyen amenazas e intimidaciones. La definición engloba
consecuencias del comportamiento violento como la muerte y las lesiones físicas, pero
también los daños psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometen el
bienestar de las personas, las familias y las comunidades.
El concepto “Violencia basada en el género” es relativamente reciente en la jerga de los
organismos internacionales. Se introdujo en la Conferencia Mundial de los Derechos
Humanos, celebrada en Viena en 1993. Previamente el problema fue nombrado de diversas
maneras: “mujeres maltratadas”, “esposas golpeadas”, “violencia sexual”, “violencia
doméstica” y “violencia contra las mujeres”; expresiones que reflejan los múltiples
acercamientos conceptuales que han delimitado esta problemática, a partir de los
movimientos y acciones realizadas por mujeres, Estados y organismos internacionales.
En diciembre de 1993, durante la 85ª sesión plenaria de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, se aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra de la
mujer, que textualmente señala:
Artículo 1.
A los efectos de la presente Declaración, por ‘violencia contra la mujer’ se entiende todo acto
de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada.
Artículo 2.
Se entenderá que la violencia contra la mujer [incluye]:
a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos
tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la
violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas
para la mujer[…];
b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general,
inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en
instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;
c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que
ocurra.
171
La violencia en los ámbitos laboral y docente ha sido poco estudiada. En el caso de la
violencia en el ámbito docente, los esfuerzos analíticos recientes se han concentrado en el
fenómeno del bullying, práctica de violencia interpersonal injustificada que ejerce una
persona o grupo contra sus semejantes y que tiene efectos de victimización en quien la
recibe. Se trata, estructuralmente, de un abuso de poder entre pares al que también se
denomina “acoso escolar” y puede expresarse en diferentes tipos de maltrato físico o
psicológico, pero de manera deliberada y continua, y con el objetivo de someter o asustar a
una persona. También se define al bullying como el comportamiento agresivo e intencional
que implique un desequilibrio de poder o de fuerzas entre estudiantes. Las prácticas incluyen
golpear, empujar, burlar, insultar, excluir, hacer gestos que denoten intención de hacer daño,
acoso sexual y ―más recientemente― el envío de mensajes insultantes por correo
electrónico o teléfonos celulares.
Los malos tratos, bromas pesadas o peleas entre niños y niñas, adolescentes y jóvenes en
edad escolar no son un fenómeno reciente ni se pueden calificar de bullying en caso de
constituir incidentes aislados. Algunas de las características específicas del bullying son las
siguientes:
Las conductas de acoso se producen repetidamente en el tiempo, y siempre dirigidas a
las mismas personas.
Las personas que ejercen esta violencia física o verbal lo hacen con la intención clara de
molestar y humillar, y generalmente sin que haya provocación previa por parte de la
víctima.
Las personas agresoras se consideran más fuertes, más listas o en definitiva, mejores
que su compañero o compañera agredida (Harris, S. y Petrie, G., 2006).
En el caso de la violencia laboral, su estudio se enmarca en un cuestionamiento más amplio
respecto de la necesidad de construir culturas organizacionales democráticas, igualitarias,
inclusivas y respetuosas de los derechos de todas las personas. El estudio del hostigamiento
laboral ―también conocido como mobbing, bullying, acoso moral, terror psicológico o
intimidación― data apenas de una década en los países europeos. El término
“hostigamiento” fue empleado inicialmente por el etólogo Konrad Lorenz para describir el
comportamiento grupal de algunos animales. Lorenz llamó mobbing a los ataques de un
grupo de animales menores que amenazan al más grande. Después el término fue utilizado
por el médico sueco Leymann, al observar el comportamiento destructivo de pequeños
172
grupos de niños contra un niño en específico. Así, el concepto se aplicó inicialmente a
espacios escolares.
El hostigamiento y acoso sexual también ha sido recientemente estudiado. Existe todavía
una variedad de definiciones con mayor o menor precisión respecto de la problemática.
Sonia Frías (2011) revisa las conceptualizaciones generadas desde diferentes materias:
Definiciones desde la psicología. El hostigamiento y acoso sexual es el comportamiento
de naturaleza sexual no deseado en el ámbito laboral que es considerado por quien lo
experimenta como ofensivo, que excede sus competencias o recursos, o que perjudica
su bienestar. Es decir, una persona ha sido objeto de hostigamiento y acoso sexual si
percibe que lo ha sido o considera ciertos actos como problemáticos en su entorno
laboral.
Definiciones desde corrientes conductuales. Plantean que comportamientos de
naturaleza sexual en el ámbito laboral son constitutivos de hostigamiento y acoso sexual
con independencia de que el individuo los conceptualice como tales o de que éstos le
generen malestar psicológico. Por ejemplo, señala Frías que el Cuestionario de
Experiencias Sexuales (Sexual Experiences Questionnaire), desarrollado por Fitzgerald y
colaboradores (Fitzgerald, Gelfand y Drasgow, 1995; Fitzgerald, Magley, Drasgow y
Waldo, 1997), identifica tres dimensiones conductuales objetivas constitutivas de
hostigamiento y acoso sexual: 1. Hostilidad sexual y sexista; 2. Atención sexual no
requerida; y 3. Coerción sexual. En el mismo tenor, Gruber (1992) desarrolló uno de los
instrumentos de investigación más utilizados a nivel internacional, el Inventario de Acoso
Sexual, que clasifica las acciones constitutivas de hostigamiento y acoso sexual según el
grado de severidad en: 1. Peticiones verbales; 2. Comentarios sexuales; y 3.
Manifestaciones o muestras sexuales no verbales.
Definiciones legales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el acoso
sexual como un comportamiento de carácter sexual que es ofensivo y desagradable para
quien es objeto del mismo. Se diferencian dos tipos de acoso sexual: el que ocurre
cuando se condiciona una mejora en el empleo o las condiciones de éste (aumento
salarial, promoción e incluso continuidad en el trabajo) a que la víctima acceda a ciertas
solicitudes o a participar en algún tipo de comportamiento sexual, y el segundo está
asociado con un ambiente de trabajo hostil, en el que las conductas de índole sexual de
las que es objeto la víctima generan condiciones de empleo intimidantes o humillantes, y
que interfieren con el desarrollo profesional de la persona.
173
En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV) señala en su artículo 10 que la violencia en el ámbito laboral y docente es la que:
Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima,
independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso
de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide
su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una
serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento
sexual.
La violencia docente está definida en el artículo 12.- “Constituyen violencia docente: aquellas
conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo,
edad, condición social, académica, limitaciones y/o características físicas, que les infringen
maestras o maestros”.
En su artículo 13, la LGAMVLV define al hostigamiento sexual como “el ejercicio del poder, en
una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor, en los ámbitos laboral y/o
escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad
de connotación lasciva.”
Al acoso sexual lo define como una forma de violencia en la que, si bien no existe la
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y
de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
En este sentido, la ley distingue entre la violencia sexual en el trabajo en la que hay una
clara relación jerárquica ―el hostigamiento sexual― y la que se da entre iguales en términos
de jerarquía laboral ―acoso sexual―. La ley contempla la posibilidad de que la violencia
sexual en el trabajo pueda ser ejercida por personas que no son superiores/as jerárquicas,
ya que se sustenta en la relación desigual entre mujeres y hombres.
Es importante tener en cuenta que el hostigamiento y acoso sexual constituye una conducta
de naturaleza sexual no recíproca, basada en la coerción. Por ello, genera sentimientos de
desagrado expresados a través de sensaciones de humillación, poca satisfacción personal,
molestia o depresión.
Algunas de las formas en que se expresa el hostigamiento y acoso sexual son las siguientes:
Verbales: Piropos, insinuaciones sexuales, comentarios sugestivos o alusivos a la
174
apariencia física o forma de vestir, burlas, chistes o preguntas alusivas a lo sexual o a la
vida personal, insultos, amenazas implícitas o explícitas de despido, propuestas
sexuales, insinuaciones o invitaciones a citas.
No verbales: Miradas insistentes, sugestivas o insultantes a distintas partes del cuerpo,
silbidos, sonidos, gestos, imágenes o dibujos ofensivos y denigrantes en carteles.
Físicas: Contactos innecesarios y no deseados. Incluye tocamientos, pellizcos, roces
corporales, besos, apretones, manoseos, abrazos o caricias, así como cualquier tipo de
agresión que implique presionar o forzar al contacto físico o sexual e incluso el intento de
violación o la realización de ésta.
Virtuales: Envío de mensajes por correo electrónico o en teléfonos celulares con
imágenes de contenido sexual o imágenes de desnudos o con poca ropa como
protectores de pantalla en la computadora.
4. Transversalidad de la perspectiva de género
Las políticas públicas son las acciones que los gobiernos definen para resolver o atender un
problema o necesidad social que se ha determinado como un asunto público. En un sentido
amplio, la política pública incluye hasta lo que “no se hace”, pues no intervenir sobre un
problema es también una decisión política. Instrumentar políticas públicas es un proceso
sumamente complejo en el que intervienen distintos actores y agentes que deliberan sobre la
manera más apropiada de atender los problemas públicos.
En los últimos veinte años hemos asistido en todo el mundo a un reconocimiento progresivo
de las desigualdades de género y la necesidad de superarlas. Este reconocimiento se debe
a la influencia combinada del movimiento feminista, la consolidación de centros académicos
que evidenciaron las problemáticas de género, la adopción de compromisos internacionales
con la igualdad de género y el surgimiento de una creciente trama institucional destinada a
estos temas en la mayor parte de los países.
En este contexto, y sobre todo a partir de la Plataforma de Acción emanada de la IV
Conferencia Internacional de la Mujer realizada en Beijing en 1985, los Estados (con distintos
grados de avances, ritmos y coherencia) han incorporado en su quehacer público estrategias
orientadas a avanzar hacia la igualdad de género en los procesos de desarrollo de las
naciones.
175
Es por ello que desde mediados de la década de los ochenta, se propuso internacionalmente
la incorporación de la perspectiva de género de una manera transversal en las políticas
públicas, buscando tener un impacto en los procesos que intervienen en su definición,
diseño, ejecución y evaluación.
La transversalidad de género es una estrategia para lograr la igualdad de género, basada en
una metodología de intervención que contempla la inclusión de la perspectiva de género en
todos los aspectos, ámbitos y niveles que constituyen la administración pública. Esto implica
la reestructuración de procedimientos y normas, cambios organizacionales de las
instituciones públicas, desarrollo de capacidades de las y los actores que participan en el
diseño, ejecución y seguimiento de las acciones de gobierno, cambios en la agenda de
prioridades de atención pública, entre otros. Todo ello con el fin de incidir en la mejora o, en
su caso, creación de políticas públicas para avanzar en el proceso de institucionalización de
la perspectiva de género. La transversalidad tiene como características un enfoque, un
proceso y un método (Inmujeres, 2008).
La transversalidad de la perspectiva de género busca incorporar el principio de igualdad
como rector de las políticas públicas a través de su integración en la “corriente principal” de
las mismas y no como una dimensión que se “adicione” al quehacer institucional. Por tanto,
es una estrategia que abarca todos los niveles de una organización, cuya efectividad
depende del compromiso vertical y horizontal en el diseño, implementación y evaluación de
las políticas públicas.
En ese sentido, la transversalidad de género implica incorporar esta perspectiva en todas las
etapas de la política pública (diseño, implementación y evaluación) y en la cultura
organizacional, de suerte que se abone al logro de la igualdad entre mujeres y hombres.
Así, la transversalidad implica la reorganización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de
los procesos políticos, de modo que la perspectiva de género sea incorporada en todas las
políticas y acciones, a todos los niveles y en todas las etapas, y por parte de todos los
actores implicados en la adopción de medidas políticas (Definición del Grupo de
Especialistas del Consejo de Europa, 1998).
En México, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres define la
transversalidad como: “El proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva
de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los
176
hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas,
actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas”.
La adopción de la estrategia de transversalización de perspectiva de género supone:
Reconocer que la desigualdad de género es un problema público y que, por lo tanto, las
instituciones públicas pueden contribuir a reproducirla o a transformarla.
Reconocer que la perspectiva de género no es solamente una categoría de análisis de la
realidad social, sino también una propuesta de transformación de esa realidad para lograr
la igualdad entre mujeres y hombres.
Adoptar el principio de igualdad en todas las políticas públicas para disminuir los
desequilibrios y desigualdades entre los géneros (PNUD, 2012).
Es importante tener presente que la transversalización de la perspectiva de género actúa en
dos vías:
Propone incorporar el género en el quehacer sustantivo de las instituciones públicas. En
esta vía, se trata de que el valor de la igualdad se integre a la corriente principal del
quehacer institucional, de manera que se incorpore el género en los procesos de
planeación, implementación y evaluación.
Propone incorporar el género en la cultura organizacional. En esta vía, la propuesta se
orienta a desarrollar políticas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en la
vida institucional.
La transversalización de la perspectiva de género es un proceso estratégico que toca la
dimensión política en la toma de decisiones, pero también las dimensiones institucional,
administrativa, social y cultural.
Incháustegui y Ugalde (2007) destacan siete condiciones favorables para el desarrollo de la
estrategia de transversalización de la perspectiva de género:
1. Voluntad política, que debe entenderse como el compromiso de las autoridades para
promover y sostener la realización de una serie de cambios en los procedimientos de las
instituciones de cara a la implementación de la estrategia de transversalización. La voluntad
política debe expresarse en normas y directrices políticas en toda la institución. Las autoras
señalan que algunas acciones que expresan la voluntad política son las siguientes:
177
Normas (leyes, reglamentos) a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, y en contra
de la discriminación.
Mecanismos de vigilancia que aseguren la puesta en práctica de la normatividad por parte
de todos los actores institucionales.
Instalación de un mecanismo de género, es decir, un área, dirección o departamento
responsable del diseño, supervisión y evaluación de la política de igualdad. Este
mecanismo debe tener los recursos necesarios: humanos, financieros, materiales.
2. Diagnóstico de las desigualdades de género, que permita conocer las relaciones de
género y las expresiones concretas de la desigualdad en cada institución.
3. Conocimiento de los procedimientos de formulación, ejecución y evaluación de las
políticas públicas.
4. Recursos (humanos, económicos, materiales, técnicos) suficientes para echar a andar la
estrategia de transversalización de la perspectiva de género, tanto en la actividad sustantiva
como en la cultura institucional.
5. Acceso de las mujeres a los procesos de toma de decisiones. La participación y
representación de mujeres en procesos de toma de decisión, es un elemento esencial que
asegura que la diversidad de valores, intereses, necesidades y experiencias de vida de las
mujeres y los hombres se tome en cuenta en las políticas públicas.
6. Capacitación en género, adecuada a las necesidades de innovación organizacional. La
capacitación en género es una herramienta fundamental porque facilita la conformación de
equipos técnicos con la capacidad de concebir y poner en práctica los cambios orientados a
lograr la igualdad. La capacitación en género debe atender dos dimensiones:
Los procesos de legitimación del género en las instituciones, es decir, procesos de
sensibilización y formación orientados a reconocer la necesidad de incorporar el género
transversalmente en las políticas públicas.
Los procesos técnico-administrativos que corresponden a la lógica de los sistemas y
procedimientos de trabajo en cada dependencia o institución.
7. Conformación de una red de agentes que impulsen los procesos de transversalidad.
Estas redes se constituyen a partir de los denominados “enlaces” de género que facilitan la
divulgación e institucionalización de las acciones orientadas a transversalizar el género.
178
5. Educación e igualdad de género
La escuela ―en sentido genérico― es una institución orientada a la socialización de los
valores hegemónicos en el conjunto social. Genera y transmite conocimientos, pero también
visiones, códigos, mandatos y, en general, elementos morales que modelan al ser humano
para adecuarse a los cánones legales y sociales que privan en una sociedad.
En este sentido, como bien lo señala Sierra, “el desarrollo y la reproducción del discurso de
género tiene uno de sus pilares en la educación” (2002: 14). Así, aunque el acceso a la
educación formal históricamente ha constituido una de las demandas centrales para alcanzar
la igualdad entre mujeres y hombres, también en el escenario escolar se expresan y
reproducen las desigualdades, roles y estereotipos de género.
En el ámbito docente las relaciones de desigualdad de género se expresan tanto en las
relaciones formales como en las informales, esto es, tanto en las relaciones reguladas por
normas legales como en las reguladas por normas morales o no escritas. A ello se hace
alusión cuando se explica el currículum formal y el oculto: el primero, el explícito, refiere al
documento escrito, que provee al personal docente y directivo del marco teórico orientador
de un determinado proyecto educativo, de sus objetivos, de sus contenidos y de sus
estrategias educativas. El currículum formal oculto, en cambio, se conforma de las creencias,
mitos, principios, normas y rituales, que, de manera directa o indirecta, establecen
modalidades de relación y de comportamiento de acuerdo con una escala de valores
determinada (Flores Bernal, 2005).
Si bien existe una mediación entre el texto escrito y la experiencia o práxis educativa, no se
puede pasar por inadvertido que el currículum formal tiene un peso muy fuerte en el
conocimiento que se transmite, es decir, en lo que el o la docente transmite a las y los
alumnos.
Visto desde una perspectiva crítica, el currículum formal delimita en cada contexto
sociohistórico lo que se considera “conocimiento legítimo, valioso y relevante para insertarse
en la vida comunitaria” (Bonder, 2001: 5). El análisis, desde la perspectiva de género del
currículum formal, permite visibilizar que en algunos programas de estudio han pasado
inadvertidas e incluso ignoradas las aportaciones que las mujeres han hecho a la ciencia y
por lo tanto, la contribución que han tenido en el desarrollo de las sociedades. Asimismo,
179
permite observar la inclusión del valor de la igualdad en los contenidos y las estrategias
educativas con que se pretende promoverlo.
El currículum informal u oculto refiere a lo que sucede durante el desarrollo y la ejecución de
los cursos, en el aula o el taller, es decir, lo que no está previsto formalmente respecto a las
interacciones entre docentes y estudiantes, pero que también transmite, reproduce o
contradice contenidos, valores y prácticas. En el currículum de género informal u oculto se
ubican las formas de comunicación, mensajes subliminales respecto a la condición femenina
o masculina, el uso diferenciado de los espacios, de los equipos y herramientas, el nivel de
participación, los criterios de disciplina no homogéneos, la valorización de ciertas tareas, la
descalificación de algunas necesidades, etcétera. Mora Pizano (2010) señala que:
El currículum oculto de género que es aprendido e incorporado de manera inconsciente,
instituye identidades, atributos, estereotipos y roles que son reafirmados por el carácter
patriarcal de nuestras sociedades. En este sentido, podemos afirmar que en una institución
educativa las alumnas están supeditadas a un contrato escolar del que también fueron
“excluidas” y en el que pesan los códigos culturales de vestido, comportamiento, regulación
del cuerpo, pulcritud, diligencia, aplicación, femineidad y pasividad que tradicionalmente se le
han asignado a las mujeres.
Bonder (2001) plantea que la intención no es ver a la institución educativa como un centro
que por antonomasia reprime y contribuye a reproducir estereotipos y roles de género, sino
que lo interesante estriba en analizar que los sujetos están atravesados por múltiples
discursos de género que aprehenden y practican desde diversas posturas. En tal sentido, la
autora propone concebir a las y los sujetos en dos sentidos: “como sujetados/as a
condicionantes sociales, pero también activo/as en su autodefinición” (Bonder, 2013: 20).
Esta autora hace un análisis de los patrones casi universales escolares que se expresan en
a) las expectativas respecto a niñas y niños, b) la interacción docente/alumnado y c) el uso
de los espacios.
Al hablar de las expectativas, Bonder se refiere a lo que la o el docente espera del estudiante
en función de su género, en relación con su conducta y rendimiento. Estas expectativas se
basan en ideas o etiquetas preconcebidas de cómo “debe ser” el alumnado, y ello deriva en
que la o el docente no evalúa con el mismo criterio a una mujer que a un varón. De tal
manera que, ante un mismo comportamiento los parámetros para estimular, sancionar o
castigar serán diferentes.
180
Algunas de las expectativas que tiene el personal docente alrededor de los hombres son:
Que cuenten con la capacidad de hacer cualquier actividad, sobre todo las que exigen
destrezas físicas, científicas, de liderazgo o de fuerza (como las ingenierías, lo
relacionado con las armas, etc.).
Que lleguen a trabajar en un ámbito acorde con su género y que obtengan un salario que
les permita proveer a su familia, si no en su totalidad sí la mayor parte.
Que tenga aspiraciones de éxito laboral y económico.
Siguiendo los discursos progresistas, se espera que colaboren con algunas actividades
del hogar, pero no en igualdad de condiciones que las mujeres lo hacen respecto a lo
doméstico y a la crianza (Bonder, 2001).
En el caso de las mujeres, las expectativas del personal docente que Bonder (2001)
identifica son las siguientes:
Que se profesionalicen en cuidar y atender a los demás, en carreras como la docencia,
enfermería, gerontología, trabajo social.
Que estén interesadas en humanidades y no tanto en ciencias duras o deporte;
Que sean tranquilas y ordenadas.
Respecto a la interacción, los resultados de estudios sobre el trato y relaciones entre
docentes y estudiantes muestran que el cuidado que se le da a cada uno de los géneros es
diferente y desigual. Por ejemplo, a las mujeres se les da menos la palabra que a sus pares
varones y se les formulan preguntas que exigen respuestas convencionales. A diferencia de
los hombres, quienes consumen entre 60 y 80% del tiempo de clase, recibiendo estímulos
que les dejan un margen para asociar ideas, experimentar, entre otras cosas (Bonder, 2001).
Este trato diferenciado es, en cierta medida, un reflejo del comportamiento del alumnado, es
decir, de la reproducción de los estereotipos de género. Por ejemplo, a las mujeres se les ha
enseñado que ellas no deben hablar mucho y cuando lo hagan que sea en voz baja, sin
gritar, ser mesuradas (en su actuar y en lo que dicen) y por lo tanto no son muy participativas
en clase, a diferencia de los varones a quienes se les ha enseñado habilidades de liderazgo,
entre ellas el uso de la palabra. En la relación que tiene la o el docente con las y los
alumnos, se vuelve “común” que los varones dominen el uso de la palabra, se burlen de lo
que dicen sus compañeras mujeres y las interrumpan.
Otro ejemplo de la dinámica escolar refiere al estereotipo de que es parte de la naturaleza de
los hombres que sean más participativos, inquietos y rebeldes, y que las mujeres sean más
181
comedidas, tímidas y disciplinadas. Al demandar más atención por su indisciplina los
hombres son más visibles en clase, mientras las mujeres quedan en un segundo plano o
incluso son invisibilizadas, lo que deriva en que no se les tome en cuenta o se les considere
menos capaces, lo cual va en detrimento no sólo de su autoestima sino de un trato en
condiciones de igualdad. Este trato diferenciado produce consecuencias diferenciales: para
los hombres, la justificación de esa “rebeldía” e “inquietud” puede derivar en una mayor
deserción escolar, y para las mujeres, la naturalización de su “disciplina” puede implicar
asumir condiciones de supeditación, inferioridad y victimización.
Respecto al uso del espacio, los recesos o recreos son un buen recurso para analizar el uso
diferenciado que se le da al espacio. Uno de los estereotipos de género es que los hombres
practican juegos de contacto físico, de fuerza y golpes a diferencia de las mujeres, quienes
juegan de manea más delicada. De ahí que la mayor parte del espacio público escolar esté
configurado para los varones, y las mujeres deben resguardarse de esos golpes, ruido y
contacto físico, confinándose en las orillas o esquinas del espacio. Generalmente el personal
docente y directivo normaliza esta segregación especial, con lo que en la escuela se refuerza
esta asignación de los hombres al espacio público, y de las mujeres al privado.
En síntesis, algunas de las dimensiones de la interacción social en las que las desigualdades
de género se manifiestan en el ámbito docente son:33
La arquitectura de los edificios escolares (la dimensión y ornamentación de las aulas y
patios, la existencia de baños y dormitorios separados o juntos);
La distribución de hombres y mujeres en las filas o en las listas;
Las críticas y alabanzas (incluidos los reconocimientos: becas, distinciones,
nombramientos, ceremonias de honor, abanderados/as);
Los juegos que son exclusivos de un género y las implicaciones que tienen en el uso y
distribución del espacio;
Las normas relativas al vestido (uniforme) y al arreglo personal;
Las advertencias casuales (encomiendas y comisiones dentro/fuera del aula y la
institución educativa);
La cantidad de mujeres que componen el personal docente y su ubicación en cargos
directivos;
El lenguaje;
33
Algunas de las dimensiones son recuperadas de Bonder (2001).
182
El cuerpo (vinculado a la violencia de carácter sexual, específicamente acoso y
hostigamiento);
El alimento y transporte, así como oportunidades de estudio (violencia económica) y los
bienes materiales (mochila, cuadernos, lápices, celulares, lentes, etc., como violencia
patrimonial).
De suerte que las instituciones educativas son entornos que “comunican permanentemente
mensajes de género” (Bonder, 2001, en Bonder y Rodríguez, 1986) aunque, por lo
naturalizados que suelen estar estos mensajes, pasan inadvertidos e incluso se toman como
normales. En este sentido, las instituciones educativas juegan un papel crucial en la
erradicación de las desigualdades de género.
En términos de la construcción de un modelo de educación orientado a la igualdad, Bonder
(2013) advierte que cuando se desarrollan intervenciones dirigidas a transformar relaciones
de género en y a través de la educación, se genera un:
Largo, profundo y muchas veces doloroso proceso de cambio en las
subjetividades y en las relaciones intersubjetivas que compromete procesos
inconscientes, repercute en la vida cotidiana dentro y fuera de las escuelas,
se coloca como un polo de tensión en relación con estructuras y
procedimientos institucionales fuertemente arraigados, y lo hace además, en
contextos socioculturales e identitarios altamente inciertos y transicionales
(Bonder, 2013: 20).
Desafortunadamente, continúa la autora, es frecuente que estas características del cambio
no se tengan en cuenta en la planificación ni en la evaluación de estas intervenciones
innovadoras. Por el contrario, suele creerse que a través de un discurso “racional” sobre la
igualdad de género, el personal docente se sentirá interpelado a actuar en favor de la
igualdad entre los géneros, la autonomía y el adelanto de las mujeres.
Sin embargo, la práctica demuestra que estas intervenciones no sólo enfrentan la resistencia
del personal docente y directivo frente al cambio o frente a la igualdad, sino que también
deben hacer frente a “núcleos duros”, como la tradición escolar sobre el “conocimiento
legítimo”, los modos de transmitirlo y evaluar sus resultados; las relaciones de poder dentro
de la escuela y de ésta con otras agencias sociales; las formas sutiles de regular y disciplinar
los cuerpos, deseos, sentimientos, ideales y fantasías de las y los estudiantes; y la visión
183
global de la sociedad pasada, presente y futura que se construye en y a través de las
prácticas educativas (Bonder, 2013: 21, 22). En tal sentido, cabe señalar que la
incorporación de mujeres a espacios escolares por sí misma no implica que la educación sea
un espacio de igualdad ni que la educación formal se oriente a la semejanza más allá de
garantizar el acceso. El desarrollo de un currículo o una pedagogía tendiente a la igualdad
“significa ofrecer, a través de cada uno de los elementos que lo integran (propósitos,
contenidos, metodología, evaluación) y en todas las dimensiones de la práctica pedagógica,
una visión de la realidad que contemple a las mujeres y a los hombres que intervienen en su
construcción. Que no piense y recree la realidad como neutra, haciendo como si fuera
indiferente el que los sujetos sean sexuados” (Blanco, 2002: 38).
A este respecto, Buquet (2011) señala que la incorporación de los estudios de género en los
currículos es un factor que favorece el proceso de institucionalización de la perspectiva de
género en las instituciones de educación superior y se enfoca en dos objetivos con distinto
alcance, pero complementarios:
1. Impacta de manera directa en la preparación académica de las y los jóvenes en proceso
de formación, al proporcionarles nuevos elementos teóricos y metodológicos para la
comprensión de la realidad social. Incorporar contenidos de género ofrece una nueva mirada
a las distintas formas de discriminación al poner de manifiesto que la condición social de
desigualdad entre hombres y mujeres responde a un complejo sistema de relaciones
sociales, arraigado en los significados que el orden cultural atribuye a la feminidad y a la
masculinidad. El impacto de esta perspectiva de análisis social en la formación de recursos
humanos dentro de las universidades, señala la autora, enriquece los procesos
epistemológicos y otorga nuevas herramientas conceptuales y prácticas para la comprensión
de diversas problemáticas sociales que se originan en la desigualdad entre hombres y
mujeres. Las nuevas generaciones tendrán elementos teóricos para develar una serie de
condiciones arraigadas en las estructuras sociales y desnaturalizarlas.
2. Aporta a la formación de las y los jóvenes universitarios elementos para la deconstrucción
de las diversas formas de discriminación imperantes en nuestras sociedades y les transmite
valores de igualdad y respeto a las diferencias. La reflexión y discusión en clase de los
temas con perspectiva de género —que incluyen el análisis de las diferencias y diversidad de
identidades, el cuestionamiento de los estereotipos sexistas, el papel de las mujeres en la
historia, así como desaprender la violencia y la discriminación hacia las mujeres— facilita
este proceso de deconstrucción.
184
Buquet (2011) plantea que la incorporación de las temáticas de género en los planes y
programas de estudio del nivel superior también se ha enfrentado a grandes obstáculos de
índole institucional. En el caso de México, son muy pocas las universidades y las carreras
que contienen de manera formal una o más materias con perspectiva de género:
“Normalmente ha sucedido que profesoras con orientación feminista entretejen las temáticas
de género con el contenido de la materia que imparten para incorporar esta perspectiva en
su ejercicio docente. Pero, al no ser materias incorporadas en la estructura del plan de
estudios, o sea, institucionalizadas, aparecen y desaparecen en función del interés del
profesorado” (Buquet, 2011).
La autora plantea que es fundamental visibilizar la diferencia que produce en la formación de
un o una estudiante el entendimiento sobre la complejidad de las relaciones de género y el
efecto que éstas producen dentro de la disciplina en la que se están preparando. Para ello,
utiliza como ejemplos las carreras de Derecho, Economía y Psicología. En el caso del
Derecho, desconocer la precariedad del estatus legal de las mujeres durante siglos y cómo
éste se fue reconstruyendo; no abordar los acuerdos internacionales en materia de igualdad,
o ignorar el trato diferenciado que se da en los ministerios públicos a hombres y a mujeres,
implica una formación incompleta y sesgada. En el caso de Economía, el conocimiento del
origen —o la arbitrariedad— de la división sexual del trabajo y la separación de las
economías productiva y reproductiva imprime nuevos cuestionamientos a desigualdades y
problemas de orden económico y social. El caso de Psicología, la constitución de los sujetos
y sus identidades está atravesada por un ordenamiento de género que configura psiques
diferenciadas desde una estructura cultural, en la que interviene un orden simbólico, un
imaginario y procesos subjetivos que definen y determinan distintas formas de personalidad
entre los sexos. No incluir en la formación de grado estas temáticas, discusiones y
aproximaciones, plantea Buquet, deriva en una educación incompleta y sesgada que tiene
repercusiones en el ejercicio profesional.
185
Perspectiva de Género en el Proceso Educativo y Formativo Militar
En este capítulo se presentan los resultados del análisis de la incorporación de la
perspectiva de género en el proceso educativo y formativo militar. Éste se llevó a cabo a
partir de la realización de trabajo de gabinete y de campo. El trabajo de gabinete consistió en
la revisión de la normatividad que rige el proceso educativo y formativo militar, así como de
planes y programas de estudio. Mientras se efectuaba esta labor, se presentó la necesidad
de incorporar también la revisión del Programa de Desarrollo Humano, pues como se verá
más adelante, es en éste donde se ubica el esfuerzo institucional por incorporar la
perspectiva de género en la formación de las y los discentes. Por ello, se revisó la Directiva
de Desarrollo Humano y se organizaron reuniones con el personal que se hace cargo del
Programa en algunos planteles educativos militares.
El trabajo de campo, por su parte, consistió en la elaboración de entrevistas semi
estructuradas con informantes clave del Sistema Educativo Militar (SEM), así como la
realización de grupos focales con personal de apoyo a la educación en planteles educativos.
Este capítulo tiene tres apartados: en el primero se presenta el análisis de las acciones
institucionales orientadas a promover la igualdad, en términos normativos y del mecanismo
de género; en el segundo se analiza la inclusión de la perspectiva de género en los planes y
programas de estudio, y en el tercero se revisa la participación e integración del personal de
tropa y de apoyo a la educación y su contribución en el desarrollo de una educación de
calidad con perspectiva de género.
ACCIONES INSTITUCIONALES ORIENTADAS A PROMOVER LA IGUALDAD
El incremento en la cantidad de mujeres en el SEM representa un importante cambio, de cara
al logro de la igualdad en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (EFAM), no sólo porque
implica derribar las barreras que establecen discriminación directa hacia ellas, sino porque
debe abrir paso a un replanteamiento de las relaciones entre los géneros al interior de las
Fuerzas Armadas.
186
Para explorar las acciones institucionales orientadas a garantizar la igualdad en el SEM, se
trabajó a partir de una concepción de igualdad compleja, tal como se plantea en el marco
conceptual. Para tal efecto, cabe recordar que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres define la igualdad de género como la situación en la cual mujeres y hombres
acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes,
servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos
de la vida social, económica, política, cultural y familiar. La igualdad sustantiva, por su parte,
es definida como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
El logro de la igualdad entre mujeres y hombres en el SEM pasa por una serie de acciones
que expresan la voluntad política institucional en esa dirección. En este apartado se analizan
las gestiones institucionales orientadas a promover la igualdad en el SEM, en términos de la
normatividad y el mecanismo de género. Recuérdese que, como fue señalado en el marco
conceptual, Incháustegui y Ugalde (2007) destacan siete condiciones favorables para el
desarrollo de la estrategia de transversalización de la perspectiva de género, entre ellas la
voluntad política, que se entiende como el compromiso de las autoridades para promover y
sostener la realización de una serie de cambios en los procedimientos de las instituciones
con el fin de implementar una estrategia de transversalización. Las autoras mencionan que
algunas acciones que expresan la voluntad política son la constitución de un marco
normativo a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, y en contra de la discriminación, y
la instalación de un mecanismo o unidad administrativa de género responsable de impulsar y
dar seguimiento a las acciones proigualdad en la institución; a continuación se expone el
análisis de ambos aspectos.
NORMATIVIDAD PARA PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL
SISTEMA EDUCATIVO MILITAR
México es un país democrático y de derecho, lo que significa que las autoridades
gubernamentales deben regir sus actuaciones sobre el principio de legalidad, el cual obliga a
las y los operadores del Estado a ceñir sus acciones estrictamente al cumplimiento de las
normas jurídicas emanadas de los órganos competentes. Con base en el artículo 73, fracción
XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) el Congreso
Federal es el competente para: “Levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión,
a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su
organización y servicio”.
187
A partir de la reforma constitucional de 2011 al artículo 1º en materia de derechos humanos,
el Estado Mexicano está obligado a garantizar que todas las personas gocen de los
derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales
de los que México sea parte. De este modo, la discriminación que tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas por razones de sexo o género está
prohibida.
Es así como en la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo una institución que forma parte
del Estado Mexicano, se encuentra obligada a garantizar el respeto de los derechos
humanos de la población en general y del personal a su servicio, siendo la no discriminación
por razones de sexo o género uno de estos derechos que debe garantizar. De manera
específica, el SEM debe armonizar sus leyes y reglamentos con el marco legal internacional y
nacional en materia de derechos humanos de las mujeres, a fin de contar con la base legal
de la igualdad formal que garantice la igualdad material entre mujeres y hombres.
A continuación se presenta el análisis con perspectiva de género del marco normativo que
regula el SEM. Para ello, en primer término, se muestran de manera sucinta algunas
herramientas teóricas que constituyen, junto con el marco internacional y nacional que tutela
los derechos de las mujeres así como los derechos a la igualdad y no discriminación, la base
sobre la cual se estructura el análisis referido; posteriormente se muestra un panorama de
dicho marco normativo internacional y nacional, y finalmente se plantea el análisis normativo,
el cual se orientó a identificar los factores que facilitan, promueven o aceleran la igualdad en
el SEM, y aquellos que por su contenido obstaculizan el logro de la igualdad entre mujeres y
hombres.
Definiciones teóricas
En una primera acepción, el término discriminar se puede interpretar como la acción y efecto
de separar o distinguir unas cosas de otras; sin embargo, desde el campo de lo social,
“discriminar a una persona o a una colectividad consiste en privarle activa o pasivamente de
gozar de los mismos derechos que disfrutan otras” (IIDH, 2009), ante lo cual la discriminación
tiene efectos negativos profundos en el conjunto de la sociedad.
Resulta importante reconocer que la discriminación puede manifestarse de dos maneras:
a) Directa, que es cuando las normas y prácticas son abierta o explícitamente excluyentes.
Existe un dolo directo en privar de derechos a las mujeres. Por ejemplo, otorgar un
188
determinado derecho a los hombres y no así a las mujeres, como ocurría antes del voto
femenino en 1953, o en el caso de empresas que otorgan sueldos diferentes
dependiendo del sexo de las personas. Otro ejemplo lo representa cuando en antaño en
las instituciones bancarias eran despedidas las trabajadoras que se casaban o
embarazaban, no pasando lo mismo cuando un varón contraía matrimonio o embarazaba
a una mujer. Inclusive cuando a una mujer, para ser contratada laboralmente, se le exige
una constancia de no embarazo, hay una discriminación directa, porque a un varón que
busca empleo jamás se le exige presentar una prueba de que su pareja esté o no
embarazada.
b) Indirecta, que ocurre cuando las normas y prácticas pretenden o aparentan ser neutras,
pero al no tomar en consideración las diferencias y desigualdades, el resultado es su
reproducción; por ejemplo, exigir a mujeres y hombres, para el ingreso a una
determinada institución, la misma fuerza física, sin mirar que la condición de ambos
sexos es diferente, lo que deja en desventaja a las personas de sexo femenino, quienes
casi de manera segura no podrán cubrir con dicha exigencia, quedando excluidas.
Ante esto es importante dejar en claro una realidad: todas y todos somos igualmente
diferentes, y cuando miramos a las personas en razón de su sexo es innegable que mujeres
y hombres somos diferentes, lo que no justifica la desigualdad de oportunidades que
históricamente, en todos los planos, —económicos, sociales, políticos, culturales, etc.— han
sufrido las mujeres.
El filósofo italiano Luigi Ferrajoli explica de manera sencilla cuatro modelos de la relación
entre Derecho y diferencias:
a) La indiferencia jurídica de las diferencias, en el cual “las diferencias no se valorizan ni se
desvalorizan, no se tutelan ni se reprimen, no se protegen ni se violan”. Es decir,
simplemente no se miran las diferencias y se les ignora. Con este modelo, generalmente
las mujeres resultan discriminadas, porque se es insensible respecto a las condiciones de
desventaja que la sociedad les ofrece en cuanto al sujeto masculino.
b) La diferenciación jurídica de las diferencias, que se traduce en “la valorización de algunas
identidades y en la desvalorización de otras, y por lo tanto, en la jerarquización de las
diferentes identidades”. Este sería el caso de algunas empresas que prefieren emplear a
hombres que a mujeres, con el argumento de que son más eficientes, menos viscerales o
que no se embarazan y, por lo que faltarían menos a la jornada laboral.
189
c) La homologación jurídica de las diferencias, en el cual “las diferencias, empezando por la
de sexo, son también en este caso valorizadas y negadas; pero no porque algunas sean
concebidas como valores y las otras como desvalores, sino porque todas resultan
devaluadas e ignoradas en nombre de una abstracta afirmación de igualdad”. Respecto a
la diferencia por cuestiones de género, Ferrajoli explica:
Así, la diferencia femenina no sufre discriminación en el plano jurídico, puesto que en
este plano resulta desconocida, ocultada o enmascarada: las mujeres tienen los mismos
derechos que los varones en cuanto son consideradas o se finge que son [como los del]
varón y se asimilan a ellos en los estilos de vida y en los modelos de comportamiento.
Pero, precisamente porque desconocida de derecho, aquélla resulta penalizada de hecho
—lo mismo para las mujeres que se asimilan que para las que no se asimilan— por los
amplios márgenes de inefectividad de la proclamada igualdad” (Ferrajoli, 1999: 75).
Con frecuencia, la interpretación que se da al artículo 4º constitucional, relativo a la
igualdad jurídica de mujeres y hombres, es en este sentido, al no considerarse las
diferencias o desigualdades que en el mundo fáctico se dan —o que algunas
legislaciones todavía tienen insertas, valorando algunas condiciones y desvalorando
otras.
d) La valorización jurídica de las diferencias, que se basa en el principio normativo de
igualdad en los derechos fundamentales (políticos, civiles, de libertad y sociales) y, al
mismo tiempo, en un sistema de garantías, capaces de asegurar su efectividad. Este
modelo es el único que reconoce las diferencias sin privilegiar ni tampoco discriminar,
pero poniendo en un plano de igualdad real y material el derecho de todas y todos a ser
diferentes y reconocérselo. Además, considera que las diferencias son parte de la
identidad, por lo que para alcanzar la igualdad real de derechos se hace necesaria la
equidad, representada por diversos mecanismos como, por ejemplo, las acciones
afirmativas.34
Este último modelo es el que se ajusta al marco jurídico internacional y nacional
en materia de derechos humanos de las mujeres, el cual tiene como objetivo alcanzar
la erradicación de la discriminación para el goce pleno de sus derechos.
34
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres define en su artículo 5º, fracción I, las acciones afirmativas como “el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”.
190
Conviene también explicar las siete manifestaciones de sexismo que con frecuencia se
encuentran insertas en los textos legales, tal y como lo explica Margrit Eichler (1991):
El androcentrismo, que se da cuando un estudio, análisis o investigación se enfoca
solamente desde la perspectiva masculina, invisibilizando la experiencia y necesidades
femeninas. Un ejemplo claro del androcentrismo lo representan las leyes formalmente
promulgadas, no sólo redactadas en masculino (“el que…”), sino sobre todo cuando
parten de las necesidades y experiencias del sexo masculino. Los hombres son
considerados el paradigma de lo humano. Existen dos formas extremas del
androcentrismo:
- Ginopia (imposibilidad de ver lo femenino o invisibilización de la experiencia
femenina).
- Misoginia (repudio a lo femenino).
La sobregeneralización quizá sea la forma de sexismo que más frecuentemente se
identifica en los textos legales, en los planes y programas de acción. Se da cuando en un
estudio se analiza solamente la conducta del género masculino y los resultados se dan
como válidos para ambos sexos. Por el contrario, la sobreespecificación consiste en
presentar como específicos de un solo sexo ciertas necesidades, intereses y actitudes
que realmente involucra a ambos.
La insensibilidad al género, se caracteriza por ignorar la variable “sexo” como socialmente
válida o importante.
El doble parámetro, se da cuando a una misma situación o conducta se le valora de
manera distinta dependiendo del género del que se trate. Generalmente, la valoración es
negativa cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con lo femenino, mientras que,
si por el contrario, tiene que ver con lo masculino, la valoración es positiva. Un claro
ejemplo es el que muestra todavía hoy el Diccionario de la Real Academia Española
cuando al definir la palabra “hombre” añadiéndole el adjetivo de “público”, es
diametralmente opuesto al de “mujer” añadiéndole el mismo adjetivo: “Hombre público. El
que tiene presencia e influjo en la vida social”.35 “Mujer pública. Prostituta”.
El familismo, que consiste relacionar siempre a la mujer con su núcleo familiar; así a las
mujeres se les identifica como hijas de…, esposas de…, o madres de…, restándoles
identidad como personas individuales que son.
35
La actual versión on line del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ya no contempla la definición de “hombre público, pero sí la de “mujer pública: prostituta”.
191
El deber de cada sexo, que consiste en que hay conductas o características humanas
que son más apropiadas para un sexo que para el otro.
El dicotismo sexual, radica en ver a los sexos como diametralmente opuestos. Así,
mientras el hombre es violento, la mujer es dulce, el hombre fuerte y la mujer débil, etc.
Como fue señalado previamente, la revisión de la normatividad se realizó a la luz de estas
herramientas teóricas y del marco jurídico internacional y nacional sobre la eliminación de
prácticas discriminatorias y sexistas a través de la educación.
Marco normativo
Antes de entrar en materia, es importante recordar que, conforme al texto original del artículo
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, todos los tratados
que estén de acuerdo con la misma, celebrados o que se celebren por el Presidente de la
República y sean ratificados por el Senado, son y serán Ley Suprema de toda la Unión, con
lo cual reconoce a estos instrumentos internacionales como parte del sistema jurídico
mexicano, ubicándolos en un plano de Ley Suprema.
De este modo, el marco jurídico mexicano se constituye de diversas normas, que tienen
diferente nivel jerárquico o rango. En el más alto, conforme al referido artículo 133, se
encuentran la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos
los tratados que estén de acuerdo con la misma, posteriormente están las leyes secundarias.
El Poder Ejecutivo tiene facultades reglamentarias respecto a esas leyes, las que deben
ajustarse al principio de legalidad36 y, por ende, a “la coherencia del orden constitucional
como una unidad dotada de sentido protector o promocional de los derechos humanos, el
cual se remite a argumentos sustanciales y no a razonamientos de índole formal”.37
Existe un reconocimiento general de que los valores en que se fundamenta la cultura
patriarcal son fuente del trato desigual y discriminatorio hacia las mujeres, por lo que es
indispensable la deconstrucción de dicha cultura patriarcal, a través de la educación, para
lograr la eliminación de prácticas discriminatorias y violentas en contra de las mujeres, y por
36
Relativo a que la autoridad no puede hacer nada que la ley no le faculte.
37 Tesis: P./J.22/2014 (10ª) “Cuestión constitucional. Para efectos de la procedencia del recurso de revisión en
amparo directo, se surte cuando su materia versa sobre la colisión entre una ley secundaria y un tratado internacional, o la interpretación de una norma de fuente convencional, y se advierta prima facie que existe un derecho humano en juego” (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 2014).
192
ello es que hay varios instrumentos que contienen compromisos, recomendaciones o
mandatos al respecto.
Marco jurídico internacional
La Organización Nacional de los Derechos Humanos ha emitido diversos instrumentos
protectores de los derechos humanos de las mujeres. Sobre todo a partir de 1975, año en el
que se llevó a cabo la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer.
Declaración Universal de Derechos Humanos del Hombre.38 En su Preámbulo, considera
que “los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad
de derechos de hombres y mujeres”, añadiendo al final del mismo que todos los pueblos y
naciones deben esforzarse en promover mediante la enseñanza y la educación, el respeto a
los derechos y libertades fundamentales.
El artículo 26, fracción 1, de la citada Declaración determina que “la instrucción técnica y
profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para
todos, en función de los méritos respectivos”; de igual modo el artículo 21, fracción 2,
establece que “Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las
funciones públicas de su país”, lo cual significa que los Estados firmantes se obligan a dar
las mismas oportunidades a hombres y a mujeres para su pleno desarrollo educativo y
laboral.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.39 En el Pacto se reconoce el derecho
de las mujeres y de los hombres a contraer matrimonio y fundar una familia si se tiene edad
para ello, en virtud de que ésta se identifica como elemento natural y fundamental de la
sociedad, teniendo el derecho a la protección por parte de la sociedad y del Estado.
Asimismo, los Estados Parte se han comprometido a “tomar medidas apropiadas para
asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo” (artículo 23).
38
Conocida como la Carta Internacional de los Derechos Humanos, fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948.
39 Adoptado y abierto a firma el 16 de diciembre de 1966. México ratificó la Convención el 24 de marzo de 1981,
la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1981.
193
El mismo instrumento recoge el derecho de todos los niños a las medidas de protección que
su condición de menor requiere por parte de su familia, la sociedad y el Estado, “sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo idioma, religión, origen nacional o
social, posición económica o nacimiento” (artículo 24, fracción 1).
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.40 El punto de
partida del Pacto declarado en su Preámbulo es el “reconocimiento de la dignidad inherente
a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”. Los
Estados Miembros se comprometen de este modo a “asegurar a los hombres y a las mujeres
igual título, a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados” en
dicho Pacto (artículo 3º), siendo la educación un derecho de todas las personas (artículo 13).
Con relación a la institución familiar, los Estados parte se han comprometido a: [i] brindar “la
más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras
sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo”; [ii] conceder protección
especial a las mujeres gestantes durante “un periodo de tiempo razonable antes y después
del parto. Durante dicho periodo a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con
remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social”; y [iii] “adoptar medidas
especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin
discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición” (artículo 10).
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer (CEDAW).41 Es considerada la Carta Magna de los derechos humanos de las mujeres,
a través de la cual se reafirman sus valores de dignidad humana e igualdad entre ellas y los
hombres, así como el principio de no discriminación, definiendo, en su artículo 1º, el
significado de la expresión “discriminación contra la mujer”, como:
… toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de
su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o
cualquier otra esfera.
40
Adoptado y abierto a la firma el 16 de diciembre de 1966. México se vinculó a la Convención a través de su
ratificación el 23 de marzo de 1981, la cual fue publicada en el DOF el 12 de mayo de 1981.
41 Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General, en su resolución 34/180, del
18 de diciembre de 1979. México se vinculó a la Convención a través de su ratificación el 23 de marzo de 1981, la cual fue publicada en el DOF el 12 de mayo de 1981.
194
La comprensión de esta definición que brinda la CEDAW es enorme, como refiere Alda Facio
(2010), ya que se hacen diversas precisiones, que a continuación se resumen:
Es una definición legal, que forma parte del marco jurídico, en este caso, mexicano; lo
cual significa que las y los operadores del Estado no pueden dar una versión distinta de
la discriminación.
La discriminación reviste diferente formas: distinción, exclusión o restricción.
En razón de que el acto discriminatorio es aquel que tenga “por objeto” o “por resultado”
la violación de los derechos humanos de las mujeres, significa que se prohíben no
solamente los actos que llevan la intención de discriminar, sino aquellos que, sin tener
dicha finalidad, producen en el plano de los hechos una discriminación.
Establece que es discriminatorio no sólo el hecho consumado, sino también la tentativa.
El acto discriminatorio puede tener distintos grados, ya que puede ser parcial, como lo
refiere el término “menoscabar”, o puede ser total (“anular”).
El acto discriminatorio puede producirse en distintas etapas de la existencia de un
derecho: en el reconocimiento, el goce o el ejercicio; la primera se refiere a la fase de
creación de las leyes que reconocen derechos; la segunda, a las necesidades que
satisfacen ese derecho reconocido; y, finalmente, el ejercicio implica que deben existir
mecanismos para que las titulares puedan denunciar la violación a sus derechos y lograr
el resarcimiento por la misma.
Define la discriminación como un acto que violenta el principio de igualdad y dignidad
humana.
Prohíbe la discriminación en todas las esferas.
Acorde con esta definición, los Estados parte están comprometidos a través del artículo 2º de
la CEDAW, a seguir una política encaminada a eliminar la discriminación contra las mujeres, lo
que implica:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u
otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;
[…]
Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque
las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;
195
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.
De manera particular, en materia de igualdad en la educación, el Estado Mexicano, como
signatario de la CEDAW, se ha comprometido a asegurarle a la mujer la igualdad de derechos
con el hombre en este ámbito, para lo cual debe adoptar todas las medidas apropiadas con
el fin de eliminar la discriminación contra la mujer, entre las que se encuentran —conforme al
artículo 10 de dicho instrumento— las siguientes:
a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a
los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto
en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza […] técnica y
profesional, incluida la educación técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación
profesional;
b) Acceso a los mismos programas de estudios y los mismos exámenes, personal docente del mismo
nivel profesional y locales y equipos escolares de la misma calidad;
c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los
niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros
tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de
los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos en enseñanza;
d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios;
[…]
f) La reducción de tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas
para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente;
g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física;
h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar
de la familia.”
El compromiso de los Estados parte no se limita a la promulgación o reformas legislativas,
sino a llevar a cabo acciones muy concretas orientadas a eliminar la discriminación que
históricamente se ha dado a las mujeres.
196
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.42 Éste constituye un documento procedimental que rige la
actuación del Comité de la CEDAW y sus miembros en casos de comunicaciones sobre
violaciones a los derechos humanos de las mujeres, en cuyo caso, a los fines de su examen
urgente, el Comité podrá dirigir al Estado parte interesado, una solicitud para que adopte las
medidas provisionales necesarias para evitar posibles daños irreparables a la víctima o las
víctimas de la supuesta violación (artículo 5º, frac. I). Además, en un plazo de seis meses el
Estado parte deberá presentar al Comité una explicación o declaración por escrito, mediante
la cual se aclare la cuestión y se indiquen las medidas correctivas que hubiere adoptado, en
caso de haberlo hecho (artículo 6º, frac. 2), adoptando además las medidas necesarias para
garantizar que las personas que hayan presentado alguna comunicación y se encuentren
bajo su jurisdicción, no sean sujetas de malos tratos ni intimidación (artículo 11).
Mediante la firma del Protocolo Facultativo, México se ha comprometido a regirse por las
normas y medidas de la CEDAW y a someterse al análisis y escrutinio que lleve a cabo su
Comité, consecuentemente debe garantizar de manera efectiva los derechos humanos de
las mujeres contenidos en la Convención, a través de procedimientos legales y políticos, así
como rendir cuentas en el ámbito internacional.
Recomendaciones Generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer. Con base en lo dispuesto en el párrafo 1º del artículo 21 de
la CEDAW, el Comité puede hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general
basadas en el examen de los Informes y de los datos brindados por los Estados parte. Hasta
la fecha el Comité ha adoptado un total de 25 recomendaciones generales (CEDAW, 2015). A
continuación se anotan aquellas que abordan lo relativo al tema que nos ocupa:
a) Recomendación General Nº 3 (Sexto periodo de sesiones, 1987). Después de haber
examinado 34 informes de los Estados parte, el Comité considera que continúa “la
existencia de ideas preconcebidas acerca de la mujer, a causa de factores
socioculturales que perpetúan la discriminación fundada en el sexo e impiden la
aplicación del artículo 5º de la Convención”, por lo que insta a todos los Estados parte “a
adoptar de manera efectiva programas de educación y divulgación que contribuyan a
42
Adoptado por la Asamblea General en su resolución A/54/4 de 6 de octubre de 1999. México se vinculó al Protocolo el 15 de marzo de 2002 y su publicación en el DOF fue el 3 mayo de 2002.
197
eliminar los prejuicios y prácticas corrientes que obstaculizan la plena aplicación del
principio de igualdad social de la mujer”.
b) Recomendación General Nº 5 (Séptimo periodo de sesiones, 1988). Medidas
especiales temporales. Con el fin de introducir medidas tendientes a promover de facto
la igualdad entre mujeres y hombres, el Comité recomienda que “los Estados parte hagan
mayor uso de medidas especiales de carácter temporal como la acción positiva, el trato
preferencial o los sistemas de cupos para que la mujer se integre en la educación […] y
el empleo”.
c) Recomendación General Nº 19 (11º periodo de sesiones, 1992). La violencia contra
la mujer. El Comité señala que la violencia contra las mujeres es una forma de
discriminación que impide el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con los
hombres, manifestando que la CEDAW se aplica a la violencia perpetrada por las
autoridades públicas y que este instrumento internacional establece, en los artículos 2º y
3º, la obligación de los Estados parte de eliminar la discriminación en todas sus formas.
El Comité observa que las actitudes tradicionales que perpetúan funciones
estereotipadas “contribuyen a mantener a la mujer subordinada, a su escasa
participación política y a su nivel inferior de educación y capacitación y de
oportunidades de empleo” (párrafo 11).
Entre las Recomendaciones concretas se incluye la adopción de medidas
preventivas de la violencia, entre las que se identifican “programas de información y
educación para modificar las actitudes relativas al papel y la condición del hombre y
de la mujer”. A este respecto, se hace una mención específica a la esfera militar, en
el sentido de que del examen de los informes de los Estados parte, el Comité observó
que
… en ciertos casos, la ley excluye a la mujer del ejercicio de sus derechos […] de
participar plenamente en la esfera militar. Estas disposiciones discriminan contra la
mujer, niegan a la sociedad las ventajas que traerían consigo su participación y sus
conocimientos en tales esferas de la vida de sus comunidades y contravienen los
principios de la Convención (párrafo 31).
En ese mismo sentido se han redactado los párrafos 35 y 37 de la
Recomendación General.
198
d) Recomendación General Nº 24 (20º periodo de sesiones, 1999). Artículo 12 de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer. La mujer y la salud. El Comité afirma que el acceso a la atención de la salud,
incluida la reproductiva, es un derecho básico para las mujeres, por lo que se hace
hincapié en que los Estados parte, con base en el artículo 10 de la CEDAW, deben
asegurar “las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación, los cuales
permitirán que la mujer tenga un acceso más fácil a la atención médica, reduzcan la tasa
de abandono femenino de los estudios, que frecuentemente obedece a embarazos
prematuros…” (párrafo 28).
Parece pertinente, dada la naturaleza de las actividades que exige realizar el Sistema
Educativo Militar (SEM), incluir en este análisis lo referido en el mismo párrafo respecto al
artículo 11 de la Convención, en el ámbito de la “protección de la salud y la seguridad de
la mujer en las condiciones de trabajo, lo que incluye la salvaguardia de la función de
reproducción, la protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de
trabajo que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella y la implantación de
la licencia de maternidad”.
e) Recomendación General Nº 25 (30º periodo de sesiones, 2004). Sobre el párrafo 1
del artículo 4º de la Convención referente a medidas especiales de carácter
temporal. De manera general, el Comité considera trascendental la adopción de
medidas especiales de carácter temporal en diversos campos, incluido el educativo
(párrafo 23), y recomienda que, inclusive, figuren en la legislación respectiva (párrafo 31)
o, al menos en “decretos, directivas sobre políticas, directrices administrativas formulados
o aprobados por órganos ejecutivos nacionales, regionales o locales” (párrafo 32).
El Comité insiste en recomendar a los Estados parte que deben intensificar sus esfuerzos en
el contexto nacional “en lo referente a todos los aspectos de la educación a todos los niveles,
así como a todos los aspectos de la formación, el empleo y la representación de la vida
pública y política” (párrafo 37).
Ámbito interamericano
A continuación se hace un análisis de los instrumentos que, en el ámbito regional, los países
integrantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) han firmado a favor de una
educación que incluya y reconozca a las mujeres.
199
Convención Americana sobre Derechos Humanos.43 Ésta compromete a los Estados
parte, fundamentalmente, al respeto de los derechos y libertades reconocidos en ella, y a
garantizar su libre ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna (artículo 1º), constituyendo un marco que permita a cada persona el
goce de sus derechos humanos, incluidos los relativos a la educación (artículos 26 y 42).
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer. “Convención de Belém do Pará”.44 En el Preámbulo de la Convención, los Estados
parte afirman que la violencia en contra de las mujeres constituye una violación a sus
derechos humanos y sus libertades fundamentales, que las limita, de manera total o parcial,
en el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.
El artículo 6º de la CEDAW reconoce que el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia incluye, entre otros: [a] “el derecho a ser libre de toda forma de discriminación”, y
[b] “el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o
subordinación”, por lo que, de manera consecuente, los Estados parte se han comprometido
(artículo 8º) a adoptar de forma progresiva, programas para:
b. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el
diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del
proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que
se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los
papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia
contra la mujer.
Ámbito nacional
En este apartado se hace la revisión de diversos ordenamientos jurídicos nacionales que
enmarcan el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, la no discriminación
por razones de género y la inclusión de la perspectiva de género en el ámbito educativo.
43
Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en el seno de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. México la ratificó el 18 de diciembre de 1980 y fue publicada en el DOF el 9 de enero de 1981.
44 Adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el Vigésimo cuarto periodo de
Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y firmada por México el 4 de junio de 1995.
200
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.45 La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos contiene diversos ordenamientos cuyo objetivo es el
reconocimiento legal de las mujeres como sujetas de derechos en condición de igualdad —
entre ellos, por supuesto, en materia de educación— y la eliminación de la discriminación en
su contra.
El artículo 1º Constitucional es categórico al establecer que:
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.46
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género […] y
que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
La redacción original del texto constitucional era omisa con relación al reconocimiento legal
de las mujeres y fue recién el 31 de diciembre de 1974 que se publicó en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) la adición al artículo 4º Constitucional para reconocer que “el varón y la
mujer son iguales ante la ley”.
Al respecto, es indispensable considerar que el texto constitucional es prescriptivo, mas no
descriptivo, tal y como lo enfatiza Miguel Carbonell:
45
Publicada en el DOF el 5 de febrero de 1917. Últimas reformas y adiciones publicadas en el DOF el 7 de julio de 2014.
46 En este párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se recoge lo que se
ha denominado “principio pro persona” el cual:
es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre” (Pinto, 1997).
201
Es importante recordar que cuando utilizamos el término igualdad normalmente lo hacemos en
un sentido normativo y no descriptivo, es decir, cuando decimos que dos personas son iguales
ante la ley lo que en realidad queremos decir es que la ley debería tratarlas como iguales,
porque de otra manera estaría violando tal o cual artículo de la Constitución o de un tratado
internacional (Carbonell, 2004: 13).
El ordenamiento constitucional determina —en el artículo 3º, fracción II, inciso c— que la
educación es un derecho que todo individuo tiene, y que entre las características que debe
poseer ésta, es que debe fortalecer, entre otros “los ideales de […] igualdad de derechos de
todos, evitando los privilegios de […] sexos o de individuos”.
Por otra parte, el artículo 4º Constitucional, además de prescribir la igualdad jurídica entre
mujeres y hombres, incluye los derechos sexuales y reproductivos de las personas,47 cuando
establece que: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e
informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”. El cumplimiento de esta garantía
involucra no solamente a los adultos que ejercen su sexualidad y deciden o no procrear, sino
además a una tercera persona, por lo que la responsabilidad incluye el máximo respeto para
los derechos de las y los menores de edad.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.48 El objetivo de la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMyH) es regular y garantizar la igualdad de
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, promoviendo el empoderamiento de las
primeras y la lucha contra todo tipo de discriminación basada en su sexo (artículo 1º), siendo
sus principios rectores: la igualdad, la no discriminación y todos aquellos contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 2º).
Esta ley aporta, en su artículo 5º, una serie de definiciones fundamentales vinculadas con la
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el sistema educativo en general y que
son útiles para los objetivos de la presente investigación:
47
Un derecho humano lo constituye la salud, la cual ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades”, siendo el libre ejercicio de la sexualidad y la reproducción, fundamentales para el logro de dicho derecho.
48 Publicada en el DOF el 2 de agosto de 2006. Última reforma publicada el 14 de noviembre de 2013.
202
I. Acciones afirmativas. Es el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo,
compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres;
[…]
III. Discriminación contra la mujer. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el
sexo, tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera;
IV. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas
posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la
sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica,
política, cultural y familiar;
V. Igualdad sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;
[…]
VII. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva
de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los
hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas,
actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones privadas;
[…]
Respecto al tema específico de la educación, la LGIMyH obliga a las autoridades
correspondientes a garantizar el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en
la formación y promoción profesional, para lo cual las mandata a “fomentar la incorporación a
la educación y formación de las personas que en razón de su sexo están relegadas” (artículo
34, fracción II), así como a “garantizar que la educación a todos sus niveles se realice en el
marco de la igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de
eliminar toda forma de discriminación” (artículo 36, fracción II).
Acorde con el marco jurídico internacional, la Ley propone como política nacional —además
de revisar de manera permanente las políticas de prevención, atención, sanción y
203
erradicación de la violencia de género—, la modificación de los patrones socioculturales de
conducta de mujeres y hombres que se basan en la idea de la inferioridad del sujeto
femenino y la superioridad del masculino (artículo 37, fracciones III y IV).
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.49 La Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) tiene como principios
rectores la igualdad jurídica, la libertad de las mujeres, el respeto a su dignidad y la no
discriminación, fijándose como objeto la prevención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres, garantizándoles su acceso a una vida libre de violencia, la democracia, el
desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1º y 4º).
Al igual que la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la LGAMVLV ofrece una
serie de definiciones útiles al presente análisis:
[…]
IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les
cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto
en el ámbito privado como en el público;
[…]
VIII. Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son parte inalienable,
integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la
Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y demás instrumentos
internacionales en la materia;
IX. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los
hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la
injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre
los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a
construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad
de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación
política y social en los ámbitos de toma de decisiones;
49
Publicada en el DOF el 1 de febrero de 2007. Última reforma publicada el 2 de abril de 2014.
204
X. Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de
cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un
estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del
poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades, y
XI. Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiestan en actos violentos contra
ella por el hecho de ser mujer.
La LGAMVLV identifica diversos tipos (psicológica, física, patrimonial, económica y sexual ente
otras) y modalidades (familiar, laboral, docente, social e institucional) de violencia en contra
de las mujeres. En el tema que nos ocupa, con relación al sistema educativo militar, debe
evitarse la violencia docente e institucional en cualquiera de sus tipos, incluyendo, como lo
establece el artículo 6º, fracción VI: “Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o
sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres”.
Dada su relevancia, la LGAMVLV también contempla la ejecución de acciones de educación
formales y no formales en todos los niveles educativos, para llevar a cabo la transformación
de los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, con el fin de prevenir,
atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la
violencia contra las mujeres (artículo 38, fracción II).
Eje programático nacional
A continuación se incluyen diversos instrumentos legales que guían de manera, directa o
indirecta, la actividad en materia de igualdad en el sistema educativo en general, y que
fundamentan que éste se lleve con perspectiva de género.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) se publicó el
20 de mayo de 2013. Este documento constituye el eje sobre el cual el Gobierno de la
República se ha comprometido a trabajar durante el periodo 2013-2018, con el objetivo
general de llevar a México a su máximo potencial, para lo cual se han marcado cinco metas
nacionales, entre las que se encuentra la de México con Educación de Calidad. El Plan
contempla tres estrategias transversales para lograr su fin, al identificar la perspectiva de
género como principio esencial y contemplar “la necesidad de realizar acciones especiales
orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género
sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación” (PND, 2003-2018: 23).
205
La primera estrategia transversal es la perspectiva de género, reconocida por la
Administración actual como fundamental para contribuir a garantizar la igualdad sustantiva
de oportunidades entre mujeres y hombres, fomentando un proceso de cambio profundo que
comience al interior de las instituciones, con el objetivo de evitar que en las dependencias de
la Administración Pública Federal se reproduzcan los roles y estereotipos de género que
inciden en la desigualdad, la exclusión y discriminación.
De este modo, por cada meta, se han planteado líneas de acción transversalizadas por la
perspectiva de género.
De manera específica, dentro de la tercera meta (educación de calidad), con el enfoque
transversal de “perspectiva de género”, se plantea, entre otras líneas de acción, garantizar la
inclusión y la equidad en el sistema educativo, para lo cual se sugiere:
Ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios a
todas las regiones y sectores de la población […]. La igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres deberá verse reflejada en la educación, la cultura, el deporte, y en las especialidades
técnicas y científicas. Por un lado, se fomentará la inclusión integral de las mujeres en todos
los niveles de educación, dando especial seguimiento a sus tasas de matriculación para
asegurar que no existan trabas para su desarrollo integral. Asimismo, se propiciará que la
igualdad de género permee en los planes de estudio de todos los niveles de educación, para
resaltar su relevancia desde una temprana edad (PND, 2013-2018: 67).
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las
Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD 2013-2018). EL PROIGUALDAD se publicó en el DOF
el 30 de agosto de 2013 y tiene como principal objetivo:
Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en un marco de respeto irrestricto a
los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y en un contexto de democracia
participativa, utilizando para ello la planeación, programación y presupuesto con perspectiva
de género, con el fin de contar con políticas públicas centradas en reducir las brechas de
desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres.
Entre las estrategias que tiene el gobierno federal, se identifica la (3.2) de promover el
acceso de las mujeres al empleo decente, para lo cual a la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) se le ha marcado como línea de acción la promoción de “acciones
afirmativas para incrementar la participación de las mujeres en espacios laborales
206
tradicionalmente muy masculinizados” (3.2.8), la cual necesariamente se encuentra
relacionada con acciones incluyentes en el ámbito del Sistema Educativo Militar.
Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018. El Programa
Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018 se publicó en el DOF el 30 de abril
de 2014. Éste, que se encuentra concatenado al Plan Nacional de Desarrollo, busca
concretar el compromiso que tiene México por eliminar los obstáculos para materializar los
derechos de las personas y por generar igualdad de condiciones, particularmente a los
grupos vulnerables, con el fin de asegurar su plena participación en la vida política,
económica, cultural y social del país.
En este documento, se hace un diagnóstico de la situación en materia de igualdad y no
discriminación. En él se plantea que persiste la desigualdad de trato en el desarrollo, el
disfrute de los servicios públicos y los derechos humanos. De manera específica, en materia
de educación, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (Enadis), develó
que el cuarto motivo por el que las personas se sienten discriminadas es por su educación.
El Programa busca integrar y coordinar de manera interinstitucional las acciones que el
Estado debe llevar a cabo para erradicar la discriminación y establece para ello los
siguientes objetivos:
1. Fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en todo el quehacer
público.
2. Promover políticas y medidas tendientes a que las instituciones de la Administración Pública
Federal ofrezcan protección a la sociedad contra actos discriminatorios.
3. Garantizar medidas progresivas tendientes a cerrar brechas de desigualdad que afectan a la
población discriminada en el disfrute de derechos.
4. Fortalecer el conocimiento de la situación de discriminación en el país para incidir en su reducción.
5. Fortalecer el cambio cultural a favor de la igualdad, diversidad, inclusión y no discriminación con
participación ciudadana.
6. Promover la armonización del orden jurídico nacional con los estándares más altos en materia de
igualdad y no discriminación.
Algunas de las estrategias y líneas de acción para revertir lo anterior son las siguientes:
207
Estrategia 3.1. Ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el goce del derecho a la
educación de personas y grupos discriminados.
Estrategia 3.1.10. Promover programas de educación superior que incentiven la continuidad y
conclusión de los estudios para madres adolescentes y jóvenes.
Estrategia 6.2. Promover la armonización de la legislación nacional y federal con el artículo
primero constitucional en materia de igualdad y no discriminación.
Líneas de acción
6.2.3. Impulsar reformas legislativas para asegurar que la educación sea inclusiva.
Al final del documento se enlistan las dependencias y entidades que participan en la
ejecución del Programa, y aunque la Secretaría de la Defensa Nacional no está considerada
en la mayoría de las líneas de acción, se enfatiza que dicha relación no es exhaustiva ni
limitativa, pues podrán incorporarse otras instancias que en el marco de sus atribuciones
contribuyan a la ejecución del Programa.
Marco jurídico del Sistema Educativo Militar
A continuación se incluyen algunos de los ordenamientos que regulan al Sistema Educativo
Militar (SEM), identificando oportunidades para alcanzar la igualdad material de las mujeres
que participan en el Sistema.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.50 Es importante considerar que la
Secretaría de la Defensa Nacional forma parte de la Administración Pública Federal, y su
competencia se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, a través de la cual se le faculta, en la fracción XIII, a “Dirigir la educación
profesional de los miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos y coordinar, en su
caso, la instrucción militar de la población civil”.
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.51 La Ley Orgánica del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos (LOEyFAM) contiene fundamentalmente las misiones generales de la
Institución, así como su integración y las funciones de cada órgano que lo integra. El artículo
132 de la Ley incluye a las mujeres cuando emite la definición de militares: “las mujeres y los
50
Ley publicada en el DOF el 29 de diciembre de 1976. Última reforma publicada el 11 de agosto de 2014.
51 Ley publicada en el DOF el 26 de diciembre de 1986. Última reforma publicada el 9 de noviembre de 2011.
208
hombres que legalmente pertenecen a las Fuerzas Armadas Mexicanas, con un grado de la
escala jerárquica. Estarán sujetos a las obligaciones y derechos que para ellos establecen la
Constitución, la presente Ley y demás ordenamientos castrenses”.
Esta última parte del texto es importante, porque en el caso específico de las mujeres, su
calidad de militares no las priva de sus derechos humanos y por lo tanto la institución
castrense está obligada a garantizar la no discriminación en su contra por razón de su sexo o
género.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 53 de la LOEyFAM, el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, conformados en una sola dependencia, está compuesto, entre otras instancias,
por Establecimientos de Educación Militar, los cuales, de acuerdo con el artículo 122 del
mismo ordenamiento, tienen por objeto “la educación profesional de los miembros del EFAM
para la integración de sus cuadros, e inculcarles la conciencia de servicio, amor a la Patria,
la superación profesional y la responsabilidad social de difundir a las nuevas generaciones,
los conocimientos que se les hubieren transmitido”.
Dicho artículo incluye, en el último párrafo, una disposición orientada a evitar la
discriminación por razones de sexo o género, al establecer que: “En los sistemas de
selección no podrán existir más diferencias por razón de sexo, que las derivadas de las
distintas condiciones físicas que, en su caso, pueden considerarse en el cuadro de
condiciones exigibles para el ingreso”, disposición que se encuentra acorde con el último
párrafo del artículo 10, que determina que “Sin distinción de género, los miembros del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos podrán acceder a todos los niveles de mando, incluyendo
los órganos del Mando del Ejército y la Fuerza Aérea”.52
En este caso, la Ley hace un reconocimiento expreso de la existencia de diferencias físicas
en razón del sexo, no con el objetivo de desvalorizar a las mujeres y ubicarlas en plano
desventajoso sino, por el contrario, considerar su condición y no homologar las exigencias en
el plano físico con una falsa idea de igualdad o neutralidad.
Respecto al Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos.53se considera entre los requisitos de ingreso una estatura mínima diferenciada
52
La adición reciente de este párrafo fue publicado en el DOF el 9 de noviembre de 2011.
53 Publicado en el DOF el 20 de abril de 2005.
209
por sexo (artículo 18, fracción IX, incisos c y d), lo cual es adecuado en razón de que las
personas del sexo femenino tienen una estatura menor que las personas del sexo masculino.
No obstante los aspectos citados, es conveniente equilibrar materialmente las oportunidades
respecto a los sujetos masculinos y considerar la siguiente armonización legislativa:
NORMATIVIDAD ASPECTO ESPECÍFICO
PROPUESTA
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
Artículo 122 Considerar la adición de que la educación impartida estará libre de roles y estereotipos de género que incidan en la desigualdad, la exclusión y la discriminación de cualquier persona.
Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
Artículo 4 Incluir los principios de igualdad, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honor, patriotismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la CPEUM, y adicionar que la educación militar debe tener perspectiva de género y estar libre de roles y estereotipos de género.
Artículo 11 Se sugiere adicionar el valor de la no discriminación por
razones de género, y el objetivo de que el conocimiento que
se imparta será transversalizado con la perspectiva de
género y de derechos humanos.
Reglamento de la
Ley de Educación
Militar del Ejto. y
F.A.M.
Artículo 41
Adicionar que la gestión del proceso educativo debe estar transversalizado con la perspectiva de género a fin de evitar actos discriminatorios.
Plan General de Educación Militar
Capítulo II del Título Tercero Evaluación Institucional
Que permita identificar el impacto del proceso educativo
diferenciado por sexo.
Del proceso
educativo
En cuanto al procedimiento para la aplicación de los
exámenes de selección del personal aspirante a ingresar al
SEM, los parámetros relativos a las capacidades físicas son
diferentes para mujeres y hombres y el proceso de admisión
se promueve siempre sobre el principio de igualdad de
oportunidades.
Investigación
y doctrina
militar
Se sugiriere adicionar que se incentivará el enfoque o
perspectiva de género y derechos humanos en todas las
investigaciones.
Reglamento de
Reclutamiento de
personal para el
Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos.
Artículo 5 Revisar la posibilidad de modificar el Art. 5º, visibilizando que
actualmente mujeres y hombres pueden ser reclutados y
causar alta en las Fuerzas Armadas.
Artículo 21 La última mención que se hace de las mujeres, es respecto a
que para el ingreso se les autoriza las “horadaciones
lobulares normales”, se sugiere eliminar dicho calificativo.
También es conveniente incorporar un lenguaje incluyente y no sexista en toda la legislación militar
y documentación oficial, para que represente un sustento legal de igualdad formal en el Sistema
Educativo Militar, se anexa un ejemplo en el cuadro 1.1.1.1.
210
NORMATIVIDAD ASPECTO ESPECÍFICO
PROPUESTA
Reglamentos de instituciones educativas militares: se recomienda incluir que la institución tiene
como misión capacitar a personal militar en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, En
los objetivos el fomento del valor y principio de la no discriminación por razones de género y la
impartición de conocimientos con perspectiva de género y derechos humanos; con relación a la
admisión, expresar que el ingreso es para mujeres y hombres, señalando requisitos físicos (como
peso y estatura) diferenciados por sexo así como la inclusión de manera expresa de actos
discriminatorios, acoso y hostigamiento sexual como delitos.
Derogar la cláusula décima del acuerdo por el que se establecen los formatos que deberán utilizar los titulares de las unidades, dependencias e instalaciones militares para el reclutamiento del personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Existen otras herramientas legales que consideran el marco jurídico en materia de derechos
humanos para las mujeres e igualdad de oportunidades y que marcan la política y acciones a
seguir por la Secretaría de la Defensa Nacional como son el Programa Sectorial de Defensa
Nacional, el Programa de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional; el
Programa para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres SDN 2013-2018 y
algunos aspectos del Plan General de Educación Militar.
Existen otras herramientas legales que consideran el marco jurídico en materia de derechos
humanos para las mujeres e igualdad de oportunidades y que marcan la política y acciones a
seguir por la Secretaría de la Defensa Nacional como son el Programa Sectorial de Defensa
Nacional, el Programa de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional; el
Programa para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres SDN 2013-2018 y
algunos aspectos del Plan General de Educación Militar.
Cuadro 1.1.1.1. Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
Dice Debe decir
Desarrollar armónica e integralmente a los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
Desarrollar armónica e integralmente a las
mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos
Formar profesores para las diversas
asignaturas que permiten las instituciones de
Educación Militar
Formar profesores y profesoras para las diversas
asignaturas que permiten las instituciones de
Educación Militar
Los discentes Las y los discentes
De los aspirantes nacionales De las y los aspirantes nacionales
Todo mexicano Todas las personas mexicanas
De los extranjeros De las personas extranjeras
211
Los becarios Las y los becarios
Los militares extranjeros Las y los militares extranjeros
De los militares en el extranjero De las y los militares en el extranjero
Los militares Las y los militares
a los profesores civiles a las y los profesores civiles
Los nacionales civiles o extranjeros Las y los nacionales civiles o extranjeros
Cuadro 1.1.1.2. Recuento histórico de la autorización para el ingreso de mujeres a
instituciones del Sistema Educativo Militar
Escuela Curso Año
Escuela Militar de
Enfermeras Curso de Formación de Oficiales Enfermeras 1938
Escuela Médico Militar Curso de Formación de Médico Cirujano Militar 1973
Escuela Militar de Clases de
Transmisiones Ingeniería en Transmisiones Militares y Telefonistas 1975
Escuela Militar de
Odontología Cirujanos dentistas militares 1976
Escuela Militar de
Graduados de Sanidad Maestrías en diversas especialidades médicas 1976
Centro de Estudios del
Ejército y Fuerza Aérea
Administración de recursos humanos, de inteligencia,
logística y administración pública y militar
Fecha no
disponible
Colegio de Defensa
Nacional Maestría para la Seguridad y Defensa Nacionales
Fecha no
disponible
Centro de Estudios de
Idiomas del Ejército y
Fuerza Aérea
Cursos de inglés, francés y portugués Fecha no
disponible
Heroico Colegio Militar Licenciatura en Ciencias Militares y Curso de Formación
de Oficiales Intendentes 2007
Escuela Militar de
Ingenieros
Ingenieros constructores; ingenieros en Comunicaciones
y Electrónica; ingenieros en Computación e Informática;
ingenieros industriales
2007
212
Escuela Curso Año
Escuela Militar de
Transmisiones
Curso de Formación de Oficiales de Transmisiones y
carrera de Técnico Superior Universitario en
Comunicaciones
2007
Escuela Militar de Clase de
Transmisiones Curso de Formación de Sargentos del Servicio 2007
Escuela Superior de Guerra
Curso de Mando y Estado Mayor General (para las
capitanes cirujanos dentista y para capitanes y tenientes
enfermeras)
Curso Superior de Armas y Servicios
Curso Básico de Armas y Servicios
Licenciatura en Administración Militar
2007
Escuela Militar de Aviación Curso de Formación de Oficiales Piloto Aviador 2007
Escuela Militar de
Especialistas de Fuerza
Aérea
Curso de formación de oficiales aerologistas y
controladores de vuelo 2007
Escuela Militar de
Aplicación de las Armas y
Servicios
Curso básico y avanzado para oficiales de las armas y
servicios 2007
Escuela Militar del Servicio
de Administración e
Intendencia
Pagadores militares;
Básico de Oficiales de Administración;
Básico de Oficiales de Intendencia;
Capacitación de oficiales oficinistas;
Capacitación de sargentos escribientes;
Mantenimiento y reparación de máquinas de escribir
mecánicas; Sistemas de refrigeración;
Capacitación de Especialistas del servicio de
intendencia, y Capacitación de especialistas del servicio
de administración.
2007
1er. Batallón de
Transmisiones y Escuela
Militar del Servicio de
Transmisiones
Básico para Ingenieros del Servicio de Transmisiones; Básico para Oficiales de Transmisiones; Básico para Sargentos Segundos de Transmisiones, y Avanzado para Sargentos Primeros de Transmisiones.
2007
Heroico Colegio Militar Curso de formación de Oficiales del Arma de Artillería 2012
213
Escuela Curso Año
Heroico Colegio Militar Curso de formación de oficiales del arma de ingenieros
(zapadores) 2012
Fuente: Sedena, enero 2014, web site del Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, sección Preguntas frecuentes, disponible
enhttp://www.observatorio.sedena.gob.mx/contacto/preguntas-frecuentes
Es conveniente que el Sistema Educativo Militar (SEM) implemente un mecanismo de género,
esto es, un área, dirección o departamento responsable del diseño, supervisión y evaluación
de la política de igualdad, su materialización derivará en el impulso a la realización de
acciones específicas orientadas a la igualdad de género en el SEM, así como a evitar la
dispersión de aquellas acciones que se puedan implementar con este fin, darles seguimiento
y evaluarlas, en coordinación con el Observatorio para la Igualdad entre mujeres y hombres
en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Posibilitar el ingreso de mujeres a instituciones educativas militares que anteriormente eran
exclusivas para hombres es una de las disposiciones más importantes que ha tomado el SEM
con miras a promover la igualdad entre mujeres y hombres, dado que revierte una condición
de discriminación directa. El personal entrevistado lo reconoce entre las principales acciones
que se han impulsado dentro del Sistema para alcanzar la igualdad de género.
INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.
A partir del análisis efectuado, se encontró que 71 de los 85 planes y programas revisados
(que representan 83.53%) presentan uno o varios indicadores que reflejan avances en la
incorporación de la perspectiva de género, como se detalla en el siguiente cuadro:
214
Cuadro 1.2.1.1. Indicadores de género incluidos en planes y programas de estudio
Programas y planes que sí cumplen
Indicador Número absoluto Porcentaje
1. Explicita en el perfil de ingreso que el curso va
dirigido a hombres y mujeres 48 56.47%
2. Enuncia la equidad, igualdad o perspectiva de
género en el objetivo general, propósito del curso y/o
perfil de egreso
15 17.65%
3. Utiliza lenguaje incluyente 13 15.29%
4. Hace referencia a la política de igualdad de género
en las recomendaciones metodológicas, en la
metodología de trabajo o en la metodología didáctica
8 9.41%
5. Existen contenidos temáticos o cursos relacionados
con los derechos de las mujeres, la perspectiva y/o la
igualdad de género
19 22.36%
6. Incluye explícitamente al Programa de Desarrollo
Humano con temas concernientes a la igualdad de
género
23 27.06
El contenido temático refiere a los conocimientos y habilidades que se pretenden transmitir,
generar o fortalecer en el proceso educativo. En este caso, el análisis se orientó a examinar
si la perspectiva de género se encuentra integrada en los planes y programas de estudio, y
en caso de que así fuera, si existe una adecuada articulación de los contenidos relativos a la
igualdad de género con otros aspectos de la formación.
Respecto a los contenidos temáticos y articulación de los 85 planes y programas revisados,
19 (22%) incluyen como parte del plan curricular contenidos donde se tocan temas
relacionados con la igualdad, la equidad o la perspectiva de género, la mayoría de ellos se
enmarcan en los derechos humanos.
Es evidente que el esfuerzo por incluir temas relacionados con los derechos humanos va
dirigido mayormente al nivel superior, pero sobre todo es notorio que el tipo de cursos donde
más se incluyen estos contenidos es en los de formación en servicios.
215
Dos de los planes y programas de estudios que tienen materias que incorporan contenidos
relacionados con los derechos de las mujeres, la perspectiva y/o igualdad de género,
pertenecen a la formación en armas: Oficial del Arma de Artillería licenciado en
Administración Militar y Oficial Piloto Aviador licenciado en Administración Militar. Lo anterior
se detalla en el cuadro siguiente:
Cuadro 1.2.1.2. Planes y programas de estudios y contenidos temáticos relacionados con
los derechos de las mujeres, la perspectiva y/o igualdad de género
Plan y programa de estudio
Contenidos temáticos relacionados
con los derechos de las mujeres, la
perspectiva y/o la igualdad de
género
Nivel
Maestría en Administración Militar
para la Seguridad Interior y Defensa
Nacional
Administración para el desarrollo y
seguridad nacionales
Superior
Maestría en Salud Pública Antropología médica
Curso de formación de cirujano
dentista militar
Ética militar 1
Derechos Humanos
Curso de formación de médico
cirujano militar
Ética militar 1
Ética II
Salud Pública III
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario
Licenciatura en Enfermería Militar
Ética militar
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario
Oficiales del Arma de Artillería,
licenciados en Administración
Militar
Ética militar y civismo
Derechos Humanos
Administración de personal
Oficial piloto aviador, licenciado
en administración militar
Ética militar y civismo
Fundamentos de Derecho
Derechos Humanos
Ingeniería Militar en Computación e Derechos Humanos
216
Plan y programa de estudio
Contenidos temáticos relacionados
con los derechos de las mujeres, la
perspectiva y/o la igualdad de
género
Nivel
Informática
Meteorólogo militar Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario
Curso de formación de oficiales de
materiales de guerra y bachillerato
en ciencias Físico-matemáticas
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario
Mando militar II
Medio superior
Sargentos primeros de la Fuerza
Aérea abastecedores de material
aéreo
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario
Oficiales de Fuerza Aérea
controladores de vuelo
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario I
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario II
Curso de formación de sargentos
segundos de las armas, fuerza aérea
fusileros paracaidistas y policía
militar
Derechos Humanos I
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario II
Capacitación
para el trabajo
Curso de formación de sargentos
segundos músicos
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario I
Curso de formación de sargentos
primeros archivistas
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario II
Curso de formación de sargentos
primeros bibliotecarios
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario II
Curso de Docencia en Desarrollo
Humano Liderazgo y excelencia profesional
Curso para formación de profesores
en Derechos Humanos
Derechos Humanos
Igualdad y no discriminación
“Seminario de los Derechos
Humanos de la Mujer”
Unidad I. Derechos de igualdad entre
mujeres y hombres; marco legal
nacional e internacional
Unidad II. Desarrollo de la perspectiva
e igualdad de género en México
Unidad III. Violencia y discriminación
Capacitación
para el trabajo
217
Plan y programa de estudio
Contenidos temáticos relacionados
con los derechos de las mujeres, la
perspectiva y/o la igualdad de
género
Nivel
de género; prevención y atención a las
víctimas
Unidad IV. Convenciones
internacionales en temas de la mujer:
avances y prospectiva en América
Latina
Unidad V. Acciones implementadas por
la Sedena en materia de equidad de
género
Respecto a la transmisión de valores y contenidos la Ley de Educación Militar del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos establece en su artículo 11, párrafo V, que uno de los objetivos del
Sistema Educativo Militar es: “Desarrollar y fortalecer el conocimiento mediante la práctica de
los valores y las virtudes, como parte fundamental de la formación militar”
De manera formal, es en el Programa de Desarrollo Humano (PDH.) en donde se sustenta la
transmisión de valores a nivel curricular. En el Apartado No. 3 del Agregado 8 a la Directiva
de Sistematización Pedagógica se señala que:
III. EL DESARROLLO HUMANO EN EL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR SE
ENTIENDE COMO EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS DISCENTES, A PARTIR
DEL FORTALECIMIENTO DE SUS CUALIDADES Y LA SUPERACIÓN DE SUS
LIMITACIONES PERSONALES, QUE LO LLEVEN A UNA PLENA REALIZACIÓN
PROFESIONAL Y PERSONAL DENTRO DEL INSTITUTO ARMADO.
Esta Directiva señala que el desarrollo humano está sustentado pedagógicamente en la
educación integral, que es la base del modelo educativo. En su párrafo IV la Directiva detalla
que el desarrollo humano en el SEM está orientado a:
a. FORMAR A LOS DISCENTES CON ALTA CAPACIDAD PROFESIONAL. b. DESARROLLAR CAPACIDADES PARA MANTENER UNA BUENA SALUD MENTAL
Y FOMENTAR LAS HABILIDADES INTELECTUALES QUE LE PERMITAN ESTABLECER RELACIONES INTERPERSONALES POSITIVAS.
c. ADQUIRIR UNA GRAN CONCIENCIA SOBRE LA CULTURA PARA LA SALUD, BASADA EN LA PREVENCIÓN, ASÍ COMO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD FÍSICA.
218
d. DESARROLLAR UN ALTO GRADO DE ACEPTACIÓN DE LOS VALORES HUMANOS Y LOS FUNDAMENTALES DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, PARA QUE LOS VIVAN EN FORMA NATURAL COMO HÁBITOS DE CONDUCTA HASTA LOGRAR MEDIANTE LA PRÁCTICA LAS VIRTUDES QUE ENCARNAN DICHOS VALORES EN LA CONDUCCIÓN MILITAR, EL EJERCICIO DEL MANDO Y EL LIDERAZGO.54
e. ADQUIRIR LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA CONDUCIR Y DESARROLLAR HUMANAMENTE A SUS SUBORDINADOS, Y
f. UTILIZAR LOS MECANISMOS DE MOTIVACIÓN PARA MANTENER ASPIRACIONES QUE LE PERMITAN ACCEDER A LA CALIDAD DE VIDA QUE ESPERA A TRAVÉS DE UN PROYECTO, BASADO EN LA CONSTANTE SUPERACIÓN, PARA SU DESARROLLO PROFESIONAL, HUMANO Y PERSONAL.
En la revisión de planes y programas se identificaron 23 que incluyen el PDH con temas
concernientes a la perspectiva de género, más de la mitad de los cuales pertenecen a la
formación en armas, entre ellos ocho pertenecientes a las Armas de Infantería y Caballería.
En el siguiente cuadro se detallan los temas relativos a la igualdad en planes y programas de
estudios que incluyen explícitamente al Programa de Desarrollo Humano:
Cuadro 1.2.1.3. Planes y programas que incluyen explícitamente al PDH con temas concernientes a la perspectiva de género
Curso
Temas incluidos en el Programa de
Desarrollo Humano que incluyen temas
relacionados con perspectiva de género
Nivel
Curso de formación de Cirujano
Dentista Militar
Prevención de la violencia familiar y de
género
Superior
Curso de formación de Médico
Cirujano Militar
Prevención de la violencia familiar y de
género
Oficiales del Arma de Artillería
Licenciados en Administración
Militar
Prevención de la violencia familiar y de
género
Curso de Adiestramiento Militar
Básico Individual (CAMBI)
Dentro de las actividades psicopedagógicas,
al personal de nuevo ingreso se le imparten
nueve conferencias, entre ellas tres
relacionadas con temas de género:
V. Perspectiva de género
54
Las negritas fueron agregadas por las autoras para resaltar la idea contenida en el párrafo.
219
Curso
Temas incluidos en el Programa de
Desarrollo Humano que incluyen temas
relacionados con perspectiva de género
Nivel
VIII. Igualdad de género
IX. Prevención para hostigamiento y el acoso
sexual.
Meteorólogo Militar Prevención de la violencia familiar y de
género
Sargentos Primeros de la Fuerza
Aérea Abastecedores de Material
Aéreo
Violencia familiar
Medio superior
Oficiales de la Fuerza Aérea
Controladores de Vuelo
Prevención de la violencia familiar y de
género
Curso de formación de Sargentos
Segundos de las Armas, Fuerza
Aérea Fusileros Paracaidistas y
Policía Militar
Igualdad de género
Equidad de género
Violencia en la pareja
Capacitación para
el trabajo
Curso de formación de Sargentos
Primeros Músicos
Violencia intrafamiliar e igualdad entre
hombres y mujeres
Curso de formación de Sargentos
Segundos Músicos
Violencia e Igualdad entre mujeres y
hombres Igualdad entre mujeres y hombres
Curso Básico de Sargentos de
Infantería Igualdad entre mujeres y hombres
Curso Avanzado de Sargentos de
Infantería Igualdad entre mujeres y hombres
Curso Básico de Oficiales de
Infantería Igualdad entre mujeres y hombres
Curso Avanzado de Oficiales de
Infantería Igualdad entre mujeres y hombres
Curso Básico de Artillería para
Sargentos Igualdad entre mujeres y hombres.
Curso Avanzado de Artillería para Equidad de género e igualdad entre mujeres
220
Curso
Temas incluidos en el Programa de
Desarrollo Humano que incluyen temas
relacionados con perspectiva de género
Nivel
Sargentos y hombres.
Curso Básico de Caballería para
Sargentos
Equidad de género. El impacto de los
estereotipos y roles de género
Curso Avanzado de Caballería para
Sargentos
Equidad de género
El impacto de los estereotipos y roles de
género
Curso Básico de Caballería para
Oficiales
Equidad de género
El impacto de los estereotipos y roles de
género
Curso Avanzado de Caballería para
Oficiales
Equidad de género
El impacto de los estereotipos y roles de
género
Curso de capacitación de
Archivología Igualdad entre mujeres y hombres
Curso de formación de Sargentos
Primeros Bibliotecarios Igualdad entre mujeres y hombres
Curso de formación de Sargentos
Primeros Archivistas Igualdad entre mujeres y hombres
En el Apartado “3” del Agregado 8 a la Directiva de Sistematización Pedagógica, se detallan
los contenidos del Programa de Desarrollo Humano, mismos que incluyen la “cultura de la
igualdad a través de la incorporación transversal de la perspectiva de género” como parte de
los aprendizajes relativos a la conservación de la salud física y mental.
La formación militar está basada en valores. Los valores y virtudes militares guían las
acciones de las y los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (EFAM) para poder
cumplir con las labores que les son encomendadas, así como su conducta en los distintos
ámbitos en que interactúan.
A este respecto, se debe subrayar que la política de igualdad además de la acción de
permitir el acceso de mujeres al SEM, contempla actividades que garanticen la igualdad en el
221
desarrollo y permanencia de las mujeres y los hombres discentes y docentes, que requiere
una reflexión en torno a las acciones que garantizan que dentro del Sistema se establezcan
relaciones libres de estereotipos, prejuicios, discriminación o cualquier tipo de violencia.
En términos curriculares, es necesario revisar que en los planes y programas de estudios
está incorporado el género a la formación militar en los contenidos, valores y prácticas que
se transmiten, que no puede quedar circunscrito a una materia aislada.
Es fundamental comprender la dinámica que plantea el proceso formativo en toda su
dimensión y complejidad, de forma tal que se logre integrar y transmitir la igualdad como un
valor y una práctica, que se plasme en contenidos efectivos, actuantes y movilizadores.
PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PERSONAL DE TROPA Y DE APOYO EN LA EDUCACIÓN
Y SU CONTRIBUCIÓN EN EL DESARROLLO DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO.
La contribución que el personal de apoyo psicológico y pedagógico puede realizar al
desarrollo de una educación de calidad con perspectiva de género es amplia: en la atención
terapéutica se pueden desplegar procesos de prevención y atención de las diferentes
manifestaciones de la violencia y la desigualdad basadas en el género, al tiempo que se abre
la posibilidad de procesos de reflexión en torno a la masculinidad, la feminidad y la
convivencia entre mujeres y hombres en un ámbito tradicionalmente masculinizado como
son las Fuerzas Armadas. En el área pedagógica, se requiere reforzar las estrategias para
incorporar la igualdad como un valor y una práctica cotidiana en la formación militar.
222
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL SISTEMA PROFESIONAL DOCENTE.
ACCIONES INSTITUCIONALES ORIENTADAS A GARANTIZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN
LAS RELACIONES ENTRE EL PERSONAL DOCENTE.
El Sistema Educativo Militar comprende tres niveles educativos: educación superior, media
superior y capacitación para el trabajo.55 El personal docente que presta sus servicios, se
corresponde con estos niveles, de manera que se asigna o contrata de acuerdo con los
requerimientos específicos de cada nivel educativo y tipo de formación. Así, existen docentes
que forman en educación básica a personal de tropa; personal militar especializado que
instruye en el desarrollo de alguna actividad castrense que requiera de habilidades o
destrezas específicas; técnicos especializados en algún área de conocimiento; y personal
docente con formación o experto en investigación o en alguna materia de las que se
imparten dentro de las licenciaturas, maestrías o especialidades.
En el SEM se considera docente “al personal militar y civil, nacional o extranjero, que tiene a
su cargo la aplicación del proceso educativo” (artículo 17, Título segundo, capítulo III del
Reglamento de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos). Así, hay
básicamente dos tipos de personal docente: civiles y militares.
55
ARTÍCULO 69.- El tipo superior es el que se imparte después de haber cursado el bachillerato, o alguno de sus equivalentes u opción terminal técnica, y comprende los niveles siguientes:
I. Técnico Superior Universitario; Carreras Profesionales Cortas, y Estudios Acumulativos o sus equivalentes encaminados a obtener el grado de licenciatura; II. Licenciatura; III. Especialidad; IV. Maestría, y V. Doctorado.
ARTÍCULO 70.- Los estudios de tipo medio superior son aquellos que requieren, como mínimo, acreditar la educación básica de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 de la Ley General de Educación, y cuya conclusión permite acreditar el bachillerato u opciones terminales técnicas equivalentes.
La Dirección y Rectoría deberá prever y disponer lo necesario para que los egresados de las Instituciones Educativas de este tipo tengan oportunidad de continuar sus estudios superiores.
ARTÍCULO 71.- Se considera la educación de capacitación para el trabajo, a los cursos que responden a
necesidades de preparación para el trabajo, perfeccionamiento, actualización y especialización, en el
desempeño de funciones específicas, así como a necesidades de complementación de otros cursos de cualquier
tipo o nivel (Título cuarto, capítulo II del Reglamento de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos).
223
Por lo que se sugiere que las acciones institucionales para garantizar la igualdad que viene
implementando el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para el conjunto de militares, se
implementen para las personas civiles que brindan servicios docentes y se lleven a cabo
acciones institucionales orientadas al desarrollo del personal docente en conjunto y en forma
específica para fortalecer la igualdad de género entre docentes.
SESGOS DE GÉNERO EN EL PROCESO DE FORMACIÓN, SELECCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE CIVIL Y MILITAR
Es importante conocer la conformación por sexo de la plantilla docente. Según información
proporcionada por el SEM,56 del total de 1,724 personas registradas57 como personal docente
en 2014, 26.2% son mujeres y 73.7% son hombres.
Gráfica 2.2.1. Porcentaje de mujeres y hombres en el personal docente del S. E. M. 2014.
Fuente: cálculos propios con base en información proporcionada en la Sedena sobre personal docente.
56
No se considera la información del 81/o. Batallón de Infantería y Escuela Militar de Infantería, ni del 9/o. Regimiento Blindado de Reconocimiento y Escuela Militar de Blindaje, que no incluyeron información sobre el personal docente; el “Curso de Formación de Sargentos Músicos”, que presentó la información de manera que no facilitó su registro; la Escuela Militar de Mantenimiento de Aviación se identificó como la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento.
57 De una persona no se reportó el sexo.
224
A pesar de esta gran diferencia, la representación de mujeres —incluso militares— en el
ámbito docente es mucho mayor que en el total del EFAM, es decir, del total de mujeres
militares, una mayor proporción desempeña la labor docente. Uno de los factores que explica
esta suerte de sobrerrepresentación de mujeres en el SEM, en relación con la presencia de
mujeres relativa en la institución militar, es que a partir de la autorización del ingreso de
mujeres discentes a algunas instituciones educativas, se requirió docentes mujeres que
desempeñen tareas de cuidado, supervisión, instrucción e incluso, docencia.
En cuanto a la formación profesional y nivel de estudios con que cuenta el personal docente,
los datos brindados por el SEM indican que la mayor parte de mujeres tiene una licenciatura
(75%) y un porcentaje importante, maestría (15%). Entre los hombres, aunque la mayoría
también cuenta con licenciatura (49%), una alta proporción reporta como nivel medio y
técnico superior (36%). En correspondencia con estos grados de estudio, las mujeres
ejercen la docencia principalmente en licenciatura y posgrado (70% de ellas se concentran
en estos dos niveles de estudio); en tanto, los hombres se desempeñan en licenciatura,
medio superior y capacitación para el trabajo (79.2%).
Gráfica 2.2.6. Distribución porcentual por sexo del personal docente según el nivel de estudios
en que imparte clases.
Fuente: cálculos propios con base en información proporcionada en la Sedena sobre personal docente.
225
El proceso de selección establecido para el personal docente civil en el SEM incluye “ser
aceptado mediante exámenes de oposición” (Reglamento de la Ley de Educación Militar del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, título segundo, capítulo III, artículo 20).
Es conveniente que se regule la selección de docentes en los procesos de contratación
garantizando que dichas condiciones sean meritorias e igualitarias para mujeres y hombres,
asimismo resulta relevante asegurar que el personal encargado de tomar las decisiones para
la selección del personal, se encuentre sensibilizado en temas de igualdad de género y no
discriminación.
Se sugiere que la capacitación que brinda el SEM, se desarrolle en horarios que favorezcan
la corresponsabilidad y continuar realizando las acciones que facilitan el acceso como son
las capacitaciones en línea y el apoyo económico.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DOCENTE
Las percepciones del personal docente en cuanto a sus derechos están permeadas por la
diferencia entre el personal civil y el militar. Los derechos a que accede cada tipo de
personal son totalmente distintos, porque el personal docente civil presta un servicio a la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En el caso del personal docente militar, por los servicios que brinda al (EFAM), éste tiene
derecho a las prestaciones que se establecen en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos.
La contratación del personal docente civil se rige por los términos de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, y les causa afiliación al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde cuentan con todas las
prestaciones y derechos que éste les otorga, entre ellos la seguridad social que comprende
seguro de salud (atención médica preventiva; curativa y de maternidad, y rehabilitación física
y mental); seguro de riesgos del trabajo; seguro de retiro; cesantía en edad avanzada y
vejez; y seguro de invalidez y vida (artículos 2º y 3º, Título primero, Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).
226
DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN, PERMANENCIA,
DESARROLLO Y EFICIENCIA TERMINAL DEL PERSONAL DISCENTE.
ACCIONES INSTITUCIONALES ORIENTADAS A GARANTIZAR LA IGUALDAD EN LOS
PROCESOS DE ADMISIÓN, PERMANENCIA, DESARROLLO Y EFICIENCIA TERMINAL DE LAS Y
LOS DISCENTES.
El SEM abarca una amplia variedad de instituciones educativas que ofrecen cursos de
formación, capacitación, aplicación, perfeccionamiento, actualización y especialización
(artículo 72 del Reglamento de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, RLEMEyFAM). El personal que participa en estos cursos —“personal discente”—
es seleccionado de acuerdo a un perfil tomando en cuenta edad, nivel educativo, formación y
experiencia militar. Asimismo, las condiciones en que el personal realiza sus estudios
también son variadas.
Con miras a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, la política de admisión
actualmente reconoce el derecho de unas y otros a ingresar a las instituciones educativas
militares.
En el año 2007 se abrió paso a un proceso acelerado de cambios de cara a la construcción
de un Ejército y Fuerza Aérea más igualitarios, que se concretó en el decreto del Principio de
igualdad de género en las Fuerzas Armadas. En el SEM, la expresión más tangible de este
proceso fue la ampliación de las opciones de formación y capacitación militar para las
mujeres, llegando a autorizarse en el curso lectivo 2013-2014 el acceso de mujeres a dos
carreras de las armas en el Heroico Colegio Militar: Artillería y Zapadores (Ingenieros de
Combate).58
58
Las escuelas que dieron acceso a mujeres a partir de 2007 fueron: Heroico Colegio Militar (licenciatura en Ciencias Militares y “Curso de Formación de Oficiales Intendentes” checar con Diagnóstico previo); Escuela Militar de Ingenieros (ingenieros constructores; ingenieros en comunicaciones y electrónica; ingenieros en Computación e Informática e Ingenieros industriales); Escuela Militar de Transmisiones (“Curso de Formación de Oficiales de Transmisiones” y carrera de Técnico Superior Universitario en Comunicaciones); Escuela Superior de Guerra (“Curso de mando y estado mayor general para las capitanes cirujanos dentista y para capitanes y tenientes enfermeras”, “Curso Superior de Armas y Servicios” y “Curso Básico de Armas y Servicios”); Escuela
227
SESGOS DE GÉNERO EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN, PERMANENCIA, DESARROLLO Y
EFICIENCIA TERMINAL DE LAS Y LOS DISCENTES.
Cabe recordar que en el artículo 11 del RLEMEyFAM se define al personal discente como el
que ha sido aceptado, inscrito y se encuentre cursando los estudios que se imparten en el
sistema, quedando incluidos en esta denominación genérica, los Generales, Jefes, Oficiales
y Clases en instrucción o cursantes, así como los cadetes, alumnos y becarios; de
conformidad con la designación particular que se establezca en los reglamentos de las
Instituciones Educativas.
Asimismo, el Reglamento distingue las tres categorías de discentes del Sistema Educativo
Militar:
ARTÍCULO 15.- Los discentes de las Instituciones Educativas se clasifican en las
categorías siguientes:
I. Internos: cuando permanecen durante las 24 horas del día en la Institución
Educativa correspondiente;
II. Externos: cuando permanecen en la Institución Educativa únicamente durante el
desarrollo de sus actividades académicas;
III. A distancia: cuando realicen sus estudios desde el organismo militar al que
pertenecen, y las demás que establezcan los reglamentos de las Instituciones
Educativas.
El acceso de mujeres a la capacitación y formación militar es el primer paso en el camino a
la construcción de la igualdad entre los géneros en el Sistema Educativo Militar. Recuérdese,
a este respecto, que la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMyH) señala
que “la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de
discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a
cualquier sexo” (artículo 6º). De manera que la autorización del ingreso de mujeres a las
distintas opciones de formación y capacitación que ofrece el SEM, sin duda alguna, es una
condición fundamental y necesaria para alcanzar la igualdad, pues implica el levantamiento
de las barreras normativas de acceso. No obstante, la igualdad sustantiva implica que se
Militar de Aviación (“Curso de Formación de Oficiales Piloto Aviador”) y Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea (“Curso de formación de oficiales aerologistas y controladores de vuelo”).
228
garanticen las condiciones para que mujeres y hombres gocen y ejerzan todos sus derechos
y libertades durante toda su permanencia en la institución y, en este sentido, el ingreso de
mujeres no es indicador suficiente del logro de la igualdad. Por el contrario, a partir del
reconocimiento de que tanto mujeres como hombres tienen derecho a estudiar en
instituciones militares, el Sistema enfrenta el reto de propiciar condiciones de bienestar y
relaciones igualitarias, y combatir todas las expresiones de discriminación basadas en el
sexo y en el género.
El proceso de admisión incluye las etapas de planeación, difusión, recepción de documentos
y selección del personal.
La etapa de planeación comprende la determinación de la cantidad de personal que será
aceptado, el contenido de las convocatorias, el diseño de la información promocional para la
admisión al Sistema, los bancos de reactivos para los exámenes de admisión, el calendario
de actividades y la asignación de funciones y responsabilidades a los organismos
participantes, entre otros (artículo 117 del RLEMEyFAM). La determinación de la cantidad de
personal que será aceptado y el contenido de las convocatorias son pasos fundamentales
para garantizar que el proceso de admisión se dé en condiciones de igualdad de acceso.
Las convocatorias revisadas para este Diagnóstico indican de manera explícita el sexo de las
personas que pueden optar al ingreso, el número de vacantes y su distribución por sexo, son
variables relacionadas con su desempeño académico.
En lo que se refiere a la difusión, ésta tiene el propósito de “informar a la población civil y
militar las oportunidades para ingresar a las Instituciones Educativas y Cursos que impartan
las Jefaturas” (artículo 188, RLEMEyFAM). Igual que en otras etapas, es la Secretaría de la
Defensa Nacional, a través de la Dirección de Educación Militar y RUDEFA, así como la
Dirección General de Comunicación Social, la que tiene la responsabilidad de establecer las
estrategias y mecanismos para difundir los requisitos, términos y condiciones de admisión.
Esta etapa se identifica como un área de oportunidad para elevar el número de aspirantes
mujeres a la educación militar.
229
BRECHAS DE GÉNERO EN DESARROLLO, PERMANENCIA Y EFICIENCIA TERMINAL.
A lo largo de este Diagnóstico se ha señalado que en la última década se ha incrementado
notablemente el número de mujeres que tienen acceso a estudiar en el SEM., desde el
ingreso de las primeras mujeres hasta 2014, han terminado su formación en planteles
educativos militares un total de 10,358 mujeres, de las cuales casi la mitad (4,425) se
formaron en la Escuela Militar de Enfermeras, cuyo primer periodo de egreso data de 1938.59
Si bien la autorización al ingreso de mujeres en la mayoría de instituciones del SEM es
reciente, del total de discentes del SEM en 2014, 12.11% son mujeres.
Siete escuelas tienen más de la quinta parte del personal discente femenino, incluida la
Escuela Militar de Enfermeras, que es exclusivamente para mujeres. Entre estas siete
escuelas también se encuentran las del área de la salud —con la excepción de la Escuela
Militar de Graduados de Sanidad— que fueron las primeras en autorizar el ingreso de
mujeres. Otras escuelas con al menos la quinta parte de personal femenino son las de
archivo, administración e intendencia.
Para las jóvenes en edad de ingresar a la educación universitaria, el internamiento puede no
ser muy atractivo, además, la percepción de que el EFAM es una institución incluyente para
mujeres y hombres requiere posicionarse en la población; respecto a las mujeres que ya son
militares, la conciliación de la vida militar con la personal, representa un área de oportunidad.
El proceso de adaptación al medio militar, fundamental para la permanencia, también incluye
la construcción de un colectivo identitario que se forma en torno a la antigüedad. La
institución militar fomenta la construcción de estos colectivos en que cadetes, diferenciados
por sexo, comparten espacios (dormitorios) y tareas, pero también establecen redes de
apoyo y compañerismo que forman parte de la identidad como militares y facilitan el
desarrollo y permanencia en la institución educativa, se observó el apego a estereotipos
tradicionales de género.
59
Web site del Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, sección Preguntas frecuentes, disponible en http://www.observatorio.sedena.gob.mx/contacto/preguntas-frecuentes
230
Es conveniente generar acciones que aseguren un trato libre de estereotipos, que favorezca
la inclusión de más mujeres al medio militar, que les permita proponer y ver representados
también sus intereses y necesidades.
Las y los militares que ingresan a cursos de capacitación, especialización y
profesionalización son de mayor edad, y por lo tanto, en muchos casos tienen pareja, hijas o
hijos. En razón de estas condiciones personales, la conciliación de la jornada y tareas
escolares con las responsabilidades familiares son un área de oportunidad, por lo que se
recomienda incorporar servicios para que pueda disponer el personal, mujeres y hombres
(por ejemplo, guarderías y ludotecas).
SEGREGACIÓN POR CARRERA O ÁREA DE ESTUDIO
Las brechas en la admisión se analizan con base en el porcentaje de mujeres matriculadas
en las instituciones educativas militares que han autorizado el ingreso de mujeres y hombres,
en el periodo 2005-2014.
Una primera observación de la gráfica 3.3.1, que ilustra la proporción de mujeres
matriculadas en las instituciones educativas militares durante los últimos diez años, revela
con claridad que la gran mayoría de instituciones se concentran en la parte inferior de la
gráfica.
231
Gráfica 3.3.1. Proporción de mujeres matriculadas en instituciones educativas militares,
2005-2014.*
*Se incluyen sólo las instituciones que han autorizado ingreso de mujeres y de hombres y que brindaron
información de, al menos, cinco años del periodo solicitado.
Siete instituciones han tenido al menos la décima parte de la matrícula conformada por
mujeres: la Escuela Superior de Guerra; los Cursos de Formación de Sargentos
Fotogrametristas, y las escuelas militares de Administración de Recursos Humanos, de
Idiomas, del Servicio de Administración e Intendencia, de Odontología y de Graduados de
Sanidad. Estas dos últimas han sido históricamente mixtas y brindan formación en el área de
la salud.
La inclusión de las mujeres en todas las instituciones educativas militares es un paso
importante para el logro de la igualdad entre hombres y mujeres, pues su presencia actúa
como un catalizador en la realización de este proceso, permitiendo la construcción de
espacios de convivencia y trabajo conjunto para mujeres y hombres. En este sentido, contar
con espacios de educación mixta abre la posibilidad para el fomento y el desarrollo efectivo
de la igualdad, educando en relaciones de respeto y permitiendo el desarrollo de nuevas
habilidades de socialización, convivencia, comunicación, cooperación y empatía entre los
232
sexos, lo que posibilita cuestionar los estereotipos asignados a mujeres y hombres a través
de la convivencia diaria, y el enriquecimiento personal que brinda la diversidad en las
relaciones. Por el contrario, la segregación por sexo facilita la persistencia de estereotipos de
género y la transmisión de valores que subrayan las diferencias entre mujeres y hombres, y
contribuye a perpetuar las desigualdades.
Las experiencias del personal discente revelan que la convivencia ha tenido efectos
positivos, así como en la construcción de una identidad militar más incluyente.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DISCENTE.
En el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos (Título Segundo, Capítulo II) se establece que “Los discentes gozarán de todos
los beneficios que las regulaciones aplicables establezcan para éstos, y sólo los perderán o
les serán suspendidos en los casos y las condiciones establecidas en las leyes y
reglamentos respectivos”.
La percepción generalizada es que mujeres y hombres discentes tienen y ejercen los
mismos derechos, sus obligaciones se encuentran establecidas en el reglamento de cada
institución educativa.
CLIMA INSTITUCIONAL
APEGO Y PREVALENCIA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
En la encuesta aplicada para este Diagnóstico se consultó a personal docente y personal
discente si estaba de acuerdo con una serie de frases que aluden a visiones estereotipadas
de género en las Fuerzas Armadas. Los reactivos incluidos en el cuestionario se detallan a
continuación:
233
Reactivos sobre estereotipos de género
Las mujeres necesitan instalaciones especiales en el Ejército para sentirse cómodas.
Si entran mujeres a armas los hombres deberán cuidarlas.
La principal función de las mujeres es ser madres.
Los hombres tienen más cualidades para estar en las Fuerzas Armadas.
La pérdida de una mujer es más dolorosa que la de un hombre.*
Las mujeres tienen más habilidad para ayudar a las personas enfermas o heridas.
En combate es más seguro estar bajo el mando de un hombre.
Los hombres tienen más habilidades para las actividades de combate.
Las mujeres son más delicadas y sensibles que los hombres.
El ingreso de más mujeres al Ejército debilita la disciplina militar.
Las mujeres tienen mayor capacidad de organización.
Los hombres tienen mayor facilidad para manejar equipos y armamentos.
El ingreso de mujeres a tareas de combate debilita al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.
La mujer sufre más que el hombre en las actividades de combate.
Los hombres toman mejores decisiones en momentos de emergencia.
Las mujeres son más vulnerables que los hombres en las actividades de combate.
Las características físicas de las mujeres son una desventaja para las actividades de combate.
Las mujeres deben ingresar sólo a algunas áreas de las Fuerzas Armadas, no a todas.
Para la supervivencia de la especie humana, es más riesgosa la muerte de mujeres que de hombres.
Las mujeres sufren más que los hombres cuando están mucho tiempo alejadas de su familia.
Si una persona está enferma o herida, es preferible que le atienda una mujer.
* En el cuestionario de docentes, en lugar de mujer y hombre se preguntó por madre y padre.
Estas frases expresan algunos de los estereotipos de género más comúnmente asociados a
las actividades, actitudes y destrezas que se requieren para el desempeño de la defensa,
que es la actividad sustantiva del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (EFAM), así como a las
prescripciones sociales sobre la feminidad y la masculinidad.
Por esta razón en la encuesta se incluyeron reactivos que reflejan concepciones
estereotipadas respecto a las habilidades y destrezas de las mujeres y de los varones. Las
de las primeras, asociadas a la organización y al cuidado de otras personas (Las mujeres
tienen más habilidad para ayudar a las personas enfermas o heridas; las mujeres tienen
mayor capacidad de organización; si una persona está enferma o herida, es preferible que le
atienda una mujer) y las de los segundos, a la racionalidad y la protección en situaciones de
peligro (Los hombres tienen mayor facilidad para manejar equipos y armamentos; los
hombres toman mejores decisiones en momentos de emergencia).
234
La lista de reactivos también contiene dos que establecen una relación entre la masculinidad
y la seguridad en el combate (En combate es más seguro estar bajo el mando de un hombre
y los hombres tienen más habilidades para las actividades de combate). El acuerdo con
estas dos frases supone, a su vez, que las personas consideran inseguro que las mujeres
participen en las actividades de combate.
En el mismo tenor, tres reactivos sugieren desventajas femeninas frente a las actividades de
combate: La mujer sufre más que el hombre en las actividades de combate; Las mujeres son
más vulnerables que los hombres en las actividades de combate y las características físicas
de las mujeres son una desventaja para las actividades de combate. Se trata de estereotipos
que vinculan el sufrimiento, la debilidad física y la vulnerabilidad con la feminidad, y que a su
vez establecen una relación entre estas características y la incapacidad o dificultad para una
actividad sustantiva que se desarrolla en las Fuerzas Armadas: el combate.
En un sentido más general, uno de los reactivos plantea una asociación explícita entre la
masculinidad y las Fuerzas Armadas (Los hombres tienen más cualidades para estar en las
Fuerzas Armadas). En contraste, una serie de reactivos indican francamente que las mujeres
deben estar excluidas del ámbito militar, o bien, que su participación debe ser restringida,
dado que su incursión debilita a la institución —asumiendo que ese estereotipo que asocia la
debilidad y la feminidad se generaliza en la institución— y/o que implica que los militares
desatiendan sus servicios para dar atenciones a las mujeres (Si entran mujeres a armas los
hombres deberán cuidarlas; El ingreso de más mujeres al Ejército debilita la disciplina militar;
El ingreso de mujeres a tareas de combate debilita al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Las
mujeres deben ingresar sólo a algunas áreas de las Fuerzas Armadas, no a todas). En este
grupo de reactivos, que procuran captar resistencias frente al ingreso de mujeres al EFAM,
también se incluyó uno que señala que “Las mujeres necesitan instalaciones especiales en el
Ejército para sentirse cómodas”, pues aunque efectivamente se requieren adecuaciones a la
infraestructura y las instalaciones para el ingreso de mujeres, éstas responden a la
necesidad de garantizarles seguridad, así como a la necesidad de cualquier institución de
contar con instalaciones aptas tanto para las mujeres como para los hombres que la integran.
De tal forma que pensar que las mujeres “necesitan instalaciones especiales” demuestra la
creencia de que la institución es de hombres y “lo normal” es lo que ellos requieren para
desarrollar sus funciones.
Finalmente, el listado incluye frases que prescriben los comportamientos, características,
deseos y habilidades de las mujeres, e incluso que valoran de manera diferencial su vida
235
respecto a la de los hombres: La principal función de las mujeres es ser madres; La pérdida
de una mujer es más dolorosa que la de un hombre; Las mujeres son más delicadas y
sensibles que los hombres; Para la supervivencia de la especie humana, es más riesgosa la
muerte de mujeres que de hombres, y Las mujeres sufren más que los hombres cuando
están mucho tiempo alejadas de su familia.
Con base en los resultados del acuerdo que expresaron discentes y docentes, se elaboró un
Índice Global de Apego a Estereotipos (IGAE) que comprende los reactivos ya indicados.
Para la elaboración del índice se promediaron los valores de todos los reactivos (se adjudicó
valores entre 1 y 4 a las opciones de respuesta: totalmente en desacuerdo, en desacuerdo,
de acuerdo y totalmente de acuerdo) y, posteriormente, se calculó un promedio global, que
corresponde al IGAE. Al calcular de esta forma el indicador, se le da el mismo peso a cada
uno de los reactivos.
Con el fin de facilitar la lectura e interpretación, se cambió la escala del indicador para que en
vez de arrojar valores entre 1 y 4 se obtuvieran valores entre 0 y 100, donde 100 es el mayor
apego posible (acuerdo total) y 0 es sin ningún tipo de apego (desacuerdo total).
Gráfica 4.1.1. Índice Global de Apego a Estereotipos según sexo y tipo de personal.
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta aplicada por Epadeq en 2014.60
60 Excepto que se indique lo contrario, todas las gráficas de este capítulo tienen como fuente la encuesta que realizó Epadeq en 2014 a personal discente y docente del SEM para elaborar este Diagnóstico.
236
Los resultados de la encuesta evidencian un apego a estereotipos de género en el SEM: el
IGAE del total de discentes alcanza un valor de 41.81, y entre docentes, un valor de 31.91.
Así, a pesar de que se podría pensar que las personas más jóvenes —en este caso,
discentes— mostrarían menor apego a estereotipos sexistas, sucede lo contrario, lo cual
podría estar relacionado con el impacto que la implementación de políticas de género en el
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha tenido en el personal docente.
Asimismo, como se puede observar en la gráfica 4.1.1., el apego a estereotipos sexistas es
notablemente mayor entre varones que entre mujeres: el IGAE entre hombres discentes
alcanza el valor mayor (43.60) y son las mujeres docentes quienes muestran un menor
apego (25.55).
Destaca que en las escuelas con prevalencia masculina —es decir, en donde más de la
mitad del personal discente son hombres— el apego a estereotipos que éstos presentan es
aún mayor, por ejemplo, 63.38% de los discentes en estas escuelas señaló estar de acuerdo
en que los varones tienen mayor habilidad para las actividades de combate, con lo que
coincide 53.39% de los hombres que estudian en escuelas mixtas (definidas porque la
proporción de mujeres y hombres ronda la mitad). Asimismo, son los discentes de los cursos
de capacitación para el trabajo de escuelas de nivel licenciatura, especialidades y posgrados,
los que mostraron mayor apego a los estereotipos.
En contraste, entre las discentes la única frase que acumuló un acuerdo de más de la mitad
es que las mujeres tienen mayor capacidad de organización, estereotipo que no es avalado
por la mayoría de los discentes. Las mujeres muestran menos apego a los estereotipos que
se vinculan a su exclusión de las Fuerzas Armadas, lo que parece lógico, dado que su
decisión de ingresar al EFAM y al SEM supone una transgresión a los mismos. Sin embargo,
muestran apego a un estereotipo que valora positivamente una destreza, posiblemente como
parte de sus estrategias de reafirmación.
237
Gráfica 4.1.2. Discentes que están de acuerdo o totalmente de acuerdo con estereotipos de
género.
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta aplicada por Epadeq en 2014.
Se recomienda promover procesos de reflexión en torno a los estereotipos sexistas, pues
permitir el acceso de mujeres —como se ha reiterado a lo largo de este Diagnóstico— es el
primer paso hacia el logro de la igualdad. Con el fin de permitir el acceso de mujeres
desarrollando acciones tendientes a garantizarles un ambiente respetuoso y relaciones
igualitarias.
En el caso del personal docente, también prevalece un mayor apego a estereotipos sexistas
entre los hombres que entre las mujeres, aunque el apego general es menor que entre
discentes, como se observa en la gráfica 4.1.3.
238
Debe tenerse presente que una de las acciones más visibles que ha implementado el EFAM
en el marco de su política de igualdad, ha sido la adecuación de las instalaciones. Si bien es
cierto que el ingreso de mujeres demanda cambios en la infraestructura orientados a darles
cabida y garantizar que puedan desarrollarse en ambientes seguros, también es importante
reconocer que tanto las mujeres como los hombres requieren de instalaciones apropiadas,
cómodas y dignas, por lo que no se trata de algo que sólo beneficie a las primeras; es
necesario que en todos los planteles se promuevan los espacios de convivencias mixtas
entre ambos sexos.
Gráfica 4.1.3. Proporción de docentes que está de acuerdo o totalmente de acuerdo con
estereotipos de género.
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta aplicada por Epadeq en 2014.
239
PERCEPCIONES SOBRE EL TRATO DEL PERSONAL DEL S.E.M.
Las percepciones de las y los discentes respecto al trato entre sí, así como el que mantienen
con sus docentes, tienen una gran relevancia para comprender las creencias y valores que
influyen en su comportamiento, así como las decisiones que toman durante su proceso de
formación.
Entre las figuras que cobran mayor importancia en el proceso de aprendizaje se encuentra la
del personal docente. En general, la percepción que tienen discentes acerca del trato con el
personal docente es positiva, caracterizada por el respeto y la admiración.
Las relaciones de discentes con el personal docente civil presentan algunas especificidades
respecto a las que establecen con docentes militares. Las y los discentes manifestaron que
el trato con el personal docente civil es de mayor cercanía, pues no involucra relaciones de
subordinación por grado militar. También señalan que el personal docente civil muestra
mayor flexibilidad y apertura.
A pesar de que la relación es menos cercana con el personal docente militar, las y los
discentes perciben que el personal militar es más empático con su experiencia, en particular
así lo expresaron cadetes que hacen frente al internamiento y todas las tareas que se
incluyen en su formación.
Ahora bien, el trato entre discentes, particularmente internos e internas, está signado por las
relaciones de autoridad que establece la antigüedad. En algunos casos, estas relaciones
generan confianza y cierta sensación de protección, sin embargo, la convivencia tan cercana
y las experiencias que comparten, sobre todo quienes pertenecen a una misma antigüedad,
hacen que surjan fuertes lazos de amistad, ya que atraviesan por situaciones y momentos
semejantes en la experiencia de internamiento, lo que les permite relacionarse más
profundamente, como otro modo de familia.
Es conveniente fortalecer la formación conceptual del personal discente en cuanto al
significado y alcances de la igualdad compleja, que incorpora el valor de la diferencia, sin
pretender que las personas pertenecientes a un sexo se comporten exactamente igual que el
otro o posean las mismas características.
240
PRÁCTICAS DE DESIGUALDAD O DISCRIMINACIÓN POR SEXO Y GÉNERO, CON ÉNFASIS EN
EL PERSONAL DISCENTE.
En el cuestionario de encuesta del personal docente se incluyó un módulo con cinco
preguntas para explorar la percepción de discriminación:
1. ¿En algún momento se ha sentido excluida/o o limitada/o para participar en actividades docentes por ser mujer/hombre?
2. ¿Le han negado su incorporación como docente en ciertas carreras o escuelas del Sistema Educativo Miliar por ser mujer/hombre?
3. ¿Quisiera brindar sus servicios docentes en alguna carrera o formación militar pero no lo hace por ser mujer/hombre?
4. ¿Ha sentido que el personal discente le respeta menos por ser mujer/hombre? 5. ¿Ha tenido menos oportunidades de ascender por ser mujer/hombre?
Los resultados de la encuesta muestran que es mayor la proporción de mujeres que de
hombres docentes que se ha sentido excluida o limitada. Nótese que las preguntas se
refieren a la actividad docente (si se le ha limitado para participar, si se le ha negado su
incorporación y si quisiera brindar servicios y no lo hace por su sexo), al respeto que le
tienen los discentes y a oportunidades de ascenso. Gráficas 4.3.1
En el discurso de algunas personas se mostró la incomprensión o desconocimiento del
significado de la igualdad, al asumir que refiere al trato “parejo” a todas las personas.
Recuérdese que el principio de igualdad se orienta a garantizar el igual valor de todas las
diferencias personales —entre ellas las de sexo, pero también las de etnia, nacionalidad,
religión, opinión, clase social, orientación sexual— que hacen a cada persona distinta de las
demás, pero a su vez que hacen que cada individuo sea una persona igual a todas las otras
personas (Ferrajoli, 1999). Desde esta perspectiva, la igualdad no se define a partir de un
criterio de semejanza, sino de justicia: se otorga el mismo valor a la diversidad de gente que
integra una sociedad, y por lo tanto, el principio de igualdad requiere superar el concepto de
igualdad formal y asumir una concepción de igualdad compleja, que incorpore el valor de la
diferencia.
241
Gráfica 4.3.1 Proporción de personal docente que manifestó haberse sentido discriminado.
Es conveniente señalar que los parámetros diferenciados en actividades físicas, es una
medida adecuada e incluso que la existencia de dormitorios separados es una decisión
institucional justificada en la garantía de seguridad para las mujeres, y así debía ser
explicada a los varones.
242
4.3.4. Proporción de personal discente que ha percibido expresiones de discriminación y
conoce dónde denunciarlas.
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta aplicada por Epadeq en 2014.
También es importante destacar que tanto entre mujeres como entre varones discentes, se
recuperaron percepciones que revelan una simplificación de los alcances de la igualdad de
género. Una manifestación de ello es la consideración de que en el SEM no existen
desigualdades porque a todas las personas se les trata por igual. La segunda manifestación
pudiera ser más grave: algunos hombres se perciben discriminados en razón de las
“preferencias” que se han generado en el SEM hacia las mujeres. Por preferencias pareciera
que se entiende permitirles el acceso, o garantizarles igualdad de condiciones en las
pruebas, reconociendo sus diferencias físicas respecto a los varones. La tercera
manifestación de esta simplificación de los alcances de la igualdad se refiere a la
consideración de que las mujeres acceden a carreras y escuelas “propias” de mujeres, y que
lo hacen por gusto y no desean ingresar a otras áreas. Gráfica 4.3.4.
243
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVL) define la
violencia contra las mujeres como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les
cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto
en el ámbito privado como en el público”. Esta ley plantea cinco ámbitos o modalidades de la
violencia, uno de ellos es la violencia laboral y docente, que es la que se ejerce por las
personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima,
independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso
de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e
impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o
en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el
hostigamiento sexual (artículo 10 de la LGAMVL).
El hostigamiento sexual es un ejercicio de poder que ocurre cuando la víctima está en una
relación de subordinación frente al agresor en el ámbito laboral y/o escolar, mediante
conductas, improperios y palabras que tienen una connotación sexual lasciva. El acoso
sexual, por su parte, “es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación,
hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para
la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos (artículo 13,
LGAMVL).
Respecto al Personal docente En la encuesta se consultó por la frecuencia de las prácticas
de hostigamiento y acoso sexual que viven mujeres y varones docentes. Algunos resultados
relevantes se detallan a continuación (ver gráfica 4.4.1.1):
244
En los grupos focales el personal docente negó que se presenten casos de hostigamiento y
acoso sexual, e incluso planteó que algunos códigos militares —como el honor y el respeto—
inhiben esas prácticas.
En el Personal discente se consultó si había vivido algunas prácticas constitutivas de
hostigamiento y acoso sexual por parte de alguna autoridad educativa, personal docente o
de apoyo a la educación, o de sus compañeros y compañeras discentes.
4.4.1.1. Frecuencia con que, en el último año, las autoridades educativas, personal docente o
de apoyo a la educación le han hecho las siguientes cosas
Prácticas
Una vez Varias veces Muchas veces
H M H M H M
Por ser mujer/hombre menosprecian
mis capacidades o desempeño 1.34 21.05 0.39 10.11 0.07 1.68
Me dicen piropos o comentarios de
doble sentido acerca de mi apariencia 1.05 12.21 0.56 4.84 0.13 0.63
Me hacen sentir menos por ser
mujer/hombre 0.49 11.79 0.20 4.00 0.23 1.26
245
Prácticas
Una vez Varias veces Muchas veces
H M H M H M
Me miran el cuerpo en forma morbosa
haciéndome sentir incómoda 0.62 9.89 0.20 5.05 0.07 0.63
Me hacen burlas porque soy
mujer/hombre 0.72 7.79 0.23 5.47 0.10 0.63
Me hacen preguntas o comentarios
incómodos acerca de mi vida sexual o
amorosa
1.01 7.37 0.29 2.95 0.07 0.63
Hacen comentarios ofensivos,
irrespetuosos o peyorativos acerca de
mi apariencia física
1.83 6.32 0.98 2.74 0.26 1.05
Me han agredido físicamente (golpes,
jaloneos, aventones, etc.) 3.57 5.89 4.81 2.53 1.47 0.21
Generan rumores acerca de mi vida
sexual que afectan mi reputación 0.49 4.84 0.26 1.89 0.03 0.84
Por ser mujer/hombre me ponen
menores calificaciones que las
personas que realizan el mismo
2.58 3.79 2.09 2.74 0.36 0.00
Ponen carteles, calendarios, pantallas
de computadoras u otras imágenes
sexuales que me incomodan
0.20 2.32 0.16 1.05 0.03 0.21
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta aplicada por Epadeq en 2014.
Conviene hacer la comparación con datos de incidencia de violencia contra las mujeres en el
ámbito docente a nivel nacional: los datos de la ENDIREH61 (2011) indican que 42.2% de las
mujeres ha vivido violencia física o sexual (maltrato corporal, proposiciones de relaciones
sexuales a cambio de calificaciones, caricias y manoseos sin consentimiento, represalias por
no acceder a propuestas o las obligaron a tener relaciones sexuales) en la escuela.
En cuanto a las prácticas de hostigamiento y acoso sexual entre discentes, la encuesta
arroja los siguientes hallazgos (ver cuadro 4.4.1.2):
61 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.
246
Cuadro 4.4.1.2. Frecuencia con que, en el último año compañeros/as, le han hecho las
siguientes cosas
Prácticas Una vez Varias veces Muchas veces
H M H M H M
Por ser mujer/hombre menosprecian
mis opiniones o mis ideas 0.95 10.11 0.33 4.84 0.13 0.84
Me hacen sentir menos por ser
mujer/hombre 0.33 9.68 0.20 5.68 0.10 1.05
Me hacen burlas porque soy
mujer/hombre 0.56 9.26 0.20 5.05 0.07 0.84
Me dicen piropos o comentarios de
doble sentido acerca de mi apariencia 0.79 8.63 0.33 4.21 0.07 0.84
Me miran el cuerpo en forma morbosa
haciéndome sentir incómoda/o 0.33 6.74 0.13 4.42 0.03 0.84
Generan rumores acerca de mi vida
sexual que afectan mi reputación 0.82 6.74 0.29 3.16 0.13 0.42
Me han agredido físicamente (golpes,
jaloneos, aventones, etc.) 3.17 6.53 4.91 2.11 1.77 0.21
Me hacen preguntas o comentarios
incómodos acerca de mi vida sexual o
amorosa 0.75 5.68 0.23 2.95 0.07 0.63
Ponen carteles, calendarios, pantallas
de computadoras u otras imágenes
sexuales que me incomodan 0.29 1.47 0.03 1.05 0.07 0.21
Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la encuesta aplicada por Epadeq en 2014.
En los grupos focales, el personal no reconoce la existencia de estas prácticas.
En otros casos, el personal discente evidencia no distinguir entre el coqueteo y el acoso
sexual.
Anexo metodológico
Anexo 1
El Diagnóstico Situacional Actual del Sistema Educativo Militar se orientó a detectar
situaciones de desigualdad por motivos de sexo y género y, a partir de ello, proponer
acciones para atender la problemática identificada.
En este Anexo se explica la metodología con que se elaboró este Diagnóstico. Cabe
recordar que la metodología de trabajo constituye la lógica interna que guía el desarrollo de
247
la investigación y está conformada por los procedimientos o métodos que se emplearán para
el cumplimiento de los objetivos establecidos y la obtención del producto.
De acuerdo con los principios de la investigación social aplicada, en la cual se inscribe esta
consultoría, el diseño metodológico permitió articular el marco conceptual, basado en la
teoría de género, con los objetivos planteados. Esto se logró mediante la definición de
categorías de investigación y la aplicación de técnicas de recolección, sistematización y
análisis de la información congruentes con el marco conceptual y los objetivos perseguidos.
En las siguientes líneas se detallan las características generales del trabajo realizado, así
como los instrumentos y herramientas que se elaboraron para obtener, sistematizar y
analizar la información.
1. Dimensiones de análisis
En este apartado se detallan las dimensiones de análisis en que se concretan los aspectos
que se abordaron en esta investigación. Éstas se definieron con la intención de vincular las
aproximaciones teórico-metodológicas desde la perspectiva de género con las condiciones y
prácticas concretas que fueron objeto de análisis en el Sistema Educativo Militar.
En ese sentido, las dimensiones de análisis contemplan tanto los factores de contexto que
inciden en el adelanto de las mujeres y la promoción de la igualdad de género en el Sistema
Educativo Militar (SEM), como los factores que generan y expresan las desigualdades de
género en este último.
Cabe aclarar que la elaboración de estas dimensiones supone una delimitación orientada por
los alcances, posibilidades y plazos para aprehender los factores y elementos que fueron
objeto de análisis durante esta investigación. De manera que debieron quedar fuera algunas
categorías y variables que, aunque sin duda expresan desigualdad, podrían haber sido
difíciles de captar en este primer acercamiento o requerían un trabajo de campo que rebasa
los alcances y plazos del presente estudio.
Así, se optó por priorizar las dimensiones y variables que permitieron el análisis de las
condiciones, dinámicas y prácticas que vulneran la igualdad de género, así como ubicar el
estado actual del SEM en materia de igualdad.
248
En tal sentido, se definieron cuatro dimensiones de análisis, mismas que se han
desagregado en categorías y variables:
1. Perspectiva de género en el proceso educativo y formativo militar
1.1. Acciones institucionales orientadas a promover la igualdad
1.1.1. Normatividad (creación de normas y cambios normativos)
1.1.2. Mecanismo de género (existencia, funciones, conformación)
1.2. Inclusión de la perspectiva de género en planes y programas de estudio
1.2.1. Contenidos temáticos y articulación
1.2.2. Transmisión de valores y contenidos
1.3. Participación e integración del personal de tropa y de apoyo en la educación y su contribución
en el desarrollo de una educación de calidad con perspectiva de género
2. Perspectiva de género en el sistema profesional docente
2.1. Acciones institucionales orientadas a garantizar la igualdad de género en las relaciones entre
el personal docente
2.2. Sesgos de género en el proceso de formación, selección, actualización y evaluación del
personal docente civil y militar
2.3. Derechos y obligaciones del personal docente (civil y militar)
3. Desigualdades de género en los procesos de admisión, permanencia, desarrollo y
eficiencia terminal del personal discente
3.1. Acciones institucionales orientadas a garantizar la igualdad en los procesos de admisión,
permanencia, desarrollo y eficiencia terminal de las y los discentes
3.2. Sesgos de género en los procesos de admisión, permanencia, desarrollo y eficiencia terminal
de las y los discentes
3.2.1. Motivos por los que las mujeres no ingresan al Sistema Educativo Militar
3.2.2. Obstáculos que enfrentan las mujeres para permanecer en planteles militares.
3.3. Brechas de género en desarrollo, permanencia y eficiencia terminal
3.4. Segregación por carrera o área de estudio
3.5. Derechos y obligaciones del personal discente
4. Clima Institucional
4.1. Apego y prevalencia de estereotipos de género
249
4.2. Prácticas de desigualdad o discriminación por sexo y género, con énfasis en el personal
discente
4.3. Percepciones sobre el trato
4.4. Hostigamiento y acoso sexual
4.4.1. Magnitud y características
4.4.2. Acciones para su prevención, atención y sanción
Esta operacionalización orientó el diseño de los instrumentos de recolección de información,
así como la definición de los distintos grupos de personal que brindaron información para la
investigación diagnóstica.
2. Técnicas e instrumentos de recolección de información
Para cumplir con el desarrollo de las cuatro dimensiones de análisis, se llevó a cabo tanto
trabajo de gabinete como trabajo de campo. A continuación se describe cada uno:
Trabajo de gabinete
El trabajo de gabinete se enfocó a analizar información documental y estadística de cada
uno de los 29 Planteles Militares, seis Unidades-Escuela y cinco Jefaturas de curso que
conforman el Sistema Educativo Militar.
Las dimensiones de análisis que se abordaron con el trabajo documental fueron las
siguientes:
1. Perspectiva de género en el proceso educativo y formativo militar
1.1. Acciones institucionales orientadas a promover la igualdad
1.1.1. Normatividad (creación de normas y cambios normativos)
1.1.2. Mecanismo de género (existencia, funciones, conformación)
1.2. Inclusión de la perspectiva de género en planes y programas de estudio
1.2.1. Contenidos temáticos y articulación
1.2.2. Transmisión de valores y contenidos
250
3. Desigualdades de género en los procesos de admisión, permanencia, desarrollo y
eficiencia terminal del personal discente
3.1. Acciones institucionales orientadas a garantizar la igualdad en los procesos de admisión,
permanencia, desarrollo y eficiencia terminal de las y los discentes
3.2. Sesgos de género en los procesos de admisión, permanencia, desarrollo y eficiencia terminal
de las y los discentes
3.2.1. Motivos por los que las mujeres no ingresan al Sistema Educativo Militar
3.3. Brechas de género en desarrollo, permanencia y eficiencia terminal
3.4. Segregación por carrera o área de estudio
4. Clima Institucional
4.4. Hostigamiento y acoso sexual
4.4.2. Acciones para su prevención, atención y sanción
Para obtener la información documental de los planteles educativos, se realizó una solicitud
de información al SEM, a través de la cual las instituciones educativas hicieron llegar la
documentación requerida.
Asimismo, se llevó a cabo una labor de revisión y análisis de normatividad que regula los
procesos educativo y formativo militar, con el fin de explorar las acciones institucionales
orientadas a garantizar la igualdad de género. Los instrumentos normativos revisados fueron
los siguientes:
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Programa de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional 2008-2012
Programa para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres SDN 2013-2018
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres
2013-2018 (PROIGUALDAD 2013-2018)
Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018
Programa Sectorial de Defensa Nacional 2006-2012
Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013–2018
Plan General de Educación Militar
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
251
Reglamento de la ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea
Reglamento de la Dirección General de Educación Militar
Además, se revisaron los reglamentos de 20 (treinta) instituciones educativas militares.
Como parte del trabajo de gabinete, también se realizó el análisis de la inclusión de la perspectiva de género en los planes y programas de estudio de las instituciones educativas militares, eligiendo una muestra aleatoria a partir de una lista del total de escuelas y cursos que se imparten dentro del SEM. Se revisaron planes y programas de 85 de un total de 307 cursos que se imparten para los diferentes niveles y tipos de formación, correspondientes a 19 de las 39 instituciones educativas que conforman el Sistema Educativo Militar.
Los planes y programas revisados se enlistan a continuación:
Institución educativa No. planes y programas de cursos
Escuela Militar de Graduados de Sanidad 23
Escuela Militar de Ingenieros 6
Escuela Militar de Odontología 1
Escuela Médico Militar 1
Escuela Militar de Sargentos 1
Jefaturas de curso 5
Escuela Militar de Aviación 1
Colegio de Defensa Nacional 1
Escuela Superior de Guerra 5
81/o. Batallón de Infantería y Escuela Militar de Infantería
4
1/er. Batallón de Ingenieros de Combate y Escuela Militar de Ingenieros de Combate
4
5/o. Regimiento de Caballería Motorizada y Escuela Militar de Caballería
4
1/er. Regimiento de Artillería y Escuela Militar de Artillería
8
Escuela Militar de Enfermeras 1
Escuela Militar de Administración de Recursos Humanos
12
Heroico Colegio Militar 3
Escuela Militar de Materiales de Guerra 1
Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea 2
Escuela Militar de tropas Especialistas de la Fuerza Aérea
1
252
Trabajo de campo
El trabajo de campo se orientó a obtener información directamente de las mujeres y los
hombres que forman parte del Sistema Educativo Militar, sobre las dimensiones que abarca
este diagnóstico. El análisis de dicha información constituye, entonces, material original que
se articuló con el análisis de la información documental para obtener una visión más
completa del tema de estudio.
Se utilizaron cuatro técnicas para la obtención de información en campo:
1. Entrevistas semi estructuradas a siete actores y actrices clave del Fuerza Aérea
con la finalidad de obtener información detallada de aspectos que no se encuentran
plasmados en los documentos y estadísticas, así como opiniones relevantes que
contribuyeron a un mayor entendimiento de las dimensiones, categorías y variables
de análisis.
En el siguiente cuadro se muestran dimensiones de análisis que se indagaron en las
entrevistas:
Grupo de personal Dimensiones, categorías y variable a indagar
Personal directivo
1. Perspectiva de género en el proceso educativo y
formativo militar
1.1. Acciones institucionales orientadas a promover la
igualdad
1.2. Inclusión de la perspectiva de género en planes y
programas de estudio
1.2.1. Contenidos temáticos y articulación
1.2.2. Transmisión de valores y contenidos
1.3. Participación e integración del personal de tropa y
de apoyo en la educación y su contribución en el
desarrollo de una educación de calidad con
perspectiva de género
2. Perspectiva de género en el sistema profesional
docente
253
Personal directivo
2.1. Acciones institucionales orientadas a garantizar la
igualdad de género en las relaciones entre el personal
docente
2.2. Sesgos de género en el proceso de formación,
selección, actualización y evaluación del personal
docente civil y militar
3. Desigualdades de género los procesos de
admisión, permanencia, desarrollo y eficiencia
terminal del personal discente
3.1. Acciones institucionales orientadas a garantizar la
igualdad en los procesos de admisión, permanencia,
desarrollo y eficiencia terminal de las y los discentes
3.2. Sesgos de género en los procesos de los procesos
de admisión, permanencia, desarrollo y eficiencia
terminal de las y los discentes
3.2.1.Motivos por los que las mujeres no ingresan al
Sistema Educativo Militar
3.2.2. Obstáculos que enfrentan las mujeres para
permanecer en planteles militares.
Personal que integra el
mecanismo de género.
1. Perspectiva de género en el proceso educativo y
formativo militar
1.1. Acciones institucionales orientadas a promover la
igualdad
1.1.2. Mecanismo de género (existencia, funciones,
conformación)
4. Clima Institucional
4.4. Hostigamiento y acoso sexual
4.4.1. Características
4.4.2. Acciones para su prevención, atención y sanción
254
Las entrevistas citadas anteriormente, fueron aplicadas a 1 (un) General de Brigada, 1 (un)
General Brigadier, 2 (dos) Coroneles. 1 (un) Teniente Coronel y 2 (dos) Mayores, en el
periodo comprendido del 30 de octubre al 6 de noviembre del año 2014, de los cuales dos
son mujeres.
2. Reuniones de trabajo con el personal psicopedagógico y de la Comandancia de
Cuerpo de tres instituciones educativas visitadas, para conocer la forma en que se
materializa e implementa el Programa de Desarrollo Humano. Las reuniones de
trabajo abordaron las siguientes dimensiones y categorías de análisis:
1. Perspectiva de género en el proceso educativo y formativo militar
1.2. Inclusión de la perspectiva de género en planes y programas de estudio
1.2.1. Contenidos temáticos y articulación
1.2.2. Transmisión de valores y contenidos
3. Grupos focales con personal discente, docente y de apoyo a la educación. El
objetivo de esta técnica es organizar una reunión de personas seleccionadas
previamente para discutir, reflexionar e interpretar, desde la propia experiencia
personal y colectiva, la temática que es objeto de investigación, y en la cual cobra
sentido el proceso de interacción. El desarrollo de los grupos focales se llevó a cabo
conforme a un guión de trabajo atendiendo a las temáticas planteadas de acuerdo
con el grupo de personal particular.
Las dimensiones, categorías y variables a indagar por tipo de personal fueron las
siguientes:
Grupo de personal Dimensiones a indagar
Personal docente
2. Perspectiva de género en el sistema profesional
docente
2.1. Acciones institucionales orientadas a garantizar la
igualdad de género en las relaciones entre el personal
docente
2.2. Sesgos de género en el proceso de formación,
selección, actualización y evaluación del personal
255
Grupo de personal Dimensiones a indagar
docente civil y militar
2.3. Derechos y obligaciones
3. Desigualdades de género en los procesos de
admisión, permanencia, desarrollo y eficiencia
terminal del personal discente
3.2. Sesgos de género en los procesos de los procesos
de admisión, permanencia, desarrollo y eficiencia
terminal de las y los discentes
3.2.1. Motivos por los que las mujeres no ingresan al
SEM
3.2.2. Obstáculos que enfrentan las mujeres para
permanecer en planteles militares
3.4. Segregación por carrera o área de estudio
4. Clima Institucional
4.1. Apego y prevalencia de estereotipos de género
4.2. Prácticas de desigualdad o discriminación por sexo
y género
4.3. Percepciones sobre el trato
4.4. Hostigamiento y acoso sexual
4.4.1. Características
4.4.2. Acciones para su prevención, atención y sanción
Personal discente
3. Desigualdades de género en los procesos de
admisión, permanencia, desarrollo y eficiencia
terminal del personal discente
3.1. Acciones institucionales orientadas a garantizar la
igualdad en los procesos de admisión, permanencia,
desarrollo y eficiencia terminal de las y los discentes
3.2. Sesgos de género en los procesos de los procesos
de admisión, permanencia, desarrollo y eficiencia
256
Grupo de personal Dimensiones a indagar
terminal de las y los discentes
3.2.1. Motivos por los que las mujeres no ingresan al
SEM
3.2.2. Obstáculos que enfrentan las mujeres para
permanecer en planteles militares
3.4. Segregación por carrera o área de estudio
4. Clima Institucional
4.1. Apego y prevalencia de estereotipos de género
4.2. Prácticas de desigualdad o discriminación por sexo
y género
4.3. Percepciones sobre el trato
4.4. Hostigamiento y acoso sexual
4.4.1. Características
4.4.2. Acciones para su prevención, atención y sanción
Personal de tropa de la planta y
de apoyo a la educación de las
instituciones educativas
militares
1. Perspectiva de género en el proceso educativo y
formativo militar
1.3. Participación e integración del personal de tropa y
de apoyo en la educación y su contribución en el
desarrollo de una educación de calidad con perspectiva
de género
La invitación de personal a los grupos focales estuvo a cargo de cada institución educativa.
Los criterios sugeridos para seleccionar a las personas que se invitaron a los grupos focales
fueron los siguientes:
Edad: se procuró que cada grupo estuviera integrado por personas de diferentes
edades.
Grado: se sugirió que a cada grupo se invitara personal con diversidad de grados.
257
En el caso del personal discente, se solicitó invitar a personas con distinto nivel de
avance en su carrera o programa de estudio.
En el caso del personal docente, se solicitó invitar a personas que impartieran
asignaturas o materias diversas, y a personal civil y militar.
Se realizaron 33 grupos focales: 8 grupos con mujeres y 9 con hombres discentes; 5 grupos
con mujeres y 6 con hombres docentes; 2 con mujeres y 3 con hombres personal de apoyo.
Encuesta
Se aplicó una encuesta a una muestra representativa del personal docente y discente que
forma parte del SEM, que es representativa de las mujeres y los hombres (dos dominios de
estudio).
El cuestionario de la encuesta indagó las siguientes categorías y variables dimensión de
análisis 4:
4. Clima Institucional
4.1. Apego y prevalencia de estereotipos de género
4.2. Prácticas de desigualdad o discriminación por sexo y género, con énfasis en el personal
discente
4.4. Hostigamiento y acoso sexual
4.4.1. Magnitud y características
Se diseñó un cuestionario de autoaplicación que contiene los siguientes apartados:
1. Perfil general con datos socio-demográficos básicos
2. Situaciones de desigualdad o discriminación por sexo o género
3. Adhesión a estereotipos de género
4. Magnitud y características de hostigamiento y acoso sexual
Muestra
La población objetivo fueron las y los discentes y docentes de las instituciones educativas del
Sistema Educativo Militar.
258
La muestra está integrada por 3,533 entrevistas de discentes y 455 entrevistas de docentes,
las cuales fueron auto aplicadas en las escuelas.
Como marco muestral se utilizó un listado de planteles, unidades y jefaturas de curso. Sólo
se consideraron las escuelas que iban a contar con efectivos al momento de realizar el
levantamiento.
El diseño de la muestra fue un Bietápico Estratificado:
Etapa 1. Selección de Escuelas: Se consideraron tres estratos::
Estrato 1: Escuela militar tipo 1.
Estrato 2: Escuela militar tipo 2.
Estrato 3: Jefatura de cursos.
Dentro de cada estrato se seleccionaron escuelas a través de un Muestreo Aleatorio
Simple.
Se seleccionaron seis escuelas del estrato 1, tres del estrato 2 y una del estrato 3.
Al realizar el análisis de las escuelas dentro de cada estrato se observó que el
Heroico Colegio Militar (DF) y la Escuela Militar de Sargentos (Puebla) debían
representarse por sí mismas debido a la cantidad de efectivos, así que se
consideraron como dominios para que formaran parte de la muestra.
Etapa 2. Selección de Efectivos: La selección de los efectivos dentro de las escuelas
seleccionadas en la primera etapa se realizó de forma aleatoria. Para ello, se
seleccionó de forma aleatoria el día de levantamiento y se aplicó la entrevista a los
efectivos que se encontraron el día de la visita.
El error de estimación absoluto teórico, bajo el supuesto de un muestreo aleatorio simple, es
de 1.65% con un nivel de 95% de confianza para las estimaciones de los discentes y de
4.59% con un nivel de 95% de confianza para las estimaciones de los docentes.
Ponderadores
No fue posible generar factores de expansión, puesto que no sabemos con certeza cuántos
discentes y docentes hay en todas las escuelas. Por lo tanto, el diseño de la muestra fue lo
259
más aleatorio posible para trabajar con el supuesto de un diseño de muestreo aleatorio
simple.
Análisis y síntesis de datos
El análisis y la síntesis de los datos obtenidos constituye un aspecto de central importancia
en los procesos investigación. Para los métodos de investigación mixtos, como el que se
aplicó en esta investigación diagnóstica, fue necesario contemplar un esquema de análisis
para cada tipo de información levantada mediante cada una de las técnicas empleadas y,
posteriormente, una síntesis de todas estas fuentes para examinar los patrones de
convergencia, discrepancia y complejidad.
Una vez sistematizados los hallazgos del Diagnóstico situacional actual del Sistema
Educativo Militar, se elaboraron las conclusiones y una serie de propuestas de acciones o
políticas con perspectiva de género orientadas a atender las problemáticas detectadas que
vulneran la igualdad entre mujeres y hombres.
260
Recomendaciones
Entre las recomendaciones para un mayor avance se contempla promover la igualdad entre
mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y la erradicación de cualquier
forma de discriminación por motivos de género al interior del Ejército y las Fuerzas Armadas
Mexicanos, más allá de la ya mencionada obligatoriedad efectiva a través de legislación, se
sugiere:
1. Fomentar la transmisión de valores y promoción del liderazgo con perspectiva de género
en el Programa de Desarrollo Humano en coordinación con los Comités de Igualdad de
los diferentes planteles militares. Así mismo incluir el Derecho de Igualdad en el decálogo
de valores.
2. Concienciación respecto al uso del lenguaje respetuoso, incluyente, no sexista y sin
discriminación para dirigirse a mujeres y hombres indistintamente como una forma de
liderazgo.
3. Incorporar en la curricula del Curso Básico de Formación el tema de Igualdad de Género.
Lo anterior es factible de materializar de la siguiente forma:
En la materia de igualdad de Género incluir los temas: Construcción Social de
Género, Normatividad en Materia de Género, Violencia de Género y
Hostigamiento y Acoso Sexual.
Incluir por lo menos tres conferencias con generalidades de los temas citados en
el párrafo anterior.
4. Capacitar:
Incluir un módulo de igualdad de género en los cursos de capacitación integral y
de inducción en coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos,
toda vez que es el organismo a quien le corresponde la capacitación en el tema.
Al personal docente de civiles y militares en perspectiva de género, no
discriminación y eliminación del Hostigamiento y acoso sexual considerando en
dicho proceso un manual de inducción con perspectiva de género.
Capacitar al personal de apoyo psicológico para proporcionar prevención y
atención de las manifestaciones de violencia y desigualdad basadas en el género,
al tiempo que se abre la posibilidad de procesos de reflexión en torno a la
masculinidad, la feminidad y la convivencia entre mujeres y hombres.
261
Capacitar al personal del área pedagógica, para reforzar las estrategias que
incorporan la igualdad como valor y práctica cotidiana, así como la no
discriminación en la formación militar.
Instituir diplomados para la sensibilización y formación con perspectiva de género,
dirigidos a actores estratégicos del SEM (personal directivo, docente y discente).
5. Que los Comités de Igualdad de los planteles militares se integren por mujeres y
hombres militares, para que en coordinación con el Grupo de Promoción y Difusión para
la Cultura de Igualdad de Género de la Dirección General de Derechos Humanos y el
Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, asesoren al personal directivo discente y docente del SEM con perspectiva
de género.
6. Que la Red de Género del Sistema Educativo Militar propongan acciones y
materialización de proyectos para cerrar las brechas de desigualdad de género que
prevalezcan en el plantel.
7. Fortalecer la presencia y alcances del Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que permita impulsar acciones más
contundentes en materia de igualdad de género, particularmente en medidas para
facilitar la integración más plena de las mujeres militares, dar seguimiento y evaluar el
funcionamiento y los efectos de los programas y acciones puestos en marcha en la
materia, a fin de que se ajusten a las necesidades y demandas que presenta un proceso
complejo como éste. Lo anterior se puede materializar estrechando la coordinación y
comunicación entre el SEM y el Observatorio; así como con los diferentes organismos y
áreas académicas involucradas en el tema tanto al interior como al exterior de la
Institución.
8. Que la campaña de difusión interna a cargo de la Dirección General de Comunicación
Social, en coordinación con la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la
U.D.E.F.A. incida en los estereotipos de género que prevalecen al interior del SEM, así
mismo enfatice la difusión del mecanismo para prevenir y atender el hostigamiento y
acoso sexual.
9. La inclusión de mujeres y hombres en todos los planteles militares, específicamente la
Escuela Militar de Enfermeras y Escuela Militar de Oficiales de Sanidad para que la
educación mixta fomente el desarrollo efectivo de la igualdad, con relaciones de respeto
que desarrollen habilidades de socialización, convivencia, comunicación, cooperación y
empatía entre los sexos.
262
10. Incorporar el principio de Igualdad y la Perspectiva de Género de manera gradual en los
planes y programas de estudio. A esta incorporación se podrá dar seguimiento mediante
la inclusión de indicadores cuantitativos y cualitativos para medir el avance de la
incorporación de la perspectiva de género en los planes y programas de la Sedena, en
materia de igualdad, no violencia y no discriminación de género.
11. En materia educativa militar, se sugiere la unificación de los esquemas de educación,
formación y capacitación, y que ésta incorpore la perspectiva de género y de derechos
humanos en los planes y programas de estudio y en el currículo académicos de forma
transversal. Esto, a través de un clima de diálogo y apertura que permita construir
consensos y superar estereotipos, entre las y los actores involucrados en el ámbito
educativo, a saber: autoridades educativas, cuerpo docente y discente.
De esta forma, el currículo con perspectiva de género fomentaría la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres militares, al incluir esta temática en los objetivos,
contenidos, materiales, prácticas y metodología educativa, para facilitar cambios en los
ámbitos institucional, programático y epistemológico, a través del cuestionamiento
académico de “visiones patriarcales y androcéntricas implícitas en los conocimientos y
las formas tradicionales de enseñanza-aprendizaje” (Palomar, 2005: 13).
12. Fortalecer el proceso de selección de personal docente civil en las convocatorias,
manuales y reglamentaciones, mediante la elaboración de un procedimiento de
reclutamiento y selección que contemple las etapas que deben cursar las y los
aspirantes.
13. Aplicar y difundir el procedimiento de evaluación (que se lleva a cabo en cada plantel) de
personal docente que les permita conocer sus debilidades y fortalezas conforme al
principio de igualdad y no discriminación.
14. Que la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, en coordinación con la Dirección General de Derechos
Humanos, intensifique la suscripción de convenios con instancias académicas de
prestigio a nivel nacional e internacional, con objeto de realizar cursos, conferencias,
actividades académicas e investigaciones destinadas a la inclusión de la perspectiva de
género dentro del Sistema Educativo Militar Mexicano.
15. Armonizar la Ley y Reglamento de la Rectoría y la Universidad del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos con la normatividad nacional e internacional en materia de género y no
discriminación.
264
Bibliografía Diagnóstico previo
Sedena (1997). La evolución de la educación militar en México, México: Sedena.
______ (2012). La mujer militar en México, México: Sedena.
Timmons, W. (1991). “José María Morelos-Agrarian Reform in Hispanic American”, Historical Review, Vol. XXX¡, núm. 4, noviembre, México: FCE.
Bibliografía Diagnóstico Comparativo
Agudo, Yolanda (2014). “La participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas españolas: de la incorporación a la integración”, Comunitaria, Núm. 7, España: Facultad de Cs. Políticas y Sociología, UNED.
Alcopaz (s/f). “Acerca de Asociación Latinoamericana de Centros para Operaciones de Paz (Alcopaz)”, en https://www.facebook.com/pages/Asociación-Latinoamericana-de-CentrosparaOperaciones -de- Paz-Alcopaz/312812952112843?sk=info&tab=page_info
Ames, Patricia (2006). Las brechas invisibles. Desafíos para una equidad de género en la educación, Perú: Instituto de Estudios Peruanos, UNFPA.
Aranda, Jesús (2013). “Ha procesado Sedena a seis militares por acoso sexual en los últimos dos años”, La Jornada, 8 de julio de 2013, p. 12, en: http://jornada.unam.mx/2013/07/08/politica/ 012n1pol
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (1980). “Ley Orgánica de
Educación”, Venezuela, en http://www.me.gob.ve/ley_organica.pdf
Banco Mundial (2012). Igualdad de género y desarrollo, Informe sobre Desarrollo Mundial,
Washington, DC.
Belt Ibérica (2005). “Mujer y Ejército, una relación sin complejos”, en
http://belt.es/noticias/2005/marzo/10/ejerc_muj.htm
Blanco, Patricia (2012). “Cuantas más mujeres estén en el Ejército, habrá más
posibilidades de paz”, España,
http://politica.elpais.com/politica/2012/06/11/actualidad/1339419166_778352.html
265
Bobea, Lilian (2008). “Mujeres en uniforme: la feminización de las Fuerzas Armadas. Un
estudio del caso dominicano”, Nueva Sociedad, Núm. 213, Argentina, enero-febrero de
2008
Buquet, Ana (2012). “Coloquio sobre Violencia de Género en la Educación Superior,
México, en:
http://132.247.1.49/PAPIME306511/images/stories/Ponencias2012/Mesa2_3Oct/Transver
salizacionEquidad_PUEG.pdf
Burrelli, David F. (2013). “Women in Combat: Issues for Congress”, CRS report for
congress, Congressional Research Service, 7-5700, R42075, 17 pp., en
http://fas.org/sgp/crs/ natsec/R42075.pdf
Cámara de Diputados (2005). Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, texto vigente. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23
de diciembre de 2005, México.
__________________ (2006). Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres,
México.
__________________ (2006). Reglamento de la Ley de Educación Militar del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto
de 2006, México. Última reforma publicada DOF 27-01-2012.
__________________ (2009). Ley De Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus
Relaciones Interpersonales, República Argentina, 11 de marzo.
Campos, Alfonso (2009). “Reclutamiento de personal femenino para ingresar al ejército
mexicano”, Reportero Policiaco de Sonora, México, en:
http://reporteropoliciacodesonora.blogspot.mx/ 2009/01/reclutamiento-de-personal -
femenino-para.html
Castañeda, Ivette (2006). Botas de color rosa. Las mujeres militares en el Perú, Perú, en:
http://www.resdal.org/producciones-miembros/art-castaneda-ago06-iidh.html.
Castrillón, Liliana y Pía Von Chrismar (2013). “Mujer y Fuerzas Armadas en el contexto
Sudamericano: una visión desde Chile”, ESD. Estudios de Seguridad y Defensa, Núm. 2,
dic., Chile.
CEDAW (2012). Observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación
contra la mujer, 52 Periodo de Sesiones del 9 al 27 de julio de 2012, México. Doc.
CEDAW/C/MEX/CO/7-8, en:
www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/informes//recomendaciones.pdf
266
Centro de Estudios de la Mujer (2011). Informe de la situación de género en Venezuela,
Universidad Central de Venezuela.
Colbach (2007). “Objetivos del programa Sectorial de Educación 2007-2012”, Objetivo 2
del numeral b, Programa de Desarrollo Institucional, México.
______ (2012). Programa de desarrollo institucional, México, en:
http://www.cbachilleres.edu.mx/cb/ estadisticas/PDI_2012.pdf
______ (2012a). Programa Operativo Anual 2012, México, en:
http://www.cbachilleres.edu.mx/cb/ estadisticas/POA_2012.pdf
_____ (2014). Programa Anual de Trabajo 2014, Colegio de Bachilleres, México, en:
http://www.cbachilleres .edu.mx/cb/Programa_Anual_de_Trabajo_2014.pptx
Colmex (2003). “Acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio de México”, en reunión del
30 de mayo.
______ (2010). Principio de no discriminación. Acuerdo de la Junta de Gobierno del
Colegio de México, en: http://www.colmex.mx/PDFs/colmex/estatuto.pdf
______ (2012). Reglamento de la Defensoría de los Derechos de los Miembros de la
Comunidad del Colegio de México en: http://www.colmex.mx/pdf/defensoriaDHColmex.pdf
Córdoba, Rocío y Lucía Rayas (2011). Armadas. Un análisis de género desde el cuerpo
de las mujeres combatientes, prólogo de Mary Loui-se Pratt, México, El Colegio de
México.
Correo del Orinoco (2014). “II Encuentro de Ministras y Lideresas de Defensa busca
fortalecer la integración para la paz”, 18 de junio, Venezuela, en:
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/ii-encuentro-ministras-y-lideresas-defensa-
busca-fortalecer-integracion-para-paz/
Cotino, Lorenzo (2000). La singularidad militar y el principio de la igualdad: las
posibilidades de este binomio ante las Fuerzas Armadas españolas del Siglo XXI, Madrid,
CEC.
Davis, Karen D. (2007). “From Ocean Ops to Combat Ops: A Short History of Women and
Leadership in the Canadian Forces”, Cap. 7, en Karen D. Davis (ed.), Women and
Leadership in the Canadian Forces: perspectives and experience, Ed. Canadian Defense
Academy Press, Kingston, Ontario, Canadá, pp. 69-91.
Departamento Confederal de la Mujer (2008). “Una unidad para la igualdad de género en
Castilla-La Mancha”, Boletín Digital, diciembre, Núm. 44, España, en:
http://portal.ugt.org/Mujer/ crisalida/00044/Y%20ademas.html
267
Departamento de Seguridad (2009). Manual de seguridad, Universidad Nacional
Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana, Ministerio del Poder Popular
para la Defensa, Venezuela.
De León-Escribano, Carmen Rosa (s/f). “Participación de la mujer en las Fuerzas
Armadas de Centroamérica y de México y en las fuerzas de paz”, en:
www.resdal.org/genero-y-paz/mujer-ffaa-misiones-centroamerica.pdf
DGDH (2013). Tarjeta 834/TA: 1, girada por la Dirección General de Derechos Humanos
al Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con objeto de incorporar a las
mujeres en todas las armas, México.
Diario Oficial de la Federación (2006). Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto, México, Última
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2012.
________________________ (2013). Código de Conducta de los Servidores Públicos de
la Secretaría de la Defensa Nacional, México, en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5292610& fecha=19/03/2013&print=true
________________________ (2013). Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917,
México, Última reforma el 26 de febrero de 2013.
Donadio, Marcela (2005). Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina, Argentina,
Ser en el 2000.
______________ (2009). La mujer en las instituciones armadas y policiales. Resolución
1325 y operaciones de paz en América Latina, Argentina, Red de Seguridad y Defensa de
América Latina.
El Economista (2014). “Canadá investigará los numerosos casos de acoso sexual en su
Ejército”, 26 de junio, en: http://www.eleconomista.es/sociedad-
eAm/noticias/5733942/04/14/Canada-Canada -investigara-los-numerosos-casos-de-
acoso-sexual-en-su-Ejercito.html#Kku8SNGLX4V5KOJi
ENEIVEEMS (2009). Segunda Encuesta Nacional sobre Exclusion, Intolerancia y
Violencia en escuelas de Educacion Media Superior, México.
_________ (2013). Tercer Encuesta Nacional sobre Exclusion, Intolerancia y Violencia en
escuelas de Educacion Media Superior, México.
Espinosa, Irene (2014). “Papel de las mujeres como actoras en las Fuerzas Armadas en
América del Norte”, ponencia presentada durante el Seminario Internacional Sobre el
268
Papel de las Mujeres como Actoras en las Fuerzas Armadas en Norteamérica, México,
CISAN/UNAM.
Europa Press (2013). “Las militares españolas, 15 años de ventaja a las estadounidenses
en primera línea de combate y operaciones especiales”, España, en:
http://www.europapress.es/nacional/ noticia-militares-espanolas-15-anos-ventaja-
estadounidenses-primera-linea-combate-operaciones-especiales-20130127112740.html
Felder, Deborah G. (1999). A century of Women. The most influential events in twentieth-
century women’s history, New York, Citadel Press.
FIS (2007). “Hugo Chávez anuncia cinco ejes estratégicos para la nueva etapa de la
revolución”, Fuerza de Izquierda Socialista, en: http://www.peru.elmilitante/amrica-latina-
othermenu-33/Venezu ela-othermenu-38-575-hugo-chvez-anuncia-cinco-ejes-estratgicos-
para-la-nueva-etapa-de-la-revolucion
Gaceta Oficial (2011). Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
Venezuela, Núm. 6.020 extraordinario del 21 de marzo.
Gaceta Parlamentaria (2014). “De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de
decreto que reforma los artículos 1, primer párrafo, y 28 de la Ley de Educación Militar del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, Gaceta Parlamentaria, México año XVII, Núm. 4150-
IV, jueves 6 de noviembre de 2014, en:
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2014/nov/20141106-IV.html #Dictamena D3
Gaceta Universitaria (2012). Reglamento de Admisión e Ingreso de la Universidad Militar
Bolivariana de Venezuela, Resolución Núm. CSUO-045-2012, Núm. 4, Primer Trimestre,
Ministerio del Poder Popular para la Defensa, República Bolivariana de Venezuela.
Gaceta UNAM (2011). Reglamento de la Comisión Especial de equidad de Género del
Consejo Universitario de la UNAM, Gaceta UNAM del 17 de marzo, en:
https://consejo.unam.mx/ comisiones/especial-de-equidad-de-genero/reglamentos-y-
lineamientos/86-reglamento-de-la-comisión
_____________ (2013). Lineamientos y Normas Generales para la Igualdad de Género,
México, Aprobados por la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo
Universitario, 7 de marzo.
Gebruers, Cecilia (2012). “Acoso sexual en espacios educativos en Argentina”, Serie
Documentos de Trabajo, ELA Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Argentina.
Gobierno de la República (2013). Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y
no Discriminación contra las Mujeres. 2013-2018, México.
269
González, Ángeles (2012). “Mujeres reclutadas en el Ejército serán el 7% este año; difícil
que lleguen a ser la mitad de los efectivos”, Al Calor Político, en:
http://www.alcalorpolitico.com/ informacion/mujeres-reclutadas-en-el-ejercito-seran-el-7-
este-anio-dificil-que-lleguen-a-ser-la-mitad-de-los-efectivos-99296.html#.VKtDIotCqu4
Gómez, María e Isidro Sepúlveda (2009). Las mujeres militares en España (1988-2008),
España, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
Government of Canada (2014). Status of Women Canada, en: http://www.swc-
cfc.gc.ca/rc-cr/ roycom/index-eng.html
____________________ (2014a). Women in the Canadian Armed Forces, en:
http://www.forces.gc.ca/ en/news/article.page?doc=women-in-the-canadian-armed-
forces/hie8w7rm
Grupo Atenea (2013). “I Foro de Debate ATENEA-ADESyD”, España, en:
http://www.adesyd.es/swiis/ documentos/Folleto%20I%20Foro%20Debate%20Atenea-
ADESyD%20%20WEB%20-ACTUALIZADO.pdf
Guerrero, Elizabeth; Victoria Hurtado; Ximena Azua; et ál. (s/f). Material de apoyo con
perspectiva de género para formadores y formadoras, Centro de Perfeccionamiento,
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación, Chile.
Hooker JR., Richard D. (1989). “Affirmative Action and Combat Exclusion: Gender Roles
in the US Army”, Parameters, December, pp. 36-50, en: www.dtic.mil/cgi-
bin/GetTRDoc?AD=ADA528506
INEGI (2007). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares,
México, INEGI- Inmujeres-UNIFEM, en:
www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/.../comunica3.doc
_____ (2013). Mujeres y Hombres en México 2013, México, Instituto Nacional de
Estadística y Geografía e Instituto Nacional de las Mujeres.
Inmujeres (2002). ABC de género en la administración pública, México.
________ (2004). El enfoque de género, una perspectiva necesaria en la reforma
curricular de la educación inicial y preescolar, México, Inmujeres (2006). “Curso-Taller
Equidad de Género en la educación media superior”, en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100 812 .pdf
________ (2007). Glosario de género, México.
________ (2012). Informe 2007-2012. Política Nacional de Igualdad entre mujeres y
hombres, México.
270
________ (2012b). Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres SDN, 2008-
2012, México.
________ (2012c). “Respuesta a la resolución 15/23 adoptada por el Consejo de
Derechos Humanos a iniciativa de México y Colombia titulada ‘Eliminación de la
discriminación contra la mujer’”, México, en:
www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WG/.../Mexico.doc
________ (2013). “Inmujeres y Sedena firman convenio para impulsar el desarrollo de
mujeres militares”, México, comunicado de prensa en:
http://inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/965-inmujeres-y-Sedena-
firman-convenio-para-impulsar-el-desarrollo-de-mujeres-militares
_________ (2013a). Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2013-
2018, México.
_________ (2014). Programa Pro Equidad, México, en:
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/ index.php/programas/programa-proequidad
_________ (s/f) “Acércate a la igualdad”, México, Punto Género, Materiales digitales en:
http:// puntogenero.inmujeres.gob.mx/Portal/madig/igualdad/
__________ (s/f). Curso en línea: “Discriminación de Género en las Organizaciones
Laborales”, México, Punto Género.
ISSFAM (s/f). Lineamientos del grupo de trabajo para la atención y prevención de los
casos de hostigamiento y acoso sexual y/o Laboral, México, Subdirección de Recursos
Humanos, Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
La Jornada (2014). “Presenta la Sedena lista de 176 promociones; 62 al generalato”,
México, 20 de noviembre de 2014, Sección Política, p. 21.
López, Oresta (1997). “Las mujeres y la conquista de espacios en el sistema educativo”,
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, Vol. XXVII, Núm. 3, México.
Lovering, Ann y Sierra, Gabriela (1998). “El currículum oculto de género”, Revista de
Educación, México, ITESO.
Lupano, María Laura; Castro, Alejandro; et al. (2008). “Prototipos de liderazgo masculino y
femenino en población militar”, Revista de Sociología, Vol. XXVI (2), Argentina.
Mariel, Lucero (2008). “Fuerzas armadas sudamericanas en el contexto global. La
situación de las mujeres dentro del ámbito de la defensa y la seguridad”, IV Congreso de
Relaciones Internacionales, 26 al 28 de noviembre, La Plata, Argentina.
271
____________ (2009). “Las mujeres en las Fuerzas Armadas argentinas. Breve análisis
sobre su participación y estado actual de la situación”, UNISCI, Discussion Papers, Núm.
20, mayo, pp. 36-49, Universidad Complutense, Madrid.
____________ (2011). “El espacio de las mujeres en las Fuerzas Armadas
sudamericanas, su inserción profesional en el contexto regional y la cuestión de género”,
Security and Defense Studies Review. Interdisciplinary Journal of the Center to
Hemispherec Defense Studies, Vol. 11, Fall-Winter, 2010, EUA.
Martínez, Jorge (2012). Equidad y género en la UNAM: Un diagnóstico, México, en:
http://www.ses.unam.mx/publicaciones/libros/L35_equidad/MartinezStack_EquidadGenero
Masón, Laura (2011). “La transformación del rol de las mujeres en las Fuerzas
Armadas Argentinas: hacia la construcción de un espacio mixto”, Security and Defense
Studies Review, Interdisciplinary Journal of the Center to Hemispherec Defense Studies,
Vol. 11, Fall-Winter, 2010, EUA.
MECD (2003). “Equidad e Igualdad de género en las políticas educativas que adelanta el
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en la República Bolivariana de Venezuela”,
Venezuela, documento Presentado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en
la Reunión de Seguimiento del Programa Interamericano sobre la Promoción de los
Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e igualdad de Género (SEPIA III GÉNERO Y
EDUCACIÓN), Washington D.C. 9 y 10 de diciembre.
Meléndez, Carmen (2014). “Fuerzas armadas y la participación de la mujer en
Venezuela”, Base Naval Sur, Memorias del primer encuentro internacional de ministras y
lideresas de defensa, Ecuador.
Ministerio de Defensa (2008). Ciudadanía; Democracia y Derechos Humanos para las
Fuerzas Armadas. La experiencia de talleres desarrollados entre 2006-2008, Argentina.
Ministerio de Defensa (2008a). Ley Nº 26.394 Anexo IV: Código de Disciplina de las
Fuerzas Armadas y su reglamentación para la Fuerza Aérea Argentina, Régimen de
Actuaciones Disciplinarias de la Fuerza Aérea Argentina.
Ministerio de Defensa (2009). Real Decreto 293/2009, del 6 de marzo, por el que se
aprueban las medidas de protección de la maternidad en el ámbito de la enseñanza en las
Fuerzas Armadas, España, Boletín Oficial del Estado No. 91.
Ministerio de Defensa (2010). Informe sobre la integración de la mujer en las Fuerzas
Armadas, Argentina.
___________________ (2010a). Equidad de género y defensa: una política en marcha IV,
Argentina.
272
___________________ (2010b). Género y Fuerzas Armadas: algunos análisis teóricos y
prácticos, Argentina, Fundación Friedrich Ebert.
___________________ (2010c). Por un ambiente libre de discriminación y violencia
laboral, Primera encuesta sobre violencia laboral al personal civil de las Fuerzas Armadas
y del Ministerio de Defensa, Argentina.
___________________ (2011). Equidad de Género y Defensa: Una Política en Marcha V,
Argentina.
___________________ (2012). Equidad de Género y defensa: Una política en Marcha VI,
Argentina.
___________________ (2014). “Observatorio para la Igualdad”, España, en:
http://www.defensa .gob.es/areasTematicas/observatorio/presentacion/
___________________ (s/f). Hacia un nuevo enfoque en la formación para la Defensa
Nacional, Argentina.
__________________ (s/f: 2). Ciudadanía; Democracia y Derechos Humanos para las
Fuerzas Armadas. La experiencia de talleres desarrollados entre 2006-2008, Argentina.
Ministerio del Poder Popular para la Defensa (2009). Manual informativo sobre seguridad,
Venezuela, Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada
Bolivariana.
____________________________________ (2011a). Ley Orgánica de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, Venezuela, Decreto No. 8.096 09 de marzo de 2011, Gaceta Oficial
No. 6.020, en: http://www.mindefensa
.gob.ve/fundacionmuronto/images/ZonaDescargas/LOFANB.pdf
Narro, José y David Moctezuma (2010). Hacia una reforma del Sistema Educativo
Nacional, México, en: http://www.planeducativonacional.unam.mx/PDF/completo.pdf
ONU (1995). Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer celebrada del 4 al 15 de septiembre, en:
www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/ BDPfA%20S.pdf
___ (2000). Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI, Asamblea
General, celebrada del 5 al 9 de junio, Nueva York, en: www.un.org/spanish
/conferences/Beijing/mujer2021.htm
___ (2000a). Resolucion 1325, Aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesión
4213a, celebrada el 31 de octubre, en: http://www.ipu.org/splz-e/cuenca10/UN_1325.pdf
273
___ (2010). Directrices del DPKO/DFS. Integrando una perspectiva de género al trabajo
de los militares de las Naciones Unidas en las operaciones de mantenimiento de paz.
Oro Noticias (2014). “Incrementan las denuncias contra militares por acoso sexual a
mujeres de las Fuerzas Armadas”, México, en:
http://www.oronoticias.com.mx/nota/127932/Incrementan-las-denu ncias-contra-militares-
por-acoso-sexual-a-mujeres-de-las-fuerzas-armadas
Página 12 (2013). “Las fuerzas del género”, Argentina, en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/ suplementos/las12/13-8490-2013-12-06.html
Palomar, Cristina (2005). “La política de género en la educación superior”, La Ventana,
Núm. 21, ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, el 28
de septiembre de 2004, Ciudad de México.
PIEM (s/f). Plan de estudios de la Maestría en Estudios de Género, México, en:
http://piem.colmex.mx
PNUD en Género (s/f). Igualdad de género, México, en:
http://americalatinagenera.org/es/index.
php?option=com_content&view=article&id=1756&Itemid=491
Proyecto Equal en Clave de Culturas (2007). Glosario de términos relacionados con la
transversalidad de género, España.
PUEG (s/f). “Actividades para la Equidad de Género en la UNAM”, Coloquio sobre
Violencia de Género en la Educación Superior, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos
de la UNAM, México, Secretaría de Equidad de Género, Programa Universitario de
Estudios de Género.
_____ (2014). “Comentarios del Programa Universitario de Estudios de Género de la
UNAM al Protocolo de actuación para la atención de quejas y/o denuncias sobre actos de
acoso, hostigamiento o abuso sexual, desigualdad y violencia de género en la UNAM”,
México, en: http://www.
stunam.org.mx/41consejouni/14comisionequidadgenero/160614/07.+Observaciones+al+P
rotocolo_PUEG%202014.pdf
Ramírez, Gloria (2011). La violencia de género en la educación media superior: invisible,
oculta y permanente, México, UNAM.
Ramírez, Ricardo (2013). Propuesta para modificar lineamientos jurídico-administrativos
de manera que se favorezca el acceso de las mujeres a las armas del ejército, México,
Tesis de Maestría en Políticas Públicas y Género, Flacso.
274
Rey, Daniel (2014). “La incidencia de la perspectiva de género en la elaboración de la
nueva ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas”, Revista del Instituto Español
de Estudios Estratégicos, Núm. 3/ 2014, España.
Reynoso, Isabel y Juan Carlos Hernández (2011). “La perspectiva de género en la
educación”, Cuadernos de Educación y Desarrollo, Vol. 3, Núm. 28 (junio), España, en:
http://www.eumed.net/ rev/ced/28/rchm.htm
Ruiz-Rico, Catalina (2013). “La igualdad de género en las Fuerzas Armadas desde una
perspectiva constitucional”, Documentos de Opinión, Núm. 121, España, Instituto Español
de Estudios Estratégicos.
Saillard, Dominique (2010). Los derechos humanos de las mujeres y la construcción de la
masculinidad hegemónica. Una visión desde el feminismo antimilitarista, España,
Gizonduz-Emakunde.
Saldaña, María Nieves (2006). “La educación en igualdad y para la igualdad entre los
géneros en el marco normativo de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la
Constitución Española”, Revista de Educación, Núm. 8, España, Universidad de Huelva.
Sánchez, Ernesto (2013). Propuesta de intervención curricular para modificar los
estereotipos y la desigualdad de género en la formación de la Escuela Militar de
Odontología, Tesis de Maestría en Políticas Públicas y Género, México, Flacso.
Santalla, María (2014). “Las mujeres son ya el 13,5 % de los militares que trabajan en
Galicia”, La Voz de Galicia, 16 de febrero, España, en:
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/02/16/ mujeres-135-militares-trabajan-
galicia/0003_201402G16P12991.htm
Security and Defense Studies Review (2011). Interdisciplinary Journal of the Center to
Hemispheric Defense Studies, Vol. 11, USA, Fall-Winter, 2010.
Sedena (2010). Programa Permanente de Prevención de la Ocurrencia de Violencia
Intrafamiliar, México.
______ (2011). Acuerdo por el que se crea el Observatorio para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, México.
______ (2011a). PSO para la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual,
México.
______ (2012). Programa para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
SDN 2008-2012, México.
275
______(s/f). Cartilla de Equidad de Género en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
México.
______ (s/fa). Programa de derechos humanos 2008-2012, México.
______ (2013). Compendio normativo para la construcción de igualdad sustantiva en la
Administración Pública Federal, México.
______ (2013a). Tríptico del Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, México.
______ (2013b). Por una cultura en igualdad de género para las mujeres y hombres de
México (conceptos básicos), México.
______ (2013c). Normas, leyes y tratados en temas de igualdad de género, México.
______ (2014). “Preguntas frecuentes”, Observatorio para la Igualdad, México, en
http://www.observatorio.Sedena.gob.mx/inicio
______ (2014a). Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013–2018, México, en: http://www. Sedena.gob.mx/archivos/psdn_2013_2018.pdf
SEP (2007). Informe Nacional sobre Violencia de Género en la educación en México, Unicef, México, en: http://www.sep.gob.mx/work/appsite/basica/informe_violenciak.pdf violencia de género
___ (2011). Presentación del Informe del Programa Construye T 2010-2011, Construye T: una política educativa con enfoque de juventudes, México, Informe Programa Construye T, en http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/presentacion_informe_programa_construye_t_2010_2011
___ (2013). Modelo de operacion de los servicios de apoyo del proyecto para la
incorporacion de la perspectiva de genero en escuelas secundarias, México, en:
http://vidasinviolencia.inmujeres.
gob.mx/vidasinviolencia/sites/default/files/pdfs/sistema_nacional/modelos/atencion/Modelo
s_de_Operación_de_los_Servicios_de_Apoyo_del_Proyecto_para_la_incorporación_de_l
a_PG_en_escuelas_secundarias__0.pdf
___ (2013a). Marcos de convivencia con perspectiva de género, México, presentación en PowerPoint, en: http://basica.SEP.gob.mx/conv6.pdf
___ (2014). Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Dirección
General Adjunta de Igualdad de Género, México, en:
http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/.pdf
276
Showers, AC (2008). “Rocking the boat: Women enter Military Academies: The Office of
the Secretary of Defense in Retrospect, 1973-1975”, EUA, en:
www.colorado.edu/artssciences/defense/ showers.doc
Silva, José Manuel (2012). Propuestas para facilitar el acceso de las mujeres a cargos
directivos en el servicio de justicia militar del Ejército y Fuerza Aéreos Mexicanos, Tesis
de Maestría en Políticas Públicas y Género, México, Flacso.
Slideshare (2014). Perspectiva de género en las universidades, presentación en
PowerPoint en: http://es.slideshare.net/morucho24/perspectiva-de-genero-en-las-
universidades.
Soldados digital (2010). “Mujeres en las Fuerzas Armadas Argentinas”, Argentina, en:
http://www. soldadosdigital.com/2010/genero/cuestion_de_genero15-04-10.htm
Stachowitsch, Saskia (2012). “Military Gender Integration and Foreign Policy in the United
States: A Feminist International Relations Perspective”, EUA, Security Dialogue 43(4), pp.
305-321.
STUNAM (2011). Centro Integral para el Desarrollo de la Equidad de Género, Sindicato
de Trabajadores de la UNAM, México, en:
http://www.stunam.org.mx/17accion/2011/06anteproyecto.pdf
Subirats, Marina y Cristina Brullet (1992). “Rosa y Azul. La transmisión de los géneros en
la escuela mixta”, Serie Estudios, Núm. 19, S.G., España.
Tarazón, Andreína (2014). Plan para la Igualdad y Equidad de Genero “Mamá Rosa”
2013-2019, pres., Venezuela, disponible en:
http://www.minmujer.gob.ve/publicos/archivos/publicaciones/ MinMujer%20-
%20Publicaciones%20-%202014-10-07%2005%3A12%3A04%20%20Plan%20
para%20la%20Igualdad%20y%20Equidad%20de%20G%C3%A9nero%20%26quot%3BM
am% C3%A1%20Rosa%26quot%3B%202013-2019.pdf
Tellería, Loreta (2008). “Mujer, Fuerzas Armadas y misiones de paz. Región andina”,
Ponencia presentada en el Seminario Internacional La mujer en las Fuerzas Armadas de
América Latina y el Caribe: una aproximación de género a las misiones de paz, 11 y 12 de
marzo, Guatemala, en: http://www.resdal.org/genero-y-paz/mujer-ffaa-misiones-region-
andina.pdf
The Women’s Memorial (2011). “Women in Military Service for America Memorial
Foundation”, EUA, en: http://www.womensmemorial.org/PDFs/StatsonWIM.pdf
TSJ (2011). Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales, Expediente núm. 2011-0785,
Venezuela, en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1006-10712-2012-11-
0785.html
277
UAM (2011). Plan de Desarrollo Institucional. 2011-2024, México, en:
http://www.uam.mx/pdi/pdi/ pdi_2011 _2024/assets/downloads/PDI_2011-2024.pdf
____ (2013). Reglamento Orgánico de la UAM, Legislación Universitaria, Semanario UAM,
México, en: http://www.uam.mx/legislacion/ro/index.html#13/z
UNAM (2011). Comisión especial de equidad de género, México, en:
https://consejo.unam.mx/ comisiones/ especial-de-equidad-de-genero
_____ (2013). Plataforma para promover y regular la Igualdad de Género, México, en:
http://www. pudh.unam.mx/noticias_establece_UNAM_plataforma_igualdad_genero.php
_____ (2013a). De los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM,
Capítulo I. Disposiciones Generales, artículo 1, México, en:
https://consejo.unam.mx/comisiones/especial-de-equidad-de-genero/reglamentos-y-
lineamientos/184-lineamientos-igualdad-genero
_____ (2013b). Reglamento de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo
Universitario de la UNAM, México, en: https://consejo.unam.mx/comisiones/especial-de-
equidad-de-genero/ reglamentos-y-lineamientos/184-lineamientos-igualdad-genero
_____ (s/f). “Museo de la Mujer”, México, en:
http://www.museodelamujer.org.mx/index.php?page =13
UPN (2009). Disciplina, indisciplina y violencias en el ámbito educativo en México. Estado
del arte, “Seminario cocurricular, Género y Violencia en Educación”, Universidad
Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, México, abril, en:
http://www.zonalibredeviolencia.ipn.mx/Centro
Documentacion/Documents/ArtEstadoArte.pdf
Vázquez, Mario (2013). “México, penúltimo país en AL en gasto para Defensa:
Cienfuegos”, México, en: http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3335013.htm
World Economic Forum (2014). Global Gender Gap Index 2014, en:
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/rankings/
Zubieta, Elena; Maite Beramendi, et ál. (2011). “Sexismo ambivalente, estereotipos y
valores en el ámbito militar”, Revista de Sociología, Vol. 29, Buenos Aires, Argentina.
La autora plantea que es fundamental visibilizar la diferencia que produce en la formación
de un o una estudiante el entendimiento sobre la complejidad de las relaciones de género
y el efecto que éstas producen dentro de la disciplina en la que se están preparando. Para
ello, utiliza como ejemplos las carreras de Derecho, Economía y Psicología. En el caso
del Derecho, desconocer la precariedad del estatus legal de las mujeres durante siglos y
278
cómo éste se fue reconstruyendo; no abordar los acuerdos internacionales en materia de
igualdad, o ignorar el trato diferenciado que se da en los ministerios públicos a hombres y
a mujeres, implica una formación incompleta y sesgada. En el caso de Economía, el
conocimiento del origen —o la arbitrariedad— de la división sexual del trabajo y la
separación de las economías productiva y reproductiva imprime nuevos cuestionamientos
a desigualdades y problemas de orden económico y social. El caso de Psicología, la
constitución de los sujetos y sus identidades está atravesada por un ordenamiento de
género que configura psiques diferenciadas desde una estructura cultural, en la que
interviene un orden simbólico, un imaginario y procesos subjetivos que definen y
determinan distintas formas de personalidad entre los sexos. No incluir en la formación de
grado estas temáticas, discusiones y aproximaciones, plantea Buquet, deriva en una
educación incompleta y sesgada que tiene repercusiones en el ejercicio profesional.
Bibliografía Diagnóstico Situacional Actual
Acker, Joan (2000). “Jerarquías, trabajos y cuerpos: una teoría sobre las organizaciones
dotadas de género”, en Marysa Navarro y Catherine Stimpson (comp.), Cambios sociales,
económicos y culturales, Serie Un nuevo saber. Los estudios de mujeres, FCE, Argentina,
pp. 111-139.
_________ (1999). “Revisiting Class: Lessons from Theorizing Race and Gender in
Organizations”, Working Paper, No. 5, octubre, Simmons School of Management, Boston.
_________ (1992). Gendering Organizational Analysis, Sage Publications, California.
_________ (1990). “Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations”,
Gender and society, Vol. 4, año 2, EUA, pp.139-148
Acuña, Ivonne (2007). “Mujeres que estudian”, Notas para el Debate, Otoño, tomo 4, Vol.
1 Universidad Iberoamericana, México, pp.1-23.
Disponible en: http://www.uia.mx/actividades/publicaciones/iberoforum/4/pdf/ivonnea.pdf
Alburquerque, Ayuzabet de la Rosa (2002). “Teoría de la organización y nuevo
institucionalismo en el Análisis Organizacional”, Administración y Organizaciones, No. 8,
año 4, UAM, pp. 13-44.
Araya, Sandra (2002). Las representaciones sociales. Ejes teóricos para su discusión,
Cuaderno de Ciencias Sociales, Flacso, Agencia Sueca de Cooperación para la
279
Investigación (SAREC), Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), Costa
Rica. Disponible en:
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN027076.pdf
Astelarra, Judith (2004). Políticas de Género en la Unión Europea, algunos apuntes sobre América Latina. Serie Mujer y Desarrollo (CEPAL), Número 57, Septiembre, Santiago de Chile. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5928/S046520_es.pdf?sequence=1
Badilla, Ana Elena (s/f). El derecho a la No discriminación, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica.
Blanco, Nieves (2002). Educar a mujeres y a hombres. Género y educación. La escuela coeducativa. Editorial Laboratorio Educativo, Venezuela.
Bonder, Gloria (2013). Educar con/para la igualdad de género: aprendizajes y propuestas transformadoras (comp.) Cuadernos del Área Género, Sociedad y Políticas, Serie de trabajos Monográficos, Vol. 2, Flacso, Argentina. Disponible en: http://www.prigepp.org/media/documentos/sinergias/Vol2_sinergias_educacion.pdf
____________ (2009). “El derecho a la no discriminación”, en Interpretación de los principios de igualdad y no discriminación para los derechos humanos de las mujeres en los instrumentos del Sistema Interamericano, IIDH, Costa Rica.
____________ (2001). La transversalización del principio de equidad de género en la
educación: cuestiones conceptuales y estratégicas. Revisión de conceptos, dimensiones
del cambio y lecciones aprendidas en distintos contextos. Área Género, Sociedad y
Políticas, Flacso, Argentina. Disponible
en:http://www.catunescomujer.org/catunesco_mujer/documents/Bonder_transv_equidad_
genero.pdf
Brannon, Linda (2007). Gender: Psychological Perspectives, Pearson, EUA.
Buquet, Ana Gabriela (2011). “Transversalización de la perspectiva de género en la
educación superior: Problemas conceptuales y prácticos”, Perfiles educativos, Vol.33,
n.spe. [citado 2014-12-21], pp. 211-225. Disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018526982011000500018&ln
g=es&nrm=iso
Cabrera, Pedro (2005). Nuevas tecnologías y exclusión social, Fundación Telefónica,
Madrid.
Carbonell, Miguel (2004). Igualdad y Constitución, Conapred, México.
280
Casarini, Martha (1999). Teoría y diseño curricular, Trillas, México.
CEDAW (2015). Recomendaciones Generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm#recom1, URL consultado el 11 de enero de 2015.
Colín García, M. (2004). El estado del arte y marco conceptual sobre la discriminación en México, Conapred, DGALPP, México DF.
Conapred (2011). Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Enadis 2010,
Conapred, México.
________ (2009). Diez recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje. Segunda edición, México DF. Convocatoria Escuela Militar de Aviación. Disponible en http://www.sedena.gob.mx/images/stories/archivos/educacion_militar/admision/2015/CONV_SEMAR_2015.pdf
Cook, Rebecca (2008). “Amicus Curiae”, “Campo Algodonero: Claudia Ivette González,
Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez”, The Internacional
Reproductive and Sexual Health Law Programme University of Toronto Faculty of Law y
Centro para la Justicia y el Derecho Internacional.
Cook, Rebecca y Simone Cusack (2009). Gender Stereotyping Transnational Legal Perspectives. Pennsylvania Studies in Human Rights series, EUA. Disponible en: http://www.upenn.edu/pennpress/book/14658.html
Cuéllar Saavedra, Óscar y Augusto Bolívar Espinoza (2006). “¿Cómo estimar la eficiencia terminal en la educación superior? Notas sobre su estatuto teórico”, Revista de la Educación Superior, Vol. XXXV, No. (3) Julio-septiembre, México, pp. 7-27.
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española disponible en http://lema.rae.es/drae/?val=hombre+p%C3%BAblico
Eichler Margrit (1991). Nonsexist Research Methods. A Practical Guide, Allen and Unwin,
Inc., Inglaterra.
Epadeq (2013). Diagnóstico sobre redes de apoyo social para mujeres y hombres
militares, Sedena.
______ (2013) (En nota al pie). Violencia de género contra las mujeres indígenas universitarias a lo largo de su trayectoria en el ámbito educativo. Estudio de caso: Estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México, Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo, Epadeq AC, México.
______ (2011). Metodología del Diagnóstico que permita ubicar las pautas para definir e
impulsar estrategias de incorporación de la perspectiva de género en los Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados de la República, México.
281
Facio, Alda (2010). CEDAW en 10 minutos, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas
para la Mujer, UNIFEM, México.
_________ (2009). “Interpretación de los principios de igualdad y no discriminación para
los derechos humanos de las mujeres en los instrumentos del sistema interamericano”, en
E. Flores y Bernal, R. “Violencia de género en la escuela: sus efectos en la identidad, en
la autoestima y en el proyecto de vida” (2005), Revista Iberoamericana de Educación, No.
75, España.
Fernández y Asensio (1993). “El clima de las instituciones de educación superior”, Revista
complutense de educación, 2(3), pp. 501-518.
Ferrajoli, Luigi (1999). Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid.
Fitzgerald y Drasgow (2006). “Sexual Harassment Severity: Assessing Situational and
Personal Determinants and Outcomes”, Journal of Applied Social Psychology, Vol. 35, No.
5, pp. 975-1007.
Fitzgerald, Gelfand y Drasgow (1995). “Measuring sexual harassment: Theoretical and
psychometric advances”, Basic and Applied Social Psychology 17, pp. 425-445, en Sonia
Frías “Hostigamento, acoso sexual y discriminación laboral por embarazo en
México”, Revista Mexicana de Sociología 73, No. 2 (abril-junio, 2011), México.
Fitzgerald; Magley; Drasgow y Waldo (1997). “Measuring Sexual Harassment in the
Military: The Sexual Experiences Questionnaire (SEQ-DOD)”. Military Psychology 11, pp.
243-263, en Sonia Frías “Hostigamento, acoso sexual y discriminación laboral por
embarazo en México”, Revista Mexicana de Sociología 73, No. 2 (abril-junio, 2011),
México.
Flores Bernal, Raquel (2005). “Violencia de género en la escuela: sus efectos en la
identidad, en la autoestima y en el proyecto de vida”, Revista Iberoamericana de
educación, No. 38, pp. 67-86 Disponible en: http://www.rieoei.org/rie38a04.pdf
Frías, Sonia (2011). “Hostigamiento, acoso sexual y discriminación laboral”, Revista Mexicana de Sociología 73, No. 2 (abril-junio 2011), México.
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (2014). Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México.
Goffman, Erving (2003). Estigma: La identidad deteriorada, Amorrortu, Buenos Aires.
González Nuñez, Denise (2009). “Gender Stereotyping and the Federal Judiciary in Mexico”, Mexican Law Review, New Series, Vol. III, No. 2, México.
Gruber, James (1992). “A Typology of Personal Environmental Sexual Harassment:
Research and Policy Implications for the 1990’s”, Sex Roles 26, pp. 447-464 en: Sonia
282
Frías "Hostigamento, acoso sxual y discriminación laboral por embarazo en México en
Revista Mexicana de Sociología 73, No. 2 (abril-junio, 2011), México.
Harris, Sandra y Garth Petrie (2006). El acoso en la escuela: los agresores, las víctimas y
los espectadores, Paidós, Barcelona.
IIDH (2009). “El derecho a la no discriminación” en Interpretación de los principios de igualdad y no discriminación para los derechos humanos de las mujeres en los instrumentos del Sistema Interamericano, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica.
Incháustegui Teresa y Yamileth Ugalde (2007). Guía metodológica para institucionalizar la
perspectiva de género en la administración pública del gobierno del estado de Hidalgo,
Instituto Hidalguense de las Mujeres, México.
INEGI (2011). Panorama de violencia contra las mujeres en México, ENDIREH 2011,
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México. Disponible en
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociode
mografico/mujeresrural/2011/702825048327.pdf
Inmujeres (s/f). “Conceptos básicos sobre la teoría de género”, en Carpeta de
capacitación México.
________ (2008). Violencia contra las mujeres: un obstáculo crítico para la igualdad de
género. Guía metodológica para la sensibilización en género: Una herramienta didáctica
para la capacitación en la administración pública, Vol. 4, México.
Lukes, Steven (1985). El poder: un enfoque radical, Siglo XXI, México.
Martín, Mario (2000). “Clima de trabajo y organizaciones que aprenden”. Disponible en:
http://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn27/0211819Xn27p103.pdf
Mora Pizano, Alma Rosa (2010). “Violencia y desigualdad de género en el aula. Del contrato sexual al contrato escolar”, Decisio, No. 27, septiembre, pp. 37-41. Disponible en: http://tumbi.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_27/decisio27_saber6.pdf
Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, sección Preguntas frecuentes. Disponible en
http://www.observatorio.sedena.gob.mx/contacto/preguntas-
frecuenteshttp://www.observatorio.sedena.gob.mx/contacto/preguntas-frecuentes
Organización Mundial de la Salud (2002). Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud.
ONU (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible en:
http://www.un.org/es/documents/udhr/
283
Pinto, Mónica (1997). “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la
regulación de los derechos humanos”, en Abregú, Martín y Courtis, Christian (comps.), La
aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Centro de
Estudios Legales y Sociales/Editores del Puerto, Buenos Aires.
PNUD (2012). Destino Igualdad: Ruta de desarrollo de capacidades institucionales para el mainstreaming de género en las políticas públicas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Panamá.
Reid, Thomas (1998). La filosofía del sentido común. Breve antología de textos de Thomas Reid, traducción de José Hernández Prado, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México.
Rodríguez Zepeda, Jesús (2006). Un marco teórico para la discriminación, Conapred, México.
Santillán, Iris y Ricardo Rodríguez, R. (2014). “Amicurs curiae: Análisis jurídico con perspectiva de género del caso de Clara Tapia Herrera. La importancia de la eliminación de estereotipos sexistas”, en Revista Alegatos, número 86, enero abril de 2014, México, pp. 47-70.
Scott, Joan (1996). “El género: Una categoría útil para el análisis histórico” en Marta
Lamas, El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, PUEG, UNAM, México,
pp. 265-302. Disponible en
http://www.pueg.unam.mx/images/seminarios2015_1/investigacion_genero/complementari
a/s o_joa.pdf
Sen, Amartya (1992). Nuevo Examen de Desigualdad. Alianza, Madrid, España.
SEP (2009). Violencia de género en la educación básica en México, Secretaría de Educación Pública, México.
Sierra, Carmen (2002). El aprendizaje de los roles de género: de la inferioridad intelectual a la igualdad curricular, La escuela coeducativa, Editorial Laboratorio Educativo, Venezuela.
Solsona, Núria (2002). Química culinaria y saberes femeninos. Género y educación. La escuela coeducativa, Edit. Laboratorio Educativo, Venezuela.
Zermeño, Núñez F. y Elizabeth Plácido Ríos, E. (2010). La violencia sexual en transporte público, una forma de discriminación por sexo, Conapred, México.
MARCO LEGAL Y NORMATIVO CONSULTADO:
Acuerdo por el que se establecen los formatos que deberán utilizar los titulares de las unidades, dependencias e instalaciones militares para el reclutamiento del personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2005.
284
Apartado “3” del Agregado 8 a la Directiva de Sistematización Pedagógica.
Código de Conducta Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Disponible en:
http://www.sedena.gob.mx/pdf/normateca/3.doctrina_y_edu_mil/codigodeconduct.pd
f
Código de Justicia Militar, última reforma publicada en el DOF el 13 de junio de 2014. Disponible en: http://www.sedena.gob.mx/pdf/leyes/cod_jus_mil.pdf
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Última reforma publicada en el DOF el 7 de julio de 2014. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
Convención Americana sobre derechos humanos. Publicada en el DOF el 9 de enero de 1981.
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer, CEDAW. Aprobada por la Asamblea General en 1979, publicada en el DOF el 12 de mayo de 1981. Disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. “Convención de Belém do Pará” firmada por México el 4 de junio de 1995.
Declaración Universal de Derechos Humanos del Hombre, adoptada y proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948.
Ley de Disciplina para el personal de la Armada de México, publicada en el DOF el 13 de diciembre de 2002. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/252.pdf
Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Publicada en el DOF el 23 de diciembre de 2005.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicada en el DOF 1 de febrero de 2007.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Publicada DOF el 2 de agosto de 2006.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Última reforma publicada en el DOF 27 enero de 2015.
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, última reforma publicada en el DOF el 3 de abril de 2012. Disponible en: http://www.sedena.gob.mx/images/stories/archivos/leyes_y_reglamentos/leyes/Ley
_Organica_del_Ejto._y_F.A.M._A.pdf7
Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, DOF 14/12/2011.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicada en el DOF el 12 de mayo de 1981.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicada en el DOF el 12 de mayo de 1981.
Plan General de Educación Militar.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
285
Plataforma de Acción emanada de la IV Conferencia Internacional de la Mujer realizada en Beijing en 1985.
Programa de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional 2008-2012.
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD 2013-2018) publicado en el DOF el 30 de agosto de 2013.
Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018, publicado en el DOF el 30 de abril de 2014.
Programa Sectorial de Defensa Nacional 2006-2012.
Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018.
Programa para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres SDN 2013-2018.
Programa para la Prevención y Atención de Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual.
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, publicada en el DOF el 3 mayo de 2002.
Proyecto de Reforma de Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 2013 publicado en el DOF el 14 de agosto de 2006. Última reforma publicada el 27 de enero de 2012.
Reglamento de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 2002.
Reglamento General de Deberes Militares.
Reglamento de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 2005, publicado en el DOF el 20 de abril del 2005.
Reglamento General del Colegio del Aire, 30 de agosto de 2004.
Reglamento del Colegio de Defensa Nacional, 16 de mayo del 2001.
Reglamento del Heroico Colegio Militar , 16 de agosto de 2004.
Reglamento de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, 22 de junio de 2001.
Reglamento de la Escuela Superior de Guerra, 16 de mayo de 2001.
Reglamento de la Escuela Militar de Ingenieros , 16 de agosto de 2004.
Reglamento de la Escuela Médico Militar, 16 de agosto de 2004.
Reglamento de la Escuela Militar de Odontología, 16 de agosto de 2004.
Reglamento de la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, 16 de mayo de 2001.
Reglamento de la Escuela Militar de Enfermeras, 16 de mayo de 2001.
Reglamento de la Escuela Militar de Transmisiones, 22 de junio de 2001.
Reglamento de la Escuela Militar de Materiales de Guerra, 16 de agosto de 2004.
Reglamento de la Escuela Militar de Clases de las Armas, 16 de agosto de 2004.
Reglamento de la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea, 30 de agosto de 2004.
Reglamento de la Escuela Militar de Clases de Transmisiones, 16 de agosto de 2004.
Reglamento de la Escuela Militar de Clases de Sanidad, 2 de abril de 2001.
Reglamento de la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios, 22 de junio de 2001.
Reglamento de la Escuela Militar de Aplicación Aerotáctica de la Fuerza Aérea, 30 de agosto de 2004.
Reglamento de la Escuela Militar de Tiro, 2 de abril de 2001.
286
Reglamento de la Escuela Militar de los Servicios de Administración e Intendencia, 2 de abril de 2001.
Reglamento de la Escuela Militar de Capacitación de Tropas del Servicio de Ingenieros, 2 de abril de 2001.
Reglamento de la Escuela Militar del Servicio de Transportes, 2 de abril de 2001.
Reglamento del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, 2 de abril de 2001.
Reglamento del Ochenta y uno Batallón de Infantería y Escuela Militar de Infantería, 2 de abril de 2001.
Reglamento del Quinto Regimiento de Caballería Motorizada y Escuela Militar de Caballería Motorizada, 2 de abril de 2001.
Reglamento del Primer Regimiento de Artillería y Escuela Militar de Artillería, 2 de abril de 2001.
Reglamento del Noveno Regimiento Blindado de Reconocimiento y Escuela Militar de Blindaje, 2 de abril de 2001.
Reglamento del Primer Batallón de Ingenieros de Combate y Escuela Militar de Ingenieros de Combate, 2 de abril de 2001.
Reglamento del Primer Batallón de Transmisiones y Escuela Militar del Servicio de Transmisiones, 2 de abril de 2001.
ONU, Instrumentos internacionales de derechos humanos E/C.12/4. PÁGINA 4.
Recomendaciones Generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer. Disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-
sp.htm#recom1m
Recomendación General Nº 3 (Sexto periodo de sesiones, 1987) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer.
Recomendación General Nº 5 (Séptimo periodo de sesiones, 1988). Medidas especiales temporales.
Recomendación General Nº 19 (11º periodo de sesiones, 1992). La violencia contra la mujer.
Recomendación General Nº 24 (20º periodo de sesiones, 1999). Artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer. La mujer y la salud.
Recomendación General Nº 25 (30º periodo de sesiones, 2004). Sobre el párrafo 1 del artículo 4º de la Convención referente a medidas especiales de carácter temporal.
ESTA ES UNA VERSIÓN PÚBLICA DE LA “INVESTIGACIÓN PARA DETECTAR
SITUACIONES QUE VULNEREN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL
SISTEMA EDUCATIVO MILITAR”
AUTOR: ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y LA EQUIDAD,
EPADEQ, S.C.
DERECHOS RESERVADOS: SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
287
Anexo 2. Indicadores identificados en los planes y programas de los cursos
revisados
1. E
xp
licita e
n e
l p
erf
il d
e
ingre
so q
ue e
l curs
o v
a
dirig
ido a
am
bos s
exos
2. E
nuncia
la e
qu
ida
d,
igu
ald
ad o
pers
pectiva d
e
género
en
el ob
jetivo
genera
l, p
ropósito d
el curs
o
y/o
perf
il d
e e
gre
so
3. U
tiliz
a leng
uaje
inclu
ye
nte
en a
lgun
a p
art
e d
e la
redacció
n
4. H
ace r
efe
rencia
a la
po
lítica d
e ig
ua
lda
d d
e
género
en
las r
eco
men
dacio
nes m
eto
doló
gic
as
5. E
xis
ten c
onte
nid
os
tem
áticos o c
urs
os
rela
cio
na
dos c
on los
dere
chos d
e las m
uje
res,
la
pers
pectiva y
/o la ig
ua
lda
d
de g
énero
6. E
xis
ten t
em
as c
oncern
iente
s a
la p
ers
pectiva
de
género
de
ntr
o d
el P
rogra
ma d
e D
esarr
ollo
Hum
ano
To
tal d
e e
lem
en
tos e
nco
ntr
ad
os
Nombre del curso
Perf
il d
e ingre
so
a. P
erf
il de
egre
so
b. O
bje
tivo
ge
nera
l
c. P
ropósito d
el curs
o
a. C
onte
nid
o te
mático
b. O
bje
tivos p
art
icu
lare
s
o p
rop
ósitos d
e la
mate
ria
1 Seminario de los Derechos Humanos de
la Mujer 1 1 1 1 1 1 1 7
2
Curso de Formación de Sargentos 2/os
de las armas, fuerza aérea fusileros
paracaidistas y policía militar
1 1 1 1 1 1 6
3 Curso de Formación de Sargentos
Primeros Bibliotecarios 1 1 1 1 1 5
4 Curso de Formación de Sargentos
Primeros Archivistas 1 1 1 1 1 5
5 Oficiales del Arma de Artillería
licenciados en Administración Militar 1 1 1 1 1 5
6 Oficiales de la Fuerza Aérea
Controladores de Vuelo 1 1 1 1 1 5
7 Licenciatura en Enfermería Militar 1 1 1 1 4
8 Curso de Docencia en Desarrollo
Humano 1 1 1 1 4
9 Curso de Formación de Sargentos
Primeros Músicos 1 1 1 1 4
10 Meteorólogo militar 1 1 1 1 4
11 Curso de Formación de Cirujano Dentista 1 1 1 1 4
288
Militar
12 Oficial Piloto Aviador, licenciado en
Administración Militar 1 1 1 3
13 Maestría en Dirección Estratégica 1 1 1 3
14 Médico Cirujano Militar 1 1 1 3
15 Curso de Formación de Sargentos 2/os
Músicos 1 1 1 3
16 Curso para formación de profesores en
Derechos Humanos 1 1 1 3
17 Curso de Adiestramiento Militar Básico
Individual (CAMBI) 1 1 1 3
18 Sargentos 1ros. de la Fuerza Aérea
abastecedores de material aéreo 1 1 1 3
19 Maestría en Salud Pública 1 1 2
20 Curso de Profesores de Historia Militar
en México y las Fuerzas Armadas 1 1 2
21 Diplomado "Las Fuerzas Armadas y los
Derechos Humanos" 1 1 2
22 Curso-taller de integración transversal
del Derecho Internacional Humanitario 1 1 2
23 Curso de Profesores de Derecho
Internacional Humanitario 1 1 2
24 Curso Básico de Administración de
Recursos Humanos 1 1 2
25 Curso Avanzado de Administración de
Recursos Humanos 1 1 2
26 Curso Superior de Administración de
Recursos Humanos 1 1 2
27
Curso-taller de investigación forense
para la aplicación del protocolo de
Estambul
1 1 2
28 Seminario de Derechos Humanos 1 1 2
29 Ingeniería Militar en Computación e
Informática 1 1 2
30 Curso de Formación de Oficiales de
Materiales de Guerra y bachillerato en 1 1 2
289
Ciencias Físico-matemáticas.
31 Curso Básico de Caballería para
Sargentos 1 1 2
32 Curso Avanzado de Caballería para
Sargentos 1 1 2
33 Curso Básico de Caballería para
Oficiales 1 1 2
34 Curso Avanzado de Caballería para
Oficiales 1 1 2
35 Curso Básico de Artillería para Sargentos 1 1 2
36 Curso Avanzado de Artillería para
Sargentos 1 1 2
37 Curso Básico de Sargentos de Infantería 1 1 2
38 Curso Avanzado de Sargentos de
Infantería 1 1 2
39 Curso Básico de Oficiales de Infantería 1 1 2
40 Curso Avanzado de Oficiales de
Infantería 1 1 2
41 Maestría en Ciencias Biomédicas en el
área de Inmunología 1 1
42 Maestría en Ciencias Biomédicas del
área de Fisiología 1 1
43 Maestría en Medicina Forense 1 1
44 Maestría en Ciencias Biomédicas en el
área de Farmacología 1 1
45 Maestría en Ciencias Biomédicas en el
área de Morfología 1 1
46 Maestría en Ciencias Biomédicas del
área de Biología Molecular 1 1
47 Especialidad y residencia en cirugía
plástica y reconstructiva 1 1
48 Especialización y residencia en cirugía
oncológica 1 1
49 Especialización y residencia en cirugía
general 1 1
50 Especialización y residencia en 1 1
290
anestesiología
51 Especialización y residencia en
cardiología 1 1
52 Sub-especialización en cardiología
intervencionista 1 1
53 Especialización y residencia en cirugía
pediátrica 1 1
54 Técnico Especializado en Bioestadística 1 1
55 Técnico Especializado en Laboratorio
Clínico 1 1
56 Técnico en especialización en
Enfermería Gineco-Obstétrica 1 1
57 Especialización en Periodoncia 1 1
58 Especialidad en administración y
evaluación de proyectos 1 1
59 Especialidad en ingeniería de costos 1 1
60 Especialidad en ingeniería automotriz 1 1
61 Especialidad en sistemas de calidad 1 1
62 Especialidad en tecnologías de la
información 1 1
63 Especialidad en telemática 1 1
64 Curso Básico de Artillería para Oficiales 1 1
65 Curso Avanzado de Artillería para
Oficiales 1 1
66 Curso de Perfeccionamiento de Sección
de Fuegos 1 1
67 Curso de Perfeccionamiento de
Observación Avanzada 1 1
68 Maestría en Administración Militar para la
Seguridad Interior y Defensa Nacional 1 1
69 Curso Básico de las Armas y Servicios 1 1
70 Curso Superior de las Armas y Servicios
(escolarizado) 1 1
71 Curso de capacitación de archivología 1 1
72 Curso técnico especializado en
radioterapia 0
291
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de planes y programas del SEM, 2014.
RAAG-DCC-JRSF-JCG-LMB-SMHM-DGA-pam.
73 Curso técnico especializado en
enfermería quirúrgica e instrumentista 0
74 Curso técnico especializado en
enfermería oncológica 0
75 Curso de especialización y residencia en
cirugía plástica 0
76 Cirugía en oncología médica 0
77 Curso de Mando y Estado Mayor Aéreo 0
78 Curso de Mando y Estado Mayor
General 0
79 Curso Básico de Sargentos Ingenieros
de Combate 0
80 Curso Avanzado de Sargentos
ingenieros de combate 0
81 Curso Básico de Oficiales Ingenieros de
Combate 0
82 Curso Avanzado de Oficiales Ingenieros
de Combate 0
83 Curso de Perfeccionamiento de Central
de Tiro 0
84 Curso de Perfeccionamiento de
Topografía 0
85
Curso Intensivo de Formación de
Oficiales de las Armas, especialidad de
Infantería
0
48 12 4 4 13 8 19 18 23