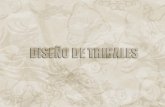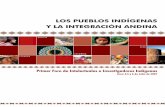Pueblos Indigenas y tribales en Bogota
-
Upload
vera-carvajal -
Category
Documents
-
view
223 -
download
6
description
Transcript of Pueblos Indigenas y tribales en Bogota

PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN EL DISTRITO CAPITAL:
IDENTIDADES DIVERSAS ENTRE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y
COLECTIVOS
_____________________________________________________________________
Magda Liliana Rojas Rojas*
Se debe hacer una referencia inicial al término indígena, que se refiere a aquellas poblaciones que conservan total o parcialmente sus propias tradiciones, instituciones o estilos de vida, que los distinguen de la sociedad dominante y que habitaban un área específica antes de la llegada de otros grupos. Esta descripción es válida en América del Norte, Central y del Sur, y en ciertas regiones del Pacífico. Sin embargo, en gran parte del mundo, no se distingue entre la época en la cual los pueblos tribales u otros pueblos tradicionales habitaron una región y el momento de la llegada de otros grupos.
Por ejemplo, en Africa no hay evidencia de que los Maasai, los Pigmeos o los San, pueblos que presentan rasgos sociales económicos y culturales propios, hayan llegado a la región que hoy habitan, antes que otras poblaciones africanas. Lo mismo ocurre en ciertas partes de Asia. Por consiguiente, cuando la Organización Internacional del Trabajo, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a trabajar intensamente sobre estos temas, decidió utilizar los términos pueblos indígenas y tribales. La intención era abarcar una situación social y no establecer una prioridad basada en los antepasados que habrían ocupado un área territorial con
* Psicóloga Social, M.A. Analista de Etnopolíticas de la Secretaría Distrital de Planeación.
anterioridad. Por otra parte, el uso del término descriptivo tribal referido a ciertos pueblos, tiene mejor aceptación por parte de los gobiernos que la descripción de esos mismos pueblos como indígenas. El Convenio no hace ninguna diferencia en el tratamiento de los pueblos indígenas y los pueblos tribales. Ambos tienen los mismos derechos bajo el Convenio 169 de la OIT1.
Bogotá le apuesta al respeto a la diversidad étnica y cultural en el marco de la construcción de una Ciudad de Derechos. En ese sentido, es preciso conocer el abanico de la diversidad étnica en la ciudad, interpretar los retos del sujeto colectivo de derechos y proyectar el horizonte de las políticas públicas étnicas en el escenario del Distrito Capital.
Para conocer y comprender la diversidad étnica y cultural, es necesario desprenderse de los mitos que vinculan lo étnico a lo exótico, corriendo el riesgo de condicionar el tema a escenarios, festivales, artesanías, museos y a que permanezca la tendencia conservacionistas de la cultura.
En esa perspectiva, Bogotá está inmersa en una cultura dinámica, cambiante y transformadora de universos subjetivos; si
1ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Convenio 169 sobre Pueblos indígenas y tribales.

bien los pueblos indígenas y tribales tienen unas características que los hacen diferentes a la mayoría, no se puede pretender que para conservar esa diferencia los pueblos queden circunscritos a sus territorios originarios y, aún menos, pensar que los avances en los derechos del sujeto colectivo sólo puedan aplicar en ese ámbito. Por consiguiente, pueden existir pueblos sin territorio pero si con derechos.
En la ciudad, habitan 97.862 afrodescendientes (entre afrocolombianos, mulatos, negros y palenqueros); 1.343 raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; 522 gitanos y 14.780 indígenas2. Estos pueblos se caracterizan por provenir de territorios fundacionales de carácter colectivo, por tener unos usos y costumbres, una manera de ver la vida y un idioma propio que los diferencia de la mayoría mestiza.
Los afrodescendientes, como su nombre lo indica son herederos del fenómeno diaspórico afro producto de la tradición esclavista que se inició en el siglo XV. En la actualidad, en Colombia se observan afrodiversidades, como los negros, los mulatos (tradicionalmente hijos de negros y “blancos”), y los palenqueros que habitan en el palenque de San Basilio, quienes han construido una lengua propia y representan la reivindicación de los derechos de los negros en el país, ya que en este lugar se asentó el primer grupo de cimarrones fugitivos de la esclavitud durante el siglo XVI.
De otra parte, también son afrodescendientes los raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sin embargo, dos
2 DANE. Censo 2005.
sentencias de la Corte Constitucional la 530/93 y la 454/99 indican la especificidad que tienen los raizales dentro del proceso continental y que en razón a su identidad particular construida en la cultura isleña, que incluye una lengua propia (creole), merecen una protección especial del Estado.
De otra parte, los gitanos asentados en Bogotá conservan sus usos, costumbres y lengua propia (el romanés). La diáspora gitana tuvo lugar en tres momentos:
a) Inicialmente su origen es el norte de la India, ocurrido en el siglo X y la primera del siglo XV. b) el segundo, que se dio simultáneamente con la invasión del continente americano por cuenta de los europeos en el siglo XIII y c) la tercera diáspora que se produce tras la caída del muro de Berlín en 1989 y el desmantelamiento de los Estados autoritarios de Europa Central y del Este y la subsiguiente crisis política y económica en los Balcanes que derivó en la implosión de la ex Yugoslavia por causa de la guerra3.
Por último, los pueblos indígenas en Colombia son ciento dos, según la Organización Nacional Indígena de Colombia, los cuales están compuestos por 1.292.623 personas (DANE 2005). Cada uno de éstos pueblos está ligado a un territorio fundacional, posee una lengua propia y unos usos y costumbres que los diferencian entre sí. La legislación indígena en Colombia es avanzada y la protección de sus derechos colectivos están cobijados tanto por tratados internacionales, como por el bloque de constitucionalidad, normas nacionales y distritales.
3 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO. El pueblo ROM – Gitano que habita la ciudad de Bogotá. Ediciones Libertaria. Bogotá, 2008, p. 9.

Es así como a nivel nacional, la Constitución Política de Colombia hace mención a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en los artículos 7, 8 y 40, y suscribió el Convenio 169 de la OIT mediante la ley 21 de 1991, en sus artículos 6, 7 y 15, por medio los cuales se indica la aplicación de la Consulta Previa Libre e Informada4
para las medidas administrativas y legislativas que afecten directamente su cultura o territorio. También respeta la autodeterminación de los pueblos y favorece la administración de sus recursos.
En ese orden de ideas, en Colombia existen resguardos indígenas, los cuales son tipos de propiedad colectiva, inalienable, imprescriptible o inenbargable por disposición constitucional. Así mismo, mediante Decreto 1088 de 1993, se reconoce el gobierno indígena para estos resguardos, mediante la creación de asociaciones de Cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas.
Como se mencionó anteriormente, no es posible concebir a los pueblos sin territorio, pero el hecho de no poseer uno no implica que el ejercicio de los derechos prescriba. En Bogotá no existe un resguardo, pero existen cinco cabildos indígenas (de los pueblos muisca de Suba y Bosa, pijao, kichwa e inga) los cuales, tienen poder ejecutivo, legislativo y judicial como entes administrativos especiales que son.
En el marco de estas diversidades, Bogotá plantea el reto de la construcción de la interculturalidad como eje de una ciudad diversa y equitativa. Sin embargo, esta posibilidad está sujeta a la tradición 4 Convenio 169 de la OIT acogido por la Ley 21 de 1991.
histórica de la ciudad en la cual han predominado las relaciones patriarcales y los prejuicios que se expresan en el racismo estructural.
En ese sentido, la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Declaración de Durban), ha sido clara en el reconocimiento al sometimiento de algunos pueblos a la esclavitud u otras formas de violencia cultural y solicita a los Estados que la suscribieron (entre ellos Colombia), medidas de reparación a las víctimas de todas las formas de discriminación.
La declaración de Durban manifiesta:
Si las condiciones políticas, económicas, culturales y sociales no son equitativas pueden engendrar y fomentar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, que a su vez exacerban la desigualdad5
Por ello, en Bogotá la apuesta mayor es promover los cambios culturales y estructurales necesarios toda vez que reparen los derechos que han sido históricamente vulnerados mediante las prácticas del racismo estructural. Lo cual a su vez debe favorecer el acceso equitativo de todas y todos a las oportunidades.
No es en vano que en el lenguaje del Distrito Capital se utilice el concepto de igualdad de oportunidades, con lo cual se busca que los derechos fundamentales y los núcleos de derechos vulnerados a los
5 Declaración de Durbán: Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Suráfrica, 2001.

pueblos étnicos sean restituidos a través de acciones afirmativas (medidas de discriminación positiva temporal).
Pero, el contexto al cual van dirigidas estas acciones afirmativas debe ser comprendido desde la transformación de los referentes de la identidad en cuanto a lo que significa “ser indio”, “ser gitano”, “ser raizal” “ser negro” o “ser mestizo”, referentes que se transforman en razón al tener que asumir nuevos códigos culturales originados por procesos de desplazamiento de diverso orden hacia la ciudad, ya sea por conflicto armado, inequidad en las oportunidades, confinamiento en sus territorios o problemas de inseguridad alimentaria.
Es así como la ciudad es nuevo territorio que se convierte en el lugar donde los pueblos étnicos se reubican en espacios racionalizados que indican que los códigos culturales tradicionales han cambiado y deben adaptarse a unos nuevos. La ciudad vivida, la ciudad habitada, el territorio de la ciudad se convierte en un nuevo referente para las identidades de los pueblos étnicos.
Para los pueblos indígenas y tribales, la urbe se condensa en la metáfora de la frontera natural que opera como una muralla separadora de identidades colectivas y que más allá de ser física es cultural. Para quienes se encuentran actualmente en esta situación es difícil identificarse entre tanto colectivo. Al respecto, se puede afirmar que:
Existe una aparente conciencia de grupo apuntalada por relatos comunalizadores sobre el propio pasado, prácticas culturales, identificaciones territoriales y apelaciones políticas compartidas que atraviesan diferenciaciones sociales internas las cuales se ven imbricadas en el lugar de la frontera donde el
individuo es cruzado por múltiples identidades6.
Algunos estudios antropológicos como el de Gloria Andalzúa7 demuestran que la narrativa de la identidad construye realidades. La autora, haciendo referencia a las narrativas de los chicanos que se encuentran en la frontera entre México y Estados Unidos, explica cómo los individuos son atravesados por múltiples identidades. Otros estudios como los de Renato Rosaldo8 acuñan el concepto de identidades de frontera, este concepto es básico para comprender cómo los pueblos étnicos y los mestizos construyen su identidad en el contexto intercultural actual.
Lo brevemente descrito con anterioridad, sirve como ejemplo para comprender las significaciones circulantes en la construcción de la identidad, en la cual, se debe tener en cuenta la fragmentación de la vida cotidiana que caracteriza a la modernidad en la cual existe un reforzamiento de fronteras o la invitación a cruzarlas.
Esto se observa en la cotidianidad bogotana, en donde los imaginarios y prejuicios construidos en la relación con el Otro que es diferente, se convierten en una frontera cultural que si no se cruza solidariamente puede ser fuente de procesos de segregación, autosegregación y exclusión social.
6GRIMSON, Alejandro. Fronteras, naciones e identidades. La periferia como centro. Argentina: CICCUS 2000.7
ANDALZUA, Gloria. Borderlands / La frontera. The new mestiza. Spinsters, San Francisco. 1987.8
ROSALDO, Renato. Cultura y verdad. Nueva propuesta de análisis social. Méjico: Grijalbo, 1989.

En esa perspectiva, para que exista una frontera, alguien tiene que haberla trazado. Para Castro9, éste es un objeto construido intersubjetivamente donde se comparten universos simbólicos. Pasar al otro lado de la frontera, implica deconstruir el universo simbólico y una transformación en los referentes de la cultura local, así, cambia la lógica de las relaciones.
Por consiguiente, si bien las fronteras se pueden constituir en espacios para la interculturalidad no necesariamente se hacen extensivos los derechos de las comunidades10; de esta manera surgen identidades que parecen mezclar el encuentro de culturas, elementos que básicamente permitirán a las identidades sobrevivir en los códigos culturales que otros han construido, es decir, las identidades emergentes como proceso adjunto a la construcción de la interculturalidad.
En Bogotá existen antecedentes importantes que estarían en la vía de invitar a cruzar la frontera y restablecer los derechos de aquellos pueblos indígenas y tribales que se encuentran asentados en el Distrito Capital, como por ejemplo la formalización del Acuerdo 175 de 2005, el cual acoge la política para la garantía de los y las afrodescendientes,
9 CASTRO, Milca. Fortalecimiento de la identidad
indígena. Una paradoja del racismo en Chile. En: Etnopolíticas y racismo. Conflictividad y desafíos interculturales en América Latina. Carlos Zambrano, comp. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2002.
10 ZAMBRANO, Carlos. Nación y pueblos indígenas
en transición. Etnopolítica radical y fenómenos policulturales emergentes en América Latina En: Etnopolíticas y racismo. Conflictividad y desafíos interculturales en América Latina. Carlos Zambrano, comp. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2002.
los decretos 151 y 403 de 2008, que ordenan la formulación y coordinación del Plan Integral de Acciones Afirmativas para los afros y el Acuerdo 359 de 2009, mediante el cual se establecen los lineamientos de la política pública para los pueblos indígenas en Bogotá.
De otra parte, el Plan de Desarrollo 2008 – 2012 “Bogotá Positiva Para Vivir Mejor”, recoge como estrategia en el marco de la Ciudad de Derechos, los planes de acciones afirmativas como elemento temporal que permita la equidad en el ejercicio de los derechos hasta lograr la igualdad de oportunidades de los pueblos étnicos. Se plantea así mismo el programa “Bogotá respeta la diversidad”, el cual versa sobre la construcción de agendas sociales con incidencia política y el fortalecimiento a procesos identitarios y organizativos de los pueblos étnicos.
Para lograr un entendimiento entre las diferentes culturas, los pueblos indígenas y tribales en Bogotá cuentan con sus autoridades tradicionales y sus organizaciones representativas. Los afrodescendientes cuentan con aproximadamente cien organizaciones y un espacio de incidencia política denominado Comisión Consultiva Distrital de Comunidades Negras. Los indígenas tienen una autoridad nacional de gobierno, representada en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y los cinco cabildos en el Distrito Capital ya mencionados anteriormente.
Los raizales del archipiélago tienen como órgano de representación político y social a la Organización de Residentes Fuera del Archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia (ORFA) y los gitanos al Proceso Organizativo del Pueblo Rrom (PRORROM) y la

Kumpania Romaní. Actualmente el Distrito Capital trabaja en conjunto con estas organizaciones en el reconocimiento y fortalecimiento de sus espacios y sus autoridades.
Con este panorama de representatividad que tienen las organizaciones de los pueblos indígenas y tribales, una de las tareas para el Distrito, más allá del reconocimiento, es establecer unos principios de relacionamiento que favorezcan la sostenibilidad de las políticas étnicas en la ciudad.
En este orden de ideas, es una afirmación que la cultura está impregnada de un carácter relacional que es observable y susceptible de ser interpretado desde las prácticas culturales, desde las narrativas del sujeto, sin embargo, esta condición sólo puede ser comprendida desde los juegos del lenguaje, ya que ésta es una forma de relación y por lo tanto, construye realidades, así mismo esas construcciones sociales producen los códigos para el entendimiento.
El entendimiento intercultural es la convergencia entre los distintos universos de significado de los pueblos étnicos y de los mestizos. Es la forma de lograr acuerdos, pero también desacuerdos en las relaciones entre el sujeto colectivo de derechos y el sujeto individual. Es la manera de interpretar y construir unos nuevos argumentos acerca de la realidad intersubjetiva expresada en la cultura, las instituciones, las prácticas, las costumbres, las relaciones y los múltiples lenguajes como creaciones del sujeto.
Por ello, se puede afirmar que existen múltiples formas de organizar los universos de significado, y que si el lenguaje construye realidades, constituye
de por sí un cambio en el pensamiento social.
Por ejemplo, el relacionamiento que se construye en la actualidad con las organizaciones civiles de representación e incidencia política de los pueblos étnicos, debe pasar a revisión en cuanto los determinantes socio históricos que arraigados en la discriminación, no favorecen el establecimiento de relaciones solidarias y comunales entre los mismos pueblos.
Desde esta disposición, es tarea obligada para el gobierno de la ciudad la construcción desde el entendimiento que posibiliten mayores grados de inclusión e impacto de los recursos existentes sobre los pueblos víctimas de distintas violencias y de la más cruda: la violencia cultural.
Si bien existen unas autoridades de los pueblos con quienes la Administración Distrital toma decisiones, el marco del debate y el análisis del impacto de las políticas y los planes de acción debe ser extensivo a la población, en ese sentido, “se producen nuevas formas de conocimiento ya que no existe ninguna forma de acceso privilegiado a la realidad”11.
Estas pautas deben promover así mismo, el desarrollo de la autonomía de los pueblos étnicos sobre las relaciones de dependencia actuales y favorecer la perspectiva de la profundización de la democracia en la construcción de las políticas que faciliten la expresión de la interculturalidad para la garantía de los derechos sociales, económicos y
11 GERGEN, Keneth, citado por ALVARO, José Luis y GARRIDO, Alicia. Psicología Social. Perspectivas psicológicas y sociológicas. McGrawHill, Madrid, 2003.

culturales e igualmente el restablecimiento de derechos colectivos. De igual manera, debe crear unas estrategias que aseguren la sostenibilidad de las políticas.
De otra parte, debe ser política replantear las consecuencias de los efectos de la defensa extrema de los derechos individuales sobre los colectivos; al respecto “la igualdad debe estar al servicio de la diferencia y la libertad al servicio de la inclusión para que desde el encuentro y los medios para llegar a acuerdos se pueda proteger el derecho a la diferencia y otros bienes y derechos” 12.
Por ello, los medios para llegar a los acuerdos son estructuralmente coherentes con el sistema sociopolítico; si se habla de inclusión de grupos sociales a un sistema ya organizado, pueden existir varias tendencias lógicamente arraigadas a la estructura sociopolítica. De hecho, un sistema político que haga una defensa extrema de los derechos individuales plantearía modelos de inclusión asimilacionistas, en los cuales las minorías deben asumir y adaptarse a las formas sociales de la mayoría. En ese sentido, no habría espacio para la diferencia ni para las múltiples identidades pero si para la alienación13.
Otra tendencia para la inclusión en un sistema con déficit de democracia deliberativa, podría dejar como consecuencia la segregación, la exclusión de grupos o minorías, aunque no son dejados fuera del territorio de la comunidad política no tienen la posibilidad de participar políticamente y
12 BILBENY, Norbert. Por una causa común. Ética
para la diversidad. Barcelona: Gedisa, 2002. 13 Ibíd.
son discriminados respecto a los bienes y derechos ciudadanos14.
A manera de conclusión, para que exista armonía entre los derechos individuales y colectivos, es necesario replantear el sistema de relaciones que ha dejado secuelas fuertemente arraigadas producto de la discriminación histórica de los pueblos étnicos. En ese sentido, se precisa identificar que la diversidad implica el reconocimiento a las múltiples identidades que se configuran a partir de la interculturalidad.
Para la inclusión efectiva de los pueblos étnicos en el desarrollo de la ciudad, se requiere un modelo distributivo y alternativo que permita la mediación entre los derechos individuales y colectivos.
En ese sentido, se requiere de un modelo solidario que permita la integración como modelo propio de la inclusión social intercultural, en el cual, las minorías no deben ser sujetos pasivos de la política pero tampoco objeto de reconocimiento por parte de la mayoría, ya que resultaría igualmente excluyente.
14 Ibíd.

BIBLIOGRAFIA
ANDALZUA, Gloria. Borderlands / La frontera. The new mestiza. Spinsters, San Francisco. 1987.
BILBENY, Norbert. Por una causa común. Ética para la diversidad. Barcelona: Gedisa, 2002.
CASTRO, Milca. Fortalecimiento de la identidad indígena. Una paradoja del racismo en Chile. En: Etnopolíticas y racismo. Conflictividad y desafíos interculturales en América Latina. Carlos Zambrano, comp. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2002.
Declaración de Durbán: Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Suráfrica, 2001.
GERGEN, Keneth, citado por ALVARO, José Luis y GARRIDO, Alicia. Psicología Social. Perspectivas psicológicas y sociológicas. McGrawHill, Madrid, 2003.
GRIMSON, Alejandro. Fronteras, naciones e identidades. La periferia como centro. Argentina: CICCUS 2000.
ROSALDO, Renato. Cultura y verdad. Nueva propuesta de análisis social. Méjico: Grijalbo, 1989.
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO. El Pueblo Rrom de Bogotá. Misión Rural, 2008.
ZAMBRANO, Carlos. Nación y pueblos indígenas en transición. Etnopolítica radical y fenómenos policulturales emergentes en América Latina En: Etnopolíticas y racismo. Conflictividad y desafíos interculturales en América Latina. Carlos Zambrano, comp. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2002.