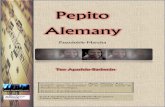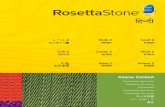puentes13-2
description
Transcript of puentes13-2
-
Energa y desarrollo sostenible en Amrica LatinaPROPIEDAD INTELECTUAL
La negociacin en propiedad intelectual en los TLC de los EE.UU. con Colombia y Per
DIMENSIN SOCIALLa dispora laboral como elemento para el desarrollo en Amrica Latina
CAMBIO CLIMTICODesarrollo sin carbono en ALC: planificacin de la energa y el agua
PU E NT ESB R I D G E S N E T W O R K
Anlisis y noticias sobre comercio y desarrollo sostenible
VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012
-
PROPIEDAD INTELECTUAL4 La negociacin en propiedad intelectual en los Tratados de Libre Comercio de los EE.UU. con Colombia y Per Johanna von Braun
ACUERDOS COMERCIALES8 La OMC y los acuerdos preferenciales: Informe del Comercio Mundial 2011 Suyen Alonso Ubieta
DIMENSIN SOCIAL12 La dispora laboral como elemento para el desarrollo en Amrica Latina Luis Alonso Sancho Rub
CAMBIO CLIMTICO16 Desarrollo sin carbono en ALC a travs de la planificacin de la energa y el agua Marisa Escobar, Francisco Flores Lpez y Victoria Clark
MEDIO AMBIENTE20 Servicios ambientales y ecosistmicos: conceptos y aplicaciones en Costa Rica Roy Mora Vega, Fernando Senz Segura y Jean Francois Le Coq
24 Sala de prensa
27 Novedades
PUENTES Plataforma global para el intercambio de informacin sobre comercio y desarrollo sostenible en Amrica Latina.
ICTSDCentro Internacional para el Comercio y el Desarrollo SostenibleGinebra, Suiza
CINPECentro Internacional de Poltica Econmica para el Desarrollo Sostenible, Universidad Nacional Heredia, Costa Rica
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERALRicardo Melndez-Ortiz
EDITOR EN JEFE Andrew Crosby
DIRECTORA EDITORIAL Perla Buenrostro Rodrguez (ICTSD)
EDITORES Randall Arce Alvarado (CINPE) Suyen Alonso Ubieta (CINPE)
CONSEJO EDITORIALCarlos Murrillo (CINPE)Pedro Roffe, Investigador Senior (ICTSD)Maximiliano Chab, Oficial de Programa Regionalismo (ICTSD)
DISEO GRFICOFlarvet
PUENTES agradece sus comentarios y sugerencias en [email protected]
Para eventuales contribuciones, consulte nuestra pgina web http://ictsd.org/news/puentes/
PU E NT ESVOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 3
Energa y desarrollo sostenible en Amrica LatinaPROPIEDAD INTELECTUAL
La negociacin en propiedad intelectual en los TLC de los EE.UU. con Colombia y Per
DIMENSIN SOCIALLa dispora laboral como elemento para el desarrollo en Amrica Latina
CAMBIO CLIMTICODesarrollo sin carbono en ALC: planifi cacin de la energa y el agua
PUENTESB R I D G E S N E T W O R K
Anlisis y noticias sobre comercio y desarrollo sostenible
VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012
A partir de ahora incrementamos la frecuencia de la revista en respuesta a una mayor demanda de artculos y comentarios de expertos, esto segn las encuestas que emprendimos hace algunos meses con nuestros lectores. De igual forma, hemos reestructurado nuestras entregas quincenales de noticias para alertar sobre hechos relevantes conforme vayan sucediendo. Los invitamos a consultar nuestra pgina web, donde constantemente estamos colocando noticias e informacin pertinente. Un resumen de lo ms destacado y reciente est disponible en la nueva seccin de la revista llamada Sala de prensa (pgina 24).
El diseo es el resultado de incontables horas de investigacin y consulta para modernizarnos y responder mejor a las necesidades de nuestra audiencia. La revista es visualmente ms ligera, requiere menos tinta para su impresin y est optimizada para facilitar su lectura en monitores, dispositivos mviles y tabletas.
En este primer nmero de la nueva etapa de Puentes incluimos una variedad de artculos sobre aspectos relevantes para la regin en temas como propiedad intelectual, acuerdos comerciales, dimensin social de la globalizacin, cambio climtico y medio ambiente.
Agradecemos el aporte de Johanna von Braun respecto a la negociacin de los captulos de propiedad intelectual en los TLC de los EE.UU. con Colombia y Per; de Suyen Alonso Ubieta, editora de Puentes, en torno al Informe del Comercio 2011 de la OMC sobre los acuerdos comerciales preferenciales; y de Luis Alonso Sancho sobre la dispora laboral como elemento para el desarrollo en Amrica Latina.
En esta edicin tambin incluimos las colaboraciones de Marisa Escobar, Francisco Flores Lpez y Victoria Clark del Stockholm Environment Institute sobre desarrollo sin carbono en Amrica Latina y el Caribe a travs del uso de herramientas para la planificacin de agua y energa; y de Roy Mora, Fernando Senz y Jean Franois Le Coq en relacin a los conceptos de servicios ambientales y servicios ecosistmicos, y su aplicacin prctica en Costa Rica.
Como siempre, agradecemos su preferencia. Prximamente dedicaremos un espacio a las cartas y sugerencias a los editores, por lo que los invitamos a enviarnos sus opiniones a [email protected]. Esperamos que nuestro esfuerzo y el de las instituciones que representamos sea de su agrado y que contribuya a nuestro objetivo de fortalecer el conocimiento de la relacin entre comercio y desarrollo sostenible en Amrica Latina.
Muchas gracias.
El equipo de Puentes
Puentes estrena imagen y concepto
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 4
PROPIEDAD INTELECTUAL
La negociacin en propiedad intelectual en los Tratados de Libre Comercio de los EE.UU.
con Colombia y Per
Johanna von Braun
El caractr no-comercial de acuerdos comerciales el quid de vinculacin de temas de negociacinEn los Tratados de Libre Comercio de los EE.UU. con el Per y Colombia , junto a temas tradicionalmente vinculados al comercio tales como el acceso al mercado, se incluyen sendos captulos donde se abordan desde normas aduaneras hasta telecomunicaciones, pasando por inversiones extranjeras, servicios y propiedad intelectual. Algunos de estos captulos provocaron importantes protestas pblicas durante las negociaciones, precisamente por su impacto en sectores que tradicionalmente escapan al mbito de la poltica comercial, tales como la salud pblica, el medio ambiente o las polticas sociales.
La negociacin conjunta de temas tan diferentes en un nico acuerdo requiere de un gran esfuerzo de coordinacin poltica. La toma de decisiones que tradicionalmente caa bajo la jurisdiccin de los ministerios de salud o medio ambiente ahora se ve afectada por un acuerdo que en muchas ocasiones es competencia del ministerio de comercio o industria. En algunos casos, los compromisos asumidos pueden estar en total contradiccin con la direccin poltica tomada anteriormente por el ministro en cuestin, que a su vez pudo haberla elaborado en colaboracin con una serie de grupos de inters. Por ejemplo, los EE.UU. tienden siempre a presionar en sus TLC por conseguir mayores niveles de derechos de propiedad intelectual, lo que a su vez puede afectar la poltica en materia de medicamentos del ministerio de salud, la cual se construye cuidadosamente en coordinacin con hospitales, juntas mdicas y proveedores de servicios mdicos. Si los derechos de propiedad intelectual se hubieran negociado en un acuerdo independiente, es muy improbable que el ministerio de salud hubiera aprobado algn incremento en la proteccin de patentes.
La medida en que los respectivos ministerios sean capaces de influir en el resultado de las negociaciones de los TLC depender del proceso nacional de toma de decisiones, donde se definen las posiciones y las prioridades en la hoja de ruta de los negociadores. Como consecuencia, para entender la posicin de un pas en las negociaciones internacionales, es esencial emprender un estudio sobre el proceso interno de toma de decisiones.
Los TLC de EE.UU. con Colombia y con Per como casos de estudioEl resultado de las negociaciones en materia de propiedad intelectual en los TLC de los EE.UU. con el Per y con Colombia fue una cuestin un tanto peculiar. Las negociaciones comenzaron en mayo de 2004 en Cartagena de Indias, Colombia, y se prolongaron durante ms de 18 meses. Los Estados Unidos llegaron a un acuerdo con Per en diciembre de 2005 y con Colombia en febrero de 2006. El grupo de negociacin andino 1 , bajo la supervisin de sus respectivos ministerios de comercio, contaba con un equipo muy capaz en materia de derechos de propiedad intelectual que inclua representantes muy preparados de sus respectivos ministerios de salud. A diferencia de muchos otros pases en desarrollo que negociaron un TLC con EE.UU., el equipo andino no slo inclua funcionarios de salud pblica sino que tambin contaba con el compromiso al ms alto nivel poltico de que el acuerdo
Despus de cinco aos de deliberaciones en el Congreso de los Estados Unidos (EE.UU.), el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EE.UU. y Colombia finalmente fue aprobado en octubre de 2011 y el prximo 15 de mayo entrar en vigor. A efectos de verificar el cumplimiento de sus compromisos en el marco de dicho acuerdo, el gobierno colombiano entr en el llamado proceso de certificacin que entre otros aspectos se centr en valorar si existen suficientes mecanismos de proteccin de los trabajadores.
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 5
final respetara las obligaciones en materia de propiedad intelectual del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
Sin embargo, al cabo de 12 sesiones de negociacin muy difciles que incluyeron varias controversias domsticas, tres funcionarios de los ministerios de salud de Colombia abandonaron el equipo alegando que no se haba logrado ningn avance con respecto a los problemas de salud pblica en Colombia, ya que EE.UU. mantena una posicin de inflexibilidad en referencia a los derechos de propiedad intelectual que excedan lo establecido en ADPIC. Asimismo, alegaron que sus jefes de negociacin haban puesto fin a la etapa de las negociaciones tcnicas y el comienzo de la fase de negociaciones polticas donde se otorgaran las ltimas concesiones para concluir el TLC.
Y efectivamente los captulos sobre propiedad intelectual de los acuerdos terminados a finales de 2005 y comienzos de 2006 tenan un gran parecido a TLC anteriores firmados por los EE.UU., y no reflejan la presencia de funcionarios de salud pblica en las negociaciones.
El 7 de noviembre de 2006, casi un ao despus de que los acuerdos con Colombia y Per fuesen suscritos por las Partes, las elecciones en el Congreso de los EE.UU. dieron lugar a una mayora demcrata. A consecuencia de ello, en mayo de 2007 se hizo pblica una nueva agenda, resultado de un acuerdo bipartito, en materia comercial, New Trade Agenda for America. La nueva agenda, inclua adems de diversos cambios en la normativa laboral y de medio ambiente, medidas especficas en materia de proteccin de la salud pblica parecida a la que los negociadores de Colombia y Per haban intentado en vano de integrar en las negociaciones. En julio de 2007 y con efecto retroactivo, se agregaron estas enmiendas a los textos finales de los TLC suscritos con Colombia y Per (y Panam), alejndose de la pauta sobre derechos de propiedad intelectual que los EE.UU. haban sostenido y desarrollado desde la suscripcin del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN).
La poltica domstica de negociar acuerdos internacionales A lo largo de las negociaciones las autoridades de salud pblica de Colombia y Per, estuvieron expuestas a tremendas presiones debido a los procesos nacionales de toma de decisiones. A pesar de que su plena integracin en los equipos de negociacin constituy un xito considerable para los activistas no gubernamentales, en gran medida esta participacin no dio los frutos esperados. En el momento en que los jefes de negociacin y la autoridad ejecutiva consideraron que las disposiciones y principios sobre salud pblica entorpecan la hoja de ruta de los EE.UU., empezaron a alejarse de los compromisos contrados con las autoridades sanitarias.
Como sealan los tericos de la nocin de los Dos Niveles de Juego (Two-Level Game), paradjicamente el poder de negociacin puede desprenderse de una posicin negociadora ms dbil. Los negociadores que operan bajo condiciones estrictas, como por ejemplo a travs de complejos equilibrios de poderes nacionales, se encuentran en una mejor posicin para alcanzar sus objetivos al legtimamente tener las manos atadas a efectos de conseguir compromisos futuros.
Mientras que esta tctica de negociacin es muy comn en la estrategia negociadora estadounidense, Per y Colombia no quisieron seguir esta va. Lo anterior debido a varios factores. En primer lugar, una estructura ms rgida hubiera significado tener que descentralizar el proceso hacia otros actores gubernamentales. En segundo trmino, hizo falta una gran voluntad poltica para hacer frente al equipo de los EE.UU. en temas que no estn claramente centrados en la agenda de negociacin. En tercer lugar y tal vez el ms importante, los jefes negociadores no estaban convencidos sobre la opcin de un no acuerdo pues crean firmemente en la necesidad de asegurar a toda costa el acceso permanente y preferencial al mercado estadounidense. Las ambiciones personales tambin podran haber jugado un papel importante. El ex Presidente de Per, Alejandro Toledo, expres en varias ocasiones su deseo de cerrar el acuerdo durante su mandato, incluso si ello significaba tener que lograrlo sin Colombia. Esto no pas desapercibido por el equipo de negociacin de los EE.UU.. Conscientes de que los gobiernos colombiano y
Las principales caractersticas de los captulos relacionados con PI-Salud en los tratados con Colombia, Panam y Per
Los captulos originales sobre PI contenidos en los TLC concluidos con Colombia, Panam y Per, incluan las disposiciones convencionales que los EE.UU. negociaron antes con Chile y en el CAFTA-DR (en el caso de tratados firmados con pases latinoamericanos), y en muchos casos reprodujeron los exhaustivos captulos sobre PI incluidos en los TLC firmados con Australia, Marruecos, Singapur y otros pases. Las modificaciones realizadas en el caso de Colombia, Panam y Per son el resultado de un acuerdo bipartidista alcanzado el 10 de mayo del 2007 entre el Congreso y el gobierno de los EE.UU., cuyo objetivo fue permitir la ratificacin de estos ltimos tratados. Adems del tema de acceso a medicamentos, el acuerdo incluy cambios en el texto de los TLC sobre estndares bsicos laborales y medio ambiente.
Con respecto al acceso a medicamentos, represent cambios en cinco aspectos de los TLC, a saber: exclusividad de datos, extensiones de patentes, vinculacin entre la aprobacin de medicamentos y el estado de las patentes, carta paralela sobre salud pblica y una clusula de revisin sobre desarrollo econmico.
Fuente: Roffe, Pedro y Vivas, David, La propiedad intelectual en los Tratados de Libre Comercio: un cambio de poltica?, Puentes, Vol. 8, No. 3, julio 2007, p. 9.
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 6
peruano no arriesgaran el xito de las negociaciones, se sintieron con fuerza suficiente para mantener una postura de inflexibilidad durante todo el proceso.
Esta postura se vio reforzada por el hecho de que la negociacin sobre propiedad intelectual estaba atada a otros temas cruciales como el acceso al mercado. A pesar de que la mayor parte de disposiciones de acceso preferencial al mercado incluidas en el TLC ya estaban cubiertas por la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicacin de Drogas (o ATPDEA por sus siglas en ingls), el hecho de obviarlo en los TLC podra haber puesto en peligro el mantenimiento de dichas preferencias dada su naturaleza transitoria. Ello disminuy sustancialmente la consideracin de cualquiera otra opcin e hizo que los grupos nacionales que dependan de tales preferencias se constituyesen en frreos defensores de los Tratados de Libre Comercio.
Las razones detrs de la postura estadounidense y el resultado finalPara comprender el origen de la posicin de absoluta inflexibilidad de los EE.UU. en el tema de propiedad intelectual, hay que examinar el marco general de las polticas nacionales comerciales de dicho pas. Si bien los grupos industriales haban desempeado tradicionalmente un papel importante en la poltica comercial del pas, ello se acentu todava ms en los aos previos y durante las negociaciones con los pases andinos. La fuerte alianza de la industria farmacutica con el Partido Republicano, sobre todo bajo la Administracin Bush, le otorg un poder sin precedentes en esta materia. Asimismo, la Oficina del Representante Comercial de los EE.UU. (o USTR por sus siglas en ingls) y el Congreso se haban acostumbrado a los servicios prestados por la industria durante las negociaciones y a su capacidad de cabildeo para conseguir la ratificacin de los acuerdos. La combinacin de estos factores convirtieron al sector industrial en uno de los actores ms influyentes en la USTR y sus prioridades estaban entre las ms importantes en la hoja de ruta de la gran potencia.
La poderosa influencia de la llamada industria farmacutica innovadora sufri a lo menos temporalmente un duro golpe. El giro institucional instigado por la victoria demcrata en las elecciones parlamentarias de 2006 puso freno al acceso del cual disfrutaban varios grupos de inters en la formulacin de polticas comerciales. Algunas coaliciones antes excluidas ganaron protagonismo en el proceso acumulando un nuevo set de prioridades a la hoja de ruta del pas. Detrs de esta dinmica se encontraban algunos de los actores sociales ms poderosos de los EE.UU. tales como los sindicatos, que impulsaron nuevas polticas en materia laboral y ambiental.
Otro conjunto de prioridades fue puesto en la mesa por grupos preocupados por el acceso a la salud, de manera similar a las medidas propuestas por las autoridades andinas sanitarias durante las negociaciones. Estas se basaban en los principios que haban sido promovidos durante varios aos por defensores de la salud pblica y por un pequeo grupo de congresistas demcratas estadounidenses. Pese a que estas demandas no tenan mucho peso poltico, ni siquiera en el nuevo ambiente poltico posterior a las elecciones de 2006, la reorganizacin institucional les dio la oportunidad de aglutinarlas junto a un conjunto mucho ms potente de demandas enarboladas por movimientos sindicales y de defensa del medio ambiente. Esta alianza estratgica les permiti a los defensores del acceso a los medicamentos tomar prestado cierto poder para reformular algunos aspectos de las hasta entonces intocables orientaciones sobre los derechos de propiedad intelectual defendidas desde el TLCAN. A pesar de que los captulos de derechos de propiedad intelectual incluyen disposiciones que van ms all del ADPIC, lo finalmente logrado constituy un punto de ruptura respecto a textos anteriores.
Una reflexin a futuroEl proceso y el resultado de estas negociaciones demuestran que ciertas posturas (como por ejemplo, la posicin de las autoridades de salud andinas de que la salud pblica no es negociable) no son por s mismas suficientes para promover un cambio de poltica. Ellas deben estar respaldadas por agentes polticos cuya influencia est sustentada en instituciones y estructuras polticas. La falta de apoyo poltico a los objetivos de salud pblica en Per y Colombia fue el resultado de procesos de decisin, que derivaron
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 7
en la prioridad atribuida a las polticas de acceso al mercado por encima de otras preocupaciones. Asimismo, el enorme peso de la industria farmacutica estadounidense en un sistema poltico que le da plenos poderes al sector privado en el diseo de sus polticas comerciales, acab por debilitar el nfasis en favor de la salud pblica. Slo despus de un giro institucional en el pas del Norte se pudieron integrar principios pro salud pblica en la hoja de ruta nacional. Est claro, sin embargo, que dada la reciente conclusin de la negociacin del Acuerdo Comercial contra la Falsificacin (o ACTA por sus siglas en ingls) y los procesos en curso del Acuerdo Transpacfico, estos logros fueron efimeros.
La importancia de integrar las prioridades de salud pblica en las negociaciones sobre los derechos de propiedad intelectual y dems negociaciones afines va mucho ms all de la salud pblica misma. Por encima de todo plantea interrogantes sobre la medida en que los procesos de toma de decisiones polticas en materia comercial consideran del todo la larga lista de aspectos en juego. En un momento en que los acuerdos comerciales se estn volviendo cada vez ms vastos y afectan a un abanico creciente de polticas pblicas que perduran en el tiempo, debemos preguntarnos si las actuales instituciones pueden realmente gestionar eficazmente la pluralidad de cuestiones involucradas. Las autoridades comerciales tienen en sus manos importantes decisiones sobre temas tan trascendentales como medio ambiente, salud, educacin, justicia o derechos laborales, todos ellos parte de los acuerdos comerciales. No obstante, dichas autoridades estn naturalmente inclinadas a privilegiar medidas que favorecen preferencias comerciales. Sin embargo, es slo a travs de un proceso de toma de decisiones que sea igualmente comprehensivo tal como el alcance del acuerdo a negociar, que se podr conseguir un resultado adecuado y equilibrado.
Nota: Este artculo es una versin editada y reducida de las principales lecciones y conclusiones de la obra de Johanna von Braun, The Domestic Politics of Negotiating International Trade: Intellectual Property Rights in US-Colombia and US-Peru Free Trade Agreements, Routledge, 2011.
1 En un principio las negociaciones se haban previsto como un TLC entre los Estados Unidos y la Comunidad Andina (excepto Venezuela). Per, Colombia, Ecuador y Bolivia (como observador) negociaron de forma conjunta. Sin embargo, durante el proceso tanto Ecuador como Bolivia cayeron y Per y Colombia terminaron de completar sus respectivos acuerdos con los EE.UU. por separado.
Johanna von BraunDoctora en Derecho por el Centro de Derecho Mercantil, Universidad de Londres. Especialista en las reas de propiedad intelectual, comercio y desarrollo. Actualmente trabaja para Natural Justice en Sudfrica, donde se enfoca en la implementacin del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Distribucin de Beneficios. [email protected]
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 8
ACUERDOS COMERCIALES
La OMC y los acuerdos preferenciales:Informe del Comercio Mundial 2011
Suyen Alonso Ubieta
A utores como Bhagwati (2008), consideran que la proliferacin de los ACP ha dado paso a un debilitamiento del sistema de comercio multilateral y evalan con gran pesimismo la estrategia que algunos pases y regiones han desarrollado a travs de ellos, llegando incluso a afirmar que la negociacin de acuerdos bilaterales y regionales es responsable del nulo avance de la Ronda de Doha. Asimismo, hay posturas a favor, que con vehemencia sostienen que los ACP tendrn un efecto positivo en Doha al mejorar la capacidad de negociacin de los actores y la consolidacin de reglas comerciales ms claras. En ambos extremos, tambin existen posiciones intermedias que sostienen que no existe causalidad entre el surgimiento del regionalismo y el estancamiento del multilateralismo, sino ms bien que son dos caras de la misma moneda.
Esta ltima postura es el punto de partida del ms reciente Informe sobre el Comercio Mundial 2011 1 de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), el cual enfatiza que regionalismo y multilateralismo son enfoques complementarios que conviven en una estructura mucho ms compleja, donde los acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales coexisten dentro de un sistema de varias velocidades o geometra variable, a travs del cual se deben potenciar las sinergias e identificar las incongruencias. Estos hechos llevan a que el tema de fondo del Informe 2011 de la OMC sea la mejora en la compresin de los ACP y su papel en las corrientes mundiales de comercio.
Adems de analizar el entorno comercial internacional durante 2010, el citado informe hace una revisin histrica de los ACP y su situacin actual, analiza el porqu de su establecimiento, haciendo hincapi en los factores ms all del comercio preferencial y finaliza con reflexiones en torno a la interaccin entre los ACP y el sistema de comercio multilateral.
Evolucin reciente de los ACPSegn la OMC (2011:57), hay una amplia variedad en el total y promedio de los acuerdos intrarregionales e interregionales. En el mbito intrarregional, la Unin Europa (UE) ocupa el primer lugar en cuanto al nmero de ACP suscritos. La misma historia del continente puede dar explicacin a ello, pues desde antes de la conformacin de la Comunidad Econmica Europea (CEE) hasta el establecimiento de la Comunidad Europea en 1993, ha sido un bloque que ha adoptado abiertamente el regionalismo. En contraste se encuentran los pases africanos, que pese a la suscripcin de un nmero extenso de acuerdos dentro de frica y con otras regiones, aun no cuentan al menos, con un acuerdo por pas.
En lo que respecta a los acuerdos interregionales, el nmero tanto en trminos absolutos como promedio es considerablemente alto en Amrica del Norte, del Sur y Central. Esta situacin contrasta con la tendencia seguida por los pases asiticos, que aun con la importancia econmica que representan, su participacin en acuerdos comerciales de este tipo es bastante inferior a la media del Hemisferio Occidental..
En lo que respecta a Latinoamrica, la participacin de pases como Per y Chile ha marcado sus estrategias de desarrollo e integracin comercial durante los ltimos veinte aos. Si bien la UE ocupa el primer lugar a escala mundial en nmero de acuerdos (30), la participacin de Chile con 26 acuerdos es muy destacable, as como la Mxico con 21.
La tendencia al establececimiento de Acuerdos de Comercio Preferenciales (ACP) no es reciente y ya desde antes del GATT de 1947 existan compromisos de este calibre. En las ltimas dos dcadas del presente siglo los ACP se han llegado a cuadriplicar, situacin que ha permitido identificar con mayor claridad tanto la naturaleza y multiplicidad de factores que explican el crecimiento de estos acuerdos, as como su evolucin en el tiempo.
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 9
A ellos les sigue la Asociacin Europea de Libre Comercio (AELC) con 22, y pases como Singapur (19), Egipto (18) y Turqua (17). Con un nmero inferior, pero no poco significativo, se localizan otras economas emergentes, como Brasil (13), India (12) y China (10).
La suscripcin de acuerdos ha aumentado en los pases asiticos, siendo Singapur e India los ejemplos ms claros, mismos que han suscrito la mayora de sus acuerdos despus del ao 2000. Pero este fenmeno no ha sido exclusivo de dicha regin, sino que en el continente americano, los EE.UU. y pases de Amrica del Sur como Per con 10 acuerdos suscritos y Brasil, han seguido esta tendencia. En el caso de los EE.UU., de los 11 acuerdos en vigencia, nueve fueron negociados a partir de 2000.
Ms all de las preferencias arancelarias: la integracin profunda En las ltimas dos dcadas, el nmero de ACP se han cuadriplicado, contabilizndose al ao 2010 cerca de 300 acuerdos activos en la OMC 2 . Indudablemente el comercio entre los pases aumenta conforme se suscriben acuerdos. En este sentido, lo paradjico que destaca el informe es que aun considerando las modalidades NMF y la exclusin de productos, slo el 16% del comercio mundial tiene derecho a aranceles preferenciales y menos del 2% obtiene preferencias con mrgenes superiores a 10%.
Si bien el proceso de liberalizacin en el rgimen NMF para todos los Miembros de la OMC se aceler a finales de los aos ochenta e inicios de los noventa, estos siguieron reducindose hasta llegar a una media del 3% aproximadamente en 2009 3 . A la anterior situacin le precedi una disminucin de los aranceles medios aplicados en todas las regiones. Slo por citar algunos ejemplos, en Amrica del Sur y Central, el tipo arancelario medio descendi de ms del 30% a comienzos de los aos noventa a menos del 10% una dcada despus. Para este mismo periodo, los aranceles NMF aplicados en frica disminuyeron de un tipo medio aproximado del 30% a alrededor del 12% en 2009.
Esto lleva a concluir que si bien inicialmente las naciones suscriban ACP con miras a evitar aranceles NMF altos, el 84% del comercio mundial de mercancas tiene lugar en el rgimen NMF (el 70% si se incluye el comercio interno de la UE). Adems, el margen preferencial global ponderado en funcin del comercio no pasa del 1% (el 2% si se incluye el comercio interno de la UE). Por tanto, los factores han variado y los promedios arancelarios han disminuido marcadamente, constituyndose en una motivacin menos fuerte para formalizar un ACP.
Entonces si los aranceles han perdido importancia en el marco de los ACP, qu se negocia en estos acuerdos? La evidencia emprica expuesta en el Informe de la OMC demuestra que elementos como los derechos de propiedad, derechos de establecimiento, movimiento temporal de personal, servicios, facilitacin del comercio entre otros, son los factores claves en este tipo de acuerdos, impulsando as la consolidacin de estructuras y normas ms del tipo integracin profunda que esquemas de integracin superficial.
Esta modalidad de acuerdos comerciales, a diferencia de aquellos que se puedan concibir como superficiales, no slo conceden un trato nacional no discriminatorio a las mercancas y a las empresas extranjeras, sino que tambin llegan a incidir en las polticas econmicas nacionales, por ejemplo, por medio de la armonizacin de los reglamentos nacionales en el caso de servicios financieros.
Las reas incluidas en los ACP ubicadas dentro de los esquemas de integracin profunda, segn Horn et al. (2010), tienen que ver tanto con esferas normativas como con la definicin de aplicabilidad legal. De acuerdo con el anlisis de los autores, en los ACP, los compromisos en materia de servicios, inversin, proteccin de la propiedad intelectual, obstculos tcnicos al comercio y poltica de competencia desempean un importante
Todos los Miembros de la OMC (excepto Mongolia) son al menos parte de un acuerdo comercial preferencial.
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 10
papel. Es as como llegan a clasificar 52 esferas normativas, dividas en dos grupos: a) disposiciones OMC+, comprendidas en el mandato actual de la OMC y sujetas a algn tipo de compromiso con arreglo a los Acuerdos de la OMC; estas disposiciones reconfirman los compromisos contrados y prevn nuevas obligaciones; y b) disposiciones OMC-X, referidas a obligaciones ajenas al mandato actual de la OMC entre las que destacan reas como seguridad nuclear, minera, medidas sobre inversin, movimientos de capital, entre otras. De las 52 esferas normativas identificadas, existen 14 dentro de la primera categora (OMC+) y 38 catalogadas como OMC-X, tal y como se muestra a continuacin.
Aunque parecera que el tema arancelario pierde importancia como dinamizador principal de los ACP, realmente los nuevos motores para la consolidacin de estos esquemas como pueden ser las polticas de innovacin, las polticas de competencia, la cooperacin regional tienen estrecha vinculacin con las medidas en frontera, principalmente porque cuando las fronteras son ms abiertas, las polticas nacionales en campos como agricultura, tecnologas y comercio son ms sensibles. Esto a la postre crea problemas ms complejos de coordinacin entre la normativa pactada en el acuerdo y la que realmente se ejecutar en el mbito nacional. Lo anterior desencadena en la necesidad de cubrir en un acuerdo de comercio todos los extremos que podran incidir en la gobernanza del Estado y en sus polticas pblicas. De ah que incluso las denominaciones actuales de los acuerdos comerciales reflejen este carcter evolutivo, tal y como se da en el caso del acuerdo entre Japn y Singapur denominado Acuerdo para una Asociacin Econmica en la Nueva Era y el Acuerdo de Asociacin entre Centroamrica y la Unin Europea, donde aspectos como el dilogo poltico y la cooperacin tcnica adquieren relevancia.
Aunado a estos elementos, tambin existe otro tema de fondo que se deslinda de los esquemas de integracin profunda y que tiene que ver con la promocin de acuerdos interregionales a fin de perfeccionar redes productivas globales y mejorar la competitividad
Cuadro 1. Esferas Normativas OMC+ y OMC-X
Esferas OMC+ Esferas OMC-X
ACP productos industriales
Lucha contra la corrupcin
Cooperacin cultural Dilogo poltico
ACP productos agrcolas Poltica de competencia Dilogo sobre poltica Econmica
Administracin pblica
Administracin aduanera
Leyes Ambientales Educacin y capacitacin
Cooperacin regional
Impuestos a la exportacin
Derechos de PI Energa Investigacin y tecnologa
Medidas MSF Medidas sobre inversin Asistencia financiera PYME
Empresas comerciales del estado
Reglamentacin del mercado laboral
Salud Asuntos sociales
OTC Movimiento de capital Derechos humanos Estadsticas
Medidas compensatorias
Proteccin del consumidos
Inmigracin ilegal Impuestos
Medidas Antidumping Proteccin de la informacin
Drogas ilcitas Terrorismo
Ayuda estatal Agricultura Cooperacin industrial Visados y asilos
Contratacin pblica Aproximacin de la legislacin
Sociedad de la informacin
MIC Aspectos audiovisuales Minera
AGCS Proteccin civil Blanqueo de dinero
ADPIC Polticas de innovacin Seguridad nuclear
Fuente: Horn et al (2010) - Citado por OMC (2011:129)
16%
Porcentaje del comercio mundial recibe trato preferencial.
50%
Porcentaje del comercio mundial tiene lugar entre pases que son parte de acuerdos comerciales
preferenciales.
Fuente: OMC (2011).
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 11
de sus empresas. Esto debido a que si los obstculos transfronterizos se disminuyen y las polticas nacionales se armonizan, las redes transfronterizas de produccin pueden funcionar sin tropiezos. El caso de Costa Rica destaca en este sentido, dada la integracin que en los ltimos 10 aos el pas ha logrado en redes de produccin mundial como lo son la automotriz, la de productos electrnicos, dispositivos mdicos, industria aeronutica y aeroespacial y equipo de filmacin y difusin. Para 2009, ms del 25% de las exportaciones totales de mercancas de Costa Rica estaban directamente relacionadas con redes de produccin de productos electrnicos, y China era el principal interlocutor comercial 4 .
En otras latitudes, los acuerdos comerciales en Asia Oriental tambin evidencian el carcter evolutivo de la produccin compartida a nivel internacional y el grado de vinculacin entre las redes de produccin y la integracin profunda. Al respecto, es necesario destacar que este argumento no es la constante, pues en el caso de los acuerdos suscritos en frica, la reduccin arancelaria es el dinamizador central.
Reflexiones finalesEl principio de trato NMF es un pilar esencial del sistema multilateral de comercio. Sin embargo, el mismo sistema ha dado cabida a que tambin se puedan conceder tratos preferenciales por medio de otras figuras, como los son las zonas de libre comercio o las uniones aduaneras, lo que inicialmente se constituy como el principal factor para la suscripcin de acuerdos de comercio preferencial. En las ltimas dos dcadas la situacin ha cambiado y la evolucin misma de estos acuerdos ha definido una transicin desde una motivacin estrictamente arancelaria hacia otra ms compleja que entraa arreglos institucionales ms estructurados e involucra nuevos actores, como las economas emergentes de Asia y Oriente Medio, adems de los tradicionalmente activos, como la Unin Europea, Chile y Mxico.
En el trasfondo, los datos expuestos en el Informe de la OMC evidencian una mejor comprensin y desarrollo de esquemas de integracin profunda, las cuales enfatizan ventajas como la reduccin de costos de transaccin, el mejoramiento de normas comunes, institucionalidad, mercados regionales e interregionales y sobre todo el fortalecimiento de redes productivas. No obstante, los efectos generados y esperados de cada acuerdo son heterogneos ya que dependen directamente de la anatoma especfica que adopten, el nivel de integracin esperado y el contexto poltico-comercial en que se desarrolle.
1 Organizacin Mundial del Comercio (2011). La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la coherencia, Informe del Comercio Mundial 2011. Disponible en http://bit.ly/pUpq0n
2 Los ACP pueden adoptar dos figuras: los tratados de libre comercio y las uniones aduaneras.
3 Esta etapa ocurri cuando la mayora de los pases en desarrollo redujeron los aranceles aplicados, sin embargo, ya los pases desarrollados aplicaban tipos bajos; alrededor del 6% a finales de 1980.
4 Citado por OMC (2011:148).
Suyen Alonso UbietaInvestigadora asociada, Centro Internacional de Poltica Econmica Universidad Nacional de Costa Rica y editora de la Revista [email protected]
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 12
DIMENSIN SOCIAL
La dispora laboral como elemento para el desarrollo en Amrica Latina
Luis Alonso Sancho Rub
E l concepto tradicional de dispora, de connotaciones ms culturales, se utiliza tambin para explicar el fenmeno de la partida de la fuerza laboral desde sus pases de origen hacia nuevos destinos. De acuerdo a la Organizacin Internacional de las Migraciones (OIM), si bien no hay una definicin convenida para el trmino, se entiende por dispora las personas y poblaciones tnicas, individuos y/o miembros de redes y de asociaciones organizadas que dejaron sus patrias de origen y que mantienen una relacin con sus pases. Se hace especial nfasis en la dimensin transnacional de las disporas, la relacin entre el pas de origen y de destino, ms que en la connotacin histrica 1 .
A este respecto, es notable el nfasis en la dimensin transnacional, al considerar el fenmeno en dos vas: 1) como un proceso de implantacin continua de la fuerza laboral en el mercado de destino, y 2) como una forma fuerte de vinculacin tanto individual como colectiva del exterior con su pas de origen. Es as como el significado atribuido a la dispora implica principalmente la identidad comn entre estos grupos donde sea que residan (...) lo que marca la diferencia entre las disporas y los migrantes transnacionales 2 .
La necesidad y gradual surgimiento de nuevas teoras sobre los mltiples niveles de asociacin que el emigrado desarrolla entre su pas de origen y su nuevo destino las cuales contrastan con teoras anteriores, donde el emigrado se desvincula de su pas de origen y es absorbido por su nuevo destino geogrfico no impide la posibilidad de determinar algunas generalidades sobre el proceso de migracin y vnculo al pas de destino. Por ejemplo, un elemento especfico de inters para el tema del desarrollo asociado al emigrante es el hecho de que cuando la migracin es masiva y motivada por conflictos polticos, es muy posible que los migrantes se involucren ms en actividades comunitarias como una forma de mantener la relacin con su pas de origen, y de ser posible, su posterior reintegracin. Lo anterior contrasta cuando la migracin se basa en decisiones individuales debido a que el migrante tiende a ser ms selectivo en las actividades comunitarias transnacionales en las cuales participa y la motivacin a organizarse tiende a ser menor.
Asimismo este proceso de migracin de la fuerza laboral, asociado a decisiones individuales, se relaciona con caractersticas como la baja inversin en investigacin y desarrollo tecnolgico limitante de oportunidades para cientficos y acadmicos inestabilidad poltica y econmica, y la falta de programas de actualizacin profesional que aseguren el acceso a nuevas tecnologas y promuevan la competitividad de la industria nacional. Estas limitantes afectan severamente las perspectivas por parte de nuevos participantes en el mercado laboral y los motivan a salir de su pas de origen en busca de mejores posibilidades, dando paso as a una importante transferencia de recursos productivos provenientes de los pases que ms requieren la retencin de estas capacidades.
Diversidad de enfoques para lograr la vinculacin efectiva de la disporaA partir de los aos noventa es cuando los pases latinoamericanos y caribeos empiezan a incursionar con mayor intensidad en el desarrollo de polticas de vinculacin con la dispora, ms all de las relaciones tpicas de tipo migratorio-consular. La gradual
El aprovechamiento del acervo de la fuerza laboral que se ha desplazado hacia otros pases empieza a considerarse como un insumo de importancia en el proceso de desarrollo. Si bien los esfuerzos en Amrica Latina y el Caribe en ese sentido son incipientes, algunos pases como Chile y Mxico han avanzado en el desarrollo de iniciativas de colaboracin orientadas al aprovechamiento de la capacidad de la mano de obra emigrada en reas de valor agregado de provecho para el pas de origen.
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 13
importancia del tema fue evidente durante la Sexta Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, realizada en Paraguay en mayo de 2006, donde se hizo patente el objetivo de facilitar la vinculacin de los emigrados con sus pases de origen a travs de formas propicias para transferir oportunidades de inversin y habilidades para contribuir al desarrollo de las comunidades de origen. Con ello tambin se buscaba la organizacin de las colectividades de migrantes en las sociedades de destino, de forma tal que stas pudieran garantizar una contraparte coordinada para realizar dichas transferencias.
A pesar del relativo acuerdo en torno a esta necesidad, los pases que tratan de organizar dichos recursos recurren a enfoques heterogneos para lograr una incorporacin efectiva de la dispora como mecanismo de desarrollo, en los cuales coexisten diversos niveles de desarrollo y xito en temas relevantes, as como una diversidad de prioridades planteadas respecto a trabajo, instituciones participantes y grado de formalizacin de las propuestas en desarrollo. En general, estas iniciativas son de reciente implementacin, por lo que no existen estudios a profundidad que permitan la evaluacin comparativa de los resultados.
No obstante, es posible destacar algunos hechos estilizados que pueden mostrar caractersticas asociadas al proceso de vinculacin de la dispora regional. Las misma son recabadas en un estudio realizado entre los pases latinoamericanos y del Caribe, por parte de la OIM. Con el objetivo de analizar las principales caractersticas relacionadas a las iniciativas para el desarrollo de colaboracin e integracin con sus respectivas disporas, es posible observar que:
~ Con respecto a la presencia de programas y polticas, una gran mayora de los gobiernos menciona poseer fuertes compromisos con sus respectivas disporas, ms all de las simples polticas migratorias y de tipo consular. Dichas polticas, sin embargo, se refieren esencialmente a establecer medios de acercamiento de los habitantes nacionales en el exterior pues la presencia de iniciativas especficas sobre la vinculacin de los extranjeros al desarrollo de sus pases de origen tiende a ser menor.
~ Las diversas instituciones encargadas de la atencin a la dispora en los pases se ubican tanto a alto nivel (como ministerios o vice-ministerios en El Salvador, Hait y Mxico) como en esferas menores (direcciones en Chile, Per, Ecuador) o entes especializados a nivel gubernamental (Guatemala y Repblica Dominicana). Esta diversidad de niveles de tratamiento conlleva una falta de capacidades de coordinacin, la cual se suma al escaso intercambio de experiencias nacionales. Lo anterior, persiste como uno de los principales retos para una eficaz red de polticas de integracin de los emigrados profesionales al desarrollo de sus pases de origen.
US$ 58.100 millonesCantidad de remesas que se estima recibieron los pases en desarrollo de Amrica Latina y el Caribe en 2010.
57,5 millonesNmero estimado de migrantes internacionales en Amrica Latina y el Caribe en 2010.
6,1%Porcentaje de la poblacin de la regin constituido por migrantes internacionales.
50,1%Porcentaje de mujeres migrantes internacionales en la regin.
Fuente: Organizacin Internacional de las Migraciones (2011). http://bit.ly/ImUgGz
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 14
~ A su vez, estas diversas instituciones mantienen contacto con una gran diversidad de organismos que de alguna forma tratan de organizar la actividad de la dispora en los pases de destino. Dichas instituciones van desde asociaciones comunitarias hasta organismos no gubernamentales, as como personas independientes, cmaras, asociaciones laborales, embajadas y consulados en los pases de destino.
Iniciativas en Amrica Latina: los casos de Chile y MxicoSi bien los pases latinoamericanos reconocen la importancia de contar con la dispora como un insumo para el desarrollo local, en general se admite que la integracin de la misma se encuentra en estados incipientes o dbiles, y que en muchos casos se relaciona principalmente con el manejo y aprovechamiento de los flujos de remesas que los migrantes remiten entre los pases, as como el contacto con los trabajadores externos, ya sea a nivel consular o en trminos de informacin sobre su desempeo en el exterior. Algunos pases, entre ellos Mxico y Chile, presentan casos interesantes respecto a mecanismos ms avanzados para integrar la dispora al desarrollo nacional.
En el caso de Chile, la red ChileGlobal se define como un intermediario entre inversionistas ngel y emprendimientos asociados a nacionales en el exterior 3 . El programa, a cargo de la Fundacin Chile, procura elaborar iniciativas formales de colaboracin con ejecutivos, profesionales y tcnicos que radican en el exterior para el desarrollo de proyectos conjuntos y negocios de valor agregado que contribuyan al intercambio de conocimientos entre los migrantes y Chile. El desarrollo de la Red se bas en la experiencia de otros pases, considerndose como ejemplos exitosos de esta idea los casos de emigrados desde la India, China e Israel. En estos casos, se observ que muchos emigrantes asumieron el rol de inversionistas pioneros en circunstancias donde principales mercados de capitales podran considerar a esos pases de alto riesgo.
La experiencia del desarrollo de la red ChileGlobal se contempl como una forma de acelerar el progreso asociado a la dispora laboral e incentivar oportunidades de intercambio de conocimientos a travs de la transferencia de habilidades y capacidad de inversin. Lo anterior dentro del contexto de la conceptualizacin de redes, promovido por el Banco Mundial por medio del Programa Disporas, el cual facilita la participacin de los emigrantes en el desarrollo de sus pases de origen, mitigando as los efectos de la fuga de cerebros e incentivando en cambio la circulacin de cerebros.
Para el caso mexicano, a partir de 2005 se inici la organizacin de la Red de Talentos Mexicanos con la finalidad de aprovechar la capacidad de la dispora mexicana y orientar los esfuerzos de colaboracin hacia la generacin de proyectos de alto valor agregado en reas de desarrollo de negocios, educacin para la innovacin global y soporte a las comunidades mexicanas en el exterior.
Basados en la experiencia de ChileGlobal y en el contexto de los programas de disporas del Banco Mundial, la Red se desarroll como un proyecto conjunto de la Secretara de Relaciones Exteriores, a travs del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y del Consejo Nacional de Ciencia y la Tecnologa (CONACYT), junto con el apoyo de la Fundacin Mxico-Estados Unidos para la Ciencia. Dentro de la Red se establecen los llamados captulos regionales, los cuales poseen autonoma en la definicin de sus reas de inters y lneas de accin. Su nfasis original se orient hacia la colaboracin en ciencia y tecnologa, pero a partir de 2009 expandi su inters hacia otras reas, como las artes, el deporte, el
Desde la perspectiva de los formadores de poltica en los pases de origen, cada migrante, y en el agregado cada dispora, posee la capacidad de realizar una contribucin continua y significativa para el desarrollo del pas de origen.
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 15
emprendedurismo joven, entre otras, enfatizando una concepcin multi-disciplinaria del talento en el exterior.
La relevancia de la poltica econmica para la vinculacin de la disporaDesde la perspectiva de los formadores de poltica en los pases de origen, cada migrante, y en el agregado cada dispora, posee la capacidad de realizar una contribucin continua y significativa para el desarrollo del pas de origen. Estas pueden abarcar desde el aporte de recursos econmicos (remesas, inversiones, comercio) hasta el vnculo por medio de actividades empresariales, transferencia de conocimientos y competencias, y desarrollo de influencia poltica en el exterior. Es por esta razn que existe consenso de que la medida en que pueden contribuir y contribuyen en el desarrollo depende principalmente de las polticas, los marcos institucionales y la coyuntura poltica y econmica de los pases de origen y de destino 4 .
Para muchos pases, la construccin de programas y polticas que mantengan el vnculo con ellos constituye una forma importante de canalizar el potencial de desarrollo asociado a los flujos migratorios, sobre todo para aquellos con alta capacidad intelectual y profesional, con modalidades de relacin que pueden incluir desde incentivos para el retorno a sus pases de origen hasta mecanismos para lograr la transferencia de conocimientos, tecnologa y competencias laborales. Dichos programas estn siendo reconocidos por los pases como un elemento central del desarrollo econmico, en el cual el inters por parte de estos programas no est orientado a evitar la migracin de los trabajadores desde sus pases de origen, sino en la adecuada administracin de la relacin con stos.
Sin duda se trata de un reto difcil de conseguir puesto que se debe lograr un punto intermedio entre dos extremos. Por un lado, se debe conocer y hacer uso ventajoso de las redes de relaciones asociadas a los migrantes en el exterior, formalizando la vinculacin de stos con su pas de origen. Por el otro, es necesario que dichas redes no se formalicen en extremo, pues aunque funcional puede actuar en contra de su buena disposicin reduciendo el espritu de emprendedurismo y motivacin intrnseca.
Pese a que es evidente que en Amrica Latina existe un importante inters por el aprovechamiento eficiente de la dispora laboral, el consenso que parece existir sobre la necesidad de aprovechar dichas capacidades no alcanza. En la regin se observa a nivel una gran variedad de iniciativas, cuya formalidad y grado de especializacin varan desde instancias a nivel ministerial y dedicacin puntual a las respectivas disporas laborales, hasta organismos y direcciones relacionadas pero con un menor grado de compromiso.
El principal reto para los pases latinoamericanos en esta materia consistira en garantizar mejores condiciones de desarrollo econmico y social, que no solamente permitan la mayor absorcin interna de los factores productivos de alta capacidad, sino que tambin incentiven a aquellas personas que ya han emigrado incrementen su aporte y colaboracin con su pas de origen.
1 Organizacin Internacional para las Migraciones (2007), Disporas como Agentes para el Desarrollo en Amrica Latina y el Caribe, Ginebra, Suiza. Disponible en http://bit.ly/IrZD8Z
2 Ostergaard-Nielsen, Eva (2003), International Migration and Sending Countries: Perceptions, Policies and Transnational Relations, Londres, Palgrave Macmillan Ltda.
3 Para mayor informacin consultar http://www.chileglobal.org/quienes-somos/
4 Ermlieva, E. (2011), Fuga o intercambio de talentos? Nuevas lneas de investigacin, Nueva Sociedad, N 233, mayo-junio de 2011.
Luis Alonso Sancho RubEconomista, Universidad de Costa Rica y Master en Economa, ILADES-Georgetown University, Santiago, Chile y MGCI-CINPE, Heredia, Costa Rica. Consultor en economa y comercio [email protected]
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 16
CAMBIO CLIMTICO
Desarrollo sin carbono en ALC a travs de la planificacin de la energa y el agua
Marisa Escobar, Francisco Flores Lpez y Victoria Clark
S e estima que la energa hidroelctrica suministra el 46% de la electricidad de la regin de LAC, mucho ms que el promedio global de 16%, y an as, slo entre 21% y 38% del potencial hidroelctrico de la regin se ha aprovechado (el nmero ms alto refleja el potencial econmicamente viable). Latinoamrica cuenta con una base de energa hidroelctrica considerable como punto de partida, pero variaciones en el suministro de agua debido al cambio climtico, competencia entre usos y el crecimiento demogrfico podran frustrar los planes de un mayor desarrollo.
Los portafolios de energa, la disponibilidad de agua, y la produccin de energa hidroelctrica varan mucho en la regin. Para cuantificar estas diferencias, compilamos datos sobre el agua, la energa y la energa hidroelctrica para cada pas. La figura 1 muestra la generacin de energa hidroelctrica a travs de Amrica Latina, por pas y por las cuatro regiones que utiliza el Banco Interamericano de Desarrollo para clasificar a sus 26 miembros prestatarios: Cono Sur, Grupo Andino, Caribe y Centroamrica y otros.
La energa es esencial para el desarrollo, pero dada la urgencia de mitigar el cambio climtico, los pases en desarrollo se ven presionados a mantener sus emisiones de carbono bajas. Esto les deja tres opciones: abandonar el desarrollo, ignorar las preocupaciones relacionadas al clima, o tomar un tercer camino: buscar fuentes de energa que emitan poco o nada de carbono. Este artculo explora la tercera opcin, que llamamos desarrollo sin carbono (DSC), y que propone la viabilidad de la energa hidroelctrica como una fuente de energa de emisin baja para Latinoamrica y el Caribe (LAC) en vista del cambio climtico.
Figura 1. Generacin hidroelctrica en LAC en miles GWhPorcentaje respecto al total de electricidad generada
Fuente: Datos sobre la electricidad de la Agencia Internacional de Energa, datos de 2008, (http://www.iea.org/country/index.asp); clasificacin regional del Banco Interamericano de Desarrollo.
PaisHidroelectricidad1000 GWh (% respecto al total de electricidad)
Paraguay 56 (100%)
Per 19 (59%)
Ecuador 11 (61%)
Costa Rica 7 (78%)
Uruguay 5 (51%)
Panam 4 (62%)
Guatemala 3 (43%)
Bolivia 2 (37%)
Honduras 2 (35%)
El Salvador 2 (34%)
Rep. Dominicana 2 (11%)
Nicaragua 0,5 (16%)
Haiti 0,2 (37)
Jamaica 0,2 (2%)
Cono Sur Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay
Grupo Andino Bolivia, Colombia, Ecuador, Per, Venezuela
Caribe Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica, Suriname, Trinidad & Tobago, Hait
Amrica Central Belice, Costa Rica, Repblica Dominicana, El Salvador, Panam, Guatemala, Honduras, Mxico, Nicaragua
No-Miembros
370(80%)
87(73%)
46(83%)
39(15%)
24(41%)
31(25%)
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 17
Como se muestra en la Figura 1, el Cono Sur produce la mayor cantidad de energa hidroelctrica (484.458 GWh), o el 68% de su produccin total de electricidad. El Grupo Andino, por su parte, produce el 71% (165.859 GWh) de su electricidad en centrales hidroelctricas. En Amrica Central, Mxico es responsable de la mayor cantidad de energa hidroelctrica producida, 39.178 GWh, o 15% de su generacin nacional de electricidad (258, 913 GWh), pero todos los dems pases producen una mayor proporcin de su electricidad de energa hidroelctrica, encabezados por Costa Rica con 78%. Los pases del Caribe, por otro lado, con pocas fuentes de agua superficial, no dependen en gran medida de la energa hidroelctrica.
La evolucin del clima en ALCEl Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climtico (IPCC) encontr que los principales problemas relacionados con el agua y el cambio climtico en la regin de LAC sern la reduccin de la precipitacin en las regiones ridas, el retroceso de los glaciares y los conflictos sobre el suministro de agua para el consumo humano, la agricultura y la energa hidroelctrica en zonas con escasez de agua y crecimiento demogrfico. La regin de LAC es amplia y diversa, con un clima que abarca desde montaas con temperaturas bajas y glaciares, a zonas templadas y costas tropicales. El Cuarto Informe de Evaluacin del IPCC muestra que durante el Siglo XX los cambios en la precipitacin en Latinoamrica fueron irregulares, con disminuciones y aumentos en varias partes de la regin andina, en el este del Cono Sur y en Centroamrica. Las temperaturas medias y las temperaturas mnimas durante perodos de 10 aos muestran una tendencia ascendente en el Cono Sur y en la regin andina; mientras que las temperaturas mximas no muestran una tendencia uniforme.
La consecuencia ms importante del aumento de las temperaturas en los ltimos 30 aos ha sido el retroceso crtico de glaciares en Bolivia, Per, Colombia y Ecuador. Durante este perodo, este fenmeno ha contribuido a la descarga de aguas, pero ha disminuido e inclusive agotado los depsitos de los glaciares en algunos sitios. Los estudios indican que durante los prximos 15 aos los pequeos glaciares andinos podran desaparecer, afectando la disponibilidad de agua y la generacin de energa hidroelctrica, mientras que los glaciares ms grandes van a seguir contrayndose. Los cambios en aportaciones de agua procedente de glaciares afectar el suministro de agua de los diferentes usos aguas arriba y aguas abajo, tales como la agricultura a pequea y gran escala, los servicios urbanos de agua y la energa hidroelctrica.
Las proyecciones de temperaturas para la regin de LAC durante el prximo siglo muestran una tendencia continua al calentamiento, que dependiendo del modelo y el escenario considerado puede variar entre 0,4C a 1,8C para el ao 2020, y de 1,0C a 7,5C para el ao 2080 (con respecto al perodo de referencia 1961-1990). El mayor calentamiento se prev en la regin andina y en el Cono Sur. Los cambios en las precipitaciones tienen un mayor grado de incertidumbre: para la regin andina, varan desde una reduccin del 20% al 40%, a un aumento del 5% al 10% para 2080. En el Cono Sur, la falta de precisin sobre las precipitaciones es an mayor.
Planificacin de la expansin hidroelctrica en un clima cambianteDado el gran potencial sin explotar, la energa hidroelctrica se ve como la mejor manera de satisfacer las crecientes necesidades de energa para una gran parte de la regin de Amrica Latina (salvo en el Caribe). En efecto, desde 1970 la capacidad de generacin se ha multiplicado por cinco veces. El panorama se complica si se considera que muchas instalaciones hidroelctricas importantes en la regin fueron diseadas con base en patrones climticos que estn cambiando, y esto reduce la fiabilidad de la produccin y aumenta la vulnerabilidad del sistema de suministro de energa. En el Cono Sur y en la regin andina, las plantas hidroelctricas convencionales ya son vulnerables a las anomalas de lluvia debido a los fenmenos climticos El Nio y La Nia. El retroceso de los glaciares ha comenzado a afectar la generacin de energa hidroelctrica en las zonas de La Paz, Bolivia, y Lima, Per. La esperada desaparicin de los glaciares tambin podra daar la generacin de energa hidroelctrica en Colombia. En Ecuador, por otro lado, algunos escenarios muestran un aumento de precipitaciones que podra ampliar el potencial de generacin de energa hidroelctrica.
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 18
La infraestructura hidroelctrica por lo tanto tendr que ser planeada dentro de los rangos de incertidumbre que imponen las tendencias de clima. Ser necesario prever ajustes especficos con base en el clima y la demanda de agua. Las plantas con almacenamiento por bombeo y los sistemas hidroelctricos pequeos podrn ser opciones para superar la variabilidad climtica. Es importante tener en cuenta que la energa hidroelctrica requiere mucho ms agua que la mayora de las otras fuentes de energa: 17 litros por KWh, comparado con 1,9 para el carbn y 2,6 para la energa nuclear (pero 360 litros para la biomasa); aunque cabe mencionar que las plantas hidroelctricas tambin devuelven agua al sistema despus de generar la energa. Pese a ello, la variabilidad de la energa hidroelctrica debido a los cambios en el volumen de agua implica que la planificacin de energa debe considerar la obtencin de electricidad de otras fuentes durante algunos perodos. Los formuladores de polticas requieren un marco de anlisis apropiado para entender estas ventajas y desventajas y tomar decisiones informadas.
Dos herramientas de planificacin y su aplicacin en LACUna manera eficaz de tratar estos temas en LAC es unir dos herramientas avanzadas para el anlisis del agua y de la energa desarrolladas por el Stockholm Environment Institute (SEI): el Sistema de Evaluacin y Planificacin del Agua (WEAP por sus siglas en ingls) y el Sistema de Planeamiento de Alternativas Energticas de Largo Plazo (LEAP) 1 . WEAP es una herramienta robusta y prctica que ayuda a los usuarios a enfrentar los retos de la administracin del agua y a distribuir recursos limitados, y que integra plenamente la oferta y demanda, la calidad del agua, as como consideraciones ecolgicas. Por su parte, LEAP es una herramienta de modelaje integrado utilizada comnmente para el anlisis de la poltica energtica y la evaluacin de opciones para la mitigacin del cambio climtico. Tiene una estructura flexible que permite la aplicacin local, regional y global de diversas metodologas de modelaje, incluyendo contabilidad, simulacin y optimizacin. Ambos sistemas se estn integrando para fortalecer an ms sus capacidades.
En aras de recopilar informacin sobre aplicaciones existentes en la regin y sus conexiones con mtodos de desarrollo sin carbono, solicitamos a varios usuarios regulares incluyendo el personal de SEI que trabaja en programas sobre agua, clima y energa informacin sobre modelos WEAP que se haban implementado en ALC. Hasta agosto de 2011, haba aproximadamente 1.300 usuarios potenciales del WEAP y 1.900 usuarios potenciales del LEAP en LAC.
Los resultados de la encuesta indican que los modelos del WEAP implementados en diferentes regiones de LAC se desarrollaron para responder a objetivos especficos, sin considerar expresamente el desarrollo sin carbono. Sin embargo, algunos de stos son todava muy relevantes, especialmente respecto a la agricultura a gran escala y la produccin de energa hidroelctrica. En efecto, los estudios en el mbito de la agricultura reflejan, al menos en parte, un gran impulso a nivel mundial por cultivar biocombustibles en respuesta al aumento de la demanda de energa. Nuestro anlisis indica que en Amrica Central y el Caribe, las zonas agrcolas dedicadas a cultivos para biocombustibles competirn con otras reas agrcolas y otros consumidores de agua en posibles escenarios futuros de crecimiento econmico y cambio climtico.
Por otro lado, la mayora de los modelos de produccin de energa hidroelctrica que hemos analizado se desarrollaron en el Cono Sur y la regin andina. Una conclusin clave de estos modelos es que en las zonas glaciares, la produccin de energa hidroelctrica depende de las contribuciones del caudal base proveniente de los glaciares. Un aumento de las temperaturas podra acelerar el deshielo del glaciar hasta el punto de que las reservas se agoten. Esto hara aumentar la produccin de energa hidroelctrica y eventualmente abrira la posibilidad de utilizar este volumen adicional para la produccin de energa hidroelctrica aumentando la capacidad de infraestructura. Pero los modelos analizados tambin indican impactos negativos en el momento en que estos flujos abundantes de agua abundantes se agoten y se presente un caudal muy inferior al que sola circular. El volumen de agua se reducira, y por lo tanto se producira menos energa hidroelctrica. En este contexto, la plataforma del WEAP proporciona una adecuada
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 19
Marisa Escobar Francisco Flores Lpez Victoria ClarkLos autores son investigadores del Stockholm Environment Institute- Center Estados Unidos. [email protected] [email protected] [email protected]
herramienta para poner a prueba las medidas de adaptacin al cambio climtico a escala local o regional o de la cuenca completa.
Para los usuarios del LEAP, el SEI ha desarrollado una serie de datos a nivel nacional para principiantes, que pueden ser utilizados como punto de partida por los planificadores de energa de pases en desarrollo. Cada conjunto de datos incluye una visin global de la oferta y la demanda histrica de energa de 1970 a 2007 con base en informacin de la Agencia Internacional de la Energa (IEA 2008). La informacin relativa relativos a la energa incluyen datos sobre el uso de energa de combustibles en cada uno de los sectores de ms demanda (por ejemplo, hogares, industria, transporte o agricultura). Por el lado de la oferta, existe informacin sobre prdidas debido a la distribucin, usos propios, calefaccin, electricidad, produccin combinada de calor y electricidad, as como datos sobre gaseoductos, refineras y licuefaccin.
Integrar el DSC en la planificacin del agua y la energaEl DSC es una parte esencial de las polticas climticas y de desarrollo. La mitigacin del cambio climtico debe ser una parte importante de la planificacin energtica y de crecimiento en LAC. Adems, en la medida en que la produccin de energa requiere agua como sucede con la energa hidrulica se deben incorporar medidas de adaptacin en el sector del agua. Por ello, la planificacin para apoyar el desarrollo en LAC debe integrar los modelos climticos, de agua y de energa con los esquemas de economa del clima del DSC.
Un examen de las aplicaciones de las herramientas WEAP y LEAP en diferentes regiones de LAC sugiere que, ms all del propsito original de los estudios, los resultados pueden ser utilizados para evaluar los requisitos de agua y energa para el DSC, aunque de momento no encontramos evaluaciones integradas de agua y energa que pudieran ser efectuadas con un modelo combinado WEAP-LEAP.
Por ltimo, este enfoque (WEAP, LEAP y DSC) puede ser particularmente importante para considerar a la hidroelectricidad como fuente de energa y herramienta de mitigacin ante el cambio climtico, con un gran potencial para el DSC en Amrica Latina y el Caribe. Sin embargo, el futuro de la energa hidroelctrica est amenazado por el cambio climtico, por lo que los planes tendrn que tener presentes las proyecciones climticas para los aos venideros. Las implicaciones para la energa hidroelctrica pueden ser complejas. La prdida de los glaciares resultara probablemente en un aumento del caudal, pero incluso si el caudal no se va afectado inicialmente, una vez que se agotaran los depsitos de los glaciares, la prdida del agua proveniente de los glaciares en las estaciones secas podra afectar seriamente la produccin de energa hidroelctrica y los medios de subsistencia.
Nota: El presente artculo es una versin reducida de un estudio ms amplio de los autores titulado Energy-Water-Climate Planning for Development Without Carbon in Latin America and the Caribbean, Stockholm Environment Institute-Center, Estados Unidos, 2011, disponible en http://sei-us.org/publications/id/420
1 Ambos estn disponibles para una gran comunidad de usuarios, con licencias otorgadas sin ningn costo para las organizaciones no gubernamentales, agencias gubernamentales e instituciones acadmicas en los pases en desarrollo. Mas informacin en www.WEAP21.org y www.energycommunity.org
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 20
E n las ltimas dcadas, en los mbitos acadmicos y cientficos se ha generado un importante debate en torno a la gnesis y reconocimiento de nociones como servicios ecosistmicos (SE) y servicios ambientales (SA), as como la bsqueda de polticas y mecanismos de mercado que permitan consolidarlos y darles utilidad efectiva en la proteccin del ambiente.
Los debates en torno a estos conceptos ocurren a escala internacional, siendo necesario tratar de explicar cmo el discurso y las preocupaciones que se plantean en un nivel macro son implementadas por los pases en sus territorios. Asimismo, en la formulacin de polticas nacionales e internacionales deben considerarse los nuevos conocimientos que se generan desde el nivel micro.
El artculo inicia con una recapitulacin de la evolucin de los trminos en la literatura acadmica, luego revisa el uso particular que se ha hecho en el caso costarricense y, finalmente expone algunas reflexiones a modo de conclusin.
La gnesis de la nocin de servicios ambientales En la literatura internacional no existe un claro consenso entre la diferencia conceptual de los trminos SA y SE; tampoco se refleja explcitamente el origen de uno y otro. Sin embargo, segn Meral (2005) la evolucin del tema se podra dividir en tres periodos 1 . El primero de 1970 a 1997, el segundo a partir de la publicacin de Constanza (1997) titulada The value of the worlds ecosystem services and natural capital, y el tercero a partir de 2005, tomando como referencia la propuesta del Millennium Ecosystem Assessment (MEA) 2 .
La protohistoria inicia a partir del ao 1970 con el primer documento cientfico que mencion el trmino SA, el Study of Critical Environmental Problem. ste y la conferencia sobre Medio Humano de 1972, fueron los primeros espacios en los cuales se hizo un esfuerzo por identificar la relacin entre el ser humano y su impacto en el medio ambiente. No obstante, es el periodo comprendido entre el ao 1997 y 2005 que se puede considerar como de mediatizacin de los conceptos. El ao 1997 es calificado como la fecha en que surge ms claramente el concepto de SA en los medios acadmicos con las publicaciones de G Daily Nature services y Constanza The value of wolds ecosystem servicies and natural capital.
De los insumos generados por estas publicaciones se inici un debate sobre el mtodo, las fundaciones filosficas del clculo y su la utilidad para la toma de decisiones. Este contribuy a que ocurriera la mediatizacin del concepto. A partir de ese proceso de discusin empiezan a surgir los trabajos del MEA entre 2000 y 2005. Es ah donde ocurre la estabilizacin del concepto de SE y sus distintos tipos, tal y como se le conoce actualmente, extendindose a las esferas acadmicas y polticas.
Cabe destacar que es en 2002 cuando se publicaron los primeros trabajos que incorporan el trmino pago, haciendo referencia al reconocimiento econmico que se deba realizar por los SA. Entre los principales autores que trabajaron el tema estn: Landell-Mills y Porras, 2002; Pagiola, Bishop y Landell-Mills, 2002; Pagiola y Platais, 2002. La mediatizacin del concepto Pago por Servicios Ambientales (PSA) ocurre en 2005 con la publicacin de Wunder: Payments for Environmental Services: Some Nuts and
El presente artculo revisa la evolucin de los conceptos de servicios ambientales y servicios ecosistmicos en la literatura acadmica internacional y el uso especfico que se les ha dado en el caso de Costa Rica.
MEDIO AMBIENTE
Servicios ambientales y ecosistmicos:conceptos y aplicaciones en Costa Rica
Roy Mora Vega, Fernando Senz Segura y Jean Francois Le Coq
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 21
Boots, que brinda una definicin sobre PSA y hasta hoy en da es la ms utilizada. Por su parte y durante ese mismo ao, Ecological Economics, desarroll un nmero especial donde se hace una sntesis de casos, tratando principalmente aspectos de definicin, caracterizacin, gobernanza y sus impactos redistributivos.
Costa Rica y el pago por servicios ambientales Costa Rica fue un pas que hizo importantes aportes prcticos en la materia, debido a que logr ir desarrollando polticas e institucionalidad relacionada con la regulacin y proteccin de los recursos naturales de forma paralela a la discusin de las temticas ambientales en los foros internacionales. En este sentido, cabe destacar que Costa Rica elabor el primer esquema gubernamental de PSA en el mundo. De esta forma, el Estado costarricense adopt, desde muy temprano, una herramienta que reconoce econmicamente los SA.
Desde los aos setenta se empieza a legislar en materia forestal con la creacin de la ley No. 4475 de 1969, en la cual se contemplaron los primeros incentivos dirigidos a la proteccin y reforestacin de bosques. La ley No. 7032 de 1986 gener nuevos incentivos como el Certificado de Abono Forestal (CAF), el Certificado de Abono Forestal por Adelantado (CAFA) de 1988, adems de que se cre el Fondo de Desarrollo Forestal (FDF) en 1989 3 .
Entre inicios y mediados de los aos noventa no se refleja la creacin de nuevas leyes, pero s exista un debate entre los actores interesados en el pas sobre el tema forestal. En la corriente legislativa se mantenan diversos proyectos que eran trascendentales ya que podan definir el modelo de desarrollo del sector 4 .
A mitad de los noventa se intensifica la discusin y se empiezan a tomar decisiones, como fue la creacin de los Certificados de Abono Forestal para el Manejo del Bosque (CAFMA) en 1992 y los Certificados para la Proteccin del Bosque (CPB) en 1995, convirtindose en el primer mecanismo que realmente reconoca los servicios brindados por los bosques, ms all de la produccin maderera. Si bien la nocin de SA an no estaba tipificada ni regulada por la legislacin costarricense, ese mecanismo fue el antecedente inmediato del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA). ste represent una nueva conceptualizacin sobre cmo incentivar la proteccin, eliminando la anterior idea de subsidio, evolucionando as hacia el reconocimiento que brindan los dueos de bosques a la sociedad 5 .
Con la creacin de la Ley Forestal No. 7575 en 1996 se retoma y desarrolla la nocin de SA y se brindan las herramientas conceptuales, legales e institucionales para dar contenido operativo a lo que se convertira en una innovadora modalidad de incentivo de proteccin denominada Pago por Servicios Ambientales; adems se estableci el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), institucin encargada de administrar el programa.
La legislacin, antes de la adopcin de la Ley No. 7575, evolucion en un contexto donde convergan diversos escenarios: a) el pas presentaba una fuerte problemtica de deforestacin. Segn algunas estimaciones el rea boscosa se redujo drsticamente de un 75% de la superficie en 1940 a un 21% en 1987 (FONAFIFO, 2005); b) surgieron nuevas ideas, especialmente en trminos de representacin del bosque, considerndolo no slo como productor de materia prima (madera), sino tambin como un proveedor de diversos servicios a la sociedad; y c) se fortalecieron las organizaciones de base interesadas en
El pago por servicios ambientales de Costa Rica, creado mediante la Ley No.7575, reconoce como servicios ambientales la mitigacin de emisiones de gases de efecto invernadero, la proteccin del agua y la biodiversidad, as como la belleza escnica.
3,5%Del impuesto de nico a los combustibles en Costa Rica financia parte del PPSA.
70Nmero de empresas en Costa Rica que forman parte del PPSA.
Fuente: FONAFIFO (2010).
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 22
el tema forestal y ambiental, que lograron influir en la agenda nacional. Asimismo, acadmicos, cientficos y organizaciones no gubernamentales nacionales tambin buscaron mecanismos de reconocimiento y proteccin de los SA a travs de fondos provenientes de la cooperacin internacional 6 .
Estas condiciones permitieron que progresivamente las polticas se enfocaran hacia la creacin de incentivos y mecanismos tendientes a la conservacin y recuperacin de la cubierta boscosa. Segn Le Coq (2010) la adopcin del PPSA se vio fuertemente influenciado por tres factores:
~ Los temas ambientales vigentes en la agenda internacional de entonces influyeron sobre las polticas nacionales, y la ratificacin de convenciones como la de Cambio Climtico y Diversidad Biolgica en 1992 se convirtieron en oportunidades para la captacin de fondos por parte del sector forestal.
~ El inters por los tpicos ambientales de la Administracin Figueres Olsen (1994-1998), que nombr a un ministro de ambiente relacionado con grupos de investigacin, como el Centro Cientfico Tropical y otras Universidades de Norte Amrica, permiti un constante intercambio de ideas as como el protagonismo de diputados con sensibilidad ambientalista o bien radicales.
~ La prohibicin de la OMC de brindar subsidios a los sectores productivos, propici pasar de una retrica de ayuda a una de mercado. Puesto que ya no se poda recurrir a los subsidios tradicionales, se impuls el concepto de SA como una nueva herramienta para legitimar las ayudas al sector forestal.
El PPSA de Costa Rica, creado mediante la Ley No. 7575, reconoce como SA la mitigacin de emisiones de gases de efecto invernadero, la proteccin del agua y la biodiversidad, as como la belleza escnica. Entre 1997 y 2010 el PPSA suscribi 9.583 contratos, cubriendo un total de 728.814,20 hectreas en las zonas identificadas como prioritarias en todo el territorio nacional 7 .
Consideraciones finales Es posible afirmar que existe una definicin de SE ampliamente reconocida a partir del trabajo realizado por el MEA (2005), aunque algunas legislaciones como la costarricense identifican y enumeran al menos cuatro aspectos que estn considerando como SA. Pese a ello, a nivel acadmico no est establecido de forma clara y definitiva el lmite entre uno y otro, siendo recurrente en la literatura el uso indiscriminado de ambos trminos.
Incentivos y modalidades PSA en Costa RicaUS$ 64/Ha por aoIncentivo recibido por proteccin de bosques.
US$ 41/Ha por aoIncentivo recibido por regeneracin natural en reas de vocacin forestal.
US$ 1,30Incentivo por rbol sembrado en sistemas agroforestales.
US$ 980Monto pagado por hectrea reforestada en un periodo de cinco aos.
Fuente: FONAFIFO (2010).
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 23
A nivel internacional, el concepto de SE es el ms extendido, principalmente en la literatura relacionada con ecologa, mientras que la literatura econmica utiliza en mayor medida el trmino SA. En el mbito local, an con la confusin conceptual que puedan tener los actores que hacen uso de herramientas como el PPSA, lo importante para ellos es proteger los recursos naturales y recibir el reconocimiento econmico por la conservacin de los bosques, indistintamente del trmino en particular para designar el servicio que brindan.
En Costa Rica, el trmino ms conocido sigue siendo SA debido a la presencia de un programa consolidado que ha contribuido a interiorizar dicho concepto en el imaginario colectivo. Esto ha permitido concientizar sobre la necesidad de proteger los bosques, lo que su vez ofrece el acceso a las comunidades a recursos como el agua, o bien a desarrollar actividades econmicas como el turismo.
An con la indefinicin conceptual existente en la esfera internacional, es cierto que con el establecimiento del PPSA, Costa Rica se convirti en referente mundial en el reconocimiento de los SA y el establecimiento de una poltica pblica de alcance nacional. El pas asumi tempranamente un compromiso con la bsqueda y aplicacin de mecanismos innovadores que impulsaran un incentivo para la proteccin de los servicios de los ecosistemas. La puesta en prctica de una herramienta como el PSA coadyuv a impulsar aun ms el tema fuera de las fronteras debido a que otros gobiernos y organismos internacionales tomaron el caso costarricense como referente para aplicar sistemas similares. La capacidad adquirida a nivel local y nacional es de importancia en el mbito internacional en la medida en que permite realimentar con experiencias concretas a las nuevas iniciativas que se estn desarrollando multilateralmente, por ejemplo en mitigacin de cambio climtico.
Agradecimiento Este artculo se realiz en el marco del Proyecto Servicios Ambientales y Uso del Espacio Rural (Serena), proyecto de investigacin interdisciplinario en ciencias sociales que se ejecuta en Francia, Costa Rica y Madagascar con el financiamiento de la Agencia Nacional de Investigacin (ANR) de Francia. En Costa Rica se emprende conjuntamente entre el Centro de Cooperacin Internacional en Investigacin Agronmica para el Desarrollo (CIRAD) y el Centro Internacional de Poltica Econmica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA).
1 Meral, F. (2005). Les services environnementaux enconomie: revue de la littrature. Proyecto SERENA. Disponible en http://www.serena-anr.org/
2 MEA. (2005). Ecosistemas y Bienestar Humano: Marco para la Evaluacin. Resumen. Recuperado de http://www.maweb.org/
3 Camacho, A; Segura, O; et al. (2000). Pago por Servicios Ambientales en Costa Rica. Proyecto PRISMA.
4 Morilhat, A. (2011). Gnesis del programa de Pago por Servicios Ambientales en Costa Rica: una revisin y anlisis de la Ley Forestal n7575. Proyecto SERENA.
5 Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) (2005). FONAFIFO: Ms de una dcada de accin. Fondo Nacional de Financiamiento Forestal de Costa Rica, San Jos, Costa Rica.
6 Le Coq, J. et al. (2010). Payment for Environmental Services Program in Costa Rica: a policy process analysis perspective. Proyecto SERENA. Recuperado de http://www.serena-anr.org/
7 Contralora General de la Repblica de Costa Rica (CGR). (2011). Informe acerca de los efectos del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) implementado por el Estado costarricense.
INFORME NRO. DFOE-AE-08-2011.
Roy Mora VegaMster en Gerencia del Comercio Internacional e investigador del Proyecto Servicios Ambientales y Usos del Espacio Rural (Serena), Centro Internacional de Poltica Econmica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Costa Rica (CINPE-UNA)[email protected]
Fernando Senz SeguraDoctor en Economa del Desarrollo. Investigador del Proyecto Servicios Ambientales y Usos del Espacio Rural (Serena), Centro Internacional de Poltica Econmica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Costa Rica (CINPE-UNA)[email protected]
Jean Francois Le CoqDoctor en Agro-economa e investigador del Proyecto Servicios Ambientales y Usos del Espacio Rural (Serena), Centre de Coopration Internationale en Recherche Agronomique pour le Dveloppement (CIRAD). [email protected]
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 24
Proteccionismo y comportamiento de divisas dominaron agenda comercial de Cumbre de las
AmricasEl impacto de las polticas monetarias de los pases desarrollados en las economas de Amrica Latina y el surgimiento de nuevas restricciones a la importacin, fueron los temas que dominaron la discusin de la agenda comercial en la VI Cumbre de las Amricas, celebrada en Cartagena, Colombia los das 14 y 15 de abril.
En dicho escenario, Estados Unidos (EE.UU) y Colombia fijaron para el prximo 15 de mayo la fecha de implementacin de su tan largamente esperado acuerdo comercial. El presidente Obama aseguro que este acuerdo es una victoria para los dos pases, que potenciar la creacin de empleos y el aumento de las exportaciones.
El anuncio se produce en un momento en que Obama necesita probar ms intercambio comercial de su pas de cara a las prximas elecciones presidenciales, a efectuarse el prximo mes de noviembre, y luego de anunciar a principios de 2010 su meta de duplicar las exportaciones estadounidenses de US$ 1,57 billones, cifra alcanzada en el 2009, a US$3,14 billones para finales de 2014.
La Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reiter sus crticas anteriores sobre los efectos que la poltica monetaria de los pases ricos ocasionan en las economas regionales. En este sentido, la mandataria critic el blando manejo que las economas ms avanzadas han dado a sus polticas monetarias, lo que ha derivado en efectos negativos sobre las economas emergentes, principalmente a travs del aumento de importaciones. Ante ello, Brasil ha adoptado una postura muy firme a fin de combatir los efectos de la apreciacin de su moneda, el real, sobre su sector manufacturero.
La posicin de Brasil fue apoyada por algunas de las otras naciones como Colombia. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, al respecto manifest que de alguna manera, los pases ricos estn exportando su crisis hacia nosotros a travs de la apreciacin de nuestras monedas.
Otro de los temas que no poda escapar de la cita ministerial fueron las polticas de restriccin a las importaciones aplicadas por Argentina. Incluso, el mandatario estadounidense se reuni con su homloga argentina para discutir recientes fricciones comerciales entre los dos pases.
Los resultados de estos y otros temas parte de la agenda en Cartagena no fueron los esperados. Sin una declaracin final comn, el poco avance en temas geopolticos como seguridad, narcotrfico e incluso, el poco reconocimiento por parte de Obama de las preocupaciones expuestas por Rouseff, al final dejaron poca satisfaccin sobre los verdaderos alcances de la Cumbre de las Amricas.
Proteccionismo aumenta en Mercosur
Lmites al valor de las exportaciones de autos mexicanos con destino a Brasil, acciones unilaterales de Argentina, tales como las licencias no automticas y la declaracin jurada anticipada de importaciones, ponen en alerta a otros pases de la regin latinoamericana sobre nuevas caras del proteccionismo.
En el caso de Brasil y Mxico, a finales de marzo finalmente llegaron a un punto de transicin en la batalla sobre el tema automotor. Aunque con sinsabores para la industria automotriz mexicana, pues se limita el intercambio comercial, el temor latente es que otros pases con los cuales se tienen acuerdos similares, como Argentina, tambin opten por este tipo de medidas.
Para Argentina, las medidas impuestas ya evidencian impactos comerciales negativos con sus principales socios. En este sentido, el pasado 30 de marzo un grupo de pases present una Declaracin Conjunta ante el Consejo de Comercio de Bienes de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), donde manifiesta su preocupacin por el aumento de restricciones sobre las importaciones de Argentina. Pases como Estados Unidos (EE.UU.), la Unin Europea, Japn, Mxico y otros 10 miembros de la OMC, firmaron la declaracin, aunque sus socios de Mercosur se abstuvieron de apoyarla, aun cuando han percibido sus efectos. El gobierno argentino, por su parte, sostiene total apego a la normativa de la OMC. Adems de una dura respuesta por parte de Argentina, este tema aviv la especulacin sobre un posible enfrentamiento en la OMC.
En este sentido, las tensiones comerciales entre EE.UU. y Argentina ha ido en aumento despus de que en las ltimas semanas Washington suspendiera a Buenos Aires de su Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), citando la falla de Argentina de pagar los laudos arbitrales en dos disputas con inversores estadounidenses.
Sala de prensa
-
PUENTES | VOLUMEN 13, NMERO 2 - MAYO 2012 25
Ministros de comercio de G-20 reiteran importancia de apertura
comercialNo al proteccionismo y s al libre comercio y el desarrollo verde fue el mensaje enviado por ministros de comercio y economa reunidos en Puerto Vallarta a propsito de la versin latinoamericana del Foro Econmico Mundial.
En el encuentro desarrollado en la costa del Pacfico mexicano los das 19 y 20 de abril, los representantes de los veinte pases miembros de la coalicin ms otros siete invitados reivindicaron la necesidad de seguir vinculando el comercio al desarrollo y la generacin de empleos.
Un tema de particular de particular inters para los ministros son las cadenas globales de valor, o la relacin existente entre diferentes pases debido a su participacin en la cadena de suministro internacional de un determinado producto.
Por mucho tiempo nos hemos concentrado en el lado de las exportaciones sin considerar los beneficios que traen consigo las importaciones. Estamos terminando con ese dilogo negativo de que las exportaciones son buenas y las importaciones, malas. Actualmente debemos incrementar las importaciones con el fin de poder exportar, dijo Bruno Ferrari, Secretario de Economa de Mxico y anfitrin de la cita, a propsito de este tema.
Asimismo, los ministros pidieron enfoques frescos y viables para generar avances en las negociaciones de la Ronda Doha y seguir validando a la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) como una institucin muy relevante en la lucha contra el proteccionismo.
Pascal Lamy, Director General de la OMC, coment que es necesario acelerar el paso en los temas de negociacin donde hay acuerdo suficiente, como la facili