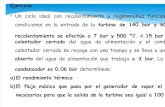Regeneracion Urbana Castrillo Matesanz
-
Upload
jc-chicasmolina -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of Regeneracion Urbana Castrillo Matesanz
-
7/23/2019 Regeneracion Urbana Castrillo Matesanz
1/11
La regeneracin urbana se plantea hoy desde las instituciones como una vapara la recuperacin econmica que adems garantiza un modelo basado enla sostenibilidad y en la integracin de los aspectos sociales, econmicos yambientales. Este artculo muestra que, sin embargo, la intervencin en laciudad existente (donde la regeneracin urbana se encuadra), vista tantodesde una perspectiva histrica como institucional, en Espaa como enEuropa, no conforma un panorama tan luminoso, sino que conlleva cambiosms profundos que los exclusivamente ligados a la transformacin fsica y queson especialmente problemticos en lo que se refiere a la desposesin urbanade las clases ms bajas. Este artculo trata de abrir un debate crtico en tornoa esta cuestin y proponer cules pueden ser las bases para plantear otraforma posible de regenerar la ciudad.
Desde los aos ochenta del siglo XX hasta la actualidad se han venidofinanciando, desde diversas instancias polticas, programas de fomento de la
rehabilitacin urbana, primero sobre reas histricas y luego sobre otro tipode barrios. ltimo captulo de este proceso, en abril de 2013, el Gobierno deMariano Rajoy aprob el Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, larehabilitacin edificatoria, y la regeneracin y renovacin urbanas 2013-2016y, unos meses ms tarde, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacin,regeneracin y renovacin urbanas. El prembulo de la nueva ley afirma que:
129
MARA CASTRILLO, NGELA MATESANZ,DOMINGO SNCHEZ FUENTES Y LVARO SEVILLA
Regeneracin urbana?Deconstruccin y reconstruccin
de un concepto incuestionado1
Mara Castrillo
(Universidad deValladolid),ngela Matesanz(UniversidadPolitcnica deMadrid),Domingo SnchezFuentes(Universidad deSevilla),
lvaro Sevilla(UniversidadPolitcnica deMadrid)
de relaciones ecosociales y cambio globalN 126 2014, pp. 129-139
1 La idea de este artculo surge de las discusiones generadas a raz del proyecto Estrategia para el dise-o y evaluacin de planes y programas de regeneracin urbana integrada. La intervencin en las perife-
rias espaolas a travs de las reas de rehabilitacin integral y el programa URBAN (BIA2012-31905) delPlan Nacional de I+D 2008-2011. Subprograma de proyectos de investigacin fundamental no orientada2012.
-
7/23/2019 Regeneracion Urbana Castrillo Matesanz
2/11
N 126 2014, pp. 129-139de relaciones ecosociales y cambio global130
[] el camino de la recuperacin econmica, mediante la reconversin del sector inmobiliario yde la construccin y tambin la garanta de un modelo sostenible e integrador, tanto ambiental,como social y econmico, requieren volcar todos los esfuerzos en aquellas actuaciones, es decir,
las de rehabilitacin y de regeneracin y renovacin urbanas.2
Dirase imposible no adherirse a tan buenas razones si no fuera por lo que significa todaesa jerga. Entindasenos: no por lo que puede significar cada uno es libre de imaginarlo,ah radica el xito despolitizador del lenguaje consensual sino por sus referentes reales.Qu significa, no en los buenos deseos sino en los hechos y en el discurso de los poderespolticos, regeneracin urbana?
Intentaremos aportar algunas respuestas a esa pregunta en las pginas que siguen. La
regeneracin urbana tiene un alcance que va ms all de la simple transformacin espacialy remite a la reorganizacin de las relaciones sociales y de poder. Su trascendencia esdemasiado grande para que siga siendo una cuestin confinada en sedes y despachos ofi-ciales o en crculos acadmicos y especializados. Queremos contribuir, en la medida denuestras posibilidades, a abrir el debate, divulgando la crtica y sugiriendo lo que podranser, a nuestro juicio, las bases de una regeneracin urbana acorde con lo posible pero radi-calmente distinta de la que se promueve en la actualidad.
Qu es la regeneracin urbana?
La regeneracin urbana se presenta en la actualidad como epicentro de una nueva genera-cin de polticas urbansticas. Aparece con frecuencia confundida o yuxtapuesta con trmi-nos como rehabilitacin, renovacin, remodelacin, revitalizacin, reestructuracin u otros,aplicados a iniciativas y proyectos urbanos muy diversos con el denominador comn de refe-rirse a espacios ya urbanizados.3 Este inters por la ciudad ya existente no es una particu-laridad ni una reaccin a las peculiaridades espaolas (urbanizacin desbocada, peso del
sector construccin, etc.). La regeneracin urbana integrada es, por el contrario, una nocinque viene siendo impulsada por la UE desde hace dcadas y que ha tenido una prcticaefectiva. No obstante, aunque el neologismo es relativamente reciente, el inters de losgobiernos por dirigir la transformacin de la ciudad existente no lo es en absoluto. Por elcontrario, constituye uno de los ejes constantes de la historia del urbanismo. Merece lapena, por tanto, detenernos brevemente para mirar al pasado, lejano y reciente, exploraralgunos ejemplos y tendencias precedentes con el fin de comprender a qu imperativos hanobedecido este tipo de medidas, qu contextos sociales, econmicos y disciplinares las han
Especial
2Espaa. Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacin, regeneracin y renovacin urbanas. Boletn Oficial del Estado, 27 dejulio de 2011, nm. 153, pp. 47964 a 48023.
3 A propsito de todas estas nociones y sus significados, vase Urban, NS04, septiembre 2012-febrero 2013, pp. 112-126.
-
7/23/2019 Regeneracion Urbana Castrillo Matesanz
3/11
propiciado y, sobre todo, para mostrar algunas de sus repercusiones sobre la ciudad queheredamos.
Desde una perspectiva histrica, hasta los aos setenta
Buena parte del urbanismo del siglo XIX concentr sus energas en repensar y gobernar laciudad existente, sembrada de conflictos, miserias y oportunidades. Las tensiones del capi-talismo industrial, en expansin en aquella poca, se hicieron sentir no slo en el creci-miento de las periferias, sino tambin en el seno de las estructuras urbanas heredadas delpasado, sometidas en esta poca a presiones sociales, econmicas, polticas y simblicas.La ciudad histrica, en general, se densific y sus usos tradicionales fueron, poco a poco,
siendo sustituidos. Adems de ello, en muchas ciudades se dio un proceso de destruccincreativa cuando aquellas tensiones condujeron finalmente a programas sistemticos dedemolicin de reas o entornos seleccionados, para dar paso a los nuevos flujos de mer-cancas y personas e implantar nuevos regmenes de acumulacin inmobiliaria y represen-tacin espacial. Con estas transformaciones desapareci tambin el espacio vivido, elmundo tradicional hasta ese momento asociado a la ciudad histrica. En el siglo XIX y prin-cipios del XX, estas experiencias se escriben con letras de oro y sangre en la historia delurbanismo: la pionera Regents Street y Kingsway en Londres, los bulevares del barnHaussmann en Pars, los saneamientos del trazado medieval en Hamburgo, Frankfurt,Viena, y muchas de las grandes vas y nuevas calles que modernizaron las viejas ciuda-des espaolas. En el principio fue, pues, la piqueta. Regenerar la ciudad consisti en des-truirla fsicamente, en parte con el objetivo de recomponerla social y econmicamente enbeneficio de la vivienda burguesa y las actividades terciarias.
El siglo XX intensificar la dinmica precedente con los programas extensivos de reno-vacin urbana (sventramenti, urban renewal) que, en distintos contextos, coincidirn en eldesmantelamiento cada vez ms agresivo de la ciudad consolidada, lo que no ser contra-
dictorio, como lvarez Mora ha evidenciado,4 con la aparicin de las primeras declaracionespatrimoniales sobre entornos urbanos. Con todo, la mquina renovadora oper de formaintermitente, animada o ralentizada por los sucesivos ciclos econmicos que sacudan el sis-tema en su evolucin. Las olas de destruccin y renovacin de la ciudad existente fueronespecialmente intensas en pocas de auge y reestructuracin capitalista. Pero la adminis-tracin y el conglomerado de agentes gravitando en torno al sector inmobiliario podan optarpor estrategias distintas, menos agresivas e incluso conservadoras en perodos de estan-camiento. Es revelador, por ejemplo, que, como respuesta de choque a la depresin de la
131Especial
Regeneracin urbana?
4 A. lvarez Mora, La cuestin de los centros histricos. Generaciones de planes y polticas urbansticas recientes en A.lvarez Mora y M. Castrillo Romn (eds.), Ciudad, territorio y patrimonio: materiales de investigacin: Programa de doctora-do, enero 1999-diciembre 2000, Universidad de Valladolid, Instituto Universitario de Urbanstica, Valladolid, 2001.
-
7/23/2019 Regeneracion Urbana Castrillo Matesanz
4/11
dcada de los aos treinta, tanto EEUU como Alemania es decir, gobiernos supuestamen-te antagnicos, propusieron casi simultneamente similares paquetes de ayuda pblica ala rehabilitacin de vivienda y a la mejora del espacio pblico con obra civil menor. En
momentos de crisis aguda, cuando falla la maquina urbanizadora el contexto podra consi-derarse cercano en muchos aspectos al que vivimos hoy, la rehabilitacin y la mejora delo existente puede convertirse en un recurso anticclico, a travs del cual movilizar exce-dentes de trabajo y capital. Son medidas coyunturales que se abandonan una vez que elmercado se recupera y puede retomar las tendencias de expansin urbana y destruccin dela ciudad heredada. De nuevo, EEUU y Alemania son buenos ejemplos de esa dinmicacuando, tras la segunda posguerra, la suburbanizacin masiva de las clases medias seacompa de la reestructuracin y terciarizacin de los centros urbanos.
En definitiva, hasta bien pasada la mitad del siglo XX, tanto en perodos de auge comoen poca de crisis, la ciudad consolidada fue considerada, en general, como un espacio deoportunidad econmica, una variable dependiente de una estrategia de acumulacin quesuprima las formas de vida populares de las reas urbanas convertidas en centro de ciu-dad.5 Hasta el comienzo de la segunda mitad del siglo no aparecern algunas alternativasslidas a esta tendencia generalizada. El caso paradigmtico lo marc, a finales de la dca-da de los aos sesenta, el Ayuntamiento comunista de la ciudad italiana de Bolonia que, arti-culando planificacin urbanstica y programas de rehabilitacin y vivienda social sobre la
base de un slido conocimiento del tejido histrico y su evolucin, enfrent el reto de con-servar un rico patrimonio urbano y mantener, al mismo tiempo, sus usos y residentes tradi-cionales, a los que se uniran tambin nuevas remesas de jvenes y estudiantes.6 La expe-riencia de Bolonia ejerci una fuerte influencia internacional, aunque ningn otro caso alcan-z un xito similar, en parte como efecto de la crisis de los aos setenta.
El estancamiento econmico y las movilizaciones sociales de las dcadas de los aossetenta y ochenta, marcaron una prdida de impulso en la expansin urbana e inmobiliariay un frenazo a la renovacin, al tiempo que dieron lugar a la emergencia de un nuevo fen-
meno sobre la ciudad consolidada. Primero en pases anglfonos y ms tarde en el conjun-to de Europa, algunas reas de la ciudad heredada no necesariamente enclaves histri-cos, sino viejos barrios obreros, en algunos casos ligados a actividades industriales seranrecualificados dentro de las propias dinmicas del mercado inmobiliario. Se trataba de unaregeneracin de entornos degradados y marginalizados en el mapa de rentas de la ciudad,en los que los agentes inmobiliarios encontraban una extraordinaria oportunidad para laextraccin de beneficios aprovechando el denominado rent gap, la diferencia entre el esca-
N 126 2014, pp. 129-139de relaciones ecosociales y cambio global
Especial
132
5 A. lvarez Mora y F. Roch Pea, Los centros urbanos: hacia la recuperacin popular de la ciudad, Nuestra Cultura, Madrid,
1980.6 Vase P. L. Cervellati y R. Scannavini, Bolonia: poltica y metodologa de la restauracin de centros histricos , Gustavo Gili,Barcelona, 1976.
-
7/23/2019 Regeneracion Urbana Castrillo Matesanz
5/11
so valor inicial de los predios y el potencialmente materializable tras la renovacin del reasi sta se destinaba a nuevos residentes con mayor capacidad adquisitiva. Apoyndose enlas propias tendencias espontneas de ciertos grupos sociales a ubicarse en este tipo de
barrios artistas, trabajadores creativos, intelectuales bohemios... cuya presencia renova-ba la imagen del rea en cuestin, el sector inmobiliario fue propiciando la elitizacin pro-gresiva de algunos enclaves y la expulsin de buena parte de su poblacin tradicional, inca-paz de hacer frente al nuevo rgimen de precios en estas zonas.7
Ciudades como Nueva York o Londres y, ms tarde, las grandes capitales y ciudadeseuropeas han experimentado este proceso a medida que nuevas generaciones de profe-sionales urbanos volvan a desear los atractivos de la ciudad central tras la oleada de subur-banizacin de mediados del siglo XX. La estrategia, inicialmente desplegada sin la inter-vencin directa del Estado, ha sido adoptada por la propia Administracin Pblica en las lti-
mas dcadas, a veces bajo el marchamo de la regeneracin urbana. As, con el desplieguede equipamientos culturales, la dinamizacin de la actividad comercial, las ayudas a la reha-bilitacin de edificios, etc., en viejos barrios apreciados por la pequea burguesa intelectual,la accin pblica ha contribuido al mismo efecto de sustitucin de la poblacin.
Este rpido repaso histrico nos permite fundamentar una serie de cautelas crticas. Enprimer lugar, es preciso tener en cuenta que, cuando el urbanismo y las polticas urbanasse han enfrentado a la ciudad heredada, las expectativas inmobiliarias han primado con fre-cuencia sobre la permanencia de los grupos sociales que la habitaban. Tejidos edificados y
tejidos sociales se han presentado, salvo raras excepciones (Bolonia, por ejemplo), comovariables independizables y, como tales, los primeros se han visto sometidos sistemtica-mente a objetivos de reapropiacin social ascendente y de acumulacin econmica.Determinadas coyunturas histricas pueden hacer que esos objetivos apunten a la conser-vacin y no a la destruccin y reestructuracin de la ciudad consolidada, pero ese escena-rio de mejora del soporte urbano construido o de rehabilitacin simblica se ha seguido dela sustitucin de las poblaciones residentes por otras de mayores recursos.
133Especial
Regeneracin urbana?
7 Este proceso fue denominado gentrification por Ruth Glass. De ah el anglicismo gentrificacin. Uno de sus investigadores
ms reconocidos es Neil Smith, autor de La nueva frontera urbana. Ciudad revanchista y gentrificacin, Traficantes de sue-os, Madrid, 2012, tambin disponible en internet: http://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/La%20nueva%20fronte-ra%20urbana-Traficantes%20de%20Sue%C3%B1os.pdf [acceso el 30 de abril de 2014].
Hasta bien pasada la mitad del siglo XX, la ciudad consolidada fueconsiderada como un espacio de oportunidad econmica, una variable
dependiente de una estrategia de acumulacin que suprima las formas de
vida populares de las reas urbanas convertidas en centro de ciudad
-
7/23/2019 Regeneracion Urbana Castrillo Matesanz
6/11
Desde una perspectiva europea e institucional reciente
En 1975, en un contexto de crisis, y al calor an de la experiencia de Bolonia, el Consejo de
Europa consideraba que las pasiones econmicas8 haban causado destrucciones masi-vas y, con ellas, la expulsin de gran parte de los residentes de los centros histricos desdefinales de los aos sesenta. La Declaracin de Amsterdam aprobada entonces establecaque la rehabilitacin urbana era la forma debida para la conservacin del patrimonio y defen-da la extensin de la consideracin patrimonial a barrios de ciudades y pueblos que tie-nen inters histrico o cultural, el tratamiento general de la ciudad como conjunto y la nece-sidad de incluir en los planes de ordenacin los principios de equilibrio social y de priori-dad de mantenimiento de los habitantes. Adems, los pases firmantes se comprometan adesarrollar medidas jurdicas, administrativas y financieras que apoyasen las intervenciones
de conservacin y frenasen el despilfarro. Sin embargo, el paso normativo que el propioConsejo de Europa dar en la Conferencia de Granada de 1985 se centrar exclusivamen-te en el patrimonio edificado, dejando fuera a los residentes y las cuestiones sociales. As,el discurso ms comprometido de finales de los setenta, que sera el nico en defender laprioridad y el poder de decisin de los habitantes, desaparecera ante la necesidad de finan-ciacin de las operaciones de conservacin de patrimonio de los centros histricos, conce-bidos ya como potenciales centros de reactivacin econmica gracias al turismo.
Remontada la crisis y liderado por la UE desde la dcada de los aos noventa, el dis-curso europeo sobre la rehabilitacin urbana se enmarcar en el paradigma del desarrollosostenible y la competencia entre ciudades, y se entender principalmente como una res-puesta a los problemas de degradacin urbana, el vandalismo y la criminalidad, provoca-dos por la falta de oportunidades de empleo, la monotona y el aislamiento,9 consideradosperjudiciales para la imagen de la ciudad.
La mirada se dirigir ahora a ciertas reas centrales pero, sobre todo, a los barrios peri-fricos ms depauperados tras la alarma creada por los motines urbanos en las banlieues
francesas. En este contexto, nacern las iniciativas comunitarias URBAN (1994-1999) yURBAN II (2000-2006), dirigidas a la rehabilitacin de barrios difciles a travs de pro-yectos innovadores y replicables, dotados de un enfoque integrado, esto es, incorporandomedidas orientadas al desarrollo econmico, la integracin social y la mejora medioam-biental al tiempo que a la creacin de empleo gracias a la cooperacin de todos los interlo-cutores por medio de una participacin promovida y guiada desde las propias instituciones.Se habla entonces ya de regeneracin econmica y social sostenible. Y, aunque el discur-
N 126 2014, pp. 129-139de relaciones ecosociales y cambio global
Especial
134
8 Consejo de Europa. Carta europea del patrimonio arquitectnico, Amsterdam, 1975, disponible en:
http://ipce.mcu.es/pdfs/1975_Carta_Amsterdam.pdf.9 Comisin Europea. Libro verde sobre el medio ambiente urbano. Oficina de Publicaciones Oficiales de las ComunidadesEuropeas, Luxemburgo, 1990.
-
7/23/2019 Regeneracion Urbana Castrillo Matesanz
7/11
so europeo mantendr el inters por la revitalizacin econmica de los centros urbanosque sern de hecho, en muchos casos, destino de la financiacin de URBAN, emergerncon fuerza las intervenciones en zonas socialmente problemticas de las ciudades, amena-
zadas por conflictos de la mayor gravedad y, en ocasiones, situadas en reas de inters degrandes operaciones urbanas. De hecho, URBAN se desarrollar al tiempo que reaparecanlas polticas de renovacin urbana entre los socios ricos de la UE, ahora bajo una nuevamodalidad: demoliciones selectivas ejecutadas en barrios de relegacin social bajo unaconsigna poltica de mezcla social cuyos efectos parecen oscilar, para la poblacin confi-nada en esas reas, entre la dispersin a escala metropolitana y la reconcentracin en lasedificaciones ms degradadas de esos mismos barrios.10
Ante la escasez de fondos pblicos,11 la UE crear en 2007 la herramienta de ingenie-
ra financiera JESSICA, que priorizar la inversin del capital privado y la atraccin de empre-sas. Esta creacin, destinada a financiar proyectos capaces de producir beneficios,12 serdesignada por la UE para implementar la Carta de Leipzig aprobada en el mismo ao y dondese presta especial atencin a las zonas urbanas desfavorecidas. De hecho, el estallido de laburbuja inmobiliaria llevar a retomar en 2008 el discurso del inters econmico de las ope-raciones de rehabilitacin13 y, en la Declaracin de Toledo de 2010, la UE consolidar suapuesta por la regeneracin urbana integrada en un momento en el que se busca reflotar elsector inmobiliario a travs de la rehabilitacin, insistiendo en la idea de retorno de la inver-sin, al menos en parte a travs de la creacin de empleo y del ahorro energtico gracias a
la mejora de la eficiencia de los edificios. Para entonces, sin embargo, el trmino regenera-cin urbana integrada era ya moneda corriente entre los gobiernos europeos a pesar de sucarcter polismico que iba, para la mayora de ellos, desde la modernizacin o puesta al dadel parque residencial existente hasta la recuperacin y gentrificacin de viejos tejidos urba-nos, pasando por las intervenciones de naturaleza social y la mejora de la eficiencia energ-tica de los edificios y la lucha contra el cambio climtico.14
135Especial
Regeneracin urbana?
10 J. P. Garnier, Renovar la vivienda social para renovar la poblacin: la poltica de renovacin urbana en Lille, en A.Musset (dir.), Ciudad, sociedad, justicia: un enfoque espacial y cultural, EUDEM, Mar del Plata, 2010, pp. 391-420.
11Consejo de Ministros de Desarrollo Urbano y Cohesin Territorial de la Comunidad Europea de Naciones. Carta de Leipzigsobre Ciudades Europeas Sostenibles, Leipzig, 24 y 25 de mayo de 2007. Disponible en:https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/ACTIVIDAD/CARTA_LEIPZIG/ [acceso el 6 de diciembre de 2013].
12 Reunin Informal de Ministros de Desarrollo Urbano y Cohesin Territorial de la Comunidad Europea de Naciones,Declaracin de Marsella, Marsella, 25 de noviembre de 2008.[Disponible en: https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CAS-TELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/ACTIVIDAD/MARSELLA_2008/. Accesoel 6 de diciembre de 2013].
13 Consejo de Europa, Declaracin de Amsterdam, Amsterdam, 21-25 de octubre de 1975.Disponible en:http://ipce.mcu.es/pdfs/1975_Declaracion_Amsterdam.pdf [acceso el 6 de diciembre de 2013].
14 Vase respuestas institucionales de los pases de la UE a la cuestin: En su pas, la rehabilitacin urbana es una prcticaque se considera comnmente relacionada con..., en el documento elaborado por el Instituto Universitario de Urbanstica
de la Universidad de Valladolid. Regeneracin urbana integrada en Europa. Documento de sntesis (2010). Disponible en:https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/94C72EB1-D0E7-428A-9039-A73588C47866/95964/URBAN_REGENE_spa-nish.pdf [acceso el 30 de abril de 2014].
-
7/23/2019 Regeneracion Urbana Castrillo Matesanz
8/11
Panorama espaol de la regeneracin urbana
Espaa no es en nada ajena a los fenmenos descritos, si bien algunos procesos histricos
aparecen modelados por las particularidades econmicas y sociopolticas o la evolucin dela cultura urbanstica en nuestro pas. Entre las aportaciones originales, destacan especial-mente los planes generales de los primeros ayuntamientos democrticos, fraguados en elapogeo del movimiento vecinal de los aos setenta y ochenta. Es paradigmtico a este res-pecto el primer perodo de redaccin del Plan General de Ordenacin Urbana (PGOU) deMadrid de los aos ochenta, hasta la fase de avance, cuando los vecinos organizados irrum-pieron en la concepcin oficial de la conservacin y mejora de la ciudad consolidada. Eldesarrollo del plan y su gestin posterior lo alejaron de los planteamientos iniciales pero, contodo, el plan conservar en su programa iniciativas claramente orientadas a la recualifica-cin de barrios tradicionalmente marginados por el urbanismo institucional.
En cuanto a las polticas estatales, los objetivos del Consejo de Europa cristalizaron enel Real Decreto 2329/1983 sobre proteccin a la rehabilitacin del patrimonio residencial yurbano, aprobado en un momento de crisis inmobiliaria en que los intereses se centrabanen la ciudad consolidada, al tiempo que en el discurso urbanstico permanecan los ecos deBolonia y del derecho a la ciudadenunciado por Henri Lefebvre.15 En 1985, coincidiendocon la aprobacin del PGOU de Madrid y la Convencin de Granada, se aprueban la Ley
16/1985 del Patrimonio Histrico Espaol y el Real Decreto-ley 2/1985, que devuelve laimportancia al motor inmobiliario tratando de estimular el consumo privado y la inversin,fomentar el empleo e impulsar el sector de la construccin.
Con el cambio de coyuntura, se pasar de un periodo transitorio de conservacin a otrobien distinto de desarrollo urbano y econmico. La actividad urbanstica se vuelca masiva-mente desde los aos noventa en el crecimiento, las comunidades autnomas hacen efec-tivas sus competencias en urbanismo y los planes de vivienda estatales consolidan, junto ala vivienda protegida, las reas de Rehabilitacin Integrada (ARI), herramienta de cofinan-
ciacin estatal de operaciones de rehabilitacin de edificios y de reurbanizacin de espaciospblicos. Esta y otras medidas de fomento de la intervencin sobre la ciudad existente ema-nadas de los diferentes niveles de la Administracin del Estado, como las leyes de barrios,se multiplicarn durante el boom inmobiliario hasta 2007, si bien el esfuerzo pblico en larehabilitacin urbana quedar siempre muy por debajo del auge, apoyado tambin desdeinstancias pblicas, de las nuevas construcciones y la extensin urbana. En diciembre de2009, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitacin 2009-2012, pese a la crisis, ser el pri-mero en su gnero en prever financiacin pblica para la demolicin de viviendas; la Ley2/2011, de 4 de marzo, de Economa Sostenible aadir nuevas disposiciones relativas a la
N 126 2014, pp. 129-139de relaciones ecosociales y cambio global
Especial
136
15 H. Lefebvre, El derecho a la ciudad, Pennsula, Barcelona, 1978.
-
7/23/2019 Regeneracion Urbana Castrillo Matesanz
9/11
rehabilitacin de edificios y ya en 2013, el Gobierno del Partido Popular lanzar el nuevomarco jurdico citado al inicio de este artculo, con el que se pretende imprimir un cambio derumbo a las polticas de vivienda, rehabilitacin y renovacin.
En lo que aqu nos ocupa, la nueva ley, en su prembulo, considera preciso generar unmarco normativo idneo para las operaciones de rehabilitacin y las de regeneracin yrenovacin urbanas, que remueva los obstculos que las imposibilitan en la prctica y quepropicie la generacin de ingresos propios para hacer frente a las mismas. Y, a propsitode esto ltimo, el plan especifica:
En los programas de rehabilitacin edificatoria y de regeneracin y renovacin urbanas, se valo-rarn especialmente aquellas actuaciones en las que la participacin del sector empresarial, confondos propios, garantice su mayor viabilidad econmica.16
Esa valoracin especial de la colaboracin privada augura que las aportaciones pblicas
seguirn fielmente, como es regla en elpartenariado pblico-privado, los intereses del capi-tal inmobiliario. En estas condiciones no es de extraar que, aunque an no hay marco definanciacin del nuevo plan, el sector inmobiliario exprese una cierta euforia y anuncie quedesde ya se comenzarn a registrar grandes promociones inmobiliarias en suelos de cali-dad,17 lo que, a la vista de todo lo expuesto, resulta muy inquietante desde una perspecti-va social. Las experiencias espaola y europea han demostrado que el despliegue de losintereses inmobiliarios privados en la rehabilitacin de tejidos urbanos existentes se ha sal-dado sistemticamente con la expulsin de los habitantes de menos recursos en beneficio
de clases ms altas. De hecho, entendida como preservacin y mejora del hbitat urbanopopular, la regeneracin urbana slo ha alcanzado resultados positivos aunque no muyduraderos en las raras experiencias que fijaron como fin primordial la permanencia de losvecinos y la mejora de sus condiciones de vida en un marco general de reduccin de lasdesigualdades socioespaciales de la ciudad o cuando la iniciativa y el protagonismo popu-lar en la transformacin de la ciudad existente, con un decidido respaldo institucional, hapropiciado que los grupos sociales ms dbiles hayan podido decidir sobre la mejora de suentorno urbano y mantener, en alguna medida, su disfrute.
137Especial
Regeneracin urbana?
16Espaa. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economa Sostenible, Art.4.17 Agencias. PricewaterhouseCoopers asegura que vuelve a ver gras, Cinco Das, 6 de febrero de 2014, disponible en:http://cincodias.com/cincodias/2014/02/06/empresas/1391693164_617962.html [acceso el 12 de febrero de 2014].
Al contemplar el derecho a la ciudad y la autosuficienciaconectada desde la atalaya que proporciona la actual
fiebre por la regeneracin urbana, resultan evidentes las distanciasde ambas nociones con la agenda institucional que nos asola
-
7/23/2019 Regeneracion Urbana Castrillo Matesanz
10/11
Reconstruir el concepto de regeneracin urbana sobre
otras bases
Desde los aos sesenta hasta hoy, las ciudades han ocupado territorio a un ritmo indito,incrementado al tiempo la separacin entre funciones, clases sociales, espacios y paisajes.La neoliberalizacin de las instituciones a partir de la dcada de los ochenta ha aceleradola transicin hacia una sociedad de mercado y fomentado la desregulacin y la expansinde la urbanizacin en detrimento del equilibrio ambiental y social. Puede la crisis actualdibujar un escenario en el que estas tendencias se inviertan? Y, si eso pudiera ser as, quregeneracin urbana podra permitirnos enfrentar al mismo tiempo el dficit democrtico, labrecha creciente de las desigualdades sociales y la crisis ecolgica galopante? Obviamente,no hay una respuesta cierta y, menos an, una respuesta simple a esta pregunta. No obs-tante, nos parece que hay dos nociones que podran ayudarnos a imaginar una regenera-cin urbana comprometida con ese reto, esto es, a reconstruir el concepto sobre bases dis-tintas a las que lo han fundamentado hasta ahora. Nos referimos a la autosuficiencia conec-tada y el derecho a la ciudad.
La autosuficiencia conectada es un concepto reciente18 que, a nuestro juicio, pretendecontestar las dinmicas instaladas en esta era del confort, de la ruptura de los lmites y delprincipio de la superabundancia, y contraponerse a la nocin de libertad que se vincula al
derecho a derrochar y abusar de los recursos naturales, tan frecuente en sociedades que secreen avanzadas porque son capaces de olvidar los vnculos entre economa y procesosnaturales. Los procesos urbanos relacionados con los ciclos energticos y materiales sernms estables cuanto mayor reconocimiento exista de su inevitable dependencia de los pro-cesos naturales, y tanto ms democrticos cuanto ms coherentemente asuman el carcterde estos como valores sociales. Por ello, siendo conscientes de que la ciudad se mantieneen buena medida a costa del medio natural, la regeneracin urbana debera radicalizar elviejo lema deproyectar con la naturaleza.19
Resulta urgente disminuir el consumo de los recursos naturales, aumentar su rendi-miento y garantizar el acceso igualitario de los ciudadanos. La autosuficiencia conectadaentendida como optimizacin del uso de todos los recursos existentes, con tendencia al cie-rre de los ciclos de materiales y energa en los propios emplazamientos, y como bsquedadel equilibrio entre la lgica de los procesos naturales y las ventajas del funcionamiento enred podra ser una va. Es necesario aadir que impulsar procesos de transformacin urba-na desde la racionalidad de la economa ecolgica es contradictorio con las lgicas de acu-
N 126 2014, pp. 129-139de relaciones ecosociales y cambio global
Especial
138
18J. Requejo Liberal, Territorio y energa: la autosuficiencia conectada, 2011. Disponible en http://www.atclave.es/publica-ciones/descargas/pub_desarrollo/27_territorio_energial.html [acceso el 30 de abril de 2014].
19 I. L. McHarg, Proyectar con la Naturaleza, Gustavo Gili, Barcelona, 2000.
-
7/23/2019 Regeneracion Urbana Castrillo Matesanz
11/11
mulacin capitalistas y que precisa que el uso derrochador del territorio, de la energa y delagua, la movilidad exacerbada, lo individual y lo colectivo, sean cuestionados al tiempo enun plano cultural, poltico y espacial?
Por otro lado, la tendencia a la autosuficiencia energtica debera complementarse conel apoyo a nuevas formas de autonoma social en la configuracin del espacio urbano. HenriLefebvre, padre del concepto del derecho a la ciudad, insista en la necesidad de que losinteresados se reapropiaran y autogestionaran el espacio urbano.20 El derecho a la ciudadse expresa, entre otras formas, bajo la de un derecho a la centralidad: el derecho a produ-cir condiciones de diversidad, riqueza y oportunidad social en cualquier espacio urbano(incluidas las periferias), y el derecho a ocupar un lugar central en la toma de decisiones queconduzcan a ese objetivo. Hablamos, pues, de autonoma socialen el sentido de darnos
nuestras propias normas (autos-nomos) para apropiarnos el espacio urbano, en sus dife-rentes escalas (la ciudad, el barrio, la calle).
En fin, al contemplar el derecho a la ciudad y la autosuficiencia conectada desde la ata-laya que proporciona la actual fiebre por la regeneracin urbana, resultan evidentes las dis-tancias de ambas nociones con la agenda institucional que nos asola. En otro tiempo de cri-sis, cuando un abismo similar se abra delante de sus ojos, Lefebvre defenda vigoroso:Cambiemos la ciudad, cambiemos la vida!. Ms modestamente, nosotros sugeriramos:
si queremos reconquistar la vida, tenemos que cambiar la forma de regenerar la ciudad.
139Especial
Regeneracin urbana?
20 H. Lefebvre, El derecho a la ciudad, Pennsula, Barcelona, 1978. Como anlisis crtico recomendamos: J. P. Garnier, Del
derecho a la vivienda al derecho a la ciudad: De qu derechos hablamos y con qu derecho?, Biblio 3W, Vol. XVI, n909, 5 de febrero de 2011, Universidad de Barcelona, Barcelona. http://www.ub.edu/geocrit/b3w-909.htm [acceso el 30 deabril de 2014].