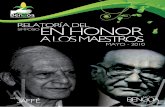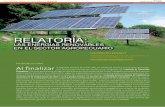relatoría 2
-
Upload
iris-aleida-pinzon -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of relatoría 2

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGAPrograma de psicología Grupo de investigación: “Violencia, Lenguaje y estudios socioculturales”Semillero de investigación: “Sujeto y psicoanálisis”Proyecto: Psicoanálisis y criminologíaRelatoría: “Las acciones delictivas” capítulo 4 - “Psicoanálisis y criminología, estudios sobre la delincuencia” de Juan Pablo MolloSesión correspondiente a la fecha: septiembre 30 de 2013Por: Iris Aleida Pinzón Arteaga.
“Los hijos de la marginación social de América Latina son los mismos jóvenes abandonados de la Viena de la posguerra y los niños deprivados de los albergues londinenses; son aquellos que luego,
desde la angustia, comienzan series interminables de delitos y disturbios, mostrando el resto que son para el deseo del Otro”
En “Las acciones delictivas”, capítulo cuarto de ”Psicoanálisis y criminología, estudios sobre la delincuencia”, Juan Pablo Mollo puntualiza sobre un concepto psicoanalítico, ampliamente discutido, que junto a las nociones de culpa, síntoma y carácter orientan el devenir histórico del psicoanálisis aplicado a la delincuencia; éste es, el de acting out. De manera que, el autor parte denotando un par de cuestiones que la delimitación de dicha noción plantea a la clínica psicoanalítica; así, referencia su aparición en dos momentos distintos de la obra de Freud para anudarles con interrogantes que emergen de las mismas: primero, en Psicopatología de la vida cotidiana (1901), donde le ubica dentro del décimo capítulo: “actos sintomáticos y causales”, definiéndole como una acción causal que posee un propósito inconsciente; dando lugar a la pregunta por la distinción entre síntoma y acting out; posteriormente, en Fragmento de análisis de un caso de histeria (1905), escribe Freud respecto al abandono del análisis por parte de Dora, “De tal modo actúo un fragmento esencial de sus recuerdos y sus fantasías, en lugar de reproducirlos en la cura”, inaugurando la pregunta por el acting out dentro y fuera de la transferencia.
Consecuentemente, Mollo cita la elaboración de numerosos psicoanalistas que se encontraron ante los interrogantes esbozados anteriormente; así, Greenacre resalta la profunda relación entre lenguaje y acción al definir el acting out como un “intento de convertir el pensamiento en acto” y tal como lo establece Etchegoyen, al identificarle con una forma pre-verbal del pensamiento que se distingue de la transferencia, el acting out resulta en un obstáculo para el proceso terapéutico. En contraposición, Rosenfeld investiga la necesidad de acting out de los pacientes en el análisis, equiparándole con la transferencia y la repetición; puntualización que le lleva a distinguir entre el acting out parcial, aquel que emerge durante la situación analítica, y el acting out excesivo, peligroso para el análisis y para el paciente. Ambos, re-definidos por Grinberg como el reverso de los sueños de elaboración, “un sueño que no pudo ser soñado”; es decir, una dramatización de ciertas fantasías inconscientes, asociadas con impulsos y emociones no toleradas, que no siempre alcanza a desarrollarse y descargarse plenamente; posición cuestionada por Lagache, para quien éste es equiparable a la función metapsicológica de la parada, “acciones que dejan ver al analista aquello que ocultan”.
No obstante, como puntualiza el autor, es a partir de la introducción del registro de lo real, con la lectura lacaniana del acting out, que se logrará bordear el fenómeno, al captar su estructura diferencial. Así, Mollo se autoriza para esbozar el recorrido realizado por Lacan en el seminario sobre la angustia; recorrido que se inaugura con la reformulación de las relaciones entre el lenguaje y lo real a partir de los esquemas de la división, representaciones que evocan la relación

entre el sujeto y el Otro del significante; el sujeto barrado se constituye en el campo del Otro, a partir de los significantes que éste le ofrece; pero, no hay respuesta significante definitiva, por lo que se revela que la estructura del Otro tiene una falta; falta en la que se inscribe un objeto real, en tanto escapa a toda simbolización, éste es el mítico objeto a, aquel que prueba la existencia del Otro más allá de las ficciones simbólicas, se erige como única garantía de su alteridad, en términos de certeza. De manera que, podría decirse, como en una banda de Moebius, el inquietante ¿quién soy? Deviene en ¿Qué soy yo para el Otro?; es decir, al devenir sujeto en función de los significantes que el Otro ofrece, se es primero objeto; objeto en el deseo del Otro. Así, es agregada la angustia constituyente como el momento de cesión del propio objeto pulsional al campo del Otro, también en falta; entonces, la pulsión parte de la zona erógena pero se dirige al Otro, donde bordea el, siempre inasible, objeto a y luego retorna; recorrido en el que la pulsión encuentra satisfacción y cuyo resultado es la emergencia del deseo, en tanto deseo de desear, el efecto sujeto.
Ahora bien, una vez puntualizado lo anterior, Mollo referencia nuevamente a Lacan, cuando afirma “actuar es arrancarle a la angustia su certeza”, para resaltar la vertiginosa relación que, a partir de lo esbozado anteriormente, parece tejerse entre la angustia y la acción; relación, basada en la certeza, que permitirá responder a los interrogantes planteados al inicio del texto; esto es, bordear la noción de acting out a partir de la introducción del binomio acting out-pasaje al acto; ambas, acciones que devienen de la angustia, transformables la una a la otra sin garantía pero diferenciadas a partir de la dirección de la acción. Así, el acting out es el movimiento desmedido desde el mundo real a la escena simbólica, un intento de reinscripción del sujeto en la escena del Otro, en su deseo; por ello, es, necesariamente, ficticio, en tanto, apelación; esto es lo que le diferencia del síntoma, respuesta de goce que se basta a sí misma y que sólo representa un enigma cuando hay transferencia. En cuanto al pasaje al acto, es una salida funesta a lo real, sin representación del mundo; no engaña y rechaza todo llamamiento al acto puesto que se constituye como la realización del sujeto, en tanto objeto rechazado por el Otro. Para ejemplificar lo anterior, el autor cita la lectura lacaniana de uno de los casos trabajados por Freud, el de una joven cuyo repentino viraje homosexual resulta del cuestionamiento de su lugar en el Otro; así, frente a la decepción respecto del padre por el nacimiento de un hermano, crea la relación idealizada con aquello que fue rechazado en ella; idolatra a una mujer con besos, abrazos y detalles pero rechaza todo comercio sexual; al estilo del amor cortés, sobreestima el objeto en relación con su alejamiento. En cierta ocasión, la joven, en compañía de aquella mujer, se encuentra con el padre; encuentro que Freud comenta “no era improbable”, denotando el montaje del acting out como apelación al Otro, que deberá responder. El padre le lanza una mirada de desalojo máximo; entonces, al ver que no tiene un lugar en el deseo del Otro, toma la vía del pasaje al acto, un acto de suicidio en el que se realiza como el desecho, el objeto rechazado por el Otro.
Finalmente, plantea Mollo, la delimitación de la relación lenguaje-acción y, junto con ella, la de cada término del binomio acting out-pasaje al acto permite despejar la función del deseo del analista detrás de la noción de contratransferencia, con la que postfreudianos y kleinianos entendían el acting out. Se trata, entonces, de que el deseo del analista le abdique de la posición neutral y segura de intérprete de significantes para dar lugar a una maniobra, un manejo transferencial, una interpretación singular, evaluada como eficaz en tanto produzca respuesta en el sujeto; cuyo efecto será la construcción de una certeza, la de tener un lugar en el deseo del Otro. Es, desde esta perspectiva, que se posibilita pensar la ley, en su real, a partir de la conexión que ésta tiene con el objeto, conexión de la que deviene el deseo; por tanto, la ley no se presenta

al sujeto, en automático, como el orden simbólico paterno; sino que éste establece una relación con la misma, relación de la que se obtiene un resto, del que la angustia se constituye como indicio. Así, un acto delictivo, enmarcado como acting out, queda plenamente diferenciado de la canallada, el método perverso y el pasaje al acto psicótico como el llamado de un sujeto desechado por el Otro.