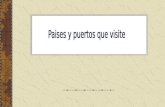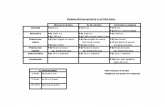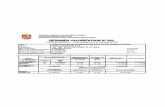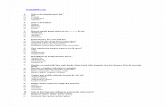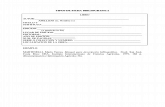Resena_desterrados
-
Upload
inversa-revista-de-antropologia -
Category
Documents
-
view
746 -
download
0
Transcript of Resena_desterrados

6868686868
Re
vis
ta I
nv
ers
aV
ol.
1 N
o. 1
(20
05)
lfredo Molano hace una revisión rápida peromuy certera de la historia de la violencia enColombia durante los siglos XIX y XX, par-
tiendo del presupuesto de Eric Hobsbawm que afirmaque «la historia de Colombia puede interpretarse ba-sándose en la recurrencia de dos hechos: la coloniza-ción permanente y la violencia incesante» (2001: 33).
Las 52 guerras civiles que siguieron a la indepen-dencia de España, no fueron más que una disputa en-tre librecambistas y proteccionistas (liberales y conser-vadores), por el control de las palancas del poder políti-co como herramienta de acumulación. El primer mo-vimiento fue la apropiación de las tierras por ser fuentede poder y riqueza. Y no es que fuera usada como me-dio de producción, sino más bien, como fuente de do-minación al evitar que los campesinos indígenas se laapropiaran y la explotaran por su cuenta. «Es impor-tante hacer notar que tanto el desplazamiento de cam-pesinos como su adscripción a las haciendas se ejercíamediante la coerción extraeconómica, es decir, medianteel uso –o amenaza- de la fuerza» (Ibíd., 35). El resulta-do de esto fue la adscripción del trabajo a la propiedaden las formas de terrajería, medianería, aparcería y colo-
nato. La hacienda ataba la mano de obra logrando ce-rrar la frontera de colonización. De este modo, se ve elcarácter de las guerras civiles del siglo XIX, como meca-nismos de expropiación que causan grandesdespoblamientos, para luego repoblar con mano de obraapropiada.
Hacia finales de los años 20’s del siglo XX, comen-zó el resquebrajamiento de la hegemonía conservadorainstaurada luego de la derrota de los liberales en la Gue-rra de los Mil Días. Las protestas sociales, las migracio-nes a la ciudad y la depresión de 1929 causaron el as-censo del liberalismo al poder, y con él, cambios radica-les como la reforma agraria. Se introdujo un nuevo con-cepto de propiedad sobre la tierra: la tierra es de quiénla trabaja y no de aquel que ostenta su título. Esta posi-ción llevó a los terratenientes y hacendados al dilemade conservar su título o conservar su fuerza de trabajocon el riesgo de perder sus tierras, lo que los obligó aexpulsar a sus trabajadores para reengancharlos luegocomo obreros asalariados. La pelea empezó: invasionesde tierras, reclamos de títulos, prensa y acciones de he-cho como bandas armadas, para defender lo que seconsideraba propio.
«Desterrados»Alfredo Molano
Reseña
Enrique Martí[email protected]
Estudiante de octavo semestre de AntropologíaUniversidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Ilustraciones: Nora Maritza Díaz
A

6969696969
Re
vis
ta In
ve
rsa
Vo
l. 1 No
. 1 (2005)Durante el gobierno liberal
(1930 a 1946), la efectividad delespíritu renovador fue poca. Sólohasta que el partido conservadorvolvió al poder, se desató la gue-rra: el partido desconoció los de-rechos constitucionales vincula-dos a la función social de la pro-piedad. Esto causó que las ban-das armadas que desde la sombradefendían los intereses de los ha-cendados, salieran a la luz y ataca-ran a las poblaciones que habíantomado posesión legal de tierras antes tituladas a terra-tenientes. El enfrentamiento tomó carácter partidistay, el conservatismo en el poder, tuvo que tomar medi-das: recortar los derechos políticos a la oposición yoficializar las bandas armadas bajo la figura de un cuer-po para-oficial llamado los «chulavitas». Con el asesina-to del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, las masas delpartido (liberalismo popular), reaccionaron en muchasciudades destruyendo las casas de gobierno y destitu-yendo alcaldes. Las cabezas visibles del liberalismo(oficialismo liberal), desautorizaron la insurrección y die-ron paso a la más brutal respuesta: «El liberalismo po-pular fue arrinconado a bala. En el campo, donde pre-cisamente se venía gestando un movimiento de defen-sa de la reforma agraria, la represión fue criminal. Elgobierno abrió las cárceles y armó a los reos; se les de-volvía la libertad a cambio de cabezas y de orejas de laoposición liberal o comunista meramente espontánea.(Todo, bajo la supuesta neutralidad política de la igle-sia): matar liberales no es pecado». (Ibíd. 36).
El gobierno conservador puso a su servicio todo elaparato del Estado. La policía se volvió un cuerpo polí-tico y la justicia un código partidista. Los «chulavitas»tuvieron la misión de conservatizar regiones enteras.La fidelidad a la causa del partido se pagaba de muchasmaneras, entre ellas, con la tierra de los campesinosque fueron desplazados y despojados de sus pertenen-cias. Sin embargo, esta reapropiación no fue en su ma-yoría por parte de los campesinos. El autor arguye quelos más beneficiados fueron los dirigentes del partido,sus financiadores y colaboradores. Son muy conocidoslos casos de departamentos como Valle, Tolima o Cauca
en los que tierras campesinasantes de la violencia termina-ron en manos de hacendadosy empresarios.
Pero si los conservadoresmataban, los liberales«contramataban». El apoyo dealgunos líderes liberales diopaso al nacimiento de las céle-bres «guerrillas del Llano». Perola mayoría de grupos de la resis-tencia liberal eran cuerposanarquizados, quizás, por no
contar con el apoyo y la dirección del oficialismo. Alfinal, cuando llegó la hora de los pactos entre liberales yconservadores, estos grupos fueron declarados bandasde fascinerosos, que fueron aniquiladas al poco tiem-po.
«La violencia de estos años fue, bien vistas las cosas,un proceso de «desplazamiento» acelerado e intenso.Los pequeños pueblos y muchas ciudades –sobre todoen la zona cafetera– crecieron notablemente, y en elaño 64 eran ya grandes ciudades. Entre 1938 y 1964,Colombia dejó de ser predominantemente rural paraser un país en acelerado proceso de urbanización, sinque hubiera cambios económicos drásticos en el cam-po ni en las ciudades. La industrialización –excepciónhecha del periodo de previolencia– no mostró ritmosaltos para explicar la migración hacia las ciudades. Ha-bría por tanto que concluir, que el mecanismo de estoscambios demográficos se originó políticamente y quesu herramienta fue la violencia.» (Ibíd. 38).
El Ejército Nacional puso fin a la guerra civil nodeclarada en 1953 con el ascenso de Rojas Pinilla alpoder y logró que las guerrillas liberales, encabezadaspor las guerrillas del Llano, entregaran sus armas a cam-bio de libertad política para sus dirigentes y tierra paralos campesinos. Sin embargo, un sector de la guerrilla,desconfiando, no las entregó y guardó silencio. Un añomás tarde, después que el gobierno de Rojas Pinillapermitiera una masacre de estudiantes, el grupo se alzóen armas nuevamente y se refugió en el macizo delSumapaz. Allí fueron bombardeados con napalm, cau-sando la huída masiva de los campesinos levantados.Aparecieron entonces las famosas «Columnas en Mar-

7070707070
Re
vis
ta I
nv
ers
aV
ol.
1 N
o. 1
(20
05)
cha», grupos de familias campesinas que atravesaron lascordilleras buscando refugio en el piedemonte orien-tal. Miles de campesinos se lanzaron a colonizar la selvaen condiciones muy precarias, reagrupándose bajo elmando de las guerrillas. Nacieron entonces lo que losconservadores llamaron las «Repúblicas Independien-tes», que no eran más que agrupaciones de autodefensascampesinas.
Las «Repúblicas Independientes» sobrevivieron hastala inauguración del Frente Nacional que decididamen-te atacó sus territorios. Algunos campesinos resistieronel ataque de la fuerza pública y fueron a refugiarse selvaadentro, esta vez sin familia y sin un territorio fijo. Fue-ron fuerzas irregulares comandadas por campesinos yorientadas por comunistas y agraristas. Eran los añossesenta y nacían así las guerrillas de las Farc y el Eln.
El Frente Nacional, puso en marcha un tímido pro-grama de reforma agraria que consiguió distribuir unaspocas tierras de baja calidad entre comunidades cam-pesinas. Sin embargo, prohibió la existencia de grandespredios, algo que molestó mucho a los terratenientesacostumbrados a apropiarse de manera lenta de las tie-rras que los colonos le iban robando a la selva, mecanis-mo importante que el autor denomina de «coloniza-ción permanente» y que para él, no es más que un des-plazamiento lento. «En resumen, la colonización ha sidoun proceso de desplazamiento espasmódico cuyo resul-tado principal ha sido la creación de haciendas. La per-manente bancarrota del colono –razón y lógica de lacolonización permanente– es una palanca de acumula-ción originaria de capital, una economía rapaz, muydistante del capitalismo maduro, pero no ajena a él.»(Ibíd., 40).
El último gobierno del Frente Nacional puso findefinitivamente a las tímidas refor-mas agrarias anteriores. De la bancamundial sacó la tesis según la cual,era necesario sustituir la pequeña ymediana economía campesina porla gran empresa agropecuaria. Por talrazón, se llevó a cabo la estrategia deurbanizar generando empleos en laciudad y poniendo en marcha un sis-tema de valor constante que dismi-nuyera el ritmo de la inflación. Pero
la migración masiva a las urbes no encontró la oferta detrabajo deseada, por lo que muchos campesinos tuvie-ron que emigrar nuevamente hacia las zonas de coloni-zación, enfrentándose nuevamente a los terratenientes.Los campesinos y hacendados empezaron a actuar nue-vamente, como en la época de la violencia. Grupospoliciales trabajaban de día, y de sicarios en las noches,asesinando a los dirigentes. Los campesinos coloniza-ron entonces áreas inhóspitas, mientras la guerrilla sefortalecía al poder reemplazar al Estado en aquellas zo-nas. La guerrilla ganó enorme simpatía entre los cam-pesinos desplazados. Fue la época del fraude electoral aRojas Pinilla y del surgimiento del M-19. La atmósferaestaba enrarecida por las protestas y los asesinatos delEstado. El Gobierno promulgó el Estatuto de Seguri-dad, y con él, rutinizó la tortura.
En esos años se comenzó a cultivar marihuana ycoca con fines comerciales. Esto significó para los cam-pesinos la posibilidad de hacer rentable su trabajo yresistir la presión de los terratenientes y comerciantes,porque ya no dependían de sus préstamos (que a lapostre siempre terminaban pagando con sus tierras),pues podían pagar las deudas acumuladas, dejar de ladosu función crediticia, y por tanto, poder invertir en latierra y hacer finca. El enriquecimiento de los peque-ños campesinos hizo también que la guerrilla se benefi-ciara: financiar la guerra no fue más un problema. Sinembargo, su entrada al negocio le creó grandes enemi-gos: los narcotraficantes por ver disminuidas sus ganan-cias, las autoridades competentes que entendían quetenían que compartir sobornos, y los políticos que vie-ron disminuidos su autoridad sobre los campesinos y eljuego del clientelismo.
Hoy puede decirse que el desplazamiento tiene tresrazones fundamentales por las quees practicado: económicas, militaresy de apropiación de tierras.La primera se entiende cuado se sabeque, a la fecha en que se escribe esteartículo, el 50% de los desplazadosprovienen del Urabá y el MagdalenaMedio. Ésta última es una zona degrandes empresas bananeras,comercializadoras de fruta y compa-ñías agropecuarias que tienen cuan-

7171717171
Re
vis
ta In
ve
rsa
Vo
l. 1 No
. 1 (2005)tiosas inversiones. Además, se tie-nen proyectados allí dosmegraproyectos: el tramo faltantede la carretera Panamericana y elcanal interoceánico que uniría lasaguas de los ríos Atrato y Truandó.La segunda zona, es un centro vi-tal de comunicaciones terrestres yproducción y transporte de petró-leo y gas. «Los intereses de las com-pañías extranjeras, los intereses de los gobiernos y delsector privado, convergen geográficamente en estos es-pacios como quizás en ninguna otra parte del territorionacional» (Ibíd., 43).
Tradicionalmente, las mayores cifras de desplazadoseran causadas por el Ejército y la Policía. La estrategiaconsistía en hacerlos huir para atacar más fácilmente ala guerrilla cortando la ayuda que les prestaban a losalzados en armas, la cual era básicamente, en alimenta-ción e información. Otras tácticas que se emplearonfueron los bombardeos aéreos indiscriminados o el con-trol a la movilidad de la población. Por su parte la gue-rrilla realizaba operativos de limpieza para desvertebrarlas redes de información que el Ejército había logradoconstituir. Los paramilitares trataban de desmembrarlas redes de cooperación entre los campesinos para cor-tar el vínculo entre las comunidades y las guerrillas. Hoy,«la realidad es que lo logran porque la gente queda pa-ralizada y huye. El terror trae consecuencias múltiplesde orden social. La más importante es el rompimientode los vínculos sociales de solidaridad y mutua coope-ración basados en la vecindad, los lazos familiares, lasafinidades ocupacionales o las simpatías ideológicas. Esun objetivo manifiesto del paramilitarismo, destrozarestas redes porque saben que son la fuerza social quepermite la protesta y le denuncia (…). La desconfianza yel miedo llegan hasta el punto en que la vida en comúnse hace imposible.» (Ibíd., 45).
Eso que buscan liquidar los grupos paramilitares (laprotesta, la insubordinación, la rebeldía), es la razónpor la cual tienen tanta acogida entre los grandes pro-pietarios, ganaderos, comerciantes, las compañías ex-tranjeras y los políticos. «El paramilitarismo representaa un sector –cada vez mayor– del establecimiento quese ha alzado en armas contra la Constitución Nacional.
No es por tanto un grupo rebelde con-tra el establecimiento sino (contra) lasleyes que lo han regido» (Ibíd., 46). Laalternativa de los campesinos es sólouna: huir.
Por último, el desplazamiento tam-bién debe entenderse como una formade apropiación latifundista de tierras debuena calidad o que resultan muy va-liosas por las obras que sobre ellas pue-
dan proyectarse dada su ubicación estratégica. Otra for-ma de apropiación que señala Molano es la que deno-mina como «trasvase» es decir, desocupar una región degentes peligrosas para repoblarla con campesinos fielesa la causa, asegurándose, de esa manera, la retaguardia yde paso, realizando un remedo de reforma agraria.
«La ausencia de una política de sometimiento delparamilitarismo equivale a la más vergonzosa impuni-dad. A esta modalidad de convivencia corresponde, enel plano de la expulsión, una política de legitimacióndel desplazamiento al formular programas de carácterremedial sin afrontar las causas originarias del proble-ma. El Estado colombiano se ha propuesto programasasistenciales en lugar de políticas de reversión y controldel proceso del desplazamiento, que dé a sus víctimasgarantías para retornar, recuperar sus tierras y trabajarlas.»(Ibíd., 47).
En éste texto inaugural de la V versión de la Cáte-dra de Historia Ernesto Restrepo Tirado, Molano nosdemuestra cómo el Estado ha asumido el desplazamien-to como el resultado de los enfrentamientos de dosactores recientes de la violencia: guerrilla y paramilitares,escondiendo así, el hecho de que es un antiguo recursodel sistema y la responsabilidad de las Fuerzas Arma-das. Para él, es importante develar el papel históricoque este drama ha jugado en la construcción de esoque aún no se ha conformado y que pretende llamarseColombia. Queda, sin embargo, una pregunta que nose responde: ¿Por qué, sí la historia del Estado colom-biano, especialmente desde el siglo XVIII, ha estadoligada a un largo peregrinaje de personas y familias comoconsecuencia de los conflictos por la tierra e ideologíaprincipalmente, cobra éste fenómeno tanta relevanciaen los espacios públicos de debate actuales? Reinserción,reparación, perdón y olvido.