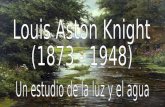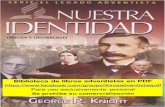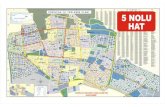Resumen de Revolución, Democracia y Populismo en América Latina de Alan Knight. Capítulo 5.
-
Upload
fernando-salazar-fernandez -
Category
Documents
-
view
82 -
download
10
Transcript of Resumen de Revolución, Democracia y Populismo en América Latina de Alan Knight. Capítulo 5.

RESUMEN DE “REVOLUCIÓN, DEMOCRACIA Y POPULISMO EN AMÉRICA LATINA” DE ALAN
KNIGHTCAPÍTULO 5: COMPARACIÓN ENTRE LAS DINÁMICAS
INTERNAS DE LAS REVOLUCIONES MEXICANA Y BOLIVIANA
COMPARACIONES ESTRUCTURALES
1. Breve introducción (p. 197)
1. Mexico y Bolivia son los dos países que, en el curso del siglo XX, experimentaron unas revoluciones “grandes” o “sociales” que tuvieron éxito, en el sentido de haber producido una transformación substancial de sus respectivas sociedades, sin que hayan dado por resultado el socialismo.
2. Se podría decir que dichas revoluciones fueron al mismo tiempo “burguesas” y ciertamente “nacionalistas”.
2. Comparaciones entre el desarrollo histórico de México y el de-sarrollo histórico de Bolivia
TÉRMINOS DE COMPARACIÓN
COMPARACIONES ENTRE EL DESARROLLO HISTÓRICO DE MÉXICO Y EL DESARROLLO HISTÓRICO DE BOLIVIA
Similitudes(pp. 197-198)
1. Al adentrarnos en el análisis “histórico-estructural” pudimos notar algunos rasgos precedentes en común.
2. Tanto México como Bolivia pertenecían al corazón del imperio español en las Américas, las densamente pobladas tierras altas de la América andina y de Mesoamérica donde los españoles saca-ron rédito de la triple ventaja de un estado imperial del que podrían apropiarse, una densa población indígena que podrían dominar y recursos minerales que podrían explotar.
3. Aunque fueron conquistados al comienzo, México y Alto Perú estuvieron entre las últimas de las colonias continentales de España en lograr la independencia.
4. Desde entonces, la historia mexicana y boliviana han seguido mostrando algunos rasgos en común: la estabilidad política ha sido difícil de conseguir; al ir deteriorándose la minería, langui-deció la economía (monetaria); las intervenciones militares vi-ciaron el gobierno republicano; hubo invasiones extranjeras y vecinos rapaces se quedaron con territorios de la periferia.
5. No fue sino hasta el último cuarto del siglo XIX que hubo una semblanza de estabilidad, en gran parte gracias a los primeros ferrocarriles y al renacimiento de la actividad minera.
6. Tanto México como Bolivia, por lo tanto, entraron al siglo XX al amparo de gobiernos “oligárquicos” autoritarios, que goberna-ban a una población mayoritariamente campesina, y eran fuer-temente dependientes de un crucial sector exportador donde predominaba la minería.

7. Ambos países, además, tenían su capital en las tierras altas, y la autoridad de la capital era resentida en las regiones (de las tierras bajas) de la periferia.
8. Dichas regiones, en el caso de México al norte y en el de Bolivia al este, tenían una menor población india, colindaban con un vecino poderoso y un tanto depredador, y estaban destinadas a prosperar en el transcurso del siglo XX.
9. Estas amplias similitudes generaron ciertas tensiones y problemas comunes.
Diferencias(pp. 198-201)
1. No obstante, dejando las similitudes de lado, hubo también algunas diferencias significativas
2. En primer lugar, la correlación étnica en ambos países era sus-tancialmente diferente, ya que México era una nación mestiza; mientras que Bolivia era una nación mayoritariamente indígena gobernada por una minoría mestiza/criolla.
3. En 1910, se calculaba que alrededor del 15% de la población de México era indígena, mientras que en 1952 en Bolivia, la cifra era de sobre el 60%, lo que la hace la más indígena de las repúblicas de Hispanoamérica.
4. Por lo tanto, en términos étnicos, Bolivia estaba más agudamente polarizada (se podría comparar con el sur de México: Yucatán y Chiapas).
5. En segundo lugar, tanto la economía colonial como la nacional de México habían alcanzado un mayor grado de integración y actividad de mercado que la de Bolivia.
6. La minería, aunque de crucial importancia, era menos dominante y desde la época de la Colonia había dependido del trabajo libre más que de la coerción extraeconómica.
7. Además, las haciendas mexicanas estaban más desarrolladas, más orientadas al mercado y dependían más del trabajo libre que las bolivianas.
8. En tercer lugar, la integración “cultural” de México también era mayor.
9. En parte, la integración cultural reflejaba las tendencias económi-cas –el mercado servía para integrar y “aculturar”– y, en parte, se derivaba de la más exitosa proselitización de la Iglesia Católica.
10. En mayor grado que Bolivia, México era una sociedad católica, que poseía una poderosa Iglesia Católica y una ubicua patrona nacional que era la Virgen de Guadalupe.
11. Los mineros mexicanos, por ejemplo, no veneraban a la Pachama-ma ni le rendían tributo al tío.
12. Por el contrario, a pesar de su comportamiento pendenciero y su actitud contestataria de los poderes del Estado, los mineros a me-nudo mostraban un profundo respeto por la Iglesia Católica.
13. La hegemonía católica involucró importantes consecuencias, tanto “positivas” como “negativas”.
14. Unida a la integración económica, la hegemonía católica probable-mente favoreció un precoz sentido de nacionalidad y del providen-cialismo mexicano: un “protopatriotismo” criollo en la época de la Colonia y un nacionalismo tanto liberal como conservador después de la Independencia.
15. Las nociones bolivianas de nacionalidad, seriamente socavadas por la aguda polarización étnica, estaban más débiles.
16. Por otro lado, la Revolución boliviana carecía del estridente anticle-ricalismo de su contrapartida mexicana: la Iglesia simplemente no tenía tanta importancia.

17. Según Alan Knight, de ser válido estos tres factores, este con-traste implicaría que probablemente cualquier revolución ma-yor que haya afectado al México de 1910 o a la Bolivia de 1952 asumiría formas contrastantes: en México se podía contar con generaciones de una mayor integración social, económica y cultural; Bolivia era presa de particularismos locales, regiona-les y, sobre todo, étnicos.
18. Cualquier revolución del siglo XX en México ocurrió en una pa-tria forjada (por lo menos hasta cierto punto); en Bolivia, toda-vía quedaba mucho por forjar.
19. Esta diferencia habría de afectar tanto el carácter de la revolu-ción como la misión histórica asumida por los revolucionarios victoriosos.
3. Las actores sociales de la Revolución mexicana y de la Revolu-ción boliviana
3.1. ¿Qué se puede decir de las estructuras sociales de México y de Bo-livia, en términos generales? (p. 201)
1. Las estructuras sociales de los anciens regimes mexicano y boliviano puede ser a-nalizada en términos de una oligarquía político-económica (lo que implica un esta-do “agente” bastante fielmente receptivo a los intereses de la oligarquía económi-ca); un campesinado mayoritario masivo; una clase trabajadora urbano-industrial mucho más pequeña, y una pequeña pero creciente (y mayormente urbana) clase media.
2. En ambos casos, la revolución ocurrió cuando un movimiento político dirigido más o menos por reformistas de la clase media urbana desafió al antiguo régimen y du-rante la movilización siguiente llegó a una alianza de facto con grupos de campesi-nos y de la clase trabajadora.
3. Sin embargo, el carácter de estos actores colectivos variaba, tal como sucedía con sus interrelaciones y, consecuentemente, con la manera en que se desarrolló la continuación de la trama histórica.
3.2. ¿Qué comparaciones se pueden establecer entre el campesinado mexicano y el campesinado boliviano? (pp. 201-204)
1. En ambos países, los campesinos constituían una mayoría (70-80%) de la pobla-ción; sin embargo, en Bolivia, el campesinado era mayoritariamente indígena y, en México, era mayoritariamente mestizo.
2. Por las razones ya mencionadas, el campesinado mexicano tenía un historial de compromiso con las movilizaciones nacionales, en alianzas con otras clases (bajo la bandera no sólo del juarismo, sino también, en un principio, del porfirismo).
3. En Bolivia, las alianzas entre diferentes clases sociales vinieron algo más tarde, en parte motivadas por la Guerra del Chaco, y tendían a ser más frágiles.
4. A pesar de que ambas revoluciones involucraron un matrimonio forzado en-tre campesinos insurgentes y reformadores de clase media, los campesinos en cuestión eran diferentes y poseían diferentes motivos de queja.
5. Los campesinos mexicanos aspiraban a recobrar la tierra perdida y la auto-nomía, arrebatadas por las reformas juaristas de 1857 y las reformas porfiris-tas de las décadas de 1880 y 1890.

6. Los campesinos o colonos de Bolivia deseaban deshacerse de los vestigios de un feudalismo opresivo que procedía, sobre todo, de la época colonial.
7. La aspiración mexicana –que involucraba una confrontación con haciendas dinámicas y productivas (por ejemplo, las haciendas de Morelos y de La La-guna)– era más radical que la boliviana, que involucraba el deshacerse de u-na élite parásita y no productiva.
8. De esta forma, hacia los años 1930, la reforma agraria mexicana comenzó a trascender los límites “burgueses” y a crear ejidos colectivos.
3.3. ¿Qué comparaciones se pueden establecer entre las clases trabaja-doras mexicana y boliviana? (pp. 205-213)
1. En lo que respecta a la comparación entre las clases trabajadoras mexicana y boliviana, los contrastes son menos acentuados, pero siguen siendo signi-ficativos; en ambos casos, la clase trabajadora era una minoría.
2. Dado el mayor desarrollo de la economía mexicana, la clase trabajadora me-xicana era algo más numerosa y más diversificada.
3. Sin embargo, los trabajadores mexicanos desempeñaron un papel menos preponderante y autónomo en la revolución que sus pares bolivianos; por lo tanto, la Revolución Mexicana tuvo más de “guerra campesina” que la de Bo-livia.
4. En Bolivia, al igual que en México, muchos grupos de la clase trabajadora a-doptaron estrategias moderadas y reformistas; pero la gran excepción fueron los mineros, pues de no haber sido por esta colectividad, la “revolución pro-letaria” boliviana se habría parecido mucho más a la mexicana, en la cual los trabajadores formaron parte activa de los partidos políticos, votaron en las e-lecciones (cuando se les permitía), formaron sindicatos y acordaron alianzas tácticas con políticos que les simpatizaban.
5. Para Alan Knight, hay tres posibles factores que pueden contribuir a explicar de por qué los mineros bolivianos fueron diferentes.
6. En primer lugar, la más obvia e importante, la prominencia estratégica de los mineros bolivianos; pues los minerales representaban alrededor del 95% de las exportaciones bolivianas (el estaño, el 60% aproximadamente) y la minería gene-raba alrededor del 15% del Producto Interno Bruto, mientras que en México no ha-bía una “monocultura” de este tipo: las cifras comparables podrían ser 75% y 9% respectivamente.
7. Además, la producción boliviana estaba relativamente concentrada, pues la fuerza laboral minera era de 27.000, en comparación con los 97.000 mineros mexicanos; por lo tanto, se necesitaban alrededor de 11.000 mineros mexicanos para producir un 1% del PIB, mientras que en Bolivia se requerían de 1.800 mineros para llegar a producir esa cifra.
8. En segundo lugar, la solidaridad de los mineros bolivianos que ha sido pro-movida posiblemente por la forma en que se organizaba el trabajo y por una peculiar cosmología y cosmovisión.
9. Desde los días de la mita, las minas bolivianas habían dependido del trabajo obli-torio de los indios que habían sido reclutados de entre la gran población campesi-na andina, mientras que las minas de México habían dependido principalmente de los trabajadores asalariados libres.
10. Las comunidades mineras bolivianas eran en general más homogéneas y reprodu-cían las prácticas indio-campesinas en ambientes duros y aislados: el culto del tío y la Pachamama, prácticas “paganas”, visiones antropomórficas de la mina, etc.

11. Parece probable que tales creencias y prácticas pueden haber influido en las acti-tudes de los mineros –quizás estimulando un anticapitalismo más militante– y tam-bién reforzando los sentimientos de solidaridad que pueden haberse derivado de otras fuentes (trabajo, lugar de residencia y experiencia histórica compartida).
12. En tercer lugar, y quizás el factor más relevante, la experiencia histórica.13. La minería, y especialmente la minería de estaño, era crucial para la economía bo-
liviana y, por lo tanto, los gobiernos se interesaban de muy cerca en la producción (dependían del estaño no sólo por las divisas sino también porque proporcionaba una significativa tajada de los ingresos fiscales).
14. Al mismo tiempo, la minería era una actividad aleatoria sujeta a las vicisitudes de la producción bajo tierra y de la demanda internacional; por consiguiente, la mine-ría boliviana se deslizó por una montaña rusa de bonanzas y recesiones interna-cionales en los cuarenta años que precedieron la revolución.
15. Hay un último punto de comparación que es importante mencionar: no deja de ser paradojal que los mineros bolivianos (que trabajaban en empresas de propiedad boliviana) parecieran haber sido algo más militantemente naciona-lista que los mineros mexicanos, que trabajaban para las empresas extranje-ras.
16. Los trabajadores bolivianos, en general, no se lamentaban bajo el yugo del impe-rialismo de los Estados Unidos: las minas eran de propiedad (casi en su totalidad) de bolivianos; los ferrocarriles eran parcialmente británicos; la inversión total de los Estados Unidos en Bolivia en 1952 era sustancialmente menor de lo que había si-do en México en 1910.
17. El resentimiento boliviano hacia los Estados Unidos estaba dirigido hacia un país hegemónico regional y principal cliente de estaño; cliente que en virtud de ser hegemónico, daba la impresión de que podía jugar con el mercado cuando se le antojara.
18. México, también estaba fuertemente subordinado al mercado de los Estados Uni-dos, pero dependía al menos de un único (y no muy competitivo) producto de ex-portación; tenía otros mercados, y pudo aprovechar su posición geopolítica para extraerle mejores condiciones al coloso del norte.
19. En realidad, el poder de negociación de México con respecto a los Estados Unidos se vio realzado por los grandes intereses estadounidenses en la economía mexi-cana; puesto que los banqueros estadounidenses, por ejemplo, no deseaban que las compañías de su país empujara a México a la bancarrota; los manufactureros estadounidenses deseaban un México próspero y pro-americano; en cambio, Boli-via tenía poca palanca geopolítica o económica.
20. Por tanto, sobre este último punto de comparación, Alan Knight concluye que la presencia de grandes inversiones extranjeras de por sí no provocó el nacionalismo popular; sino las caprichosas decisiones políticas de los paí-ses hegemónicos.

3.4. Comparaciones entre la clase media mexicana y la clase media boli-viana
TÉRMINOS DE COMPARACIÓN
COMPARACIONES ENTRE LA CLASE MEDIA MEXICANA Y LA CLASE MEDIA BOLIVIANA
Similitudes(p. 213)
1. Tanto en el México porfiriano como en la “oligárquica” Bolivia, la clase media urbana era un sector pequeño pero creciente, el cual, a pesar de no sufrir la extrema exclusión política de los campesinos indígenas, estaba plenamente consciente de lo li-mitado de su participación.
2. También estaba consciente de que su número estaba aumen-tando y de las comparaciones internacionales con respecto a los cuales se medía su propia marginalidad.
3. Los liberales mexicanos de clase media miraban hacia los Estados Unidos, Francia y Argentina; sus contrapartes bolivianos miraban hacia México, entre otros.
4. Fue particularmente amargo para ellos cada vez que una apertura política parcial era seguida por un nuevo cierre (en México, la en-trevista de Creelman o la Convergencia en Bolivia), especialmente cuando coincidía –como sucedió en Bolivia– con la inflación y un deterioro del ingreso real.
5. Por consiguiente, pareciera ser razonable el considerar al Mo-vimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), así como a los maderistas como los protagonistas de esos cada vez mayores “sectores medios”, que alguna vez fueran tan populares en las ciencias políticas latinoamericanas.
Diferencias(pp. 213-215)
1. No obstante, debemos tomar en cuenta tres consideraciones impor-tantes y que están relacionadas.
2. En primer lugar, la Revolución Boliviana incorporó un signifi-cativo elemento estudiantil, que podía ser considerado como la vanguardia organizativa de la (generalmente desorganizada) clase media; mientras que en el caso mexicano, el elemento estudiantil fue bastante débil, pese a que hubo estudiantes que participaron en la Revolución Mexicana en forma individual, pero como organización colectiva era débil, y escaso el núme-ro de participantes.
3. En segundo lugar, como lo sugiere el caso específico de los estudiantes, la ideología de protesta de la clase media –la rei-vindicación de su derecho a la participación política– ha varia-do enormemente según la época y el lugar; ya que el maderis-mo fue esencialmente liberal, y sus orígenes remontaban a Be-nito Juárez y la Constitución de 1857, buscando emular el pro-gresismo de los Estados Unidos; mientras que el MNR, nacido en las oscuras sombras de la década de 1940, mezclaba el na-cionalismo con el fascismo o, por lo menos, eso era lo que ale-gaban sus críticos.
4. Y en tercer lugar, lo que es más importante es que el activismo de la clase media dependía crucialmente del activismo de las otras clases y del contexto político circundante.
5. La clase media de México, al confrontar la oligárquica dictadura de Díaz, abrazó la causa de un liberalismo político esperanzador, opti-mista e incluyente; sin embargo, en vista de que progresaba la in-surrección campesina, la movilización de la clase trabajadora y la intervención pretoriana muchos de sus miembros abjuraron y em-prendieron la retirada hacia el reaccionarismo.

6. De igual manera, en Bolivia los activistas de clase media buscaron el poder político y un grado de reforma sociopolítica; pero una vez que la Rosca fue quitada del paso y surgieron demandas populares más radicales.
7. Algunos se quedaron con el MNR; muchos viraron hacia la Falange Socialista Boliviana (FSB), el Movimiento Nacionalista Revoluciona-rio Auténtico (MNRA) y los militares.
COMPARACIONES COYUNTURALES
1. Comparaciones entre los procesos revolucionarios en México y en Bolivia
TÉRMINOS DE COMPARACIÓN
COMPARACIONES ENTRE LOS PROCESOS REVOLUCIONARIOS EN MÉXICO Y EN BOLIVIA
Similitudes(p. 216)
1. Ambas revoluciones, la Revolución Mexicana de 1910 y la Re-volución Boliviana de 1952, estuvieron dirigidas en contra de regímenes oligárquicos no representativos y restringidos.
2. Claro está que esto parece ser verdad de casi todas las “grandes” revoluciones: ninguna revolución ha derrocado una democracia re-presentativa.
3. Tanto Porfirio Díaz como Hugo Ballivián Rojas encabezaron re-gímenes autoritarios que carecían de una amplia legitimidad.
4. Aparte de esta declaración superficial que subraya simplemente la vulnerabilidad de los regímenes autoritarios, no se encuentra ningu-na clara etiología común.
Diferencias(pp. 216-217)
1. La rivalidad internacional de las grandes potencias, que condujo a la derrota y la bancarrota, tiene algo de mérito en el caso boliviano, pero no en el caso mexicano.
2. Las vicisitudes económicas, unidas a variaciones en el ciclo econó-mico sin duda contaron, pero la experiencia mexicana y la boliviana fueron significativamente diferentes.
3. Las prehistorias políticas de ambos países también fueron di-ferentes.
4. Porfirio Díaz había presidido durante treinta años de “orden y progreso”. Fue adulado por observadores extranjeros quienes, como la mayoría de los expertos mexicanos, no tenían idea de que era inminente una revolución. “Considero que es imposi-ble que haya una revolución general”, decía en uno de sus in-formes un diplomático alemán, “y así también lo consideran la opinión pública y la prensa”.
5. Por el contrario, la Revolución Boliviana fue la culminación de unos veinte años de agitación económica y política: la depre-sión (especialmente severa para una monocultura mineral co-mo Bolivia); la Guerra del Chaco; socialismo militar; el suicidio de Germán Busch y la reinstauración del régimen oligárquico; la Segunda Guerra Mundial (que estimuló la demanda por esta-ño, a la vez que impuso su propia lógica externa en la política boliviana); la revolución de 1943 y el régimen de Villarroel; la traumática caída del poder de Villarroel; y el discordante canto final del cisne de la Rosca después de 1946.

2. ¿Cuáles son algunas de las comparaciones que se pueden es-tablecer entre el PNR/PRM/PRI de México y el MNR de Bolivia; y por qué el MNR no pudo emular al PNR/PRM/PRI? (pp. 217-219)
1. En Bolivia el Movimiento Nacionalista Revolucionario precedió y, en cierto grado, engendró la Revolución; mientras que en México, la Revolución pre-cedió y engendró primero al Partido Nacional Revolucionario, luego el Par-tido de la Revolución Mexicana y finalmente el Partido Revolucionario Insti-tucional.
2. En este sentido, la Revolución Boliviana siguió el patrón “normal” –comu-nista u ocasionalmente fascista– del siglo XX, mientras que la mexicana es sui generis.
3. Dado esta revolución contrastante entre partido y revolución, se podría haber es-perado que el MNR –como autor de la Revolución– hubiera mostrado una mayor cohesión y longevidad que el “postrevolucionario” PNR/PRM/PRI; pero, en reali-dad, sucedió al revés.
4. “Así como con los matrimonios”, escribió John Womack, “sucede lo mismo con las revoluciones: los mejores se demoran años hasta que resultan” [WOMACK, John, Zapata, p. 67 cit. por: KNIGHT, Alan, Revolución, Democracia y Populismo en América Latina, Ediciones Centros Estudios Bicentenario, Santiago de Chile, 2005, p. 218].
5. Tal como esto resultó verdad para la revuelta maderista de 1910-1911 –“victoria ganada demasiado pronto”– el aforismo de Womack también es aplicable a la Revolución Boliviana de 1952. La velocidad del éxito tuvo varias implicancias.
6. Con respecto al movimiento revolucionario en sí, éste no había tenido que pasar su prueba de fuego; había llegado al poder en forma rápida y relativamente indo-lora, y lo hizo en alianza informal con las fuerzas populares –principalmente mi-neros y campesinos– quienes eran aliados independientes más que subordina-dos leales.
7. Los intereses en común habían materializado esta dispar alianza en 1952; de ahí en adelante, los intereses particulares podrían impulsarlos a separarse nue-vamente.
3. ¿Cómo fue la correlación de fuerzas durante la Revolución Me-xicana y Boliviana? (pp. 222-223)
1. Es perfectamente razonable el considerar tanto a la Revolución Mexicana como a la Revolución Boliviana como coaliciones de fuerzas de la clase media, campesinas y trabajadoras dirigidas en contra de una constelación de intereses del Antiguo Régimen (que en Bolivia tenía el sucinto apelativo de La Rosca, sin equivalente mexicano).
2. Obviamente, se podría decir el mismo de muchas revoluciones “sociales”: los di-ferentes resultados –radicales o moderados, exitosos o frustrados– dependen de la correlación de dichas fuerzas, de su interacción y del contexto global en que ocurren estos procesos.
3. En 1910-1913, la relación de Francisco Madero con su clase trabajadora y –a fortiori– con sus campesinos era débil, pues su control sobre ellos era imperfecto.

4. En Bolivia, por su parte, la correlación de fuerzas era al revés: para el MNR fue más fácil controlar al campesinado que a los trabajadores, sobre todo los mineros: la diferencia tiene que ver con las características estructura-les de la ya mencionada movilización de campesinos y de la clase trabaja-dora.
4. ¿Qué comparaciones se pueden establecer acerca de los cam-bios que han ocurrido en la Revolución Mexicana y en la Revo-lución Boliviana, en el ámbito agrario y “proletario”? (pp. 225-227)
1. En México, la reforma agraria afectó la tenencia de la tierra, la organización del trabajo y los recursos nacionales.
2. La reforma agraria de Bolivia fue menos radical que la de México. 3. Fue diferente de la reforma mexicana no sólo en términos cuantitativos sino tam-
bién porque, cualitativamente, no expropió tierras capitalistas productivas ni creó grandes granjas colectivas.
4. Por el contrario, desmontó una parasitaria clase feudal, emancipando así a los colonos, que ahora pudieron escapar del pongueaje y castigo corporal, convertir en dinero el escaso producto de su trabajo y vender sus productos en el merca-do sin trabas.
5. Con respecto al trabajo, por otra parte, la Revolución Boliviana fue clara-mente más radical que la mexicana.
6. Dependía para su éxito de la movilización de la clase trabajadora, y su triunfo fue la señal para una explosión de sindicalización.
7. La federación minera, en particular, adquirió un grado de autonomía y acceso político que fue mucho más allá de lo conseguido por los sindicatos mexicanos, un fiel reflejo de la distinta correlación de fuerzas evidentes en las dos revolucio-nes (armadas).
8. Mientras que la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y la Confe-deración de Trabajadores de México (CTM) finalmente sirvieron para estabilizar y centralizar el poder del estado mexicano (a cambio de prebendas), la Federa-ción Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Central Obrera Boliviana (COB) escaparon al control del MNR y siguieron una senda de enfren-tamiento y confrontación.
9. De este modo, los revolucionarios mexicanos y bolivianos adoptaron me-tas comparables; podríamos decir las típicas metas de un modelo naciona-lista, reformista, pero muy lejos de ser socialista.
10. La principal diferencia, con respecto a la tierra y al trabajo, fue que el ba-lance difería (la Revolución Mexicana fue una revolución con mayor partici-pación campesina; la Revolución Boliviana tuvo un componente de trabaja-dores más militantes); y por razones tanto estructurales como coyuntura-les, el régimen mexicano estuvo mejor colocado, política y económicamen-te, para conservar el control del proceso.

5. ¿Qué comparaciones “ideológicas” se pueden establecer so-bre la Revolución Mexicana y la Revolución Boliviana? (pp. 227-228)
1. Aunque ambas revoluciones fueron democráticas en su concepción, la boliviana fue más democrática en la práctica, especialmente en términos de los procedi-mientos políticos; puesto que el pluralismo político continuó en Bolivia, mientras que en México fue progresivamente restringido.
2. En lo que se refiere a las relaciones con la Iglesia católica, la Revolución Bolivia-na no estaba relativamente teñido de anticlericalismo, mientras que en México el anticlericalismo fue probablemente la más destacada y la más coherente de las políticas de los años de Plutarco Elías Calles, y su influencia se extendió a la e-ducación, la reforma agraria, la organización laboral, el arte y la cultura.
6. La participación de los Estados Unidos
PREGUNTAS LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS¿Cuál fue el rol que desempeñaron los Estados Unidos en
la Revolución Mexicana y la Revolución Boliviana?
(pp. 234-235)
1. Los Estados Unidos desempeñaron un papel menos importan-te en la determinación del resultado de la Revolución Mexicana del que tuvieron en la Revolución Boliviana.
2. La Revolución Boliviana incorporó elementos nacionalistas y antiim-perialistas, aun cuando los intereses de los Estados Unidos en Boli-via eran bastante menores que los que tenía en México y que el an-tiamericanismo de México a menudo tendía a ser político (estimula-do por desaires a la soberanía mexicana) más que económico (esti-mulado por la presencia económica de los Estados Unidos).
¿Por qué los Estados Unidos jugaron un papel más intencional,
significativo y negativo en la
política boliviana que en la mexicana, sin que ninguno de
los dos casos, recurriera a la
directa intervención coercitiva?
(pp. 235-237)
1. En primer lugar, aunque México estaba cerca, era grande e incon-trolable, ya que durante la revolución armada las intervenciones di-rectas de los Estados Unidos, como la de Veracruz y la Expedición Punitiva, resultaron ser contraproducentes, incluso la manipulación indirecta había tenido que vérselas con el tamaño y la complejidad de México y su histórica desconfianza de los yanquis, aunque fue-ran portadores de regalos.
2. Bolivia estaba en una posición más débil, pues era más pobre, de-pendiente de importaciones de alimentos de otros países y encade-nado a una industria del estaño en declinación. Estaño, alimentos y ayuda proporcionaron un triple medio para la manipulación de la e-conomía política de Bolivia por parte de los Estados Unidos.
3. Nada parecido sucedió en México, ya que no necesitaba alimentos de los Estados Unidos y, desde que Victoriano Huerta había entra-do en cesación de pagos, no podía recurrir a préstamos del extran-jero.
4. Los mercados estadounidenses eran cruciales, pero los intereses comerciales de los Estados Unidos apreciaban a sus clientes mexi-canos y, por supuesto, las opiniones estaban divididas.
5. Los agudos gritos de las compañías petroleras exigiendo un casti-go –a comienzos de la década de 1920 y, nuevamente, después de 1938– cayeron en oídos sordos.
6. Sesenta años antes del Tratado de Libre Comercio (TLC) estadou-nidense, Lázaro Cárdenas mostró que un grado de integración eco-nómica –fortuitamente complementando por la lógica geopolítica de la época– le brindaba a México una cierta protección en contra de agresiones arbitrarias de parte de los Estados Unidos.

7. Bolivia no contó con tales ventajas, pues aun cuando su distancia geopolítica quizás la protegió de correr la suerte de Guatemala, su irrelevancia económica quería decir que los Estados Unidos podían “estrujar” a Bolivia hasta que les diera ganas.
8. El éxito relativo de los Estados Unidos en Bolivia dependió crucialmente de factores internos bolivianos: el bastión de la izquierda (minoritaria, por cierto) estaba en declinación; el sec-tor de centroderecha del MNR prontamente se alineó con la po-lítica de los Estados Unidos y por supuesto que no hubo algu-na superpotencia rival a la que llamar para revertir la situación.
9. (…) Sin embargo, la Revolución Boliviana por lo menos sacó algo en limpio: las reformas de 1952 no pudieron ser eliminadas, y los militares que derrocaron al MNR (con la connivencia de los Estados Unidos) no se embarcaron de forma inmediata en una contrarrevo-lución.
10. A la vez, el alineamiento de los intereses de los Estados Unidos y Bolivia refleja un punto que es clave.
11. La Revolución Boliviana, tal como la mexicana, siguió siendo esencialmente burgués-nacionalista; es decir, a la vez que pro-metía y promulgaba reformas sustanciales –la abolición del “feudalismo” agrario, la democratización de la sociedad, la na-cionalización de los bienes nacionales–, no fue más allá de lo que el capitalismo podía tolerar. Obviamente, prefirió un capi-talismo más responsable y controlado (lo que no era raro en el mundo después de 1945). Los radicales anticapitalistas, por su parte, eran una minoría y fueron derrotados más por maquina-ciones internas que por manipulación extranjera.
12. Las revoluciones mexicana y boliviana, aunque eran induda-blemente radicales en términos de los criterios internos de di-chos países, fueron menos amenazantes geopolítica e ideoló-gicamente.
13. La democracia y la reforma agraria posiblemente horrorizaron a los terratenientes feudales de Bolivia o a la Casta Divina del Yucatán porfiriano (como, por supuesto, había horrorizado a los dueños de las plantaciones en el sur de los Estados Unidos el siglo XIX); pero ellos de ninguna manera representaron una enorme amenaza a los intereses estadounidenses.




![George Knight - [Congregacionalismo Adventista]](https://static.fdocuments.co/doc/165x107/55cf9a6e550346d033a1afaa/george-knight-congregacionalismo-adventista.jpg)