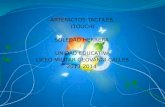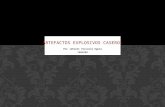revista artefactos
-
Upload
rigoberto-munoz-lagos -
Category
Documents
-
view
17 -
download
3
description
Transcript of revista artefactos

1
Artículo publicado en www.revista-artefacto.com.ar > Textos > Ensayos
Neoindividualismo: el sueño de la catástrofe Daniel Diego González
“Otra definición del hombre sería Homo esperans, el que espera…
Esperar es una condición esencial del ser hombre.
Cuando hemos renunciado a toda esperanza,
hemos atravesado las puertas del infierno
-sepámoslo o no- y hemos dejado atrás nuestra propia humanidad”
(Erich Fromm, “La revolución de la esperanza”, 1968)
“Dormidos dentro de sus amodorrados chalés,
protegidos por benévolos centros comerciales,
esperan con paciencia las pesadillas que los despertarán
en un mundo más apasionado...”
(J.G. Ballard, “Bienvenidos a Metro-Centre”, 2006)
La escena es sugerente, Claudio María Domínguez, el telegurú de turno en la
señal C5N dispara sus máximas para la felicidad sobre un telón de pantallas de
led y una cortina de acordes ingrávidos. Las imágenes de fondo la mayoría de las
veces son desiertos, paisajes desolados, y en otras ocasiones es su propia imagen
remitida al infinito como pantalla dentro de otra pantalla. La promesa es
seductora, liberarse del peso de la existencia. Mas seductora aún su presentación
de receta instantánea y sin efectos colaterales, un giro autorreferencial que nos
llevará en un viaje de nosotros mismos hacia nosotros mismos y que se supone
maravilloso: “Ser el protagonista de tu historia de amor, nunca más el actor de
reparto secundario triste de la película del otro”.

2
Desde una perspectiva de la filosofía existencialista el encuentro representa, en
términos de Lévinas, “el milagro de la salida de sí mismo”. El otro presentándose
como rostro, más allá de su representación en una desmesura que en términos
positivos me impide su posesión y me interpela en un encuentro ético desde el
primer momento. Única posibilidad de escapar de “un viaje de uno mismo a sí
mimo” en tanto alteridad donde trascender el propio interés en un sentido
afectivo. Tal como lo señala Alain Finkielkraut, se revela en “el fastidio y el
malestar de ser uno mismo la alienación por excelencia”, y agrega que “más
profundo y mas determinante quizá que el deseo de ser uno mismo (...) es el
sueño de verse liberado de su sí mismo, de escapar a la fatalidad de retornar a
uno mismo”.
La narrativa de la autoayuda en cambio, y en este sentido se puede señalar como
un discurso clave para advertir el grado en que la profundización de los valores
individuales ha irradiado hacia todos los rincones de la cultura, nos propone un
viaje muy diferente. Lejos del encuentro con el otro como la posibilidad de salir
del estanque de la propia existencia, nos incita a una huida desesperada hacia las
cápsulas presurizadas minutos antes del hundimiento total de los lazos
solidarios: “no charles con el mundo, no des bolilla, estate vos en vos, no pidas
que los demás sean parte de tu vida o te autoricen a ser feliz”, en palabras del
conductor. El otro es poco más que un lastre, una inversión riesgosa donde no
convendrá depositar perspectivas de largo plazo, donde ante la incertidumbre de
la alteridad tenemos que estar atentos a aquellos índices que nos indiquen
cuando hacer una corrida de nuestro capital emocional.
La metáfora de la cápsula presurizada es utilizada por Franco Berardi, quién
advierte en esta figura propia de la literatura ciberpunk, la condensación del
individuo de la sociedad moderna. Un sujeto hiperconectado, en tanto punto en
la red de un capitalismo de tipo conectivo que opera bajo un principio de
expansión constante, pero que se encuentra físicamente aislado de sus pares o
que solo se relaciona con ellos en forma mediada o virtual. En el aspecto más
interesante de sus planteos Berardi señala que el individuo devenido mero punto

3
en la red de mensajes, en el marco de las nuevas formas productivas, desarrolla
una crisis pronunciada en la esfera emocional en términos de pérdida de empatía.
Conectado a un sistema que opera como sistema nervioso en constante
electrocución fagocitando su energía y su atención, la posibilidad de un encuentro
con el otro cada vez se manifiesta más problemática sino remota e incluso
temida. Un fenómeno al que el autor le confiere carácter de epidémico e incluso
estructural.
En este sentido es que en lugar de hablar lisa y llanamente de individualismo
convendrá utilizar el término de Philippe Breton “nuevo individualismo” o
“neoindividualismo”, en la medida en que el prefijo remite a pensar el fenómeno
de la desertificación de los vínculos sociales en relación con transformaciones
profundas en el imaginario y en el sistema productivo acaecidas en la era del
capitalismo postindustrial. Tal como lo señala Franco Berardi: “el efecto que se
produjo en la vida cotidiana durante las últimas décadas es el de una
desolidarización generalizada”.
Si recordamos aquella infame sentencia de Margaret Thatcher que rezaba que “la
sociedad no existe, solo hay individuos y familias” se advierte como, bajo el
común denominador de la flexibilización y la maximización, los principios de la
esfera económica hacen metástasis hacia la esfera afectiva de las relaciones
interpersonales, una suerte de neoliberalismo emocional. Si bien la promesa
ideológica por excelencia del neoliberalismo ha demostrado ser una absoluta
falacia, la teoría del derrame en copa que profetizaba contra toda evidencia
palpable que el enriquecimiento de un núcleo derramaría como cascada de
champagne hacia el resto de la sociedad, otro derrame se ha hecho efectivo: el
del núcleo de valores y principios de la economía neoliberal hacia todas las
esferas de la vida.
Cabe retomar en este punto algunas consideraciones de Jean Baudrillard
esclarecedoras para pensar el tipo de transformación y la extensión de esta
profundización de la individualización a nivel global. “La peor alienación no

4
consiste en ser desposeído por el otro, sino desposeído del otro, consiste en tener
que producir al otro y ser, por consiguiente, devuelto una y otra vez, a sí mismo y
a la imagen de sí mismo”, plantea en una reelaboración de la idea de alienación
que parece evocar ese infierno de la remisión a uno mismo que Finkielkraut
denomina “la alienación por excelencia”.
Una fase donde la alienación de ser poseído por la voz del otro pareciera
despertar la nostalgia que evoca un mundo perdido, un mundo previo a la caída
del otro que otorgaba todavía algún sentido a la experiencia. Allí donde opera
“este cortocircuito definitivo del otro” que “inaugura la era de la transparencia” se
erige entonces el modelo de un “sujeto fractal”, aquel que sale al mundo y solo se
encuentra a sí mismo. Condenado a una remisión autorreferencial indefinida, la
caída de la alteridad lo atrapa en una reproducción obscena de su propia imagen
hasta el infinito en la superficie de la pantalla y donde el otro, tanto como su
propio cuerpo, deviene imagen sin textura, superficie sin siquiera estática. Un
sueño de asepsia social, de eliminación de toda alteridad que lo remite a la
angustiante y monocorde experiencia del loop, al sonido sampleado de su propia
voz.
La pregunta necesaria apunta entonces hacia el horizonte de expectativas que
opera socialmente ante esta sensación de catástrofe definitiva. Si se puede
afirmar que el sujeto se encuentra a la deriva en una experiencia del fin del
mundo en tanto pérdida del sentido del mundo, pérdida de la posibilidad de
significado en la relación con los otros ¿cual será la visión de futuro que opera a
nivel imaginario? Más aún, ¿cual será el deseo que corre por debajo de una
flexibilización de los lazos simbólicos que, lejos de aplacarse en la búsqueda del
idilio del paradigma comunicativo, parece acentuarse aún más?
Breton arriba a la conclusión de que, más allá del relanzamiento del ideal
futurista anclado hoy en la hipercomunicación, las sociedades parecen incapaces
de ofrecer una proyección a futuro que se manifieste investida de energía. “Una
sociedad que no tiene futuro que llevarse a la boca no puede hacer otra cosa que

5
devorarse a sí misma”, remata. A partir de este planteo se puede proseguir el
razonamiento e interrogar si no es justamente esa la fantasía profunda que opera
en el capitalismo tardío. Un mundo que ante la experiencia de retirada del
sentido de lo social no tiene la energía suficiente para generar otros sueños que
no sean los de su propia destrucción. Deseo tácito e inconfesable de aquello que
Sloterdijk denomina como una “ola desinhibitoria sin igual” que “avanza
aparentemente sin poder ser detenida” y que lejos está de expresar el anhelo de
una violencia integrada en las coordenadas de un macrorrelato histórico. Un
deseo inconsciente desde ya, pero cuyas señales palpables pueden rastrearse en
indicadores tales como la obsesión por la sobrerrepresentación de la muerte en
los noticieros o en la compulsión a la seguridad que supone en todo individuo
una potencial víctima y un potencial victimario, proyectando la violencia como un
cristal desde el cual observar todo lo social.
Fantasía que puede ser interesante pensar al menos en dos sentidos. En un
primer término a la luz de una idea que trabaja James G. Ballard en diversas
obras, donde el deseo de la violencia final irrumpe como el último gesto de pasión
ante la existencia catatónica de un mundo por completo enfriado. Arrebato fatal,
pero que al menos constituye la última posibilidad de un gesto humano e incluso
liberador. Tal como lo expresa el protagonista del distópico cuento “Unidad de
cuidados intensivos” al relatar su primera y última reunión familiar, uno de sus
únicos encuentros no mediados por una pantalla que deriva hacia un
incontenible estallido de violencia sin sentido: “sonriéndoles cariñosamente, con
la rabia espesándome la sangre en la garganta, solo soy consciente de mis
pensamientos de infinito amor”. El desatarse de una pulsión destructiva que
Ballard también trabaja en novelas como “Bienvenidos a Metro-Centre” o “Furia
feroz”, el anhelo de la violencia esperando agazapado bajo la fachada civilizada de
una vida anodina. Un mundo desapasionado donde quizás las angustiantes
fotografías policiales de la escena de un crimen, replicadas una y otra vez en los
diarios y en las cadenas de noticias, sean las únicas imágenes de la pasión capaces
de colgar de los muros de la catedral massmediática.

6
En un segundo sentido la idea de fantasía puede ser retomada a la luz del
concepto de “fantasía ideológica” que trabaja Slavoj Zizek, una perspectiva de lo
ideológico no como un velo que opaca una visión de lo real sino activo en un nivel
más allá del pensar/saber consciente. La fantasía operando no como una máscara
que oculta, sino efectiva en el nivel estructurante de lo que constituye nuestra
experiencia misma de la realidad social, eficaz al nivel de las prácticas cotidianas
y otorgándoles sentido. Desde aquí la creencia en una escalada de violencia
presta a barrer con todo, la amenaza de “una ola desinhibitoria sin igual”,
supondrá efectos de verdad haciendo carne en la acción concreta de los sujetos
sociales, probablemente potenciando los valores del individualismo y ese nuevo
tipo de xenofobia de individuo a individuo que señala Breton. Una suerte de
ideología nihilista cimentada en la creencia de una catástrofe inminente que en
su propio decretar la muerte de lo social actúa corroyendo los lazos simbólicos
que aún se encuentran activos.
Por último cabe advertir un dato curioso, en el marco del “encuentro de
espiritualidad” FeVida 2012 que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires una de
las conferencias estuvo a cargo de un sobreviviente del accidente aeronáutico de
Los Andes de 1972, aquel narrado en la película Viven. Son varios los
sobrevivientes de esa tragedia que hoy dan charlas en el marco de congresos de
este tipo y particularmente en el ámbito del “coaching” organizado por grandes
empresas. Erich Fromm planteó la perdida de la esperanza como el atravesar “las
puertas del infierno” con su respectivo abandono de la condición humana. La
esperanza que propone el neoliberalismo emocional no parece demasiado
alentadora: en el mejor de los casos escuchar la caja negra con las risas de antes
del accidente, antes de que nos comamos entre compañeros de viaje bajo un cielo
desolado.

7
Bibliografía: Baudrillard, Jean, “La cirujia estética de la alteridad”, en Pantalla Total, Barcelona, Anagrama, 2000. Ballard, James G., “Unidad de cuidados intensivos”, en Mitos del futuro próximo, Barcelona, Minotauro, 2002. Ballard, James G., Bienvenidos a Metro-Centre, Barcelona, Minotauro, 2008. Berardi, Franco, “Caída tendencial de la tasa del placer” y “Segunda bifurcación: Conectividad/Precarización””, en Generación Post-Alfa, Buenos Aires, Tinta limón, 2010. Berardi, Franco, “Introducción a la edicición castellana” “La ideología felicista” y “El trabajo cognitivo en la red”, en La fábrica de la infelicidad, Madrid, Traficante de sueños, 2003. Breton, Philippe, “Las ambigüedades de la comunicación” “El imperio de los medios de comunicación” y “El nuevo individualismo y el aumento de la xenofobia”, en La utopía de la comunicación, Buenos Aires, Nueva Visión, 2000. Finkielkraut, Alain, La sabiduría del amor (selección), Barcelona, Gedisa, 2008. Houellebecq, Michel, “Aproximaciones al desarraigo”, en El mundo como supermercado, Barcelona, Anagrama, 2000. Illouz, Eva, “La empresa del amor”, en El consumo de la utopía romántica. El amor y las contradicciones culturales del capitalismo, Buenos Aires, Katz, 2007. Sloterdijk, Peter, “Reglas para el parque humano”, Revista Pensamiento de los Confines, número 8, Buenos Aires, Paidós, primer semestre de 2000. Zizek, Slavoj, “Como inventó Marx el síntoma”, en El sublime objeto de la
ideología, SXXI, México, 1992.