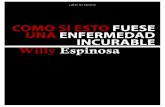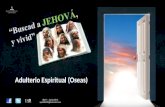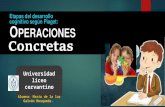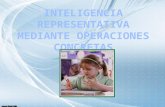Revista Española de Derecho del Trabajo · 2019. 9. 16. · concreta medida de conflicto colectivo...
Transcript of Revista Española de Derecho del Trabajo · 2019. 9. 16. · concreta medida de conflicto colectivo...

2017 - 07 - 14
I. Introducción
II. El tratamiento por nuestros tribunales de las manifestaciones empresariales enprocesos de conflicto colectivo
1. La jurisprudencia inicial y su tratamiento desde la tutela de los derechoscolectivos de los trabajadores
2. La progresiva incorporación de una perspectiva ligada a la «libertad deexpresión» del empleador y su impacto sobre la doctrina judicial
III. Un intento de encuadramiento de estas manifestaciones empresariales
1. Las limitaciones de la perspectiva «tradicional»
2. Su consideración como manifestación de la libertad de expresión
3. Su hipotético encuadramiento en la libertad de empresa
4. Su consideración prioritariamente como medida de conflicto colectivo
IV. Algunas notas sobre su régimen jurídico
1. Sujetos activos y pasivos, canales de articulación y tipos de conflictossobre los que versan las comunicaciones empresariales como medidas deconflicto colectivo
2. Contenido y límites de esta facultad empresarial
3. Algunas notas sobre su tutela y tratamiento judicial
V. Bibliografía citada
1 Las comunicaciones empresariales a la plantilla ensituaciones de conflicto*)
FRANCISCO JAVIER CALVO GALLEGO
Profesor Titular de Universidad. Universidad de Sevilla
Revista Española de Derecho del Trabajo2017
Núm. 199 (Junio)Estudios
Estudios
Employer communications to the staff during collective labour disputes
ISSN 2444-3476Revista Española de Derecho del Trabajo 199
Sumario:

RESUMEN:
Ante el ya tradicional silencio del legislador, handebido ser nuestros tribunales los que fijen loslímites constitucionales –especialmente enrelación con los derechos de huelga y libertadsindical– de las cada vez más frecuentescomunicaciones del empresario a sus trabajadoresdurante los procesos de conflicto colectivo. Estalabor se ha caracterizado no solo por su casuismo,sino también, y si se nos permite, por estarasentada sobre bases discutibles, dando lugar así,no solo a aparentes contradicciones entre lapropia doctrina judicial, sino también a ciertasconclusiones más que dudosas, seguramente porun inadecuado encuadramiento constitucional deestas mismas comunicaciones.
Por ello la estructura de este trabajo se iniciarecordando sucintamente esta doctrina, para, ensegundo lugar, intentar identificar correctamentela naturaleza jurídica de tales manifestaciones ypoder concluir, en tercer lugar, esbozando los ejesde un tratamiento normativo que, lejos de ser elpropio y general de la libertad de expresión delempresario o de su libertad de empresa, lasconfiguren como lo que a nuestro juiciobásicamente son: una manifestación más de lasmedidas de conflicto colectivo, en este caso delempleador.
ABSTRACT:
In response to the traditional silence of the norm,our courts must have set the constitutional limits –especially in relation to the rights to strike and tothe freedom of association– for the increasinglyfrequent communications of the employer to hisworkers during collective conflicts. This judicialactivity has been characterized not only by itsnotable casuism, but also by its doubtful grounds.
For these reasons, this paper is structured asfollows: after a briefly recalling of this judicialdoctrine, we try to identify correctly theconstitutional nature of these manifestations inorder to conclude giving the outlines of thenormative treatment of these employers’speeches. Far from being a simple manifestationof the general freedom of expression of theentrepreneur or a simple power links to hisfreedom of enterprise, we consider them anemployer’s collective action.
PALABRAS CLAVE: conflicto colectivo - libertadde expresión - derecho de huelga - libertadsindical
KEYWORDS: collective conflict - collectiveactions - freedom of speech - right to strike -freedom of association
I. INTRODUCCIÓN
A nadie escapa cómo la ausencia de un desarrollo legal postconstitucional y, por tanto, laconstrucción en gran parte jurisprudencial de los derechos de autotutela colectiva deempresarios y trabajadores ha conducido a una relativa inseguridad en el tratamiento deamplios campos de su régimen jurídico. Basta recordar las controversias, tanto doctrinalescomo judiciales, suscitadas por el denominado esquirolaje tecnológico1), por lareorganización y/o el desvío de la producción como mecanismos –entre otros– limitadoresde los efectos de la huelga2) o por la titularidad de tales derechos –en especial de lahuelga– y las efectos de la misma3), para comprender lo complejo de una situaciónmotivada –y esto es importante recordarlo– no ya solo por los amplios márgenes deinterpretación otorgados a la jurisdicción en ciertos aspectos clave de la regulación delderecho de huelga, sino también por la necesidad de insertar la dinámica de talesderechos –el de huelga y el genérico a las medidas de conflicto colectivo– en una nuevarealidad social y productiva ciertamente diferente a la existente en España en 1977 y que,por tanto, aquella legislación preconstitucional difícilmente podía prever y, por tanto,regular.
De entre estas nuevas realidades productivas y de gestión destacan sin duda aquellas

actuaciones empresariales que, más que intensificar el conflicto –lo que básicamenteacontecía con el ya en muchas ocasiones desfasado cierre patronal4)–, tienden sobre todoo bien a disminuir el seguimiento de la huelga, o bien a intentar limitar su posible impactosobre la producción. Factores como la terciarización de la economía o como los nuevossistemas de producción como el just in time han potenciado la utilización de estas medidasde defensa o de minimización de los efectos de la huelga como demuestra su cada vezmayor recepción en las recopilaciones jurisprudenciales5).
Pues bien, entre estas nuevas medidas destacan sin duda las comunicaciones que deforma cada vez más frecuente realiza el empresario a su plantilla durante las fasesprevias o durante el desarrollo de medidas de exteriorización del conflicto. Estascomunicaciones, que en ocasiones forman parte o se integran en una más amplia «políticade comunicación interna» empresarial6), se han ido generalizado7) no solo por las cadavez mayores facilidades que proporcionan las nuevas tecnologías de la comunicación, sinotambién por su natural conexión con las nuevas políticas de recursos o de «factorhumano», en la que parecen primar la comunicación, la motivación y la pretendida yrenovada concordancia entre los intereses de los trabajadores y los de la empresa.
El problema, como decimos, surge al constatar cómo la ausencia de una regulaciónespecífica sobre estas cuestiones en el RDLey 17/1977 de 4 de marzo ha remitido eltratamiento de esta cuestión básicamente a nuestra jurisprudencia; y cómo esta, a lo largode estos últimos veinticinco años, ha ido abordado la misma de una manera no solocasuística, sino también, y si se nos permite, asentada sobre bases quizás algodiscutibles8).
De ahí, en definitiva, que la estructura de este documento se inicie recordandosucintamente el tratamiento dado a este tema por nuestros Tribunales, para, en segundolugar, intentar identificar correctamente la naturaleza jurídica de estas manifestaciones ypoder concluir así, en tercer lugar, esbozando los ejes de su tratamiento normativo.Vayamos, pues, por partes.
II. EL TRATAMIENTO POR NUESTROS TRIBUNALES DE LASMANIFESTACIONES EMPRESARIALES EN PROCESOS DE CONFLICTOCOLECTIVO
1. LA JURISPRUDENCIA INICIAL Y SU TRATAMIENTO DESDE LA TUTELA DE LOS DERECHOSCOLECTIVOS DE LOS TRABAJADORES
Al analizar desde una perspectiva cronológica la doctrina judicial que abordó estacuestión9), lo primero que seguramente debe destacarse es el hecho de que ya desde unprincipio nuestros tribunales afrontaron estos conflictos desde una óptica centrada, casiexclusivamente, en su posible consideración como conductas antisindicales oeventualmente contrarías al derecho de huelga de los trabajadores y/o de susrepresentantes10). Ya fuese como consecuencia del petitum de las demandas o por laslimitaciones de la concreta modalidad procesal mayoritariamente utilizada, lo cierto esque aquellas primeras resoluciones, con alguna notoria excepción11), lejos de intentarcalificar y encuadrar autónomamente estas manifestaciones en una concreta instituciónjurídica –lo que, obsérvese, quizás hubiera permitido dotarlas de un régimen jurídico algomás completo– se limitaron –salvo alguna mención esporádica a intrascendente a lalibertad de expresión del empleador12)– a valorar las mismas «desde el exterior»,contentándose con analizar si las mismas suponían o no una violación de los derechoscolectivos contemplados en el art. 28.1 y 28.2 CE.
Partiendo de esta premisa, lo segundo que seguramente debe destacarse es que, de forma

implícita, aunque también en algunas ocasiones ciertamente explícita, nuestrosTribunales no dudaron en reconocer una cierta capacidad de actuación y decomunicación por parte del empresario hacia sus empleados, sin que en ningún momentose llegase a dudar, ni tan siquiera mínimamente, de la capacidad del empleador paradirigirse directamente a sus trabajadores13). Esta capacidad o, desde otra perspectiva, estederecho o facultad empresarial para criticar y, por tanto, para intentar socavar lasposiciones sindicales, eludiendo los cauces colectivos de representación, aparece ya desdeun principio como algo connatural para nuestros tribunales ya que, se dice, el empleadorno tiene porqué soportar pasivamente y en silencio el conflicto. Lo llamativo es que, comodecimos, esta afirmación se realiza sin más; esto es, sin que en la inmensa mayoría deocasiones nuestros Tribunales, al menos en este primer momento, intentasen encuadraresta posibilidad en una concreta libertad o en un derecho del empleador, ya sea este legal,o, lógicamente constitucional.
En cualquier caso, y, en tercer lugar, de lo que tampoco cabe duda alguna es de que estaperspectiva hizo que el núcleo de la argumentación judicial se centrase básica yrápidamente en el contenido concreto de cada uno de los escritos y en el impacto que losmismos podrían tener sobre la libertad de los sujetos colectivos o, sobre todo, de losconvocados a secundar la huelga. En cambio, a estos efectos se consideró normalmenteirrelevante no ya solo el canal por el que esta información se transmitió –equiparando asíla comunicación directa mediante correos electrónicos, telegramas14), circulares otablones, con comunicaciones «indirectas» mediante entrevistas o comunicadospublicados en medios de comunicación social15)–, sino también el hecho de que aquellasfueran realizadas por la empresa de forma institucional o por un mando intermedio cuyoacto, eso sí, pudiera imputarse a la propia empleadora16). De hecho, la forma concreta decomunicación empresarial solo adquirió relevancia, al menos a estos efectos, cuando elmedio utilizado –reuniones restringidas con sucesivos y pequeños grupos detrabajadores–, unido al contenido de las específicas expresiones dibujaba un cuadro delque podía deducirse con facilidad la finalidad intimidatoria de tales comunicaciones17). Ytodo ello, claro está, sin olvidar cómo también se negó toda trascendencia a que laconcreta medida de conflicto colectivo de los trabajadores fuese o no finalmentedesconvocada18), lo que por lo demás parecía lógico ya que el contenido de este derechoabarca claramente facultades previas al momento temporal de inicio del cese concertadode la actividad.
Pues bien, desde esta perspectiva, y en cuarto lugar, la primera conclusión que nuestradoctrina de suplicación alcanzó, y que posteriormente nuestra jurisprudencia refrendó,fue que la mera y simple calificación que de la huelga pudiera dar el empresario, tanto deforma previa como durante su realización, no era normalmente considerada, por si mismay de forma aislada, como motivo de la ilegalidad de las comunicaciones empresariales19),sobre todo –aunque no exclusivamente– en aquellos casos en los que la misma tuvieraalgunos visos de ilegalidad20) o se hubiera remitido solo a los propios convocantes o aotros órganos de la empleadora, pero no a los trabajadores21). Y ello, se sostuvo, ya quetales comunicaciones no «hacían impracticable el derecho de huelga» o lo dificultaban«más allá de lo razonable» 22). En este sentido, es cierto que en alguna ocasión el propioTribunal Supremo, y con él varios Tribunales Superiores de Justicia, destacaron cómo estafunción de calificación de la huelga no le correspondería propiamente al empresario,debiendo este, en todo caso, «impugnar ante el Órgano Judicial (sic) competente lailegalidad del movimiento huelguístico en cuestión». Pero estas matizaciones –reiteradasposteriormente por la doctrina de suplicación, sobre todo por aquellas que sí consideraronlas concretas comunicaciones del empleador como un atentado al derecho de huelga– noimpidieron que el propio Tribunal Supremo reiterara expresamente cómo «la simpleexpresión de que el movimiento colectivo convocado se hallaba fuera de la Ley y era abusivono era de por sí, atentatorio del derecho fundamental de referencia» 23).

La cuestión, por tanto, y en quinto lugar, se centró básicamente en otro matiz como eranlas menciones que en tales comunicaciones empresariales pudieran –o no– realizarse al«posible» o, en otros casos, aparentemente automático uso de las potestades disciplinariasdel empresario o, en menor medida, a otros hipotéticos efectos nocivos sobre la relaciónlaboral –cierre de empresas o centros, traslados de producción, deslocalizaciones,extinciones de contratos temporales, negativa a negociar24)...– que podrían generarsecomo consecuencia del éxito de la específica medida de conflicto colectivo25). De hecho,fueron estos aspectos los que nuestra jurisprudencia utilizó básicamente para concluir sitales comunicaciones suponían o no unas coacciones o amenazas inadmisibles desde unaperspectiva constitucional26). El problema es que la inevitable disparidad de situaciones,términos y contextos en los que estas expresiones se incorporaban, condujeron, al parecerinevitablemente, a un notable casuismo que, reconocido incluso por algunos de nuestrosTribunales Superiores de Justicia27), generó en ocasiones conclusiones difícilmentecompatibles entre la doctrina de algunos tribunales, con la consiguiente inseguridadjurídica28).
Intentando, no obstante, dar alguna guía en este auténtico semillero de problemas,podríamos decir, en sexto lugar, que como regla general nuestros Tribunales tendieron arechazar la licitud de aquellas manifestaciones empresariales que, sobre todo de formainmediatamente previa a la huelga, informaban a los trabajadores de la aparentementeinexorable imposición de sanciones disciplinarias, señaladamente el despido, por lasimple participación en la misma29). En cambio, y al menos para un sector aparentementemayoritario de la doctrina de suplicación, esta misma calificación sería diferente cuandolas mencionadas comunicaciones empresariales se limitasen a señalar, de forma genéricay no específica, como mera posibilidad y no como una consecuencia inevitable oautomática, o incluso como una parte mínima de un comunicado mucho más amplio, quela participación en huelgas ilegales «podría» provocar la hipotética, que no cierta,imposición de sanciones disciplinarias30). El problema, como decimos, es de matices, yaque, en otras ocasiones, alguna doctrina de suplicación sí consideró suficientes las meras«amenazas veladas de despido» , cuando, eso sí, incidiesen en el ánimo de los demandantese interfirieran de forma coactiva en el ejercicio de su derecho a participar o no en lahuelga31).
Por otra parte, y en séptimo lugar, un segundo rasgo, igualmente trascendente a estosefectos, se centró en los destinatarios de esta comunicación empresarial. Normalmente laposible ilegalidad de las mismas se declaró cuando, existiendo estas referencias alautomático ejercicio del poder disciplinario por parte del empleador, los destinatarios delas mismas fueron los propios trabajadores afectados. En cambio, y como ya hemosavanzado, este ilegalidad parecía ser mucho más difícil de apreciar cuando lo que seprodujeron fueron comunicaciones desde la dirección de la empresa hacia estructuras degestión periféricas de la misma «advirtiéndoles de la posible existencia de irregularidades...a fin de que en su caso se adopten las correspondientes medidas», ya que talescomunicaciones –incluso para el propio Tribunal Supremo– no «hacían impracticable elderecho de huelga» o lo dificultarían «más allá de lo razonable» 32).
Finalmente, y en octavo lugar, otro de los elementos valorados, aunque ciertamente tansolo fuese en ciertas ocasiones, fue la centralidad o no de estas referencias al uso del poderdisciplinario dentro de la comunicación empresarial e incluso la intensidad yprolongación del conflicto y la existencia de comunicados previos por ambas partes y elclima en el que, por tanto, estas manifestaciones se enmarcaron. Aunque obviamenteestos aspectos no alcanzaron la importancia de los elementos antes reseñados –usoinevitable del poder disciplinario, destinatarios de estas comunicaciones– no lo es menosque en algunas resoluciones el hecho de que este hipotético uso del poder disciplinariofuese solo una referencia aislada, colateral y mínima dentro de un documento bastante

más amplio coadyuvaría a la posible legalidad del mismo al demostrar, al menosaparentemente, una voluntad empresarial no centrada en intentar coaccionar a losconvocados. Y lo mismo cabría señalar cuando la comunicación empresarial se realizabaen el marco de conflictos sumamente enconados y prolongados en los que, además habíanexistido comunicaciones previas por la otra parte, creando un clima de crispación en elque se enmarcarían las mismas.
Ya por último, y en noveno lugar, lo que a mi juicio sí resultaba ciertamente llamativo esque alguna doctrina de suplicación sostuviese, en primer lugar, que la hipotéticailegalidad de la huelga no resultaría trascendente para la posible consideración comoigualmente ilegal de la declaración empresarial33); mientras que en otras resoluciones, laconsideración como legal del paro convocado fue sin embargo un factor aparentementeinfluyente en la decisión judicial de considerar como ilegales las declaracionesempresariales, sobre todo cuando se exhibió –quizás el elemento fundamental–«prepotentemente su potestad disciplinaria... comprometiéndose públicamente a ejercitarla»34).
2. LA PROGRESIVA INCORPORACIÓN DE UNA PERSPECTIVA LIGADA A LA «LIBERTAD DEEXPRESIÓN» DEL EMPLEADOR Y SU IMPACTO SOBRE LA DOCTRINA JUDICIAL
Esta doctrina, cuyas líneas fundamentales hemos intentado sistematizar sumariamente enel punto anterior, va a continuar sustancialmente inalterada durante la segunda mitad dela década pasada y los primeros años de la actual. De hecho, a lo largo de los siguientesaños seguiremos encontrando diversas resoluciones judiciales que, omitiendo todareferencia a la concreta libertad empresarial en juego –o rechazando incluso la existenciade relación alguna entre estas situaciones y la libertad de expresión empresarial35)–,resuelven la posible violación de los derechos colectivos de los trabajadores bajo losparámetros ya tradicionales y antes enunciados; esto es, ausencia de violación cuando setrata de la simple calificación empresarial de la pretendida ilegalidad de la huelga36)
especialmente cuando esta comunicación era dirigida únicamente a los convocantes(sujetos colectivos)37)–regla, eso sí, aparentemente rota, aunque sin mayor continuidad eimpacto en la ulterior doctrina38), por la AN de 26 de septiembre de 2012 (JUR 2012,348296)39), posteriormente casada40)–, y centralidad, en cambio, de la discusión sobre laexistencia o no de intimidación, amenaza o coacción por la referencia indiscriminada ycierta al ejercicio de poderes disciplinarios41).
Si acaso cabría destacar el inevitable casuismo también antes resaltado. Y ello ya quemientras en ciertas ocasiones se consideró que la mera referencia al posible uso de talespoderes constituía una «amenaza velada» que representaba «sin duda alguna, unaconducta intimidatoria con fines disuasorios de la huelga» 42), en otras, frente acomunicaciones similares, se concluyó que «no alcanzaba el valor coactivo denunciado» alser una mera «frase» que «se integra o forma parte de un comunicado mucho más amplio»43) , sin «formularse de manera imperativa» 44), o bien al alegarse que eran simplesconsideraciones que no suponían coacciones o amenazas45). Y todo esto, claro está, por nomencionar otros supuestos aún más complejos en los que, por la ubicación de la expresióny los comportamientos previos y posteriores de la empresa, se concluyó que la simplereferencia a que la empresa «actuaría en consecuencia» tras la calificación como ilegal dela huelga no supondría una amenaza y, por tanto, tampoco sería una violación del derechocolectivo en juego46).
Sea como fuere, lo que sí es cierto es que, con el antecedente de alguna sentencia aisladacomo la ya mencionada STS (Sala de lo Social) de 29 noviembre 1993 (RJ 1993, 9084)47) –o alguna otra de suplicación48) que incluso utilizó la conexión entre estas manifestacionesempresariales y la libertad de información para imponer al empresario la veracidad de la

misma49)–, es, como decimos, a partir de 2005 cuando resulta posible detectar, primero deforma esporádica, pero cada vez con mayor intensidad, una nueva línea argumental que,primero de forma colateral, pero más tarde de forma progresivamente más central en sudiscurso, tiende a situar estas comunicaciones directas o indirectas a los trabajadorescomo actos subsumibles o encuadrables en la libertad de expresión del empleador.
Así ocurre, por ejemplo, en la STSJ de Madrid de 7 de febrero de 2005 (JUR 2005,71051)50). En esta resolución es cierto que las manifestaciones y comunicacionesempresariales se encuadraron por el Tribunal en el ejercicio de la libertad de expresióndel empleador. Pero no lo es menos que el núcleo de la argumentación sigue centrado enla ausencia de cualquier amenaza, ni aún velada, al ejercicio del derecho de huelga. De ahíque nuevamente se subrayase como la simple calificación empresarial sobre la –obsérvese– posible ilegalidad de la huelga no provocase tal violación, máxime cuando endichas declaraciones se hacía patente la voluntad empresarial de no proceder a accionesdisciplinarias; algo que, posteriormente, el propio Tribunal Supremo destacará al rechazarel recurso de casación interpuesto frente a la misma51).
Y en esta misma línea cabría situar otra resolución posterior como la ya citada STSJ PaísVasco de 8 de noviembre de 2005 (AS 2006, 631)52). También en este caso la argumentacióndel Tribunal continuará centrada en una posible violación del derecho de huelga, si bientras destacar el inevitable casuismo y la trascendencia del enconamiento de las partes, sesostendrá, de forma bastante más discutible –como veremos– que unas manifestacionesempresariales en las que se conectaba esta huelga con una reducción de la producción enla planta afectada por el conflicto y su traslado a otra abierta en el extranjero nosupondría una « amenaza» ni una «interferencia» en el normal ejercicio del derecho dehuelga, como probaría el hecho de que la «huelga... continuó». En realidad, solo al final desu discurso el Tribunal señalará cómo, «por otra parte», a la empresa «tambiéncorresponde el derecho de libertad de expresión» tras sostener, eso sí, que « en caso deconflicto la empresa no está obligada a permanecer en una actitud completamente pasiva».
En cualquier caso, lo que sí conviene destacar es que la aparición de esta «nueva»perspectiva no fue drástica ni desde luego supuso un abandono precipitado o sustancialde los principios que poco a poco habían ido decantando nuestra doctrina yjurisprudencia53). Así, por ejemplo, en la SAN de 13 de junio de 2011 (AS 2011, 1166)54),se hacía ciertamente referencia al art. 20.1 CE; pero para destacar cómo el mismo nopodía amparar la legitimidad de una comunicación empresarial en la que se señalabancomo un hecho «seguro, cierto e innegociable » la existencia de despidos comoconsecuencia tanto de una huelga –cuya legalidad, obsérvese, ni tan siquiera eradiscutida–, como de las pretendidas subidas salariales y de la consiguiente falta decompetitividad de la empresa. Baste por lo demás la comparación de esta doctrina con larecogida en el párrafo anterior para reiterar el casuismo y los riesgos de contradicciones alos que ya antes hicimos referencia.
En realidad, la primera vez que la argumentación de nuestros Tribunales pivotabásicamente, no ya solo en torno al art. 28 CE, sino también, y sobre todo, en relacióncon el art. 20 CE es en la STS de 12 de febrero de 2013 (RJ 2013, 2866)55) que resuelveprecisamente el recurso de casación ordinario interpuesto frente a la sentencia de laAudiencia Nacional antes mencionada. Pues bien, en este caso lo llamativo no es laconclusión alcanzada, idéntica a la que en su momento señaló la Audiencia Nacional, ni laya tradicional referencia en su último fundamento de derecho a la existencia deadvertencias o amenazas reales o serias por parte del empresario, tanto por laterminología utilizada como por su carácter inmediatamente previo al inicio de lahuelga56) o su referencia a posibles despidos incluso de trabajadores no huelguistas «para

que ejerzan presión sobre sus compañeros» . Lo llamativo, o si se nos permite, lo realmentepeligroso de esta Sentencia es la prolija y realmente novedosa referencia en suargumentación a los límites de la libertad de expresión. Y ello ya que, aunqueposteriormente se asuma implícitamente la doctrina previamente delimitada por estemismo Tribunal, se hace ahora desde la premisa de que el empresario ejercita no solo underecho fundamental, sino uno dotado además de una especial tutela en nuestroordenamiento constitucional.
Evidentemente los riesgos de esta nueva perspectiva, apenas señalados, no se actualizaronautomáticamente. En algunos casos porque la argumentación siguió girando sobre lalógica anterior, centrada por tanto en la violación o no del derecho de huelga por actosque debían ser intimidatorios o coactivos y no meramente «clarificadores»57). Y en otros,como la posterior STSJ de Galicia de 29 de enero de 2016 (AS 2016, 467)58), porque,aunque su argumentación ya sí gira claramente en torno a la libertad de expresión einformación del empleador, y la «desproporción» o no de sus manifestaciones, el cambiode argumentación no supuso realmente un abandono sustancial de las conclusionespreviamente reseñadas. Si acaso, al igual que acontece con la STS (Sala de lo Social,Sección 1) de 15 de diciembre de 2014 (RJ 2015, 1772) cabría destacar cómo el recurso a labuena fe, propio de los límites de la libertad de expresión en el marco del contrato detrabajo, acrecentó en estos casos no solo la importancia del contexto en el que estasmanifestaciones se realizaron –especialmente conflictivo en las dos últimas sentencias, yconfuso en la primera–, sino también la actuación ex post de las partes. Y todo ello paraconcluir, nuevamente, que la simple calificación de la posible ilegalidad de la huelga,unida –en el caso enjuiciado por la STSJ de Galicia– a la simple «advertencia» de que laparticipación en una huelga ilegal «es un ilícito laboral sancionable» no supondrían, almenos en estos casos, una violación del derecho de huelga y libertad sindical.
En cambio, donde sí se actualizan estos «riesgos» es en la mucho más significativa SANde 15 de junio de 2015 (AS 2015, 1546)59). La misma, ciertamente, no entra a abordar lasmanifestaciones del empresario en relación específicamente con la huelga convocada,alegando la prescripción anual de la concreta acción60). Pero en cambio sí entra aenjuiciar y a legitimar otros comunicados posteriores de la dirección, dirigidos a todos losempleados y extraordinariamente críticos con la representación legal de los trabajadores –o más bien con algunos de sus miembros pertenecientes a un concreto sindicato–. Así, porejemplo, en el primero de ellos se «retrata(ba)» la «catadura» de dos de los miembros de larepresentación legal señalando que «únicamente pretenden el mal de la compañía y, por lotanto, causar un perjuicio a todos los empleados» ; al mismo tiempo que parecía dudarse desu nivel, rigor, coherencia y valor y se conectaba, además, la falta de encargos a estosempleados por parte de la empresa a lo desfasado y obsoleto de sus conocimientos.Además, en este primer comunicado la empresa se preguntaba retóricamente –trasrecordar eso sí, «las aguas turbias que fluyen en los sindicatos españoles en la actualidad» –si estos sujetos «pretendía(n) un enriquecimiento injusto a costa del trabajo y esfuerzo de losdemás» anunciando «medidas contra ellos, por respeto a los trabajadores que representan»(sic) tras señalar crípticamente cómo el crédito de horas sindicales «se pueden disponer ono los días hábiles contiguos a los fines de semana, vacaciones o puentes». Curiosamente, lamisma empresa había sido condenada previamente por la Sala en relación con el sistemaunilateral de control del crédito horario61). Y no menos conflictivo, si se nos permite,resultaba el segundo comunicado en el que, tras destacar la «especial preocupación» de larepresentación legal por un compañero despedido, contraponiéndolo a la firma anteriorpor parte de aquellos de un ERE con amplios efectos extintivos sobre la plantilla, sedenunciaba la «ignorancia, manipulación y mala fe de» de la Sección Sindical, «con el únicoobjetivo de alterar y romper la paz social que disfruta la empresa... ya que de alguna maneratienen que justificar sus cargos de representación y horas sindicales».

Pues bien, como decimos en este caso lo primero que llama la atención es que toda laargumentación de la Sala gira ya exclusivamente en torno al art. 20 CE, omitiendo casicualquier referencia al art. 28 CE. El ciclo, por tanto, se habría completado: el centroneurálgico del discurso de la Sala ya no estaría en la tutela del derecho de libertadsindical, sino en los límites de la libertad de expresión del empleador. Y es aquí dondesurge el segundo elemento y a mi juicio, el más llamativo y, por qué no decirlo,preocupante: el hecho de que la Sala, tras recordar como la libertad de expresión nopermite tutelar expresiones insultantes o vejatorias, tienda a justificar lasdescalificaciones empresariales aplicando, sorprendentemente, los mismos límites que enel seno del contrato de trabajo estableció nuestro Tribunal Constitucional para tutelar losderechos de libertad de expresión y sindical no ya solo de los representantes unitarios osindicales, sino incluso de los asalariados individuales – STC 151/2004, de 20 deseptiembre ( RTC 2004, 151 ) ; 106/1996, de 12 de junio ( RTC 1996, 106 ) –, situando asíeste debate en la aparente necesidad de una «opinión pública bien informada» detrabajadores, tras destacar, además, la situación de conflicto –colectivo, añadimosnosotros– existente, sin hacer mención eso sí, al art. 37 CE , salvo error u omisión pornuestra parte.
Como se deduce de nuestras palabras, no compartimos en absoluto toda estaargumentación62). Pero para comprender esta crítica quizás convenga comenzarintentando identificar correctamente la institución en la que, al menos a nuestro juicio,deben encuadrarse realmente estas manifestaciones empresariales.
III. UN INTENTO DE ENCUADRAMIENTO DE ESTAS MANIFESTACIONESEMPRESARIALES
1. LAS LIMITACIONES DE LA PERSPECTIVA «TRADICIONAL»
En este sentido, lo primero que debemos destacar es que, evidentemente, la primera ytradicional perspectiva jurisprudencial que analizaba estas manifestaciones únicamentecomo posibles violaciones a los derechos colectivos de los trabajadores resultabaclaramente insatisfactoria al ser, al menos en nuestra opinión, excesivamente parcial porunilateral y limitada.
Obviamente nadie discute la importancia de conocer cuándo tales manifestaciones delempresario podrían o no violar tanto el derecho de libertad sindical como el de huelga delos trabajadores y de sus representantes. El problema, sin embargo, es que sin una previaidentificación de la institución de la que tales declaraciones son manifestaciones, sin suprevio encaje institucional, no solo resulta imposible cualquier intento de ofrecer unrégimen jurídico completo de las mismas que vaya obviamente más allá de sus posiblesfronteras con los derechos reconocidos en el art. 28 CE; es que incluso se carecería deelementos fundamentales para el juicio de ponderación o proporcionalidad necesario enel establecimiento –inevitablemente jurisprudencial, al menos por el momento– de loslímites en su ejercicio, sobre todo cuando entren en conflicto con otros derechos legal oconstitucionalmente garantizados.
En este sentido, es evidente que aquellas declaraciones que suponen una intimidación ocoacción a los convocados serán –como más tarde desarrollaremos– violaciones de ambosderechos constitucionales. El problema es que esta conclusión se alcanzó, sobre todo enun primer momento, de forma apriorística y desde una perspectiva básica o al menosexpresamente unilateral, que observaba el conflicto desde solo uno de los derechosenfrentados; el único, por lo demás, que había sido correctamente identificado. Elloimpedía –o simplemente, ocultaba– el necesario ejercicio de ponderación o

proporcionalidad en sentido estricto entre las dos posiciones activas enfrentadas, dandolugar a un debate básicamente gramatical –qué debía entenderse por intimidación ocoacción– en gran parte estéril, privando además de la necesaria referencia lógica a unacuestión casuística y, por ello, especialmente necesitada de este ejercicio deproporcionalidad que seguramente hubiera ayudado a solventar las posiblesdiscrepancias entre los distintos tribunales del orden jurisdiccional social.
Además, esta ausencia de identificación de la institución en la que tales manifestaciones seencuadraban tenía otro efecto igualmente perjudicial: la ausencia de criterios básicos yclaros para fijar los límites, si se nos permite la expresión, «internos» a las mismas; esto es,los límites derivados de la propia construcción o del propio significado de la institución enla que tales declaraciones se incluirían. Es cierto que en muchas ocasiones estos límitesacababan también por aparecer al delimitar las zonas de conflicto con los derechosfundamentales del art. 28 CE. Pero resulta evidente que, sin una correcta delimitacióninstitucional, todo intento de fijarlos resultaba inadecuado e insuficiente.
2. SU CONSIDERACIÓN COMO MANIFESTACIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Seguramente por todo ello, resulta comprensible la rapidez y el convencimiento con elque, de forma progresiva, pero también decidida, nuestra jurisprudencia –y con ella ladoctrina de los restantes tribunales del orden social– fue girando hacia una posición queencuadraba tales manifestaciones en los derechos de libertad de expresión y deinformación recogidos en el art. 20 CE63).
En todos estos supuestos, nos encontrábamos ciertamente con declaraciones en las que, enmayor o menor proporción, se mezclaban la transmisión de opiniones, ideas o creenciaspor parte del empresario, con la de informaciones a sus propios asalariados. Si a todo ellosumamos el tradicional reconocimiento de la eficacia directa de los derechosfundamentales y su aplicación a las relaciones entre particulares –aunque en este caso,obsérvese, no a favor del que soporta el poder privado, sino para el que ostenta elmismo64)– tendremos, en definitiva, el contexto que explica la expansión, aparentementeacrítica, de esta doctrina que además tenía la ventaja de atribuir a tales manifestaciones elcompleto régimen jurídico que, desde principio de los años ochenta, fue elaborandonuestra jurisprudencia para el ejercicio de este derecho fundamental en el seno de larelación laboral65). Y, de hecho, fue esta misma calificación la que permitió incorporarrápidamente ciertos límites «internos» o inmanentes como, por ejemplo, la exigencia –yacomentada– de veracidad en aquellos casos en los que el contenido u objeto de latransmisión fuera básicamente informativo66).
Ahora bien, estas aparentes ventajas no deben ocultar cómo esta calificación planteaba –ytodavía plantea– algunos problemas de no poco calado, junto con riesgos evidentesfácilmente detectables con una simple lectura de la argumentación de algunas de lassentencias previamente mencionadas.
Así, en primer lugar, es obvio cómo la subsunción de tales manifestaciones en lasgenéricas libertades de expresión y o de manifestación, no solo conlleva incardinarlasdentro las normas que forman parte del núcleo «más duro» de la Constitución –esto es, losderechos fundamentales y las libertades públicas, lo que las equipararía a efectos deprotección con los derechos de libertad sindical o de huelga–67), sino que también inducíay aún induce –alguna de las sentencias antes mencionadas constituye un buen ejemplo deesta práctica– a utilizar en estos casos, quizás acrítica y precipitadamente, todo el aparatodogmático que, en relación con estas libertades y sus límites con otros derechos o bienesconstitucionalmente garantizados ha elaborado nuestro Tribunal Constitucional; unadoctrina que, como es bien sabido, ha reforzado su tutela al considerarlas, en múltiples

ocasiones, como un instrumento necesario para salvaguardar la garantía institucional a laque está inevitablemente conectada: la opinión pública libre e informadaindisolublemente ligada al pluralismo político68). En otras palabras, subsumir sin más, sinotras matizaciones y sin mayores condicionantes, estas expresiones empresariales en lagenérica libertad de expresión del empresario podría conducir fácilmente al expedientede aplicar acríticamente en estos casos la conocida doctrina constitucional que en caso deconflicto con otros derechos constitucionales tiende a dar prioridad –o un mayor campode actuación– a esta libertad de expresión como instrumento básico de una sociedad libre,abierta e informada, presupuesto necesario para un Estado democrático como el español;o, si se nos permite –desde una segunda perspectiva, más moderna y característica de laproporcionalidad y no ya de la simple ponderación–, a reducir los límites externos queotros derechos fundamentales podrían tener en su ejercicio, sobre todo si se asumiese larelevancia pública de la información divulgada y la necesidad de la misma69).
Pues bien, como fácilmente se comprenderá esta simple posibilidad debe ser, sin embargo,radicalmente criticada. La libertad de expresión goza de este plus de protecciónfundamentalmente cuando la misma sirve, como ya hemos señalado, de instrumento en eldebate político y social y especialmente cuando entra en conflicto con el derecho al honoro a la intimidad de personajes de interés o relevancia pública70). Es en estos casos, cuandola persona o información adquiere una «relevancia pública»71) que la conecta con elprincipio democrático –que exige una correcta formación de la voluntad de losciudadanos–, o cuando nos encontramos, según otros, ante «materias privilegiadas» –comola política, la religión, el arte, la ciencia, la criminalidad, la justicia o la economía72)–cuando cabría justificar esta preeminencia o preponderancia73). En cambio, en el seno dela empresa es obvio que, al menos en el actual marco constitucional de economía demercado y libertad de empresa, no existe realmente este «mercado de ideas» en el quecompitan –teóricamente en un plano de igualdad– empresarios y sindicatos por el apoyode los trabajadores. Por mucho que las nuevas teorías de recursos humanos tiendan apotenciar los elementos de colaboración y los juegos de suma variable entre empresarios ysus trabajadores ( win-win ), lo cierto e indiscutible es que el contrato de trabajo siguesiendo un contrato de intercambio, asentado en un sinalagma funcional característico delos juegos de suma cero y de lógica distributiva. De ahí que cualquier intento de ubicar enun plano de igualdad a empresarios y sindicatos para que, con paridad de armas«informativas», acudiesen libremente a conformar la voluntad de los trabajadoressupondría, simple y llanamente olvidar que solo una de ambas partes representarealmente a los trabajadores, mientras el otro, por mucho que quiera o intente identificarsus intereses con los de su plantilla, no es, en realidad, sino la parte opuesta de uncontrato de intercambio con intereses netamente contrapuestos con el colectivo deasalariados al que van destinadas tales informaciones.
Intentar, por tanto, trasladar al ámbito de las relaciones laborales la lógica del debatepolítico –más allá del debate intersindical en donde esta preminencia seguramente síestaría justificada74)– supone, en definitiva, una equiparación inadmisible entre lacomunidad política de iguales, al menos formalmente, y el principio democrático comoinstrumento organizador y gestor propio del Estado, con la empresa privada que, lejos yade las lógicas corporativista y comunitarias, es solo una zona de poder privadojuridificado en la que el poder de dirección está atribuido, incluso constitucionalmente, alempleador, con el contrapeso, eso sí, de las organizaciones sindicales75). Desde estaperspectiva, sería por tanto mucho más correcto rechazar esta teórica supravaloración ypreeminencia de la libertad de expresión, desvinculándola de su inexistente conexión enestos casos con la formación de una opinión pública informada para, en cambio, intentarresituarla en el concreto ámbito y contexto en el que estas declaraciones son realizadas: laempresa y las relaciones colectivas de trabajo.

Pero es que, incluso desde esta óptica apenas enunciada, tampoco debemos olvidar –sobretodo frente a la argumentación que en ocasiones utilizan nuestros propios Tribunales–cómo en estos casos no nos encontramos ante un ámbito de ejercicio individual, sinocolectivo; del mismo modo que tampoco es el trabajador, parte débil del contrato, el que loejercita, sino el propio empresario76). De ahí, en primer lugar, lo impropio de intentartrasladar o utilizar –como en alguna ocasión parece deducirse de la argumentación deciertas sentencias– la doctrina elaborada en torno a la libertad de expresión del trabajadora este ámbito, más aún si recordamos que en este caso no existe situación desubordinación sino de poder de una parte sobre la otra. Y de ahí, también, y, en segundolugar, que al menos a nuestro juicio resulte igualmente inadecuado –como también hacenciertas sentencias– intentar aplicar a estos casos las reglas y las lógicas construidasjurisprudencialmente relación con la libertad sindical en su faceta de libre información oexpresión sobre la actividad u opinión sindical. Y ello, no ya solo porque se volverían aaplicar reglas pensadas para situaciones de inferioridad de poder a situacionesdiametralmente opuestas, sino también porque el empresario no es bajo ningún conceptotitular de la libertad sindical que es, en realidad, el derecho verdaderamente titulado oprotegido en estos casos77).
De hecho, creemos que es esta última afirmación la que nos indica el problemafundamental que subyace en toda esta teoría. Y ello ya que como ha recordado en diversasocasiones nuestro Tribunal Constitucional –entre otras, en su reciente Sentencia203/2015, de 5 de octubre (RTC 2015, 203)– cuando las manifestaciones de un sujeto tienencomo finalidad propia y específica la defensa de un interés objeto de tutela específicamediante, por ejemplo, la libertad sindical, su posible violación no lo sería ya tanto «delgenérico derecho a la libertad de expresión del que son titulares todos los ciudadanos [art. 20.1 a) CE]», sino de la específica libertad sindical del art. 28.1 CE que englobaría,con su propio régimen jurídico, esta facultad de expresar libremente informaciones yopiniones ligadas a la actividad sindical . De ahí, que «la invocación del art. 20.1 a) CE»careciera «pues, de sustantividad propia y (sea) escindible de la que se efectúa del art.28.1 CE» 78).
Pues bien, lo que el Tribunal Constitucional viene a recordar con esta fórmula es algo tanobvio como la necesidad de dotar de primacía a la norma especial sobre la general, sobretodo cuando el derecho o libertad específico incorpora en su contenido esta vertiente deexteriorización de tales manifestaciones, conectadas además específicamente con elinterés que es objeto de tutela o protección. Piénsese, por ejemplo, en lo inadecuado deintentar tutelar bajo el régimen general de la libertad de expresión e informaciónactuaciones cualificadas como las ligadas a la exteriorización de las creencias religiosas delos ciudadanos –claramente protegidas y reguladas por el art. 16 CE 79)–, de la mismamanera que la también genérica libertad de expresión encontraría otros límitesespecíficos y, desde luego, distintos al general, cuando se exterioriza y utiliza en marcosobjeto de una atención constitucional singularizada como es el proceso y el derecho dedefensa – art. 24 CE–80). En este mismo sentido, parece evidente que el régimen jurídicoy los límites de la publicidad del hecho mismo de la huelga, de sus circunstancias o de losobstáculos que se oponen a su desarrollo, con la finalidad de exponer la postura de losconvocantes, recabar la solidaridad de terceros o superar su oposición no son tampoco losde la genérica libertad de expresión e información, sino los propios o singulares delderecho de huelga, en cuyo contenido aquellos aspectos se integran como facultades81).Del mismo modo que, por señalar un último ejemplo, la incardinación de ciertasexpresiones o manifestaciones sindicales en el seno de la libertad sindical –especialmenteen caso de conflicto– conducen a las inevitables modulaciones de las reglas generales deveracidad –bastaría así con que respondiese más a una valoración sindical que a una

conceptuación jurídica– o de ausencia de tutela de insultos o expresiones vejatorias –admisión de una mayor dureza en los términos que podría y debería ser entendida comouna «expresión de la firmeza de la posición reivindicativa de la organización» – propias delrégimen general de las libertades contempladas en el art. 20 CE82).
En definitiva, el hecho de que toda actuación, para que tenga trascendencia jurídica, debaser exteriorizada, expresa, tácitamente o mediante simple actos concluyentes, no debehacernos extender ilimitadamente el régimen genérico de los derechos de libertad deexpresión e información –y su tutela preferente, avanzamos– cuando el interésjurídicamente protegido ha sido reconocido y tutelado específicamente en otro derechoconstitucional. Y ello porque como ha señalado en múltiples ocasiones el TribunalConstitucional, los límites concretos a las manifestaciones de los ciudadanos, cuando estasse enmarcan en otros intereses constitucionalmente tutelados –libertad sindical, derechode defensa, libertad religiosa, etc.–, serán específicamente los de tales derechos. Es ciertoque, en muchas ocasiones, esta absorción se realiza incluso para reforzar su tutela. Peronada impide, al menos hipotéticamente, que esta misma incardinación conlleve tambiénun régimen menos protector o debilitado frente al general de ambas libertades.
De ahí, en definitiva, la necesidad de dar un paso más allá, e indagar realmente cuál es elinterés verdaderamente tutelado por el poder otorgado a esta voluntad. Y ello ya que, almenos a nuestro juicio, parece evidente que las opiniones vertidas en estos casos no lo sonpara un debate de ideas propio de una comunidad de iguales sino para tutelar suespecífico interés como empleador83).
Es cierto que, en estos casos, el empresario carece de libertad sindical ya que como hemosseñalado, ni él ni las organizaciones en las que se integra como empleador son titularesdel mencionado derecho. Pero obsérvese que ello no significa que el interés objeto detutela en este caso no tenga relevancia constitucional ni otra cabeza de capítulo en nuestraLey Fundamental. Lo único que sucede es que la misma, o las mismas, no se encuentranespecíficamente entre los derechos fundamentales y libertades públicas, sino, al menos anuestro juicio, entre las más tradicionales libertades civiles.
3. SU HIPOTÉTICO ENCUADRAMIENTO EN LA LIBERTAD DE EMPRESA
Si esto es así, la primera conclusión que podría alcanzarse es que estas manifestacioneslejos de ser simples expresiones de la libertad fundamental se articularían realmentecomo expresiones del derecho constitucional de libertad de empresa ( art. 38 CE),instrumento este, a su vez, de la garantía institucional que constituye la economía demercado y de la garantía de instituto que es la empresa84). Y ello, ya que más allá deensoñaciones infundadas, hoy en día parece evidente que con estas manifestaciones elempleador no busca, en realidad, ni conformar una opinión publica informada, nifortalecer la ciencia o la investigación, ni defender una ideología o creencia o contribuir ala tutela de sus trabajadores. Si la finalidad del empresario fueran esas, nada debieraimpedir la subsunción de tales manifestaciones –o de esa parte de las manifestaciones– enlas mencionadas libertades públicas o derechos fundamentales.
Pero, si como es normalmente el caso, lo que se pretende en todos estos supuestos –enotras palabras más técnicas, el interés jurídicamente tutelado y que es propio de sutitular–, es el gestionar y proteger adecuadamente la organización productiva de la quedispone, parece evidente que su ubicación institucional no debiera ser aquella general,sino la específica en estos casos que, como decimos, parecería ser, al menos en principio,este controvertido derecho –y no garantía institucional– que es la libertad de empresa85).De la misma manera que las órdenes impartidas por el empleador no encajanevidentemente en la libertad de expresión, sino en el poder de dirección como plasmación

del art. 38 CE, estas manifestaciones que, se quiera o no, están destinadas a proteger larentabilidad o viabilidad de la misma, debieran situarse en su concreta sede institucional,evitando así confusiones en su régimen jurídico y en sus instrumentos de tutela yprotección. La conexión de este poder no solo con la posición contractual del empresario,sino con la tutela de la viabilidad y eficiencia de la organización de la que es titular86),permitirían considerar, al menos en un primer momento, a estas manifestaciones comoun contenido más del derecho constitucional recogido en el art. 38 CE.
El problema, nuevamente, es que si bien estas políticas informativas del empresario, estascomunicaciones a sus trabajadores en relación con aspectos ligados a su actividad laboralo a la gestión de la organización productiva podrían y seguramente deberían encajarsenormalmente como contenidos de su derecho a la libertad de empresa, en este caso existesin embargo un factor externo que, al menos en nuestra opinión, cualifica a las mismas yque obliga, nuevamente por mor del principio de especialidad, a subsumirprioritariamente estas expresiones en otro derecho constitucional de contenido másconcreto y, por tanto, de aplicación prioritaria. Intentaremos explicarnos.
En principio, parece evidente que, por mencionar otros ejemplos, el ejercicio de lospoderes empresariales, y, destacadamente, el de dirección y especificación de laprestación laboral, o el de subcontratación, externalización o traslado de producción aotras organizaciones constituyen una manifestación y/o facultad conectadas oincorporadas al derecho de libertad de empresa87). Y como tales, dichos poderes hanpodido ser condicionados o limitados por la normativa legal y/o convencional propias delDerecho Social. Pero obviamente estos límites son ciertamente diferentes, hasta inclusoneutralizar ciertas posibilidades, cuando los mismos se ejercitan en el ámbito de unconflicto colectivo88). Y ello, al menos a mi juicio, no ya solo en la medida en la que estospoderes no pueden ser utilizados para «vaciar» de contenido el derecho de huelga, sinotambién y sobre todo, porque estas decisiones no serían ya solo una mera manifestaciónde la genérica libertad de empresa, sino un específico instrumento a través del cual elempresario pretende presionar a la contraparte para que se acomode a su postura ointerés ante una discrepancia colectiva; en definitiva, o en otras palabras, una clara yespecífica medida de conflicto colectivo89).
4. SU CONSIDERACIÓN PRIORITARIAMENTE COMO MEDIDA DE CONFLICTO COLECTIVO
El problema, si se nos permite, es que encuadrar dentro de las medidas de conflictocolectivo estas manifestaciones empresariales –o al menos, aquellas destinadasespecíficamente a presionar a los trabajadores para que reduzcan el seguimiento de unamedida previamente convocada o, más genéricamente, para influir en su comportamientoen el ámbito colectivo– supone incardinarlas prioritariamente en uno de preceptos, el art. 37.2 CE, más ambiguos, equívocos y conflictivos del sistema constitucionalespañol90).
No parece necesario insistir aquí en el origen, bien conocido, de esta notoria «oscuridad».Como de todos es sabido, esta fue buscada conscientemente por el propio constituyenteante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el contenido de este precepto y, másespecíficamente, sobre la inclusión o no en el mismo del cierre patronal91). Ante estebloqueo, los distintos grupos optaron finalmente por una fórmula genérica y abierta, queparadójicamente permitía a los dos grupos enfrentados –y, correlativamente, a cada unode los sectores doctrinales que analizaron este artículo– sostener la presencia en el textoconstitucional de elementos literales o sistemáticos que apoyaban su propia posición. Yasí, mientras para unos la terminología utilizada (adopción de medidas de conflictocolectivo) apoyaría por razones básicamente históricas la inclusión en el mismo

básicamente de los tradicionales instrumentos de solución de conflictos –o lo que en sumomento pudieran crearse por los interlocutores sociales–, excluyéndose en cambio elcierre por razones sistemáticas –ya que de otro modo podría acabar vaciándose decontenido el derecho de huelga–; para otros, esta misma exclusión del cierre y laconsiguiente limitación de este contenido a la construcción o utilización de talesmecanismos de solución de conflictos difícilmente permitiría explicar la referencia delpropio precepto constitucional al necesario aseguramiento de los servicios esenciales o asu posible suspensión en los supuestos de estado de excepción o sitio – art. 55 CE–.
Si a esta imposibilidad de una interpretación histórica o «auténtica» del mencionadoprecepto, unimos, por un lado, la escasa jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobreotros aspectos que no sean el cierre patronal o los sistemas de solución de conflictos –básicamente por la imposibilidad de sustentar en el mismo un recurso de amparo–, y, delotro, pero no menos importante, la notable desatención que el mismo ha soportado –esosí, con destacables excepciones– de la doctrina científica, tendremos las razones, endefinitiva, por las que este derecho constitucional se ha mostrado hasta ahora tan opaco ypor las que quizás tanto la doctrina como la propia jurisprudencia, han preferido otrassedes constitucionales en las que subsumir o desde las que construir el régimen jurídicode estas manifestaciones empresariales.
En este sentido, es cierto que nos encontramos ante una norma ciertamente atípica en larealidad constitucional europea y cuyo contenido, especialmente en relación con susfacultades más conflictivas, se ha querido –consciente o inconscientemente– limitar antesu difícil encaje en un Estado que se califica a sí mismo de democrático y Social. De hecho,nadie duda de que el reconocimiento, aparentemente igualitario, de facultades deconflicto a quién posee y a quien no posee poder económico y social resulta al menos enprincipio o aparentemente contraproducente o incluso contradictorio con buena parte delos principios y con otros preceptos del propio texto constitucional. Pero creo que, enbuena técnica jurídica, esta aparente contradicción no debe llevar al intérprete a intentarcercenar el contenido inicial de este derecho, reduciendo arbitrariamente su ámbitoobjetivo –o inicial– de actuación –la «delimitación» del mismo en la terminología más aluso dentro de la doctrina constitucionalista–. Cercenar así, hasta casi anular estadelimitación inicial supondría negar materialmente la vigencia de un precepto que,querámoslo o no, también forma parte de la Constitución, corriendo además el riesgo deque algunas de las facultades empresariales que debían residir naturalmente en esteprecepto, acaben refugiándose o migrando a otra sede institucional –léase, libertad deexpresión o información– dotada incluso de una mayor protección constitucional en losnecesarios equilibrios que inevitablemente deberá realizar el intérprete constitucional.
Por tanto, y por mucho que el art. 37.2 CE –y su reconocimiento de medidas de conflictocolectivo a los empresarios– pueda resultar «llamativo» en el contexto de una LeyFundamental que propugna la igualdad material entre los grupos y colectivos queconforman la sociedad, la misma no debe llevarnos a eliminar o vaciar prácticamente almismo de su contenido o delimitación inicial. Esta delimitación, aunque difícil, puedeapoyarse en otros textos internacionales o comunitarios que, como la Carta SocialEuropea92), la Carta Comunitaria de los derechos sociales de los trabajadores93) o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea94), han reconocido el derechode trabajadores, pero también de los empresarios, a las acciones colectivas. Cuestióndistinta es que la distinta posición de poder de estos colectivos, unidas al diseño axiológicodeducido de la entera Constitución, y, desde luego, de la forma de Estado que la mismaconfigura, conduzca al establecimiento de muy incisivos límites a estas facultades cuandoentren en conflicto –como inevitablemente entrarán– con otros bienes o derechosconstitucionales. Pero no adelantemos acontecimientos.

Por ahora, y sin entrar obviamente, en la complicada relación entre las medidas deconflicto colectivo de los trabajadores contempladas en el art. 37.2 CE y el derecho dehuelga del art. 28.2 CE, lo que a nuestro juicio sí parece claro es que nos encontramosante una norma constitucional cuyo contenido no se limita necesariamente a los doscampos antes mencionados: el cierre patronal95) y los procedimientos de solución deconflictos96). Aunque, como ya hemos señalado, la expresa mención a las medidas deconflicto colectivo podría evocar expresamente a estos tradicionales sistemas de hetero oautocomposición de conflictos, no los es menos que el uso de términos bastante másamplios en las normas internacionales –acciones colectivas– que deben servir de canonhermenéutico fundamental para el precepto constitucional – art. 10.2 CE–, unido a la enotro caso incomprensible referencia a la necesidad de asegurar el funcionamiento de losservicios públicos en su ejercicio, deben conducirnos a una interpretación necesariamenteamplia de la delimitación inicial del ámbito de este derecho que le permita albergar, sinmayores especificaciones o limitaciones apriorísticas97), no ya solo a estas dosmanifestaciones de acciones colectivas, sino también a una inicialmente indeterminada98)
amalgama de actuaciones colectivas –abierta incluso a nuevas experiencias o actuacionesen el futuro– de confrontación o defensa de los sujetos colectivos laborales que, eso sídeben estar necesariamente conectadas instrumentalmente con un conflicto colectivo yque, obviamente, han de ser utilizadas por las partes para resguardar o tutelar susintereses enfrentados. Y todo ello, claro está, siempre que las mismas no fueransubsumibles como meras facultades en el marco de un derecho más específico y, por tanto,prioritario, como es el de huelga.
En definitiva que a diferencia de cuanto en ocasiones se ha querido mantener por ciertosector de la doctrina, el art. 37.2 CE podría y debería albergar, al menos en principio,cualquier actuación unilateral, ya sea de los trabajadores o, por lo que aquí interesa, de losempresarios, puesta en marcha por estos sujetos en el marco de un conflicto colectivo detrabajo –lo que excluiría su posible uso como instrumento político o de democraciahorizontal dada su estrecha conexión con la negociación colectiva del art. 37.1 CE99)–,ya sea este jurídico o de intereses100), con el propósito de defender sus intereses, bien seaejerciendo presión sobre la contraparte o bien tratando de aliviar la que sobre su esferade autodeterminación ejerce el contrario101). Y desde esta perspectiva, es obvio que, juntoa otras posibles medidas, cabría subsumir aquí, como decimos, todas estascomunicaciones empresariales a sus trabajadores cuya finalidad sea presionar en relacióncon su actuación como o a través de sus sujetos colectivos.
Se trata, además, de un derecho aplicable entre particulares de forma directa102). Loprimero – Horizontalwirkung – ya que creemos que, de forma similar (aunque obviamenteno idéntica) a lo que acontece con el derecho de huelga, no nos encontramos ante un meroderecho público subjetivo que limita su campo de actuación a condicionar su hipotéticaprohibición o incriminación penal a aquellos supuestos en los que entre en conflicto conotro derecho o bien constitucional, respetando además siempre el principio deproporcionalidad. A nuestro juicio resulta evidente que el art. 37.2 CE ha incorporadoademás un derecho típicamente laboral, cuya sede natural y su desenvolvimiento debeproducirse entre particulares, sin que, al menos a nuestro juicio, ni la imposibilidad dearticular sobre el mismo un recurso de amparo –cuestión estrictamente procesal o detutela reforzada de los mismos– ni la inexistencia , al menos en el caso de los empresarios,de una sujeción a un poder privado –más bien, como se comprenderá, en este caso, lahipótesis contraria–, deban condicionar lo que es y debe ser una regla en principio generalpara un derecho constitucional específicamente laboral como esté.
Y, además, parece igualmente evidente que esta eficacia es inmediata – Drittwirkung – yaque no requiere necesariamente –a diferencia de lo que ocurre con los principios rectores

de la política económica y social– un desarrollo legal para su alegación ante los tribunalesordinarios. El art. 37.2 CE no contempla ni una garantía institucional ni una normaprogramática que reclame la actuación mediadora y configuradora del legislador, sino unauténtico derecho subjetivo, cuyo contenido, eso sí, necesariamente amplio eindeterminado en un primer momento –delimitación–, podrá venir limitado –segundomomento– por normas legales, incluso colaterales al mismo, o cuando falte dichaactividad configuradora del legislador, por la actuación judicial, cuando entre en conflictocon otros derechos o bienes constitucionalmente garantizados respetando siempre elprincipio de proporcionalidad103).
De ahí, por tanto, que el necesariamente amplio reconocimiento inicial de este poder nosignifique automática y necesariamente la licitud de todas estas acciones104). Elordenamiento constitucional se limita en principio a reconocer este poder unilateraldotándole inicialmente de una legalidad que, sin ella, podría ciertamente discutirse105).Cuestión distinta, pero sin duda fundamental, es que una vez delimitado su ámbitoobjetivo inicial, en un segundo momento interpretativo, su necesaria ponderación conotros derechos o bienes constitucionalmente garantizados pueda concluir imponiendo lailegalidad –o incluso la posible penalidad– de alguna de estas actuaciones.
Es más, y como decimos, será en este segundo momento interpretativo, de establecimientode límites, cuando la situación o no de poder social y económico de sus titulares –enespecial, cuando esta recaiga en los empresarios–, el esquema axiológico deducido de laConstitución, y la propia configuración del Estado como un Estado Social y democrático deDerecho podrán conducir o no, según los casos, los titulares y los derechos o bienes queentren en colisión en cada caso concreto, a una más intensa limitación de estas posiblesfacultades de acción colectiva.
Pues bien, si esto es así, creemos que no cabría otra conclusión que situar en este concretoámbito las manifestaciones del empleador cuando estas son utilizadas para presionar a lostrabajadores o incluso a la contraparte –unitaria, sindical o asamblearia– en el marco deun conflicto. En este caso, por tanto, no nos encontraríamos ante las simplesmanifestaciones de opiniones o la transmisión de informaciones propias de un ciudadano–libertad de expresión o información del art. 20 CE–; o ante una mera aplicaciónpuntual de una más amplia política de comunicación interna con sus empleados, cuyadeterminación y ejecución seguramente encuentran acomodo en el derecho subjetivo a lalibertad de empresa en el marco de la garantía de instituto que de esta última realizanuestra Constitución – art. 38 CE–. Nos encontramos, por tanto, ante una actuación delempleador dirigida a presionar a la otra parte de la relación laboral para tutelar susderechos, no como ciudadano sino como empresario. Y de ahí, en definitiva, que lejos deutilizar única o prioritariamente los esquemas normativos de las libertades generales conlas que guarda concomitancia – art. 20 y 38 CE–, debamos analizar las mismasprioritariamente desde la óptica más específica que proporciona el derecho constitucionala las medidas de conflicto colectivo del empresario106), sobre todo, pero noexclusivamente, en las relaciones que inevitablemente acabará desarrollando con losderechos colectivos reconocidos en el art. 28 CE.
IV. ALGUNAS NOTAS SOBRE SU RÉGIMEN JURÍDICO
Una vez centrada –al menos a nuestro juicio– correctamente la cuestión, la primerareflexión que sin duda debe realizarse es, no ya la conveniencia, sino incluso la auténticanecesidad de que el legislador aborde de una vez por todas la construcción de un marcojurídico claro y preciso de todas estas medidas de conflicto colectivo y, más en concreto, deestas facultades de comunicación e información con la plantilla del empresario con

ocasión o como consecuencia de un conflicto colectivo. Si en general, la ausencia de undesarrollo legal postconstitucional del conjunto de medidas de acción colectiva hasuscitado múltiples problemas en la práctica, estas dudas, como ya hemos visto, seincrementen sustancialmente en relación con tales comunicaciones que, de hecho,tampoco fueron objeto de atención en los diversos proyectos fallidos de regulación delderecho de huelga acaecidos durante el periodo democrático107).
Como ya hemos señalado, la construcción jurisprudencial de este régimen ha dado lugarciertamente a zonas de certidumbre; pero también a zonas de incertidumbreespecialmente importantes ante la diversidad y casuística que subyace en esta materia. Ysi a todo lo anterior unimos la conceptuación o calificación, a nuestro juicio noespecialmente correcta, de los derechos en conflicto por parte de nuestra jurisprudencia,obtendremos un panorama que recomienda, como decimos, una regulación legal queseñale al menos sus límites generales cuando las mismas puedan entrar en conflicto conotros derechos y bienes constitucionales y, destacadamente, con la libertad sindical o elderecho de huelga.
Mientras tanto, y dada la eficacia directa de estas normas constitucionales –de todas ellas–parece ineludible recurrir a un juicio de proporcionalidad entre los diversos derechos ybienes implicados que, eso sí, parta de una correcta identificación de los mismos.
Pues bien, como ya hemos indicado, consideramos que en todos estos casos en los que elobjeto de la comunicación empresarial es ejercer presión para influir sobre la acciónsindical o más específicamente reducir los efectos de la huelga convocada o simplementeanunciada en la empresa no nos encontramos ni ante una mera manifestación de lalibertad de expresión o información ni ante una genérica plasmación de la libertad deempresa. Ciertamente el empresario es titular de ambos derechos y los ejercita cuandoactúa ya sea como mero ciudadano o como titular de la empresa en relación, por ejemplo,con las decisiones estratégicas y en la planificación y ejecución de las políticasinformativas, en este caso internas. Pero cuando estas expresiones o informaciones serealizan en el seno de una situación de conflicto colectivo laboral, la existencia de unanorma específica como es el art. 37.2 CE debe reclamar su aplicación prioritariadotándola de un régimen y unos límites específicos y al menos parcialmente distintos delos dos preceptos genéricos señalados anteriormente.
1. SUJETOS ACTIVOS Y PASIVOS, CANALES DE ARTICULACIÓN Y TIPOS DE CONFLICTOS SOBRE LOSQUE VERSAN LAS COMUNICACIONES EMPRESARIALES COMO MEDIDAS DE CONFLICTOCOLECTIVO
Obviamente este régimen específico se aplica o debiera aplicarse únicamente cuando es elempresario el autor o el sujeto al que puedan imputársele tales comunicaciones108). Y ello,claro está, siempre que, además, el conflicto al que se refiera y en cuyo contexto seexterioricen tenga naturaleza colectiva y no individual, ya que, en este último caso, lasafirmaciones vertidas por el empleador tendrían seguramente su ámbito natural en laautonomía individual, lo que supondría retornar a su sede natural que es el art. 38CE109).
Además, decimos que para encuadrar tales expresiones en el art. 37.2 CE no seríanecesario que la autoría directa de las mismas proviniese necesariamente del empresario.Bastaría con que, por acción u omisión, pudiera imputársele, ya fuese porque el autorostente en aquel momento el ejercicio de tales poderes empresariales o incluso porque,dado el carácter empresarial del canal utilizado, o incluso por la posterior aquiescenciaempresarial ante tales afirmaciones, pudiera deducirse que las mismas son realizadas porel representante a estos efectos del empresario, o que incluso han sido asumidas

tácitamente como propias por este último.
Por otra parte, también creemos que en este caso no habría problema alguno enencuadrar en el art. 37.2 CE las declaraciones realizadas por una asociación o inclusopor una simple agrupación de empresarios siempre que, como repetimos, estén ligadas –normalmente de manera defensiva– a un conflicto colectivo suscitado en dicho ámbito. Latitularidad no limitada a los sindicatos de los derechos colectivos recogidos en el art. 37CE hace que, al menos en nuestra opinión, no haya dificultad alguna para estereconocimiento; un reconocimiento que, obviamente, no supone intentar dotar defacultades de acción colectiva «sindicales» a las asociaciones empresariales, sinosimplemente permitir el ejercicio por el sujeto colectivo adecuado de facultades de las queya disponen expresamente los sujetos individuales que la componen y que se constituyenprecisamente para la defensa de tales intereses. Además, las notables diferencias entreestas manifestaciones y el cierre patronal, tanto en sus efectos, especialmente sobreterceros, como en los consiguientes condicionantes para su ejercicio legítimo hacen que,como sucederá –al menos a nuestro juicio– en otros puntos de su régimen jurídico, talesmanifestaciones no puedan quedar condicionadas por las limitaciones legales yconstitucionales impuestas tradicionalmente en nuestro ordenamiento al cierre patronal.De ahí que en este caso no quepa rechazar ya desde un principio la posibilidad de unaacción colectiva de este tipo desarrollada por una asociación o incluso agrupacióntemporal de empresarios a nivel sectorial.
Por otra parte, y, en segundo lugar, también parece necesario realizar ciertas matizacionesen relación con los posibles destinatarios de tales comunicaciones. La primera es queobviamente los destinatarios de las mismas, para ser encuadrables dentro del art. 37.2CE, deben ser básicamente los trabajadores, aunque este carácter lo sea de forma indirectao incluso subrepticia. A nuestro juicio lo importante a estos efectos, lo que cualifica estascomunicaciones empresariales como medidas de conflicto colectivo laboral, atrayéndolasa su régimen jurídico y excluyendo otras posibles sedes institucionales, es que su objetivoprincipal sea el de hacer llegar a estos trabajadores ciertas opiniones o informaciones delempleador ligadas al conflicto y que estén destinadas a tutelar la posición empresarialpresionando sobre aquellos.
De este modo, consideramos que no habría problemas en subsumir dentro de estetratamiento unitario no solo a las comunicaciones que pudieran realizarse de formadirecta, mediante los distintos medios de comunicación, tradicionales o telemáticos quepermiten de forma cada vez más ágil esta comunicación del empresario con sustrabajadores –correos electrónicos, portales B2E, mensajería o aplicaciones de este tipoque vienen a unirse a los tradicionales «tablones de anuncios»...–. En nuestra opinión,también deberían subsumirse en esta categoría todas aquellas comunicaciones que serealicen de forma indirecta, a través de, no solo publicidad en medios de comunicación –incluso las aparentemente dirigidas a los usuarios de los servicios, siempre que en lasmismas se pretenda incrementar la presión sobre los huelguistas– sino incluso a través deredes sociales o mediante informaciones y entrevistas aparecidas en medios decomunicación social. Y ello, claro está, salvo que su contenido sea completamente ajeno alconflicto, en cuyo caso estas declaraciones volverían a ser simples manifestaciones de losderechos contemplados en los art. 20 y 38 CE. La rica casuística de nuestrostribunales en este punto, brevemente reseñada en el primer punto de este trabajo, pareceabonar esta conclusión.
En este punto, seguramente una de las cuestiones más complejas residiría en la posiblecalificación que habría de darse a las informaciones o comunicaciones que pudierarealizar el empresario principal frente a conflictos o actuaciones sindicales desarrolladas

con otras empresas con las que aquella mantendría relaciones comerciales, especialmentede subcontratación o cadena de valor; especialmente cuando el contenido de las mismasse concrete en el posible impacto que dichas actuaciones sindicales pudieran tener sobrela continuidad o la intensidad de dichas relaciones interempresariales. La ausencia, enprincipio, de un vínculo directo entre las partes podría inducirnos a considerar estascomunicaciones como una manifestación más de la libertad de empresa de laorganización principal. Pero su voluntad de influir y/o presionar sobre los trabajadores delas empresas de su cadena de valor inducen por el contrario a incorporarlas –y, por tanto,limitarlas– igualmente a esta sede constitucional, aprovechando por lo demás, laextensión que en estos casos la jurisprudencia constitucional ha prestado a la tutela delderecho de huelga en situaciones similares110).
En cualquier caso, y, en tercer lugar, ya hemos señalado que el contexto necesario para lacalificación de estas medidas es la existencia o exteriorización de un conflicto colectivolaboral. Pero también en este campo seguramente son necesarias algunaspuntualizaciones. En primer lugar, parece necesario recordar cómo a estos efectos, laamplitud del art. 37.2 CE permite incluir –a diferencia de lo que sucede en los textosinternacionales o comunitarios– cualquier manifestación empresarial tendente a ladefensa de sus pretensiones tanto en conflictos de intereses –el supuesto más natural–como en el caso de conflictos reglados o jurídicos. Es más, seguramente sería suficiente laexistencia del conflicto laboral, sea este legal o incluso ilegal –con independencia de losefectos que tal calificación podría tener sobre los límites a tales manifestaciones, tema estesobre el que volveremos más tarde– e incluso del motivo laboral o político del mismo. Yello ya que si bien la medida empresarial debe partir siempre –recuérdese, paraencuadrarse en este precepto– de su conexión con un conflicto laboral, la finalidad últimaque motivó por parte sindical el inicio del mismo –cuando la decisión empresarial esbásicamente defensiva–, esto es, el carácter político, de solidaridad o laboral de la huelgaque por ejemplo motive estas declaraciones, resulta obviamente intrascendente. Es más, yal menos a nuestro juicio, para esta calificación no sería ni tan siquiera necesario que esteconflicto estuviera exteriorizado en una medida de conflicto colectivo típica de lostrabajadores como la huelga, bastando con la existencia de un conflicto, aún noexteriorizado, y que el objeto de tales comunicaciones sea, como ya hemos señalado,presionar a la otra parte o intentar mermar su capacidad de actuación.
Pues bien, limitado así el ámbito de aplicación del art. 37.2 CE –que, obsérvese, incluiríaprácticamente casi todos los supuestos a los que se han hecho referencia en el segundoapartado de este trabajo–, lo último que quedaría por analizar son sus posibles contenidosy límites; el dintorno y el entorno que enmarcan el ámbito lícito de esta facultadempresarial, en un proceso en el que ambas perspectivas tienden o deben finalmente,converger.
2. CONTENIDO Y LÍMITES DE ESTA FACULTAD EMPRESARIAL
Desde esta perspectiva, parece evidente que el efecto primario de considerar estasactuaciones empresariales como medidas de conflicto colectivo incorporadas al art.37.2 CE sería precisamente, permitir y tutelar esta comunicación durante estos procesosde conflicto colectivo, eliminando así cualquier intento de impermeabilizar y aislar a laplantilla del empresario y obligarle, por tanto, a comunicarse únicamente con aquella através de sus representantes –que además no estarían obligados a transmitir talinformación a sus representados111)–, al menos durante las fases de conflicto. Elreconocimiento de este poder por nuestra jurisprudencia –que se sumaría así al de notener que informar o dar publicidad sobre la misma huelga112)– nos obligaría a asumirlacomo una de las facultades que tutelaría este derecho constitucional, con todo lo que ello

supone de posible limitación a visiones quizás demasiado amplias del derecho de huelga ode la libertad sindical.
Ahora bien, la mera existencia de esta posibilidad no significa, obviamente, que la mismasea ilimitada. Muy al contrario, y como ya hemos avanzado, es en la fijación de estoslímites donde él correcto encuadramiento de tales manifestaciones resulta más fructífero.De ahí la necesidad de abordar tales fronteras, especialmente de aquellas que pudierancondicionar o limitar su ámbito de ejercicio lícito y que, obviamente, fueran más allá delas expresamente contempladas tanto en el art. 37.2 CE –garantías precisas paraasegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad– o en el art.55.1 CE –suspensión cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio– yque, como se comprenderá, presentan una importancia menor en este ámbito.
Pues bien, resulta evidente que una primera posibilidad para concretar tales límites demanera ciertamente fructífera podría ser –al menos apriorísticamente– el reclamo alnecesario ejercicio no abusivo o de acuerdo con la buena fe de este, como de los restantesderechos constitucionales. Como es bien sabido, y a pesar de las recurrentes críticas queesta utilización ha recibido –y sobre las que más tarde volveremos–, nuestro TribunalConstitucional ha utilizado en varias ocasiones este principio general del Derecho, estacláusula abierta de conexión entre el Derecho y la moral, como instrumento para justificarciertos límites en el ejercicio de los derechos fundamentales113), especialmente en relacióncon su aplicación entre privados, por ejemplo en el caso de la libertades de expresión oinformación en el seno de la relación laboral114).
Desde esta perspectiva, resulta obvio que el recurso a este estándar abierto y mutable decomportamiento ético, caracterizado por la necesaria honradez, honestidad, yresponsabilidad de los titulares en el ejercicio de sus derechos sería especialmentefructífero en este ámbito. Permitiría, por ejemplo, reclamar, en primer lugar, la veracidadde las informaciones que pudiera difundir el empleador, de forma similar a lo queacontece en el caso del art. 20.1.d CE, aunque ahora en el marco del art. 37.2 CE.Pero, sobre todo, y yendo un paso más allá, abriría la posibilidad de exigir al empresario alo largo de todo el proceso un comportamiento permanentemente responsable, recto yfiable; una actitud objetivamente honesta tanto en los contenidos como en los canales y enlas formas de comunicación con sus empleados. De ahí, por ejemplo, que seguramentepodría considerarse contrario a la buena fe una actitud desleal o sobre todo engañosa enla que las afirmaciones del empresario no respondieran a una mínima base argumentalque justificara las mismas; de la misma manera que seguramente esta misma calificacióndebiera otorgarse a expresiones injuriosas o incluso maledicentes y voluntariamentetendenciosas que pudieran inducir de forma dolosa a confusión o error a los receptores delas mismas o, en general, a cualquier manifestación que se apartara de este estándar éticode comportamiento, que resultara contraria a sus propios actos y/o que violara lasexpectativas que hubiera podido crear entre terceros.
Sin embargo, y más allá de destacar la necesidad lógica de matizar todas estasafirmaciones cuando precisamente nos movemos en una zona de conflicto, lo cierto es queexisten factores técnicos de peso que seguramente hacen dudar, no ya de las conclusionesantes alcanzadas –y que avanzamos, seguramente alcanzaremos, aunque por distinta vía–sino, más concretamente, de la utilización de un instrumento como la buena fe comolímite general inmanente a los derechos constitucionales.
En este sentido, es cierto que en ocasiones se ha llegado a sostener o bien laconstitucionalidad «material» del Título Preliminar del Código Civil115), o bien que estasreglas de aplicación «al igual que determinados actos normativos que regulan la producción

y eficacia de las normas» gozarían «de una lógica posición superior respecto a las restantesnormas del ordenamiento, lo que en buena medida» permitiría considerarlos«materialmente constitucionales» 116) y admitir así su uso como como límites en el ejerciciode los derechos fundamentales. Pero a poco que se observe se detecta con facilidad cómoni el Título Preliminar forma parte –ni formal ni materialmente– de nuestra Constitución,ni el carácter instrumental de las normas sobre producción jurídica –entre las que,además, no se encontraría a estos efectos el art. 7.1 CE– las dota de una especial ypeculiar jerarquía normativa117), ni resulta por tanto admisible –o, al menos aconsejable–desde los principios de jerarquía normativa y de supremacía de nuestra Ley Fundamentalpermitir la limitación de normas constitucionales por normas de rango inferiorprocediendo así a interpretar la Constitución desde la ley y no la ley desde la Constitución118). Además, obsérvese que, aunque nos movemos en el ámbito laboral, estasmedidas de conflicto se articulan y desarrollan en el plano colectivo, lo que dificultaría elrecurso a la buena fe propio, básicamente, de la relación laboral individual derivada delcontrato de trabajo.
Por todo ello, y ante la imposibilidad de encuadrar la buena fe dentro del textoconstitucional119), resulta mucho más seguro intentar eludir este límite «débil» –siguiendola propia terminología de nuestro Tribunal Constitucional120)– para centrarnos en unasegunda vía, mucho más «fuerte» de aproximación a los posibles límites de este derechoconstitucional; esto es, una vía que utilizando exclusivamente los derechos y bienesconstitucionalmente garantizados delimite sus fronteras mediante su necesario equilibrioy articulación a través del principio de proporcionalidad121). Y ello ya que es seguramenteen él, en la necesaria ponderación de valores que conlleva especialmente el juicio deproporcionalidad en sentido estricto, en donde mayor relevancia jugaría la correctaidentificación institucional de estas expresiones, impidiendo así, y además, cualquierintento de buscar una acrítica traslación a las mismas de las fronteras ya delimitadas paramanifestaciones de otras partes, individuales o colectivas de la relación laboral, y que,como ya hemos visto, encuentran otra sede o ámbito de protección constitucional distintoal específico – art. 37.2 CE– en el que hemos situado tales comunicaciones.
Pues bien, en este sentido resulta evidente que nuestra Constitución, aunque lógicamenteabierta a distintas opciones políticas, diseña una estructura axiológica deduciblebásicamente de los derechos fundamentales interpretados en sentido amplio y de losprincipios rectores de la política económica y social122); una estructura compleja pero quese asienta, se desarrolla y se fundamenta sobre y en torno a la propia configuración delEstado como un Estado Social y democrático de Derecho; un tipo de Estado que asumecomo función propia promover las condiciones para que la libertad y la igualdad delindividuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, removiendo para ellolos obstáculos que impidan o dificulten su plenitud – art. 9.2 CE 123)– y que, por tanto,reconociendo la economía de mercado, la libertad de empresa y la propiedad privada,tutela especialmente la posición jurídica del trabajador, tanto en el plano individual, comomediante el reconocimiento de instrumentos colectivos de defensa. Por tanto, solo desdeesta perspectiva, en la que el Derecho Social, en todas sus vertientes –inclusoprocesales124)– aparece constitucionalmente como un instrumento de reequilibrio entrelos que detentan poder económico y social y los que no, cabe analizar e intentar dotar decontenido a los posibles límites derivados de las medidas de conflicto colectivo cuandoentren en posible colisión con otros derechos constitucionales125).
Desde esta óptica, por ejemplo, no habría, al menos a nuestro juicio, una absolutanecesidad de utilizar la buena fe como mecanismo para reclamar la exigencia deveracidad en las comunicaciones empresariales. Incluso para aquellos que niegan estaposible utilización, creemos que sería posible reclamar esta misma exigencia mediante el

simple recurso a la necesidad de tutelar en estos casos el derecho de los trabajadores arecibir una información veraz –ya que como tal se presenta por el empresario– recogidoen el art. 20 CE, lo que supondría la consiguiente limitación, necesaria, adecuada yproporcional en sentido estricto al derecho empresarial, máxime cuando en nuestro casoes este normalmente el titular, no ya solo de la posición de poder, sino también el únicoque, en ocasiones, puede acceder directa y plenamente a la fuente de la información y alque, por tanto, con mayor rigor debe exigirse esta veracidad.
Pero es que, además, creemos que este mismo recurso a otros bienes y derechosconstitucionales como la propia libertad individual, el derecho al honor personal yprofesional, el derecho a la negociación colectiva o, sobre todo, a la libertad sindical y alderecho de huelga podrían justificar plenamente otras limitaciones adecuadas, necesariasy proporcionales de este derecho empresarial; limitaciones, por ejemplo, que consideraranexcluidas lógicamente de este derecho, y por tanto inadmisibles, actuacionesempresariales como aquellas que, bajo el pretendido amparo de esta medida de conflicto,pretendieran obligar al trabajador no ya solo a recibir necesariamente estascomunicaciones, sino incluso a ser adoctrinado, ya sea dentro o incluso fuera del tiempode trabajo, considerando como obligatoria la asistencia a este tipo de sesiones de«comunicación». Esta auténtica violencia moral de alcance intimidatorio podría serconsiderada contraria a bienes constitucionalmente protegidos como la dignidad de lapersona y su derecho a la integridad moral – art. 10 y 15 CE–126).Y algo similar, desdeesta misma perspectiva, cabría igualmente sostener cuando bajo el pretendido amparo deesta medida de conflicto lo que en realidad se realizase por el empleador fuese unaauténtica oferta de contratación individual que, mediante su consideración como ofertaunilateral en masa sobre condiciones laborales trascendentes e importantes, pretendieraeludir y violar los derechos de libertad sindical y/o de negociación colectiva. La referenciaa la ya tradicional jurisprudencia constitucional y a los factores que en su caso debieranser tenidos en cuenta nos exonera de profundizar más en esta cuestión127).
En tercer lugar, pero no por ello menos importante, también creemos –obviamente, sinánimo de ser exhaustivos– que la necesidad de tutelar la libertad sindical, especialmenteen su faceta asociativa, debiera llevarnos a considerar como excluidas del ámbito lícito deeste derecho aquellas «comunicaciones» empresariales en las que, bajo una pretendidavoluntad de informar a sus empleados o incluso de «defender sus intereses», lo que enrealidad se busca es el desprestigio del representante y con ello de su organizaciónsindical, potenciando la minusvaloración del momento colectivo y la individualización delas relaciones laborales128). En este sentido, creemos ciertamente que el art. 37.2 CEfacultaría al empresario para informar, a aquellos empleados que quieran recibir talcomunicación, de su postura ante el conflicto y de las razones por las que disiente de laspropuestas sindicales. Pero sin que ello le faculte, al menos en nuestra opinión, pararealizar críticas personales del o de los representantes, máxime cuando las mismas –alguno de los casos antes mencionados son un claro ejemplo de ello– pueden llegar inclusoa exceder el ámbito de lo sindical para alcanzar a aspectos estrictamente individuales,laborales o personales del representante, entrando en conflicto con el derecho al honordel concreto sujeto afectado – art. 18 CE–129). Pretender, como en ocasiones se ha hecho,encubrir el interés primario que mueve en estos casos al empresario –la eliminación derepresentantes sindicales «molestos» para facilitar y mejorar su «gestión»– bajo elpretexto de mantener una «opinión pública laboral» bien informada supone, como yahemos señalado, no ya solo aplicar equívocamente un derecho fundamental general a loque es una simple manifestación de una mera libertad cívica, sino olvidar el distinto papelque juegan empresarios y sindicatos, primando una simple libertad de quien ya tienepoder sobre un derecho fundamental de un ciudadano a él supeditado – art. 18 CE–, con,además, el consiguiente efecto desánimo y su impacto sobre el derecho fundamental a la

libertad sindical – art. 28 CE–. Estas críticas, en realidad, sí podrían admitirse, pero solocuando las realicen auténticos sindicatos o representantes de los trabajadores en el marcode un debate intersindical, ya que en tales supuestos parece razonable considerar que elderecho al honor del representante sindical debería ceder –al menos cuando lainformación tenga trascendencia pública– ante la libertad sindical de las restantesorganizaciones por su carácter de sujeto con relevancia pública130). En cambio, lo que noparece recomendable es aplicar –como en alguna ocasión ha hecho alguno de nuestrosTribunales– estas mismas reglas cuando de lo que se trata, materialmente, es deinmiscuirse en la actividad interna representativa, en muchas ocasiones, además, deforma sesgada, interesada o simplemente maliciosa, llegando incluso a afectar el honorprofesional del representante131).
Finalmente, y ya para concluir estas breves reflexiones sobre los posibles límites de estederecho empresarial derivados de su hipotético conflicto con el derecho de libertadsindical, creemos necesario resaltar cómo la distinta protección de uno y otro derechodentro del texto constitucional, como consecuencia –y esto, al menos a mi juicio, es lo másimportante– no solo de la distinta situación de poder en la que se mueven ambas partes ylos sujetos colectivos que los ejercitan, sino también de su distinta función en laconsecución de los fines esenciales de un Estado Social, recomienda huir, o inclusosimplemente rechazar cualquier intento acrítico de trasladar a esta institución los límitestradicionalmente establecidos para el ejercicio de la libertad de expresión como facultadincluida en el más amplio derecho de libertad sindical. Es cierto que esta tendencia a launificación de límites, o más bien, al uso quizás apresurado y no muy meditado, de losmismos límites para ambas partes y derechos se aprecia ciertamente en nuestrajurisprudencia y en otros tribunales del orden social. Pero como ya avanzamos, ello sedebe, seguramente, a un erróneo encaje de estas manifestaciones dentro de los derechosreconocidos en el texto constitucional. Como ya hemos señalado anteriormente no es lamisma libertad de expresión la que ejercitan ambos sujetos, empresarios y sindicatos orepresentantes de los trabajadores: mientras en un caso lo que se utiliza es una facultadmás del derecho de libertad sindical –desde una perspectiva subjetiva u objetiva, lo mismoda a estos efectos–, destinada a lograr la igualdad material propugnada por nuestraConstitución, en el otro es un mero derecho de conflicto cuyos contornos, especialmentecuando entra en contradicción con la libertad sindical, deben ser constreñidos salvo quequeramos otorgar más poder a quien ya realmente lo detenta.
Es más incluso si, como hemos dudado, se utilizase una misma cláusula general, como esla buena fe, para establecer estos límites de ambos derechos –algo, como hemos señalado,ciertamente dudoso desde una correcta técnica hermenéutica– , la necesaria recepción enla misma de esta escala de valores recogida en nuestra Constitución132) debiera conducir aresultados similares, estableciendo límites y sentidos distintos a unas y otrasmanifestaciones, al ser ambos derechos ciertamente distintos y, sobre todo, al ostentar unadistinta funcionalidad y valoración en el esquema axiológico deducido objetivamente denuestra Constitución.
De ahí que, en conclusión, mientras las fronteras de las facultades de información yopinión en el marco de la libertad sindical deben ser necesariamente amplias, aunqueexistentes, en el caso de las medidas de conflicto empresarial estas deben serinevitablemente diferentes y más restringidas, centrándose, al menos a nuestro juicio,básicamente en la transmisión de información, cuya recepción podría o no ser aceptadapor los trabajadores, y destinada, no desde luego a imponer cualquier tipo deadoctrinamiento, sino a permitir el conocimiento por los trabajadores de la posiciónempresarial en el conflicto, las medidas que podría adoptar, y las razones o argumentosque le mueven, evitando, especialmente, ya sea la realización de ofertas unilaterales enmasa que pudieran violar otros posibles derechos constitucionales o críticas insidiosas al

comportamiento personal de los representantes de los trabajadores con el fin dedesmovilizar o atacar a las necesarias estructuras colectivas de los trabajadores. Estashipotéticas críticas del empresario a los concretos representantes de los trabajadores,especialmente cuando se descienda a aspectos personales y/o laborales, no solo podríaviolar el derecho al honor de los mismos –o incluso su privacidad y el derecho a laprotección de datos cuyo tratamiento, recuérdese, se restringe en principio solo alcumplimiento de los deberes propios de la relación laboral–. También podría constituir,como ya hemos señalado, una violación de la libertad sindical en la media en la que nosolo se ataca el momento asociativo, sino porque las mismas podrían igualmente suponeruna inaceptable intromisión de un tercero en la plenamente legítima «disputa» entre losdistintos sindicatos; una disputa en la que, en cambio, al menos en nuestra opinión,algunas de tales afirmaciones sí tendrían cabida dada no solo la necesidad de manteneruna opinión pública sindicalmente informada («elecciones sindicales»), sino también porla relevancia pública de la actividad de estos sujetos que es, como de todos es sabido, elelemento institucional que permite una más amplia restricción del derecho al honor en suconfrontación, en este caso, con la facultad de información inserta en la libertad sindicalde otros sindicatos con los que sí concurriría o competiría133).
En cualquier caso, parece evidente que los conflictos más frecuentes hasta ahora se handado en relación con el derecho de huelga, especialmente en su fase previa, esto es desdesu mismo anuncio o convocatoria, hasta el momento mismo de su puesta en acción,aunque no son tampoco infrecuentes aquellos que acontecen durante su ejecución, sobretodo cuando la conflictividad se encona y se prolonga en el tiempo. Pues bien, también eneste ámbito el punto de partida, al menos a nuestro juicio, debe ser similar al anterior,centrado en la distinta intensidad de protección que merecen ambos derechos desde unaperspectiva que asuma la estructura axiológica y la propia definición que de nuestroEstado ofrece la Constitución. Así, y al menos a nuestro juicio, resulta imposible intentartrasladar acríticamente la perspectiva con la que nuestra jurisprudencia social suelevalorar la libertad de información de los huelguistas –mediante, especialmente lospiquetes134)– a las posibles manifestaciones empresariales en este ámbito. Es obvio que lainevitable presión –que no coacción ni intimidación– que estos lícitamente pueden ejercersobre los trabajadores no huelguistas no resultaría admisible para el empresario frente alconjunto de sus empleados. En este punto, pues, podríamos avanzar ya que el ámbitonormalmente concedido al empresario en relación con el derecho de huelga debieracoincidir básicamente con el previamente expuesto en relación con el derecho de libertadsindical: en esencia, el empleador podría poner a disposición de la plantilla, sin imponerobviamente su necesaria recepción y lectura, ni admitirse cualquier tipo deadoctrinamiento, las posiciones empresariales y las razones de las mismas. Pero con plenorespeto de la libertad de los empleados de secundar o no la medida de conflictoconvocada.
No obstante, y en este punto, sí creemos importante realizar algunas matizaciones a laposición hoy absolutamente mayoritaria en nuestra jurisprudencia. Como se recordará,esta doctrina se asienta sobre dos ideas fundamentales: la primera, que la simplecalificación del empresario de la licitud o ilicitud de la huelga es plenamente admisible sinque suponga violación alguna de los derechos tanto de los convocantes como de losconvocados; la segunda que esta misma calificación sin embargo se tornaría ilegal cuandose amenazara o coaccionara a los trabajadores, especialmente con el posterior ejerciciodel poder disciplinario de la empresa, impidiendo así el pleno y libre ejercicio de estederecho constitucional135). Pues bien, a mi juicio, estas conclusiones debieran serciertamente matizadas ya que, aunque tienen la indudable ventaja de clarificar –al menosaparentemente– las posibles soluciones a este auténtico «semillero de problemas», quizásresulten también demasiado simplistas y esquemáticas, sin apuntar, el menos en miopinión, a lo que debiera ser el núcleo de la cuestión.

En efecto señalar que la simple calificación –obviamente como ilegal– de la huelga nosupone ya un intento de coartar el libre ejercicio del derecho es, cuanto menos, unaperspectiva formalista, ya que dicha calificación lleva implícita –y por ello se publicita– laposibilidad –con el consiguiente «temor» entre los convocados– a la adopción de lasdecisiones empresariales ligadas a la misma136). Considerar que cuando estas actuacionesdisciplinarias o de otro tipo se especifican en la comunicación sí se coacciona o amenaza, yque cuando no se incorporan no existe tal violación o amenaza, resulta, como decimos, yal menos a nuestro juicio, ciertamente formalista y parece desconocer la realidadinmanente en cualquier conflicto colectivo. Este tipo de comunicaciones solo puedenexplicarse como aviso de navegantes al colectivo convocado de los riesgos o peligros quepueden acontecer, buscando el efecto «desánimo» de los empleados137).
Si a todo ello unimos las en ocasiones ciertamente peregrinas, por ser generosos, razoneso argumentos en virtud de los cuales la empresa considera que la huelga es ilegal oabusiva138) –con todo lo que ello supone de inevitable amenaza y efecto desánimo ante elejercicio perfectamente lícito de un derecho fundamental– tendremos, en definitiva, lasrazones por las que seguramente una adecuada articulación entre ambos derechosconstitucionales debiera conducir a una línea interpretativa distinta centrada, por unlado, en la exigencia de un mínimo de razonabilidad y justificación en la comunicación delempresario –como trasunto, simplemente de una actitud coherente y no maliciosa–, almismo tiempo que, a cambio, se le otorga un ámbito de información más amplio del queparece extraerse de la orientación jurisprudencial mayoritaria. Intentaremosexplicarnos139).
En primer lugar, compartimos con nuestros tribunales que el empresario tieneciertamente derecho, al amparo del art. 37.2 CE, a comunicar a la plantilla lacalificación que, en base a datos objetivos, considera que debe darse razonablemente a lahuelga previamente convocada. Pero ello, y esto es lo importante, siempre que estacalificación –normalmente como aparentemente ilegal– responda, no ya a una certezaabsoluta –difícilmente alcanzable en estos casos–, pero sí, al menos, a un mínimo deelementos o argumentos objetivos que, de acuerdo con un estándar igualmente objetivode interpretación –no bastaría, por tanto, la simple apreciación personal alegándose undesconocimiento absoluto de estas cuestiones– y mínimo –aunque obviamente distintosegún las características de la empresa y el conflicto–140) pudieran justificar talcalificación. Desde esta perspectiva más material y a mi juicio mucho más cercana a larealidad, bastaría por tanto con esta simple declaración no motivada y, sobre todo,manifiestamente infundada sobre la presunta ilegalidad de la huelga, para considerarlauna violación de un derecho de huelga lícitamente ejercido, aunque la misma no incluyeseuna directa amenaza –estas, como decimos, ya se encuentran implícitas en la calificaciónempresarial– del ejercicio de posteriores acciones disciplinarias141).
Es cierto que la licitud de esta calificación con la mera exigencia de un mínimo objetivo dejustificación o de razonabilidad puede llegar a legitimar que el empresario presione a lostrabajadores, incluso aunque la huelga sea declarada finalmente legal o no abusiva142). Deahí que, para justificar dicha presión, demostrar la finalidad fundamentalmenteinformativa de esta comunicación y la absoluta ausencia de un ánimo malicioso ofraudulento difícilmente compatible con la propia delimitación de este derecho –y lacorrelativa legitimación de una limitación del derecho de huelga– fuera igualmenterazonable postular que los magistrados analizasen no ya solo esta declaración aislada,sino también las actuaciones posteriores o anteriores del propio empresario, en especial,si se ha intentado o no –sobre todo, cuando en el contexto dicha solicitud fuera eficiente–plantear un conflicto colectivo sobre la legalidad o ilegalidad de la misma143) o incluso seha planteado la posible suspensión judicial de la misma –claro está, en aquellos casos enlos que esta sea posible144)–. Pero todo ello, claro está, como un indicio más, sin que estas

posibilidades hoy reconocidas por nuestro ordenamiento, lleguen por esta vía aconvertirse en una exigencia, transformando así lo que es una mera facultad o derechodel empleador en una carga a mi juicio excesiva para el lícito ejercicio de este derechoconstitucional del empresario.
En cualquier caso, y una vez dicho esto, también habría que señalar, en sentido inverso,que el carácter marcada y claramente ilegal de una huelga haría difícilmente asumible lautilización de este mismo derecho fundamental para limitar en tales supuestos el derechoconstitucional del empresario a manifestar de forma objetiva y argumentada no ya soloeste carácter de la medida de conflicto, sino también las consecuencias razonables delmismo sobre la plantilla y, en especial, sobre aquellos que secunden activamente laconvocatoria manifiestamente ilegal o las actuaciones abusivas que excedan del lícitoámbito de la misma. Al no estar amparadas constitucionalmente tales actuaciones de lostrabajadores –objetivamente externas al ámbito de tutela constitucional– no podrían ser oconstituirse en un límite incisivo a las hipotéticas manifestaciones del empleador145). Yello, repetimos, siempre que tales consecuencias anunciadas por el empresario fuerannuevamente motivadas y razonables y no absolutamente desproporcionadas y alejadas dela práctica jurisprudencial. En este último caso, la falta de veracidad supondríaigualmente una extralimitación en el ejercicio de este derecho que lo tornaría ilegítimo146)
al entrar en contradicción con otros derechos o valores constitucionales como la dignidado la integridad moral del empleado – art. 10 y 15 CE– o incluso, y como yacomentamos, el derecho del trabajador a recibir información veraz de su empleador ex art. 20 CE. En cualquier caso, de lo que no cabe duda es de que, al menos a nuestro juicio,esta diversidad de tratamiento haría necesario valorar o no en cada caso la legalidad o no,así como la clara abusividad en su caso, de la medida de conflicto que es objeto decalificación y valoración por parte empresarial147), permitiendo que cuando aquella seaclaramente ilegal, y el empresario actué de manera coherente y no maliciosa, dichasmanifestaciones razonadas y motivadas pudieran abarcar incluso su decisión sobreejercitar en este sentido sus legítimas y no desproporcionadas opciones empresariales.
3. ALGUNAS NOTAS SOBRE SU TUTELA Y TRATAMIENTO JUDICIAL
Finalmente, otra de las consecuencias, y no menores, de esta reubicación de lasmanifestaciones empresariales entre las medidas de conflicto colectivo del empleador, secentra en la tutela judicial de las mismas.
La preminencia de esta perspectiva conduce, así, y, en primer lugar, a ubicar los posiblesconflictos que las mismas pudieran suscitar en el seno de la jurisdicción social – arts. 1 y
2.f Ley 36/2011 (LRJS); art. 9.5 Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ)–, salvo, claro está, quela calificación se realice en relación con una huelga de funcionarios frente a laAdministración Pública – art.3.c LRJS148)–. La naturaleza exquisitamente laboral delderecho en juego –que no es, repetimos, la genérica libertad de expresión, sino laadopción de medidas de conflicto colectivo laboral– y su íntima conexión con lasrelaciones colectivas hace que las posibles extralimitaciones tanto en su limitación –derivadas de su posible articulación con los derechos de huelga o libertad sindical– como,sobre todo, en su ejercicio debieran residenciarse en esta jurisdicción social, sinposibilidad, por tanto, de acudir a la jurisdicción civil bajo la conocida y aparentealegación de una pretendida violación del derecho al honor de alguna de las partes,derivada de una posible extralimitación de la pretendida y genérica libertad deexpresión149).
En segundo lugar, y aun no tratándose de un derecho fundamental, el hecho de que suejercicio sí esté limitado por este tipo de derechos, ya sea de los convocantes, como incluso

de los propios trabajadores/funcionarios, hará que normalmente la modalidad procesalutilizada para el conocimiento de sus posibles extralimitaciones sea la de tutela de losderechos fundamentales y libertades públicas – art. 177 y ss. LRJS – o la de protección delos derechos fundamentales de la persona en el caso de la jurisdicción contencioso-administrativa – art. 114 y ss. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de laJurisdicción Contencioso-administrativa–. Pero ello, obsérvese, no por la naturaleza delderecho ejercitado por el titular, sino por su impacto sobre los derechos de los empleadospúblicos o privados y de sus organizaciones o sujetos representativos.
De ahí que, en tercer lugar, y aunque ciertamente pueda resultar controvertido, creamosque, en estos casos, cuando el empresario considere que la resolución judicial no hatutelado adecuadamente su derecho constitucional, no cabría la posibilidad de recurrir enamparo al Tribunal Constitucional por la vía del art. 44 LOTC. Se trata, como es obvio,de una de las principales consecuencias de la caracterización aquí propuesta. Y ello yaque, frente a las posibilidades teóricamente abiertas si considerásemos estascomunicaciones como una manifestación más de la genérica libertad de expresión delempleador, su consideración como una mera libertad cívica cierra esta vía de la mismamanera que en su momento aconteció con el cierre patronal. Ello no significa,obviamente, que sobre estas cuestiones nunca puedan articularse una demanda deamparo ante el Tribunal Constitucional; solo que dicho acceso únicamente podráproducirse cuando el pretendido ejercicio del derecho cívico del empleador haya afectadoa un derecho fundamental o una libertad pública –libertad sindical, derecho de huelga oderecho al honor, fundamentalmente– de trabajadores o sindicatos y no cuando lapretendida violación fuera de la mera libertad cívica del empleador.
Por lo demás, y al no existir un plazo específico en el campo laboral, resultará deaplicación el general de un año para la prescripción de la acción por la posible violaciónde los derechos colectivos de los empleados, sin que obviamente la desconvocatoria de lahuelga enerve la acción judicial cuyo petitum , finalmente, no solo podría abarcar en sucaso la declaración de nulidad radical del acto empresarial, sino también el ceseinmediato y la interrupción de dicha información y el resarcimiento de los daños tanto delconvocante como, en su caso –pluriofensividad– de los convocados u otros sujetos que sehayan visto afectados por la ilegítima comunicación empresarial.
Finalmente, y por no extendernos más, tan solo querríamos destacar la necesidad,además, de una valoración conjunta y no aislada de cada una de estas manifestaciones ydel contexto en el que aquellas se realizan. La normal coordinación entre los distintoscomunicados y su articulación habitualmente como meras manifestaciones puntuales deuna actitud o de una «política de comunicación interna» frente al conflicto, debieranhacernos evitar la valoración o incluso el enjuiciamiento individualizado y desconectadode cada una de ellas150). Y todo ello tras una valoración que, por lo demás, obviamentedeberá también, y como ya hemos reseñado, valorar el contexto en el que se realizan y,sobre todo, la legalidad o ilegalidad de la medida de conflicto que las motivan y justifican.
V. BIBLIOGRAFÍA CITADA
AGUIAR DE LUQUE L., «Los límites de los derechos fundamentales», en Revista del Centrode Estudios Constitucionales , 1993, núm. 14.
ALONSO OLEA, M., Las fuentes del Derecho. En especial del Derecho del Trabajo según laConstitución , Madrid, Civitas, 1990.
ARAGÓN REYES M. «El contenido esencial del derecho constitucional a la libertad deempresa», en AAVV., Libertad de empresa y relaciones laborales en España , (director F,

PÉREZ DE LOS COBOS), Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 2005.
BARREIRO GONZÁLEZ, G. «La huelga, el cierre patronal y el conflicto colectivo», en AAVV.,Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Constitución , Centro de EstudiosConstitucionales, Madrid, 1983.
BAYLOS GRAU, A., «Sobre los despidos por huelga», en AAVV., El régimen del despido tras lareforma laboral , (editores J. APARICIO TOVAR, A. BAYLOS GRAU), Ibidem , 1995, págs. 228 yss.
BAYLOS GRAU, A., «El derecho de huelga a los 25 años de aprobación del RDLRT-77», enAAVV., Derecho Colectivo , (dir. M.A. FALGUERA BARÓ), Cuadernos de Derecho Judicial, III,Madrid CGPJ, 2003.
BLÁZQUEZ AGUDO, E.M. «Los límites de la actuación empresarial en el contexto de lahuelga» en Revista Doctrinal Aranzadi Social , 2002, núm. 246.
DIEZ BUESO, L., «La relevancia pública en el derecho a la información: algunasconsideraciones», en Revista Española de Derecho Constitucional , 2002, núm. 66, pág. 213.
ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J., «El derecho de huelga en el marco de la descentralizaciónempresarial», en Temas Laborales , 2011, núm. 110.
EVJU, S. «The right to collective action under the European Social Charter» en Europeanlabour Law Journal , 2011, Vol. 2, núm. 3.
FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F. «La igualdad real», en Comentarios a la Constitución española ,(directores M.E. CASAS BAAMONDE, M. RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER), Madrid,Fundación Wolters Kluwer, 2008.
GARCIA BLASCO, J., «El derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo», en AAVV.,Comentarios a la Constitución española , (directores M.E. CASAS BAAMONDE, M.RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER), Madrid, Fundación Wolters Kluwer, 2008.
GARCÍA JIMÉNEZ, J., La comunicación interna, Madrid, Ediciones Díaz de Santos, 2007.
GARCIA NINET, J.I., GARCÍA VIÑAS, J. «Algunas consideraciones acerca del esquirolajeinterno y externo, así como sobre ciertas medidas empresariales (algunas curiosas) parareducir los efectos de la huelga», en Revista Doctrinal Aranzadi Social , 1997, Vol. V .
GARCIA-PERROTE ESCARTÍN, I., «Derecho de huelga y libertad de empresa» en RevistaJurídica de Castilla y León , 2005, núm. 5.
GONZÁLEZ DE LA ALEJA, R. La titularidad del derecho de huelga. En especial en lafunción pública: perspectivas jurídico críticas, Granada, Comares, 1999.
LAHERA FORTEZA, J., La titularidad de los derechos colectivos de los trabajadores yfuncionarios, Madrid, CES, 2000.
LÓPEZ GARCIA DE LA RIVA, I. «Valoración jurisprudencial reciente de decisionesempresariales de anuncio y ejecución de medidas extintivas como consecuencia de lahuelga», en Actualidad Laboral, 2014, núm. 7, Tomo I.
LÓPEZ GÓMEZ, M., «La sustitución interna de los huelguistas: no huelguistas y esquiroles»,en Temas Laborales , 1993, núm. 27, pág. 117.

LÓPEZ LLUCH, M. I. «El derecho de huelga: nueva doctrina sobre el “esquirolajetecnológico” en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de diciembre de 2012», enRevista Doctrinal Aranzadi Social , 2013, núm. 5.
LÓPEZ-TAMÉS IGLESIAS, R. «Significativos y cercanos pronunciamientos sobre la huelga»en Revista Española de Derecho del Trabajo , 2014, núm. 164.
LUCAS VERDÚ, P., «Los títulos preliminar y primero de la Constitución y la interpretaciónde los derechos y libertades», en Revista de la Facultad de Derecho de la UniversidadComplutense , Nueva época, 1979, núm. 2 Monográfico, Los derechos humanos y laConstitución de 1978 .
MIÑARRO YANINI, M. «Paridad de armas verbales en situación de huelga: ¿Qué fue de lalibertad sindical?», en Trabajo y Seguridad Social , 2015, núm. 393.
MONEREO PÉREZ, J.L. «Art. 28. Derecho de negociación y acción colectiva» en AAVV., LaEuropa de los derechos. Estudio sistemático de la Carta de los derechos fundamentales de laUnión Europea (dirigido por C. MONEREO ATIENZA, J.L. MONEREO PÉREZ), Granada,Comares, 2012.
MONTOYA MELGAR, A., «La protección constitucional de los derechos laborales» en AAVV.,Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Constitución , Centro de EstudiosConstitucionales, Madrid, 1980
MONTOYA MELGAR A., «Libertad de empresa y relaciones y poder de dirección delempresario», en AAVV, Libertad de empresa y relaciones laborales en España, (dir. F. PEREZDE LOS COBOS ORIHUEL), Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 2005.
MORALO GALLEGO, S., «El ejercicio de la huelga y el impacto de las nuevas tecnologías yla descentralización productiva», en AAVV., Derecho Colectivo , (dir. M.A. FALGUERABARÓ), Cuadernos de Derecho Judicial, III, 2003, Madrid, CGPJ
MORALO GALLEGO, S., «El derecho de huelga», en AAVV., La protección jurisdiccional delos derechos. Actas del XI Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España(directores Rafael Bustos Gisbert et al.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2015.
MORENO GARCÍA, A., «Buena fe y derechos fundamentales en la jurisprudencia delTribunal Constitucional», en Revista Española de Derecho Constitucional, 1993, núm. 38.
NARANJO DE LA CRUZ, R. Los límites a los derechos fundamentales en las relaciones entreparticulares: la buena fe , Madrid Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000.
NICOLAS FRANCO, A., «Colisión de derechos fundamentales: libertad de expresión ylibertad sindical», en Revista Doctrina Aranzadi Social , 1999, (BIB 1999, 2095).
OJEDA AVILÉS, A., Derecho Sindical , Madrid Tecnos, 2003.
PAZOS PÉREZ, A. El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad deinformación en el ámbito laboral, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2014.
PÉREZ DE LOS COBOS, F., »Descentralización productiva y libertad de empresa», en AAVV.,Libertad de empresa y relaciones laborales en España, (dir. F. PEREZ DE LOS COBOSORIHUEL), Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 2005.
POQUET CATALÁ, R. «Pactos individuales en masa: análisis doctrinal» en RevistaDoctrinal Aranzadi Social , 2012, núm. 5 .

SALA FRANCO, T. LÓPEZ GARCIA DE LA RIVA, I., Los mecanismos empresariales de defensafrente a la huelga , Valencia, Tirant lo Blanch, 2013.
SANGUINETI RAYMOND, W., Los empresarios y el conflicto laboral (del cierre a la defensade la producción) , Valencia, Tirant lo Blanch, 2006.
SANTOS GULLÓN, I., «Vulneración del derecho de huelga por la empresa al despegar unaactividad de advertencia para disuadir a los posibles huelguistas prometiendo sanción porhuelga ilegal abusiva. La huelga intermitente no es ilegal. La patronal no es quien paradesautorizar una huelga que ni la ley ni la jurisprudencia hayan dejado fuera del derechode huelga», en Boletín Aranzadi Laboral , 2003, núm. 5.
SUAREZ GONZÁLEZ, F. «El Derecho del Trabajo en la Constitución», en AAVV., Lecturassobre la constitución española, Tomo II, (coordinador T. R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ),Madrid, UNED, 1978.
VALDÉS DAL-RÈ, F., «El cierre patronal», en AAVV., Huelga, cierre patronal y conflictoscolectivos, Madrid, Civitas, 1982.
VIDA SORIA, J., «Artículo 37.2. Conflictos colectivos», en AAVV, Comentarios a las LeyesPolíticas (dir. O. ALZAGA VILLAALMIL), Constitución Española de 1978 , Tomo III, Madrid,EDERSA, 1983.
VILLAVERDE MENÉNDEZ, I. «La libertad de expresión», en AAVV., Comentarios a la Constitución Española, (coordinadores M.E. CASAS BAAMONE, M. RODRÍGUEZ-PIÑERO YBRAVO FERRER), Fundación Wolters Kluwer, Madrid, 2008.
VIVERO SERRANO J.B. «La calificación de ilicitud de la huelga por el empresario», enCivitas Revista Española de Derecho del Trabajo , 2004, núm. 122.
NOTAS AL PIE DE PÁGINA1
Como es bien sabido, la posición inicial de nuestra jurisprudencia en este campo fue –dejando a
un lado la STS de 16 marzo 1998 (RJ 1998, 2993)– admitir la posibilidad de mitigar los efectos de
la huelga mediante el recurso a medios tecnológicos o técnicos al señalarse – STS de 4 julio 2000(RJ 2000, 6289)– cómo « no hay precepto alguno que prohíba al empresario usar losmedios técnicos de los que habitualmente dispone en la empresa, para atenuar las consecuencias dela huelga. Si, a pesar de haberse efectuado, con los paros de los trabajadores que participaron enella, las emisiones no fueron interrumpidas, sin que los huelguistas fueran sustituidos por otrostrabajadores, ni extraños a la empresa, ni de su propia plantilla, el derecho fundamental no se havulnerado. Este derecho garantiza el que los huelguistas puedan realizar los paros sin sersancionados por ello. No asegura su éxito, ni en el logro de los objetivos pretendidos, ni en el deconseguir el cese total de la actividad empresarial» . Esta doctrina inicial tuvo continuidad no solo
entre los Tribunales Superiores de Justicia –por ejemplo, STSJ Cataluña, de 9 enero 2003 (AS
2003, 445) o TSJ Madrid, de 23 julio 2012 (JUR 2012, 285830) —sino también en la propia

doctrina de la Sala – STS 9 diciembre 2003 (RJ 2003, 9371), en relación, aunque brevemente, a la
publicidad «enlatada» y STS de 15 abril 2005 (RJ 2005, 4513)–. En realidad, el cambio deposición en este punto comienza, seguramente, con el Voto Particular del Pr. Manuel Ramón
ALARCÓN CARACUEL a la STS de 11 junio 2012 (RJ 2012, 684) –que, sin embargo, y como serecordará, admitió la constitucionalidad de la emisión de publicidad previamente grabada– y
culmina con la Sentencia del Tribunal Supremo en Sala General, de 5 diciembre 2012 (RJ 2013,1751) que expresamente sostendrá ya cómo: «El planteamiento absolutista de la recurrente queviene a sostener que, cumpliendo con los servicios mínimos puede ETB realizar otro tipo deemisiones, siempre que para ello no emplee ni a trabajadores huelguistas ni los sustituya, por otrostrabajadores llamados para prestar dichos servicios, choca frontalmente con el derechofundamental a la huelga... en el caso de que la actuación empresarial, aun cuando sea mediante lautilización de medios mecánicos o tecnológicos, prive materialmente a los trabajadores de suderecho fundamental, vaciando su contenido esencial» . Esta sentencia ha tenido rápida recepción
en la doctrina de suplicación – TSJ Extremadura, sentencia de 29 abril 2014 (AS 2014, 1291)–.
Más recientemente, pero sin entrar en el fondo del asunto por falta de contradicción STS de 30abril 2013 (RJ 2013, 3846) utilización de medios tecnológicos para la maquetación automática delperiódico, vaciando el contenido esencial del derecho. Para un primer análisis doctrinal M. I.
LÓPEZ LLUCH, «El derecho de huelga: nueva doctrina sobre el «esquirolaje tecnológico» en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de diciembre de 2012 (RJ 2013, 1751)», en RevistaDoctrinal Aranzadi Social , 2013, núm. 5; R. LÓPEZ-TAMÉS IGLESIAS «Significativos y cercanospronunciamientos sobre la huelga» en Revista Española de Derecho del Trabajo , 2014, núm. 164,págs. 121 y ss.
2
Para un amplio estudio de todas estas medidas destinadas a reducir, limitar o anular el impactovéase, por todos, W. SANGUINETI RAYMOND, Los empresarios y el conflicto laboral (del cierre a ladefensa de la producción) , Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 49 y ss., cuyas conclusiones secomparten plenamente. Igualmente, de interés resulta el trabajo de J.I. GARCIA NINET, J. GARCÍAVIÑAS. «Algunas consideraciones acerca del esquirolaje interno y externo, así como sobre ciertasmedidas empresariales (algunas curiosas) para reducir los efectos de la huelga», en Revistadoctrinal Aranzadi Social , 1997, Vol V (BIB 1997, 1010).
3
Véase, por todos, A. BAYLOS GRAU, «El derecho de huelga a los 25 años de aprobación del RDLRT-77», en AAVV., Derecho Colectivo , (dir. M.A. FALGUERA BARÓ), Cuadernos de Derecho Judicial, III,2003, CGPJ, Madrid, págs. 172 y ss. Algunos de estos problemas ya habían sido abordados por elmencionado autor en un trabajo previo A. BAYLOS GRAU, «Sobre los despidos por huelga», enAAVV., El régimen del despido tras la reforma laboral , (editores J. APARICIO TOVAR, A. BAYLOSGRAU), Ibidem , 1995, pág. 228 y ss. Véase igualmente J. LAHERA FORTEZA, La titularidad de losderechos colectivos de los trabajadores y funcionarios , CES, Madrid, 2000, págs. 197 y ss.; R.

GONZÁLEZ DE LA ALEJA, La titularidad del derecho de huelga. En especial en la función pública:perspectivas jurídico críticas , Comares, Granada, 1999, págs. 161 y ss.
4
Sobre la radical transformación de las estrategias empresariales ante el conflicto véase W.SANGUINETI RAYMOND, Los empresarios y el conflicto laboral... , cit., págs. 58 y ss.
5
Ampliamente, W. SANGUINETI RAYMOND, Los empresarios... , cit., págs. 67 y ss. Igualmente T.SALA FRANCO, I. LÓPEZ GARCIA DE LA RIVA, Los mecanismos empresariales de defensa frente a lahuelga , Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
6
Véase, por todos, J. GARCÍA JIMÉNEZ, La comunicación interna, Ediciones Díaz de Santos. 2007.
7
Desde esta óptica, por ejemplo T. SALA FRANCO, I. LÓPEZ GARCIA DE LA RIVA, Los mecanismos... ,cit., págs. 75 y ss. De «cuestión de actualidad» la califica, por ejemplo, I. SANTOS GULLÓN,«Vulneración del derecho de huelga por la empresa al despegar una actividad de advertencia paradisuadir a los posibles huelguistas prometiendo sanción por huelga ilegal abusiva. La huelgaintermitente no es ilegal. La patronal no es quien para desautorizar una huelga que ni la ley ni lajurisprudencia hayan dejado fuera del derecho de huelga», en Boletín Aranzadi Laboral , 2003, núm.5. En esta misma línea, S. MORALO GALLEGO, «El derecho de huelga», en AAVV., La protecciónjurisdiccional de los derechos. Actas del XI Congreso de la Asociación de Constitucionalistas deEspaña (directores Rafael BUSTOS GISBERT et al.); Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pág. 709, recuerdacomo «No es infrecuente que ante la inminencia de la huelga o durante su propio desarrollo, elempresario distribuya entre sus trabajadores comunicados de distinta naturaleza con los que quiereexpresar su posicionamiento». Igualmente R. LÓPEZ-TAMÉS IGLESIAS «Significativos ycercanos...», cit., pág. 128.
8
Una valoración similar, creo en J.B. VIVERO SERRANO «La calificación de ilicitud de la huelga porel empresario», en Civitas Revista Española de Derecho del Trabajo , 2004, núm. 122, pág. 277, quela califica de «no unitaria y, además» carente «de una sólida motivación» , destacando finalmente –pág. 79– la «parquedad y escasa elaboración técnica de la motivación de las sentencias».

9
Se excluyen de este análisis, obviamente, aquellos otros supuestos en los que talesmanifestaciones pasaron desapercibidas u ocultas ante el prioritario análisis jurídico centrado en
el cierre patronal que se anunciaba. Este sería el caso, por ejemplo, de la STSJ del País Vasco de27 de marzo de 2001 (AS 2001, 1109).
10
Buen ejemplo de lo que decimos, son, por mencionar algunas, la ya lejana SAN de 10 de
septiembre de 1999 (AS 1999, 4375), confirmada posteriormente por la TS (Sala de lo Social) de
19 de octubre de 2000 (RJ 2000, 9681) y en la que la argumentación jurídica se centra en los
arts. 2.2 y 12 LOLS, en el art. 28 CE , y en el hecho de que en los términos de la circular noquepa deducir que la empresa «coaccionara ni hiciera ver unas represalias por participar» en unahuelga provocada por un proceso de integración. Obsérvese, no obstante, que los participantes enla misma fueron excluidos del acuerdo que previamente habían aceptado al considerar laempresa que aquella primera aceptación del protocolo de integración no fue realmente
voluntaria. En esta misma lógica véase la STSJ Aragón (Sala de lo Social) de 17 de septiembre de2001 (AS 2001, 3262) –carta con matiz «conminatorio con amenazas veladas de despido que incidenen el ánimo del demandante individual » y en el ejercicio del derecho de libertad de la secciónsindical en un caso de huelga intermitente que la empresa consideraba ilegal– o la posterior, pero
en relación con el mismo comunicado STSJ Aragón (Sala de lo Social) de 3 de junio de 2002 (AS2002, 1797). Finalmente, en esta misma perspectiva centrada en la óptica de los derechos de
huelga o libertad sindical, véanse, por mencionar tan solo algunos ejemplos, las SSTS (Sala de
lo Social) de 22 de octubre de 2002 (RJ 2003, 1374) y de 23 de diciembre de 2003 (RJ 2004, 2004)
o la SAN (Sala de lo Social) de 7 de enero de 2013 (AS 2003, 43); STSJ de Castilla yLeón/Valladolid, de 3 octubre 2012 (JUR 2012, 368861).
11
La muchas veces olvidada STS de 29 noviembre 1993 (RJ 1993, 9084) que, en relación con unescrito de la empresa dirigido a todos los trabajadores y que advertía que la huelga era, a juicio dela empresa, ilegal, se reservaba las acciones oportunas, y enumeraba los efectos económicos quela misma implicaba para los trabajadores, consideró a las mismas un «simple ejercicio de lalibertad de expresión».
12
En este sentido, y junto a la ya mencionada en la nota anterior, véase la STSJ de Cataluña de 28de enero de 2002 (AS 2002, 1128) «lo contrario sería tanto como privar a la empresa –por hecho deserlo– de su derecho a la libertad de expresión».

13
Véase, por mencionar tan solo un ejemplo, y junto a la ya señalada en la nota anterior, la posterior
STSJ de Cataluña, de 5 junio 2003 (AS 2003, 2271). De hecho esta posibilidad se reconoce
implícitamente en la STC 134/1994, de 9 de mayo ( RTC 1994, 134 ) , F.5, si bien rechazando quepueda imponerse a un representante de los trabajadores el transmitir esta información: «si elempleador consideraba que el paro en cuestión era ilícito podía hacer llegar esta opinión a lostrabajadores por los más diversos medios a su alcance, pero es claro que no podía obligar a untrabajador o a un representante electivo de los mismos a transmitir su opinión contraria a lalegalidad del paro».
14
STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª) de 24 mayo 1994 (RJ 1994, 5307).
15
Véase STSJ País Vasco de 8 de noviembre de 2005 (AS 2006, 631)
16
Véase STSJ de Cantabria (Sala de lo Social) de 30 de junio de 2004 (JUR 2004, 197200) en el casode un supervisor y encargado de compras que colgó en un tablón interno de anuncios de laempresa, del que era responsable, un documento de rechazo a la huelga, teóricamente redactadopor «todos los trabajadores» , pero al que, al parecer no se adhirió ninguno
17
Véase SJS de Murcia, de 20 de marzo de 2000 (AS 2000, 316), posteriormente confirmada por la
STSJ Murcia, de 4 de septiembre de 2000 (AS 2000, 2813).
18
STSJ Cataluña, de 18 de enero de 2002 (AS 2002, 1128).
19
Vid. STS (Sala de lo Social) de 23 de diciembre de 2003 (RJ 2004, 2004). En esta misma línea, por
ejemplo, STSJ de Castilla y León, de 20 de junio de 2005 (AS 2005, 2574) «pues dicha declaración

por su propia naturaleza no es coacción ni amenaza, sino exclusivamente la consideración que hace
la empleadora sobre el carácter de la huelga» . En una línea similar, por ejemplo, STSJ C.
Valenciana, de 14 de noviembre de 2008 (AS 2008, 3235); STSJ de Cataluña, de 16 octubre 2002
(AS 2002, 4098); STSJ de Cataluña, de 5 junio de 2003 (AS 2003, 2271): «se estima ajustado aderecho porque en modo alguno se impide o limita con ello el ejercicio del derecho de huelga, puestoque la opinión de la empresa no es vinculante para los convocantes y no supone una coacción oamenaza, sino tan solo el mero ejercicio por la empleadora de la facultad que tiene para hacer lasconsideraciones que estime oportunas sobre la convocatoria» . Al menos implícitamente es también
esto lo que puede deducirse de la STC 134/1994, de 9 de mayo (RTC 1994, 134), F. 5. Esta mismaconclusión valorando la doctrina de nuestros tribunales en T. SALA FRANCO, I. LÓPEZ GARCIA DELA RIVA, Los mecanismos... , cit., pág. 76; J.B. VIVERO SERRANO «La calificación de ilicitud...», cit.,págs. 277-278.
20
Para un estudio más profundo de la cuestión J.B. VIVERO SERRANO «La calificación de ilicitud...»,cit., pág. 280.
21
Véase STSJ de Castilla y León, de 20 de junio de 2005 (AS 2005, 2574) en relación con unaResolución rectoral calificando como ilegal la huelga que no fue comunicada a los trabajadores.
22
Véase expresamente STS (Sala de lo Social) de 22 de octubre de 2002 (RJ 2003, 1374) que
confirma la STSJ Canarias, de 24 de enero de 2002 (AS 2002, 1068). También es frecuente
señalar –por ejemplo, STSJ de Andalucía, Málaga (Sala de lo Social), de 19 marzo de 2003 (AS2003, 1528)– como estas comunicaciones «en ningún momento supone(n) coacción o amenaza, sinosimplemente la consideración que hace la empleadora sobre el carácter de la huelga».
23
STS (Sala de lo Social) de 23 de diciembre de 2003 (RJ 2004, 2004) con cita obligada a la mucho
menos exigente STS (Sala de lo social) de 22 de octubre de 2002 (RJ 2003, 1374)
24
El caso, por ejemplo, de la STSJ C. Valenciana, (Sala de lo Contencioso-Administrativo,Sección2ª) de 2 diciembre de 2009 (JUR 2010, 118128).

25
Sin que obviamente puedan considerarse intimidatorias o coactivas – STS (Sala de loContencioso-Administrativo, Sección 7ª) de 18 marzo 1991 (RJ 1991, 2286)– las comunicaciones aórganos internos de la Administración de que se desarrolle «una especial vigilancia y a unainformación detallada del curso de los paros previstos» , al ser considerada estas actividades«inocuas» «y desde luego lícitas y propias de las Autoridades Gubernativas a las que se dirigió dichacircular».
26
Junto a las resoluciones ya señaladas supra en la nota 10 véanse igualmente las SSTSJ de
Justicia de Aragón, (Sala de lo Social) de 25 marzo 2003 (JUR 2002, 119481); de 1 abril 2002 (AS
2002, 1965); de 30 abril 2002 (JUR 2002, 157331); de 13 mayo 2002 (AS 2002, 1976) y de 29
abril 2002 (AS 2002, 1762); STSJ Cataluña, de 18 de enero de 2002 (AS 2002, 1128), la STSJ deCastilla y León, de 20 de junio de 2005 (AS 2005, 2574).
27
Véase la tantas veces mencionada STSJ Cataluña, de 18 de enero de 2002 (AS 2002, 1128)
28
Véanse por ejemplo la distinta calificación que merecen comunicaciones aparentemente similares
como las contempladas en las SSTSJ Aragón (Sala de lo Social), de 17 de septiembre de 2001 (AS
2001, 3262) y de 3 de junio de 2002 (AS 2002, 1797) y en la STSJ Cataluña, de 18 de enero de2002 (AS 2002, 1128). En ambos casos se sostenía por el empresario la ilegalidad de la huelga y serecordaba –sin más– como la participación en huelga ilegal no justifica la ausencia del trabajo yconstituye una falta laboral que es sancionable, incluso con el despido. En el primer caso seconsideró esta comunicación conminatoria, con veladas amenazas de despido, mientras que parael TSJ de Cataluña estas expresiones solo generarían una «cierta coacción difusa» , que noconllevaría su ilegalidad, destacando el carácter de servicio público de la actividad en la que sedesarrollaba la huelga. En la doctrina, destacando igualmente la posible existencia de estascontradicciones por la importancia de las concretas circunstancias de cada caso R. LÓPEZ-TAMÉSIGLESIAS «Significativos y cercanos...», cit., pág. 128.
29
Por todas STS (Sala de lo Social) de 23 de diciembre de 2003 (RJ 2004, 2004): «el anuncio conanterioridad al propio ejercicio del derecho en cuestión, de que se adoptarían medidas disciplinarias

contra quien siguiese la huelga en los términos en que había sido convocada constituye, sin dudaalguna, una intolerable intimidación y coerción que no puede ser amparada desde una perspectivajurídico-constitucional». El comunicado empresarial publicado en tablón de anuncios señalaba «serecuerda que la participación de los trabajadores en las huelgas darán lugar a las accionesdisciplinarias y legales pertinentes».
30
En este sentido, la STSJ de Cataluña, de 28 de enero de 2002 (AS 2002, 1128) consideró legal, porejemplo, una comunicación de acuerdo con la cual: «la principal consecuencia de secundar unahuelga ilegal podría llegar a ser la siguiente: despido disciplinario por incumplimiento contractual
grave y culpable». Obsérvese, no obstante, la distinta valoración ya comentada que realiza la STSJ Aragón (Sala de lo Social), de 3 de junio de 2002 (AS 2002, 1797) de una comunicaciónempresarial de acuerdo con la cual: «la participación en una huelga ilegal no justifica la ausenciadel trabajo y constituye una falta laboral que es sancionada, incluso, con el despido...» (losdestacados en ambos casos son nuestros).
31
Vid. STSJ Aragón (Sala de lo Social), de 3 de junio de 2002 (AS 2002, 1797).
32
Véase expresamente STS (Sala de lo Social) de 22 de octubre de 2002 (RJ 2003, 1374).
33
Véase nuevamente el F.2 de la STSJ Cataluña, de 18 de enero de 2002 (AS 2002, 1128). Uncomentario a la misma en E.M. BLÁZQUEZ AGUDO, «Los límites de la actuación empresarial en elcontexto de la huelga» en Revista Doctrinal Aranzadi Social , 2002, núm. 246.
34
Véase SAN (Sala de lo Social), de 7 de enero de 2003 (AS 2003, 43). Obsérvese que en este casono se señalaba, como en otros antes mencionados, que el secundar una huelga ilegal podíaprovocar el despido, sino que «la participación de los trabajadores en las huelgas dará lugar a lasacciones disciplinarias y legales pertinentes».
35

En este sentido, STSJ C. Valenciana, de 21 de noviembre de 2008 (AS 2009, 589): «derecho a lalibertad de expresión y opinión que ninguna relación guarda con el objeto del litigio: presuntavulneración del derecho fundamental de huelga».
36
Por ejemplo, STSJ de Galicia, de 22 de diciembre de 2010 (AS 2011, 314); STSJ de Castilla y
León/Valladolid, de 3 octubre 2012 (JUR 2012, 368861); STSJ Canarias/Tenerife, de 5 mayo 2014(AS 2014, 2551).
37
En este sentido SAN de 22 de octubre de 2012 (AS 2013, 449): «no hay vulneración del derechofundamental cuando la comunicación de la empresa sobre la ilicitud de la huelga se dirige, sincoacciones ni amenazas, a las organizaciones convocantes de la huelga y no a los trabajadores».
38
Véase, en este sentido, la muy documentada SAN de 22 de octubre de 2012 (AS 2013, 449)
39
AN de 26 de septiembre de 2012 (JUR 2012, 348296).
40
STS (Sala de lo Social, Sección 1) de 15 de diciembre de 2014 (RJ 2015, 1772).
41
Véase STSJ C. Valenciana, de 14 de noviembre de 2008 (AS 2008, 3235); STSJ de Madrid, de 30de noviembre de 2011 (JUR 2011, 439133).
42
STSJ de Castilla y León/Valladolid, de 25 de abril de 2006 (AS 2006, 1514): «una injerencia en laesfera de decisión de los trabajadores tratando de influir sobre los mismos para que, ante laperspectiva de una posible sanción, no acudieran a la convocatoria de la huelga».

43
El hecho de que, por ejemplo, la calificación empresarial de la huelga se realizase también en undocumento más amplio, en el que se contemplaban múltiples cuestiones y se respondía por elempresario a cada una de las cuestiones planteadas por los convocantes es valorada igualmente
por la STSJ C. Valenciana, de 14 de noviembre de 2008 (AS 2008, 3235) para rechazar lailegalidad de la simple calificación empresarial de la huelga como ilegal.
44
Véase SAN (Sala de lo Social, Sección 1) de 4 de diciembre de 2007 (AS 2007, 3589).
45
En este sentido, STSJ de C. Valenciana núm. 3912/2008, de 21 de noviembre de 2008 (AS 2009,589).
46
STSJ de Castilla y León/Valladolid, de 3 octubre 2012 (JUR 2012, 368861).
47
Veáse lo ya señalado supra en la nota núm. 11.
48
En este sentido, STSJ de Cataluña, de 28 de enero de 2002 (AS 2002, 1128)
49
Véase STSJ de Cantabria (Sala de lo Social), de 30 de junio de 2004 (JUR 2004, 197200)
50
Sentencia núm. 85/2005 (JUR 2005, 71051). El posterior recurso de unificación de doctrina fue
rechazado por el Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección 1ª), mediante Auto de 23 demayo de 2006 (JUR 2006, 202083).

51
Auto Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2006 (JUR 2006, 202083).
52
Véase supra nota núm.15
53
Véase, por ejemplo, la STSJ de Galicia, de 21 de enero de 2010 (AS 2010, 220).
54
Sentencia núm. 93/2011 (AS 2011, 1166)
55
56
Destacando acertadamente estos dos aspectos como núcleos de la argumentación «tradicional» R.LÓPEZ-TAMÉS IGLESIAS «Significativos y cercanos...», cit., pág. 130.
57
Véase STSJ País Vasco, de 29 de octubre de 2014 (AS 2014, 3159).
58
Sentencia núm. 1070/2016 (AS 2016, 467)
59
Sentencia núm. 106/2015 (AS 2015, 1546)
60
Sobre el uso de este plazo en comportamiento complejos véase la Sentencia Tribunal Supremo

(Sala de lo Social, Sección1ª) de 15 diciembre 2008 (RJ 2009, 388). Este mismo plazo en la SANde 16 de noviembre de 2015 (AS 2015, 2536). No obstante, y sin poder detenernos en la cuestión,permítasenos al menos suscitar si en estos casos no cabría también sostener que nosencontraríamos ante una clara pluralidad de hechos homogéneos que correspondiendo al mismotipo de infracción, responden a una unidad de propósito, lo que impediría aislar los hechos en quese manifiesta. E este mismo sentido, M. MIÑARRO YANINI, «Paridad de armas verbales ensituación de huelga: ¿Qué fue de la libertad sindical?», en Trabajo y Seguridad Social , 2015, núm.393, pág. 193 quien señala, a mi juicio con acierto, cómo «se trata de una acción continuada quedebería valorarse de forma unitaria, situándose el dies a quo a efectos de prescripción en la últimaconducta empresarial orientada a ese fin común de menoscabar la representación de lostrabajadores».
61
SAN (Sala de lo Social, Sección 1ª) de 30 junio 2014 (AS 2014, 1809) confirmada por la STS(Sala de lo Social, Sección 1ª) de 18 mayo 2016 (RJ 2016, 3946).
62
Véase igualmente el muy crítico comentario de M. MIÑARRO YANINI, «Paridad de armasverbales...», cit., págs. 193-194, con cuya valoración final coincidimos plenamente.
63
Véase I. LÓPEZ GARCIA DE LA RIVA, «Valoración jurisprudencial reciente de decisionesempresariales de anuncio y ejecución de medidas extintivas como consecuencia de la huelga», enActualidad Laboral , 2014, núm. 7, Tomo I, págs. 823 y ss. Igualmente favorable a enfocar estacuestión desde la óptica de los derechos de libertad de información y expresión, parece, T. SALAFRANCO, I. LÓPEZ GARCIA DE LA RIVA, Los mecanismos... , cit., pág. 79.
64
Sobre lo indiferente de este aspecto en el reconocimiento de la eficacia directa y entreparticulares de los derechos fundamentales, centrando en cambio su trascendencia en el juicio deproporcionalidad en sentido estricto –con una posición que obviamente se comparte en estaslíneas– R. NARANJO DE LA CRUZ, los límites a los derechos fundamentales en las relaciones entreparticulares: la buena fe , Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, pág. 228.
65
Por todos, recientemente, A. PAZOS PÉREZ, El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la

libertad de información en el ámbito laboral , Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014.
66
Véase la ya citada STSJ de Cantabria (Sala de lo Social), de 30 de junio de 2004 (JUR 2004,197200).
67
Destacando este aspecto, obviamente a los efectos consiguientes en caso de conflicto con elderecho de huelga I. LÓPEZ GARCIA DE LA RIVA, «Valoración jurisprudencial...», cit., págs. 823 yss.
68
Este «carácter preeminente de la libertad de expresión en los sistemas democráticos» – STC112/2016, de 20 de junio ( RTC 2016, 112 ) – ligado a su carácter institucional es, como recordaba
por todas la STC 177/2015 de 22 de julio ( RTC 2015, 177 ) , una constante unánime que arranca
de las tempranas SSTC 6/1981, de 16 de marzo ( RTC 1981, 6 ) y 12/1982, de 31 de marzo (RTC1982, 12). De hecho, en la doctrina constitucional es casi una cláusula de estilo destacar cómo la«peculiar dimensión institucional de la libertad de expresión», en cuanto que garantía para «laformación y existencia de una opinión pública libre», la convierte «en uno de los pilares de unasociedad libre y democrática». De ahí que congruentemente se destaque la necesidad de que dichalibertad «goce de un amplio cauce para el intercambio de ideas y opiniones» , que ha de ser «losuficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura; esto es, sin timidez y
sin temor» – SSTC 177/2015 (RTC 2015, 177) y 112/2016 de 20 de junio ( RTC 2016, 112 ) –. En ladoctrina puede consultarse, por ejemplo, L. DIEZ BUESO, «La relevancia pública en el derecho a lainformación: algunas consideraciones», en Revista Española de Derecho Constitucional , 2002,núm. 66, págs. 213 y ss.
69
Sobre esta evolución en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional puede consultarse, portodos, I. VILLAVERDE MENÉNDEZ, «La libertad de expresión», en AAVV., Comentarios a laConstitución Española, (coordinadores M.E. CASAS BAAMONE, M. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVOFERRER), Fundación Wolters Kluwer, Madrid, 2008, págs. 473 y ss.
70
O en palabras de la STC 107/1988 (RTC 1988, 107), F. 2: «la eficacia justificadora de dichaslibertades pierde su razón de ser en el supuesto de que se ejerciten en relación con conductas

privadas carentes de interés público y cuya difusión y enjuiciamiento públicos son innecesarios, portanto, para la formación de la opinión pública libre en atención a la cual se les reconoce su posición
prevalente» . Más recientemente STC 79/2014, de 28 mayo ( RTC 2014, 79 ) , FF. 6 y 7. Sobre esteconcepto de public figure , proporcionando ejemplos extraídos de la jurisprudencia constitucionalespañola véase en L. DIEZ BUESO, «La relevancia pública...», cit., págs. 225 y ss.
71
Sobre esta relevancia pública como criterio de precisión del ámbito protegido por el art. 20 CEvéase, nuevamente, I. VILLAVERDE MENÉNDEZ, «La libertad de expresión», cit., págs. 473 y ss.:Un análisis de los criterios para determinar esta relevancia o interés público en la jurisprudenciaespañola, norteamericana y del TEDH en L. DIEZ BUESO, «La relevancia pública...», cit., págs. 220y ss., quien, no obstante, concluye señalando «la imposibilidad de catalogar las materias que hoydía pueden considerarse relevantes».
72
Véase L. DIEZ BUESO, «La relevancia pública...», cit., pág. 225
73
Un reciente ejemplo de la importancia dada por nuestra jurisprudencia a esta «relevancia
pública» –aunque no compartamos la conclusión de la Sala– en la STS (Sala de lo Civil, Sección1) de 20 de julio de 2016 (RJ 2016, 3203).
74
De forma similar, por ejemplo, a lo que se ha señalado en relación con los partidos políticos y la
lucha entre los mismos. Véase, en este sentido, la STC 79/2014, de 28 de mayo (RTC 2014, 79), F.3: «Cuestión distinta será si el grado de tolerancia a la crítica debe ser mayor en el caso de lospartidos políticos, en razón del papel fundamental que les asigna la Constitución como instrumentoesencial para la participación política y, consecuentemente, para la formación y existencia de unaopinión pública libre. Pero tan importante papel debe tener como contrapartida la posibilidad de quelos partidos políticos deban soportar que se les valore y se les critique por parte de la opiniónpública y los medios de comunicación, lo que supone también una protección constitucionaldispensada por el reconocimiento de su derecho al honor, dentro de nuestro sistema democrático».
75
Sobre el carácter consustancial del conflicto de intereses en un sistema democrático de relaciones
laborales véase, por todas, STC 56/2008, de 14 de abril ( RTC 2008, 56 ) , F. 7.

76
Criticas similares son las realizadas por M. MIÑARRO YANINI, «Paridad de armas verbales...», cit.,
pág. 193 a la tantas veces citada SAN de 15 de junio de 2015 (AS 2015, 1546).
77
SSTC 52/1992, de 8 de abril ( RTC 1992, 52 ) ; 75/1992, de 14 de mayo (RTC 1992, 75) y
92/1994, de 21 de marzo (RTC 1994, 92). Igualmente, ATC 113/1984 (RTC 1984, 113 AUTO).
78
Una argumentación similar en la STC 213/2002, de 11 de noviembre ( RTC 2002, 213 ) , F. 4 de
acuerdo con el cual: «aunque el recurrente alega tanto la infracción del art. 20.1 a) y d) CE —
derechos a la libertad de información y expresión—, como del art. 28.1 CE —libertad sindical—,de la demanda de amparo se deduce con claridad que la lesión que se considera producida no es lade los genéricos derechos a la libertad de expresión e información de los que son titulares losciudadanos, sino la de los derechos de información y libertad de expresión sobre materias de interéslaboral y sindical, como instrumentos del ejercicio de la función representativa que en su condiciónde delegado sindical corresponde realizar al recurrente y a través de los que se ejerce la acciónsindical que integra el contenido esencial del derecho fundamental de libertad sindical. La
invocación del art. 20.1 a) y d) CE carece, pues, de sustantividad propia y no es escindible de la
que se efectúa del derecho a la libertad sindical ( art. 28.1 CE), y será, en consecuencia, desde esta
perspectiva desde la que abordaremos nuestro análisis de acuerdo con nuestra doctrina ( SSTC
273/1994, de 17 de octubre ( RTC 1994, 273 ) , F. 4; y 201/1999, de 8 de noviembre ( RTC 1999, 201 )
, F. 4)». En este mismo sentido la STC 198/2004, de 15 de noviembre ( RTC 2004, 198 ) de acuerdocon la cual: «la lesión que se estima producida no es la de los genéricos derechos a la libertad deexpresión e información de los que son titulares todos los ciudadanos, sino la de los relativos a lainformación y expresión sobre materias de interés laboral y sindical, como instrumentos delejercicio de la función representativa que en su condición de representante sindical corresponderealizar al recurrente y a través de los cuales se ejerce la acción sindical que integra el contenido
esencial del derecho fundamental de libertad sindical. La invocación del art. 20.1 a) y d) CEcarece, pues, de sustantividad propia y no es escindible de la que se efectúa del derecho a la libertad
sindical ( art. 28.1 CE) y será, en consecuencia, desde esta perspectiva desde la que abordaremosnuestro análisis, de acuerdo con nuestra doctrina».
79
Como se recordará la jurisprudencia constitucional y la propia regulación legal –art. 2 Leyorgánica Libertad religiosa– son claras al señalar cómo la libertad religiosa ampara y tutela, no

solo un espacio interno de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, sinotambién un agere licere consistente en profesar las creencias que se desee y conducirse deacuerdo con ellas así como mantenerlas frente a terceros y poder hacer proselitismo de lasmismas; esto es exteriorizar o realizar actividades que constituyen manifestaciones o expresionesdel fenómeno religioso, asumido en este caso por el sujeto colectivo o comunidades, cuyos límites
obviamente, no serían los genéricos del art. 20 CE sino los específicos o propios de esta norma
constitucional. En este sentido baste recordar las SSTC 46/2001 de 15 febrero ( RTC 2001, 46 ) ;
101/2004 de 2 junio (RTC 2004, 101) o 128/2001 de 4 junio (RTC 2001, 128).
80
Una recapitulación de la doctrina constitucional en este punto en la STC 338/2006, de 11 de
diciembre de 2006 ( RTC 2006, 338 ) que, recordando las anteriores SSTC 155/2006, de 22 de
mayo ( RTC 2006, 155 ) ; 65/2004, de 19 de abril (RTC 2004, 65); 197/2004, de 15 de noviembre
(RTC 2004, 197); 22/2005, de 1 de febrero (RTC 2005, 22) o 232/2005, de 26 de septiembre (RTC2005, 232), afirmaba cómo « el ejercicio de la libertad de expresión en el seno del proceso judicialpor los Letrados de las partes, en el desempeño de sus funciones de asistencia técnica, posee unasingular cualificación, al estar ligado estrechamente a la efectividad de los derechos de defensa del
art. 24 CE ( STC 113/2000, de 5 de mayo ( RTC 2000, 113 ) , FJ 4)» . También se indicaba cómo la«específica relevancia constitucional» de la «libertad de expresión reforzada» de los Letrados en eldesempeño de sus funciones trae causa de su inmediata conexión con la efectividad de otro
derecho fundamental, el derecho a la defensa de la parte ( art. 24.2 CE) ... por ello se señala que«se trata de una manifestación especialmente inmune a las restricciones que en otro contexto
habrían de operar ( STC 205/1994, de 11 de julio ( RTC 1994, 205 ) , F.5)» . Véase igualmente STC
288/1994 de 27 de octubre ( RTC 1994, 288 ) y 120/1996, de 8 de julio (RTC 1996, 120).
81
SSTC 11/1981, de 8 de abril ( RTC 1981, 11 ) , F. 11; y 120/1983, de 15 de diciembre (RTC 1983,
120), F. 4. AATC 570/1987, de 13 de mayo ( RTC 1987, 570 AUTO ) , F. 2; 36/1989, de 23 de enero,
F. 2; 193/1993, de 14 de junio (RTC 1993, 193 AUTO), F. 3; y 158/1994, de 9 de mayo (RTC 1994,
158 AUTO), F. 3; 37/1998, de 17 de febrero (RTC 1998, 37) (BOE núm. 65, de 17 de marzo de1998), F. 3.
82
Ejemplificativo de lo que decimos sería, por ejemplo, la STC 198/2004, de 15 de noviembre (RTC2004, 198). Otra muestra de la distinta protección que reciben estas manifestaciones cuando sonobjeto de tutela por la libertad sindical y cuando lo son por la genérica libertad de expresión en la,por otra parte, criticable –sobre todo en lo relativo a la pretendida limitación geográfica de la

actividad sindical– STS (Sala de lo Civil, Sección 1) de 20 de julio de 2016 (RJ 2016, 3203).
83
En una óptica opuesta, parece, A. OJEDA AVILÉS, Derecho Sindical , Tecnos, Madrid, 2003, págs.472 y 476, quien considerar preferible que estas actuaciones –específicamente las campañasinformativas o disuasorias, pág. 474– «tengan cobijo en otras normas mucho menos aparatosas,
pero tan eficaces o más» que el art. 37.2 CE, ya que «entender reconocidos en el art. 37 losderechos de expresión, libre comunicación o de manifestación implicarían una redundancia» . Loque a nuestro juicio resulta llamativo es que se prefiera la norma general a la especial y que con
el fin de vaciar de contenido empresarial el art. 37.2 CE se acabe otorgando a estasmanifestaciones una protección y/o tutela superior a la que se hubiera atribuida de una máscorrecta –al menos a nuestro juicio– subsunción. En esta segunda línea, aquí propuesta, véase W.SANGUINETTI RAYMOND, Los empresarios... , cit., pág. 129.
84
Para una revisión de todos estos conceptos, M. ARAGÓN REYES «El contenido esencial del derechoconstitucional a la libertad de empresa», en AAVV., Libertad de empresa y relaciones laborales enEspaña , (director F, PÉREZ DE LOS COBOS), Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 2005, págs.24 y ss.
85
Esta es la posición de J.B. VIVERO SERRANO «La calificación de ilicitud...», cit., págs. 285 y ss.Desde esta perspectiva las estudia, por ejemplo, I. GARCIA-PERROTE ESCARTÍN, «Derecho dehuelga y libertad de empresa» en Revista Jurídica de Castilla y León , 2005, núm. 5, págs. 31 y ss.En cambio, en contra de enfocar estas cuestiones «desde la óptica del ejercicio por el empresariodel poder de dirección» , prefiriendo, como hemos señalado la de los «derechos de libertad deinformación y expresión», T. SALA FRANCO, I. LÓPEZ GARCIA DE LA RIVA, Los mecanismos... , cit.,pág. 79.
86
Ampliamente A. MONTOYA MELGAR «Libertad de empresa y relaciones y poder de dirección delempresario», en AAVV, Libertad de empresa y relaciones laborales en España, (dir. F. PEREZ DE LOSCOBOS ORIHUEL), Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 2005, págs. 163 y ss.
87
Por todos, F. PÉREZ DE LOS COBOS, «Descentralización productiva y libertad de empresa», en

AAVV., Libertad de empresa... , cit., págs. 181 y ss.
88
Supuesto prototípico sería el ejercicio de la movilidad funcional interna como instrumento de
esquirolaje interno en las ya clásicas SSTC 123/1992 de 28 de septiembre ( RTC 1992, 123 ) ;
18/2007 de 12 de febrero (RTC 2007, 18) y 33/2011 de 28 de marzo (RTC 2011, 33). Además de lostrabajos ya citados resulta de interés el trabajo de J.M. LÓPEZ GÓMEZ, «La sustitución interna delos huelguistas: no huelguistas y esquiroles», en Temas Laborales , 1993, núm. 27, págs. 117 y ss.
En esta misma línea, en relación con el esquirolaje tecnológico la STS (Sala de lo Social,Sección1ª) de 5 diciembre 2012 (RJ 2013, 1751). Bastante más compleja es el desvío de pedidos y/ode clientes. Sobre el tema véase I. GARCIA-PERROTE ESCARTÍN, «Derecho de huelga...», cit., págs.38 y ss. y 44. Igualmente de enorme interés resulta el trabajo de S. MORALO GALLEGO, «Elejercicio de la huelga y el impacto de las nuevas tecnologías y la descentralización productiva», enAAVV., Derecho Colectivo , (dir. M.A. FALGUERA BARÓ), Cuadernos de Derecho Judicial, III, 2003,CGPJ, Madrid, págs. 198 y ss. Sobre el impacto del ejercicio del derecho de huelga sobre cuestionescomo el desvío de pedidos, la realización de horas extraordinarias antes de la huelga, lasubcontratación o la realización de trabajos por el propio empresario o familiares véaseigualmente J.I. GARCIA NINET, J. GARCÍA VIÑAS. «Algunas consideraciones acerca...», cit., passim.En cambio, contrario a esta preeminencia constitucional del derecho de huelga sobre la libertadde empresa, alegando su carácter de derecho fundamental, I. LÓPEZ GARCIA DE LA RIVA,«Valoración jurisprudencial...», cit., págs. 823 y ss.
89
Vid. J.B. VIVERO SERRANO «La calificación de ilicitud...», cit., págs. 288-289 que, si bien reconocesu carácter de medida de conflicto colectivo señala que «la cobertura jurídico-constitucional de
esta singular medida de conflicto se encuentra más en el art. 20 de la Constitución que en el art. 37.2». Como es obvio lamentamos disentir de este destacado autor ya que, a nuestro juicio, ycomo hemos indicado, el régimen jurídico y los límites de este derecho se individualizan de forma
más correcta desde el art. 37.2 CE que acudiendo al régimen genérico de la libertad deexpresión e información
90
Estos o similares calificativos son comunes en nuestra doctrina. Así, este mismo término en J.GARCIA BLASCO, «El derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo», en AAVV., Comentarios ala Constitución española , (directores M.E. CASAS BAAMONDE, M.RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER), Fundación Wolters Kluwer, Madrid, 2008, pág. 973; de «incertidumbre» en torno a estederecho habla J.B. VIVERO SERRANO «La calificación de ilicitud...», cit., pág. 284; de ambiguo,oscuro e impreciso W. SANGUINETTI RAYMOND, Los empresarios... , cit., pág. 117 a quien seremite para una más amplia referencia bibliográfica.

91
Véase J. VIDA SORIA, «Artículo 37.2. Conflictos colectivos», en AAVV, Comentarios a las LeyesPolíticas (dir. O. ALZAGA VILLAALMIL), Constitución Española de 1978 , Tomo III, EDERSA,Madrid, 1983, pág. 629; F. VALDÉS DAL-RÈ, «El cierre patronal», en AAVV., Huelga, cierre patronaly conflictos colectivos, Civitas, Madrid,1982, pág. 149-150; W. SANGUINETTI RAYMOND, Losempresarios... , cit., pág. 117; J. GARCIA BLASCO, «El derecho a adoptar...», cit., pág. 973 quienesrecuerda como algunos grupos parlamentarios votaron a favor porque entendían que con él sereconocía el cierre patronal, mientras que otros lo hicieron pro lo contrario.
92
Sobre los derechos de acción colectiva en la Carta Social Europea puede consultarse el trabajode S. EVJU, «The right to collective action under the European Social Charter» en European labourLaw Journal , 2011, Vol 2, núm. 3, págs. 196 y ss.
93
Punto 13. El derecho a recurrir, en caso de conflicto de intereses, a acciones colectivas, incluye elderecho a la huelga, sin perjuicio de las obligaciones resultantes de las reglamentacionesnacionales y de los convenios colectivos. Para facilitar la resolución de los conflictos laborales, esconveniente favorecer, de conformidad con las prácticas nacionales, la creación y utilización, enlos niveles apropiados, de procedimiento.
94
Como se recordará, el artículo 28 «Derecho de negociación y de acción colectiva» señalaexpresamente como «Los trabajadores y los empresarios, o sus organizaciones respectivas, deconformidad con el Derecho comunitario y con las legislaciones y prácticas nacionales, tienenderecho a negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles adecuados, y a emprender, encaso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida lahuelga». Un comentario al mismo en J.L. MONEREO PÉREZ, «Art. 28. Derecho de negociación yacción colectiva» en AAVV., La Europa de los derechos. Estudio sistemático de la Carta de losderechos fundamentales de la Unión Europea , (dirigido por C. MONEREO ATIENZA, J.L. MONEREOPÉREZ), Comares, Granada, 2012, págs. 635 y ss.
95
Para una referencia bastante completa al debate anterior a la STC 11/1981 (RTC 1981, 11) puedeconsultarse la opinión y el resumen de F. VALDÉS DAL-RÈ, «El cierre patronal», cit., págs. 148 y ss.,así como el posterior de W. SANGUINETTI RAYMOND, Los empresarios... , cit., págs. 118 y ss.

96
Véase STC 74/1983, de 30 de julio ( RTC 1983, 74 ) , que expresamente recordaba cómo: «Elderecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, entre las que se
encuentra sin duda el propio planteamiento formal del conflicto, aparece reconocido en el art.
37.2 de la CE». En esta misma línea STC 217/1991, de 14 de noviembre ( RTC 1991, 217 ) , para la
que «el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo ( art. 37.2 CE)» incluiría «no sólo el
planteamiento del conflicto ( STC 74/1983 (RTC 1983, 74)), sino también las de crear mediospropios y autónomos para solventarlo» . De hecho, y como de todos es sabido, algunos autores –J.VIDA SORIA, «Artículo 37.2...», cit. pág. 633– llegaron a centrar en estos instrumentos y suutilización el contenido básico del precepto constitucional, a pesar –como reconocíavalientemente el propio autor, vid . pág. 642– de la posición del Tribunal Constitucional enrelación con el cierre patronal y la difícil coordinación de esta interpretación con la referencia delmismo precepto al aseguramiento del funcionamiento de los servicios esenciales y a su posiblesuspensión en los supuestos de estado de excepción y sitio. En cualquier caso, de lo que no cabeduda es de que el derecho a la adopción de procedimientos de solución de conflictos sí formaríaparte de este derecho –así, por ejemplo, G. BARREIRO GONZÁLEZ, «La huelga, el cierre patronal yel conflicto colectivo», en AAVV., Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Constitución ,Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983, pág. 109–. No obstante, véase la opiniónaparentemente en contra de W. SANGUINETTI RAYMOND, Los empresarios... , cit., pág. 125.
97
Nuevamente W. SANGUINETTI RAYMOND, Los empresarios... , cit., pág. 127
98
De norma en blanco habla G. BARREIRO GONZÁLEZ, «La huelga...», cit., pág. 109 al recordar comoel precepto no hace ninguna referencia sobre cuáles serían en concreto tales medidas
99
Ya tempranamente, en este sentido, F. SUAREZ GONZÁLEZ, «El Derecho del Trabajo en laConstitución», en AAVV., Lecturas sobre la constitución española, Tomo II, (coordinador T. R.FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ), UNED, Madrid, 1978, pág. 227.
100
Nuevamente W. SANGUINETTI RAYMOND, Los empresarios..., cit., pág.131 quien contrapone la
falta de adjetivación de la norma constitucional con la más concreta referencia del art. 6.4 de la

Carta Social Europea.
101
O como ya señalara M. ALONSO OLEA, Las fuentes del Derecho. En especial del Derecho del Trabajosegún la Constitución , Civitas, Madrid, 1990, pág. 40: «Todo tipo de actividad, en suma, en conexióncon un conflicto colectivo de trabajo que constituya el ejercicio de un derecho, del que se usa en elcontexto mismo del conflicto, sin transgredir otros derechos ni perturbar la paz pública».Igualmente W. SANGUINETTI RAYMOND, Los empresarios... , cit., págs. 130 y ss., de quien hemostomado gran parte de la expresión.
102
Nuevamente por todos W. SANGUINETTI RAYMOND, Los empresarios... , cit., pág. 128 a quien seremite para una más amplia referencia doctrinal –A. MONTOYA MELGAR, «La protecciónconstitucional de los derechos laborales» en AAVV., Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social enla Constitución , Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1980, pág. 293; A. OJEDA AVILES ,Derecho Sindical , Tecnos, Madrid, 2003, pág. 459.
103
De ahí que si bien compartimos con J. GARCIA BLASCO, «El derecho a adoptar...», págs. 975-976 laafirmación de que ciertamente «no existiría... un genérico derecho a ejercitar cualquier expresiónde conflicto colectivo desligado de la legalidad vigente» , nos causen más dudas sus posterioresconclusiones –si bien, parece, en relación con las medidas adoptadas por los trabajadores– de
acuerdo con las cuales «la concreción del derecho del art. 37.2 CE para su materialización yejercicio», requerirían «una Ley que regule su contenido y alcance, así como sus límites y garantías
constitucionalmente exigibles» , sin que, por tanto, tuvieran «cobijo en el art. 37.2 CE» estosactos de alteración del trabajo distintos de la huelga «si no existe una Ley que los regule y queestablezca a su vez limitaciones a su ejercicio».
104
Vid. W. SANGUINETTI RAYMOND, Los empresarios... , cit., pág. 133.
105
Nuevamente W. SANGUINETTI RAYMOND, Los empresarios... , cit., pág. 133.
106

En esta perspectiva, creo también W. SANGUINETTI RAYMOND, Los empresarios... , cit., pág. 129.
107
En este sentido J.B. VIVERO SERRANO «La calificación de ilicitud...», cit., pág. 299.
108
A diferencia, obviamente, de si estas manifestaciones en relación con la actividad sindical lasrealizara cualquier otro sujeto ajeno a la posición de empleador y que, aquí, sí, ejercería
claramente su libertad de expresión. Un caso singular, por ejemplo, el analizado en la STSJNavarra (Sala de lo Social), núm. 416/1999 de 21 octubre (AS 1999, 3307) comentada por A.NICOLAS FRANCO, «Colisión de derechos fundamentales: libertad de expresión y libertad
sindical», en Revista Doctrina Aranzadi Social , 1999.
109
Aunque la mayor parte de la doctrina suele hacer residir la autonomía de la voluntad en el art.10.1 CE –por todos, R. NARANJO DE LA CRUZ, Los límites de los derechos fundamentales... , cit., pág.173, núm. 37–, en el caso del empresario seguramente esta capacidad encuentra una ubicación
más adecuada en el marco del art. 38 CE.
110
Véanse las STC 75/2010 (RTC 2010, 75) y 76/2010, de 19 de octubre (RTC 2010, 76), y
98/2010 (RTC 2010, 98) a 112/2010, de 16 de noviembre (RTC 2010, 112). Un comentario de lasmismas en J. ESCRIBANO GUTIÉRREZ, «El derecho de huelga en el marco de la descentralizaciónempresarial», en Temas Laborales , 2011, núm. 110, págs. 195-206.
111
En este sentido STC 134/1994, de 9 de mayo ( RTC 1994, 134 ) ,.
112
Véase sobre la ausencia de esta obligación empresarial STS (Sala de lo Social) de 15 abril 2005
(RJ 2005, 4513). En este mismo sentido la STC 183/2006 (RTC 2006, 183), de 19 de junio de 2006,ya señalaba cómo «La efectividad del ejercicio del derecho de huelga no demanda tampoco delempresario una conducta específicamente dirigida a propiciar la divulgación de la situación dehuelga».

113
Para un ejemplo en relación con la tutela judicial efectiva véase la STC 198/1988 de 24 octubre (RTC 1988, 198 ) : la «regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento, la
cual limita, por ello, el ejercicio de los derechos subjetivos – STC 73/1988, de 21 de abril ( RTC 1988,73 ) ; fundamento jurídico 5.º–, impiden, como decimos, aceptar la tesis del actor, pues ello, como ha
dicho este Tribunal en un supuesto sustancialmente idéntico – STC 67/1984, de 7 de junio ( RTC1984, 67 ) ; fundamento jurídico 1.º A–, implicaría ir contra el principio de buena fe».
114
Baste recordar por todas las SSTC 6/1988 de 21 enero ( RTC 1988, 6 ) ; 241/1999, de 20 de
diciembre (RTC 1999, 241), F. 4 o 56/2008, de 14 de abril (RTC 2008, 56), F. 6, así como las porellas citadas.
115
Véase, por ejemplo, P. LUCAS VERDÚ, «Los títulos preliminar y primero de la Constitución y lainterpretación de los derechos y libertades», en Revista de la Facultad de Derecho de la UniversidadComplutense , Nueva época, 1979, núm. 2 Monográfico, Los derechos humanos y la Constitución de1978 , págs. 15 y ss.
116
Vid. L. AGUIAR DE LUQUE «Los límites de los derechos fundamentales», en Revista del Centro deEstudios Constitucionales , 1993, núm. 14, pág. 33. De este modo, el autor sostiene que «este tipo denormas (entre las que se encuentran las reglas generales de ejercicio de los derechos), aunqueformalmente infraconstitucionales, disfruta(ría)n de una presunción de conformidad constitucional»y cabría por tanto entenderlas subsumidas «en la propia lógica constitucional por una ciertaremisión implícita a los mismos, siempre que no constituyan una vulneración flagrante de losenunciados constitucionales» . De ahí, en definitiva, que se acabase admitiendo « la aplicación a losderechos fundamentales de los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho... máximesi no se construyen como límites a los derechos, sino como reglas para su ejercicio».
117
Ampliamente, con una posición que, obviamente, aquí se comparte, R. NARANJO DE LA CRUZ, Loslímites de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares: la buena fe , Centro deestudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, pág. 283 entre otras.

118
Para una crítica similar a la utilización de la buena fe como límite de los derechos fundamentales–interpretados estos en sentido amplio– véase A. MORENO GARCÍA, «Buena fe y derechosfundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», en Revista Española de DerechoConstitucional, 1993, núm. 38, págs. 263 y ss.
119
Para un análisis exhaustivo de las distintas y fallidas vías a través de las cuales se intenta daracomodo constitucional a la buena fe R. NARANJO DE LA CRUZ, Los límites... , cit. págs. 372 y ss.De forma más específica, y en relación con una de sus manifestaciones, la invocación de la
doctrina de los actos propios, baste recordar con el ATC 16/2000, de 17 enero ( RTC 2000, 16AUTO ) , como esta materia «se sitúa en el plano de lo que tantas veces hemos llamado cuestión delegalidad ordinaria, no siendo una materia residenciable en la vía de amparo constitucional por no
entroncar o entrar en conexión con ningún derecho de carácter fundamental ( SSTC 27/1981 (RTC
1981, 27), fundamento jurídico 9; 73/1988 (RTC 1988, 73), fundamento jurídico 5; 117/1988(RTC 1988, 117), fundamento jurídico 2)» .
120
Como ya recordaran las SSTC 241/1999, de 20 de diciembre ( RTC 1999, 241 ) , F. 4 y 56/2008,de 14 de abril (RTC 2008, 56), F. 6, la buena fe: «es un límite débil frente al fuerte que representa laintersección del derecho fundamental con otros principios y derechos subjetivos consagrados por laConstitución».
121
Nuevamente R. NARANJO DE LA CRUZ, Los límites... , cit., passim .
122
Por todas, STC 53/1985 de 11 de abril ( RTC 1985, 53 ) : « los derechos fundamentales son loscomponentes estructurales básicos, tanto del conjunto del orden jurídico objetivo como de cada unade las ramas que lo integran, en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de valores que,por decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la organización jurídica y política; son,
en fin, como dice el art. 10 de la Constitución, el «fundamento del orden jurídico y de la pazsocial»
123

Véase, por todos, M.F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, «La igualdad real», en AAVV., Comentarios a laConstitución... , cit., págs. 139 y ss.
124
STC 3/1983, de 25 de enero ( RTC 1983, 3 ) .
125
Véase las SSTC 210/1990, de 20 de diciembre ( RTC 1990, 210 ) ; 123/1992 de 28 de septiembre
(RTC 1992, 123) y 33/2011 de 28 de marzo (RTC 2011, 33)
126
Se trataría, evidentemente, de trasladar aquí los instrumentos interpretativos y los valoresconstitucionales que en su momento utilizó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para
rechazar la admisibilidad de los piquetes violentos. Véase en este sentido, por todas, SSTC
332/1994, de 19 de diciembre ( RTC 1994, 332 ) , F. 6; 37/1998, de 17 de febrero (RTC 1998, 37), F.3.
127
Véanse, por ejemplo, las SSTC 105/1992 de 1 de julio ( RTC 1992, 105 ) ; 208/1993 de 28 de
junio (RTC 1993, 208); 107/2000 de 5 de mayo (RTC 2000, 107); 225/2001 de 26 de noviembre
(RTC 2001, 225) y 238/2005 de 26 de septiembre (RTC 2005, 238). Para una recapitulación de
toda esta cuestión R. POQUET CATALÁ, «Pactos individuales en masa: análisis doctrinal» en Revista Doctrinal Aranzadi Social , 2012, núm. 5.
128
El rechazo a estos posibles contenidos en M. MIÑARRO YANINI, «Paridad de armas verbales...»,cit., págs. 193-194.
129
La necesidad de deslindar las críticas por la actuación representativa de las facetas personales en,
entre otras, la STC 56/2008, de 14 de abril ( RTC 2008, 56 ) , F. 9, que, en un caso, obsérvese, de
críticas de un trabajador a sus representantes señala como: «la protección del art. 18.1 CE sóloalcanzaría a aquellas críticas que, pese a estar formalmente dirigidas a la actividad representativa

de los miembros del comité de empresa y a los representantes de los trabajadores en general,constituyan en el fondo una descalificación personal, al repercutir directamente en su consideracióny dignidad individuales, poseyendo un especial relieve aquellas infamias que pongan en duda omenosprecien su probidad o su ética en el desempeño de su función de representación; lo que,obviamente, dependerá de las circunstancias del caso, de quién, cómo, cuándo y de qué forma se ha
cuestionado la valía del ofendido (mutatis mutandis, SSTC 180/1999, de 11 de octubre ( RTC 1999,
180 ) , FJ 5; 282/2000, de 27 de noviembre ( RTC 2000, 282 ) , FJ 3; 151/2004, de 20 de septiembre
( RTC 2004, 151 ) , FJ 8, y 9/2007, de 15 de enero ( RTC 2007, 9 ) , FJ 3)».
130
Véase lo ya indicado supra en la nota al pie núm. 74.
131
No debe olvidarse que, como ha recordado recientemente el propio Tribunal Constitucional –STC 62/2015, de 13 de abril ( RTC 2015, 62 ) – «el honor que la Constitución protege es también el quese expone y acredita en la vida profesional del sujeto, vertiente ésta de la actividad individual que nopodrá ser, sin daño para el derecho fundamental, menospreciada sin razón legítima, con temeridad
o por capricho [respecto al “prestigio profesional” a estos efectos, STC 223/1992, de 14 de
diciembre ( RTC 1992, 223 ) F. 3; en términos no diferentes, SSTC 9/2007, de 15 de enero (RTC 2007,
9) F. 3; 41/2011 (RTC 2011, 41), F. 5 c); y 216/2013 (RTC 2013, 216) , F. 5]. La simple crítica a lapericia profesional en el desempeño de una actividad no debe confundirse, sin más, con un atentado
al honor, cierto es, pero la protección del art. 18.1 CE sí defiende de “aquellas críticas que, pese aestar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, constituyen en el fondo unadescalificación personal, al repercutir directamente en su consideración y dignidad individuales,poseyendo un especial relieve aquellas infamias que pongan en duda o menosprecien su probidad osu ética en el desempeño de aquella actividad; lo que, obviamente, dependerá de las circunstanciasdel caso, de quién, cómo, cuándo y de qué forma se ha cuestionado la valía profesional del ofendido”
( STC 9/2007 (RTC 2007, 9), F. 3 y jurisprudencia allí citada)».
132
Véase, por ejemplo, STC 192/2003 de 27 octubre ( RTC 2003, 192 ) .
133
Véase lo que ya se expuso supra , en la nota al pie núm. 74.
134

Para un resumen de esta posición resulta de interés la Sentencia 69/2016, de 14 de abril de 2016(RTC 2016, 69).
135
Esta misma conclusión en I. LÓPEZ GARCIA DE LA RIVA, «Valoración jurisprudencial reciente dedecisiones empresariales de anuncio y ejecución de medidas extintivas como consecuencia de lahuelga», en Actualidad Laboral , 2014, núm. 7, Tomo I, págs. 823 y ss.
136
De hecho, ya en alguna ocasión, la doctrina de suplicación reconoció explícitamente la existencia
de una coacción difusa en este tipo de declaraciones. Así, la STSJ de Cataluña, de 5 junio 2003(AS 2003, 2271) recuerda cómo: «es dable admitir la posibilidad de «una cierta coacción difusa»,puesto que toda situación de conflicto tiene como algo inmanente un cierto nivel de coacción entrelas partes, ante el que la empresa no puede quedar inerme» . En la doctrina, rechazando que estetipo de conducta empresarial sea neutra, y que, por tanto, no se haya producido un resultadoobjetivamente lesivo de la huelga convocada A. BAYLOS GRAU, «El derecho de huelga a los 25años de aprobación del RDLRT-77», en AAVV., Derecho Colectivo , (dir. M.A. FALGUERA BARÓ),Cuadernos de Derecho Judicial, III, 2003, CGPJ, Madrid, pág. 191, quien expresivamente señalacómo esta suerte de «heroísmo» del trabajador pueda constituir un patrón de conducta queexculpe la actuación de retorsión del empleador frente a la convocatoria de huelga.
137
Desde una perspectiva, creo similar, recuerda acertadamente I. GARCIA-PERROTE ESCARTÍN,«Derecho de huelga y libertad...», cit., pág. 33 cómo: «Probablemente haya que reconocer que noresulta fácil... realizar una huelga calificada de abusiva e ilegal y cuyo preaviso se objeta por aquelServicio, el cual envía además comunicados a todas las direcciones y unidades afirmando aquellascalificaciones y objeciones y se niega a posibilitar que se fijen los servicios mínimos». De hecho, ycomo recuerda J.B. VIVERO SERRANO «La calificación de ilicitud...», cit., pág. 277, es frecuente queante la presión empresarial los propios representantes de los trabajadores decidan desconvocar lahuelga.
138
De forma más cauta W. SANGUINETI RAYMOND, Los empresarios... , cit., pág. 42 recuerda el hechode que estas calificaciones «no siempre» se encuentran «suficientemente documentada(s) ofundamentada(s)».
139

Aunque por muy distintas vías, compartiríamos así buena parte de las conclusiones de I. LÓPEZGARCIA DE LA RIVA, «Valoración jurisprudencial...», cit., págs. 823 y ss., de acuerdo con la cual, ysi hemos entendido bien, estas comunicaciones empresariales serían admisibles siempre quetuvieran una «fundamentación razonada» de la calificación empresarial y las consecuenciasincluidas fueran razonablemente posibles y no desproporcionadas.
140
Sobre todo, añadimos, cuando el mismo es fácilmente remediable mediante la ayuda o lacontratación incluso externa.
141
Aunque desde otra perspectiva, J.B. VIVERO SERRANO «La calificación de ilicitud...», cit., págs. 291y siguientes, también ha señalado la necesidad de una motivación suficiente en la comunicaciónempresarial. A mi juicio esta motivación, plenamente exigible cuando es un poder público el quelimita el ejercicio de un derecho fundamental –piénsese en la fijación de los servicios mínimos–no sería en este caso lo fundamental, aunque sí supondría un indicio de la razonabilidad mínimaque se reclama en esta calificación empresarial de la ilicitud de la huelga.
142
En una línea, creo, similar J.B. VIVERO SERRANO «La calificación de ilicitud...», cit., pág. 296 queadmite esta posibilidad, sosteniendo, no obstante, con buen criterio, que «cuando la huelga seamanifiestamente lícita la calificación empresarial de ilicitud se presumirá iuris tantum abusiva y,por tanto, vulneradora del derecho de huelga» . A mi juicio más que de presunción o alteración delobjeto de la prueba, lo que existirá será una enorme dificultad de justificar razonadamente lapretendida posición empresarial, algo que siempre competerá al empresario.
143
Como es bien sabido, frente a la vieja postura de suplicación que consideraba inadmisible en elorden social este tipo de acciones declarativas, hoy esta posibilidad está plenamente admitida
tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Véase, por todas, la ya tradicional STS (Sala
de lo Social) de 17 diciembre 1999 (RJ 2000, 522) y la más reciente de 11 octubre 2011 (RJ 2011,7710),
144
Sobre esta posibilidad baste remitirnos a SAN de 14 de mayo de 2015 (AS 2015, 776).

145
De forma similar a lo que aconteció en relación con el cierre patronal en la STC 72/1982 de 2 de
diciembre ( RTC 1982, 72 ) , F. 7, o, más tarde en la STC 41/1984 de 21 de marzo ( RTC 1984, 41 ) ,F. 3, en relación con las sanciones por una huelga abusiva
146
En un sentido similar, creemos, T. SALA FRANCO, I. LÓPEZ GARCIA DE LA RIVA, Los mecanismos..., cit., pág. 82 han defendido que la conducta empresarial anunciando consecuenciassancionadoras desorbitantes no superaría el test de proporcionalidad para la valoración de unaconducta limitativa de un derecho fundamental. Igualmente J.B. VIVERO SERRANO «Lacalificación de ilicitud...», cit., pág. 295 desde la perspectiva del principio de proporcionalidad.
147
Coincido, por tanto, aun parcialmente, con la crítica que J.B. VIVERO SERRANO «La calificación de
ilicitud...», cit., pág. 281, realiza a este automatismo jurisprudencial que, asentado por la STS de22 de octubre de 2002 (RJ 2003, 1374), priva de relevancia a estos efectos de la calificación comolícita o ilícita de la huelga.
148
Vid. J.B. VIVERO SERRANO «La calificación de ilicitud...», cit., 298. Ejemplos de esta competencia
de lo contencioso en SSTS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección7ª) de 18 marzo 1991
(RJ 1991, 2286) y de 24 mayo 1994 (RJ 1994, 5307); STSJ C. Valenciana, (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 2.ª), de 2 diciembre 2009 (JUR 2010, 118128)
149
Un ejemplo de esta atípica huida de la jurisdicción social hacia la jurisdicción civil al hilo de la
pretendida violación del derecho al honor, en este caso, del empresario, en la STS (Sala de loCivil, Sección 1) de 20 de julio de 2016 (RJ 2016, 3203).
150
Véase lo ya señalado supra en la nota al pie núm. 60.
*

© 2017 [Thomson Reuters (Legal) Limited]
Proyecto DER2015-63701-C3-1-R