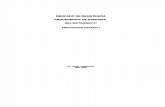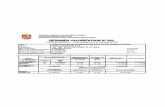revista_07
description
Transcript of revista_07

Junta deCastilla y León
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
MedioAmbiente
EN CASTILLA Y LEÓN
AÑO IV - PRIMAVERA-VERANO 1997 - 300 Ptas.
La situación de la avutarda (Otis tarda) en Zamora
El Barranco de las Cinco Villas:Poblamiento y medio ambiente
DOSSIER CENTRAL:La Ribera del Duero. Transformaciones y dinamismode una comarca vitícola
El Tormes: un río enfermo
La ciudad-jardín. Alcance teórico y realidad construidaen Castilla y León en la primera mitad de siglo
La Fundación Oso Pardo
Avance de Directrices de Ordenación Territorialde Valladolid y Entorno
La Ley de Caza de Castilla y León
Caudales ecológicos y caudales de mantenimiento.Jornada Temática
La situación de la avutarda (Otis tarda) en Zamora
El Barranco de las Cinco Villas:Poblamiento y medio ambiente
DOSSIER CENTRAL:La Ribera del Duero. Transformaciones y dinamismode una comarca vitícola
El Tormes: un río enfermo
La ciudad-jardín. Alcance teórico y realidad construidaen Castilla y León en la primera mitad de siglo
La Fundación Oso Pardo
Avance de Directrices de Ordenación Territorialde Valladolid y Entorno
La Ley de Caza de Castilla y León
Caudales ecológicos y caudales de mantenimiento.Jornada Temática
7

CONSEJO EDITORIALPresidente de Honor:Excmo. Sr. D. Francisco Jambrina Sastre, Consejero de Medio Ambientey Ordenación del TerritorioPresidente:Ilmo. Sr. D. Juan José García Marcos, Secretario General de la Consejeríade Medio Ambiente y Ordenación del TerritorioVicepresidente:Ilmo. Sr. D. Luis Barcenilla García, Director General de Relacionescon los Medios de Comunicación SocialVocales:D. Jesús García Fernández, Catedrático de Geografía de laUniversidad de ValladolidD. Francisco J. Purroy Iraizoz, Catedrático de Biología Animalde la Universidad de LeónD. Dionisio Fdez. de Gatta Sánchez, profesor titular de Derecho Administrativode la Universidad de SalamancaD. Juan Luis de las Rivas Sanz, director del Departamento de Urbanismode la Universidad de ValladolidD. Pablo Martínez Zurimendi, profesor titular de la Escuela PolitécnicaAgraria de la Universidad de ValladolidDirector:Angel Mª Marinero PeralDirectores adjuntos:María Cruz Matesanz Sanz, Emilio Roy Berroya
© JUNTA DE CASTILLA Y LEÓNConsejería de Medio Ambiente y Ordenación del TerritorioC/ Nicolás Salmerón, 5 -47071- Valladolid
DISEÑO Y REALIZACIÓN EDITORIAL:Block Comunicación
DEPÓSITO LEGAL:VA-648/97
Publicación impresa en papel ecológico sin cloro.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio no seresponsabiliza de las opiniones vertidas por los autores de los artículos.Correpondencia: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

1
EditorialEl pasado mes de junio tuvo lugar en Nueva York la segunda Cumbre de la Tierra. Se trata-ba, con el pretexto de evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 1992, en laConferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de una ocasión para evaluar la trascenden-cia de los problemas ambientales a escala planetaria; entre ellos, el cambio climático. Sinembargo, la omisión de una declaración final de compromisos es una señal de las dificultadespara avanzar desde la reunión de Río de Janeiro.
Una conclusión evidente es que falta mucho para afianzar una conciencia mundial sobre lavulnerabilidad del planeta y la consiguiente necesidad de encontrar modelos de desarrollo sos-tenible. En este sentido, nuestra Comunidad puede contribuir mediante la conservación de sudiversidad biológica: en este número se presenta un estudio sobre la avutarda, que en Zamo-ra concentra gran parte de su población mundial. Y también se describe la labor de la Funda-ción Oso Pardo, reciente Premio Castilla y León de Medio Ambiente, centrada en la especiemás simbólica entre las amenazadas de extinción.
La conservación de la diversidad biológica está unida a la de los sistemas naturales en toda sucomplejidad estructural. Entre ellos, nuestros ríos y riberas muestran un estado de conserva-ción aún alejado de lo deseable, como se puede comprobar en el estudio publicado sobre elrío Tormes. Algunas de las medidas para la mejora de estos importantes sistemas ecológicosfueron debatidas en la Jornada Temática sobre Caudales Ecológicos y de Mantenimiento, quese reseña también en este número.
Este objetivo de conservar nuestra diversidad biológica implica la regulación de las activida-des humanas en múltiples aspectos: como ejemplo destacado, el aprovechamiento racional delas especies cinegéticas es uno de los objetivos que recoge la nueva Ley de Caza de Castilla yLeón, analizada en la revista.
Para terminar, conocer el medio ambiente de nuestra Comunidad desde otras perspectivas -his-tórica, geográfica, humana- puede ayudar a sensibilizar a la población sobre los problemas desu conservación. En este número se recogen varios trabajos que contribuyen a esta idea, comoel estudio de la difusión de la "Ciudad Jardín" en Castilla y León y, como es habitual en nues-tra revista, el de comarcas naturales: una de gran tamaño, La Ribera del Duero, donde los usosagrarios tradicionales se han renovado con notable éxito, y otra más reducida, el Barranco delas Cinco Villas, donde se muestran con fuerza los retos que plantea la utilización del medionatural con fines de ocio. Por último, se presenta un informe sobre las directrices de Ordena-ción del entorno de Valladolid, entre cuyos principales retos está la protección del medioambiente periurbano de la capital regional.
Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997
La situación de la avutarda (Otis tarda) en Zamora.Páginas 2-8
El Barranco de las Cinco Villas. Poblamiento y medio ambiente.Páginas 9-18
DOSSIER CENTRAL: La Ribera del Duero.Transformación y dinamismo de una comarca vitícola.Páginas 19-36
El Tormes: un río enfermo.Páginas 37-43
La ciudad-jardín: Alcance teórico y realidad construidaen Castilla y León en la primera mitad de siglo.Páginas 44-49
La Fundación Oso Pardo.Páginas 50-51
Avance de Directrices de Ordenación Territorialde Valladolid y Entorno.Páginas 52-53
La Ley de Caza de Castilla y León.Páginas 54-55
Caudales ecológicos y caudales de mantenimiento.Jornada temática.Página 56
Sumario

La situación de la avutarda (Otis tarda)
en Zamora
PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente2
La avutarda es una de las especies más represen-tativas de los ambientes esteparios y pseudoeste-parios de Europa. Debido a su peso, que puedealcanzar los 18 Kg. en el macho adulto y en al-gún caso citado para Centroeuropa los 24 Kg.,se le ha dado el título de ave voladora más pesa-da del Planeta.
Desde el punto de vista taxonómico, pertenece ala fami|ia Otitidae que eng|oba 22 especies deaves que se distribuyen por Eurasia, Australia yÁfrica, siendo en este último continente dondese encuentran la mayoría de las especies de estegrupo. España posee tres representantes de dichafamilia, dos continentales, la avutarda (Otistarda) y el sisón (Otis tetrax), y uno insular, lahubara canaria (Chlamydotis undulata fuerteven-turae).
Machos y hembras de avutarda son muy simila-res en el color del plumaje, con tonos marrones,negros, beige y blanco, formando barreado sobreel dorso y las alas, mientras que la cabeza y las
patas son grisáceas. Los machos adquierendurante la época reproductora ciertos caracteresque los diferencian muy bien de las hembraspues presentan colores más conspicuos en elcuello y largos "bigotes".
Por otra parte, la hembra es mucho menor que elmacho, no llegando en la mayoría de los casos a lamitad del peso de éste, lo que supone una de lasmayores diferencias de peso entre sexos en aves.
El sistema de apareamiento de estas aves es muyinteresante, pues presenta cierta flexibilidad de-pendiendo del tipo de hábitat y las condicionesdel medio, de modo que se basa en vínculos poli-gínicos (un macho fecunda varias hembras) o enla relación promiscua (una hembra es fecundadapor varios machos). La época del celo de la avu-tarda tiene lugar en primavera y es uno de los mo-mentos más espectaculares de su ciclo vital.
La avutarda es una de la aves estepariasmás emblemáticas. En los últimos deceniosesta especie ha sufrido una fuerte regre-sión en Europa, manteniéndose en laPenínsula Ibérica la población más impor-tante a nivel mundial.
Zamora, y más concretamente la reserva delas Lagunas de Villafáfila, concentra uno delos núcleos más significativos de esta espe-cie en España. A pesar de los problemasque aquejan a las zonas esteparias, la avu-tarda aún encuentra en esta zona el hábi-tat adecuado para poder garantizar su con-servación.
Mariano Rodríguez AlonsoAna Martínez FernándezJesús Palacios Alberti(Servicio Territorial de Medio Ambientey Ordenación del Territorio, Zamora).
La vistosidad de los machos de avutar-da durante la parada nupcial motivósu caza en España hasta el año 1980.

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 3
La vistosidad de los machos en este periodo,cuando realizan las exhibiciones en los territo-rios de parada nupcial, motivó su caza en Espa-ña hasta el año 1980. Actualmente, esta especieestá protegida en toda Europa y figura en e|Catálogo Nacional de Especies Amenazadas co-mo "de interés especial", lo que implica la pro-hibición de su caza y el desarrollo de medidas deconservación de sus poblaciones.
Distribución y situación en Europa
Este gigante de la estepa, como también se le hallamado, se distribuye por las llanuras cerealistasy los paisajes abiertos, prácticamente desarbola-dos, de la Península Ibérica desde hace variosmiles de años, como atestiguan las pinturasrupestres localizadas en Castellón y Cádiz (verHIDALGO y CARRANZA, 1990).
La roturación y puesta en cultivo de muchosterrenos en Europa favorecieron a la especie, pe-ro el declive de sus poblaciones comenzó en elsiglo pasado como consecuencia de la mejora delas armas de fuego, el desarrollo de la agricultu-ra moderna y las profundas transformacionesocurridas en su hábitat, desapareciendo de unagran parte de Europa Central. Así, se constata sudesaparición en e| siglo XIX en Inglaterra, Fran-cia, Dinamarca, Suecia, Grecia, Alemania Occi-dental y Dinamarca, y en el siglo XX en Polonia.
En los últimos años se ha producido una fuerteregresión de sus efectivos en Europa, habiéndosepasado de entre 5.521 y 5.981 ejemplares segúnCOLLAR (1979) a 1.948 ejemplares, segúnLitzbarski (1996) (Cifras sin contabilizar Españay la antigua U.R.S.S.).
La situación de la avutarda en España merece uncomentario más amplio, ya que las numerosasestimas realizadas en las dos últimas décadas sontan variables y carentes, en muchos casos, de ri-gurosidad que hacen difícil su análisis paraexponer claramente la situación poblacional dela especie.
Así, la primera estimación de la población espa-ñola corresponde a Trigo de Yarto en 1971, queseñala, basándose en datos provenientes de lacaza de la avutarda, la cifra de 17.000 ejempla-res. Posteriormente y después de declarar la veda
de esta especie, dada su preocupante situación,se realizaron dos censos generales en 1981 y1982 coordinados por la CODA y RENATURrespectivamente, que posiblemente infravalora-ron la población real, cifrando ésta en menos de9.000 avutardas, pero sirvieron de punto de par-tida para abordar otros estudios, como porejemplo la actualización de la distribución de laespecie en la Península Ibérica.
Ya en la década de los 90, según se va dispo-niendo de nuevos censos más fiables, se produ-cen nuevas estimaciones como las de ALONSOet al, (1996) que apuntan una población entre16.815 y 19.015 avutardas, o ENA (1996) queconsidera la existencia de alrededor de 16.000ejemplares. En la tabla I se ve cómo se distribui-ría la población de avutardas en España porComunidades Autónomas con los últimos datosdisponibles.
La cifra obtenida (18.492-18.902 avutardas), sitenemos en cuenta las diferencias de métodos y
de fechas utilizados en los conteos en las distin-tas comunidades autónomas, es muy probableque esté infravalorada, situándose la poblaciónalrededor de los 19.000 ejemplares.
Sin embargo, estas cifras no permiten extraer lasansiadas conclusiones respecto a la dinámica dela especie en los últimos 15 años, pues a prime-ra vista reflejan un aumento espectacular de laavutarda en muy poco tiempo, que no es real.Esto se corrobora con los resultados obtenidosen las poblaciones de Zamora, León, Valladolidy Cáceres (unas 100.000 Ha.), donde el segui-miento ha sido mucho más intenso y se muestrauna relativa estabilidad en el número de efecti-vos o un ligero incremento.
La población en Castilla y León
El conocimiento de la avutarda en Castilla yLeón se ha incrementado durante la última dé-cada, pues los censos realizados de modo más
Tabla I. Distribución de la avutarda en España.
Zona Ejemplares Referencias
Castilla y León 8.306-8.691 Presente artículo, 1996
Extremadura 6.300 Sánchez et al, 1996
Castilla la Mancha 2.806 Palacín et al, 1996
Navarra 16 Elosegui com. Pers, 1995
Madrid 706 Gesnatura, 1994
Aragón 138-143 Servicio Vida Silvestre DiputaciónGeneral de Aragón (1996)
Murcia 20 Hernández et al, 1987
Andalucía 200-220 Consejería de Medio Ambiente,Junta de Andalucía (1996)
TOTAL 18.492 - 18.902
La avutarda es el avevoladora más pesadadel planeta. Los machosadultos pueden alcan-zar los 18 Kg. de peso.

PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente4
exhaustivo van permitiendo valorar mejor lasituación de la especie en esta región, como sepuede ver en |a tabla II, si bien todavía es necesa-rio realizar nuevos censos en algunas provincias.
Situación en Zamora
Desde principios de los años 80 se corroboraque la provincia de Zamora presenta una de laspoblaciones más importantes de avutardas enEspaña. Aunque aquellos primeros censos nohan permitido establecer de modo claro el nú-mero total de ejemplares existentes, sí han apor-tado una idea de la tendencia de la población.Los datos más fiables corresponden a la Reservade las Lagunas de Villafáfila (32.628 Has.), don-de se vienen realizando desde hace varios añosconteos periódicos y sistematizados que, asu-
miendo el error que conlleva todo muestreo,ofrecen una cifra bastante aproximada de la po-blación de avutardas de esta zona.
Por otra parte y con el fin de complementar es-tos datos, la Junta de Castilla y León acometióen el año 1996 un censo provincial. La metodo-logía de trabajo es la misma que se viene utili-zando en la Reserva Regional de Caza de lasLagunas de Villafáfila y consistió en la realiza-ción de recorridos por los caminos agrícolas delas zonas potenciales. Así, entre finales de Marzoy primeros de Abril se recorrieron más de 1.800Km (el 80% de las zonas muestreadas se cubrie-ron en dos semanas), señalando en el correspon-diente mapa todos los grupos de aves localiza-dos. Los participantes en el censo fueron perso-nas experimentadas, provistas de telescopios20x60 y radio-emisores para facilitar la comuni-cación entre censadores cuando se observaba elmovimiento de algún bando.
Los resultados de este censo estructuran la pro-vincia de Zamora en tres zonas avutarderas(Figura 1).
Zona sur
Comprende el núcleo poblacional situado al Surdel Duero, en un territorio muy diverso y difícilde censar. El hábitat se caracteriza por un mosai-co de cultivo de cereal entre zonas de suave relie-ve ondulado sin cultivos, predominando los bar-bechos y eriales donde pasta el ganado ovino.
En total se contabilizaron 179 avutardas y el ta-maño medio de grupo no superó los 8 indivi-duos. La densidad media en esta zona es baja,menos de 1 avutarda por Km2, y la densidadmáxima que se obtuvo por término municipalfue de 2,1 avutardas por Km2, La proporción desexos obtenida se aproximó a 2:1 a favor de lashembras, lo que podría indicar cierta presión dela caza furtiva sobre los machos en los límitesprovinciales de Valladolid y Salamanca.
Zona norte
Se incluyen aquí los núcleos de avutardas situa-dos al norte del río Duero, salvo las incluidasdentro de la Reserva Regional de Caza de |asLagunas de Villafáfila. Esta zona tiene unapoblación de 772 ejemplares y un sex-ratio de1,2:1, similar al obtenido en la Reserva. El
Densidades por términos municipalescon más de 3 avutardas por km2.
Densidades por términos municipalescon menos de 3 avutardas por km2.
Área de distribución de la avutardaen la provincia de Zamora
(censos realizados entre finales de marzo y primeros de abril)
SALAMANCA
PORTUGAL
ORENSELEÓN
ZAMORA
VAL
LA
DO
LID
Figura 1
El programa LIFE,recientemente aprobadopara la Reserva de lasLagunas de Villafáfila,plantea como principalobjetivo la conservación delhábitat de la avutarda.

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 5
tamaño medio de grupo hallado es de 7,6 indi-viduos. La densidad máxima por término muni-cipal fue de 2,8 avutardas por Km2.
El hábitat lo constituye una gran extensión decultivos de cereal, salpicados con algunos bos-quetes de encina y pino que se libraron de laconcentración parcelaria por encontrarse enzonas pedregosas de baja calidad y generalmenteen pendiente.
Reserva Regional de Cazade las Lagunas de Villafáfila
Realmente se encontraría englobada dentro delárea anterior, pero debido a la alta concentraciónque presenta la especie y a la existencia de censosperiódicos se ha decidido tratar como un áreaindependiente. Desde mediados de los años 80se han venido realizando censos de avutardas enesta zona y de forma más exhaustiva por la ad-ministración autónoma en los últimos tres años,cubriendo todo el territorio en el mismo día.Para ello se utilizan cuatro equipos de censa-dores, de dos personas como mínimo, en cochestodo-terreno provistos de telescopios y radio-emisores, que van cubriendo los sectores asigna-dos previamente sobre el mapa de la zona,situando cada bando en dicho mapa.
La densidad se ha calculado por términos muni-cipales, obteniendo una densidad máxima de15,8 aves/Km2 y una densidad media de 6,6aves/Km2. El tamaño medio del grupo contacta-do fue de 11 avutardas.
Para realizar el análisis global de esta informa-ción y la evolución de la población hemos con-siderado la Reserva de Caza al ser la zona másestudiada. En la tabla III se reflejan datos de losúltimos años.
Los censos de primavera se han complementadocon los del final del verano, con objeto de eva-luar la productividad. Además de conocer elnúmero de pollos que han sobrevivido, las cifrasilustran muy bien las fluctuaciones del númerode avutardas dentro de la Reserva.
También en los últimos años se han realizadodiversos estudios sobre la especie en cuanto alcomportamiento reproductor o el uso y selec-ción del hábitat a lo largo de su ciclo anual, por
Tabla III. Resultados de los censos en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila
Fecha N° de ejemplares Censados Autores
Primavera
26-27 Marzo 1987 1.268 Alonso y Alonso, 1990
7-8 Abril 1988 1.769 Alonso y Alonso, 1990
3-14 Abril 1989 1.453 Alonso y Alonso, 1990
10-11 Marzo 1990 1.865 Renatur, 1990
23 Marzo 1994 2.085 S.T. Medio Ambiente de Zamora
16 Marzo 1995 2.175 S.T. Medio Ambiente de Zamora
26 Marzo 1996 2.198 S.T. Medio Ambiente de Zamora
18 Marzo 1997 1.938 S.T. Medio Ambiente de Zamora
Final de verano
5-17 Septiembre 1987 1.290 Alonso y Alonso, 1990
5-7 Septiembre 1988 1.020 Alonso y Alonso, 1990
31 Agosto-2 Sept. 1989 924 Alonso y Alonso,1990
22-24 Agosto 1995 956 S.T. Medio Ambiente de Zamora
9-10 Septiembre 1996 1.026 S.T. Medio Ambiente de Zamora
Tabla II. Distribución de las avutardas en Castilla y León
Provincia Ejemplares
Censos recientes y con metodología similar
Ávila 528 Martín et al, 1991
Burgos 96-116 Roman et al, 1991(En Sanz-Zuasti, 1992)
León 440 Lucio y Purroy, 1990
Salamanca 621 Martín et al, 1991
Zamora 3.149-3.464 S. T. Medio Ambiente, 1996
Censos con escasa cobertura (Se deberían actualizar)
Palencia 865 Otero, 1985
Segovia 57 Otero, 1985
Estimaciones de población
Soria 50-100 En Sanz-Zuasti, 1992
Valladolid 2.500 Finat, 1991(En Sanz-Zuasti, 1992)
La avutarda es una de lasespecies más representativasde la llanura cerealista.Castilla y León acoge lamayor población mundialde avutardas.

PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente6
lo que se conocen las preferencias de la avutardaen este tipo de medios donde predominan loscultivos de cereal y algunas leguminosas. Así, seha constatado que la alfalfa de secano constitu-ye, en determinadas épocas del año, un recursoesencial.
En el resto de las zonas censadas (Norte y Sur) elhábitat más utilizado coincide con el descrito pa-ra la Reserva y las avutardas prefieren lugares apar-tados de los pueblos, con alfalfa, pastizal y cereal,áreas donde existe cierta diversidad de cultivos.En la zona Sur aparecen puntualmente en lugarescon algún árbol disperso o cercanos a éstos.
Actuaciones de gestión
Es sabido que la protección de una especie nopasa por crear pequeños reductos de un mediofavorable, ya que esta insularización puede con-ducir al aislamiento de poblaciones que, por supequeño tamaño, se vuelven inviables como yaviene ocurriendo en algunos puntos de la Penín-sula Ibérica con la avutarda.
Su conservación está basada, por tanto, en ac-tuaciones a nivel global, y así se ha comprendidopor diversos organismos que asumieron la crea-ción de un programa dentro del ReglamentoComunitario 2078/92, con el fin de subvencio-nar a las explotaciones que desarrollen prácticasagrícolas tendentes a la protección del medioambiente en las llanuras cerealistas de Castilla yLeón. El principal objetivo de estas actuacioneses que el agricultor sea el artífice de las medidaspara favorecer el mantenimiento de las condi-ciones del hábitat.
La medida, sin embargo, no ha sido todo lo efi-caz que se esperaba, ya que al haberse diseñadoel Plan para una superficie muy grande (aproxi-madamente 1.500.000 Has.) se han valoradodel mismo modo zonas muy diferentes en cuan-to a producción y presencia de fauna representa-tiva de áreas esteparias. Este ha sido el caso de laavutarda y la zona de la Reserva Regional deCaza de las Lagunas de Villafáfila en Zamora,donde se añade el problema de que la siembrade alfalfa de secano no aparece reflejada en loscontratos nº 3 y nº 4, siendo un cultivo vitalpara la especie.
Para solventar esto se deberán potenciar más lasactuaciones en ciertas áreas que posean algunafigura de protección o en las que esté prevista suinclusión en la Red Natura 2000 (red queenglobará las zonas naturales más importantesde la CEE), así como la utilización de otros cul-tivos. De este modo la medida puede ser máseficaz, ya que complementaría otras adoptadaspara conservar las especies protegidas fuera deestas zonas privilegiadas.
Las actuaciones de gestión en áreas avutarderasse han centrado en la Reserva Regional de Cazade las Lagunas de Villafáfila, donde la Junta deCastilla y León posee la titularidad de los terre-nos cinegéticos. El área es además zona ZEPA yestá incluida en el Convenio de Ramsar deZonas Húmedas, lo que ha permitido llevar acabo una serie de actuaciones de gestión que hanincidido positivamente sobre las poblaciones deavutarda de la Reserva. De estas actuaciones

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 7
podemos destacar, en primer lugar, las tendentesal mantenimiento de la superficie de cultivo dealfalfa de secano (Medicago sativa) en el interiorde la Reserva. Los últimos estudios que se hanrealizado sobre el uso del hábitat por la avutardaen la Reserva ponen de manifiesto que el cultivode esta planta es básico para la especie, existien-do una clara relación entre la densidad de culti-vo de alfalfa y el número de individuos en lazona. Desgraciadamente, y como consecuencia
de la política agraria de la CEE, se está produ-ciendo una disminución de la superficie sembra-da de leguminosas. Con el fin de mantener lasuperficie sembrada de alfalfa de secano se vie-nen desarrollando las siguientes actuaciones:
a) Desde la creación de la Reserva se han idoalquilando de forma progresiva y preferente-mente a Ayuntamientos, tierras para sembrarcon alfalfa de secano, con objeto de intentarcompensar la continua pérdida de este cultivoen la Reserva.
b) Recientemente se ha aprobado un ProgramaLIFE para la conservación y gestión integral delhábitat de la avutarda en la ZEPA de las Lagunasde Villafáfila. Este proyecto contempla de formapreferente la adquisición de parcelas de cultivopor parte de la Junta de Castilla y León para susiembra con alfalfa de secano. Para ello, las tie-rras se comprarán en las áreas más utilizadas porla especie y con el objeto de compensar la pérdi-da de superficie de este cultivo producida en losúltimos años.
El pago de indemnizaciones por daños agrícolasproducidos por la fauna es uno de los temas másconflictivos y al que es necesario dedicar un granesfuerzo. Actualmente la tasación de los daños larealiza un Ingeniero Agrónomo dependiente dela Consejería de Agricultura, que cuenta en cadapueblo con un tasador nombrado por el Ayun-tamiento. El sistema está basado en la coloca-ción de parcelas testigo (cerradas y cubiertas conmalla) que sirven de referencia para la valoraciónmás fiable posible de los daños. Estas actuacio-nes, sin embargo, no evitan la conflictividad deltema, basada últimamente en la petición porparte de los agricultores de indemnizaciones porel pastaje en los campos de cereal y las rastroje-ras, independientemente de que se produzcan ono mermas en la producción final. Esta peticiónse ve, en parte, alentada por la Política AgrariaComunitaria, tendente a conceder subvencionesa cultivos de escasa productividad e incluso alabandono de las tierras. Una vez tasados losdaños, el listado de los mismos y su peritación setraslada a la Consejería de Medio Ambiente yOrdenación del Territorio, que es la encargadade realizar el abono de los mismos.
El personal funcionario o contratado que traba-ja en la Reserva se ha incrementado notable-
mente los ultimos años, encargándose no sólo delabores de vigilancia, sino de otras labores comoel seguimiento de fauna, censos, control de pre-dadores (zorros y córvidos), actuaciones de usopúblico, etc.
En coordinación con otros organismos públicos yprivados se han llevado a cabo actuaciones deinvestigación, como por ejemplo determinaciónde la incidencia de la fauna en los cultivos y tasa-ción de daños, posible competencia interespecífi-ca entre el ánsar y la avutarda, incidencia de lascosechadoras sobre la fauna y en especial sobre laavutarda, etc… La colaboración con otros orga-nismos no se ha limitado exclusivamente a lainvestigación, sino que se ha llegado a acuerdoscon Iberdrola para disminuir las electrocucionesde aves, instalación de nidos para cernícalo primi-lla con una Escuela Taller de Villafáfila, creaciónde lagunas y pruebas con insecticidas menos noci-vos con la Consejería de Agricultura, etc.
Pero quizás la actuación más espectacular a niveldel gran público haya sido la apertura del Cen-tro de Interpretación en la Reserva que ha servi-do para desarrollar de forma más concreta lasactividades de divulgación y comenzar una laboreducativa dirigida al público escolar. Durante elprimer año de funcionamiento han pasado porel Centro alrededor de 50.000 personas y nume-rosos colegios.
Actualmente se debate el borrador del Plan deOrdenación de los Recursos Naturales del Espa-cio Natural de la Reserva de las Lagunas de Vi-llafáfila. En este documento se incluye la zonifi-cación y normativa aplicable para la gestión deeste entorno, teniendo como referencia tanto loshumedales como las zonas más querenciosaspara la avutarda a lo largo de su ciclo anual. Unode los objetivos de la declaración de este EspacioNatural es que las medidas de conservación delas especies protegidas y en especial de la avutar-da, se puedan hacer más eficaces en el marco dedicho Plan de Ordenación. La figura propuestapara este Espacio Natural de acuerdo con la Ley8/91 es la de Reserva Natural.
Problemática actual
Los principales problemas que pueden afectar ala avutarda en la Reserva de "Las Lagunas deVillafáfila" son los siguientes:
Una de las principales carac-terísticas de la avutarda es susistema de apareamiento. Losmachos solitarios ocupan enprimavera zonas concretasque defienden frente a otroscongéneres.

PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente8
La alfalfa de secano constituye uno de losprincipales recursos para la avutarda.En la Reserva de las Lagunas de Villafá-fila, la distribución de la especie estáíntimamente relacionada con la existen-cia de este cultivo.
- Planes de regadío: La existencia de posibles Pla-nes Regionales de regadío en el interior y áreaperimetral de la Reserva de las Lagunas de Villa-fáfila resultan incompatibles con la existencia deavutardas en la zona, debido a la fuerte transfor-mación del hábitat que estos proyectos implican.
- Modificaciones en los cultivos: La actual PolíticaAgraria Comunitaria puede generar en la zonauna brusca variación en los cultivos existenteshasta ahora (principalmente cereal y alfalfa desecano), lo que puede traer consecuencias im-previsibles para la avutarda.
- Escasez de terrenos gestionados por la Adminis-tración: La falta de este tipo de terrenos hace queno puedan ponerse en práctica políticas de con-
servación del hábitat para suplir las disfuncionesque se producen por cambios de cultivos.
- Turismo incontrolado: La existencia de unagigantesca red de caminos de concentración enel interior de la Reserva posibilita la presenciacontinua de visitantes en áreas y épocas críticaspara la especie.
- Vuelos a baja cota de aeronaves: El sobrevuelopor parte de aviones y avionetas en determinadasépocas provoca en las avutardas efectos muynegativos, disgregando los bandos e incrementan-do el movimiento de los mismos. Esta alteraciónpuede ser incluso causa de muerte por choquecontra los tendidos eléctricos durante la huida.
Bibliografía
ALONSO, J.C. y ALONSO J.A. 1990 (eds.).Parámetros demográficos, selección de hábitat ydistribución de la avutarda en tres regiones españo-las. En su interior incluye a LUCIO y PURROY(53-58). Ed. ICONA.
ALONSO, J.C. Y ALONSO, J.A. 1996 The greatBustard in Spain: present status, recent trends andEvaluation of earlier censuses. En Fernández, J.Sanz-Zuasti J. Conservación de las Aves Estepári-cas y su Hábitat. Edita Junta de Castilla y León.(69-79).
COLLAR, N.J. 1979. Bustard Group. GeneralReport. lCBP. Bull., XIII: 129-134.
ENA, V. 1996. Distribución de la avutarda enEspaña. Demografía y crecimiento. Comunicaciónpresentada al Simposium Internacional sobre laavutarda en el Paleártico Occidental. Sevilla, Febre-ro de 1996 (Inédito).
FERNÁNDEZ, J. y SANZ-ZUASTI, J. (1996)Conservación de las Aves Estepáricas y su Hábitat.Incluye los artículos de PALACIN et al. (183-190);SÁNCHEZ et al. (279-282); RODRÍGUEZ et al.(293-298). Edita Junta de Castilla y León.
GESNATURA. 1994. Censo prenupcial de laspoblaciones de Avutarda de la Comunidad deMadrid. Agencia de Medio Ambiente. Comunidadde Madrid.
HERNÁNDEZ, V.; ORTUÑO, A.; SÁNCHEZ,M.A.; VILLALBA, J.; SÁNCHEZ, P. A.; LÓPEZ,J.M. y ESTEVE, M.A. 1987. Estado actual dealgunas aves esteparias en la región de Murcia.Áreas de interés. En: Actas del primer CongresoInternacional de aves esteparias (León). Edita Juntade Castilla y León. (459-468).
HIDALGO, S. y CARRANZA, J. 1990. Evolucióny comportamiento de la avutarda. Ed. Universidadde Extremadura - Caja Salamanca y Soria. 254 pp.
LITZBARSKI, B. 1996. Internationaler Workshop"Conservation and Management of the Great Bus-tard in Europe. Naturrschutzstation Buckow, 25.bis 28. Mai 1995. In: Naturshutz und Lands-chafttspflege in Bandenburg. Heft 1/2, 4-6.
MARTÍN, L.J.; MARTÍN, I. y CORRALES, L.1991. Censo prenupcial y postnupcial de avutardasen el área de Madrigal-Peñaranda. Junta de Castillay León. Informe Inédito.
OTERO, C. 1985. The spanish Great Bustard cen-sus conduced by Recursos Naturales S.A., in 1982.Bustard Studies, Vol 2:21-30
RENATUR, 1990. Reserva Nacional de las Lagu-nas de Villafáfila. Ordenación Cinegética. Junta deCastilla y León. Informe inédito.133 pp.
SANZ-ZUASTI, J. 1992. Bases para la protecciónde |a avutarda en Castilla y León. Informe inédito.Junta de Castilla y León.
TRIGO DE YARTO, E. 1971. La avutarda enEspaña. Informe a la XVIII Asamblea General Trie-nal del Consejo Internacional de la Caza. 32 pp.

9Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997
El Barranco de la Cinco Villasy su entorno
El Barranco de las Cinco Villas se encuentra enel área occidental de la comarca abulense delValle del Tiétar, comunicada por el norte a tra-vés de la carretera N-502 con Ávila, de la quedista aproximadamente 65 km., y por el sur conMadrid y Talavera de la Reina por la C-501.Recibe su nombre debido a que cinco munici-pios con rango histórico de villas se agrupan enun valle situado al sur de Gredos que desembo-ca en la vega del río Tiétar.
Pertenece al área geográfica del Sistema Centralde Gredos. Estas cinco villas están enclavadas enuna "fosa hundida" formada por cadenas monta-ñosas abiertas únicamente al sur, por donde fluyeel río Ramacastañas, afluente del río Tiétar.
La mancomunidad de “El Barranco de las CincoVillas” está organizada en cinco núcleos de po-blación sobre una extensión total de 198,6 km2.Los núcleos son, con indicación de extensión enkm2, altitud en metros y distancia en km. aÁvila, los que se relacionan en el Cuadro I.
El conjunto de la mancomunidad fue declaradoPaisaje Pintoresco del Valle de las Cinco Villas
en 1975, lo que implica la condición de Bien deInterés Cultural. Este artículo procurará reseñarlos valores históricos, culturales, artísticos ynaturales de modo somero y así mostrar la sin-gularidad de este conjunto de municipios.
Una comarca netamente agrícola y ganadera.
Dentro de una tradicional economía de subsis-tencia basada en la agricultura y ganadería, cadacomunidad rural organizó su vida en torno a dostipos de explotaciones básicas: las tierras delabor y los terrenos no cultivados, de mayor ex-tensión. Si las primeras contribuían a cubrir lasnecesidades alimentarias básicas, a los segundoscorrespondía la alimentación del ganado y laobtención de madera y leña.
En las últimas décadas se ha ido produciendouna regresión de la agricultura y la ganadería, porlo que estos municipios tienen como actividadsocioeconómica principal el turismo. Esto hadado lugar a la construcción de viviendas de se-gunda residencia para períodos estivales. El equi-
En el privilegiado enclave de la Comarcadel Valle del Tiétar, en la vertiente meridio-nal de la Sierra de Gredos, se encuentra elBarranco de las Cinco Villas, que compren-de los municipios de Cuevas del Valle,Mombeltrán, San Esteban del Valle, SantaCruz del Valle y Villarejo del Valle. Lascaracterísticas de su benigno clima y altapluviosidad, de su accidentada orografía yde su historia, han transformado el paisajey condicionado los modos de explotaciónde las tierras y de los asentamientos huma-nos. Así se han producido sus característi-cos paisajes dominados por extensos pina-res de repoblación junto con terrenos decultivo abancalados con predominio de lavid y el olivo, y una particular arquitecturatradicional de gran valor y tipismo.
El Barranco de las Cinco Villas:Poblamiento y medio ambiente
Francisco Javierde Diego de la TorreArquitecto
Vista panorámica desde el sur de ElBarranco, con vista de Mombeltránen primer término.

PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente10
pamiento hotelero sigue siendo escaso, ya queúnicamente Mombeltrán y Cuevas del Vallecuentan con hostales. Sería deseable, y ya algunascorporaciones municipales han dado el primerpaso, fomentar el llamado turismo rural. Hayque reseñar la importancia de la existencia de va-rios campings con un uso netamente estival.
Los municipios de “El Barrancode las Cinco Villas”
Antecedentes históricos.
Al referirse a los remotos orígenes humanos delárea de Gredos, todos los historiadores están deacuerdo en que los primitivos poblamientos de lazona fueron obra de los "Vettones", pastores tras-humantes. Quedan restos aislados de esta presen-cia humana como son los "castros" o esas esta-tuas toscas en las que figuran toros o berracos.
Es patente la presencia romana en el Barrancopor los escoriales de las minas de hierro explota-das y que se encuentran hoy en día en el térmi-no de Mombeltrán y, principalmente, por laCalzada Romana. Ésta es un elemento funda-mental para comprender la importancia históri-ca de El Barranco como paso natural a través deGredos por el Puerto del Pico. A pesar de encon-trarse hoy muy degradada en muchos tramos yde haber sido parcialmente ocupada por la carre-tera N-502, su importancia es indudable debidoa su uso continuado hasta la actualidad comovía pecuaria hacia Extremadura.
La invasión musulmana de la Península no pare-ció dejar honda huella en la Sierra de Gredos.No hay duda que los musulmanes cruzaron estasmontañas, seguramente a través de la CalzadaRomana. La ocupación árabe de este territoriose limitó a su ataque a la ciudad de Ávila, des-
truida por ellos en el año 712. Es de suponer,por tanto, que continuaría el régimen pastoril yganadero de los antiguos poblados de la sierra,mientras los musulmanes se situarían, como ciu-dad más avanzada y como bastión defensivo a lolargo del Tajo, en Talavera de la Reina.
Durante dos o tres siglos esta zona de Gredosdebió ser una especie de tierra de nadie sujeta alos avatares de la guerra.
A lo largo del siglo XII todo el norte y sur de laSierra de Gredos, incluido el Valle del Tiétar,queda bajo el dominio de Ávila, pero ésta noposeía el elemento humano necesario para repo-blar las zonas conquistadas. Este extenso territo-rio estaba dividido a efectos ganaderos y de co-bro de diezmos en tan sólo dos áreas: sur y nortede Gredos. De este modo se van creando lasaldeas, entre ellas Arenas, Candeleda o Mombel-trán. Esta última se denominaba el Colmenar dePascual Peláez.
En 1256 el rey Alfonso X concedió a Colmenar(Mombeltrán) cartas de franquicia. Con poste-rioridad, en 1393, los destinos de Arenas, Can-deleda y Colmenar se unen al conceder el reyEnrique III a Ruy López Dávalos un señorío quelos comprende, junto con otros pueblos y tierras.Así, en 1393 Ruy López Dávalos concede "Car-tas de Villazgo" a estas tres villas. Estas cartas in-tentaban lograr una concentración demográfica yuna independencia económica y jurídica.
Villarejo
San EstebanCuevas
MombeltránSta.Cruz
PROVINCIA DE ÁVILA
Situación del "Barranco de las CincoVillas" dentro de la provincia abulense
Cuadro I:Extensión del municipio, altitud y distancia a la capital de los cascos urbanos
Municipio Extensión Altitud Distancia
Cuevas del Valle 19,4 848 58
Mombeltrán 70,8 638 65
Santa Cruz del Valle 29,8 725 66
San Esteban del Valle 36,8 811 65
Villarejo del Valle 41,8 825 61
Fuente: Nomenclator Ávila 1986
Olivares.

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 11
En el reinado de Enrique IV, mediante juicio, sepriva a Ruy López Dávalos de todos sus bienes.Posteriormente, en 1461, se le concedió a DonBeltrán de la Cueva el señorío de Colmenar y deotros sitios del Barranco, dándole el privilegiode que aquél lleve su nombre, Mombeltrán. Asi-mismo se le otorga el título de Duque de Al-burquerque y en 1466 se le concede la facultadde crear el Mayorazgo del mismo nombre. Éstefue quien comenzó la construcción del castillode Mombeltrán, que se vio frenada por los ReyesCatólicos que, considerando innecesarios talesgastos, paralizaron la construcción de fortalezasen forma general. Más adelante, en 1505, loconstruido como fortaleza se tranformó en resi-dencia señorial.
El resto de las villas del Barranco: Cuevas, SanEsteban, Santa Cruz y Villarejo, se fueron for-mando en el siglo XV y completaron su desarro-llo en el siglo XVI. Mombeltrán dominó el Ba-rranco hasta que a éstas se les concedió el títulode Villa, a San Esteban en 1693 y a Santa Cruzen 1791; de Cuevas y de Villarejo no existendatos exactos.
La tardía repoblación de la zona se va intensifi-cando a lo largo de los siglos XVI y XVII pese ala opresión que suponía la dependencia delseñorío y, en particular, la administración derentas y contribuciones. La organización nobi-liaria del espacio imperante en la Baja EdadMedia, que está en función de intereses ganade-ros dentro de un sistema agrario caracterizadopor un reparto desigual de la tierra a favor de lasgrandes casas nobiliarias, pervive hasta bienavanzado el siglo XVIII.
La crisis de este siglo da lugar a un acusado des-censo demográfico y a una transformación delpaisaje, con un auge de la agricultura y un apro-vechamiento más intensivo del suelo, siendo aúnimportante la cabaña ganadera. El siglo XIXconoce la configuración del "sistema agrario tra-dicional" merced a cambios institucionales yestructurales, transformando el paisaje con elreforzamiento del ciclo de policultivo intensivo.La ganadería trata de ajustarse a las demandas delmercado, lo que junto al alto potencial de recur-sos hidráulicos, propician que en 1860 existieranen toda la comarca 356 molinos, y a comienzosdel siglo XX se abrieran las primeras serreríaspara la explotación de los recursos forestales.
Estas características que definen el área de Gre-dos como un espacio agro-pastoril pervivenhasta mediados del siglo XX, para conocer a par-tir de entonces, y concretamente en las últimasdécadas, “la desintegración del sistema social,perdiendo progresivamente los habitantes de laSierra el control de su destino, desarticulándoselos modos de vida y la organización tradicionaldel territorio ante las presiones de la sociedadurbano-industrial. Entonces la "Sierra" se con-vierte en un bien de consumo que se parcela,vende y organiza para los habitantes de la ciu-dad.” (M.A. Troitiño).
Medio físico. Un enclave privilegiado
Topografía y relieve.
Aunque la Sierra de Gredos sólo sea un sectordel gran Sistema Central, destaca por sus pecu-
liaridades físicas y su papel de imponente fron-tera entre dos climatologías bien distintas. Lamontaña en Gredos se impone por su atormen-tada estructura. Agujas rocosas, circos, crestas yhondas quebradas por las que cursos de aguastorrenciales han contribuido durante milenios adarle a la zona su peculiar aspecto. Gredos seconfigura, pues, como un espinazo pétreo entredos mesetas que se eleva como una imponentemuralla hasta los 2.000 m.
El Sistema Central, con las sinuosidades de susvías de comunicación y la peligrosidad que aveces impone su climatología, sobre todo en lospuertos de montaña al norte del Barranco de lasCinco Villas: el Puerto del Pico (1.390 m.) y elTorozo (2.026 m.), han forzado a que el desa-rrollo de los pueblos de la vertiente meridionalde Gredos se haya encaminado hacia el sur.
Vista panorámica deSan Esteban del Valle.

PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente12
La Andalucía de Ávila.Una climatología muy benigna.
Esta muralla rocosa defiende la zona meridionalde los fríos vientos del norte y obliga a que losdel oeste se eleven, creando las condiciones idó-neas para una pluviosidad muy superior a la quese da en su parte septentrional. Esta abundanciade lluvias tiene una decisiva influencia en lavariedad de flora y fauna en la vertiente sur y enla creación de un microclima muy benigno para
los cultivos de frutales de carácter tropical. Poresta razón, esta zona recibe el nombre de laAndalucía de Ávila.
Otro factor a considerar es la altitud. El Barran-co, extendido de norte a sur, tiene por su propiaestructura orográfica distintas alturas: más de1.000 m. en la zona norte y menos de 400 en lasur, cerca del río Tiétar, con una altitud mediaen torno a los 800 m. En la cara sur de Gredosla precipitación anual suele situarse alrededor de
los 1.000/1.500 mm. Las precipitaciones máxi-mas anuales suelen tener lugar cada año en elmismo mes para todas las zonas. En períodosnormales se mantiene entre el 6% en el Valle delTiétar, siendo mucho más irregular en la ver-tiente norte. Los meses de octubre, noviembre ydiciembre suelen ser los de mayor precipitaciónanual. A partir de los 1.500 m. de altitud la llu-via adopta la forma de nieve, beneficiosa para laagricultura en general y reserva acuífera paratodas las localidades de El Barranco. Todo elárea meridional de la Sierra de Gredos constitu-ye una pequeña cuenca hidrográfica cuyo colec-tor es el río Tiétar. (Ver cuadro II).
Las cinco villas de El Barranco se ven abastecidassuficientemente por estos arroyos provenientesde dichas cumbres: por Mombeltrán discurre elrío del Molinillo; por Cuevas la Garganta delTuerto; San Esteban posee al norte la GargantaJuarina y al sur el arroyo de Navardugal; Villare-jo tiene los arroyos de los Mártires y del Rollo, ypor Sta. Cruz únicamente discurre el arroyo delas Mirlas. Todos ellos alimentan al río Rama-castañas, afluente a su vez del río Tiétar.
Las primeras heladas se dan desde finales deoctubre y duran hasta primeros de mayo. Estasúltimas son las que afectan negativamente a lascosechas, especialmente de frutales.
El clima más cálido pertenece al Valle del Tiétary es del tipo "mediterráneo subtropical", conuna temperatura media anual entre 14° y 16°C.En los meses de julio y agosto la temperaturamáxima alcanza los 40°C en las áreas más cálidasy entre 30° y 35°C en las más frescas. La mediaanual de las máximas se sitúa entre 21° y 23°Cen el Valle del Tiétar y entre 14° y 16°C en lavertiente norte. La temperatura mínima absolu-
Cuadro II: Pluviometría comparativa de algunos municipios de la Sierra de Gredos
Estación Volumen total de precipitaciones Nº de días totales
Arenas de San Pedro 1.464,0 84,2
Santa Cruz del Valle 1.317,7 79,1
Navalonguilla 1.092,0 83,8
Puerto del Pico 1.237,0 57,9
Barco de Ávila 557,8 92,1
Bohoyo 904,0 97,1
Hoyo del Espino 906,2 78,0
Fuente: Análisis del medio natural y social de la Z.A.M. Valle del Tiétar-Barco de Ávila-Piedrahita-Gredos Junta de Castilla y León.
Cuadro III: Distribución general de tierras (sup. en Ha.)
Superficie Superficie Uso Agrícola Superficie Uso ForestalMunicipio Total Tierras Cultivo Prados Total Arbolada Matorral Pastizal Total
Herbáceos Leñosos
Cuevas 1.938 415 --- 40 455 1.197 462 --- 1.659
Mombeltrán 5.024 177 452 16 645 2.025 590 1.395 4.010
S. Esteban 3.677 13 402 415 830 1.629 1.094 184 2.907
Sta. Cruz 2.980 8 97 --- 105 1.948 --- 708 2.656
Villarejo 4.185 6 299 --- 305 2.405 649 712 3.766
Total 17.804 619 1.250 471 2.340 9.204 2.795 2.999 14.998
Fuente: Análisis del medio natural y social de la Z.A.M. Valle del Tiétar-Barco de Ávila-Piedrahita-Gredos Junta de Castilla y León.
Cuadro IV: Distribución de la superficie agrícola (sup. en Ha.)
Municipio Cereal Leguminosa Patata Forraje Huerta Frutales Indeterminado Viña Olivo
S R S R S R S R R Manz. Peral R R S
Cuevas 390 - 12 - - 8 14 26 5 - - - - -
Mombeltrán 80 26 - 4 - 14 6 10 53 - - 12 97 343
S. Esteban - - - - - 2 - - 11 - - 4 217 181
Sta. Cruz - - - 1 - 3 - - 3 - - 13 75 9
Villarejo - - - 1 - 1 - - 4 - - - 199 100
Total 470 26 12 6 - 28 20 36 76 - - 29 588 633
Fuente: Análisis del medio natural y social de la Z.A.M. Valle del Tiétar-Barco de Ávila-Piedrahita-Gredos Junta de Castilla y León

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 13
ta suele situarse por debajo de los 0°C entrenoviembre y marzo-abril en el Valle del Tiétar.El período más frío es diciembre-febrero, conmínimas entre -2° y -6°C.
Geología.
Gredos es un bloque del conjunto graníticopaleozoico arrasado por la erosión, levantado enHORST (expresión alemana que significa pilar,en contraposición a fosa), y suavemente bascula-do hacia el norte, hacia el compartimento hun-dido de la depresión tectónica del Tormes-Alberche. La disposición está determinada porgrandes fallas que conforman los valles de losríos Tiétar, Alberche, Tormes...
Los terrenos de origen sedimentario se agrupanen tres conjuntos estratigráficos: Cámbrico Infe-rior, en el que todos estos materiales se encuen-tran afectados por metamorfismos. Se puedendistinguir tres conjuntos litológicos: (i) Cuarcitas,micacitas y esquistos micáceos más o menosmasivos. (ii) Cuarcitas, micaesquistos y cuarzomi-caesquistos en alternancia más o menos fina. (iii)Calizas. Sedimentos terciarios; asociados al Valledel Tiétar, remodelados por la actividad cuaterna-ria y de difícil diferenciación. Depósitos cuaterna-rios; bastante discontinuos, si bien posee dos tra-mos de mayor importancia: el extremo NO defi-nido por formaciones glaciares y el SE definidopor terrazas y glacis-terrazas del río Tiétar.
Las rocas plutónicas más abundantes en Gredosson los granitos, que ocupan la mayor parte de lasuperficie. En general se trata de un granito ada-mellítico de dos micas, normalmente biotítico.
Paisaje y vegetación.
Al clasificar la flora de la vertiente meridional deGredos se establecen tres zonas marcadas por sualtitud: hasta 500 m., entre 500 y 1.200 m., y de1.200 a 2.000 m.
En las cotas más bajas aún persiste el encinar, apesar de que éste sufrió un gran deterioro entre1950 y 1970 debido al incremento de residenciasde temporada y la consiguiente demanda de leña.
Cuadro V: Distribución por tamaño de las explotaciones
Tot. Expl. 0,1/20 Ha. 20/100 Ha. >100 Ha.
Cuevas del Valle 227 227 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Mombeltrán 368 360 (97,83%) 4 (1,09%) 4 (1,09%)
S. Esteban del Valle 379 378 (99,74%) 0 (0%) 1 (0,26%)
Sta. Cruz del Valle 182 180 (98,90%) 1 (0,55%) 1 (0,55%)
Villarejo del Valle 163 161 (98,77%) 0 (0%) 2 (1,23%)
Total 1.319 1.306 (99,01%) 5 (0,38%) 8 (0,61%)
Fuente: Análisis del medio natural y social de la Z.A.M. Valle del Tiétar-Barco de Ávila-Piedrahita-Gredos Junta de Castilla y León
Cuadro VI. Número de parcelas
Nºde Explotaciones Nº de Parcelas Parcelas por explotación
Cuevas del Valle 227 2.075 9,14
Mombeltrán 368 1.458 3,96
S. Esteban del Valle 379 3.128 8,25
Sta. Cruz del Valle 182 1.073 5,90
Villarejo del Valle 163 596 3,66
Total 1.319 8.330 6,32
Fuente: Análisis del medio natural y social de la Z.A.M. Valle del Tiétar-Barco de Ávila-Piedrahita-Gredos Junta de Castilla y León
Rollo o Picota deCuevas del Valle.

PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente14
El roble y el castaño acompañan al pino en lascotas más altas, aunque ambas especies seencuentran en franca regresión.
El castañar es desde antiguo una especie muyapreciada. Hoy la enfermedad de "la tinta", elaprovechamiento pastoril y las numerosas que-mas y roturaciones han ido reduciendo las exis-tencias de castañar. Algo semejante ocurre con eleneldo, sin contar el declive de los olmos, ataca-dos por otra enfermedad, la "grafiosis", apa-rentemente imparable.
Los tipos de coníferas predominantes al sur deGredos son el pino negral, el pino silvestre y ellaricio. El pino negral no suele aparecer porencima de los 1.000 m. de altitud y sin embargoes la especie más abundante en El Barranco. Tansólo en San Esteban y Villarejo aparecen lospinos laricio y silvestre en sus zonas más altas. Lasuperficie forestal del área de Gredos en su con-junto es del 71,37% del territorio, que suponen108.610 Ha., incluyendo como tal la superficiearbolada y el matorral.
Las condiciones, sobre todo climáticas, tan dife-rentes que posee el Barranco de las Cinco Villas,quedan reflejadas en su sistema de cultivo. Sihasta comienzo de los años sesenta era un siste-ma típico de policultivo de montaña interiormediterránea, con frutales, hortalizas, cereal, vi-ñedo, olivar, castañar e incluso tabaco en las tie-rras occidentales de más calidad, sufrió durantelos últimos años dinámicas diferenciadas en fun-ción de las posibilidades del medio natural y lamayor presión de la residencia secundaria.
El abandono o infrautilización de las tierras decultivo hace también aquí acto de presenciacomo queda reflejado en los bancales de ladera,tan importantes en la economía de años atrás yhoy totalmente descuidados en muchos munici-pios. A ello hay que añadir también la perviven-cia de ciertas explotaciones tradicionales como elviñedo y el olivar, que sólo están presentes enesta vertiente. Estos cultivos tradicionales semantienen con dificultad gracias a un intensoabancalamiento. (Ver cuadro IV).
La superficie destinada a prados y pastizales per-manentes es del 20% (cuadro III), lo que reflejael potencial ganadero de la comarca y su granimportancia histórica, especialmente en la ver-tiente septentrional con 17.109 Ha. -75,6%- delas 22.611 Ha. que hay en todo el territorio yconstituyen la clave de su economía. En las últi-mas décadas, los Censos Agrarios, pese a quesólo suministran datos para tres fechas, presen-tan un retroceso de los prados y pastizales per-manentes en conexión con el hundimiento de laganadería extensiva y la progresiva desapariciónde los animales de labor.
Estructura parcelaria.
En todo el área de Gredos la propiedad está muydividida; pero mientras que las tierras de cultivoestán muy fragmentadas, en las dehesas, pastiza-les extensivos y terrenos forestales, la concentra-ción es la característica dominante.
La explotación agrícola se distingue por el augedel minifundio destinado a una producción desubsistencia mediante el policultivo y el fuerte
Cuadro VII: Población de derecho. Datos de 1991
Municipio Varones Mujeres Total
Cuevas del Valle 361 309 670
Mombeltrán 650 563 1.215
San Esteban del Valle 515 500 1.015
Santa Cruz del Valle 332 339 671
Villarejo del Valle 247 219 466
Total Mancomunidad 2.105 1.930 4.035
Fuente: I.N.E. Padrones municipales de población 1991
Cuadro VIII: Dinámica poblacional
Municipio 1950 1980 Dinámica
Cifras absolutas. %
Cuevas del Valle 1.069 636 -433 -40,50
Mombeltrán 2.216 1.308 -908 -40,98
San Esteban del Valle 2.026 1.050 -976 -48,17
Santa Cruz del Valle 991 619 -372 -37,53
Villarejo del Valle 923 525 -398 -43,12
Total Mancomunidad 7.225 4.138 -3.087 -42,72
Fuente: I.N.E. Padrones municipales de población.
El castillo de los duques deAlburquerque, siglo XV, enMombeltrán, domina elacceso al valle desde el sur.

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 15
abancalamiento de las tierras de labor tan carac-terístico del paisaje. Asimismo se desarrolló unaganadería montaraz acorde con el territorio delentorno.
En cuanto a la tenencia de la tierra, la mayoría setiene en propiedad, en el momento actual el83% de las tierras cultivadas están explotadasdirectamente por sus propietarios. Por ello, asi-milando propiedad a explotación se puede cuan-tificar la gran importancia que adquieren lapequeña y la gran propiedad y, por contra, laescasa representación de la mediana propiedad,como se puede comprobar en el cuadro V.
Las características del medio natural, el procesohistórico de ocupación del territorio y el domi-nio durante siglos de sistemas de autoconsumo,explica, que el parcelario esté muy fragmentadoy la dispersión parcelaria sea una constante entoda la comarca, como queda reflejado en elcuadro VI.
En conclusión, se puede afirmar que la fragmen-tación del parcelario en las tierras de cultivos yprados permanentes es un factor estructural quedificulta el proceso de racionalización y moder-nización de las explotaciones, ya que se puedeasegurar que la superficie media por parcela seincluye dentro de los márgenes de 0,5/0,37 Ha.
Obviamente, la fragmentación del parcelarioaumenta y el tamaño de las parcelas disminuyecon la proximidad al casco urbano, siendo estaspropiedades pequeños huertos destinados alautoconsumo. Sólo las castañas e higos son pro-ductos destinados al comercio en El Barranco.
Medio humano
Núcleos y distribución de la población.
Nos encontramos con un tipo de poblamientofundamentalmente agrupado, en el que la po-blación diseminada (La Higuera) no alcanza el1,8% sobre el total.
Es importante resaltar la existencia de unapoblación estacional cuya presencia coincidecon fines de semana y períodos vacacionales,especialmente los estivales, y que constituye un
Cuadro IX: Evolución demográfica (1900-1993)
Municipio 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1986 1991 1993
Cuevas del Valle 1.068 1.086 943 976 925 1.069 951 779 636 691 670 666
Mombeltrán 1.699 1.731 1.694 1.985 2.298 2.216 2.035 1.577 1.308 1.296 1.215
S. Esteban del Valle 1.758 1.943 1.829 1.875 1.884 2.026 1.804 1.356 1.050 1.011 1.015 1.011
Sta. Cruz del Valle 732 856 913 927 972 991 1.013 880 619 642 671 663
Villarejo del Valle 1.013 1.007 900 976 951 923 865 672 525 514 466
Total Mancomunidad 6.270 6.623 6.279 6.721 7.030 7.225 6.688 5.264 4.138 4.154 4.037
Fuente: I.N.E. Censos nacionales de población. Padrones municipales de población.

PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente16
aumento de población que, a pesar de no estarcuantificado, debemos suponer de cierta impor-tancia. Sólo existe una urbanización aislada, Pi-nar Ribera, en el término de Mombeltrán, cuyasmayores deficiencias son la falta de equipamien-to y de mantenimiento de las infraestructuras.
Estructura y evolución de la población.
Como respuesta a la situación de superpoblaciónque se vive en 1950, surge una corriente migra-toria hacia las grandes ciudades, con pérdidas de100.000 habitantes en el entorno de Gredos.
Como se puede observar en el cuadro VIII, lapoblación de El Barranco ha disminuido en 30años casi un 43% debido, fundamentalmente, ala emigración. La evolución demográfica de ElBarranco durante el presente siglo aparece en elcuadro IX.
Entre 1920 y 1950 la población en su conjuntoaumenta ligeramente -955 personas-; sin embar-go, entre 1950 y 1991 el descenso es muy nota-ble, cifrándose en una pérdida de 3.188 habi-tantes, lo que supone un 44% del total de lapoblación. La tendencia de los últimos años es laestabilidad, apreciándose un retorno de antiguosvecinos que regresan tras la jubilación. Estoayuda a elevar la edad media de una poblaciónya de por sí envejecida.
Actividades económicas.
La tasa de actividad es elevada para todo el áreade Gredos, siendo ligeramente menor en losmunicipios incluidos en el Parque Regional. Lamedia de los municipios incluidos en la Manco-munidad de El Barranco de las Cinco Villas es
superior y está claramente diferenciada por sexoscomo podemos ver en el cuadro X.
El sistema económico del área de Gredos estababasado en una economía agraria con uso inten-sivo del territorio en función de sus potenciali-dades; este sistema empieza a desaparecer a par-tir de 1950, en parte debido a una falta de apoyoinstitucional que propiciase la incorporación delas áreas de montaña al desarrollo industrial.
Al ir desapareciendo las actividades artesanales ylas pequeñas industrias, a partir de 1970 se daun proceso de transformación donde las activi-dades agro-pastoriles y forestales tradicionalesquedan en un segundo plano, imponiéndoseotras como el esparcimiento (montañismo, resi-dencia secundaria, caza, etc.). A pesar de ello, elsector agrario aún ocupa más del 30% de losactivos de la Sierra de Gredos, alcanzando enVillarejo del Valle el 66,3%. En las cabeceras decomarca los activos agrarios son siempre inferio-res al 30%, como en Arenas de San Pedro conun 14,1%.
Actualmente la construcción y los serviciosadquieren mayor importancia, quedando laindustria relegada a un lugar muy secundario. Aeste respecto hay que señalar que no se saca par-tido de los importantes recursos existentes y quelas plusvalías de transformación se obtienen enotras zonas. La construcción genera un elevadonúmero de empleos, pero nunca una tasa supe-rior al 15%.
La actividad ganadera ha sido a lo largo de lahistoria de Gredos una de las claves de su eco-nomía, contribuyendo a la organización delterritorio gracias al alto potencial ganadero de lacomarca en virtud de la importancia queadquieren los prados y pastizales. El área de Gre-dos tiene una superficie de 22.611 Ha. de pra-dos y pastizales, de los cuales los cinco munici-pios de El Barranco tienen 2.999 Ha. de pastizaly 886 Ha. de prados, destacando Mombeltrán,Villarejo y San Esteban.
En los últimos años se ha observado un hundi-miento de la cabaña ganadera. Sin embargo,como podemos apreciar en el Censo Ganaderoen los últimos años (entre 1978 y 1986) aumen-ta el ganado caprino y ovino. (Ver Cuadro XI:Censos Ganaderos de 1978, 1982 y 1986).
El alto potencial de prados y pastos, laderas ycumbres ha quedado reflejado en la intensa redde vías pecuarias que existen, convirtiendo alValle del Tiétar en la comarca de mayor tránsitode ganado en toda la Península Ibérica, con doscañadas reales que la atraviesan y que explican laimportancia que siempre ha tenido la ganaderíade Gredos. Una de ellas, la Calzada Romana,atraviesa el Barranco desde Ramacastañas alPuerto del Pico.
Con respecto a las actividades de carácter indus-trial, profesional, comercial y de servicios exis-tentes en los cinco municipios, observamos enlos datos obtenidos en cada uno de éstos que lasactividades económicas predominantes son elsector agrícola, seguido del grupo de hostelería yocio y el de alimentación.
El medio urbano.Una arquitectura popular singulary de gran valor.
Edificación y vivienda.
El desarrollo de los núcleos de las cinco villas deEl Barranco se ha producido a lo largo de unavía de comunicación (camino, cañada, carretera,arroyo...), entrando, pues, en la tipología de"núcleos urbanos itinerantes".
A lo largo de la historia han ido desarrollándosey adaptándose a la fuerte topografía del terreno,extendiéndose hacia la ladera, con calles empi-nadas para alcanzar los distintos niveles e inclu-so mediante el auxilio de escaleras.
El tipo tradicional de vivienda generalizado enlas cinco villas es una casa de tamaño medio,entre 60 y 100 m2 de superficie en planta. Deplanta rectangular con estrecha crujía formandomanzana cerrada popular, generalmente de dosalturas más bajo-cubierta (el “sobrao”). En plan-ta baja se ubican el zaguán, con la escalera y elestablo como piezas principales; en ellos se guar-daban los aperos de labranza y arreos de lascaballerías. No es rara la existencia de bodega ycueva, por lo general aprovechando el desnivelexistente al ser edificaciones en ladera. En laplanta alta se sitúa la vivienda, con la cocinacomo pieza principal donde se desarrolla la
Rollo o Picota deSan Esteban delValle.

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 17
mayor parte de la vida familiar; en ella seencuentra la chimenea a ras de suelo y las habi-taciones y la sala o comedor familiar. El “sobrao”se utilizaba como almacén agrícola para todosaquellos alimentos a los que podía dañar lahumedad.
De cara al exterior también se diferencian estostres cuerpos; el bajo construido de mamposteríay/o sillería, la planta alta -así como el “sobrao”-compuesta por estructura de entramado de ma-dera y plementería de ladrillo tejar visto; enalgún caso, especialmente en el “sobrao”, el la-drillo se sustituye por adobe; es normal que laprimera planta y el “sobrao” se encalen. En la pri-mera planta suelen abrirse vanos verticales paraacceder a un balcón corrido de gran vuelo cons-truido enteramente en madera. En el “sobrao” seabren pequeños huecos. Toda la fachada estáprotegida de las frecuentes lluvias por un alero demadera de gran vuelo, habitualmente con dosórdenes de canecillos, y cubierta de teja árabe.Un elemento muy característico y llamativo deesta arquitectura tradicional es la chimenea deladrillo tejar y rematada por teja árabe.
Existen, además, dispersas por el municipio, so-bre todo en las inmediaciones del casco, nume-rosas construcciones auxiliares o “casillos” de ca-rácter agrícola o ganadero, que en algún casoaparecen asociados a viviendas.
Abundan buen número de ejemplos de edifica-ciones de arquitectura popular y tradicional entodos los cascos urbanos de las cinco villas; sinembargo merece la pena destacar los conjuntosque aún permanecen en pie, aunque en un regu-lar estado de conservación la mayoría de las ve-ces. Así enumeramos la calle de los Soportales yla calle Mayor en Cuevas, la calle del Rosal en
Cuadro XI: Censos ganaderos de 1978, 1982 Y 1986.
Municipio Bovino leche Bovino carne Ovino Caprino
1978 1982 1986 1978 1982 1986 1978 1982 1986 1978 1982 1986
Cuevas 16 10 18 4 - 37 79 100 31 35 36 265
Mombeltran 97 13 66 179 211 188 363 288 475 23 183 191
San Esteban 86 90 68 10 18 - 220 145 716 520 115 708
Santa Cruz 45 80 19 - - 45 27 29 263 81 300 328
Villarejo 25 50 32 - - 155 160 250 85 60 120 140
Total 269 243 203 193 229 425 849 812 1570 719 754 1632
Fuente: Análisis del medio natural y social de la Z.A.M. Valle del Tiétar-Barco de Ávila-Piedrahita-Gredos Junta de Castilla y León
Cuadro X: Tasas de actividad por sexos
Municipios Ambos Sexos Varones Mujeres
Cuevas del Valle 40,84 58,95 15,44
Mombeltrán 39,55 73,55 2,09
S.Esteban del Valle 42,03 67,28 17,80
Sta. Cruz del Valle 44,43 54,61 22,96
Villarejo del Valle 48,01 72,59 20,68
Fuente: Análisis del medio natural y social de la Z.A.M. Valle del Tiétar-Barco de Ávila-Piedrahita-Gredos Junta de Castilla y León
Calle Soportales enCuevas del Valle.

PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente18
Santa Cruz, la plaza de la Corredera y el barriode Carboneros en Mombeltrán, el entorno de laplaza Mayor en San Esteban, y la Plaza Mayor yBarrio de San Bartolomé en Villarejo.
Existen además edificaciones y elementos singu-lares de muy destacado valor histórico y artísti-co. De este modo encontramos monumentosnacionales como son el Castillo de los Duquesde Alburquerque (siglo XV), que domina majes-tuosamente la entrada del valle a pesar de su gra-ve deterioro; el Hospital de San Andrés (1.517),destinado a los peregrinos; y la Iglesia de SanJuan Bautista (siglo XV), todos ellos en Mom-beltrán. Asimismo San Esteban cuenta con laiglesia como monumento nacional y tambiénhay que destacar la capilla San Pedro Bautista,santo nacido en San Esteban muerto mártir enJapón en 1597.
Los elementos de interés en cada uno de losnúcleos urbanos son muchos y los apreciaremospaseando por sus calles. Nos llamarán la aten-ción sin duda alguna los Rollos o Picotas erigi-das al asumir cada uno de los municipios la con-
dición de villa, las numerosas fuentes, las capi-llas, pasadizos, miradores , etc.
Todos los municipios de El Barranco de lasCinco Villas se ven afectados por la proliferaciónde la residencia secundaria que llega a igualar eincluso a superar el número de viviendas princi-pales. (Ver Cuadro XII).
Esto ocurre por la construcción de chalés desti-nados a un uso fundamentalmente estival porantiguos emigrados y familiares, y por la cons-trucción de pequeñas promociones destinadas auso vacacional. Entre 1988 y 1993 en SantaCruz del Valle se han edificado 70 viviendas deeste tipo, y en 1990 en Mombeltrán la viviendasecundaria había superado a la principal.
Con esta importante cifra de residencia secun-daria es lógico pensar que en los meses de vera-no, con ocupación completa, se generará unflujo de visitantes muy importante, capaz deduplicar y triplicar la población de la zona.
Las viviendas desocupadas también constituyenun porcentaje muy alto, lo que demuestra el mal
estado del parque de viviendas. Suele ocurrir queéstas se encuentren abandonadas por ser sus pro-pietarios vecinos emigrados a otras provincias eincluso a otros países.
A pesar de su condición de Paisaje Pintoresco,los cascos urbanos se han deteriorado a causa deun crecimiento desordenado y de sustitucionesdesafortunadas y sin un control riguroso de lasedificaciones tradicionales. Recientemente laJunta de Castilla y León promovió la redacciónde un planeamiento urbano para acabar con estedesorden y para conseguir preservar y rescatarlos valores de los conjuntos urbanos y naturalesde todo el entorno. Estos planeamientos ya hansido aprobados en todos los municipios exceptoen San Esteban, que contará muy pronto con elsuyo, y esperemos que esto suponga un benefi-cio inmediato pues estos valores deben atraer aun turismo que puede convertirse en la principalactividad dinamizadora de la economía de ElBarranco de las Cinco Villas.
Bibliografía
García Ivars, Flora y Lezcano, Ricardo: “SantaCruz del Valle. Historia de un pueblo serrano delsur de Gredos”. 1992.
Junta de Castilla y León. Análisis del medio natu-ral y social de la Z.A.M. Valle del Tiétar-Barco deÁvila-Piedrahita-Gredos. Valladolid, 1988.
Junta de Castilla y León. “Plan de Ordenación delos recursos Naturales de la Sierra de Gredos”.Decreto 36/1995 de 23 de febrero.
Troitiño Vinuesa, Miguel Ángel: “Análisis Territo-rial del Área de Gredos”. Rev. Estudios Territoria-les, nº 21/1986.
Fuentes de documentación:
Ayuntamientos de Cuevas del Valle, Mombeltrán,San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle yVillarejo del Valle.
I.N.E. - Censos Nacionales de Población. PadrónMunicipal de Habitantes.
I.N.E. - Nomenclator de la Provincia de Ávila1986.
Instituto Geológico y Minero de España. MapaGeológico de España.
Ministerio de Agricultura. Mapas de Cultivos yAprovechamientos.
Ministerio de Agricultura. Proyecto de clasifica-ción de las Vías Pecuarias en el término municipalde Mombeltrán. 1946.
Cuadro XII: Parque de viviendas familiares 1986
Municipio Ocupadas Desocupadas Total Viv 2ª/km2
Principal Secundaria
Nº % Nº % Nº %
Cuevas 202 41,3 176 35,9 111 22,6 489 9,1
Mombeltrán 430 47,9 346 38,6 120 13,3 896 6,9
S. Esteban 418 54,8 149 19,5 195 25,5 762 4,1
Sta. Cruz 242 57,8 77 18,4 99 23,6 418 2,6
Villarejo 183 49,7 144 39 41 11 368 3,4
Total 1.475 50,3 892 30,4 566 19,3 2.933
Fuente: Análisis del medio natural y social de la Z.A.M. Valle del Tiétar-Barco de Ávila-Piedrahita-Gredos Junta de Castilla y León
Detalle del castillo de Are-nas de San Pedro.

La Ribera del Duero era hasta hace menos de dosdécadas una de tantas comarcas del interior de Espa-ña, sin más atributos que el de estar cruzada por elgran río meseteño. Pero durante los tres últimos lus-tros ha conocido un auge espectacular, no por inespe-rado menos merecido, debido principalmente a susvinos, cuya fama ha traspasado las fronteras naciona-les. El nombre de La Ribera procede de su propia natu-raleza de valle; un valle excavado en los páramos, aunos 150 m por debajo de esas vastas altiplaniciesdurienses, que a lo largo de los siglos han permitidosu especialización vitícola y vinícola, por su carácterde tierras bajas y abrigadas, con suelos sueltos ycalientes, más aptos para el viñedo que para el cereal.Sin embargo, sus tierras -relativamente bajas- estántodavía muy altas como para rendir cosechas grandes,pero gozan de los caracteres necesarios para conseguirgrandes cosechas. Son precisamente sus condicionesecológicas, casi críticas para el viñedo, las que le pro-porcionan la base de sus excelentes caldos.
Los 81 municipios que integran la comarca son rurales,y agrarios, si exceptuamos los casos de Aranda, capitalribereña y núcleo industrial de cierta entidad, y lascabeceras comarcales de Peñafiel, Roa y San Estebande Gormaz. Toda La Ribera, no obstante, está cono-ciendo un reciente y fuerte dinamismo, derivado, poruna parte, de la propia dinámica industrial y de servi-cios de Aranda, y, por otra, del valor agrario de lasvegas y viñedos del Duero, base de los grandes vinostintos de estas tierras, con un futuro prometedor y conun techo que todavía no ha sido alcanzado.
La Ribera del Duero.Transformaciones y dinamismo de una comarca vitícola.
La Ribera del Duero.Transformaciones y dinamismo de una comarca vitícola.
Fernando Molinero HernandoDepartamento de Geografía.Universidad de Valladolid.

PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente20
Hablar hoy de La Ribera del Duero resultamucho más fácil que hace tan sólo dos décadas,por cuanto estas tierras y pueblos se han erigidoen una comarca con marchamo propio, cuyafama, reciente, trasciende las fronteras naciona-les. Sin embargo, La Ribera, con este nombrealusivo a su localización en la franja más baja delvalle, ha estado y se ha desarrollado durantesiglos a su amparo, y ha forjado su personalidada partir de los caracteres del valle. La Ribera es,así y ante todo, una comarca de elevada altitud,como corresponde a la cuenca del Duero, deli-mitada por los páramos, cuyas vastas planicies,disecadas por ríos y arroyos de menor entidadque el gran río meseteño, se ven reducidas por laacción incesante de la erosión que agranda losvalles, dilacera las cuestas y aminora las platafor-mas sedimentarias. La Ribera se encuentra, pre-cisamente, en el eje de la cuenca sedimentaria,en el sector más profundo del valle, a una altitudde entre 720 m. en Olivares de Duero, al oeste,y unos 880 m. en San Esteban de Gormaz, aleste. A lo largo de este recorrido, el curso mediodel Duero salva un desnivel de 160 m. en untramo de poco más de 100km., con una suavependiente, inferior al 2%. Su encajamientosobre los páramos varía entre unos 100 y hasta200m., como sucede en la hoya de La Ribera enlas proximidades de Roa, donde el cerro Man-virgo -atalaya de la Ribera- se yergue a 941m.,mientras el río discurre cerca de su pie a 780.
Esta comarca de tierras altas, abrigada por lascuestas de los páramos, surcada por el Duero,que le proporciona un abundante caudal deagua, tendida sobre las vegas de los ríos durien-ses, enlaza sus llanuras aluviales con las planiciessedimentarias culminantes a través de unosvalles más o menos abiertos. Sus vegas dedicadasal regadío, sus terrazas, plataformas y sectoresalomados del valle cubiertos de viñas, cerradostodos por los páramos cerealistas y a veces mon-taraces, han constituido y constituyen el paisajeagrario tradicional y presente. Sin embargo, LaRibera no es hoy una comarca agraria ni muchomenos tradicional, por cuanto su población tra-baja fundamentalmente en la industria y los ser-vicios, merced a la pujanza y al dinamismo de sucapital: Aranda de Duero. No obstante, nopodemos olvidar que Aranda constituye unapequeña ciudad en medio de un mundo agrarioy que los rasgos de La Ribera proceden esencial-mente de su carácter rural.
El nombre de La Ribera ha designado histórica-mente al sector más abierto del Duero medio,que coincide con el tramo burgalés, pero suscaracteres se han hecho extensivos a los tramos
más cerrados y constreñidos del este, en la pro-vincia de Soria, y del oeste, en la de Valladolid(ver figuras 1 y 2), siendo los vinos tintos de estaúltima los que más tempranamente afamaron a
La Ribera Vallisoletana
La Ribera Burgalesa
Municipios segovianos de La Ribera
La Ribera Soriana
Tierras excluidas de la Denominación de Origen
Río Duero
Municipios integrantes de La Ribera del Duero,en las provincias de Valladolid, Burgos, Segovia y Soria
103179
127
116
119
118137
080
059 180
170
063033
131170
106038
229405
256
428
117
136138
139
365228
014 140099
229
130253
387218
065
160137 345
400131
141
085
155
170
152
168017
235
391
369
380464
281151
451
440
396
035
403064
164
483 337 261
103
058116
S. Esteban162
007
155
003
701
279
712
(a)
(a)
Peñafiel114
129022
339
199
Roa321
438051 Aranda018
421
(Figura 1)
0 10 20 Km
Iglesia de Santa María,en Aranda de Duero.Se comenzó a construira mediados del sigloXIV. La imagen corres-ponde a la fachadameridional, joya delgótico isabelino, termi-nada en 1515.

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 21
los caldos ribereños. La comarca comprende unaimportante extensión de terreno, cerca de 3.000km2, sobre las tres provincias mencionadas másuna pequeña franja de la de Segovia, al sur deBurgos. Es evidente que una buena porción delas tierras incluidas en los municipios de LaRibera se encuentran fuera del valle, en altas lla-nuras, principalmente en los municipios so-rianos de Langa y San Esteban, cuyos territoriosse asientan en mayor medida en el páramo queen el valle, pero la dificultad insalvable de ob-tener información desagregada para cada mu-nicipio y pueblo, ha obligado a realizar este aná-lisis municipal.
Viven en la comarca 64.000 habitantes, casi lamitad en Aranda, por lo que la densidad ruralno es muy alta (22 hab./km2 en conjunto y 12hab./km2 sin Aranda), pero sí mayor que la delas vecinas tierras cerealistas (ver Cuadro I yfigura 1). Su economía es moderna, basada en laindustria y los servicios, ya que tan sólo un 18%de los activos trabaja en la agricultura. Pero estascifras encubren el carácter fuertemente agrariode La Ribera, pues si excluimos los tres munici-pios de mayor proporción de activos industriales-Aranda, Peñafiel y Fuentespina-, el índice seeleva al 38%. Tanto en la ciudad de Aranda,como en las cabeceras comarcales de Peñafiel,San Esteban y Roa, destaca el peso de la indus-tria y de los servicios, induciendo incluso eldesarrollo de unas pequeñas áreas de influenciaque han generado una importante agricultura atiempo parcial. Pero, ante todo, La Ribera esuna comarca vitícola y será ésta la idea directrizde este trabajo. Por ello, el análisis de las condi-ciones ecológicas que, históricamente, la hanconvertido en una tierra de viñedos, se abordaráen el primer epígrafe. El estudio de los caracteressocioeconómicos más destacables, tanto enAranda como en el resto de municipios, permi-tirá, después, completar su personalidad comar-cal, la cual conduce inmediatamente hacia elanálisis de los dos fenómenos claves del paisajeribereño: el regadío y la viticultura, que seráncomplementados con una consideración deldinamismo económico general.
Cuadro I. Población, densidad y activos agrarios y totales. La Ribera 1991 (1)
Provincia de Burgos Código Población Hectáreas Habitantes Activos Total Activos % Activ/agrar.INE Total totales por km2 agrarios 1991 en 1991 Total activos
Adrada de Haza 09003 317 1046 30,3 40 127 31,50 Anguix 09017 187 1359 13,8 24 59 40,68 Aranda de Duero 09018 29814 12573 237,1 483 10967 4,40 Baños de Valdearados 09035 565 3610 15,7 55 175 31,43 Berlangas de Roa 09051 312 1565 19,9 47 126 37,30 Caleruega 09064 416 4734 8,8 40 125 32,00 Campillo de Aranda 09065 183 2373 7,7 20 59 33,90 Castrillo de la Vega 09085 643 2636 24,4 63 243 25,93 La Cueva de Roa 09117 150 1199 12,5 30 54 55,56 Fresnillo de las Dueñas 09131 302 1368 22,1 33 112 29,46 Fuentecén 09136 329 1703 19,3 34 102 33,33 Fuentelcésped 09137 236 2226 10,6 27 70 38,57 Fuentelisendo 09138 141 692 20,4 23 46 50,00 Fuentemolinos 09139 145 1263 11,5 28 51 54,90 Fuentenebro 09140 229 3869 5,9 26 75 34,67 Fuentespina 09141 570 1198 47,6 23 206 11,17 Gumiel de Hizán 09151 711 7534 9,4 39 240 16,25 Gumiel de Mercado 09152 457 5771 7,9 87 195 44,62 Haza 09155 52 8201 0,6 7 13 53,85 Hontangas 09160 165 1216 13,6 32 58 55,17 Hontoria de Valdearados 09164 266 3324 8,0 59 114 51,75 La Horra 09168 507 3006 16,9 59 189 31,22 Hoyales de Roa 09170 356 1267 28,1 43 136 31,62 Mambrilla de Castrejón 09199 180 1632 11,0 25 56 44,64 Milagros 09218 474 2203 21,5 36 148 24,32 Moradillo de Roa 09228 225 2355 9,6 22 80 27,50 Nava de Roa 09229 350 2239 15,6 50 103 48,54 Olmedillo de Roa 09235 270 2612 10,3 35 77 45,45 Pardilla 09253 113 1523 7,4 6 30 20,00 Pedrosa de Duero 09256 648 6985 9,3 117 192 60,94 Peñaranda de Duero 09261 658 6414 10,3 54 266 20,30 Quemada 09279 259 2061 12,6 34 105 32,38 Quintana del Pidio 09281 215 1072 20,1 37 86 43,02 Roa 09321 2375 4878 48,7 163 867 18,80 San Juan del Monte 09337 186 2654 7,0 7 55 12,73 San Martín de Rubiales 09339 342 1955 17,5 62 112 55,36 Santa Cruz de la Salceda 09345 183 2549 7,2 25 52 48,08 La Sequera de Haza 09365 76 682 11,1 18 36 50,00 Sotillo de la Ribera 09369 573 4233 13,5 81 255 31,76 Terradillos de Esgueva 09380 147 1459 10,1 39 71 54,93 Torregalindo 09387 170 1512 11,2 17 56 30,36 Tórtoles de Esgueva 09391 618 7978 7,7 100 243 41,15 Tubilla del Lago 09396 229 2330 9,8 28 66 42,42 Vadocondes 09400 497 2547 19,5 88 165 53,33 Valdeande 09403 209 3064 6,8 20 82 24,39 Valdezate 09405 242 2045 11,8 36 86 41,86 La Vid 09421 394 3755 10,5 52 146 35,62 Villaescusa de Roa 09428 192 1731 11,1 40 58 68,97 Villalba de Duero 09438 551 1370 40,2 38 216 17,59 Villalbilla de Gumiel 09440 156 2650 5,9 23 54 42,59 Villanueva de Gumiel 09451 324 2234 14,5 21 126 16,67 Villatuelda 09464 82 1544 5,3 20 27 74,07 Zazuar 09483 295 2256 13,1 34 102 33,33
Provincia de Segovia
Aldehorno 40014 98 1351 7,3 19 38 50,00 Honrubia de la Cuesta 40099 107 2138 5,0 5 27 18,52 Montejo de la Vega de la Serrezuela 40130 213 3061 7,0 25 77 32,47 Villaverde de Montejo 40229 93 2501 3,7 7 22 31,82
Provincia de Soria
Alcubilla de Avellaneda 42007 268 6060 4,4 51 77 66,23 Castillejo de Robledo 42058 249 5277 4,7 45 80 56,25 Langa de Duero 42103 1055 18935 5,6 151 348 43,39 Miño de San Esteban 42116 126 4886 2,6 21 36 58,33 San Esteban de Gormaz 42162 3567 40656 8,8 330 1284 25,70
Provincia de Valladolid
Bocos de Duero 47022 103 616 16,7 16 24 66,67 Canalejas de Peñafiel 47033 360 3226 11,2 58 125 46,40 Castrillo de Duero 47038 246 2581 9,5 37 66 56,06 Curiel 47059 178 1926 9,2 28 53 52,83 Fompedraza 47063 155 1640 9,5 26 51 50,98 Manzanillo 47080 58 1882 3,1 9 15 60,00 Olivares de Duero 47103 328 2922 11,2 62 116 53,45 Olmos de Peñafiel 47106 90 1613 5,6 27 35 77,14

Las favorables condiciones ecológicas dela Ribera del Duero: un valle alto enca-jado entre páramos
El conceptuar de "favorables" las condicionesecológicas de estas tierras choca con la mentali-dad tradicional, a menudo un tanto fatalista,que tiende, más bien, a calificarlas de insoporta-bles o insufribles, sin pararse a compararlas conlas dominantes en otros ámbitos "privilegiados",como, por ejemplo, la región de Burdeos uotras, a las que la naturaleza habría dotado de unmedio ambiente extraordinario, por más que allírealmente se compartan aspectos positivos conotros negativos. Una mentalidad que está siendosuperada al compás de los éxitos obtenidos porlos caldos ribereños. No en vano estas tierrasgozan de un clima templado, de una prolongadainsolación, de una integral térmica adecuada, deuna humedad aceptable..., hechos que no oscu-recen los aspectos negativos de las condicionesclimáticas, frecuentemente exagerados y conver-tidos en categorías mentales nefastas por el sufri-do agricultor castellano.
Esas mismas condiciones permitieron que en laribera duriense las viñas cubriesen durante elúltimo tercio del siglo pasado vastos pagos vití-colas, que sumaban tan sólo en los partidos deAranda de Duero y Roa la cifra de 27.000 ha., ymás de 9.000 en el de Peñafiel, si bien la riberasoriana del Duero alcanzaba cifras modestas(Huetz de Lemps, A., 1967); en conjunto, llega-ban casi a cuadruplicar las acogidas actualmentea la Denominación de Origen; cifras que de-muestran una cierta especialización tradicional,nunca superada hasta que en fechas recientesalgunos pueblos han encontrado de nuevo en laviticultura un filón económico en el que nuncaantes habían confiado demasiado. Esta vuelta alas raíces se apoya en el mismo medio ecológicode siempre, que hemos conceptuado de favora-ble, al menos si se aprovecha para un viñedo decalidad, porque, considerado globalmente, bien
se podría decir que se trata de un medio crítico,por cuanto las oscilaciones térmicas de primave-ra, unidas a una destacable irregularidad de lasprecipitaciones, impiden la consecución de unasproducciones de masa. Estas condiciones tienensu origen en el tipo de relieve.
Relieve y suelos de buenasaptitudes agrícolas.
Desde esta perspectiva, el primer rasgo a desta-car es un relieve típico de valle encajado entrepáramos. A lo largo de los 110 km. que separanlos términos de Inés y Atauta en Soria hasta Oli-vares y Quintanilla de Onésimo en la de Valla-dolid, el Duero ha labrado un extenso valle deunos 30 km. de anchura en los sectores másabiertos y de en torno a 6 en los más cerrados, loque da al conjunto la imagen de una alargadafranja en forma de artesa, ensanchada en el cen-tro, y a una elevada altitud, tal como se apreciaen la figura 2. Un cortejo de ríos menores muer-de al valle principal por el norte: ríos Gromejón,
Bañuelos, Arandilla, Rejas, y otros de más enti-dad por el sur, sobre todo el Riaza y el Duratón,que proporcionan a la ribera duriense un perfillobulado e irregular en sus bordes. Los 700 a900 m. del fondo del valle, que llegan a los 850y 1.000 en los cejos de los páramos encajantes,hacen de La Ribera una comarca vitícola desobresaliente altitud, sobre todo si se tiene encuenta su latitud -42 º N-, la cual es de las másidóneas, pero ya crítica por el peligro de las hela-das primaverales en estas tierras altas de la cuen-ca sedimentaria del Duero.
Además de las elevadas planicies sedimentariasde los páramos calcáreos, se dintinguen tres uni-dades de relieve típicamente ribereñas: las vegas,las plataformas intermedias y las cuestas. Aqué-llas corresponden a la franja más estrecha y pro-funda, coincidente con sendas márgenes del río,por lo general llanas, de buenos suelos, salvo pe-queños sectores de gravas, y normalmente ocu-padas por los cultivos de regadío. Las segundasrepresentan un escalón intermedio, a veces cons-tituido por retazos de terrazas, de suelos pedre-gosos aunque llanos; otras veces se trata de pla-
PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente22
Cuadro I. Población, densidad y activos agrarios y totales. La Ribera 1991 (1)
Código Población Hectáreas Habitantes Activos Total Activos % Activ/agrar.INE Total totales por km2 agrarios 1991 en 1991 Total activos
Peñafiel 47114 5062 5787 87,5 191 1714 11,14 Pesquera de Duero 47116 569 5654 10,1 71 206 34,47 Piñel de Abajo 47118 267 2127 12,6 39 101 38,61 Piñel de Arriba 47119 189 2351 8,0 39 69 56,52 Quintanilla de Arriba 47127 254 2844 8,9 49 75 65,33 Quintanilla de Onésimo 47129 1115 5574 20,0 98 376 26,06 Rábano 47131 266 2781 9,6 40 95 42,11 Roturas 47137 22 1091 2,0 5 7 71,43 Torre de Peñafiel 47170 54 2640 2,0 15 19 78,95 Valbuena de Duero 47179 547 4667 11,7 76 169 44,97 Valdearcos 47180 170 1461 11,6 30 48 62,50
Total Ribera 64095 294503 21,8 4215 22886 18,42
Total sin Aranda 34281 281930 12,2 3732 11919 31,3
(1) La primera columna corresponde al Código INE de cada municipio. Los tres últimos números identifican al municipio; los dos primeros a la provincia.
VALLADOLID
Río Esgueva
Río Esgueva
Río Cega
Río Cega
Río Carrión
Río Pisuerga
Río Duratón
Embalse de Burgomillodo
Embalse de Linares del Arroyo
Río Duero
Río DueroRío Riaza
Río Duero
Venta de Baños
Dueñas
Tudela de Duero
Mojados
Iscar
Pedrajas de San Esteban
Cuellar
Peñafiel
Roa
Aranda de Duero
Río Pisuerga
PALENCIA
1000 m1000 m
960 m
920 m
880 m
800 m
840 m
720 m
Vegas Cuestas Páramos Terrazas, plataformas y relieves alomadosdel valle y hoya de La Ribera (Figura 2)
Figura 2.- Situación y relieve de La Ribera delDuero: vegas y valle alomado en el centro, cuestas ypáramos en los bordes, con altitudes mínimas de720 m en las vegas del oeste, y máximas de 941 men el cerro Manvirgo (sector central) y de algo menosde 1000 m en el sector oriental.

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 23
taformas estructurales de areniscas o de estratosarcillosos reducidos a lomas por la erosión, quese configuran como pequeñas campiñas, tal co-mo se observa entre Roa, La Horra y Quintana.Este peldaño intermedio entre los páramos y lasvegas ha constituido tradicionalmente el asientode los pagos vitícolas. Finalmente, las cuestas delos páramos cierran la ribera por el norte y por elsur, mediante escarpes de fuertes pendientes, aveces de hasta un 30 y 40%. Al pie de las cues-tas, y como fruto de la intensa deforestacióngeneral, se acumulan abanicos de aluviones dearcillas y limos, más o menos carbonatados, aveces con buenas proporciones de elementosorgánicos, que confieren a los pagos vitícolasacostados al pie de las laderas unas cualidadesextraordinarias, en las que tampoco es infre-cuente encontrar replantaciones de viñedo,debido a que las acusadas pendientes favorecenla filtración y escorrentía del agua, proporcio-nando una aridez edáfica que favorece y diversi-fica las cualidades organolépticas de la uva.
Los suelos, por otra parte, se derivan de las con-diciones del terreno, que, por tratarse de unacuenca sedimentaria excavada, cuenta con abun-dancia de estratos diferenciados según los nivelesde excavación y los arrastres erosivos: arcillosos,arenosos, margosos, calcáreos, unidos a las gra-vas de las terrazas, a los aluviones del lechomayor del río y a los depósitos coluviales del piede las cuestas, lo que produce una marcada hete-rogeneidad incluso dentro de una misma parce-la. Esta diversidad de suelos queda bien definidaen el reciente estudio elaborado por el ConsejoRegulador. Sin embargo, por no estar aún dispo-nible, no podemos aportar los mapas que resu-men las características edafológicas. En conjun-to, se puede hablar de una clara tendencia de losviticultores a ocupar los suelos más arenosos omenos aptos para el cultivo del trigo, porqueprecisamente en una economía tradicional eraéste el más valorado. Como en otras muchascomarcas de la región, los suelos del viñedo eranlos marginales, aquellos que, por su textura, per-
mitían el crecimiento de plantas con raíces pro-fundas, mediante las cuales aprovechaban elagua y los nutrientes de las capas más hondas,donde no llegaban los cereales. No obstante, elviñedo ribereño se extendió por todos los pagos,aunque concentrado en los menos aptos para eltrigo. Por ello, también hubo viñas en tierras"fuertes" (arcillosas) y en la actualidad tiende aocupar cualquier tipo de suelo con dimensionesadecuadas para la implantación de la espaldera yel laboreo mecanizado.
De entrada, se debe establecer una distinciónclara entre las tierras fuertes y las franco-arenosas.Aquéllas suelen tener un pH básico (en torno a8), en función de la abundancia de caliza proce-dente de las arcillas de decalcificación o de loslavados de carbonato de cal que vienen de lasvecinas cuestas de los páramos o de estratos cal-cáreos intercalados. Por el contrario, en los suelosprocedentes de plataformas areniscosas o deterrazas el pH tiende a ser más equilibrado olevemente ácido, si bien el cemento calcáreo pue-de aparecer incluso en las terrazas. En ambostipos de tierras suele producirse una pobreza demateria orgánica (1,5 a 2 %), típica de suelosmediterráneos muy explotados, y una baja rela-ción C/N. Por ello, siempre se ha cuidado el abo-nado con materia orgánica, y especialmente conpalomina (cuando había muchos palomares, hoyreducidos al mínimo), por su contenido en fós-foro, que actualmente oscila en proporciones deentre 4 y 8,5 ppm. Sobre estos suelos la variedadreina ha sido siempre el tempranillo o tinta delpaís, de hollejo muy suave y exquisito paladar.Después de la invasión filoxérica, se injertó sobrepie americano de Rupestris para los suelos de are-nas o gravas, de Riparia para las tierras más fuer-tes y de Aramón para las intermedias, pero hoy seutilizan portainjertos híbridos, como el 110-Richter, el 41-B... (Molinero, F., 1994)
Un clima mediterráneo de altitud
Pero la clave del éxito de La Ribera radica en elclima, por más que éste se deba en gran medidaa las modificaciones inducidas por el relieve. Enefecto, la situación planetaria de la cuenca delDuero determina su pertenencia al dominiomediterráneo, o dominio subtropical del occi-dente eurasiático, caracterizado ante todo por suaridez estival, circunstancia que propicia unaprolongada insolación y una excelente madura-
Azucarera de Peñafiel, deEbro Agrícolas, en procesode renovación y amplia-ción, con el gran silo paraalmacenamiento de azúcara granel en el centro.Detrás, la vega del Duero,cerrada por las cuestas delos páramos.

PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente24
ción de la uva. Por otro lado, su elevada altitudinduce fuertes oscilaciones térmicas diarias, quedan por resultado un fruto excepcional, tantopor su contenido en azúcar como por su acidezfija y su suavidad, que hacen de la uva ribereña,y sobre todo de su variedad autóctona -el tem-pranillo- una síntesis de las cualidades más so-bresalientes de los viñedos mediterráneos yatlánticos. Finalmente, las precipitaciones, nomuy generosas y con cierta irregularidad, impi-den unos rendimientos masivos y favorecen unreparto equilibrado de los nutrientes entre unacarga escasa de uva.
La profundización en estos aspectos nos permitecomprender e interpretar el valor de los fenóme-nos climáticos. Los datos de Aranda y Roa,aproximadamente en el centro de La Ribera,pueden servirnos de referencia. Como datos mássignificativos, baste comentar que las temperatu-ras medias anuales en la Ribera central oscilanen torno a los 11,5 ºC, aumentando un poco enla Ribera occidental, hacia el oeste, en la provin-cia de Valladolid, por mor del descenso en alti-tud, y disminuyendo en la Ribera oriental, haciael este, en la provincia de Soria, por la razóncontraria. Ahora bien, este fenómeno no es per-ceptible cuando sólo se toma el dato de la tem-peratura media anual, pues a veces hace más fríoen las tierras vallisoletanas más bajas que en lassorianas más altas, debido sobre todo a la abun-dancia de nieblas de inversión, que endurecen elfrío invernal, pero esta circunstancia no tienevalor alguno cara al cultivo de la vid, en el quedestaca ante todo el gradiente positivo que desdeabril/mayo se produce desde el este hacia eloeste, en virtud de los hechos señalados. El mesde mayo ronda los 12º C en la Ribera central, seeleva a 17,5º en junio y llega a los 20,5 (o 21 enjulio) para ir cayendo hasta octubre, donde sedesciende de nuevo a los 12º, o algo más, en elmomento en que se procede a la vendimia. Estosseis meses de temperaturas activas permiten con-
seguir unos 182 días de periodo de vegetación,con entre 2.300 y 2.800 horas de sol y unos 130días libres de heladas al año.
Estos datos, aunque pueden parecer anodinos aprimera vista, constituyen la clave de la singula-ridad ribereña, pues, de entrada y unidos al tipode cepa, prestan al vino de La Ribera las mejorescualidades organolépticas. Así, la relativamenteelevada acidez fija, conseguida a través de unclima duro, con fuertes oscilaciones térmicasentre el día y la noche, permite acumular en elfruto los elementos necesarios para dar esa "chis-pa" propia de estos vinos, imposible de con-seguir en viñedos más cálidos. Evidentemente,este fenómeno se traduce en riesgos elevadospara la cosecha, pues cualquier helada tardía (definales de abril a mediados de mayo) puede que-mar las yemas de los vástagos y acabar con granparte de la cosecha. A. Huetz calcula que el ries-go de heladas en todo el mes de mayo es de un10%, o sea que en 1 de cada 10 años se produ-cen heladas en mayo. No obstante, es raro quelas heladas tardías echen a perder más del 50%de la cosecha, siendo más frecuente que, segúnsu intensidad y duración, acaben con entre el 10y el 25%, pues los viticultores se defienden ha-ciendo podas con más yemas de las necesariascomo medio de preservar de las heladas a algu-nas de ellas. En consecuencia, las heladas rara-mente pueden ser consideradas como factoresdeterminantes en el desarrollo normal de los vi-ñedos de La Ribera. Tampoco las elevadas tem-peraturas máximas, que normalmente no su-peran los 36 ó 37 ºC durante algunos días de losmeses de julio y agosto representan ningún ries-go, sino todo lo contrario: un factor de acelera-ción de la maduración de la uva.
No obstante, cuando tras un invierno y prima-vera poco lluviosos, aprietan en exceso los calo-res estivales, pueden conducir hacia una impor-tante reducción de la cosecha, porque la escasez
de precipitaciones ha constituido casi siempreuna nota consustancial de estas tierras. De ahíque los 430 a 550 l./m2 con que cuenta no pue-dan permitir rendimientos superiores a los8.000-10.000 kg. de uva por hectárea, cantida-des tampoco permitidas por el Consejo Regula-dor. Es precisamente esta armonización de lascondiciones ecológicas y técnicas otro factor másde la calidad de los caldos ribereños. Por otrolado, las precipitaciones se distribuyen entre elotoño, invierno y primavera con un cierto equi-librio, que favorece el buen crecimiento y desa-rrollo de las cepas y fruto, puesto que el aguainvernal, aparentemente inservible, constituyeuna reserva imprescindible y eficaz durante losmeses de aridez (desde mediados-finales demayo hasta mediados-finales de septiembre).
En suma, temperaturas, insolación y precipita-ciones conforman una infraestructura ecológicapropicia para producciones de calidad, aunqueno de cantidad. Ésta fue la clave de la escasavaloración de los viñedos ribereños durante losaños 60 y 70, merced a los bajos precios de lauva y el vino, que no garantizaban rentas sufi-cientes para producciones escasas como las deestas tierras. No obstante, a esa base climática sesuman otros elementos de importancia, comolos suelos y la variedad de cepa-vinífera, quecompletan el diploma de calidad de los vinosribereños, al margen de su proceso de elabora-ción y crianza, que, evidentemente, “remata lafaena” (Molinero, F., 1994). Pero de la elabora-ción me ocuparé más adelante.
Un paisaje vegetal mediterráneo degradado
El clima y el relieve han dado por resultado unavegetación típicamente mediterránea de frondo-sas y coníferas, algunas de cuyas masas todavía seconservan. En general, los pinares (de Pinuspinea y Pinus pinaster, o piñonero y resinero)han existido siempre en los suelos arenosos de laribera, aunque parece que fueron protegidos yextendidos durante el siglo pasado para la pro-ducción de resinas, madera y leña. Las frondosas,principalmente de encina -Quercus ilex rotundi-folia- y de quejigo, llamado "roble" en la comar-ca, -Quercus faginea- están presentes también,tanto en el valle como en las cuestas y en el pára-mo, por constituir la vegetación climácica y másextendida. A pesar de la intensa deforestación aque han sido sometidas estas tierras, se conservan
(Hectáreas)Monte maderableMonte abiertoMonte leñoso
30015003000
S. Esteban
Peñafiel
Roa
Aranda
Distribución Municipal del monte en La Ribera, 1994
(Figura 3)
0 10 20 Km
Rebaño de ovejas pastando restosde las cosechas (hojas de remola-cha…) en la vega. Los rebaños deovino, fundamentalmente de razachurra, constituyen una destacablebase económica. Se explotan tantopara carne (materia prima dellechazo asado) como para leche(queso de oveja de gran calidad).

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 25
aún buenos montes de pinar y encinar y abun-dantes sotos, manchas, hileras e individuos aisla-dos, que prestan a la comarca un cierto carácteradehesado y bien distinto al de las llanuras abier-tas de la mayor parte de los páramos. Tal como seaprecia en la figura 3 hay buenas extensiones demonte en los municipios sorianos, principalmen-te de monte bajo de frondosas, otro conjunto enAranda y su cuadrante norte y este, con predo-minio de los pinares, que también abundan enQuintanilla de Onésimo, y todos los municipiosrestantes cuentan con algunas masas de monte,creando un paisaje agradable a la vista, con árbo-les o bosque dispersos que alegran la soledad delos campos abiertos cerealistas.
Esta infraestructura ecológica no puede ocultar,sin embargo, que la mayor parte de los habitan-tes ribereños no viven ni de la viticultura ni de laagricultura, como ya planteábamos en la intro-ducción, pues los caracteres de una comarca nose reducen exclusivamente a los naturales, sino alos que la historia ha ido dejando y los que en laactualidad mantienen y aportan sus moradores. YLa Ribera, como comarca de tierras llanas, defo-restada para el cultivo de campos de pan llevar yviñas, conserva un paisaje agrario y rural específi-co, pero su economía gira en torno a Aranda, en
primer lugar, y a los otros tres centros comarcalessecundariamente, que, por orden de importan-cia, son Peñafiel, San Esteban de Gormaz y Roa.
La comarca funcional: Aranda como capital de La Ribera
Un somero análisis de los datos de población, yprincipalmente de los de población activa, nospermite extraer las ideas fundamentales. Entreellas, la innegable capitalidad de Aranda, a pesarde la fragmentación funcional derivada de ladivisión en cuatro provincias. En segundo lugar,el marcado carácter rural de estas tierras y gentesy, en tercer lugar, los evidentes signos de moder-nización y progreso, que hacen de La Ribera unacomarca diversificada.
En el mapa de distribución municipal de lapoblación activa (figura 4) se manifiestan clara-mente estos hechos, pues, de entrada, Aranda,que cuenta con casi la mitad de la poblacióntotal, dispone, a su vez, de más de la mitad delos activos industriales y de servicios ribereños.En efecto, sobre un total de 22.800 trabajadores
activos en la comarca (según el Censo de 1991),la mitad (11.000) corresponden a Aranda, peroen la industria y servicios, con proporcionesmuy similares en ambos, llega ya al 56% deltotal (10.500 sobre 18.700), aspectos evidencia-dos en el mapa, donde la proporción alcanzadapor el semicírculo de Aranda empequeñece atodos los demás, sobresaliendo tan sólo Peñafiel,San Esteban y Roa, aquél con una estructura dela población activa similar a la de Aranda, alcontrario de lo que sucede en Roa, y sobre todoen San Esteban, donde el peso de los agrariosaumenta claramente. Evidentemente, en estostres casos se trata de pequeños centros comarca-les, en los que la industria alimentaria tradicio-nal ha conseguido una sólida implantación,mientras que en Aranda se suman a ella otrasimportantes industrias (Michelín, Glaxo-Welco-me, Pascual sobre todo, ) que convierten a estenúcleo en algo muy distinto a un mero centrocomarcal de servicios.
Desde esta perspectiva, es interesante resaltar elpapel de centro industrial ejercido por Aranda,por cuanto ha generado a su alrededor un áreade influencia que supera los 30 km. de radio,permitiendo que numerosos agricultores a tiem-po parcial se mantengan en las poblaciones ale-dañas y se desplacen diariamente a trabajar den-tro de su perímetro urbano. Es ésta la razón porla que algunos municipios, como Fuentespina oVillalba, alcanzan elevadas proporciones depoblación activa industrial, pero incluso otrosmucho más lejanos son sede de población alter-nante que diariamente realiza estos movimientospendulares. Evidentemente, esta situación no esparangonable a la de los otros municipios desta-cados de La Ribera, si exceptuamos Peñafiel, enmínimo grado y para pequeñas distancias. Noobstante, la estructura administrativa provincialdificulta el papel de Aranda como capital ribere-ña, por cuanto los lazos provinciales, que obli-gan a la gente de los pueblos a desplazarse a lacapital provincial para resolver los trámitesburocráticos, restringen el papel de Arandacomo capital ribereña, cuando, por encontrarseen un área alejada de otras ciudades, estaría yestá llamada a incrementar su función de centroindustrial y de servicios en este sector oriental dela cuenca del Duero, lo que no perjudica la con-solidación de los otros centros comarcales men-cionados, cada uno en su rango.

PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente26
El papel de Aranda como la capital oriental delDuero se pone de manifiesto, asimismo, en lacomposición de su propia población. Las dos pi-rámides adjuntas (figura 5), que recogen la es-tructura por edad de la población ribereña (totaly sin Aranda), reflejan el perfil propio de unaspoblaciones envejecidas, pero que, gracias al apor-te demográfico del centro urbano, reducen susniveles a cifras no tan deprimentes. El 18% de lapoblación ribereña supera los 65 años, mientrasque, excluyendo Aranda, esa cifra alcanza la esca-lofriante cota de casi la cuarta parte (24,28%),por oposición a la ciudad, donde se reduce a un10,9%. Asimismo, el peso de las edades más jóve-nes está también invertido en Aranda respecto alresto de los pueblos ribereños, por más que Peña-fiel y Roa reduzcan sus tasas de envejecimiento aíndices más moderados (15% y 17,5% respecti-vamente mayores de 65 años), en contra de loque sucede en San Esteban, en cuyo municipio seintegran diversos núcleos agrarios, que elevan esatasa hasta un 25,8%.
Estos sencillos y breves datos ofrecen un panora-ma esclarecedor de la realidad sociodemográficade La Ribera, fiel reflejo del carácter rural de lacomarca, como he insistido. No es, por ello, mipropósito profundizar en el valor y significadosocioeconómico de la industria, porque, antetodo, se trata de dar una idea de las tierras ribere-ñas, de su paisaje y de sus estructuras rurales; y elencuadramiento general realizado me parece su-ficiente, aunque imprescindible, para compren-derlas. No es preciso destacar, por tanto, que estasestructuras afectan a 81 municipios, con unnúmero mayor de pueblos, de pequeñas dimen-siones, repartidos por todo el valle (excepto algu-no que se localiza ya en el páramo), y cuyos datosmás relevantes de población, superficie y densi-dad he recogido en el Cuadro I. Estos pueblos tie-nen sus bases económicas en los dos goznes rec-tores del paisaje ribereño: el viñedo y el regadío.
Las claves del paisaje de la ribera:el viñedo y el regadío
De las 294.503 ha. que totalizan los 81 munici-pios de la comarca, casi los dos tercios -63,2%-corresponden a terreno cultivado, un 16,7% amonte y el 20% restante se reparte entre erial apastos, pastizal, no agrícola..., lo que desvela un
Estructura de la población activa. Municipios de La Ribera
Nº de activos en 1991por municipio y sector 4000
2000400
AgriculturaIndustriaServicios
(No figuran los demenos de 90 activos)
S. Esteban
Peñafiel
Roa
Aranda
(Figura 4)
0 10 20 Km
85 y más
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
Varones Mujeres
Estructura de la Población, 1991La Ribera
5 3 1 0 1 3 5
Gru
po
s d
e ed
ad (
año
s)
Porcentaje
(Figura 5)85 y más
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
Varones Mujeres
Estructura de la Población, 1991La Ribera, excluida Aranda de Duero
Gru
po
s d
e ed
ad (
año
s)
Porcentaje
5 3 1 0 1 3 5
(Figura 5)

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 27
fenómeno manifiesto: el territorio ribereño hasido ampliamente desforestado y roturado parasu puesta en cultivo, de modo que los montesremanentes, concentrados en los municipiossorianos, el entorno del este y norte de Aranda yen Quintanilla de Onésimo, y muy secundaria-mente en el resto, se han conservado en funciónde su carácter de bienes de propios no desamor-tizados, por un lado, o por su pertenencia a gran-des propiedades, por otro (véase la distribuciónmunicipal de las masas de monte en la figura 3,anteriormente comentada), y en ambas situacio-nes han pervivido merced a su localización en lospeores suelos o debido a la valorización de laexplotación resinera que se produjo en el últimotercio del siglo XIX.
De resultas, el paisaje vegetal y agrario de La Ri-bera es un paisaje de campos abiertos, de "pe-queñas campiñas", de algunas masas de pinar yencinar, concentradas en unos pocos términos,pero presentes en la mayoría de ellos. Las laderasque cierran el valle han servido también a menu-do de asiento a buenas masas de monte de fron-dosas y coníferas. Algunos pueblos llegan, avara-mente, a labrar casi todo su término, como suce-de en los pequeños municipios de Anguix oFuentemolinos (ver figura 6a, sobre distribuciónmunicipal de las tierras de cultivo y proporciónsobre la superficie total), pero, en general, seaprecia una fuerte impronta y, podríamos decir,presión, del labrantío, que acapara la mayorparte del territorio.
Dentro de él las tierras regadas (figura 6b) tota-lizan 22.279 ha. (12% del terrazgo), que, dadasu concentración en los pueblos y terrenosexclusivamente ribereños, les confieren unacapital importancia, a pesar de su aparentemen-te escasa entidad. Sin embargo, la agricultura deregadío no ha definido históricamente a LaRibera, y sólo unos cuantos núcleos en las con-fluencias de los ríos Riaza y Duratón con elDuero conocían y utilizaban esta técnica desdemuy antiguo y de forma extensa, si bien es cier-to que todos los pueblos reservaban algunosterrenos bajos (vegas de arroyos y ríos menores)para sus cultivos hortícolas, regados con aguasde pozo (Molinero, F., 1979). Ahora bien, fren-te al regadío, el viñedo, que hoy no suma másque unas 12.000 ha., ha supuesto de siempre elcultivo emblemático y definidor de La Ribera.Esa extensión no supone más que un 6,4% de
las tierras cultivadas, pero, a pesar de su exigüi-dad, sus efectos son de lo más destacables, debi-do a su papel motor de la economía agraria, dela industria de transformación del vino y delatractivo que tiene La Ribera como una de lasgrandes comarcas de los vinos mundiales.
Evolución y situación del labrantío regado:un regadío típico del centro del Duero
La distribución de las 22.000 ha. regadas reflejael carácter propio de los regadíos ribereños,orientados, como todos los del centro de laCuenca, a los cultivos que en cada momentoproporcionaban los mejores rendimientos econó-micos a sus titulares. Éste ha sido el caso de laremolacha, la estrella de los regadíos de Castilla yLeón y de La Ribera, por más que en las coyun-turas de bajos precios, los agricultores hayanaprovechado para rotar los cultivos y dejar des-cansar sus tierras. Junto a la remolacha, la patatay la alfalfa han constituido largamente los apro-
vechamientos más remuneradores y socorridos,sin olvidar que el cereal, como esquilmo de rota-ción recurrente, ha estado y está siempre presen-te, incluso ocupando las mayores extensiones delterrazgo regado. Las hectáreas de cada uno deellos reflejan estas preferencias. De hecho, eltrigo y cebada ocupan casi la mitad del regadío(44%), mientras la remolacha supera un poco eltercio (un 35%). Alfalfa y patata no llegan al10%, aunque, coyunturalmente, según su renta-bilidad relativa, pueden ascender considerable-mente en las preferencias de los agricultores. Elgirasol y el maíz, con un 10% y 3% respectiva-mente, representan dos cultivos absolutamentecoyunturales, si bien, debido a las fuertes sub-venciones, se han convertido casi en estructuralesdurante el último quinquenio. Las figuras 7 y 8reflejan la distribución municipal de los esquil-mos regados fundamentales, destacándose elpapel de Valbuena y Berlangas en la remolacha,el de San Esteban de Gormaz en el maíz y pro-duciéndose un cierto equilibrio en los demás.
Hectáreas
Distribución Municipal del regadío en "La Ribera". 1994
1909501900
S. EstebanPeñafiel
Roa
Aranda
(Figura 6.b)
0 10 20 Km
10.000 y más
50001000
% de tierras de cultivosobre superficie total
Tierras de cultivo(en hectáreas)
55 a <7070 a <8585 a <98
hasta 2020 a <4040 a <55
Distribución Municipal de las tierras de cultivo y proporciónsobre la superficie total. Año 1994
S. Esteban
Peñafiel
Roa
Aranda
(Figura 6.a)
0 10 20 Km
Peñaranda de Duero, con su centromonumental y caserío bajo, vista desdeel castillo. Conjunto histórico-artístico,Peñaranda destaca por su belleza, consu castillo del siglo XV, la ex-colegiatade Santa Ana (2ª mitad del siglo XVI),la botica, el palacio de los Avellaneda(1530-50), símbolos de un pasado deesplendor en tierras del Duero.

PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente28
Desde una perspectiva económica -y no pode-mos olvidar que la agricultura es una actividadeconómica mediante la que los agricultores bus-can ante todo obtener rentas seguras y lo másaltas posibles- la remolacha viene siendo el culti-vo clave, por cuanto aporta unos márgenes eco-nómicos netos de alrededor de 200.000 ptas/ha.(frente a unos ingresos brutos de unas 450.000,procedentes de unas 60 tm./ha.). Estos márge-nes no son superables por otros aprovechamien-tos, excepto en algunas coyunturas de preciosmuy favorables. Además, al tratarse de un culti-vo bajo contrato, asegura unas rentas que el agri-cultor ha valorado tanto como la propia alta ren-tabilidad. Por otro lado, la remolacha ha exigidoabundante mano de obra durante largos dece-nios hasta que, con los últimos progresos meca-nizadores, se han reducido estas exigencias a tansólo 4 jornadas de trabajo por hectárea, cuandohace veinte años requería más de 25; y ha sidoeste proceso el que ha ido aminorando la pobla-ción agraria y la población general de los pue-blos, ya que los cultivos de secano tampocorequerían, desde los años sesenta, más que unmenguado empleo de trabajadores (menos de 1jornada de trabajo por hectárea en el cereal desecano). Con estas bases, no es de extrañar quela revitalización del viñedo, desde la concesiónde la Denominación de Origen Ribera delDuero en 1982, haya provocado la expansión yhasta la explosión de la superficie vitícola.
Evolución y situación de los viñedos: la consagración de La Ribera en el mapa mundial del vino.
Frente al agudo declive de los viñedos españolesdurante los años posteriores a la invasión filoxé-rica, a finales del siglo pasado y primeros delpresente, la recuperación posterior, que en lastierras del Duero se inició en la segunda décadadel s. xx, no logró alcanzar las cotas preceden-tes. Pero es más, cuando el movimiento coope-rativo de los años cincuenta estaba evitando unanueva crisis vitícola, se produjeron las mayoresmutaciones del campo español y, por ende,duriense y ribereño, arrastrando consigo a laeconomía vitícola que, de largo, había dado lasseñas de identidad a La Ribera. Los años sesentay setenta supusieron la tumba de vastas superfi-cies vitícolas del Duero, arrancadas por la impo-sibilidad de hacer frente a las labores culturales
Remolacha.Hectáreas de regadío 1000 500 100
S. Esteban
Peñafiel
Roa
Aranda
Distribución Municipal de la remolacha de regadío, 1994
(Figura 7.a)
0 10 20 Km
Trigo y cebada.Hectáreas de regadío 1005001000
Distribución Municipal del trigo y cebada de regadío, 1994
S. EstebanPeñafiel
RoaAranda
(Figura 7.b)
0 10 20 Km
Vegas del Duero, con uno delos cultivos típicos de la prime-ra mitad de los años 90: elgirasol. Es, junto con el cerealde regadío u otros esquilmosextensivos, un cultivo coyuntu-ral, que rota con la remolacha,patata y alfalfa.

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 29
con una mano de obra en drástico retroceso y unenvejecimiento progresivo. El descepe de viñas,sustituidas por campos de cereal, fácilmentemecanizables, parecía el epitafio a una comarcaque se resistía a renegar de su destino. De hecho,no todos resistieron, pues se cerraron y vendie-ron bodegas cooperativas, se apilaron en las erasy corrales montones de cepas para ser quemadasen las glorias y chimeneas y se redujo la superfi-cie vitícola a niveles deprimentes, pero tambiénes cierto que algunos tenaces viticultores, entrelos que se encontraban parte de los impulsoresdel movimiento cooperativo de finales de loscincuenta, se mantuvieron tozudos, contra vien-to y marea, con sus viñas y algunos incluso consus vinos. La consecución de la denominaciónde origen (D.O.) en 1982, unida al aumentogeneral del nivel de vida de la población españo-la, que permitió consumir vinos embotellados,frente a los graneles tradicionales, hizo cambiarradicalmente la coyuntura de los viñedos y vinosribereños.
De hecho, el viñedo ha pasado a constituir elnuevo gozne económico de la comarca, a pesarde su exigüidad, pues apenas llega a las 14.000ha. reales (oficialmente acogidas a la D.O. sólohay 11.300, si bien no se ha llevado a efecto to-davía la plantación de una extensión importantede derechos de replantación), pero la transfor-mación y comercialización del vino está supo-niendo un incremento destacable del empleo enestas ramas en las que tradicionalmente no exis-tía prácticamente nada. De ahí que, mientras lacaída del regadío se ha generalizado en toda lacomarca (ver figura 9a), la del viñedo ha seguidoun rumbo completamente dispar. Tal como sededuce de la figura 9b (evolución municipal delviñedo entre 1986 y 1994), el sector noroeste yoeste de La Ribera ha conocido un avance vití-cola fundamental, incluso y a pesar de los arran-ques de algunos viñedos habidos en estos mis-mos pueblos, arranques que se han generalizadoen los del este y sur. Por ello, la situación de losviñedos ribereños en estos momentos no conoce
parangón con la habida a lo largo de su historia,tradicional o reciente, pues, frente a los sucedidoen la primera mitad de este siglo, donde tan sólodos bodegas se habían consagrado (Vega Sicilia yla cooperativa Protos), los años ochenta y no-venta han conocido un extraordinario auge delos viñedos, de las bodegas, de los vinos, de losmercados y hasta un remozamiento de las gentesque se ocupan de ellos.
Viñedos, vinos y bodegasde la ribera
En efecto, tras esta evolución, se observa unadistribución del viñedo (ver figura 10) queprima a los mismos núcleos que habían progre-sado más, aunque básicamente la mayor masavitícola se concentra en los términos de LaHorra, Pedrosa y Aranda (si bien este últimomunicipio incluye el territorio de La Aguilera),seguidos por Roa, los Gumieles, Peñaranda, Pes-quera..., tal como se aprecia en el gráfico adjun-to (figura 11), donde he clasificado todos losmunicipios con más de 50 ha. de viñedo, ydonde destacan, por su densidad vitícola, Quin-tana del Pidio y La Horra, con más de un terciode su labrantío dedicado a este cultivo. Se trata,además, de un viñedo nuevo en gran medida, amenudo en espaldera y, en todos los casos, máscuidado y renovado, porque la viticultura tradi-cional ha abandonado todos sus inercias, susvicios ancestrales y ha conservado la experienciade las labores y los días, tan difícil de aprehendercomo el propio quehacer y conocimiento enoló-gicos, que se han visto asimismo modificados,renovados y enriquecidos, al calor de un merca-do exigente y aún no colmado.
Ciertamente, los escasos viticultores fieles a susprincipios no comprendían, durante los añossetenta, el porqué del triunfo de bodegas comoVega Sicilia o Protos, cuando trabajaban conuna materia prima similar a la de otras partes dela comarca. Las respuestas dadas a estas preocu-paciones y las medidas drásticas tomadas paramejorar la viticultura y vinicultura se vieroncoronadas por el éxito. Respecto a la primera, sellevó a cabo un esfuerzo extraordinario, tantofinanciero como técnico, agronómico y hastacultural.
Hectáreas de regadío 100 50 10Alfalfa
Patata
Distribución Municipal de la patata y alfalfa de regadío, 1994
S. Esteban
Peñafiel
Roa
Aranda
(Figura 8.a)
0 10 20 Km
Hectáreas de regadíoMaíz
Girasol50250500
S. Esteban
Peñafiel
Roa
Aranda
Distribución Municipal del girasol y maíz de regadío, 1994
(Figura 8.b)
0 10 20 Km

PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente30
En efecto, los viñedos tradicionales estabanplantados con elevadas densidades y eran difícil-mente mecanizables para las labores más comu-nes, sobre todo las de arada. Por ello, se procedióa renovar las viñas, arrancando y replantando,en primer lugar, las menos adaptadas y, ensegundo lugar, antiguas tierras que habían sidodescepadas en años anteriores y, finalmente,todas aquéllas que se querían modernizar. Elmarco de plantación tradicional era de unos 7pies en cuadro (1,75 x 1,75 m.), lo que daba unadensidad cercana a las 3.000 cepas/ha., si bienen la actualidad se tiende hacia marcos de 2,25 o
2,50 y hasta 3 m. en cuadro, reduciendo elnúmero de cepas hasta las 1.600 por hectárea, loque no favorece la calidad del producto, pues, alaumentar el rendimiento por cepa, comprometela maduración de la uva. De ahí que en losrecientes sistemas de espaldera se busquen densi-dades mayores (entre 2,6 y 3,1m. entre calles y1,3 a 1,8 m. entre cada planta dentro del líneo),en torno a las 2.200 cepas/ha., aptas para conse-guir unas buenas cualidades organolépticas y unelevado grado alcohólico (12 a 14% del volu-men). Así, junto a los mejores viñedos tradicio-nales hoy se observan otros muchos nuevos,
plantados con menor densidad, para que puedapasar el tractor entre los líneos, y para ayudar ala vendimia, por cuanto, aunque parecía imposi-ble que se extendiera la vendimia mecanizada,en la campaña de 1996 se ha recolectado en tor-no a un 10% de la uva mediante vendimiadoramecánica y se observa una clara tendencia a queeste proceso continúe, por más que esta prácticano se haya introducido en las bodegas de gran-des vinos.
Desde los años setenta hasta los noventa hatranscurrido aproximadamente un cuarto desiglo en el que se ha pasado de unas necesidadesde mano de obra de alrededor de 30 jornadaspor hectárea de viñedo (vendimiar, que exigeunos 10 jornales, podar, arar, binar, acobijar,desvastigar, azufrar y dar otros tratamientos,abonar...) a entre 6 y 8, lo que reduce drástica-mente la necesidad de jornaleros y, en conse-cuencia, las oportunidades de empleo. Pero éstasse suplen mediante la creación de puestos de tra-bajo en las bodegas y en la comercialización delvino. No obstante, si, como algunas bodegasestán haciendo, se pretende realizar la vendimiadiscriminante, que exige dos o tres pasadas parair recogiendo exclusivamente los racimos o lasuvas que estén maduras, las necesidades demano de obra para esta labor se mantendrán eincluso aumentarán hacia el futuro.
Estas labores se realizan sobre un viñedo de cali-dad, basado, ante todo, en la variedad temprani-llo o tinta del país, que copa más de 9.000 de las11.300 ha. registradas, mientras el Cabernet-Sauvignon y garnacha tinta ocupan otras 300ha., el Malbec, Merlot y Albillo no llegan a 100ha., y otras poco más de 1.400 ha. correspondena uvas mezcla -tintas y blancas-, heredadas deetapas precedentes y que tienden a ser sustitui-das por la variedad reina de la Denominación:la tempranillo. De momento, el total de viñasinscritas no es muy elevado, a pesar de que elnúmero de viticultores alcanza los 6.000, que sereparten estas hectáreas en pequeñas parcelas ypropiedades, pues más del 80% no supera ladecena de hectáreas, si bien se han invertidoimportantes capitales en nuevas plantaciones, delas que algunas superan dos centenares de hectá-reas. De este modo, a las inversiones de las bode-gas ya consagradas (Vega Sicilia, Protos, TintoPesquera) se han sumado otras nuevas (Torremi-lanos, Granja Ventosilla, Frutos Villar, Vile,
Variación por término municipal(en hectáreas)
Evolución del regadío de La Ribera entre 1986 y 1994
470
23547
-235
-470
-47
S. EstebanPeñafiel
Roa Aranda
(Figura 9.a)
0 10 20 Km
Variación por término municipal(en hectáreas)
29014529
-29-145-290
Evolución del viñedo de La Ribera entre 1986 y 1994
S. Esteban
Peñafiel
Roa
Aranda
(Figura 9.b)
0 10 20 Km
La pujanza del viñedo ribereñoha provocado su expansión hacianuevos pagos vitícolas, con parce-las de mayores dimensiones que lastradicionales y, generalmente,implantados en espaldera, con elfin de solear y airear más las cepasy el fruto y, en caso de necesidad,realizar la vendimia mecanizada.

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 31
HH. Pérez Pascuas, Balbás...), incluso de empre-sarios riojanos y hasta de multinacionales comola Sandoz, potenciando aun más el valor en augede la viticultura duriense.
Los rendimientos de las cepas han ido acordes alprogreso general, de modo que son normalescosechas de 5.000 a 7.000 kg./ha. en las viñasbien cuidadas (salvo los años de fuertes heladas
tardías -desde mediados de abril a mediados demayo-), cuando precedentemente no se alcanza-ban los 3.500 kg./ha. Es evidente que una partede estas cantidades no queda amparada por laDenominación por cuanto no pasa los controlesde calidad (madurez, textura, grado alcohóli-co...), dejándose para la entrega vínica obligato-ria, o para graneles. El precio medio de la uvatinta en la campaña de 1996 ha sido de 125
ptas./kg., aunque la selecta de tempranillo se hapagado a 175 ptas./kg. (en 1990 el precio mediode la uva tinta fue de 45 ptas./kg.). Se trata deprecios muy remuneradores, pero que tambiénencarecen considerablemente el producto, porcuanto una botella de vino joven necesita 1 kg.de uva para su elaboración. De este modo, alprogreso vitícola se une el progreso económico,al que cabría calificar de excesivamente rápido, apesar de que las fuertes subidas de precios noestán deteniendo el impresionante e imparableascenso de los vinos de La Ribera. Estos preciosaltos se deben en buena medida a las cortas cose-chas habidas entre 1991 y 1995 -entre 21 y 22millones de kg. de uva por año, acentuada en1993, con sólo 16 millones-, siendo normaleslas cosechas de 1990, con 37 millones de kg., ola de 1996, con 40,5 millones de kg. de uva, delos que 34 millones correspondieron a uva tinta,y fundamentalmente a Tinta del país.
Con estas producciones básicas se obtienen lostintos de La Ribera del Duero, que gozan deunas características completamente singulares,en gran medida debido a las propias condicionesecológicas, pero también a una esmerada vendi-mia y elaboración, que ha cambiado completa-mente los presupuestos anteriores. Si bien escierto que La Ribera fue siempre una comarcaexcedentaria en vino, y, por tanto, exportadora,la especialización vitícola producida en La Man-cha a partir del desarrollo del ferrocarril a finalesdel siglo pasado y la disminución de los costesde transporte habían arrinconado a los vinosribereños y provocado una reducción de susviñedos. Pero aún más, los caldos de La Rioja seconsagraban, al mismo tiempo, como los gran-des vinos de calidad, a pesar de que Vega Siciliademostraba las excelentes condiciones enológi-cas del Duero. Así, desde finales de siglo y hastalos años cincuenta del presente, los caldos ribe-reños no se abrieron hueco ni en el mercadonacional ni en el exterior. Vino a rematar estasituación el cambio de rumbo económico deEspaña a partir del Plan de Estabilización de1959, cuando se inició el gran éxodo rural, queobligó progresivamente a los viticultores a haceruna selección a la inversa, a producir vino demasa para un mercado saturado. Esto empezabaa ser el principio del fin de la viticultura y vini-cultura ribereñas, cuando el empeño de algunosempresarios, el aumento de la demanda de vinosembotellados y de calidad y la adaptación a esta
Hectáreas 800 400 80
Distribución Municipal del viñedo de La Ribera 1994
S. EstebanPeñafiel
Roa
Aranda
(Figura 10)
0 10 20 Km

PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente32
nueva situación hizo aflorar las grandes poten-cialidades de esta comarca; potencialidades quesólo en pequeño grado han comenzado a explo-tarse.
En efecto, sus vinos, como todos los vinos decalidad, se distinguen por su aspecto limpio, susaromas limpios y por los sabores procedentes dela variedad de uva. En el caso de los tintos jóve-nes de La Ribera "llaman poderosamente la
atención por su magnífica vestimenta, confondo de color granate oscuro, muy cubierto,con destellos azulados o violáceos en los másrecientes, todos con una viveza fuera de locomún. A la nariz dejan apreciar generosos aro-mas primarios, que se caracterizan por su fran-queza y finura. Aromas en los que predomina lagama de frutos silvestres rojos y negros en sazón(zarzamora, grosella, arándano, fresa, frambue-sa...) En el paladar muestran toda la fuerza de su
juventud y todo el potencial de la uva Tinta delPaís: amplios, llenos, persistentes, untuosos enmuchos casos, soberbiamente dotados de tani-nos y con acidez y alcohol en admirable equili-brio..." (Flores Téllez, J., 1994).
Añade Jesús Flores -Presidente de Honor de laEscuela Española de Sumilleres- que si los tintosjóvenes dan idea de la potencialidad de lacomarca, son los que alcanzan su madurez, trasuna crianza en madera de roble, los que mejordefinen el presente de La Ribera, insistiendo enque el rasgo más característico de los tintos delDuero es su capacidad para mantener, inclusotras largas crianzas, su intensidad cromática(granate oscuro, con levísimos ribetes ladrillo,impropios de un vino adulto), desplegando en lanariz una cierta cantidad de aromas primarios,junto a otros más complejos, como ciertos tonosde la serie especiada (pimienta, vainilla, clavo) yperfumes de la serie animal (cuero, pelo mojado,caza), además de otros propios de los grandesreservas (torrefacción, tinta china, minerales...),y todo ello de una manera absolutamente armo-niosa. "Entran muy secos para abrirse lenta,ampulosamente, en el paladar, recrearse en elfinal de la boca y dejar un recuerdo persistente,pleno de matices aromáticos por vía retronasal.A su paso por la lengua han dado testimonio dela calidad y cantidad de sus taninos, de su per-fecto equilibrio, de su riqueza en sensacionesgustativas... Vinos como los grandes tintos delmundo, magníficamente dotados para largascrianzas y lentas evoluciones mejorantes. Vinosde "ciclo largo", como alguien los ha llamado"(Flores, J., 1994).
Estas notas de un catador nos proporcionan unaidea de las cualidades de unos vinos extraordina-rios, que tanto por su color como por sus aro-mas y sabor han adquirido una estimación yfama mundiales. Tanta fama y estimación que,como apunta Pascual Herrera, que fue pre-sidente del Consejo Regulador de la D.O. Ri-bera del Duero durante 1988 y 1989 y es actualdirector de la Estación Enológica de Castilla yLeón, los viticultores del Duero deben tener cui-dado en no abusar de los precios, además de enmantener la Tinta del País (Tempranillo) comola variedad fundamental, porque es la que da lachispa, el cuerpo, el color y el sabor específicos aestos vinos, que, desde luego, han conocido unauge impensable porque, a las cualidades natu-
Aranda de DueroPedrosa de Duero
La HorraSan Esteban de Gormaz
Gumiel de MercadoRoa
Peñaranda de DueroPesquera de Duero
Gumiel de HizánHaza
FuentelcéspedOlmedillo de Roa
Quintana del PidioBaños de Valdearados
AnguixPeñafiel
QuemadaCastrillo de la Vega
Nava de RoaZazuar
San Juan del MonteQuintanilla de Onésimo
Langa de DueroSanta Cruz de la Salceda
FuentecénSotillo de la Ribera
Hontoria de ValdearadosFuentespina
Moradillo de RoaMilagros
Valbuena de DueroLa Vid
PardillaMiño de San Esteban
Alcubilla de AvellanedaVillanueva de Gumiel
Mambrilla de CastrejónTubilla del Lago
Campillo de ArandaCaleruega
FuentenebroCuriel
ValdeandeVillalba de Duero
ValdezatePiñel de Abajo
Villalbilla de GumielHoyales de Roa
Berlangas de RoaVadocondes
Olivares de Duero
0 200 400 600 800
Hectáreas
0 10 20 30 40
Porcentaje
Ha. Porcentaje
Municipios con más de 50 ha. de viñedo y su % sobre tierras de cultivo. 1994
(Figura 11)
La consagración de la remolacha comocultivo clave de los regadíos ribereños, conbuenos rendimientos en raíz y azúcar,parecía que desplazaría al resto de losaprovechamientos; sin embargo el predo-minio de ésta no ha impedido que la vegaesté siendo ocupada por nuevos viñedos,que compiten en rentabilidad con el cul-tivo rey de los regadíos castellano-leoneses.

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 33
rales se ha sumado un proceso de elaboraciónesmerada. Las inversiones realizadas en lamodernización del equipo, maquinaria, tanquesde almacenamiento, barricas, además de en elcuidado de las fermentaciones, los trasiegos, lacrianza y en la constante limpieza han supuestoinversiones en capital y en mano de obra inima-ginables cuando se concedió la D.O. hace tansólo 25 años.
Con estas cualidades se han ido aumentando lasventas de vinos embotellados, que han pasadodel medio millón inicial a más de 12 millones debotellas en 1992 y a más de 16 millones en1995, de los que nueve correspondieron a tintojoven y tres a crianza, reserva y gran reserva, y espor estos últimos por los que la Denominaciónestá orientándose preferentemente, debido a suscualidades y valor, aunque en cantidad es lógicoque predominen los jóvenes, excelentes, afruta-dos, y muy equilibrados en cuerpo, color y aro-mas. La venta de botellas en las últimas campa-ñas (Cuadro II), pone de manifiesto los aspectoscomentados.
El crecimiento espectacular del número debodegas corrobora el auge de los vinos ribereños,contabilizándose un total de 79 bodegas dealmacenamiento, de las que 71 son elaboradorasy 56 de crianza, aunque sólo 33 son exportado-ras. Las 20 cooperativas (y SAT) que se mantie-nen continúan produciendo más de las trescuartas partes del vino de la comarca. Cierta-mente, son destacables porque, tras constituirseen el alma de los vinos comarcales durante losaños 50 a 70, han conocido el mismo proceso derenovación, inversión y expansión comercial,aunque su funcionamiento y gestión sean máslentos que en las bodegas privadas. En conjunto,el año 1995 se exportaron 1,2 millones de litros(casi 300.000 botellas más que en 1994), princi-palmente al Reino Unido y a Alemania, aunquese buscan nuevos destinos, además de ir consoli-dando el Ribera en los establecimientos hostele-ros nacionales.
Y como ello exige un control exhaustivo, con elfin de obtener un producto de calidad sobrada,reconocida y reputada, que es a lo que se aspira,el Consejo Regulador acaba de poner en marchael carnet inteligente, tarjeta magnética entregadaa cada viticultor, a través de la cual se controlade inmediato y en tiempo real el cupo de entre-
ga, el monto de lo entregado, los derechos reco-nocidos, la calidad de la uva entregada en bode-ga, el grado alcohólico y todos los parámetrosque se van registrando a lo largo de la vendimiay en fechas posteriores.
Es obvio que no todas las bodegas tienen lamisma capacidad. Tal como figura en la Guía delos vinos de la Ribera, algunas son meramentefamiliares, otras tienen algún centenar de hectá-reas propias y comercializan más de 500.000
botellas al año, y son muy pocas las que superanun millón de litros de producción media anual,pero de lo que no cabe dudar es de que ha habi-do una potenciación y estímulo general, que hafavorecido la marcha y el dinamismo del con-junto, a pesar de las diferencias, manifiestas,entre unas bodegas y unos vinos y otros. Noobstante, se puede decir que todos han apostadopor la calidad, por el cuidado y por el esmero delas viñas y de los vinos, y que todo esto se ha tra-ducido en una nueva coyuntura para la comarca.

PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente34
Conclusiones: dinamismo económico y diversi-ficación rural.
La Ribera del Duero está conociendo una etapade renacimiento y dinamismo, en contra de loque vivió durante los años sesenta y setenta, enlos que el éxodo rural, el abandono de la viticul-tura y la escasa entidad del regadío no fueron
capaces de absorber la mano de obra excedenta-ria. En este panorama, Aranda de Duero se salvódel comportamiento regresivo de su entorno porconstituir no sólo un centro comarcal y de servi-cios, sino el polo de descongestión industrial deMadrid, que recibió inversiones industriales deconsiderable entidad.
Pero, curiosamente, Aranda no creció al mismoritmo que las capitales de provincia porque,cuando consiguió capacidad de atracción ya seestaba produciendo el fenómeno de la exurbani-zación, de modo que una buena parte de lamano de obra que trabajaba en las grandes fábri-cas arandinas se reclutaba en los pueblos de LaRibera, pero mantenía su residencia habitual,engrosando los movimientos pendulares y con-tribuyendo mínimamente al crecimiento arandi-no. No obstante, Aranda se fortaleció como cen-tro de servicios y, como tal, está potenciándose,tanto más cuanto que el nuevo dinamismo delos pueblos ribereños está alimentando el proce-so. Obviamente, los centros comarcales meno-res, como Peñafiel, Roa y San Esteban de Gor-maz, ejercen también sus funciones, aunque aun nivel más bajo. Tal como se deduce del aná-lisis realizado, la población ribereña está dismi-nuyendo y envejeciendo, pero esto no significaque la economía sea regresiva, sino tan sólo quela población se está adaptando a las nuevas reali-dades sociales y demográficas de la España dehoy, porque la comarca de La Ribera está asis-tiendo a una nueva etapa de auge, crecimiento ydiversificación, en parte derivada del dinamismovitícola y, en parte y asociada a él, como conse-cuencia del nuevo aliento de las industrias agra-rias (vinos y quesos de calidad), de las nuevasposibilidades que ofrecen los servicios de hoste-lería y cocina típica ("restauración") relaciona-dos con el turismo gastronómico, enológico y,por supuesto, patrimonial (véase a este respectola "Guía turística de La Ribera" de P. Izquierdo).
La Ribera es, así, una de las comarcas de Cas-tilla y León en la que hay materia prima sufi-ciente para diversificar la economía, como dehecho está sucediendo ya. A ello contribuye sucapital -Aranda-, favorecida en parte por susituación en la carretera que va de Madrid aFrancia (Nacional I), si bien es cierto quenunca se ha convertido en una encrucijada decaminos, por haber tenido cerrado el paso entreel Duero y el Ebro. En efecto, el ferrocarrilValladolid-Ariza ha dejado de ser funcional; lacarretera nacional que va de Valladolid a Soria yZaragoza continúa siendo una vía secundaria,que discurre por tierras altas, muy poco pobla-das y cerradas por los relieves montañosos de lacordillera Ibérica. Si el eje que enlaza Oportocon Salamanca, Valladolid, Soria y Zaragozarecibiera mayor atención, Aranda jugaría un
Cuadro II. Comercialización de los vinos de La Ribera (nº de botellas)
Tipo de vino 1995 1994 1993 1992
Rosado 2.724.955 2.882.068 3.132.000 3.127.000
Tinto joven 9.118.825 7.804.270 6.194.000 6.055.600
Tinto crianza 3.247.549 2.952.646 2.407.500 2.130.595
Tinto Reserva 954.327 983.404 837.032 546.144
Tinto Gran Reserva 122.800 272.070 180.000 170.366
TOTAL 16.168.456 14.894.458 12.750.532 12.029.705
Fuente: Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, 1996
Plaza Mayor de Arandade Duero, lugar deencuentro, centro de LaRibera, con los típicossoportales, que existían yaen el siglo XV, y viviendassuntuosas, construidasalgunas en el siglo XVI,según Pascual Izquierdo.
Vista de San Esteban de Gormaz, pequeño cen-tro comarcal de la ribera soriana, que une a sucaserío y castillo tradicionales, algunas indus-trias y servicios, con los atractivos propios de unnúcleo rural cargado de historia. El castillodata del siglo IX, aunque destruido y recons-truido posteriormente, conserva algunos ele-mentos de los ss. XIII y XIV. Destaca tambiénel arco de entrada de la villa, del siglo XVI.

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 35

papel indiscutible en el rincón sureste de Casti-lla y León. No obstante, y entretanto no sepotencie ese eje, podríamos concluir diciendoque La Ribera del Duero es una comarca conpresente y con futuro, como creo que este brevetrabajo ha demostrado.
PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente36
Plaza del Coso de Peñafiel, donde secelebran los festejos taurinos. Al fondo,el castillo (siglos XI-XV) señero sobreun cerro testigo, futura sede del Museodel Vino de La Ribera.
Bibliografía
Caja España (1992): La Ribera del Duero. Susviñas y sus vinos, Valladolid, 227 pp., con excelen-tes artículos y colaboraciones de José Peñín, Vicen-te Sotes Ruiz, Vicente Gómez-Miguel, Mª ÁngelesMendiola, Elena Pardo García, Carlos JiménezHigueras, José Mª del Ser Catalina, Marciano Rivi-lla-Martín, Tomás Postigo Sastre, Mª Jesús MarcosMínguez, Mariano García, Pascual Herrera García,Ramón Bocos, Lorenzo Ayuso, Luis Fernando LezaCampos, José Serrano Cuadrillo, José CarlosCapel, Mª José Martínez Martínez. Libro coordi-nado por José Manuel Ferrer Garcés.
Casanova Todolí, U. de (1993): Comarcas viníco-las de Castilla y León, Junta de Castilla y León,Valladolid, 143 pp.
Consejo Regulador de La Denominación de Ori-gen (1995): Guía de vinos y Bodegas. Ribera delDuero, en colaboración con Junta de Castilla yLeón y Caja España, Roa de Duero, 64 pp.
Flores, J. (1994): "Apuntes sensoriales de los tintosde la Ribera del Duero", en Ribera del Duero, Re-vista del Consejo Regulador de la Denominaciónde Origen, nº 1, enero de 1994, p. 21.
García Merino, L.V. (1968): La Ribera del Dueroen Soria y las vegas de Osma y Burgo de Osma,Universidad de Valladolid, Dpto. de Geografía,Valladolid, 249 pp.
González Huerta, D. y Sánchez González, A.J. (1994):Elaboraciones realizadas en la bodega experimental dePedrosa de Duero (D.O. Ribera del Duero). Campaña1993-1994, mecanografiado, 49 pp.
Huetz de Lemps, A. (1967): Vignobles et vins duNord-Ouest de l'Espagne, Burdeos, 2 tomos, 1.004 pp.
Iglesia Berzosa, J. (1989): Aranda de Duero. La for-mación de un centro industrial 1959-1985, Excma.Diputación de Burgos e Ilmo. Ayuntamiento deAranda de Duero, Burgos, 198 pp.
Izquierdo, P. (1995): Guía turística de "La Riberadel Duero", Consejo Regulador de la Denomina-ción de Origen, Roa de Duero, 159 pp.
Molinero Hernando, F. (1979): La Tierra de Roa:la crisis de una comarca vitícola tradicional, Uni-versidad de Valladolid, Departamento de Geogra-fía, Valladolid, 343 pp.
Molinero Hernando, F. (1988): Viñedos y vinos deValladolid, Cuadernos vallisoletanos nº 42, 30 pp.
Molinero Hernando, F. y Pérez Andrés, J. (1994):"Ribera del Duero: la consolidación de una comar-ca en el mapa mundial del vino", Biblioteca (Revis-ta de la Biblioteca de Aranda de Duero), nº 9,1994, pp. 183-196.
Sotes, V. y otros (1994): "Cuantificación de lasvariables implicadas en la delimitación y caracteri-zación de Zonas Vitícolas en la D.O. Ribera delDuero", en GESCO: 7èmes Journées d'étude dessystèmes de conduite de la vigne, Actas, Valladolid,21-23 de junio de 1994, pp. 248-256.

37
El río Tormes, con una longitud de 284 kilóme-tros y una superficie de cuenca de 725 kilóme-tros cuadrados, es el río más importante de lavertiente sur de la cuenca del Duero.
No hay que ser un experto para certificar el "esta-do comatoso" del Tormes en la provincia de Sala-manca. Sirva como indicador el nivel de nu-trientes: mientras que el río en su cabecera seconsidera oligotrófico, con un valor medio de or-tofosfatos de 0,008 mg./l. en Navacepeda (Ávila),sus condiciones empeoran progresivamente hastala hipereutrofia a medida que se desciende, lle-gando a los 0,230 mg./l. de ortofosfatos enVillarmayor (Salamanca). Téngase en cuenta quevalores superiores a los 0,15 mg./l. son indicati-vos de eutrofización.
El Plan de Saneamiento de la Consejería deMedio Ambiente y O.T. de la Junta de Castilla yLeón señala para este río una carga contaminan-te de 1.728.591 habitantes equivalentes, de los
cuales 1.298.955 se deben a contaminación ga-nadera, 176.601 a industrial y 253.035 a conta-minación de origen doméstico.
Los vertidos contaminantes son quizá la agre-sión más notable y la que alcanza más eco en losmedios de comunicación, pero es sólo uno delos varios problemas que padece el Tormes.Conviene señalar además el exceso de talas devegetación de ribera, algunas autorizadas y otrasilegales; la urbanización de las márgenes, singu-larmente en zonas próximas a la capital; la cons-trucción de nuevas obras hidráulicas (trasvase yazud de Riolobos, presa de San Fernando enCespedosa); el impacto de las extracciones dearenas y gravas, con una veintena de nuevas au-torizaciones en los últimos cuatro años y que
Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997
No hay que ser un experto para certificarel "estado comatoso" del Tormes en la pro-vincia de Salamanca. Los vertidos contami-nantes son quizá la agresión más notabley la que alcanza más eco en los mediosde comunicación, pero es sólo uno de losvarios problemas que padece el Tormes.Conviene además señalar las talas de vege-tación de ribera, algunas autorizadas yotras ilegales; la urbanización de las már-genes, la construcción de nuevas obrashidráulicas, el impacto de las extraccionesde arenas y gravas (destrucción de los fon-dos, turbidez, eliminación de vegetación,etc...). No basta con alarmarse o indignarsecuando se produce un nuevo vertido, eshora de reclamar de las Administracionesalgo más que buenas palabras para recu-perar el Tormes.
El Tormes: un río enfermo
Luis Enrique Espinosa Guerra
En primer plano un vertido directo.Al fondo vegetación de ribera, que seconserva en muchos tramos a pesar delas talas y extracciones de áridos.

PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente38
provocan la destrucción de los fondos, aumentode turbidez, eliminación de vegetación, etc... enocasiones en zonas de especial sensibilidad eco-lógica; o la insuficiencia del caudal circulantepara atender las necesidades ambientales.
Si nos centramos en la contaminación por verti-dos, son cuarenta y cinco directos al cauce losque se hallan censados y un número indetermi-nado de indirectos, tanto urbanos como indus-triales, en el recorrido del Tormes por la provin-cia de Salamanca, que en conjunto pueden supe-rar los 150. Entre los más importantes destaca elnúcleo industrial chacinero de Guijuelo que, apesar de disponer de un costoso sistema dedepuración de aguas residuales financiado en sutotalidad por la Junta de Castilla y León reciéninstalado, resulta insuficiente en los momentosálgidos de la campaña chacinera, al no disponer
muchas empresas allí ubicadas y que vierten a lared de alcantarillado, de sistemas propios dedepuración previa. Sin embargo, es la ciudad deSalamanca y el núcleo de Santa Marta donde seconcentra gran parte del problema, hasta elpunto de que podemos responsabilizar a ambasdel 80% de la contaminación que soporta el río.
Convendría distinguir, entre los vertidos, aque-llos que podríamos llamar "piratas" de los verti-dos "cotidianos". Los primeros suelen tener efec-tos más graves por cuanto se trata por lo generalde residuos industriales como hidrocarburos, porejemplo el que se produjo en junio de 1989 trasla limpieza de una instalación calefactora en elmunicipio de Santa Marta; también aceites, co-mo los 3.500 litros detectados en octubre de1991 en Salamanca, pudiendo retirarse unos2.500 en la Estación Depuradora de Aguas Resi-
duales (EDAR); detergentes o incluso ácido sul-fúrico, que se vertió en septiembre de 1991 enSalamanca. Unos 8.000 litros de esta sustanciaprovocaron efectos desastrosos para la fauna delrío, una mortandad de veinte toneladas de pecesa consecuencia del descenso brusco del pH hasta2,9 en el puente de Rodríguez Fabrés. Nos que-dó el dudoso consuelo de ver bajar las aguas lim-pias por vez primera en muchos años al carboni-zarse la materia orgánica en suspensión. A pesarde la gravedad del hecho y de la alarma creada enlas poblaciones de aguas abajo, este vertido cri-minal quedó impune, sin sanción administrativay con las diligencias judiciales archivadas, dada laimposibilidad de identificar a los responsables.
Si algo quedó claro entonces, y se ha confirmadodespués, es que la administración, en este caso laJunta de Castilla y León, tiene serias dificultadespara controlar a los productores de residuos tóxi-cos y peligrosos, que es una de sus competencias,lo cual facilita el que ciertos empresarios sinescrúpulos se deshagan de ellos a través delalcantarillado o directamente al río. De las cercade cuatrocientas empresas salmantinas que sonpotenciales productoras de residuos industriales,menos del 50% están censadas como tales por elServicio de Calidad Ambiental de la Junta, locual impide un conocimiento detallado tantodel volumen de producción total de residuoscomo de su gestión. Los residuos más frecuentesson aceites, detergentes, disolventes.
En 1994 la Confederación Hidrográfica delDuero tramitó 108 expedientes de sanción porvertidos en la provincia de Salamanca y en 1995sólo 23. No todos los expedientes concluyen ensanción ni es frecuente que se multe a empresas,por la dificultad de controlar los vertidos a caucesen una cuenca de enorme extensión y porquemuchas industrias vierten a través del alcantarilla-do municipal. Una excepción notable fue la san-ción de 7.012.918 pts. a la industria azucarera"Ebro Agrícolas" por un vertido realizado el 30de octubre de 1994, obligándole a pagar ademásuna indemnización por daños al dominio públi-co hidráulico de la misma cuantía. El mal funcio-namiento de la estación depuradora de la indus-tria provocó la muerte de unos 2.000 peces, sobretodo carpas y barbos. Por estos mismos hechos elJuzgado de lo Penal n° 2 de Salamanca condenóen julio de 1996 a tres directivos de la empresa apenas de 1 mes y un día de arresto mayor.
Vertido desde el colector delpolígono industrial “Tormes”en Salamanca.

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 39
También entre los vertidos "cotidianos", o seade todos los días, hay vertidos de residuosindustriales autorizados, dado que no se obligaa las empresas a incorporar sistemas de depura-ción previa o a gestionar correctamente sus resi-duos, y además están los vertidos difusos de ori-gen agrícola y ganadero y los domésticos. En lacabecera del Tormes, unas 40 localidades care-cen de estaciones depuradoras de aguas residua-les y otras muchas a lo largo del río que dispo-nen de ellas, en realidad no funcionan, comohemos tenido ocasión de comprobar, porque losayuntamientos no se pueden hacer cargo delmantenimiento, bien por su complejidad o porsu coste.
Santa Marta, un núcleo urbano en plena ex-pansión, vierte el 70% de sus aguas sin depurarapenas a unos cientos de metros aguas arriba dela toma de abastecimiento de Salamanca, per-judicando la potabilizacion. Esta situación seha corregido recientemente al haber concluidola construcción de un colector que permitetrasladar las aguas residuales de Santa Martahasta la red de saneamiento de Salamanca, deforma que el vertido se hace ahora aguas abajode ambos núcleos.
La propia capital no es un buen ejemplo. El37% de las aguas residuales de Salamanca sevierten al cauce sin depurar y el resto llega hastala depuradora donde reciben tan sólo un trata-miento primario que permite retener el 60% dela materia en suspensión. La EDAR de HuertaOtea, que entró en funcionamiento en 1984,está constituida por los siguientes elementos:pretratamiento con rejas de desbaste, desarena-dor, desengrasador; tratamiento primario contres decantadores y digestión de fangos anaero-bia. En 1995 se trataron 42.000 metros cúbicosdiarios, lo que supone en torno al 63% de aguadepurada sobre la tratada en potabilizadora (vergráfico). De este modo se evita verter al río dia-riamente 2,5 metros cúbicos de material grueso,arenas, flotantes y grasas y el equivalente a 15toneladas de fango prensado. El agua vertida alTormes, a pesar del tratamiento, contiene eleva-dos niveles de contaminación: 85 mg./l. demateria en suspensión y 212 de DBO5, quesuperan los límites señalados en la autorizaciónde vertido, por lo que son frecuentes las sancio-nes de la Confederación Hidrográfica delDuero al Ayuntamiento.
En definitiva, se depura todavía poco y de formainsuficiente, y por si fuera poco el Ayuntamien-to ha amenazado a la empresa que gestiona laestación depuradora con rescindir la contratadado que no alcanza el, de por sí reducido, ren-dimiento mínimo de la instalación.
Entre el 37% de las aguas residuales que no lle-gan siquiera a la depuradora están los vertidosdel Polígono Industrial El Montalvo. Con el finde controlar los vertidos de las industrias alalcantarillado, el Ayuntamiento de Salamancaaprobó en 1992 un "Reglamento de vertidos",recientemente actualizado, que incluía la crea-ción de un Registro. Transcurridos tres años, só-lo 164 de las 548 empresas susceptibles de gene-
rar vertidos contaminantes se habían inscrito enél, es decir apenas el 30%. Las sanciones previs-tas en este Reglamento por no inscribirse o porcontaminar son tan exiguas que no parecendisuasorias. Téngase en cuenta que buena partedel Polígono El Montalvo se encuentra en elmunicipio de Carbajosa, por lo que el Ayunta-miento de Salamanca no puede intervenir enesas industrias pese a que vierten en su términomunicipal.
Todo ello hace que el Tormes a su paso por Sala-manca esté expuesto a padecer situaciones lími-te, bien por vertidos ocasionales o bien porqueuna variación de caudal impida diluir los verti-dos habituales.
PotableResidual
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
01985
1987
19891991
19931995
Agua residual tratada en relación al agua potabilizada en la ciudadde Salamanca (en metros cúbicos/día)
Fuente: Ayuntamiento de Salamanca.
Colector sobre el arroyo de ElZurguén, afluente del Tormes.

PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente40
Solucionar los múltiples problemas que padeceel Tormes requiere de otras tantas medidas y pa-ra ello es precisa la coordinación de las Adminis-traciones con competencias sobre el río: ayunta-mientos, que son los titulares de los vertidos ur-banos y pueden decidir sobre las condicionesimpuestas a la instalación de nuevas industrias ola extracción de áridos; la Diputación Provincial,que por lo general no ejerce sus competencias enlos municipios inferiores a los 20.000 habitan-tes; la Confederación Hidrográfica del Duero yla Junta de Castilla y León, dado que la labor depolicía de aguas encomendada a la primera y laprotección del ecosistema fluvial competencia deesta última tienen indudable interdependencia.
Éste fue uno de los objetivos perseguidos por laCoordinadora en Defensa del río Tormes, cons-tituida en 1989 a raíz de uno de los vertidos másgraves, y en la que participaron ayuntamientosribereños, organizaciones ecologistas, vecinales,
sindicales, políticas e instituciones. AquellaCoordinadora despertó la sensibilidad de mu-chos salmantinos, reclamó la necesidad de adop-tar medidas concretas para luchar contra la con-taminación y señaló la importancia de que lasinstituciones implicadas coordinasen sus esfuer-zos, pero dejó de reunirse en 1992 dada la difi-cultad de coordinar a las administraciones y susrespectivas actuaciones sobre el Tormes.
Por otro lado, la Fiscalía debería dotarse de me-dios para perseguir con eficacia los delitos contrael medio ambiente. El fracaso en la persecuciónpenal del vertido de ácido sulfúrico, que conclu-yó con el archivo del expediente, puso de mani-fiesto la falta de medios para la investigación,que es una queja continua de la administraciónde justicia. La creación de fiscalías especializadasen la persecución de los delitos ambientales es yauna necesidad y será imprescindible para la apli-cación del nuevo código penal.
Se vienen empleando recursos económicos enobras que no consideramos prioritarias, como laintegración urbana de las márgenes. Son varios
los planes elaborados, algunos ya ejecutados: así,la intervención del MOPTMA en la margenizquierda, recién concluida, como ampliación delas obras en la N-501 a su paso por Salamanca;o el acondicionamiento de La Aldehuela (t.m.de Cabrerizos) emprendido por la Confedera-ción Hidrográfica del Duero; el Plan Especialentre Alba y Ledesma encargado por la Diputa-ción Provincial a los arquitectos Ferrán y Nava-zo en 1988, ampliado y actualizado en 1995,pendiente de financiación para su desarrollo; el"concurso de ideas" promovido por el ayunta-miento de Salamanca, que ganaron dos arqui-tectos salmantinos, con un proyecto presupues-tado en 9.000 millones y que ha sido "rescata-do" del olvido para iniciar la recuperación de lamargen izquierda del Tormes en su tramo urba-no; el plan de urbanización y ordenación de lamargen derecha redactado por el arquitectoEmilio Sánchez Gil por encargo del Ayunta-miento de Salamanca y que pretende dar conti-nuidad a la urbanización llevada a cabo por laConsejería de Medio Ambiente en la ribera"Entrepuentes" de la ciudad, comenzará a ejecu-tarse en los próximos meses.
Sin embargo, creemos que de poco sirve adornarlas orillas si el río continúa siendo una cloaca.Desde nuestro punto de vista, la prioridad es ladepuración y ya habrá tiempo de preocuparse porlas riberas, que pueden ser recuperadas con unaintervención mínima y escaso presupuesto, el sufi-ciente para recuperar su vegetación y hacer practi-cables los caminos, de forma que se pudiesen uti-lizar las márgenes como zonas de esparcimiento.
Entre las posibles iniciativas a tomar estaría elque los Ayuntamientos, y muy especialmente losde Salamanca, Santa Marta, Carbajosa y Guijue-lo, obligaran a las industrias a adoptar sistemasde depuración previa y sancionaran de formaejemplar los vertidos contaminantes, aplicandola Ley 5/1993 de Actividades Clasificadas deCastilla y León (BOCyL 29 de octubre de 1993)que permite imponer multas disuasorias, dehasta dos millones de pesetas, e incluso clausurarla instalación.
Es urgente la firma del Convenio entre el Ayun-tamiento de Salamanca y el Ministerio de ObrasPúblicas para la financiación de la nueva esta-ción depuradora de aguas residuales, para que suconstrucción se inicie de inmediato. El Protoco-
Aceña de Tejares. Las aceñas contribuyena la autodepuración de las aguas.
Vertido de aguas residuales ala altura del puente de Sán-chez Fabrés en Salamanca.

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 41
lo de Colaboración entre el Ministerio de ObrasPúblicas, Transportes y Medio Ambiente y laConsejería de Medio Ambiente y O.T. de laJunta de Castilla y León para el desarrollo delPlan Regional de Saneamiento (BOCyL de 1 dejunio de 1994) establece que la EDAR de Sala-manca debe financiarse por el propio Ayunta-miento y el MOPTMA, aportando el primero el40% del coste y el Ministerio el restante 60%.Ahora bien, de poco servirá una depuradora sisigue siendo posible realizar vertidos de residuosindustriales al alcantarillado o directamente alcauce. Se debe mejorar el control de las empre-sas y sancionar a las que incumplan la normati-va de gestión de residuos. Queda mucho por ha-cer en el campo de la prevención de la contami-nación hídrica.
Mientras la firma del Convenio de financiaciónde la EDAR se viene retrasando, quizá por pro-blemas presupuestarios, continúan en marchalos trámites para la construcción de la traída deagua para la ciudad desde el Azud de Villagon-zalo; una obra de más de 1.500 millones que pa-recen estar ya disponibles y que persigue, segúnla Confederación que es quien la promueve,mejorar la calidad del agua que llega a la potabi-lizadora municipal. Sin embargo, este argumen-to ha perdido fuerza pues, si bien es cierto que seha venido haciendo la toma de agua de abasteci-miento en el río Tormes a poca distancia de lasalida de los vertidos de Santa Marta, una vezfinalizadas las obras del colector que conectaestas aguas residuales con las de la margenizquierda de Salamanca, se habrá suprimido estevertido, o más bien se habrá trasladado de sitio,
puesto que seguirán sin ser depuradas dada lainsuficiencia de la actual depuradora de aguasresiduales de Salamanca. Además, las instalacio-nes de la planta potabilizadora municipal permi-ten garantizar una aceptable calidad del aguaaún cuando las aguas del río presenten grandesdeficiencias. Incluso los técnicos del Servicio deAguas del Ayuntamiento se han mostrado escép-ticos respecto a la traída de aguas desde Villa-gonzalo: se la califica de solución "paliativa". Noestá claro que la calidad del agua vaya a mejorarsustancialmente y el presupuesto es excesivo,teniendo en cuenta que las prioridades en elciclo hidráulico de Salamanca son otras: elcorrecto abastecimiento de la margen izquierda,la mejora de las conducciones y, por supuesto, lanueva depuradora.

Por nuestra parte ya hemos manifestado en másde una ocasión que la inversión en la nueva traídade aguas no nos parece una prioridad. Tememosademás que vaya a servir para reducir el caudalcirculante del Tormes, una vez que la ciudad dejede precisar tomar el agua directamente del río,para lo cual hasta ahora había que mantener undeterminado caudal (8 metros cúbicos/segundoen verano), que en situaciones de extrema se-quía como la que venimos padeciendo se redu-ce continuamente, con lo cual disminuye la ca-pacidad de dilución y autodepuración y se com-promete la supervivencia de la ictiofauna. Dadoque algunos municipios próximos a Salamancatoman ya agua potable de la estación potabiliza-dora de la ciudad y verterían sus aguas residua-les a través de la nueva depuradora, sería nece-sario crear una mancomunidad de aguas para
gestionar tanto la potabilización como la distri-bución y la depuración (incluyendo el controlde los vertidos industriales en los distintosmunicipios).
También resulta pertinente reducir el consumode agua, que en Salamanca llega a 365 litros porhabitante y día, eliminando las fugas en la red dedistribución que se calculan entre un 20 y un30%, según una Auditoría externa reciente, yconcienciando a los usuarios de forma que desa-parezca el derroche y se eviten los usos más con-taminantes.
No basta con alarmarse o indignarse cuando seproduce un nuevo vertido, es hora de reclamarde las Administraciones algo más que buenaspalabras para recuperar el Tormes.
PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente42
Vertidos incontrolados al río Tormes (desde el vertido de ácido sulfúrico)
19.09.1991 Vertido de 8.000 litros de ácido sulfúrico detectado en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Salamanca.
16.10.1991 Vertido de 2.500 litros de hidrocarburo negro, FUEL, detectado en la EDAR de Salamanca.
19.10.1991 Pequeño vertido de hidrocarburos detectado a la altura del Puente del Pradillo.
21.10.1991 Vertido alcalino sin cuantificar, detectado en la EDAR de Salamanca.
06.03.1992 Vertido de color azul detectado a la altura de Sta. Marta.
08.11.1992 Vertido de 1.000 litros de hidrocarburo negro, FUEL, detectado en la EDAR de Salamanca.
04.01.1993 Vertido de 150 a 200 litros de hidrocarburo negro, FUEL, detectado en la EDAR de Salamanca.
21.01.1993 Vertido de detergentes detectado a la altura de Ledesma.
04.03.1993 Vertido de 50 litros de gas-oil detectado en la EDAR de Salamanca.
15.04.1993 Vertido de 200 litros de producto lácteo detectado en la EDAR de Salamanca.
10.05.1993 Se detectan dos pequeños vertidos de aceites al alcantarillado de Salamanca en el Paseode Canalejas y Avda. de Champagnat.
10.06.1993 Detectado vertido de aceite al alcantarillado de Salamanca procedente de la empresa Mercedes Benz.
09.07.1993 Detectados sendos vertidos de detergentes y fuel. Salamanca.
15.07.1993 Detectado un pequeño vertido de fuel. Salamanca.
26.08.1993 Detectado un vertido de gas-oil al alcantarillado de Salamanca.
24.02.1994 Grasas emulsionadas. Salamanca.
24.02.1994 Gas-oil. Salamanca.
14.03.1994 Gas-oil. Salamanca.
04.03.1994 Vertido de grasas emulsionadas en detergente, detectado a la altura de MATOSA en Sta. Marta.
00.04.1994 Colector obstruido en Salamanca. Se vierten 50.000 litros de aguas residuales al río.
25.05.1994 Color, olor, espumas. Salamanca.
02.06.1994 Gas-oil. Salamanca.
28.07.1994 Vertido de detergentes procedente del polígono del Montalvo. Salamanca.
12.08.1994 Grasas. Salamanca.
17.08.1994 Vertido de detergentes procedente del polígono del Montalvo. Salamanca.
26.08.1994 Espumas. Salamanca.
31.08.1994 Espumas. Salamanca.
21.09.1994 Alteraciones de color y olor. Salamanca.
22.09.1994 Espumas. Salamanca.
17.10.1994 Espumas. Salamanca.
18.10.1994 Espumas. Salamanca.
29.10.1994 Vertido de la Azucarera. Peces muertos.
17.03.1995 Vertido detectado a la altura de Pino de Tormes. Mortandad de peces.
20.10.1996 Vertido de detergentes detectado a la altura del colector n° 5 de Salamanca(Polígono industrial El Montalvo).

Bibliografía
Álvarez Cobelas, M.; Muñoz Ruiz, P.; y RubioOlmo, A. (1991): "La eutrofización de las aguascontinentales españolas" HENKEL IBERICA S.A.
Ayuntamiento de Salamanca. Concejalía de SaludPública, Medio Ambiente y Consumo (1993):Fichas de Diagnóstico de Salud.
Ayuntamiento de Salamanca. Concejalía de SaludPública, Medio Ambiente y Consumo (1994):"Programa de control de vertidos industriales".
Cabezas Flores, J. (1992): Estudio sobre problemá-tica ambiental del río Tormes -inédito-.
Cachaza Silverio, J.M. (1994): "El problema de lasAguas residuales en la ciudad de Salamanca: situa-ción actual y propuestas de actuación". Ayto. deSalamanca.
Cachaza Silverio, J.M.; Ceballos de Horna, A.;González Andrés, N.; Martín Rodríguez, M.J. ySánchez Jiménez, M.C. (1988): "Evolución espacio-temporal de parámetros indicadores de la calidad delas aguas del río Tormes entre Guijuelo y Ledesma".STUDIA CHEMICA. Vol.13 pp.189-197.
Confederación Hidrográfica del Duero (1995):Memoria 1994 Valladolid, Ministerio de ObrasPúblicas, Transportes y Medio Ambiente.
Consejería de Medio Ambiente y O.T. (1993): PlanDirector de Infraestructura Hidráulica Urbana.Plan Regional de Saneamiento. Revisión 1993.
García de Jalón Lastra, D. y González del Tanago,M. (1986): Métodos biológicos para el estudio de lacalidad de las aquas. Aplicación a la cuenca delDuero. ICONA. M.A.P.A.
Luaces Saavedra, C. (1991): "La contaminación delTormes, una asignatura pendiente desde hace años".Anuario EL ADELANTO. pp.18-19.
Martín Barajas, S.; Espinoza Guerra, L.E.; Cabasés,J.; Martínez, L.; y otros (1995): Propuestas para lagestión y el uso adecuado del agua en EspañaMadrid, Coordinadora de Organizaciones de De-fensa Ambiental (Cap.10: "Prevención de la conta-minación hídrica", págs. 49-71).
Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 43
La estación depuradora de la capital sólo dispone detratamiento primario y no recibe la totalidad de lasaguas residuales.

La ciudad-jardínAlcance teórico y realidad construida en Castilla y León en la primera mitad de siglo
PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente44
De la Ciudad-Jardín de Howarda las ciudades jardín en España.
No es infrecuente encontrar en nuestras ciudadesconjuntos urbanos con el apelativo “ciudad jar-dín” y aún es menos extraño ver empleada estamisma expresión en el argot urbanístico, refirien-do siempre, en uno u otro caso, una noción deárea residencial de baja densidad constituida bási-camente por casas unifamiliares con jardín. Sinembargo, como muestra este artículo, tal acep-ción comúnmente aceptada dista mucho del con-cepto que en su origen sintetizaba ese término.
Ebenezer Howard formuló por primera vez suidea de la Ciudad-Jardín en 1898 en Tomorrow:A paceful path to Real Reform, libro reeditado en1902 como Garden Cities of Tomorrow. En éldefendía con una famosa metáfora magnéticaque "una de las cuestiones más acuciantes de laépoca”, el masivo abandono rural por los "atrac-tivos" de las grandes urbes "abarrotadas e insa-nas", podría compensarse con un "imán campo-ciudad" que, bajo el objetivo prioritario de"devolver la gente a la tierra" -esto es, de recolo-nizar el territorio- ofreciese las ventajas de lavida urbana al tiempo que "las cosas bellas de lanaturaleza".
Ese tercer imán, la Ciudad-Jardín, lo ideó Ho-ward como un modelo territorial en el que unacomunidad de máximo 30.000 personas explo-taría 6.000 acres de suelo rústico adquirido acrédito y organizado en torno a una ciudad cen-tral que ocuparía un sexto de esa superficie. Estaciudad estaría perfectamente equipada, dotadade paseos y un parque central, y sería accesiblepor una red ferroviaria que también serviría a lasfábricas, almacenes, granjas, etc. situadas en elentorno urbano. Las familias colonizadoras sealojarían en "grupos de casas" de "variadísimodiseño", "ubicada cada una en terreno propio".
Howard, concienciado además de la necesidadde limitar el desbordado desarrollo urbano de sutiempo, concibió el crecimiento de la Ciudad-Jardín en clave de descentralización; es decir,una vez alcanzada la población máxima, unaCiudad-Jardín no seguiría aumentando, sinoque daría lugar a una nueva comunidad en otroterritorio.
Alumbrada en el entorno ideológico refor-mista del fin de siglo, la Ciudad-Jardín -la"última utopía"- ha proyectado una dobleinfluencia a lo largo de todo el siglo XX.Por un lado, en su concepción originaria,constituyó uno de los más valiosos funda-mentos de la Urbanística contemporánea.Por otro, en su interpretación desvirtuada,ha alcanzado un éxito divulgativo que yaviene a durar un siglo.
El presente artículo pretende analizar, através de la historia urbanística castellanay leonesa de la primera mitad del siglo XX,los límites que la realidad impuso a la difu-sión de la idea de Ciudad-Jardín. Para ello,primero y a grandes rasgos, se explica bre-vemente el pensamiento originario entorno a ésta y, después, se rastrean enexperiencias urbanísticas de esta comuni-dad las diversas formas bajo las cualesmanifestó tal evolución. La discusión apro-xima la idea de que el éxito propagandísti-co de las "ciudades jardín" enmascaró lainviabilidad histórica de la Ciudad-Jardín deHoward.
María A. Castrillo Romón Santiago Rincón CabezudoArquitectos - Urbanistas
Croquis de Valladolid con el proyecto deciudad-jardín de la Colonizadora Caste-llana, extraído de Sainz Guerra, J.L. et al.Cartografía Histórica de la ciudad deValladolid, Ayto. de Valladolid y Junta deCastilla y León, 1991.

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 45
El modelo se completaba con una idea de ges-tión basada en la cooperación absoluta a travésde la promoción de la iniciativa individual y enla reversión sobre la comunidad de los incre-mentos de renta producidos por el sistema pro-puesto. A la municipalidad u órgano adminis-trativo comunitario se encomendaría la su-pervisión del cumplimiento de una "ley generaldel suelo" y la administración de los servicios deagua, alumbrado y teléfono.
Garden Cities of Tomorrow tuvo un verdaderoéxito de acogida, pero le faltó un modelo cons-truido que pudiese ser imitado. De hecho, sudifusión, muy intensa, arrojó resultados muydesiguales. El Movimiento Ciudad-Jardín nopudo contar inicialmente más que con ejemplossólo válidos por su parecido formal con lo quesería una verdadera Ciudad-Jardín. Port Sun-light y Bournville, poblados construidos porindustriales paternalistas para sus obreros, seríanlos más recurridos. Estos asentamientos, comomás tarde Letchworth y Welwyn (primerosintentos de verdaderas ciudades jardín y únicosen los que participó el propio Howard) forma-ban una suerte de pequeñas ciudades perfecta-mente dotadas de servicios y de toda clase deequipamientos.
Sin embargo, esta clase de frutos no fueron losque proliferaron en el proceso de divulgación dela Ciudad-Jardín. Por el contrario, la mayor par-te de las que así se denominaron fueron sim-plemente barrios ajardinados compuestos porcasitas unifamiliares. Pero se dio la paradoja deque, aunque estas ciudades jardín no fuesen ensu mayoría más que resultados adventicios,pobres y regresivos de la difusión del modelo deHoward, su dominio numérico frente a las esca-sas iniciativas puristas propició que su imagensuplantase la noción original de la Ciudad-Jar-dín en el conocimiento común.
No es menos cierto que, en buena parte, tal sus-titución estuvo posibilitada por el hecho de que,tanto aquellos ejemplos designados por el Movi-miento Ciudad-Jardín como estos barrios decasitas ajardinadas, compartían una clave subya-cente en ambos, cual era su adscripción al idealde la reforma social. Y fue precisamente estecarácter reformista el que hizo interesante la ideade Ciudad-Jardín -incluso desvirtuada- paraquienes se preocupaban por la "cuestión social"
y por el "problema de la habitación" de las clasespopulares, es decir, en última instancia, los Esta-dos europeos de las primeras décadas del sigloXX, entre ellos el español.
La difusión de las ideas de Howard en España,arraigada hacia 1910 por obra de Cipriano deMontoliú y la Sociedad Cívica "La Ciudad-Jar-dín", corrió desde 1920 a cargo de la Sección deCasas Baratas del Instituto de Reformas Sociales.Este órgano oficial imprimió a su acción propa-gandista un cierto carácter esquizofrénico, yaque, al tiempo que mantenía la difusión teóricade los principios básicos de la Ciudad-Jardín yproclamaba que la práctica totalidad de las que
llevaban tal nombre no eran -en el mejor de loscasos- más que suburbios jardín, auspiciaba elauge de la construcción de éstos por medio delas Leyes de Casas Baratas de 1911 y 1921, a lasque siguieron los Decretos-Ley de Casas Baratasde 1924 y de Casas Económicas de 1925.
Lejos de consagrar los principios fundacionalesde la Ciudad-Jardín, la eclosión de esos conjun-tos impelida por las ayudas oficiales previstas en
Poblado de Hulleras de Sabero y AnexasS.A. hacia 1929 (fotografía cedida porlos herederos de Nicasio Valladares).
Grupo de viviendas de laObra Sindical del Hogaren Ávila, modelo de bajadensidad de los primerosaños de la posguerra. (Foto-grafía de S. Rincón).

PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente46
esta legislación significó, en razón de la suplan-tación anteriormente citada, la consolidación deaquella concepción pervertida que disipaba todocarácter alternativo para pasar a lubricar el con-texto económico-inmobiliario dominante.
En fin, de todas las experiencias genéricas hastaaquí citadas por su papel en el proceso de difu-sión del ideario de la Ciudad-Jardín podemosencontrar algunas referencias en nuestra comu-
nidad autónoma. Con ellas vamos a ejemplificardiferentes momentos de la moderna historiaurbanística que, de una u otra manera, se rela-cionaron con el ideal de Howard.
Los poblados industrialesy el eco de la Ciudad-Jardín.
En Castilla y León se encuentran algunos intere-santes ejemplos de poblados de nueva plantaanteriores a 1936, resultado de la práctica pater-
nalista de algunos patronos y empresas indus-triales, agrícolas y mineras. Un ejemplo de esospoblados lo tenemos en Sabero (León).
La Sociedad Palentino-Leonesa de Minas pusoen marcha a mediados del siglo pasado los pri-meros altos hornos al cok de España cercanos aesa localidad, en una ubicación determinada porla relativa cercanía a las fuentes de carbón y hie-rro que debían abastecer la incipiente industriasiderúrgica. De este modesto complejo construi-do en torno a la "Ferrería de San Blas", se evolu-cionó hacia una más intensa ocupación del terri-torio cuando el fracaso empresarial de la siderur-gia dejó lugar simplemente a la actividad extrac-tiva (QUIRÓS, 1971). Fue entonces la empresaminera quien edificó a su cargo, entre otros, elpoblado que, en sucesivas fases de construcción,fue ocupando el área comprendida entre elnúcleo tradicional de Sabero, el primigenio esta-blecimiento siderúrgico y el pozo de "Sucesiva".
El poblado en su configuración de 1929 (verilustración) presenta una interesante estructuraurbana en la que se pueden reconocer los pará-metros característicos de este tipo de asenta-mientos (SIERRA, 1990). La articulación delespacio urbano sobre una vía ("Calle de Atrás")que une el núcleo de la ferrería y las oficinas conlas instalaciones del pozo "Sucesiva" y la carrete-ra a Olleros, donde se ubicaban la mayoría delos pozos, expresa la condición del asentamientocomo parte de un dispositivo productivo queaspira a ser totalizante.
El núcleo se presenta, además, claramente deli-mitado en sus bordes y zonificado funcional ysocialmente. Desde la plaza presidida por el edi-ficio de las oficinas de la compañía y viviendadel director, la fonda y la ferrería se abre unrecorrido en el que se ubicaron el cuartel de laGuardia Civil, el economato, las escuelas, elsanatorio, la panadería, la carbonería y variostipos de viviendas diferenciados según fuesenpara obreros o para empleados.
Existe también una sutil organización verticaldel espacio. La edificación se escalona en el pai-saje paralelamente a la jerarquía empresarial, detal modo que, inicialmente, el edificio sede deHulleras y residencia del ingeniero ocupó unacota sensiblemente superior dentro del área delpoblado.
Barriada Yagüe en Soria,caracterizada por la amplitudde los espacios públicos.
Barriadas de Casas Baratas en Burgos, enel entorno de las instalaciones ferroviarias.(Fotografía M. Castrillo).

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 47
La Recolonización territorial dela posguerra en Castilla y León.
Visiblemente adscrita a la cultura anglosajona, laobra de César Cort Campos urbanizados, ciuda-des ruralizadas, publicada en 1941, es el primerlibro de urbanismo de la posguerra y reúne lasmisceláneas enseñanzas que Cort impartía desdesu Cátedra de Urbanología en la Escuela deArquitectura de Madrid. Su discípulo VíctorD’Ors intentaría una teoría sobre la ciudadfalangista sin que puedan apreciarse precedentesexplícitos en su maestro. Sin embargo, sí hayideas de Cort, como la concepción descentrali-zadora de la ciudad y el interés por el urbanismorural, que serían adoptadas por el nuevo régi-men. Interesa señalar que la descomposiciónnuclear de la ciudad en “células urbanas”, basadaen el temprano concepto de unidad vecinal, y laidealización del modelo rural en su relación conel campo puede suponer, según algunos autores,una interpretación elemental del modelo teóricode Howard.
También, dentro del mismo ámbito culturalanglosajón, el planeamiento regional es relacio-nado por su principal divulgador en España enlos años treinta, Hilarión González del Castillo,con los proyectos colonizadores (Historia y Evo-lución..., 1986, pp. 112-119). Se supera así elentendimiento del regional planning por partede otros urbanistas como un mero instrumentode descentralización urbana y de intervenciónpaisajística sobre el territorio en sus aspectospuramente espaciales, y se entra en sintonía conla tradición técnica de algunos agrónomos ygeógrafos defensores del “regionalismo hidráuli-co” como principio de ordenación integral aescala macroterritorial.
El concepto de “colonización total”, inspiradoen las operaciones de bonifica integrale de la Ita-lia fascista, contempla la ordenación del espacioagrario entendido desde todos los planteamien-tos sectoriales (gestión hidráulica, estructuraparcelaria, financiación, etc.) para dar una solu-ción global en la que el hábitat se contempla demanera relevante. Algunos aspectos de su regu-lación legal se asumirían desde la política coloni-zadora de la España de posguerra.
A la reforma agraria de la República se le oponeuna “reforma económica y social de la tierra” de
inspiraciones joseantonianas. Se precisa solucio-nar el problema técnico del fomento de la pro-ducción agrícola con la puesta en cultivo denuevas superficies o de su transformación enregadío, dando coherencia a las estrategias deinversiones en obras públicas hidráulicas; losexcedentes agrarios generados deberían sentarlas bases para un desarrollo industrial futuro. Sepersigue también un efecto tranquilizador sobrecualquier nueva inquietud revolucionaria quepudiera surgir del mantenimiento a ultranza delas estructuras agrarias tradicionales. Por estosmotivos se necesita una continuidad con la polí-tica de colonización del período anterior, peroincorporando a sus enunciados los ideales políti-cos del bando vencedor (Historia y Evolución...,1990, p. 18 y sig.).
En este contexto de colonización reformista,adecuada al modelo de la forzada y aceptada eco-nomía autárquica y ensalzada por alguna escuelaeconómica, es donde se inscriben las actuacionesdel Instituto Nacional de Colonización creadoen octubre de 1939. Desde la Delegación deValladolid de la Región Noroeste, el INC tuvouna importante actuación en nuestra comuni-dad, con poblados agrícolas en Palencia (Cascónde la Nava y ampliaciones de Grijota, Villoldo yFrómista), León (Posada del Bierzo, Bárcena delCaudillo y la ampliación de Fuentes Nuevas),Burgos (La Vid-Guma) y Valladolid (San Rafaelde la Santa Espina, San Bernardo y Foncastín).De la Delegación de Salamanca dependió unproyecto más ambicioso de estructuración terri-torial que contemplaba la construcción de pue-
Plano de la Ciudad-jardín Alfonso XIIen Valladolid. (extraído de Sainz Gue-rra, J.L. et al., op. cit.)
R í o To r m e s Naharros
FrancosCilloruelo
Amatos
Sta. TeresaSta. Ines
Fresno-Alhándiga
Carrascalejo
Sanjuanejo
Ivanrey
Águeda delCaudillo
Rí o
Ág
ue d
a
R í o D
u e r o
R í o Hu e b r a
Poblados de colonización en la provincia de Salamanca

PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente48
blos nuevos para realojar a los habitantes de losque quedaron bajo las aguas de los embalses, yde otros pueblos para la puesta en producción delos nuevos regadíos. Los ejemplos en las cuencasdel río Huebra (Carrascalejo), del río Águeda(Águeda del Caudillo, Arrabal de San Sebastián,Conejera, Ivanrey y Sanjuanejo) y del Tormes(Nuevo Amatos, Naharros Nuevo, Cilloruelo, ElTorrejón, Santa Teresa, Santa Inés, Castillejo yFresno Alhándiga) se nos presentan como unintento de planeamiento regional articulado enla estructura hidrográfica.
Profundamente comprometido con el urbanis-mo rural, desde una óptica próxima a la de losagrónomos, el arquitecto José Fonseca asume en1939 la responsabilidad técnica en el InstitutoNacional de la Vivienda del Ministerio de Tra-bajo. El INV tiene como misión la dirección yfomento de la edificación de viviendas supliendodirectamente, mediante primas, la falta de aho-rro de particulares. En su primer año el Institu-to publica, redactadas por Fonseca, las ordenan-zas arquitectónicas y urbanísticas que regularánen todo el territorio nacional la construcción deviviendas protegidas. Constituyen un firme vín-culo que la arquitectura oficial mantiene conalgunos aspectos de la cultura arquitectónicainternacional y en ellas se adopta el modelohigienista de vivienda con ventilación cruzada,el edificio abierto al espacio libre natural o ajar-dinado, la baja densidad en la ocupación desuelo, la agrupación de los edificios en zonaslibres de tráfico rodado, y la segregación de esteúltimo de las circulaciones de los peatones. Estas
ordenanzas regirían la producción de la ObraSindical del Hogar, creada en 1941, marcando laimpronta de la manera de hacer la promociónpública residencial en los primeros años delfranquismo.
Barrios ajardinados y “ciudades jardín”.
Ambrosio Gutiérrez Lázaro fue premiado en1921 por un trabajo titulado La ciudad-jardínvallisoletana como medio para estimular el desa-rrollo industrial y económico de Valladolid. En él,a partir de la consideración de la necesidad deacabar con la "atonía en los negocios" en Casti-lla y de la condición del ferrocarril como "únicomedio de estimular el desarrollo industrial yeconómico de los pueblos", hacía el autor dospropuestas interrelacionadas: edificar una ciu-dad-jardín "al lado poniente de nuestra pobla-ción, o sea entre el río Pisuerga y el pueblo deZaratán", y construir una red de ferrocarrilesradiales con centro en Valladolid (GUTIÉ-RREZ, 1925).
Aunque la propuesta denota en su desarrollouna confusa relación de ideas referentes a los cri-terios territoriales y a la estructura urbana, no esmenos cierto que permite apreciar algunas fide-lidades con las ideas de Howard, principalmenteen cuanto a que la ciudad-jardín se entiendecomo instrumento de desarrollo territorial ycomo solución a importantes problemas urba-nos como el de la vivienda.
Sin embargo, este ajuste a la ideología fundacio-nal se vuelve ambiguo en lo relativo a la gestión.La operación prevista correría a cargo de unacompañía anónima denominada "ColonizadoraCastellana. Compañía constructora de viviendaseconómicas y obras públicas", cuya principaltarea sería parcelar y urbanizar las 464 Has. de laciudad-jardín y construir los "bonitos hoteles"con corral, jardín y huerto "para la propiedadfamiliar" que habrían de ocuparla. El negocioestaba asegurado. La apertura de nuevo suelourbano al otro lado del río, la gran escasez deviviendas y la posibilidad de acogerse a ayudaspúblicas (Casas Baratas) garantizaban una sus-tanciosa acumulación de capitales que, inverti-dos en la construcción de la red radial de ferro-carriles propuesta, conseguirían la finalidad últi-ma del resurgimiento económico de Castilla y,con ella, una especie de reversión indirecta delos beneficios de la urbanización sobre el con-junto de la población. Ciertamente, un caminotortuoso hacia el sueño antiespeculativo.
Ésta de Gutiérrez Lázaro no fue la única inicia-tiva en Castilla y León que se adscribió al idealde la Ciudad-Jardín antes del ecuador del siglo,aunque sí fue la única que replanteó los aspectoseconómicos de la idea original. Por lo general,como veremos a continuación, en nuestraComunidad -como en toda España-, lo que seentendió comúnmente como "ciudades jardín"no fueron más que simples áreas de crecimientourbano de baja densidad promovidas conformea los mecanismos establecidos y orientadas haciael consumo de las clases medias. Entre ellas,muchas se debieron simplemente a la libre inica-tiva particular, que adivinaba en esta fórmula unproducto de gran aceptación entre una pobla-ción que claramente había asumido ya los obje-tivos de la reforma social en lo relativo a lavivienda. Este sería el caso de barrios o barriadascomo, por ejemplo, el de San Adrián en Valla-dolid. Pero también en muchos casos aquellassupuestas ciudades jardín se produjeron con elapoyo oficial que institucionalizaron las prime-ras leyes de vivienda social en nuestro país.
De hecho, tras la publicación en 1911 de la ILey de Casas Baratas, aparecieron en Españacierto número de empresas y cooperativas dedi-cadas a la promoción inmobiliaria de barrios decasas unifamiliares que a menudo fueron titula-dos "ciudad-jardín". Entre ellos se encontraba
Barriadas de Casas Baratas enBurgos. (Fotografía M. Castrillo).

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 49
Fomento de la Propiedad S.A. que en 1915 pro-movió la "Ciudad-jardín Alfonso XIII" sobreunos terrenos de 20,5 Has. situados en LaRubia, al sur de Valladolid, y que habían perte-necido a Rufo Luelmo, vocal del Consejo dele-gado de la sociedad en esta capital.
El proyecto, debido a Julio Mestres Fossas,arquitecto habitual de la compañía, se apoyabaen una línea de tranvía que habría de servir a lacomunicación futura de la ciudad jardín con elcasco histórico y se estructuraba en torno a unárea central en la que se ubicaba la mayor partedel equipamiento necesario para dotar de ciertaautonomía funcional a una población previstade 3000 habitantes: iglesia, escuelas, localescomerciales, mercado, biblioteca, baños, coope-rativas de consumo, salón de actos y, aparte,zona deportiva, juegos infantiles y un parque(ver ilustración) (LANAO et al., s.a.).
Al margen de que Fomento de la Propiedad sóloedificase seis viviendas y ningún equipamientode tan ambicioso proyecto, la actuación de estasociedad nacional (una de las que más se benefi-ciaron de las subvenciones estatales para la cons-trucción de Casas Baratas) viene a ejemplificarcómo estas ciudades jardín no fueron más quepromociones de suelo y de casas unifamiliaresque en su planteamiento económico nada teníanque ver con el espíritu cooperativo que animó aHoward.
En Castilla y León también se encuentra ungran número de conjuntos residenciales que,acogiéndose igualmente a la legislación de CasasBaratas o de Casas Económicas, reprodujeron enmenor extensión las mismas características urba-nísticas de esas ciudades jardines: ubicación pe-
riférica, red viaria elemental, parcelación regular,tipología de vivienda unifamiliar con jardín yabsoluta o casi absoluta falta de equipamientos.Citaremos en primer lugar el Barrio de MaríaCristina en Palencia, una promoción de la Coo-perativa de Funcionarios de la Policía Guberna-tiva acogida al Decreto sobre Casas Baratas de1924. Con proyecto del arquitecto municipal,Sr. Unamuno, esta cooperativa edificó junto a lacalle Ruiz de Alda una colonia de 49 casas uni-familiares con patio y jardín que se inauguró ofi-cialmente el 27 de mayo de 1929.
Otros ejemplos de menor entidad individual,pero de mayor repercusión en conjunto sobre laestructura urbana en que se insertan, son lasbarriadas de Casas Baratas de Burgos (1915-1935). Según los datos reflejados por BegoñaBernal Santa Olalla en un trabajo inédito titula-do Las Casas Baratas de Burgos, se trata de 512viviendas distribuidas en 34 conjuntos que,como caso medio, reúnen entre 8 y 14 casas uni-familiares de dos plantas, con patio y jardín,agrupadas generalmente en hilera y edificadas enrégimen de cooperativa sobre suelo cedido por elmunicipio.
Sirva lo dicho hasta aquí para mostrar cómo estemodelo de crecimiento urbano de baja densi-dad, que sin duda alguna representó en su mo-mento una verdadera mejora sobre las condicio-nes comunes de alojamiento de la mayoría de lapoblación, se sirvió indebidamente de la exitosaevocación de la Ciudad-Jardín y prosperó a tra-vés de la práctica urbanística más generalizadahasta constituirse de hecho en clave espacial dela ciudad de nuestros días. Por el contrario, otrosintentos más fieles al ideario de Howard fracasa-ron o siguieron derroteros propios, adquiriendo
así una carta de naturaleza que sólo a través deun conocimiento profundo revelaba su ascen-dencia ideológica. De este modo, la Ciudad Jar-dín permaneció como una utopía enmascaradatras el triunfo de aquella interpretación perverti-da cuya influencia aún se aprecia hoy claramen-te en nuestra comunidad en esas urbanizacionesde casas unifamiliares con jardín (Valparaiso,Entrepinos, Fuente Berrocal, etc.) que proliferanen las periferias más recientes de las ciudades deesta Comunidad.
Bibliografía
BENEVOLO, Leonardo- Historia de la Arquitec-tura Moderna; Barcelona, Gustavo Gili, 1987.
GUTIÉRREZ LÁZARO, Ambrosio.- La Ciudad-jardín vallisoletana como medio de estimular eldesarrollo industrial y económico de Valladolid.Memoria sobre los proyectos, utilidades y mediosde acción de la Compañía constructora; Valladolid,Tip. Benito Allén, 1925.
Historia y Evolución de la Colonización Agraria enEspaña (3 vol.), Madrid, Ministerio de Agricultura,Pesca y Alimentación (et al.). Vol. I: MANGASNAVAS, José Manuel.- "La política de coloniza-ción agraria del franquismo (1936-1977)", 1990.Vol. 2: MONCLÚS, Francisco Javier y OYÓN,José Luis.- "Políticas y técnicas en la ordenación delespacio rural", 1988.
HOWARD, Ebenezer.- "Las ciudades jardín delmañana" (1902) en AYMONINO, Carlo.- Oríge-nes y desarrollo de la ciudad moderna; Barcelona,Gustavo Gili, 1972, pp. 129-213.
QUIRÓS LINARES, Francisco.- "La SociedadPalentina-leonesa de Minas y los primeros altoshornos al cok de España, en Sabero (1847-1862)",Estudios Geográficos, nº 125, 1971, pp. 657-672.
LANAO EIZAGUIRRE, José y DE TERESATRILLA, Enrique.- La vivienda social en Vallado-lid (1880-1939). Documentos para una historialocal de la vivienda. Texto inédito.
SIERRA ÁLVAREZ, José.- El obrero soñado. Ensa-yo sobre el paternalismo industrial (Asturias, 1860-1917); Madrid, Siglo XXI, 1990
Barrio de María Cristina, de laCooperativa de Funcionarios de laPolicía Gubernativa , en Palencia.(Fotografía M. Castrillo.)

La Fundación Oso Pardo
PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente50
El oso pardo (Ursus actos) está considerado comoespecie "en peligro de extinción" en el CatálogoNacional de Especies Amenazadas. Actualmenteen la Cordillera Cantábrica perviven unos 70-90ejemplares en dos núcleos aparentemente inco-municados entre sí, y en el Pirineo occidentalapenas llegan a la media docena, asentados pre-ferentemente en la vertiente francesa. Estos últi-mos osos ibéricos tienen como principales ene-migos la pérdida del hábitat, la caza furtiva y elreducido tamaño de sus poblaciones.
Sin embargo, desde principios de 1992 cuentancon un importante aliado, la Fundación OsoPardo, fundación cultural privada de carácterbenéfico reconocida por el Ministerio de Cultu-ra por Orden de 22 de Septiembre de 1992(BOE 21-X-1992) y regida por un patronatointegrado por biólogos, especialistas en educa-ción ambiental, prehistoriadores, geógrafos yabogados. La Fundación Oso Pardo centra susesfuerzos en paliar los principales problemas queafectan a la población osera, conservando y res-taurando hábitats de elevado interés para el oso,luchando contra el furtivismo, promoviendo lainvestigación científica, realizando labores dedivulgación y sensibilización y recuperando elpatrimonio cultural vinculado al oso. En estemomento el grueso de las actuaciones de la Fun-dación Oso Pardo se localiza en la CordilleraCantábrica y los Pirineos, si bien con proyeccio-nes hacia otras poblaciones de oso amenazadasen Europa, como las de Grecia e Italia.
Para su funcionamiento recibe el apoyo financie-ro de patrocinadores privados, de la UniónEuropea, de la Administración Central y de las
Comunidades Autónomas con población osera,con las cuales tiene firmados diferentes acuerdosde colaboración (Generalidad de Cataluña,Diputación General de Aragón, Junta de Casti-lla y León y Gobierno de Cantabria -actualmen-te se trabaja en la firma de un acuerdo similarcon el Principado de Asturias y colabora estre-chamente con la administración gallega y con elGobierno de Navarra-).
La Fundación Oso Pardo lleva a cabo en estemomento tres grandes proyectos y un númerovariado de actividades menores, pero no por ellomenos importantes. Los primeros son el Proyec-to Hábitat, el Proyecto Huella y el ProyectoCaza y Oso, entroncando cada uno con los trespilares fundamentales ya indicados en la conser-vación del oso: la recuperación del hábitat, la di-vulgación y sensibilización y la gestión de la cazaen zonas oseras.
El Proyecto Hábitat tiene como principal objeti-vo la compra de parte de montes proindiviso -pertenecientes a los vecinos de los municipios-,lo que permite participar en la gestión de terre-nos muy valiosos para el oso invirtiendo unosrecursos financieros limitados. De esta forma laFOP pasa a ser co-propietaria, junto con el restode los vecinos, de los montes y vela para que enlos mismos no se desarrollen actuaciones incom-patibles con la conservación del oso y para que,por el contrario, se mejore la capacidad de aco-gida para dicha especie en estos medios, incre-mentando su valor trófico y de refugio. Bajo estamodalidad, la Fundación Oso Pardo es co-pro-pietaria de 5.500 ha. de bosque de alta calidadpara los osos en Asturias.
Asturias
Castilla y León
Distribución del Oso Pardo en laCordillera Cantábrica (5.000 km2)
Montes co-propiedad de la FOP
Fincas propiedad de la FOP
Áreas de mayor incidenciadel furtivismo en Castilla y León
Cotos gestionadosy/o vigilados por la FOP
La Fundación Oso Pardo ha sido reciente-mente galardonada con el Premio Castilla yLeón de Medio Ambiente en reconocimien-to a su modelo de actuación en favor de laconservación del oso pardo, una especiecalalogada en peligro de extinción quetodavía camina por una parte de la Cordi-llera Cantábrica de León y Palencia.

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 51
Adicionalmente, la FOP es propietaria de dieci-siete fincas abandonadas en las zonas oseras, quese dedican a repoblación con especies de árbolesde mucho interés en la dieta del oso pardo,como son castaños, robles y cerezos. Dichas re-poblaciones se realizan en colaboración con coo-perativas forestales locales.
El segundo de los grandes proyectos es el Pro-yecto Huella. Como se señalaba, es un programade educación ambiental que tiene por objeto lasensibilización sobre los problemas del osopardo y su hábitat. Como tal, el programa serealiza principalmente en el medio rural de lossectores donde el oso está presente. Actualmentese desarrolla en Galicia, Cataluña, Navarra,Asturias y Castilla y León, y cuenta como sopor-tes un libro de actividades, una carpeta de juegosdidácticos y un vídeo. En el caso de Castilla yLeón ha supuesto la distribución, en colabora-ción con la Consejería de Medio Ambiente yOrdenación del Territorio, de 2.500 unidadesdidácticas en todas las provincias de la región, lacelebración de diversas reuniones con los profe-sores y el desarrollo de un seminario permanen-te con el profesorado de Villablino (León). En elmarco de este mismo proyecto se ha firmado unconvenio con el Ayuntamiento de Villablinoque aborda el trabajo con jóvenes y adultos. Conlos primeros se hacen salidas de campo y losguardas de la FOP visitan las escuelas, mientrasque los segundos participan en debates y confe-rencias sobre estrategias de desarrollo sostenible.
El tercero de los proyectos, Proyecto Caza yOso, se lleva a cabo en los municipios leonesesde Villablino y Palacios de Sil, los cuales formanparte del área de reproducción del oso másimportante de toda la Cordillera Cantábrica,pero también donde la caza furtiva ha sido másintensa y dañina. Los objetivos de este proyectoson disminuir la presión del furtivismo y servirde ejemplo demostrativo de una práctica cinegé-tica compatible con la conservación del oso y deotras especies amenazadas. Inicialmente se hanadquirido por un período de cinco años losderechos de caza del coto El Pedroso, de 10.751ha. de superficie en el municipio de Palacios delSil, y ha asumido la vigilancia de los cotos Vegade Palo (850 ha.) y peña Porcera (1.323 ha.) enCaboalles de Arriba (Villablino), Carracedo(1.211 ha.) en Caboalles de Abajo (Villablino),
Chao del fuego y de la mata (2.157 ha.) en Ore-llo (Villablino) y Miravales (1.180 ha.) en Sa-lientes (Palacios del Sil). Durante varios años laConsejería de Medio Ambiente y Ordenacióndel Territorio ha financiado de una maneraimportante la guardería privada de la Fundaciónen esta zona.
Tres son las piedras angulares de este proyecto.Por un lado, la corresponsabilidad de los cazado-res en la gestión del coto, lo que ha cristalizadoen la recuperación de la riqueza cinegética delcoto y en una disminución ostensible del furti-vismo en la zona. En segundo lugar, la puesta enmarcha de un modelo experimental de gestiónque ha recibido el apoyo de asociaciones na-cionales de cazadores tradicionalmente hostileshacia las propuestas conservacionistas. Y por úl-timo, la existencia de una guardería de la FOPaltamente cualificada y equipada, reforzada conla presencia de ecovoluntarios.
Otras iniciativas realizadas por la FOP se enca-minan a recuperar el papel simbólico del oso(carnaval de invierno de La Vijanera -Silió, Can-tabria-), a profundizar en su conocimientoreproductivo y en su distribución histórica, apromover el empleo ligado a la recuperación deloso y, por último, a prestar un decidido apoyo ala política de Espacios Naturales Protegidos.
En fin, una interesante labor en favor de uno denuestros grandes mamíferos más amenazados.Importante labor que le valió a la FundaciónOso Pardo el reconocimiento institucional porparte de la Junta de Castilla y León al concedér-sele el Premio Castilla y León de MedioAmbiente en su última edición. El jurado valoróy reconoció el modelo de actuación de esta enti-dad, que contribuye de forma muy importante ala supervivencia del oso y sus hábitats, conimportantes implicaciones educativas y usos sos-tenibles de los bienes naturales.
Oso Pardo (Ursus actos)

PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente52
El avance de Directrices de Orde-nación Territorial de Valladolid yEntorno fue encargado al Institutode Urbanística de la Universidad deValladolid por la Consejería de Me-dio Ambiente y Ordenación delTerritorio tras la convocatoria deun concurso público. Una vezadjudicado, el Instituto de Urba-nística ha puesto en marcha unequipo interdisciplinar de profesio-nales en el análisis y diagnóstico delterritorio y cuenta con la colabora-ción de miembros del Politécnicode Milán (Italia) y de la Universi-dad del Estado de Arizona (EE.UU.). El objeto fundamental deeste Avance es elaborar una pro-puesta de ordenación de los com-ponentes territoriales del entornode la ciudad de Valladolid y pro-porcionar unos instrumentos decoordinación y gestión de ámbitosupramunicipal.
Para la definición del ámbito de tra-bajo se ha utilizado un doble crite-rio. Por un lado, se ha incluido aaquellos municipios vinculadosefectivamente a la aglomeración ur-bana, y por otro no se ha reducidoen exceso la escala territorial de aná-lisis. El resultado ha sido el recono-cimiento de cinco grandes realida-des: Valladolid ciudad, núcleosdinámicos contiguos a Valladolidciudad (Laguna de Duero, La Cis-térniga, Arroyo, Simancas y San-tovenia), núcleos con entorno pró-ximo y dinamismo relativo (Za-ratán, Fuensaldaña, Cabezón, Ci-gales y Villanubla), núcleos delsegundo entorno y dinamismo es-pecializado (Viana de Cega, Boeci-llo y Tudela de Duero) y núcleosdel segundo entorno con caracterrural (Villanueva de Duero, Rene-do, Valdestillas, Geria y Mucientes).
Las dos clasificaciones, por zonas ypor núcleos, muestra, la diversidadde situaciones existentes y las Di-rectrices pueden, a partir de esta
heterogeneidad, fomentar ideasaplicables a otros núcleos del en-torno de Valladolid no incluidosen la delimitación inicial. Un enfo-que original que entronca con elcarácter novedoso y experimentalque tiene el propio trabajo en sí, yaque es el primer instrumento deeste tipo que se desarrolla en Casti-lla y León y coincide en el tiempocon la elaboración de la Ley deOrdenación del Territorio de Cas-tilla y León.
En este momento, la realización delas Directrices de Ordenación Te-rritorial se encuentra en el final desu primera fase, siendo sus resulta-dos más destacables la definición yacomentada del ámbito de actua-ción, la conclusión de un exhausti-vo análisis de los distintos compo-nentes que traban este ámbito(complejo ecológico, caracteres so-cio-económicos, dinámica de lapoblación, tipología y localizaciónde los asentamientos o estado delplaneamiento urbano, entre otros),la elaboración de un primer diag-nóstico y el desarrollo de un Siste-ma de Información Geográfica, po-tente herramienta informática alservicio de una comprensión diná-mica del territorio. Entre los prin-cipales rasgos que se pueden extra-er del análisis destacan, entreotros, el carácter emergente de unárea metropolitana, el dinamismoexpansivo de los núcleos del entor-no, la concentración de las activi-dades productivas más relevantesen la ciudad y su entorno más pró-ximo, la concentración actual de laactividad constructiva en la perife-ria de la ciudad central, la elecciónde la red viaria como medio dedesplazamiento en el entorno me-tropolitano, la exigencia de ac-tuaciones coordinadas en el desa-rrollo de los servicios básicos y ladispersión y complejidad de losusos del suelo.
Si estos han sido los avances en lacomprensión de un espacio com-plejo y multifuncional como es elque rodea a la ciudad de Valladolid,no menos importantes han sidoaquellos que se han dado en la ela-boración de una propuesta meto-dológica coherente destinada a larealización de estudios similares.Estos avances han tenido dos pila-res fundamentales. Por un lado ladefinición de tres niveles de certe-
za. El primero deducido del estudioobjetivo de las condiciones am-bientales del territorio y compro-metido con la salvaguardia de losespacios y con la orientación de de-terminados usos del suelo, que cris-taliza en lo que se ha llamado Pro-yecto Global del Ambiente; unsegundo nivel de certeza asociado adecisiones estructurantes que re-quieren consenso institucional ypolítico, y que define el modelo te-
Avance de Directrices de OrdenaciónTerritorial de Valladolid y Entorno
Esquema Metodológico
S.I.G. 1
Modelo Territorialy Criterios deOrdenación
Participación 3.Exposición pública
Diagnósticogeneral
Reformulación deobjetivos de las D.O.T.
S.I.G. 2 Propuestaavance D.O.T.
Participación 1.Cusestionarioinstitucional
Contexto D.O.T.,Antecedentes y
objetivos iniciales
FASE
I InventarioTerritorial
Escenarios eHipótesis de
TransformaciónParticipación 2.
Mesas de trabajo
FASE
II
DOCUMENTO DE AVANCE D.O.T.
SUGERENCIAS
ESTADOACTUAL

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 53
rritorial; y un tercer y último nivelde certeza cuyo fin es establecer loscriterios necesarios para el desarro-llo del modelo. Cada uno de estostres niveles se ajustará a las determi-naciones de aplicación orientativa,básica o plena señaladas en el bo-rrador de la Ley de Ordenación delTerritorio.
El segundo de los pilares ha sido lasustitución de propuestas teóricaspoco ajustadas a la realidad por eltrabajo sobre las condiciones espe-cíficas del territorio de Valladolid ysu entorno como único medio paraque la toma de decisiones asociadasal desarrollo urbano tenga capaci-dad para articular un crecimientoarmónico y equilibrado de este es-pacio. Los ejes sobre los que estapremisa se ha ido tejiendo han sidoel conocimiento completo del terri-torio, la evaluación de las condicio-nes del territorio objeto de trabajoy la consideración de la estructurahistórica y paisajística como territo-rio potencial.
Desde este punto de vista tambiénresulta imprescindible la articula-ción de un proceso de participaciónpública e institucional, paralelo enel tiempo pero convergente en susobjetivos con la toma de decisionesque desarrollen las Directrices.
Como conclusión, este Avance deDirectrices de Ordenación Territo-rial de Valladolid y Entorno ha deser concebido como un instrumen-to útil al servicio de los municipiosimplicados, que considera el terri-torio-ambiente como patrimonio,asume la condición problemáticade la aglomeración urbana y pro-mueve el consenso y el diálogo enla toma de decisiones.
Tierras de laboren secano
Forestal conífero
Forestal frondosa
Cultivos permanentesotros: frutales, etc...
Cultivos permanentesviñedos
Tierras de laboren regadío
Eriales o pastos
Asentamientos
Cursos y masasde agua
Centros urbanos
Residencial mixto
Residencial exclusivo
Espacios productivos
Terciario intensivo
Cursos de agua
Equipamientos deservicios
Otros equipamientos
Infraestructuras
Ocio especializado
Sistema de espacioslibres
Espacios singulares
1, 10 y 13. VALLADOLID 2. MUCIENTES 3. CIGALES4. VILLANUBLA 5. FUENSALDAÑA 6. SANTOVENIA DEPISUERGA 7. CABEZÓN 8. CIGUÑUELA 9. ZARATÁN11. RENEDO 12. CASTRONUEVO DE ESGUEVA14. RROYO 15. SIMANCAS 16. CISTÉRNIGA 17. TUDELADE DUERO 18. GERIA 19. LAGUNA DE DUERO20. BOECILLO 21. VIANA DE CEGA 22. ALDEA MAYORDE S. MARTÍN 23. VILLANUEVA DE DUERO24. VALDESTILLAS 25. PEDRAJA DE PORTILLO
SERIE: Inventario Territorial TEMA: Usos del Suelo
1 2
3
54
7
6
129
8 10 111413
1518
16 1719
20 22
2123
2524

La Ley de Caza deCastilla y León
PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente54
La actividad cinegética en nuestraregión ha sufrido unas profundastransformaciones en los últimos 25años como resultado de fuertes cam-bios sociales, políticos y naturales.Se ha incrementado notablementeel número de cazadores y además sehan sofisticado los medios de caza;las prácticas agrícolas han sufrido unproceso de intensificación con im-portantes repercusiones sobre elmedio natural y las poblaciones fau-nísticas; el marco jurídico y admis-trativo ha variado con la aparicióndel “Estado de las Autonomías”, laentrada en la Comunidad Europeay la adhesión a diversos ConveniosInternacionales relacionados con laconservación de la naturaleza.
Como resultado de estas transfor-maciones, esta actividad ha adqui-rido nuevos significados e impli-
caciones. La caza es un importanterecurso natural renovable que debeser mejorado sin poner en peligrola conservación de la vida silvestre.La caza en muchas zonas de nuestraComunidad puede ser un impor-tante recurso económico generadorde rentas y empleos complementa-rios, de gran repercusión en el de-sarrollo económico sostenible. A-demás la caza es una actividad de-portiva y de ocio practicada pormás de 160.000 personas en nues-tra región.
Estas distintas perspectivas de lacaza plantean un conflicto de inte-reses que necesita una reglamenta-ción jurídica objetiva. Con la in-tención de afrontar los nuevos retosque la realidad actual presenta seaprobó la Ley 4/1996, de 12 dejulio, de Caza de Castilla y León,
que entró en vigor el 22 de octubredel mismo año.
Tres han sido los objetivos en losque se ha inspirado la Ley. En pri-mer lugar, regular el aprovecha-miento cinegético para conseguircompatibilizar la práctica de la cazacon el correcto estado poblacionalde todas las especies de la fauna sil-vestre. En segundo lugar, crear to-das las condiciones necesarias paraque la actividad cinegética adquierala valoración económica que le co-rresponde. Y, por último, lograr quela renta cinegética llegue al propie-tario de los terrenos, consiguiendoque la caza sea una actividad dina-mizadora de las economías rurales.
La Ley de Caza de Castilla y Leónconsta de 11 títulos, 25 capítulos y86 artículos. Frente a la Ley de
Caza de 1970, la nueva Ley Regio-nal no presenta grandes cambiospero sí importantes novedades quehan pretendido actualizar, rellenarlagunas y adaptarse a las circuns-tancias actuales, muy distintas delas existentes hace 25 años. Entrelas muchas novedades que recogeesta Ley, en este texto se han descri-to aquellas que por su repercusióny transcendencia se han considera-do las más sobresalientes.
La Ley plantea una nueva tipifica-ción de los terrenos. Se deslindanclaramente cuáles serán TerrenosCinegéticos y Terrenos No Cinegé-ticos, en los que salvo por circuns-tancias especiales no se podrá cazar.Dentro de los Terrenos Cinegéti-cos, destaca la creación de losCotos Federativos y la desapari-ción de los Cotos Locales, de esca-

Medio Ambiente PRIMER SEMESTRE 1997 55
so o nulo éxito en su anterior existencia. Pero laprincipal novedad es la desaparición de losTerrenos Cinegéticos de Régimen Común -losterrenos libres- por oponerse a los principios deordenación que persigue la Ley. Estos terrenosdeberán pasar a alguna de la figuras descritas oserán considerados Terrenos Vedados, no cine-géticos. Dentro de los terrenos no cinegéticosdestaca la creación de los Refugios de Fauna,cuya finalidad es excluir de la caza diversas zo-nas para la protección de especies amenazadas,o incluso cinegéticas, en preocupante estadopoblacional. Dentro de la Ley se establecen unaserie de medidas encaminadas al fomento delasociacionismo de los propietarios de terrenos yla continuidad de los arrendamientos.
Al definirse los requisitos que deben reunir loscazadores, la Ley establece la obligación del“examen del cazador”: toda persona que deseepracticar la caza deberá superar las pruebas deaptitud que se establezcan reglamentariamente.Transitoriamente se exonera de realizar el exa-men a aquellos cazadores que hayan ejercitado lacaza en cualquiera de los últimos 5 años anterio-res a la aprobación de la Ley.
Se realiza un replanteamiento de los Planes, esta-bleciéndose la obligatoriedad de contar con unPlan Cinegético para poder ejercitar la caza.Destaca la instauración de Planes CinegéticosComarcales que fijarán las condiciones generalesen que deberán desarrollarse los Planes Cinegé-ticos Particulares.
Dentro de las medidas de protección y fomentode la caza se da un tratamiento específico a lamejora del hábitat. Se fomentan las Zonas deReserva y las ayudas para la ejecución de obrasy actuaciones que aumenten la calidad del me-dio natural. Dos aspectos importantes por susimplicaciones en la conservación del medionatural son, por un lado, la necesidad de consi-derar la incidencia de los proyectos sobre laspoblaciones cinegéticas en los Estudios de Eva-luación de Impacto Ambiental y, por otro lado,la necesidad de autorización de los cerramientosde un coto y la prohibición de los cerramientoselectrificados.
Otro aspecto de interés es la creación de la figuradel especialista en control de predación, ya exis-tente en otros países europeos, que se encargará
de aplicar aquellos métodos de control que, por elriesgo que conllevan, no puedan ser autorizadosal común de los cazadores y sean necesarios paramantener el equilibrio entre una gestión cine-gética intensiva y la conservación de la naturaleza.
La Ley establece las condiciones para la activi-dad de las explotaciones cinegéticas industriales,así como el traslado y comercialización de laspiezas de caza. Se regula la caza intensiva evitan-do los perjuicios que una proliferación excesivapodría causar en la vida silvestre.
Para terminar, se ha puesto al día el RégimenSancionador planteándose una nueva clasifica-ción y tipificación de las infracciones y sancio-nes, revisándose los importes de las mismas. Ade-más se crea el Registro Regional de Infractores.
En la actualidad se están desarrollando los dis-tintos Decretos reglamentarios que desarrollarán
el articulado de la Ley. Se ha considerado comomás urgente y prioritaria la reglamentación rela-tiva a los Terrenos Cinegéticos, a la que sucede-rán posteriormente aquellos que desarrollen lasModalidades de Caza, del Examen del Cazadory las Licencias de Caza.
Las actualizaciones recogidas en la nueva Ley ysu expresión reglamentaria servirán para gestio-nar racionalmente los recursos cinegéticos evi-tando riesgos en la conservación de un parte delpatrimonio regional tan destacado como es la vi-da silvestre. La ordenada gestión de la actividadvenatoria permitirá alcanzar la compatibilidadentre los distintos usos, agrarios o no, del medionatural silvestre y garantizará el óptimo rendi-miento sostenible de este importante recurso na-tural de Castilla y León.
1.- Tórtola Común (Streptopelia turtur).2.- Liebre (Lepus gramatensis).

El pasado 17 de abril, la Confedera-ción Hidrográfica del Duero, orga-nizó una Jornada Temática bajo ladenominación de Caudales Ecoló-gicos y Caudales de Mantenimien-to, que se inscribe dentro del marcode colaboración entre la Junta deCastilla y León, Iberdrola y la Con-federación Hidrográfica del Duerocomo Ministerio de Medio Am-biente, en un foro de debate sobrela problemática del agua en la re-gión, que se ha acordado en llamarConferencia Regional del Agua.
Dicha jornada tuvo éxito absolutoen participación, intervenciones yasistencia, superándose amplia-mente las perspectivas más favora-bles inicialmente previstas. Asistie-ron más de 300 personas.
La jornada se enfocó con dos objeti-vos: el primero dar a conocer las me-todologías aplicadas para el cálculo
de los caudales ecológicos, y el se-gundo, conocer y debatir las dife-rentes posturas e intereses de los sec-tores implicados.
Las ponencias técnicas presentadasversaron sobre la determinación decaudales ecológicos mediante lametodología A.P.U. y PHABSIM(Phisycal HABitat SIMulation) y laaplicación práctica que ha desarro-llado la Confederación Hidrográfi-ca del Duero en los ríos de la pro-vincia de León; exponiéndose tam-bién la reciente experiencia france-sa en gestión de demandas ambien-tales y otras experiencias en mini-centrales en la geografía española.Puede sintetizarse, en este sentido,que la determinación de los cauda-les ecológicos debe pasar por unosestudios científicos propios paracada río, ya que no debe hablarsede un valor fijo, pues el caudal eco-lógico es distinto de unos ríos a
otros e incluso dentro de un mismorío, es variable en sus tramos, en lasdistintas épocas del año, y depen-diendo de la climatología, debien-do por tanto hablarse de un ré-gimen de caudales ecológicos másque de un valor fijo.
Posteriormente tuvo lugar la pre-sentación de una serie de ponenciascortas en las que daban su punto devista distintos sectores implicados:regantes, ecologistas, productoresde energía hidroeléctrica, asociacio-nes de pescadores, Junta de Castillay León y Confederaciones. Los par-ticipantes expusieron sus puntos devista para entablar posteriormenteuna mesa redonda con partici-pación de todos los asistentes; enella se debatió sobre los principalesproblemas que se plantearon, comofueron: los elevados porcentajes deconsumo utilizados en la agricultu-ra, la compatibilidad de todos los
usos y prioridad de éstos, el costeeconómico que generan las nuevasdemandas ambientales y quién debeasumirlo, participación que debentener otros usuarios en las comisio-nes de desembalse, sectores perjudi-cados y beneficiados si se establecenlos caudales ecológicos. Las solucio-nes técnicas para el cálculo estánmuy desarrolladas, pero falta deci-sión política para el establecimientode los caudales ecológicos, y otrostemas de interés relacionados.
Realmente no se alcanzó en las jor-nadas ningún acuerdo concluyente,pero resultó interesante debatir yconocer, en un mismo foro, losintereses de los distintos sectores eir asumiendo la necesidad de esta-blecer un régimen de caudales eco-lógicos que permita satisfacer lasnuevas demandas ambientales quela sociedad exige.
PRIMER SEMESTRE 1997 Medio Ambiente56
Caudales ecológicos y caudalesde mantenimientoJornada temática
La instalación de presas debería garantizar los caudales mínimos aguas abajo.

Junta deCastilla y León
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
NaturalezaMuerta
AL
AR
DE
. Cas
as &
Lla
mes
. Fot
os. L
uque
y R
ober
to. C
uadr
o ce
dido
por
Sai
ra

Buscamos la Belleza. Es Natural.
Junta deCastilla y León
AL
AR
DE
. Cas
as &
Lla
mes
. Fot
os. R
ober
to
En todos sus años más bellos,
el hombre no ha sabido jamás inventar
nada que sea más hermoso que la Naturaleza.
Por eso trabajamos día a día
por el Medio Ambiente,
aportando pequeños y grandes esfuerzos,
para que esa Belleza se conserve.
Aún más: para que aumente.
Más Bosques. Más Agua. Aire Puro.
Especies Mejor Protegidas…
Sólo es posible con el trabajo diario.