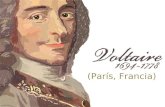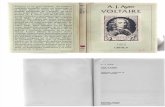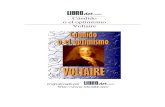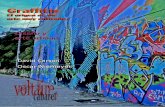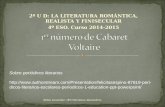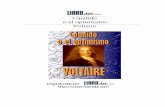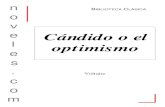Schorshke_La Idea de Ciudad de Voltaire a Spengler
Click here to load reader
-
Upload
ingrid-salazar-moreno -
Category
Documents
-
view
8 -
download
2
description
Transcript of Schorshke_La Idea de Ciudad de Voltaire a Spengler
-
Noviembre de 2006 La ciudad en la historia. Arquitectura, mapas, utopas y saberes para la reflexin urbana
AN
CL
AJ
ES
24
Tram
[p]a
s
Carl E. Schorske
La idea de la ciudad en el pensamientoeuropeo: de Voltaire a Spengler*
Pasaje a un concepto dinmico
Carl E. Schorske
Profesor emrito de historia en laUniversidad de Princeton. Autor delclsico Viena fin de Siglo.Poltica y
Cultura y de German Social Democracy,1905-1917:The Development of theGreat Schism. Co-editor con Thomas
Bender de Budapest and NewYork:Studies in Metropolitan
Transformation, 1870-1930 y deAmerican Academic Culture in
Transformation. En el 2001 la editorialTaurus reuni algunos de sus artculosen el volumen Pensar con la Historia.
A lo largo de dos nerviosos si-glos de transformaciones socia-les, el problema de la ciudad seimpuso, sin dar tregua, a la con-ciencia de pensadores y artistaseuropeos. La respuesta de estosintelectuales sufri infinitas va-riaciones, porque el cambio so-cial provoc transformaciones deideas y valores an ms protei-cas que las transformacionesproducidas en la sociedad mis-ma. Nadie piensa acerca de laciudad inmerso en un aislamien-to hermtico. Por el contrario, lasimgenes se forman al atravesaruna pantalla perceptiva que seorigina en la cultura heredada y
se transforma por el impacto delas experiencias personales. Poreso, la investigacin de las ideasacerca de la ciudad producidaspor intelectuales nos obliga a su-perar un marco estrecho para de-tenernos en mltiples conceptosy valores sobre la naturaleza delhombre, de la sociedad y de lacultura. Es imposible, en un tra-bajo breve, situar en un contextoadecuado la idea de ciudad y suscambios a partir del siglo XVIII.Slo me propongo presentar aquunas pocas posiciones, con laesperanza de que el esquema re-sultante sugiera otras lneas deinvestigacin.
-
Facultad de Periodismo y Comunicacin Social Universidad Nacional de La Plata
AN
CL
AJ
ES
25
Tram[p]as
Se puede, en mi opinin, definirtres modos de evaluar la ciudaden los ltimos doscientos aos:la ciudad como vir tud, la ciudadcomo vicio, y la ciudad ms alldel bien y del mal. Estas actitu-des tanto de pensadores comode artistas aparecieron segnuna sucesin temporal. El sigloXVIII desarroll, a partir de la fi-losofa de la Ilustracin, una vi-sin de la ciudad como vir tud. Elindustrialismo del siglo siguien-te causa el ascenso de la con-cepcin antittica:la ciudad co-mo vicio. Por fin, en el marco deuna nueva cultura de la subjetivi-dad, a mediados del siglo pasa-do, emerge una actitud intelec-tual que sita a la ciudad msall del bien y del mal. Las nue-vas fases no anularon a las quepreceda, sino que se prolonga-ron en la siguiente, con menosvitalidad y opacado su brillo. Laclaridad de estos temas, porotra parte, es afectada por losavatares sociales e intelectua-les que caracterizan a nacionesdiferentes. Y adems, con el pa-so del tiempo, zonas de pensa-miento que en algn momentoparecieron antitticas se fun-den, transformndose en nue-vos puntos de partida para refle-xionar sobre la ciudad. La histo-ria de la idea de la ciudad, comotoda historia, muestra que lonuevo muy a menudo revitalizalo viejo en vez de destruirlo.
**
Sin duda, el presupuesto tcitode la gran burguesa decimon-nica fue que la ciudad constituael centro de las ms valoradasactividades humanas: la indus-tria y la cultura. Este presupues-to es una herencia del siglo an-terior, cuyo enorme poder exige
alguna atencin de nuestra par-te. Tres influyentes hijos de laIlustracin -Voltaire, Adam Smith y Fichte-elaboraron la perspectiva de laciudad como vir tud civilizada, entrminos adecuados a sus res-pectivas culturas nacionales.Voltaire no cant a Pars sus pri-meras alabanzas, sino a Lon-dres. Londres era la Atenas de laEuropa moderna; sus virtudes seapoyaban en la libertad, el co-mercio y el arte. Tales valores -poltico, econmico y cultural-emanan de una sola fuente: elrespeto ciudadano por el talento:Rival de Atenas, te celebro Lon-dres, por tu talento que hizo huirtiranos y los prejuicios que a ci-viles enfrentados nutre.Los hombres dicen su pensar yel valor tiene plaza.En Londres, es grande el que ta-lento tiene1. Londres era, para Voltaire, la cunade la movilidad social que se en-frentaba con el orden jerrquico.Voltaire, muy rpidamente pro-yect a la ciudad moderna comotal, las vir tudes que haba des-cubierto en Londres. Sus opinio-nes sobre la ciudad forman par-te del debate entre Antiguos yModernos, donde blandi su es-tilete con agresividad y eficaciafrente a los defensores del pa-sado, de las edades de oro grie-gas y el jardn ednico de loscristianos. La humanidad no de-ba exaltar una Grecia marcadapor la pobreza, ni imgenes deun Adn y una Eva cubiertos derudas pelambres y con las uasrotas. Carecieron de industrio-sidad y de placer: es tal estadovir tud o pura ignorancia?2
La industriosidad y el placer: ta-les nociones distinguan a la vi-da urbana, para Voltaire; juntosproducan civilizacin. El con-
traste urbano entre ricos y po-bres no aterra al philosophe por-que proporciona las bases mis-mas del progreso. Voltaire mo-delaba al rico no sobre la ima-gen del capitn de industrias, si-no sobre la del aristcrata mani-rroto, cuya vida ciudadana enmedio de la holgura lo eriga co-mo hijo verdadero del principiodel placer. Describa el lujosopalacio rococ de su mondainadornado por la increble indus-triosidad de mil manos y bra-zos3. Saboreaba los mnimospormenores de la vida cotidianadel rico, su refinada sensuali-dad: el mondain acude en carro-za dorada, atravesando plazasimponentes, a su cita con unaactriz, luego a la pera y final-mente a un lujoso banquete. Es-ta existencia sibartica del bonvivant liberal es fuente de traba-jo para innumerables ar tesanos.No slo provee empleo a los po-bres, sino que tambin es unmodelo. Los pobres al aspirar ala vida de gracia civilizada quellevan los seores, acentan suindustriosidad y el sentido delahorro, mejorando, en consecuen-cia, su propio estado. Gracias aesta feliz simbiosis de ricos ypobres, abundancia elegante yacuciosa industriosidad, la ciu-dad estimula el progreso delgusto y la razn y per feccionalas artes civilizadas4.A pesar de esta flexin burguesaque hace de la ciudad una fuer-za de movilidad social, Voltaireconsideraba a la aristocracia co-mo el agente ms importante enel progreso de las costumbres.El traslado de los nobles a laciudad, especialmente duranteel reinado de Luis XIV, propusoel modelo de una vida ms dul-ce al torpe poblador urbano.Las graciosas mujeres de los no-
-
bles fueron escuela de plites-se que atrajeron a los jvenesarrancndolos de las tabernas yproponindoles los placeres dela conversacin y la lectura5. Vol-taire juzgaba la cultura de lanueva ciudad de un modo simi-lar al que, en nuestro siglo, Le-wis Mumford y otros considera-ron los conceptos de planea-miento que la inspiran: una ex-tensin del palacio. Pero alldonde Mumford sealaba el des-potismo barroco, la combinacinextraa de poder y placer, de or-den abstracto y sensualidad des-bordante, yuxtapuesta al dete-rioro de la vida de las masas,Voltaire slo descubra progresosocial6. No la destruccin de lacomunidad, sino la difusin de larazn y el gusto, entre individuosde todas las clases: en este pun-to se condensaba la funcin dela ciudad para Voltaire.Como l, Adam Smith atribua elorigen de la ciudad a la obra delos monarcas. En las brbaras ysalvajes pocas del feudalismo,las ciudades que los reyes nece-sitaban, se erigieron como cen-tros de libertad y orden. Fueron,por eso, bases de progreso tan-to de la industria como de la cul-tura: Cuando los hombres es-tn seguros de gozar de los fru-tos de su industriosidad, escri-ba Adam Smith, la ejercen pa-ra mejorar su condicin y adqui-rir no slo lo indispensable, sinotambin lo que hace a una vidams cmoda y elegante7. ParaVoltaire, la llegada de la noblezaciviliz las ciudades; para Smith,las ciudades civilizaron a la no-bleza rural y, al mismo tiempo,destruyeron el seoro feudal.
Los nobles vendieron sus dere-chos heredados, no como Esapor una escudilla de guiso entiempos de necesidad, sino parasatisfacer el deseo de objetospreciosos y regalos; se convir-tieron, por este camino, en se-res tan insignificantes como losburgueses annimos o los mer-caderes de la ciudad8. La ciu-dad, de este modo, habra nive-lado, en un sentido descenden-te, a los nobles y, en un sentidoascendente, a sus habitantes,produciendo, as, una nacin or-denada, prspera y libre.Para Smith, como para Voltaire,la dinmica de la civilizacin re-side en la ciudad. Pero Smith,en tanto economista y moralista,se comprometi menos que Vol-taire con el proceso de urbaniza-cin. Defendi a la ciudad sloen lo que concierne a su rela-cin con la campaa: el inter-cambio entre materias primas ymanufacturas, entre ciudad ycampo, constitua la columnavertebral de toda prosperidad.Los beneficios son mutuos y re-cprocos. No obstante, Smithconsideraba al capital dinerariocomo esencialmente inestable y,desde el punto de vista de cual-quier sociedad, de poco fiar.Cualquier disgusto menor es-criba, har que el [el mercadero industrial] retiren su capital yla industria que este nutre, deun pas para trasladarlo a otro.Ninguna porcin de este capitalpuede considerarse propia de unpas en tanto no se haya expan-dido sobre su super ficie, ya seabajo la forma de edificios o demejoras permanentes introduci-das en la tierra9. El capitalista
urbano aparece as como un n-mada poco patritico. Aunque laciudad contribuya al mejoramien-to de la campaa, en la medidaen que le proporciona un merca-do de bienes manufacturados,aunque enriquezca a la humani-dad porque hace posible la tras-cendencia de las necesidadesprimarias, sus empresarios resi-dentes son lbiles y poco confia-bles. Otros vicios de naturaleza mssutil acompaan las vir tudes ur-banas: antinaturalidad y depen-dencia. Smith sostena que elcultivo del suelo era el destinonatural del ser humano. Tantopor inters como por sentimien-to, el hombre tenda a volver a latierra. El trabajo y el capital gra-vitan por naturaleza hacia unacampaa relativamente libre deriesgos. Pero, sobre todo, lassatisfacciones psquicas delcampesino superan las del mer-cader o las del manufacturero.En este punto, Adam Smith sedemuestra un prerromntico:La belleza de la campaa,los placeres de la vida campesi-na, la tranquilidad de esprituque promete y, cuando las injus-ticias de la ley humana no lo im-piden, la independencia que ha-ce posible, tienen encantos que,en diferente medida, atraen a to-dos10. La ciudad estimula, elcampo colma.Smith fue fiel a sus prejuiciospsicolgicos incluso a costa desu lgica econmica, al argu-mentar que el farmer se consi-dera as mismo un hombre inde-pendiente, un seor, mientrasque el artfice urbano siempresiente su dependencia del clien-
Noviembre de 2006 La ciudad en la historia. Arquitectura, mapas, utopas y saberes para la reflexin urbana
AN
CL
AJ
ES
26
Tram
[p]a
s
Carl E. SchorskeLa idea de la ciudad en el pensamiento europeo: de Voltaire a Spengler*
-
Facultad de Periodismo y Comunicacin Social Universidad Nacional de La Plata
AN
CL
AJ
ES
27
Tram[p]as
te y en consecuencia no puedeconsiderarse libre11. Si la vir tudde la ciudad reside en el estmu-lo econmico y el progreso cultu-ral, no proporciona en cambio elsentido de la seguridad y libertadpersonal de los que goza el cam-pesino. Para Adam Smith, el mo-delo de un regreso natural dehombres y capitales a la tierraera Norteamrica, donde la pri-mogenitura no limitaba ni la liber-tad personal ni el progreso eco-nmico12. Solo all, el campo y laciudad mantenan una relacinapropiada. La ciudad estimulabalos oficios, la velocidad y la ri-queza; provea al artfice con losmedios para regresar al campo yrealizarse, en ltima instancia,como labrador independiente. Detal forma, an el campen dellaissez faire y de la funcin hist-rica de la ciudad, expresa unanostalgia por la vida rural que ibaa caracterizar amplias zonas delpensamiento ingls sobre lasciudades durante el siglo XIX.Los intelectuales alemanes seinteresaron muy poco en la ciu-dad hasta comienzos del sigloXIX. Su indiferencia es compren-sible. Alemania careca de unacapital dominante que, en el si-glo anterior, hubiera rivalizadocon Pars o Londres. Sus ciuda-des pertenecan a dos catego-ras bsicas:por un lado, las ciu-dades medievales como Lbecko Frankfurt, que todava erancentros de la vida econmica pe-ro cuya cultura pareca tradicio-nal y adormecida; por el otro la-do, los nuevos centros polticosbarrocos, las Residenzstdte,como Berln o Karlsruhe. Pars oLondres haban concentrado elpoder poltico, econmico y cul-tural, reduciendo a las demsciudades de Francia e Inglaterraa un estatuto provincial. En la
fragmentada Alemania, las mu-chas capitales polticas slo ex-cepcionalmente coincidan conlos centros econmicos y cultu-rales. La vida urbana, en Alema-nia, era, al mismo tiempo, msrstica y ms variada que la deInglaterra y Francia.La generacin de grandes inte-lectuales que surgi a fines delsiglo XVIII en Alemania, produjoideas sobre la libertad frente alpoder arbitrario del prncipe y laconvencionalidad estupidizantede la vieja clase de burguesesurbanos. En ninguna de estas di-mensiones, la ciudad desempe-aba una funcin activa y centralcomo factor de progreso. Frenteal impacto atomizante y deshu-manizante del poder desptico,los humanistas radicales alema-nes, exaltaban el ideal comuni-tario de la ciudad estado griega.Durante las guerras napoleni-cas Johann Gottlieb Fichte tomdistancia de este ideal clsicoretrospectivo para proponer unavisin de la ciudad que luego ri-gi buena parte del pensamien-to alemn del siglo XIX. Fichteadopt la nocin, elaborada porpensadores occidentales, de laciudad como agente formadorde cultura por excelencia. Voltai-re como Smith atribuan el desa-rrollo de la ciudad a la liber tad yproteccin aseguradas por elprncipe, Fichte interpretaba laciudad alemana como pura crea-cin del Volk. Las tribus germ-nicas que cayeron ante la expan-sin romana, fueron vctimas deuna razn de estado occidental.Las que, en Alemania, no fueronalcanzadas por este impulso,per feccionaron sus vir tudes pri-mitivas -lealtad, rectitud (Bie-derkeit), honor y simplicidad-en las ciudades medievales. Enstas, escriba Fichte, todos
los aspectos de la vida culturalrpidamente alcanzaron su msbella floracin13. A las ramas dela cultura positivamente registra-das por Voltaire y Smith -comer-cio, artes e instituciones libres-,Fichte agreg otra: la moral co-munitaria. En ella, precisamen-te, se expresa el pueblo alemn.Los burgos, segn Fichte, produ-can todo lo que todava hoy de-be ser respetado entre los ale-manes. Nunca fueron civiliza-dos por aristcratas o monarcasilustrados, como lo haba des-cripto Voltaire, ni obedecieron alas motivaciones del inters indi-vidual, como pensaba Smith.Inspirados en la piedad, la mo-destia, el honor y sobre todo, elsentido comunitario, competanen el sacrificio del bien comn.Los burgos alemanes haban de-mostrado durante centurias que,excepcional entre todas las na-ciones de Europa, Alemania fuecapaz de sostener una constitu-cin republicana. A la poca delas ciudades medievales alema-nas, Fichte la denominaba elsueo juvenil de las proezas futu-rasla profeca de lo que ven-dra, cuando se hubieran perfec-cionado sus fuerzas14. En su glorificacin de la ciudadcomo agente civilizador, Fichteincorpora algunas dimensionesnuevas. En su perspectiva, laciudad exhiba un espritu a lavez democrtico y comunitario.La ciudad medieval tena rasgossocioculturales que otros pensa-dores alemanes -Shiller, Hlde-rin y el joven Hegel- atribuyerona la polis griega. De este modoFichte fortaleca la autoconcien-cia de la burguesa alemana ensu lucha nacional y democrtica,recurriendo a un modelo extra-do de su propia historia, un pa-raso perdido que poda recupe-
-
Noviembre de 2006 La ciudad en la historia. Arquitectura, mapas, utopas y saberes para la reflexin urbana
AN
CL
AJ
ES
28
Tram
[p]a
s
Carl E. SchorskeLa idea de la ciudad en el pensamiento europeo: de Voltaire a Spengler*
rarse. Y con l, se definan tam-bin los enemigos: los prncipesy el estado inmoral. El floreci-miento de las ciudades haba si-do destruido por la tirana y laavaricia de los prncipes, su li-bertad pisoteada; Alemania ha-ba tocado fondo en la poca deFichte, cuando soportaba el yugoimpuesto por Napolen15. Aun-que no despreciaba la funcin delas ciudades en el desarrollo delcomercio, rechazaba las teorasdespilfarradoras acerca de unaproduccin para el mercadomundial, en tanto instrumentosde corrupcin y poder impues-to16. Fichte no comparta tampo-co el juicio de Voltaire sobre lafuncin del lujo aristocrtico enla construccin cultural urbana,ni el temor de Smith acerca deldesarraigo del empresario urba-no. Al convertir a los burgos enmodelo de comunidad tica, Fich-te introduca niveles ideales parala posterior crtica de la ciudaddecimonnica del individualismocapitalista.Las fuertes pervivencias medie-vales presentes en la ciudad ale-mana permitieron a Fichte desa-rrollar nociones que trascendan,en su marco histrico, las ideasde ciudad sostenidas por sus pre-decesores franceses e ingleses.Para Voltaire y Smith la ciudad po-sea virtudes constructoras deprogreso social; para Fichte, laciudad como comunidad encarna-ba a la virtud en su forma social.
***
Mientras la idea de ciudad comovir tud se estaban elaborando en
el curso del siglo XVIII, una co-rriente contraria comenz a ha-cerse sentir: la idea de ciudadcomo vicio. La ciudad sede de lainiquidad haba, por cier to, cons-tituido un tema de profetas y mo-ralistas desde Sodoma y Gomo-rra. Pero en el fin del siglo XVIII,algunos intelectuales laicos em-pezaron a esbozar nuevas for-mas de crtica. Oliver Goldsmithlament la destruccin del cam-pesinado ingls, cuando el capi-tal dinerario extenda su impulsopor la campaa. A diferencia deAdam Smith, consideraba a la ri-queza como productora de la de-cadencia humana. Los fisicra-tas cuyas nociones de bienestareconmico se centraban en lamaximizacin de la produccinagrcola, miraron a la ciudad condesconfianza. Uno de sus jefes,Mercier de la Rivire, esboza loque es una trasformacin delibe-rada del caballero volteriano queacude alegre y grcil a sus citas:Las ruedas amenazadoras delos muy ricos se desplaza, comonunca rpidas, sobre el pavimen-to manchado con la sangre desus infelices vctimas17. Lapreocupacin social por la suer-te del campesino libre estabapresente en el origen del senti-miento antiurbano, tanto en eleuropeo Mercier como en elamericano Jefferson. Otras co-rrientes intelectuales for talecie-ron estas objeciones y dudas so-bre la ciudad como agente civili-zatorio: el culto prerromntico dela naturaleza como sustituto deun dios con formas personales, yel sentido de alienacin que sedifundi entre los intelectuales a
medida que las lealtades socia-les tradicionales se disolvan.A fines del siglo XVIII, el rico ma-nirroto y el artesano industriosode Voltaire y Smith se habantrasformado en los gastadores yambiciosos representados porWordsworth, que despilfarrabansus fuerzas, alienados de la na-turaleza18. La racionalidad de laciudad planificada, tan alabadapor Voltaire, impona, en opininde William Blake, ataduras for-jadas por la mente al hombre ya la naturaleza. Londres, elpoema de Blake, suena bien di-ferente de los anteriores elogiosde Voltaire:Camino por las impuestas ca-lles, y cerca de ellas fluye el pre-so Tmesis;encuentro huellas de imposicinen todo rostro huellas del dbil y del triste19.Antes que todas las consecuen-cias de industrializacin se mani-festaran por completo en la ciu-dad, los intelectuales comenza-ron a revaluar el entorno urbanoque an no haba sido trasforma-do por estas imposiciones. Losjuicios sobre la ciudad se esta-ban mezclando con preocupacio-nes sobre la transformacin dela sociedad agraria, con temoresrespecto de la codicia imperantey con el culto a la naturaleza y larevuelta frente al racionalismomecanicista.El desarrollo industrial de las pri-meras dcadas del siglo XIX nohizo sino fortalecer esta visinemergente de la ciudad como vi-cio. Al tiempo que las promesassobre la benfica operacin delas leyes naturales de la vida
-
Facultad de Periodismo y Comunicacin Social Universidad Nacional de La Plata
AN
CL
AJ
ES
29
Tram[p]as
econmica comenzaban a trasfor-marse en la triste ciencia, la es-peranzada mutua identidad entrericos y pobres, la ciudad y el cam-po, se convirti en lo que Disrae-li llam la guerra de dos nacio-nes, entre el rico irresponsablee indiferente y los corrompidoshabitantes de barrios miserables.
La prosa de la escuela realistainglesa de la dcada de 1840describe un entorno urbano quelos poetas romnticos ya habandescubierto. La ciudad simboli-zaba, con sus ladrillos, su sucie-dad y su pobreza, el crimen so-cial de la poca, que preocupabams que ningn otro a la intelli-
gentsia europea. El cri de coeurelevado en primer lugar por losingleses, se expandi, junto conel industrialismo, hacia el este,hasta que, cien aos despusde Blake, encontr otra voz en laRusia de Mximo Gorki.Pero acaso la pobreza, el ham-bre y los ricos de corazn insen-
-
Noviembre de 2006 La ciudad en la historia. Arquitectura, mapas, utopas y saberes para la reflexin urbana
AN
CL
AJ
ES
30
Tram
[p]a
s
Carl E. SchorskeLa idea de la ciudad en el pensamiento europeo: de Voltaire a Spengler*
sible eran datos nuevos en eluniverso urbano? Seguramenteno. Dos procesos testimonianque, a comienzos del siglo XIX,la ciudad se haba convertido enel smbolo y el estigma de estosvicios sociales. En primer lugar,el crecimiento acelerado de la ur-banizacin en ciudades indus-triales precariamente construi-das, pona de manifiesto condi-ciones de vida urbana que, has-ta entonces, haban pasado de-sapercibidas. En segundo lugar,la transformacin negativa delpaisaje social contrastaba conlas expectativas de la Ilustra-cin, con su optimismo acercadel progreso de la riqueza y de lacivilizacin que Voltaire, Smith yFichte atribuyeron a la ciudad. Laciudad como smbolo quedabapresa en las trampas psicolgi-cas de las desilusiones. Desva-necido el brillante escenario dela ciudad como vir tud, herenciade la Ilustracin, la imagen de laciudad como vicio logr penetrarfirmemente el pensamiento euro-peo.Las respuestas crticas suscita-das por la escena industrial ur-bana pueden diferenciarse en ar-caizantes y futuristas. Los arcai-zantes abandonan la ciudad; losfuturistas quieren reformarla. Ar-caizantes como Coleridge, Rus-kin, los prerrafaelistas, GustavFreytag, Dostoievsky y Tolstoi, re-chazan con firmeza la era maqui-nstica y la megalpolis moder-na. De diferentes modos, todosellos preconizan un regreso a lacampaa y a una sociedad depequeas ciudades. Los socia-listas utpicos franceses (Fou-rier con sus falansterios, por
ejemplo) e, incluso, los sindica-listas exhibieron similares posi-ciones antiurbanas. Para los ar-caizantes, no se poda vivir unavida buena en la ciudad moder-na. Se remitan al pasado comu-nitario para criticar un presentedestructor y competitivo. Sus vi-siones del futuro incluan, enmayor o menor grado, una vueltaal pasado preurbano.En mi opinin, el hecho de que laarquitectura del siglo XIX no pu-diera desarrollar un estilo aut-nomo proviene de la fuerza de lacorriente arcaizante que pesa in-cluso sobre la burguesa urbana.Cul otra razn, si no, para ex-plicar por qu los puentes ferro-viarios y las fbricas no se cons-truyeron segn las pautas de unestilo utilitario, sino con lengua-jes arquitectnicos que prove-nan de antes del siglo XVIII? EnLondres, hasta las estacionesde ferrocarril remitan a lo arcai-co: Euston Station mira, en sufachada, hacia la Grecia antigua;St. Pancras, hacia el medioevo yPaddington, hacia el renacimien-to. El historicismo victoriano po-na de manifiesto la incapacidadde los habitantes de la ciudadpara aceptar el presente o con-cebir un futuro que no fuera re-surreccin del pasado.Los nuevos constructores de ciu-dades, temiendo encarar la reali-dad de su propia accin, no pu-dieron encontrar formas estti-cas para afirmarla. Esto es igual-mente cierto para el Pars de Na-polen III, para el Berln guilller-mino o la Londres victoriana, consu ms reluciente eclecticismohistrico. Mammn intentaba re-dimirse ocultndose tras la ms-
cara de un pasado preindustrialque no le era propio.Por irona, los verdaderos rebel-des arcaizantes, en el plano es-ttico o en el tico, debieron so-portar que los estilos medieva-les que defendan fueran em-pleados, caricaturescamente, enlas fachadas de las grandes me-trpolis. Tanto Ruskin como Wi-lliam Morris llevaron esta cruz.Ambos, tambin, pasaron deleclecticismo arcaizante al socia-lismo, de las clases a las ma-sas, en la bsqueda de una solu-cin ms promisoria para losproblemas del hombre industrialurbano. En ese curso, de algnmodo se reconciliaron con el in-dustrialismo y la ciudad. Pasarondel arcasmo al futurismo.Los crticos futuristas de la ciu-dad fueron, por lo general, refor-madores sociales o socialistas.Hijos de la Ilustracin, descu-brieron en su fe en la ciudad unagente civilizatorio afectado pro-fundamente por las heridas de lamiseria urbana; su impulso pro-gresista, sin embargo, les ayuda superar los peligros de la du-da. El pensamiento de Marx yEngels muestra en su forma mscompleja la adaptacin intelec-tual de la perspectiva progresis-ta a la era de la urbanizacin in-dustrial. Ambos, en sus primerosescritos, revelaban una nostal-gia fichteana por el ar tesano me-dieval, propietario de sus pro-pios medios de produccin ycreador de un producto termina-do. El joven Engels en su Condi-cin de la clase obrera en Ingla-terra (1845) se refera a las ne-cesidades de los pobres de laciudad en trminos muy poco di-
-
Facultad de Periodismo y Comunicacin Social Universidad Nacional de La Plata
AN
CL
AJ
ES
31
Tram[p]as
ferentes de los empleados porlos reformadores urbanos ingle-ses, provenientes de las clasesmedias, por los novelistas socia-les y los inspectores parlamenta-rios de 1840. Engels describe laciudad industrial de manera rea-lista y la condena desde un pun-to de vista tico: pero no ofrecesolucin de fondo para sus pro-blemas. Ni l ni Marx, sin embar-go, proponen que el reloj de lahistoria retroceda; tampoco apo-yaron soluciones del tipo comu-nidad modelo, tan favorecidaspor los utopistas del siglo XIX.Despus de casi tres dcadasde silencio acerca de la cuestinurbana, Engels volvi a prestarleatencin en 1872, abordndolaen el marco de la teora marxis-ta madura.20 Aunque segua con-denando a la ciudad industrialdesde el punto de vista de surealidad como experiencia, laafirmaba desde la perspectiva
histrica. Engels argumentabarecordando que, mientras que eltrabajador domiciliario, dueo desu hogar, estaba condenado aun lugar como vctima de sus ex-plotadores, un obrero industrialera libre, aunque su libertad lle-gara a ser la del outlaw. Engelsdespreciaba a los llorososproudhonianos, nostlgicos deuna industria rural a escala redu-cida que slo produce almasserviles El proletariado inglsde 1872 est en un nivel infinita-mente ms elevado que el del te-jedor rural de 1772, junto al fue-go de su hogar. El proceso quearranca a estos tejedores delfuego de su hogar, proceso im-pulsado por la industria y la agri-cultura capitalistas, no fue, pre-cisamente, una retroregresin si-no ms bien la primera condi-cin de su emancipacin intelec-tual; por ello, slo el proleta-riado, amontonado en las gran-
des ciudades puede realizar lastareas de una gran transforma-cin social que terminar con to-da explotacin de clase y todadominacin de clase21.La actitud de Engels respecto dela ciudad moderna es paralela ala de Marx frente al capitalismo;ambos fueron igualmente dialc-ticos. Marx rechaz al capitalis-mo desde una perspectiva tica,por su explotacin del obrero y loafirm, desde el punto de vistahistrico, por el proceso de so-cializacin de los medios de pro-duccin que desencadena. Delmismo modo, Engels denunci ala ciudad industrial como la es-cena de la opresin, aunque laafirm histricamente como elteatro por excelencia de la libera-cin proletaria. As como en la lu-cha entre el gran capital y el pe-queo, Marx se coloca del ladodel primero, en tanto fuerza ne-cesaria y progresiva, en el
Aviso provincia esperar
-
Noviembre de 2006 La ciudad en la historia. Arquitectura, mapas, utopas y saberes para la reflexin urbana
AN
CL
AJ
ES
32
Tram
[p]a
s
Carl E. SchorskeLa idea de la ciudad en el pensamiento europeo: de Voltaire a Spengler*
conflicto entre produccin urba-na y rural, Engels opta por la ciu-dad industrial como purgatoriodel campesino cado, o del pe-queo artesano, como lugar don-de ambos se purificaran de todoservilismo y desarrollaran suconciencia proletaria.Qu lugar ocupa la ciudad en elfuturo socialista? Engels no pro-pone proyectos, aunque estabaconvencido de que deba avan-zarse en la abolicin de las opo-siciones entre campo y ciudad,que fueron desarrolladas hastasu punto mximo por la actualsociedad capitalista22. Ms tar-de, Engels recurri a la perspec-tiva antimegalpolis de los so-cialistas utpicos para pensar laciudad futura. Descubri en lascomunidades modelo de Fouriery Owen una sntesis de ciudad ycampo, alabndola como snte-sis sugeridora de la esencia so-cial, aunque no de la forma, delas futuras unidades humanas.La posicin engelsiana contrariaa la megalpolis parece clara:Es absurdo pretender resolverel problema de la vivienda y man-tener al mismo tiempo intacta ala enorme ciudad moderna. Estaciudad ser abolida, aunque su
abolicin slo ser posible des-pus de la del modo capitalistade produccin23. En el socialis-mo, la ntima conexin entreproduccin industrial y agrcolay la la ms uniforme distribu-cin posible de la produccin dela poblacin en todo el territo-rio liberarn a la poblacin ru-ral de su aislamiento y retraso,transportando, al mismo tiempo,las bendiciones de la naturalezaal medio urbano24. Engels no de-sarroll de manera ms precisasus ideas acerca de estos cen-tros, pero todos sus argumentosinducen a suponer una fuerte afi-nidad con el ideal de ciudad pe-quea que comparten los refor-madores urbanos desde el lti-mo tramo del siglo pasado.Si Adam Smith, apoyado en unateora del desarrollo recprocorural y urbano, haba definido larealizacin del hombre de ciudaden un regreso a la tierra como in-dividuo, Engels imaginaba que elsocialismo unira las ventajasdel campo y la ciudad, llevandola ciudad al campo como entidadsocial e, inversamente, la natu-raleza de la ciudad. En el cursode tres dcadas, su pensamien-to parti del rechazo tico de la
ciudad moderna, pas por la afir-macin histrica de su funcin li-beradora, para llegar a trascen-der el debate rural-urbano desdeuna perspectiva utpica: la snte-sis de la Kultur urbana y de laNatur rural en la ciudad socialis-ta del futuro. Crtico acerbo de laciudad moderna, Engels, de to-das formas, rescata la idea deciudad integrando sus mismosvicios a una economa de salva-cin social.La nueva generacin de pensa-dores europeos, alrededor de1890, expresaba puntos de vistano muy alejados de Engels. A di-ferencia de los novelistas socia-les ingleses de 1840, juzgabanque la vida preindustrial no habasido ninguna bendicin; tampococrean que fueran viables las so-luciones cristianas o ticas. Emi-le Zola, en su triloga Trois villes,describe a Pars como un resumi-dero de iniquidades. El mensajecristiano era demasiado dbil ose haba corrompido demasiadopara conservar un potencial deregeneracin de la sociedad mo-derna; ni Londres ni Roma po-dan ofrecer ayuda alguna. Losremedios deban ser buscadosen el centro mismo de la enfer-medad: la metrpoli moderna.All, emergiendo de la degrada-cin misma surgira el espritumoral y cientfico que construirauna nueva sociedad. Emile Ver-haeren, un activo socialista almismo tiempo que poeta, mostrlas villes tentaculaires modernascomo parsitos de la campaa.Verhaeren comparta con los ar-caizantes un sentimiento nostl-gico hacia anteriores formas devida ciudadana y aldeana; el ho-
Es absurdo pretender resolver el problema de la vivienda y mantener al mismo tiempo
intacta a la enorme ciudad moderna. Esta ciudad ser abolida, aunque
su abolicin slo ser posible despus de la del modo
capitalista de produccin
-
Facultad de Periodismo y Comunicacin Social Universidad Nacional de La Plata
AN
CL
AJ
ES
33
Tram[p]as
rrendo vitalismo de la ciudad ha-ba convertido el sueo arcaicoen un moderno presente de pe-sadilla, en el cual la hipocresa yla vaciedad reinaban sobre la vi-da de la campaa. El ltimo ciclode su tetraloga potica, Amane-cer, muestra que las potenciasindustriales que, durante un si-glo, haban hundido al ser huma-no en la fealdad y la opresin,podan ser tambin una clave re-dentora. La luz roja de las fbri-cas anunciaba el amanecer deun hombre regenerado. Y la rojarevolucin de las masas sera lapartera de tal transformacin25.Haban desaparecido los arcai-zantes hacia fin de siglo? De nin-gn modo. Florecan de manerams trgica en las fleurs du maldel nacionalismo totalitario:Len Daudet y Maurice Barrs,en Francia; los escritores delprotonazismo, en Alemania. Todoellos condenaban la ciudad por-que, precisamente, el puebloque la habitaba era vicioso. El ri-cachn urbano liberal se conver-ta en aliado de los judos; lospobres se amalgamaban en ma-sas depravadas y sin races, ba-se social del socialismo materia-lista judo. Era preciso volver a laprovincia, a la Francia verdadera:tal era el grito de la nueva dere-cha francesa. Volver a la tierradonde corre, clara, la sangre, re-clamaban los racistas alemanes. Los protonazis -Langbehn, Lagar-de, Lange- unan al culto de lavir tud campesina la idealizacindel burgo medieval fichteano.Pero, mientras Fichte haba utili-zado su modelo arcaico parapropender a la democratizacinde la vida poltica en Alemania,sus sucesores lo potenciaron enuna revolucin llena de odiocontra el liberalismo, la demo-cracia y el socialismo. Fichte ha-
blaba a una burguesa en ascen-so; los protonazis, a una peque-a burguesa que experimenta-ba un curso descendente, aho-gada entre el gran capital y lafuerza de trabajo organizada.Fichte exaltaba la ciudad comu-nitaria frente a la Residenzstadtdesptica; sus sucesores, fren-te a la metrpoli moderna. Ensuma, mientras Fichte haba es-crito con el espritu de un racio-nalismo comunitario, los proto-nazis pensaban como frustradosirracionalistas obsedidos por latierra y la sangre.La segunda ola de arcasmo pue-de distinguirse de la primera porla ausencia de solidaridad con elhabitante de la ciudad como vc-tima. La actitud solidaria, hacia1900, haba pasado a ser patri-monio de los reformadores so-ciales o revolucionarios, de losutopistas diseadores de mun-dos futuros, quienes aceptabana la ciudad como un cambio so-cial cuyas energas intentabancapitalizar. Los otros arcaizantesvean a la ciudad y su gente no atravs de lgrimas de compasinsino deformados por el odio.Pueden compararse la idea dela ciudad como vicio, tal como seformula en 1900, a la de la ciu-dad como vir tud como aparece-ra en el siglo anterior? Para losconstructores de futuro de co-mienzos de siglo, la ciudad tenavicios, del mismo modo que paraVoltaire y Smith posea vir tudes.Pero tales vicios podan ser de-rrotados por medio de las ener-gas sociales originadas en laciudad misma. Los neoarcaizan-tes, por el contrario, invir tieronpor completo los valores fichtea-nos: para Fichte, la ciudad encar-naba, bajo su forma social, unavir tud que poda emularse; paralos neoarcaizantes encarnaba el
vicio y ello la destinaba a la des-truccin.
****
Alrededor de 1850, surgi enFrancia un nuevo modo de pensa-miento y de sentimiento que seexpandi lenta pero profunda-mente por Occidente. Todava hoyno existe un acuerdo completosobre la naturaleza del enormecambio cultural impulsado porBaudelaire y los impresionistas,cuya forma filosfica es modela-da por Nietzche. Slo sabemosque los pioneros de esta transfor-macin desafiaron, de manera ex-plcita, la validez de la moral tradi-cional, del pensamiento social ydel arte. La primaca de la razn,la estructura racional de la natu-raleza, el sentido de la historiafueron juzgados desde la pers-pectiva de la experiencia perso-nal. Este enorme movimiento derevalorizacin incluy, como erainevitable, a la idea de ciudad. Enla medida en que nociones comovicio y virtud, regresin y progresoiban perdiendo claridad de senti-do, la ciudad comenz a ser colo-cada ms all del Bien y del Mal.Qu es moderno?. Los intelec-tuales dedicados a esta reconsi-deracin de los valores adjudica-ron una centralidad nueva a esteinterrogante. No se preguntaronacerca de lo bueno y lo malo de lavida moderan sino qu es, quehay de verdadero y de falso enella. Una de las verdades que en-contraron fue la ciudad, con sushorrores y sus glorias, sus belle-zas y sus fealdades: el terrenoesencial de la existencia moder-na. Los novi homines de la cultu-ra moderna no se plantearon juz-garla ticamente sino experimen-tarla por completo en sus pro-pios cuerpos.
-
Noviembre de 2006 La ciudad en la historia. Arquitectura, mapas, utopas y saberes para la reflexin urbana
AN
CL
AJ
ES
34
Tram
[p]a
s
Carl E. SchorskeLa idea de la ciudad en el pensamiento europeo: de Voltaire a Spengler*
Es probable que se pueda des-cribir esta nueva actitud median-te el examen del lugar de la ciu-dad en relacin con el ordena-miento del tiempo. El pensa-miento urbano anterior haba ubi-cado a la ciudad como una fasede la historia: entre un pasadooscuro y un futuro promisorio (enel caso de la Ilustracin); o comotraicin a una edad dorada (en elcaso de las perspectivas anti-in-dustrialistas). Para la nueva cul-tura, en cambio, la ciudad care-ca de un locus temporal estruc-turado entre el pasado y el futu-ro, y se caracterizaba ms bienpor su cualidad temporal. La ciu-dad moderna ofrece un eternohic et nunc, cuyo contenido es latransitoriedad permanente. Laciudad presenta una sucesin demomentos abigarrados y diver-sos, fluyentes, que deben sercaptados en su pasaje, desde lano existencia hacia el olvido. Laexperiencia de la multitud escentral en esta perspectiva: for-mada por individuos desarraiga-dos y nicos que confluyen porun momento antes de volver asepararse.Baudelaire, al afirmar su propiodesarraigo, introdujo a la ciudaden una potica que ni los melan-clicos arcaizantes ni los refor-madores del futuro haban entre-visto. Multitud y soledad: taleslos trminos que un poeta activoy fecundo puede convertir enequivalentes e intercambiables,escriba26. l hizo precisamenteeso. Perdi su identidad, tal co-mo la pierde el habitante de lagran ciudad, ganando al mismotiempo todo un mundo de expe-riencias ms amplias. Su ar te tu-
vo la especial cualidad de su-mergirse en la multitud27. Laciudad le proporcionaba ebria yvital actividad, los goces afie-brados que jams experimentarel egosta. Para Baudelaire elhabitante de la ciudad es parien-te de las prostitutas, que ya noson objeto de desprecio moralis-ta. El poeta, como la prostituta,se identifica con todas las pro-fesiones, alegras y miserias quele proponen las circunstancias.Lo que los hombres llaman amores algo muy pequeo, limitado ydbil si se lo compara con esta or-ga inefable, esta prostitucin sa-grada del alma que se entrega porcompleto, con su poesa y su cari-dad, a lo que aparece inesperada-mente, a lo desconocido que pa-sa28.Para Baudelaire, los estetas de finde siglo y los decadentes que si-guieron sus pasos, la ciudad abrala posibilidad de lo que Walter Pa-ter llam una conciencia mltipley veloz. Este enriquecimiento dela sensibilidad, sin embargo, exigaun precio terrible: alejarse de losconsuelos psicolgicos de la tradi-cin, abandonar cualquier senti-miento de participacin en un todosocial integrado. La ciudad moder-na, desde la perspectiva de estosnuevos artistas urbanos, destruala validez de todo credo heredadoe integrador. Tales credos eran s-lo las mscaras hipcritas de larealidad burguesa. Los artistas te-nan la misin de destrozar esasmscaras y develar el verdaderorostro del hombre moderno. Laapreciacin esttica, sensual, dela vida moderna se convierte, eneste marco, en una compensacinpor la ausencia de anclajes y de la-
zos sociales o de creencias. Bau-delaire expres con palabras de-sesperadas la cualidad trgica deesta compensacin emergente deaceptar estticamente la vida en laciudad: la ebriedad del Arte esel mejor velo para los horrores dela Fosa;el genio puede represen-tar un papel al borde de la tumba,con una alegra que le impide ver-la29.Vivir de los momentos fugaces delos que se compone la vida urbanamoderna, destruir tanto las ilusio-nes arcaizantes como las utopasde futuro, no produce reconcilia-cin sino el desgarramiento doloro-so de la soledad y la angustia.Cuando los decadentes defendanla ciudad, no lo hacan como juiciode valor sino desde un amor fati.Rilke representa una variante deesta actitud, porque al tiempo queacepta la fatalidad de la urbe, lajuzga negativamente. Su Libro dehoras muestra que, si el arte pue-de ocultar los horrores de la fosa,tambin puede develarlos. Rilke sesinti aprisionado en la culpa delas ciudades, cuyos horrores psi-colgicos describi con la frustra-da pasin de un reformador:Las ciudades persiguen su bien, no el de los otros;todo lo arrastran en su velocidad aturdida.Aplastan animales como si fueran de lea hueca,infinitas naciones queman como a desechos.l mismo se sinti atrapado por lagarra de piedra de la ciudad; de allemanaba la angustia, la que cre-ce, monstruosa, desde las profun-didades de la ciudad. En su caso,la ciudad, aunque no estuvierams all del bien y del mal, era
-
Facultad de Periodismo y Comunicacin Social Universidad Nacional de La Plata
AN
CL
AJ
ES
35
Tram[p]as
una fatalidad colectiva a la que s-lo se poda enfrentar con solucio-nes personales. Rilke busc susalvacin en un neofranciscanismopotico, que rechazaba, en su es-pritu, el destino vaco, el giro enespiral, que los hombres llamanprogreso30. Pese a una clara pro-testa social, Rilke pertenece msa los nuevos fatalistas que a losarcaizantes o los utopistas del fu-turo, en la medida en que en su so-lucin psicolgica y metahistricano se plantea la redencin social.Es necesario, sin embargo, no in-currir en el error de algunos crti-cos de la ciudad moderna que ig-noran la genuina joie de vivre quese genera en la aceptacin estti-ca de la metrpoli. Al leer a los so-fisticados escritores urbanos delfin de sicle no puede menos queevocarse a Voltaire. Considrese,por ejemplo, el poema Londresde Richard Le Gallienne:Londres, Londres, nuestro encanto,flor gigantesca slo abierta a la noche,ciudad enorme del sol de medianoche,cuyo da comienza cuando acaba el da.
Lmparas y lmparas contra el cielo,rayos que se abren como ojos, saltan con luz en ambas manoslos lirios de hierro en el Strand31.La Gallienne experimenta el mismoencanto que Voltaire frente a la ciu-dad radiante. Sin duda que estebrillo proviene de fuerzas distintas:el sol baa al Pars de Voltaire, glo-rificando as la obra de hombre.Por el contrario, en la ciudad de LeGallienne, la naturaleza es engaa-da por lirios que se burlan de todobucolismo y por soles alumbradosa gas. Se celebra ms el artificio
que el arte. El Londres nocturno,en busca de placeres, obtura lasnieblas de sus das. El metro bla-keano del poema de La Gallienne -quizs intencional- recuerda el Lon-dres laborioso de Blake, la som-bra transicin histrica que vadesde la brillante luz natural de Vol-taire al despilfarro lumnico de LeGallienne. La explosin nocturnade Londres-como muestra Le Gallienne enotros poemas- era una flor del mal.Pero en un espacio urbano que seha convertido en una fatalidad,una flor es una flor. Por qu no to-marla? El principio de placer elabo-rado por Voltaire todava estaba vi-vo en el fin de sicle, aunque sehaban agotado sus fuerzas mora-les.No obstante las diferencias, lossubjetivistas coincidan en la acep-tacin de la megalpolis con susterrores y sus alegras, como el te-rreno dado e innegable de la vidamoderna. Abolieron tanto la memo-ria como la esperanza, tanto el pa-sado como el futuro. En vez de va-lores sociales, intentaron dotar asus sentimientos de una forma es-ttica. Y aunque, como en Rilke,se sostuviera an una perspectivade crtica social, pareca atrofiarsetoda idea de poder o dominio so-bre lo social. La potencia estticaindividual reemplaza a la visin so-cial como fuente de socorro frente
al destino. Mientras los utopistasde futuro se planteaban la reden-cin de la ciudad a travs de la ac-cin histrica, los fatalistas la redi-man cotidianamente al revelar labelleza de la misma degradacinurbana. Aquello que les parecainalterable, lo convertan en dura-dero mediante una perspectivaque combinaba extraamente es-toicismo, hedonismo y desespera-cin.Baudelaire y sus sucesores contri-buyeron, sin duda, a esta nueva vi-sin de la ciudad como escena dela vida humana. Su revelacin es-ttica convergi con el pensamien-to social de los utopistas de futu-ro, produciendo perspectivas msricas y constructivas sobre la ciu-dad de nuestro siglo. En la medidaen que estas perspectivas nos sonrelativamente familiares, me per-mito terminar con una sntesis to-dava ms sombra, una sntesisintelectual que llev hasta su lmi-te la idea de la ciudad ms all delbien y del mal. Esta idea -y su equi-valente histrico, la ciudad comofatalidad- encontr su ms comple-ta formulacin terica en el pensa-miento de Oswald Spengler, y surealizacin prctica en los nacio-nalsocialistas alemanes.En su concepto de civilizacin,Spengler reuni, de una manera al-tamente sofisticada, muchas delas ideas sobre la ciudad que se
La potencia esttica individual reemplaza a la visin social como fuente de socorrofrente al destino. Mientras los utopistas de futuro se planteaban la redencin de la ciudad a travs de la accin histrica, los fatalistas la rediman cotidianamente al revelar la belleza de la misma degradacin urbana.
-
Noviembre de 2006 La ciudad en la historia. Arquitectura, mapas, utopas y saberes para la reflexin urbana
AN
CL
AJ
ES
36
Tram
[p]a
s
Carl E. SchorskeLa idea de la ciudad en el pensamiento europeo: de Voltaire a Spengler*
han discutido en este ensayo. Pa-ra l, la ciudad era el principalagente civilizatorio. Como Fichte,la consideraba creacin originaldel pueblo. Como Voltaire, creaque perfeccionaba la civilizacinracional. Como Verhaeren, descu-bre que la ciudad chupa su vigorde la campaa. Al aceptar losanlisis psicolgicos de Baudelai-re, Rilke y Le Gallienne, define co-mo neonmade a la humanidadurbana moderna y confirma la de-pendencia de una conciencia va-ca y desocializada respecto delespectculo siempre cambiantede la escena urbana. Pese a to-dos estos puntos de contacto consus predecesores, Spengler se di-ferencia de ellos en un aspectocrucial: transforma todas sus pro-posiciones afirmativas en negati-vas. Este brillante historiador dela ciudad odia su objeto con laamarga pasin de los neoarcai-zantes del fin de sicle, de losfrustrados derechistas antidemo-crticos de las bajas capas me-dias. Aunque presenta a la ciudadcomo fatalidad, claramente sus-cribe su rechazo.Los nacionalsocialistas alemanescompartieron claramente la acti-tud de Spengler, aunque no la ri-queza de su erudicin. Sus polti-cas urbanas iluminan, comoejemplo, las consecuencias de lafusin de las dos posiciones quehemos expuesto: los valoresneoarcaizantes y una nocin deciudad como fatalidad ms alldel bien y del mal.Al traducir nociones neoarcaizan-tes en polticas pblicas, los na-zis implantaron un proyecto detraslado de la poblacin urbana
desde la ciudad hacia el sagradocampo alemn. Intentaron reloca-ciones permanentes y sistemasde reeducacin de las juventudesde la ciudad mediante el trabajoen el campo32. Su antiurbanismono se extendi, sin embargo, has-ta incluir a los burgos medievalesamados por Fichte. Aunque el mo-vimiento nazi se origina en unaResidenzastaldt como Munich,elige a la medieval Nuremberg co-mo escenario adecuado del con-greso partidario. Los requerimien-tos de un estado industrial mo-derno, no obstante, slo podanser respondidos en el espacio ur-bano. Los nazis, mientras deni-graban la literatura de la callede 1920 y consideraban al arteurbano como decadente, incorpo-raron en su construccin de ciu-dades todos los elementos quelos crticos urbanos haban con-denado con mayor fuerza. La ciu-dad era verdaderamente respon-sable de la mecanizacin de la vi-da? Los nazis derribaron los rbo-les del zoolgico de Berln paraconstruir la ms enorme, monto-na y mecnica calle que existe enel mundo: la Achse, donde la ju-ventud regenerada por su trabajoen la campaa poda exhibir susmotocicletas rugientes, en forma-ciones totalmente vestidas de ne-gro. Era la ciudad escenario deuna multitud solitaria? Los nazisconstruyeron inmensas plazas se-cas donde la multitud poda em-briagarse consigo misma. Elhombre de la ciudad haba perdi-do sus races y se haba atomiza-do? Los nazis los convirtieron enparte de una mquina inmensa.La hiperracionalidad que los ar-
caizantes deploraban reapareceen el desfile nazi, la manifesta-cin organizada y la regimenta-cin de todos los aspectos de lavida. De este modo, el culto a lasvidas rurales y de la ciudad comu-nitaria medieval se revelaba co-mo una ptina de ideologa, mien-tras que la realidad del prejuicioantiurbano exager hasta el paro-xismo los vicios de las ciudades,al mismo tiempo que los concre-taba de un modo que nadie habasoado hasta entonces: mecani-zacin, desarraigo, espectculo y,ocultos frente a los cientos dehombres que desfilan sin conocersu verdadero rumbo, los arraba-les de la miseria. En verdad, laciudad se convirti en una fatali-dad para el hombre, ms all delbien y del mal. Esta ideologa yestos polticos antiurbanos exa-geraron los rasgos mismos de laciudad que condenaban, porqueeran, sin duda, hijos de una ciu-dad del siglo XIX que an no ha-ba sido reformada, vctimas deun sueo de Ilustracin que sehaba convertido en pesadilla.
* Este artculo fue publicado originalmentebajo el ttulo The Idea of the City in Euro-pean Thought: Voltaire to Spengleren lacompilacin de Oscar Handlin y John Bur-chard, The Historian an the City, (The MITpress and Harvard University Press, 1963).Una versin en castellano fue incluida por laeditorial Taurus como parte de la coleccinde ensayos Pensar con la Historia (Madrid,2001). La presente traduccin pertenece aSegunda Epigonalli y fue publicada por Pun-to de Vista, N 30, julio de 1987.
-
Facultad de Periodismo y Comunicacin Social Universidad Nacional de La Plata
AN
CL
AJ
ES
37
Tram[p]as
1 Versos por la muerte de Adrienne Lecouvreur.
2 Voltaire, Le Mondain (1736), en Oeuvres Compltes, Pars,1877, X, pg. 84.
3 Ibdem, pg. 83.
4 Ibdem, Pp. 83-86. En este punto Voltaire seculariza la perspec-tiva medieval tradicional de la divisin de funciones entre ricos y po-bres, de acuerdo con una economa social de salvacin. En la edadmedia, el rico o noble poda salvarse por su generosidad, el pobrepor su sufrimiento. Cada uno era indispensable para potenciar lasvirtudes del otro. Dentro de esa simbiosis esttica, Voltaire introdu-ce la dinmica de la movilidad social. Cf., para una perspectiva ba-rroca de esta visin tradicional, las ideas de Abraham a Santa Claraanalizadas por Robert A. Kann en A Study in Austrian IntellectualHistory, Nueva York, 1960, Pp. 70-73.
5 Voltaire, Le sicle de Louis XIV, 2 Vols, Pars, 1934, ch. III, Pp. 43-44.
6 Mumford, Lewis, The culture of Cities, Nueva York, 1938, Pp.108-113. Un anlisis ms pormenorizado del desarrollo de la ciudad mo-derna puede encontrarse en Martn Leinert, Die Sozialgeschchte derGrossstadt, Hamburgo, 1925.
7 Smith, Adam, The Wealth of Nations, Nueva York, 1937, pg. 379.
8 Ibdem, Pp. 390-391.
9 Ibdem, pg. 395.
10 Ibdem, pg. 358.
11 Ibdem, pg. 359. El farmer tambin depende, en la teora deSmith, de su cliente, ya que slo la venta del sobrante, le permitedeshacerse de los bienes producidos en la ciudad que le hacen fal-ta. En una economa de mercado libre todos son interdependientes. 12 Ibdem, Pp. 392-393.
13 Fichte, J. G., Reden an die deutsche Nation, Berln, 1912, Pp.125-126.
14 Ibdem, Pp. 127-128.
15 Ibdem, pg. 126.
16 Ibdem, pg. 251.
17 Tomado del Tableau de Pars de MERCIER DE LA RIVIRE, tal como locita Mumford, en The Culture of Cities, op. cit., pg. 97.
18 Wordsworth, William, The Word.
19 Blake, William, Londres.
20 Marx, Karl y Friedrich Engels, Selected Works, 2 vols., Mosc,1958, I, Pp. 546-635.
21 Ibdem, Pp. 563-564.
22 Ibdem, pg. 588.
23 Ibdem, pg. 589.
24 Ibdem, pgs. 627-628.
25 Cf. Eugenia W. Herbert, The artist and Social Reform, New Ha-ven, 1961, Pp. 136-139.
26 Lessence du rire, en Petits pomes en prose.
27 Cf. Martin Turnell, Baudelaire, a Study of his Poetry, Londres,1953, pg. 193.
28 Baudelaire, Lessence du rire.
29 Ibdem.
30 Rilke, Rainer Mara, The book of Hours, Londres, 1961, Pp. 117-135.
31 Citado por Holbrook Jackson, The Eighteen Nineties, Londres,1950, pg. 105.
32 Wunderlich, Frieda, Farm Labor in Germany, 1810-1945, Prince-ton, 1961, Pp. 159-202, passim.
Notas