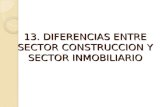Sector 269236104
-
Upload
domingoferiado -
Category
Documents
-
view
230 -
download
0
description
Transcript of Sector 269236104
-
22 l l EL COMERCIO lunes 2 de setiembre del 2013
John PlenderEDITORIALISTA SENIOR
MERCADOS GLOBALES :: LAS REPERCUSIONES DE LA ESTIMULACIN MONETARIA
Los emergentes sufren las consecuencias no intencionales de la expansin cuantitati va
Los flujos de dinero calien-te han permi-tido posponer las reformas estructurales.
La agitacin en los mer-cados emergentes genera un pensamiento incmo-do. El programa de expan-sin cuantitativa (QE) de la Reserva Federal (FED) ha hecho ms por daar a los mercados emergentes que por impulsar la recupera-cin de EE.UU.? Sera ir-nico que el impacto prin-cipal de las medidas poco convencionales de la FED, en retrospectiva, haya sido fuera de EE.UU.
Tal vez la implicacin es un poco severa. No po-demos tener la certeza de dnde estara la economa de EE.UU. si los programas de compra de activos de la FED no se hubieran llevado a cabo, pero sospecho que la recuperacin hubiera sido ms dbil o inclusive no se hubiera dado sin es-te activismo de los bancos centrales; si bien el impac-to de las adquisiciones ms recientes ha sido mnimo, su efecto principal fue esta-bilizar el apalancamiento que hubiera causado una de acin.
Lo que s sabemos es que la represin de la tasa de in-ters en EE.UU. fue disea-da para generar un apetito de riesgo y en esto la FED ha tenido un sobresalien-te xito. Una consecuencia notoria fue el ujo del dine-
ro caliente de EE.UU. hacia los mercados emergentes.
Esta consecuencia no intencional de la QE ha si-do en algunos casos moral-mente peligrosa. El acceso rpido a capital externo ha permitido dficits pre-supuestarios impruden-temente grandes y ha per-mitido que los polticos pospongan las reformas estructurales que tanta falta hacen. La India es el caso ms contundente. Al mismo tiempo, el in ujo de capital ha revaluado las di-visas y aumentado el con-sumo excesivo, junto con una dependencia creciente de capital extranjero con-forme la cuenta externa se debilita.
duccin de las perspectivas de crecimiento.
Hay un riesgo de que la baja en divisas se auto-ali-mente causando la acele-racin de la in acin y pre-cipitando crisis de crdito inducidas por el pnico. Hay un fuerte eco de la cri-sis asitica de 1997-8.
Las implicaciones mo-ralmente peligrosas del activismo de los bancos centrales no estn, inci-dentalmente, confinadas al mundo en desarrollo.
El anuncio del Banco Central Europeo de su es-tricto programa de tran-sacciones monetarias, ha-ce apenas un ao tuvo xito en bajar el rendimiento de los bonos del Estado, en los pases altamente endeu-dados de la eurozona. Sin embargo, liber a los polti-cos de la trampa en que se encontraban. Las reformas estructurales estn deteni-das en Francia, Italia y gran parte del sur de Europa.
Aun as, los bancos cen-trales no deben cargar con toda la culpa. El problema subyacente ha sido iden-ti cado por el economista Mancur Olson. Analizando las razones por las que las naciones declinan, conclu-ye que los pases tienden a volverse rehenes de peque-as coaliciones distributi-vas formadas por produc-tores, sindicatos y otros grupos que buscan influir las polticas a su favor.
Esta agenda suele ser proteccionista, antitecno-
HAY UN RIESGO DE QUE LA BAJA EN DIVISAS SE AUTOALIMENTE CAUSANDO LA ACELERACIN DE LA INFLACIN Y PRECIPITANDO CRISIS DE CRDITO INDUCIDAS POR EL PNICO.
Desde que el gran deba-te sobre el estrechamiento de la QE se inici en mayo, los adictos al capital exter-no como la India, Brasil, Indonesia, Turqua y Su- dfrica han sido golpeados duramente por la inversin del ujo. El resultado ha si-do la cada de los precios de los activos, el aumento de las tasas de inters y la re-
ILUSTRACIN: CLAUDIA GASTALDO