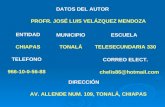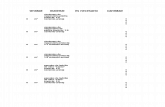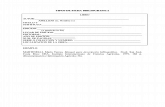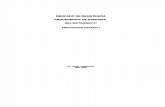Sesion_2_SXXI_
-
Upload
garikoitz-jimenez -
Category
Documents
-
view
8 -
download
2
description
Transcript of Sesion_2_SXXI_

temente las aportaciones proceden de disciplinas diver-sas: historia comparada de las religiones indo-europeas,antropología, sociología. Nuestro conocimiento de la re-ligión védica ha ido mejorando, pero, en lo esencial,los textos siguen siendo la base de nuestra informa-ción. Así pues, es necesario antes de entrar en la des-cripción de la religión védica comenzar por un análisisdel Veda en cuanto tal.
1. Er, Vpo^r
El Veda se consideró como único por la tradiciónbrahmánica ortodoxa, pero se presenta ante nosotrosbajo diversas recensiones que reflejan las preocupacionesespecíficas de los diversos grupos de recopiladores.
Las escuelas aédicas
Es preciso tener en cuenta que el Veda no fue nun-ca redactado conscientemente, a manera de un libro, se-gún un plan preconcebido y con un objeto único: fun-cionó como patrimonio común de las familias sacer-dotales que memoúzaban su contenido con fines utili-tarios y lo transmitían oralmente en las escuelas en quese formaban los futuros sacerdotes. Ello explica el por-qué poseemos varios Veda diferentes con los nombresde las familias, a las que se debe su ordenación; losKalva (nombre de una de esas familias), por ejemplo,poseían un texto prácticamente idéntico al de losMadhyar.ndina (otra famllia de liturgistas), pero los diver-sos elementos están dispuestos según un plan que les es
ptopio. A veces una escuela ha conservado fragmentosque otra escuela ha desechado, pero nunca se supera elestadio de las recensiones en el sentido filológico del
350
término, no hay nunca conflicto teológico y, desde estepunto de vista, los brahmanes tíenen rzrzón en asegu-rar que el Veda es uno.
Los cuatro Veda
Persiste el hecho de que los textos védicos están re-partidos en cuatro grandes secciones y cada una deellas lleva a su vez el nombre de Veda: estamos aquíante un fenómeno comparable al del Euangelio, que se
considera único, pero se nos ofrece en cuatro recen-siones, <<según Marcos, según Lucas>>, etc. Igualmente,el Veda único se presenta bajo cuano formas: el Rg-Veda, es decir el saber bajo la forma de estrof as (rc);e\ Yaiur-Veda, el saber bajo Ia forma de fórmulai li-túrgicas (yajus); el Sama-Veda, el saber bajo la formade melodías litúrgicas (saman), y el Atharua-Veda, elsaber bajo la forma propia de los Atharvan (nombre deuna clase particular de sacerdotes); los tres primerosestán estrechamente relacionados y por ello la Jitera-tura india posterior da con frecuencia al Veda el nom-bre de <Triple Ciencia>>, dando a entender con elloque todo sacerdote debía conocer y utilizat en el cultolas esmofas, las fórmulas y las melodías.
Sería sin embargo erróneo pensar que los cuatroVeda están totalmente especializados: el Yajur-Veda noes una colección de fórmulas rituales tal que al añaditlaa las melodías, a las estrofas, etc., se obtenga el Vedauno y completo; de hecho, cada uno de los cuatro Vedacontiene numerosos elementos que tendrían perfecta-mente su lugar en cualquiera de los otros tres y confrecuencia secciones enteras son comunes a todos: lasmismas secciones rituales, a pesar de su tecnicidad, es-capan a la especialización: abarcan el conjunto del cul-to y no sólo la parte del sacrificio que concierne por
35t

, ejemplo al cantor (Sarna-Veda), o al sacerdote encar-gado de pronunciar las fórmulas rituales (Yaiur-Veda).
Es imposible sustraerse a la impresión de que cadagrupo sacerdotal tuvo su Veda completo, es decir, laciencia sagrada en su conjunto, a reserva de presentarlabajo la forma que le era propia (poniendo el énfasis enlas melodías, estrofas, o fórmulas, etc.).
Géneros literarios
A fin de cuentas, la división más nafi¡ral que pode-
mos hacer entre los textos védicos es la. que adoptacomo criterio la forma literaria de los elementos cons-titutivos del Veda en general. División simple e ine-
, euívoca que los teólogos brahmánicos también habían
i adoptado, ya que aparece en los títulos de las grandes; secciones del Veda (se dice, por ejemplo, el Taittirrya'
Brabmarya, es decir <<aquella parte del Yaiur-Veda quepertenece al género literario brahmana tal como la han
conservado los liturgistas de la tamúia Taittinya>).En una primera aproximación, separaremos la poesla
de la prosa. Importante distinción, pues la expresiónpoética era considerada como privilegiada y la prosa
védica sólo servía para comentar los poemas y descri-
' bir las ceremonias cultuales. Ello da lugar a la clasi-, ficación usual que abarca todo el dominio védico:,, a) las colecciones poéticas (sanzbita), b) los tratadosr rituales (kalpasutra), y c) los brabnaqa, colecciones en
i prosa dedicadas al comentario de las precedentes. Los' brdbmar.ta se prolongan en d) los aranyaka, col*ciones
comentando las ceremonias menores y e) los upanisad,, textos en prosa o en verso dedicados a la especulación
teológica.Estas denominaciones diferentes se utilizan corrien-
temente p^r^ designar las obras védicas con mención
352
al Veda del que proceden y, con frecuencia, de la fami-lia litúrgica que los ha conservado. Así se dice, porejemplo: Atharuaueda-Samhit¿, Taittirlya-Brabmar.ra, oAitareya-Upanisad (nombre de una escuela del 4g-Veda).
a) Las sarirhitá
Queda por examinar lo que comprenden los nombresde estos diversos géneros literarios. Por <<colección poé-
tica>> (sanbitd) hay que entender la antología de todolo que está escrito en verso en el Veda considerado.Definición teórica, pues algunos sarirhita (como la delos Taittiriya) contienen parte en prosa, mientras quealgunos poemas forman parte de los ata4yaka o losupanisad. Pero estas excepciones no hacen más queconfirmar la regla y las esrofas utilizadas en la liturgiahay que buscarlas, en efecto, en las sarhhita del Yaiur-Veda, las melodías usadas püa cantar dichas estrofasestán a su vez recogidas en los sarhhitá del Sama-Veda,etcétera.
Lo interesante es que dichas estrofas, presentadas ais-ladamente en los sarirhitá litúrgicos (Yajur y Sama-Veda), proceden, casi en su totalidad, de los poemas
recogidos en la sarirhita del {.g-V eda, lo que asegura a
aquéllas una preeminencia sobre todas las demás; y,de hecho, la tradición brahmánica ha considerado siem-pre a 7a Rgueda-Samhita como la parte más santa detodo el Veda. La consideraban como un tesoro poéticoal que recurrían los liturgistas sin que los himnos porsí mismos ocuparan un lugar de privilegio en las ce-
remonias de culto. Antes al conuario: los tratados ri-tuales que nos han llegado no señalan el uso más quede un reducido número de tales himnos y en momen-tos poco importantes del sacrificio. Situación paradóji-
353

ca que sólo puede explicarse por un cambio sufridoen el culto (y quizá incluso en la religión en su con-junto) en una no seprefiera consid tuales)describen sólo h pe-numbra a las aJitúr-gicas.
a) La Rgueda-Sarñhita
Estos himnos, en número de mil veintiocho, totalizandiez mil cuatrocientas sesenta y dos estrofas, reparti-das en diq libros (se llama en sánscrito rna¡rdala<círculo>>) de extensión desigual. Los poemas estánagrupados de diferentes maneras: por divinidades, porcadencias, por extensión (en orden decreciente), eicé-tera <<profetas >> (7si: 7a palabra in-cluy idente>) tales como Grrcr-u-d^, etc., de quienes nada sabe-mos. Algunos himnos son de autores ficticios cuyosnombres se sacan de alguna palabra perteneciente a unverso del poema.
EI tono general es de alabanza: como lo haúa unpoeta cortesano para evocar las proezas del príncipe, elrsi rgvedico canta los hechos sobresalientes de su dios(o ¡ha sostenido el Cielo! >... << ¡ha matado al demonioVrtra! >... <( ¡es el Señor del sacrificio! ...>>, etc.) conconstantes referencias a la mitología. Poesía necesaria-mente impersonal y por tanto, salvo raras excepciones,carente de alientos líricos.
354
ción, de excitar el interés (por ejemplo formulando unaparadoja, o proponiendo una cuestión), sigue con la enu-meración de algunas proezas destacables anibuidas a ladivinidad invocada, después el tono se sosiega y el him-no concluye con una plegaria hecha en nombre del in-terés general (<<podamos>>, es decir <<pueda nuesffoclanr>, <<alcanzar la prosperidad>), o individual (para elpoeta mismo o para aquél para quien se recita el texto)de este tipo: <<límpiame de mis pecados, hazme alcan-zar el Cielo! >. También a veces concluye la obra conuna solicitud de estipendio dirigida al rico patrón queha encomendado su ejecución. Por último, muchos poe-mas fueron compuestos con motivo de concursos otga-nizados al margen de cualquier importante sesión ritualy se aprecia en los himnos todo un coniunto de imáge-nes que hacen referencia a esas justas: imprecacionescontra los otros concursantes, autoelogios del poeta,imágenes tomadas de las carreras de caballos, o de lasbatallas, etc.
Por todo ello vemos que un conocimiento del pan-teón védico basado únicamente en los himnos serla de-ficitario: toda la religión familiar, doméstica, está ex-cluida de la Rgaeda-Sathhita, ya que loS poetas eranconvocados sólo con motivo de los grandes sacrificios;además de las exageraciones debidas al género literario(hipérboles, etc.) los himnos daban lugar a otta defor-mación de la realidad religiosa: los autores pracdcabanconstantemente el henotelsmo, la divinidad celebradapor el himno era considerada como la más grande, laprimera, incluso la única. Tal práctica sobrepasaba probablemente la simple ficción literaria: se considera quees una constante el que en las religiones indias el fiel elijauna i¡ta-deaatí, <<divinidad preferida>, especie de <(an-
gel guardián>> a cuyo culto se cons^gta tcdra la vida. Sinembargo, los mismos rqi celebran alternativamente con
,55

i igual fervor a los otros dioses del panteón, lo que ex-' cluye el sectarismo.
Además de los himnos de alabanza, la \gueda-Sam-hita contiene algunas <<baladas>>, gue con frecuenciaadoptan la forma de un diálogo, narrándose Je formademasiado elíptica para nuestro guste algunas leyen-das para-mitológicas, como la del príncipe Pururavasque ama a una inmortal. Oros poemas tienen inten-ciones especulativas: en ellos se evocan el origen deluniverso, los poderes de la palabta, el desmembramien-to del hombre cósmico, etc. Por último, algunas piezasbreves contienen encantamientos mágicos.
B) La Atharvaveda-Sarirhita
Estos dos últimos tipos de poemas constituyen labase del Atbaruaueda-Sathbit¿, una mitad del cual (li-bros I al VI) consiste en plegarias mágicas y otra (li-bros VIII al XXIII) en himnos hieráticos de tipo es-peculativo. En ellos estamos todavla en presencia deuna poesía elaboruda, sabia, no de un folklore; inclusocuando los encantos (<<para obtener el amor a una mu-jer>>, <<para protegerse del rayo)>, etc.) dan cabida a ele-mentos de tipo popular, la expresión sigue siendo <<no-
ble>> en cuanto al estilo, a la prosodia, y a la eleccióndel vocabulario. Las divinidades invocadas son las mis-mas que en la Rgueda-Sathbita, indicio de que los tex-tos del Atbarua-Veda, sin estar directamente vinculadosal ritual solemne, formaban parte del tesoro de la re-velación védica. Por otra parte, son dioses vinculadosa la rcaleza que por ello concernían indirectamente a
toda la nación. Finalmente, señalemos que algunas es-trofas son comunes a los dos sarhhitá, lo que ponemás de manifiesto la solidaridad existente enrre los doscomplementarios de la poesía védica.
356
T) Las sarhhita del Yajur-Veda
Las sarhhita del Yaiur-Veda están constituidas en
función del sacrificio considerado bajo el asp€cto técni-
co. Por tanto, se encuenran alll el conjunto de los
textos recitados durante las ceremonias solemnes, es
decir, en su gran mayorla, una latga serie de estrofas
procedentes de los himnos de la \gueda-Satichita, se-
gún el orden en que eran utilizados. Se les añaden in-
vocaciones en prosa rftmica, las yaius., <<fórmulas litúr-gicas>>, que dan nombre al Yaiur-Veda. La disposición
de las sarhhita del Yaiur'Veda (cada escuela tiene una
ordenación diferente por materias) está menos cuidada
que la de las sarhhitá del {.g y Atbarua-Veda. Fragmen-
tos de brehmaga se intercalan a veces entre las estrofas
y los yajus (ejemplo: en la Taittitíya-Sañ¿bita) y a ve-
ces los textos correspondientes a algunas ceremonias
h^y que buscarlos en otras partes (bráhmala y ^tan'
yaka).
6) Las Sarhhita del Sáma-Veda
Las sarhhitá del Sana-Veda Wr definición carecen de
originalidad literaria, y^ que se ttata de estrofas del '
KglVrdo acompañadas de indicaciones técnicas para uso i
d. lor cantores. Hay algunas taras esffofas <<originales>>
(es decir: ausentes en la sarhhitá canónica del \g-Veda)parecidas a las que también figuran en las bráhmar,ra
y ." los ffatados rituales de las diversas escuelas. No
obstante, repitámoslo, la Sanaaeda-Sanbita depende en
1o esencial del \g-Veda, como depende también, en
menof grado, de las diversas recensiones del Yaiur-
Veda.
357

te en pitar (<<padre>>, es decit: uno de los manes, unancestro) y después de una existencia post morten de
orden larvario regresa de nuevo a la tierra paru reen-
carnarse, según sus méritos, en un animal o en otro ser
humano. Una variante <<naturalista>> sostiene que al que-
mar al difunto, éste se convierte en humo, y los diversoselementos de los que estaba constituido caen seguida-
mente a tiema en forma de lluvia y vuelven a la vidaen las plantas (las cuales serán comidas por los anima-
les, que los hombres cometán a su vez, etc.). Las dosposibilidades se denominan a veces <<Vía de los dioses>>
(o <Vía solar>>: la de los que -saben-
así) y <Vla de
los Padres> (o <<Yia lunat>>, pues los manes moran untiempo en la l-una). A los manes se consagra un cultoparticular, ofreciéndoles un alimento ritual. Los textosvédicos más significativos concernientes a las moradas
de ultratumba son un pasaje de la KauSTtaky-Upanisadque descibe la llegada al <<Paraíso>> celeste del almaque ha seguido la v(a solar, y por otra parte algunoshimnos dedicados a Yama, el fundador de la nza hu-mana convertido en el rey de los muertos porque fuetambién el primero en morir.
4. Le r,rruncr¡
Si hemos de creer a los textos védicos, las únicas ma-nifestaciones religiosas posibles para un ario en el or-den litúrgico eran: los sacramentos y los sacrificios.Ninguna más. Sin embargo, la aparición del jinismo ydel budismo, nacidos y desarrollados originariamente en
un medio brahmánico, la repentina integración de prác-ticas yoga en la orto'doxia (primeras menciones en losupanisad), la boga que adquirió la devoción personal(bbakti: <(reparto>) inmediatamente después de los tiem-pos védicos y, por último, la persistencia de cultos po-.
388
pulares manifiestamente pre-arios, todo hace suponerque el Veda nos da una visión parcial (partidista, portanto) de las realidades religiosas en la India entre 1500y 500 a. C., aproximadamente.
Ello se debe a que la literatura védica que ha llegadohasta nosotros es de orden estictamente litúrgico. Espreciso esperar al perlodo clásico (que empieza hacia el300) para disponer de otros documentos (epopeyas, poe-mas míticos, textos filosóficos, etc.); pero para enton-ces ya hacla ocho siglos que el vedismo habia cedido sulugar al hinduísmo. Es forzoso, pues, que nos limite-mos a la descripción de la liturgia <<oficial>> para ttatatla fenomenologfa religiosa en los tiempos védicos. Di-gamos además que el ritualismo que ella expresa debióprevalecer entre el 1000 y el 300 a. C. aproximada-mente, con fuerza siempre creciente, como explícita-mente testimonian las predicaciones de Jina y Buda yde los reformadores bhákta, <<adepros de una religióndevocional>>.
Los sacratnentos
La vida del ario de casta, es decir, del ario propia-mente dicho, estaba rcglada por una serie de sacramen-tos (samskhra; <<confección, perfección>>) destinados a
edificar su personalidad con el fin de que pudiera te-ner derecho ^ ganü el Cielo. Las ceremonias se efec-
tuaban durante el embarazo de la madre, al nacer, enla imposición del nombre, en el destete, en el primercorte de cabello, etc. Por etapas sucesivas se acercabade este modo al más importante de todos los sa¡ñskara:la iniciación (upanayana).
A los siete años aproximadamente el niño deja el gi-neceo para ser introducido en la sociedad de los adul-
)89

tos. Es cuando, decían, tiene lugar su verdadero naci-
miento, pues a partir de ahora será útil a la sociedad.
Para hacerlo debe emprender su aprendizaie, pero como
en este tipo de civilizaciones el estudio es obra reli-eio-
sa, es preciso que sea apto para sacrificar. En el curso
de la ceremonia, aquel que se encatgatá de su enseñan-
za queda <<encinta>> del niño (así se expresan los textos)y lo da a luz. El neofito es desnudado, después vestidocon ropas nuevas y recibe la investidura ritual, simbo-lizada por un cinturón. Entonces aprende a ofrendar ya recitar la plegaria solar (sa-uitri: una esrofa del (g-Veda que deberá pronunciar cada día durante toda su
vida). En lo sucesivo el brahman está en él (es una
manera de decir que desde ahora tiene alma) y puede
( ¡debe! ) ocuparse en las actividades propias de su cas-
ta. Al término de los estudios tiene la obligación esmic-
ta de casarse, con el fin de perpetuar la dinastía fami-liar.
El matrimonio (que, pú4 las muchachas, equivale a
7a upanayana) consta de una soücitud dirigida por elmuchacho (o sus representantes) a los padres de la chi-
ca. El <<sí>> sacramental de los padres es suficiente paru
asentar jurídicamente el matrimonio, pero cierto núme-
ro de ritos consagran la unión: el muchacho es acogido
con solemnidad, hace regalos a su mujer, le toma lamano ante el fuego doméstico (d. donde procede el
nombre de paZigraharya, <<toma de la mano)>, que se da
a veces al matrimonio), los jóvenes esposos dan vueltasalrededor del fuego, ofrecen conjuqtamente oblaciones,
luego el esposo se lleva a su esposa en un carruaje (de
donde procede el otro nombre del marimonio: uiaaha,
<<llevarla>>) hasta la casa que habitará la pateia. La mu-
chacha ctuza el umbral sin tozatlo, se hacen nuevas
oblaciones y después el marido muesta a su esposa la
estrella polar (inmóvil, es símbolo de fidelidad).
390
EI clero
La ceremonia, como se ha visto, no requiere la pre-sencia de ningún sacerdote: son los padres los que dansu hija a su prometido, es el joven esposo el que tomaa su mujer de la mano y hace la ofrenda con ella, etc.Igualmente, en el upanayana los iniciadores son el pa-
dre del chico y después el maestro que dirigirá sus es-
tudios (cuando no es el mismo padre quien los dirige).En cuanto a los funerales, que consisten en una crema-ción ritual, es el hijo primogénito quien oficia, ya quea él le incumbe en lo sucesivo la responsabilidad demantener el fuego doméstico. En ello enconuamos qui-zá' el aspecto más importante de la religión védica: par^los servicíos religiosos no son necesarios- ni te-r-nplo n:¡
G-tSSlA o, si se ltéii.t., la residencia familiar ér el ie-cinto sagrado por excelencia donde brilla el único fue-
Bo, el fuego del señor; y el jefe de la famllia es elúnico sacerdote, 9ü€ sacrifica para sl y para el bien delos suyos. Sin embargo, los imperativos rituales erantan numerosos y requerían tanto tiempo para sef cum-plidos con seriedad que muy pronto se debió confiarparte de la tatea a hombres que se sentían atraídos a
ella por vocación. En consecuencia, éstos se reclutabanen el seno de los grupos en los que la ciencia ritualtendía a transmitirse de padres a hijos hasta el puntode constituir dinastías de liturgistas, las mismas quemás tarde recopilaron las diferentes recensiones que po-seemos del Veda.
Estos <<sacerdotes>> (de hecho: estos técnicos rerru- ¡
nerados) se denominan en los textos: brdbnapa, a de- i
cir, <<aquellos que participan del brabmat >>, energla c6s-'1
mica-ritual. Pero hay que tener presente que el término ,
brabmaua (que ha venido a transformarse en el actual'<brahmán>>) se aplica a aquellos que están investidosde la majestad sacerdotal y no a una casta, como será
39r

el caso en la sociedad india post-védica. En el momentode celebrar el culto, es decir, en el momento de obrarsegún las reglas de la primera función, recibían una ini-ciación especial, llamada diksá, válida sólo para esa se-
sión ritual concreta y que por tanto era necesario reno'var en cada nueva sesión. La ceremonia estaba marcadapor la investidura de un cordón que se llevaba cruzadosobre el pecho (no hay que confundirlo con el cinturóndado el dla de la upanayana). Será preciso esperar has-
ta el final de los tiempos védicos para que la funciónsacerdotal sea confiada sólo a los <<brahmanes por na-cimiento>>, reconocibles por el cordón sacrificial que lle-van permanentemente como símbolo distintivo de su
casta. De todas formas, los ritos domésticos siguen sien-do de la competencia del jefe de familia y en la Indiacontemporána muchos de los sacerdotes que ofician enlos templos no son en absoluto brahmanes.
El sauilicio
Todo ello parece indicar que en el sacrificio védico,el único personaje que cuenta es aquel que sacrifica parasí mismo: el sacrificante (yaiamana) es el único que re-cibe las gracias divinas. Evidentemente por <<único>> hayque entender: él mismo y su familia, ya que la esposaes una con su marido; en cuanto a los hijos, realmen-te no son más que <(posibilidades)> antes de estar <<rea-
lizados>> por el upanayana o el matrimonio (y a partirde ese momento sacrificatán a su vq pü^ sí mismos).
Por otra parte, las gracias pedidas tienen un valorcolectivo: prosperidad de la casa, abundancia de gana-
do; se añade a ellas el deseo de alcanzar el cielo gu€,como hemos dicho, es a veces la verdadera mzón desacrificar. No hay liturgia nacional: cuando un jefe mi-litar ruega por la victoria, lo que pide es ayuda para
392
realizar su propio deber, y el beneficio que el clan po-
drá obtener si su ruego es escuchado, es sólo indirectodesde un punto de vista estrictamente teológico. Deigual modo el rey ruega pan la prosperidad de su casa:
tanto mejor si el bíen del reino coincide con el de lacasa real. Este es el motivo de que la religión védicano se convierta en religión imperial como ocurrió enRoma o en el Irán.
Así pues, éste es un aspecto sobre el que convieneinsistir, la religión védica tiene un carácter fundamen-talmente doméstico; tal hecho puede quedar enmascaradopor el despliegue de una suntuosa liturgia que emplea a
decenas de sacerdotes, durante semanas o meses. En rea-
lidad, estas prodigalidades (pues los sacerdotes eran re-
tribuidos espléndidamente) testimonian sólo la tique-za de| sacrificador, y de su fe (algunos textos hablande una <<locura del sacrificio> que impulsa a algún ricopatrón a rcgalar a los oficiantes todo lo que tiene; mu-chas narraciones hablan de un sacrificante que da su
hija a un liturgista, etc.).
EI soma
A pesar de todo, hay un sector de la religión védicaen el que es difícilmente imaginar que el padre de fa-milia pueda oficiar sólo: es la liturgia del soma. Mien-tras que los ritos de fuego (agni) son simples, relativa-mente breves, sin manipulaciones complicadas ni abun-dancia de mantra (fórmulas rituales), los sacrificios delsoma son complicados, requieren mucho tiempo (comomínimo un día entero), abundante material y el recitadode cientos de manta. Sin embargo, hay una <<prensadura
simple>> que puede fácilmente ser celebtada por el pa-
ter larnilias asistido por sus hijos, pero es imposiblesaber si se fiata'de una práctica normal que la liturgia
393

solemne habrá ampliado o, por el contrario, de una re-
ducción anormal de la liturgia regular.Los Srauta-Sútra nos han conservado la descripción
minuciosa de los diversos tipos de sacrificios de soma.
El más simple dura tan sólo un día, se llama iyoti-slo-ma <<cantata de la luz>>, cuya forma más usual es una<<c nt^ta del fuego>> (agni-sloma). La estructura general
es la de un banquete en el que los dioses -invitadospor el sacrifican¡s- ¿6uden a libar en comunión con
los fieles (sacrificante y su familia, sacerdotes) el elixirde la inmortalidad (el soma) y a comer la carne de los
animales inmolados durante la ceremonia. Se escoge,
limita y consagra un terreno apropiado para el sacrifi-cio; en é1 se instalan los tres fuegos: el dominical, elofertorio (abauoniya, donde se vierten las oblaciones),el meridional (dakSira, llamado asl por que está desti-nado a proteger de las influencias nefastas, que se su-
pone proceden del sur). A veces, se requieren fuegos
auxiliares. Entre los fuegos, se dispone el altar, ligeraexcavación en la que se deposita una alfombra de hier-bas que servirá de litera a los dioses. El número de
oficiantes es muy variable, los más importantes (y los
únicos estrictamente necesarios) son el oferente (botar\que vierte la oblación y recita los mantra del \g-Veda,el acólito (adbaaryu) encargado de las manipulaciones,y sobre todo el brahman que dirige y supervisa la eje-
cución de la ceremonia, corrigiendo los enores si los
hubiere (por eso lleva el nombre de <<médico del sacri-
ficio>); el que fuera el más importante de todos loseiecutores lo prueba el hecho de que recibfa la mitaddel total de los honorarios rituales (daksind, llamadosasí porque estaban colocados ú' sur del altar), repar-tiéndose los demás sacerdotes la oma mitad.
En el sacrificio del soma se trata sobre todo de producir el <<néctar de los dioses>> con la mayor solemnidadposible (al soma se le llama <<rey>> y se le trata como
394
a tal). Después de haber comprado ritualmente (o ha-
ber fingido comprar) las plantas precisas Para su prepa-
ración, se llevan en una carretilla al terreno sacrificial,se las recibe, como si se tra;tata de un huésped distin-guido, luego se las aplasta valiéndose de pilones de pie-dra haciéndolos rodar sobre planchas (a veces se uti-Iizan morteros). El j,rgo extraldo se tamiza medianteuna piel de oveja (cf. el vellocino de oro de fasón).Agua, leche y a veces también miel se mezclan con el
soma antes de que sea bebido. Al mismo tiempo se
preparan otros alimentos: pastel de cereales, prepara-dos lácteos, etc. Todos se cuecen con arreglo a un ce-
remonial minuciosamente descrito y se sacrifican ani-
males (por ejemplo: un chivo, una vaca estéril, etc.) en
diversos momentos de la sesión ritual. Todo ello va *jacompañado por declamaciones y cánticos.
Muchos otros sacrificios, gu€ comportan o no la pren-
sadura de soma, se han adaptado (no sin dificultades)a la notma del iyotistoma. Los más famosos son la con-
sagración real y el sacrificio del caballo (que dura todoun año y va acompañado de exhibiciones de generosi-
dad casi increlble, que inclulan el regalo de cuatro es-
posas de sangre real a los oficiantes). De hecho, los
únicos sacrificios de plenilunio y novilunio, y las ferias
del soma en los días de conjunción u oposición de laluna con el sol. Pero era frecuente celebra¡ otros sacri-
ficios de caráctq votivo, por cualquier motivo. Está
claro además que alguna de las ceremonias estaban ba-
sadas en rituales <populares>> (o <<no arios>) adoptados
por la ortodoxia brahmánica, situados ya en los umbra-
les de la magia, que tuvo un gran desarrollo en la Indiavédica (el Atbaroa-Veda nos ha legado un conjunto de
hechizos propios p^r^ satisfacer las necesidades más
diversas: curación de heridas, embaruzo, maldiciones'
:tcétera).
t95