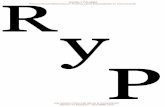Sobre el humor
Transcript of Sobre el humor

La risa, en Introducción a la risa en la literatura española (Fragmento)
Entender el origen, los componentes y los mecanismos de ese enigmático fenómeno que denominamos risa ha sido algo que ha inquietado desde siempre a los hombres. Las teorías sobre la risa (biologicistas y evolucionistas o del instinto, de la superioridad, de la incongruencia, de la sorpresa, de la liberación o alivio a la tensión psicoanalítica...) se amontonan en los libros de ciencia. Al igual que la literatura, la risa parece ser una controlada y gratificante liberación momentánea de las restricciones y coerciones que diariamente nos son impuestas. Regresión -no patológica en cuanto controlada- a formas infantiles de pensar y actuar que nos propone algo así: «Lo importante es pasar el rato. Vamos a permitirnos, juntos y de una manera socialmente admitida, huir de lo convencional. Excepcionalmente, valen la obscenidad, la agresividad o el absurdo». La participación en la ilusión cómica permite liberar los deseos reprimidos del inconsciente y reducir la ansiedad. La risa liberadora es, por tanto, un fin en sí misma (sospechemos de quien trate de justificarla. Creo que fue Jorge Guillén quien dijo: «No se puede jugar y juzgar al mismo tiempo»). La risa cumple unos fines de gran utilidad para la especie humana. En primer lugar suministra un cauce indirecto, socialmente aceptado, para la exteriorización de la agresividad y la sexualidad (Freud: El chiste y sus relaciones con el inconsciente, 1905). En su función social -se ríe siempre en grupo-, la risa sirve para reducir tensiones y conflictos y, a la vez, para reafirmar normas y jerarquías. El grupo ridiculiza tanto a los que las desobedecen como a los que se esclavizan a ellas. La risa se acerca al sermón, al tirón de orejas, a la regañina cuando de lo que se trata es de recomendar al excéntrico la vuelta al redil (Henri Bergson: La risa, 1899). El grupo se reafirma por la risa atacando a víctimas propiciatorias, a chivos expiatorios (miembros de grupos minoritarios o de otras razas, locos...) y se defiende por ella, asimismo, de sus miedos: el poder, la enfermedad, la guerra, el hambre, el dolor, el ridículo, la pobreza, la muerte. El llamado humor negro o la autoirrisión forman parte de este sistema de defensa. La literatura de signo ingenioso muestra cómo la momentánea liberación de las cadenas de la lógica, después de la superación de alguna pequeña dificultad lingüística, puede también proporcionar placer, dando lugar a una risa de tono más bien intelectual. (…)El texto cómico Entenderemos por texto cómico, muy a grandes rasgos, aquel que persigue provocar la risa o suscitar la sonrisa, produciendo en este último caso una comicidad atenuada, mezclada con sentimientos de simpatía, ternura, etc.Para su análisis, que exigirá replantear muchos problemas tradicionalmente mal resueltos, habrá que superar el nivel de la palabra, la locución, el modismo fraseológico o la oración, para alcanzar el nivel textual, labor en la que colaboran hoy, junto a las distintas tendencias de la lingüística formalista, la Lingüística del Texto o la Pragmática. El texto cómico exige constante capacidad de innovación, de originalidad para provocar la sorpresa. En la literatura cómica cada autor es una isla, un individualista que nunca crea escuela, que carece de seguidores, al no valer para la risa fórmulas ni recetas. Cuando lo cómico busca convertirse en género pierde su encanto, su frescura. Carlos Bousoño ha destacado cómo la literatura burlesca se anticipa, a veces en muchos siglos, en el descubrimiento de procedimientos novedosos, a la literatura seria. Esta clase de textos ha de conjugar asimismo dos técnicas complementarias: el énfasis, que implica procedimientos de selección, exageración y simplificación y, en las formas superiores de la risa, la economía (inteligentes insinuaciones o alusiones oblicuas que eviten el ataque frontal). En el texto cómico el tono surge normalmente de un marcado contraste entre lo que se cuenta y el cómo se cuenta. Lo ideal para la risa es una momentánea anestesia del corazón (Bergson), es decir, la ausencia de implicación emocional en el lector, la falta de compasión hacia la víctima del ataque ridiculizante (cuando alguien sufre una caída, la risa surge espontánea en los espectadores, siempre que estos no dejen intervenir a la compasión). El personaje cómico ha de estar lleno de raras manías y ridiculeces, ante las que el lector pueda sentirse superior («Soy mejor que él, no tengo sus defectos»). El fin del texto cómico es lograr la máxima distanciación evitando a cada instante la identificación del lector, pues si se conoce demasiado a un personaje cabe simpatizar con él («Soy como él»), ya que nadie se ríe de aquello que admira. Don Quijote hacía llorar de risa a sus contemporáneos porque era un sujeto extraño, estrafalario y chocante con el cual no cabía identificación posible. En general, la risa suele surgir a través de: personajes inverosímiles, muy tipificados y nada psicologizados; el narrador omnisciente, que observa a sus criaturas con malicia y frialdad, desde fuera, como si fuesen marionetas; la suma de incongruencias (visuales, conceptuales o lingüísticas); lo superficial frente a lo profundo (la crítica acusa a menudo al texto cómico de falta de profundidad, cuando es algo casi consustancial al mismo); el dinamismo frente a la parsimonia; la levedad frente a lo pesado; lo intelectual frente a lo emotivo. (…)

“Sobre ironía, parodia y sátira”, Mendoza Canales Ricardo (Fragmento extraído del Blog De poetas y tallarines http://depoetasytallarines.blogspot.com.ar/2008/09/sobre-la-irona-la-stira-y-la-parodia_29.html)
(…)De un modo bastante general, la ironía consiste en afirmar expresamente lo contrario de lo que se piensa o, dicho de otro modo, dar a entender lo contrario de lo que se dice; de este modo, hacemos pasar por verdadero un enunciado que es evidentemente falso. Además, para que funcione la ironía es necesaria la complicidad entre el emisor y el receptor del mensaje, quien debe ser capaz de ser decodificarlo. Debido a esta duplicidad de sentidos, es posible decir que la ironía funciona en dos planos: uno visible (el literal) y otro “soterrado” (el connotativo); el primero es el sentido textual del enunciado en tanto que el segundo, lo que queremos dar a entender. Entonces, en la ironía, al decir una cosa opuesta a lo que se piensa, se genera un desplazamiento del sentido y una fractura en la lógica del discurso, desde lo literal a lo connotativo: la ironía interviene súbitamente; emerge y rompe la secuencia lógica, marcada por el plano literal del enunciado, que se ha ido construyendo a lo largo de un (con) texto. Y allí radica precisamente su efecto y contundencia: al hacer pasar por verdadero algo que no lo es, permite subvertir una valoración que previa y tácitamente se le ha endosado a un “objeto”. Si toda comunicación implica la aceptación tácita de ciertos códigos implícitos entre emisor y receptor, pues entre esos códigos se encuentran también las valoraciones, juicios y prejuicios culturales compartidos. La ironía puede ser corrosiva y subversiva gracias precisamente a su “factor sorpresa”: emerge en el discurso para poner en entredicho el sentido y desplazarlo de un “centro” que creemos que le corresponde por naturaleza. De este modo, logramos revelar el carácter contingente de su valoración y nos abre la posibilidad de invertirlo. Es, pues, un mecanismo que opera con distancia crítica siempre en el plano del discurso; es decir, un enunciado no es irónico per se: debe inscribirse siempre en un contexto comunicativo donde se haga dialogar y poner en entredicho la valoración a dicho “objeto” referido por la ironía. De otro lado, la sátira y la parodia, aunque parecen coincidir en sus formas discursivas, han sido usualmente confundidas en su finalidad: subvertir el valor legitimado por un sector dominante de una cultura que impone su estética y su ideología. Visto así, ambas parecerían siempre reacciones contra lo hegemónico. Sin embargo, Linda Hutcheon (2000), plantea una definición que resalta sus semejanzas y evidencia sus diferencias. La semejanza podría definirse en dos planos: el de la función y el de la representación. En cuanto a su función, la semejanza radica en que tanto la sátira como la parodia toman distancia crítica hacia el objeto representado y, por tanto, implican juicios de valor. De allí la histórica confusión de ambas o, más precisamente, la identificación de una con otra. Apunta Hutcheon que, tradicionalmente, la función de la parodia fue ser maliciosa y un denigrante vehículo para ejercer la sátira (ojo: una funcionaba como herramienta de la otra). Sin embargo, desde el siglo XIX, se pueden rastrear otras funciones alejadas de la ridiculización que desafían y ponen en cuestión dicha definición (2000: 11). De otro lado, en cuanto a su representación, ambas emplean la repetición de las formas de los objetos en otro (con) texto discursivo. Es decir, comparten la imitación formal y la alusión de un objeto en una nueva representación discursiva: copian o imitan la forma de un “texto” (entre comillas, puesto que no necesariamente se encuentra en el plano de la escrituralidad) y la reinsertan en otro (con) texto. Por otro lado, ahí donde surge la semejanza, brota a su vez la diferencia. ¿Qué hace entonces que la sátira y la parodia no sean lo mismo? Para Hutcheon, por un lado, la sátira desnuda los excesos, vicios y taras del objeto aludido mediante la risa ridiculizante y la burla. Mediante la imitación formal, se exageran aquellos rasgos y se les evidencia públicamente (una caricaturización grotesca). En cambio, la parodia posee un grado de sofisticación mayor al ser una síntesis bitextual, pues su sentido necesariamente opera en dos planos: uno superficial, que es el de la imitación formal (la referencia directa al objeto aludido), y uno profundo, que implica una recontextualización de dicha forma aludida (y su background de sentido) en un nuevo orden. De allí que la ironía y la parodia sean más afines entre sí que la parodia y la sátira. Y es en este juego en el que se desarrolla la diferencia de su finalidad (que Hutcheon denomina ethos por no encontrar una palabra más adecuada, pero cuidando evitar que sea identificada con el sentido aristotélico). Para el caso de la sátira, al adoptar ésta un lugar de enunciación distante para ejercer una declaración negativa de dicho objeto y poner en ridículo sus vicios y excesos, busca una “mejora” en un plano social y moral. Es decir, los alcances de la sátira pretenden ser colectivos, su crítica, mediante la ridiculización, busca denunciar sus excesos y trascender lo individual para corregirlos. Por su parte, la parodia es una forma de imitación caracterizada por una inversión irónica que no siempre ocurrirá a expensas

del texto parodiado, es decir, será una repetición formal pero con distancia crítica, marcada más por la diferencia que con la similitud al objeto, pero sin ninguna pretensión moral. Su crítica no pretenderá dirigir el objeto hacia la corrección y la mesura. No necesita estar presente la burla o ridiculización para ser denominado parodia. Mediante el acto irónico, se superponen ambos planos de representación arriba mencionados y se genera un nuevo sentido. Fredric Jameson (1999) hace una distinción similar entre la parodia y el pastiche. Para él, ambos implican la imitación o el remedo de otros estilos destacando sus manierismos, pero la parodia se aprovecha del carácter de estos estilos y se apodera de sus idiosincrasias y excentricidades para producir una burla del original, mientras que el pastiche es “una parodia vacía, una parodia que ha perdido su sentido del humor” (20); es decir, pura imitación estilística. Sin embargo, Hutcheon rebate este concepto siguiendo las ideas del Genette de Palimpsestos, pues sostiene que la parodia, burlesca o no (y ya hemos visto que la parodia no tiene por qué serlo) dialoga con los textos a los cuales parodia y produce una transformación de su sentido, en tanto que el pastiche es solamente imitativo (Hutcheon2000:38) (…)
Obras citadas:Hutcheon, Linda. Theory of Parody. Urbana: University of Illinois Press, 2000.Jameson, Fredric. El giro cultural. Buenos Aires: Manantial, 1999.
Arduini, Stefano. Prolegómenos a una teoría general de las figuras. Murcia: Univ de Murcia, 2000. Booth, Wayne.Retóricadelaironía.Madrid: Taurus, 1986. Lodge, David. Language of fiction: essays in criticism and verbal analysis of English novel. London: Routledge&KeganPaul, 1966 Zavala, Lauro. Humor, ironía y lectura. Las fronteras de la escritura literaria. México: UAMX., 1993.