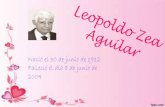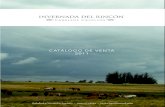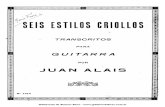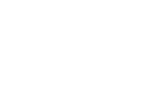SOBRE LA CONCIENCIA DE LOS CRIOLLOS Resumenservicio.bc.uc.edu.ve/postgrado/manongo23/23-6.pdf ·...
Transcript of SOBRE LA CONCIENCIA DE LOS CRIOLLOS Resumenservicio.bc.uc.edu.ve/postgrado/manongo23/23-6.pdf ·...
No. 23, Año XII, Vol. XII, Julio Diciembre 2004
SOBRE LA CONCIENCIA DE LOS CRIOLLOSNotas para una historia de las ideas en Nuestra América
Tomás Straka*
Instituto de Investigaciones HistóricasUniversidad Católica Andrés Bello
ResumenCon base en las tesis de Leopoldo Zea sobre su “filosofía de la historiaamericana” y de Germán Carrera Damas sobre la “conciencia criolla”,se plantean algunos de los problemas teóricos con los que másfrecuentemente nos encontramos a la hora de intentar una historia de lasideas latinoamericanas. Cuáles certezas, sobre qué mentalidad, en quécontexto sociocultural y a qué valores han respondido nuestras ideas (ysubsiguientemente, los proyectos) que hemos producido sobre nosotrosmismos y sobre nuestro devenir, es lo que este trabajo espera presentar,al menos en términos preliminares.
Palabras clave: Historia de las ideas-Historiografía-Latinoamérica-Leopoldo Zea- Germán Carrera Damas.
Summary
Using Leopoldo Zea’s thesis about his “philosophy of the Americanhistory” German Carrera-Damas’s about the “Creole consciousness”,we approach some of the commonest theoretical problems found whenwe try to explore the history of the Latin-American ideas. Whatcertainties, on what sort of mentality, in which historical context and towhich values have formed our ideas (and consequentially the projects)we have founded on our selves and our future, is what this work hopes toput forward, at least in a preliminary way.
Introducción
En abril de 1979 se reunió en el Palacio de la Minería de Ciudad deMéxico, bajo el patrocinio de la UNAM, un simposio sobre culturalatinoamericana. Leopoldo Zea, ya en la cumbre de su fama y de la
Tomas Straka
madurez de su obra, aprovechó el momento para insistir en la necesidadde pensar a Nuestra América desde sus propias realidades y problemas;mientras Germán Carrera Damas cumplía una década sosteniendo algunasde las tesis más demoledoras que, al menos desde la crítica historiográfica,se ha producido sobre las ideas del continente, esas que arrojaron suanálisis del culto a Bolívar . El debate estaba servido. Comoquiera queZea siempre entendió al Libertador como la suma y cifra del pensarautónomo y original latinoamericano, como el ejemplo del hombre capazde pensar desde la tradición latinoamericana para producir, con base enella, sendas de porvenir, no pudo sino ponerse en guardia frente a lasiconoclastas ideas de Carrera; cosa en la que lo acompañaron otrospensadores de la región, dándose el caso, que no por singular es pocofrecuente, de que en corros latinoamericanistas los venezolanos avecesterminamos siendo los menos “bolivarianos” que otros hermanos de laregión, sobre todo cuando se trata, como acá, de cubanos. Al respectoescribió Zea:
“En este sentido fue interesante la polémica que sostuvieron, porun lado, el historiador venezolano Germán Carrera Damas y, por el otro,los cubanos Roberto Fernández Retamar y Julio Le Riverend referentea cómo enfocamos el pasado histórico de la América Latina, en relacióncon la búsqueda de una sociedad más justa, al servicio de los pueblos deesta América. Germán Carrera Damas está empeñado en ladesacralización de la figura de Bolívar: una figura manipulada en Venezuelapor los grupos sociales que han impuesto sus intereses sobre los de lasgrandes masas que los pagan con su sacrificio. Interpretación justa, uynecesaria, como fue reconocido por los asistentes del Simposium. Peroque, encaminada a la anulación de todo el pasado, de toda historia escrita,por considerarse que la misma no es sino expresión de intereses ajenosal pueblo, acabaría terminando en algo semejante a lo que fue lainterpretación liberal positivista de esta historia. Porque no se trata tantode analizar críticamente la figura de Bolívar, y de cualquier otra figurahistórica para darle su lugar en una historia que no sea ya expresión delos intereses que lo vienen manipulando, sino de negar, una vez más, todopasado, considerándolo simple expresión de tales intereses. De nuevo la
Sobre la Conciencia de los Criollos
vuelta al cero de experiencias, para hacer de experiencias no vividas, elpunto de partida de una historia que no existe y que por ello tiene que serno sólo escrita sino hecha.”
No es objetivo de este ensayo adentrarnos en lo específicamente“bolivariano” de la discusión, sino en lo que ella, en su núcleo, encierra.De hecho, pocas veces el Libertador ha sido tan acertadamente traído ala palestra de un debate como en aquélla, porque no se trató tanto de élcomo de una de sus grandes angustias: qué somos, cómo entendernosante el mundo y ante nosotros mismos. Carrera Damas y Zea, siglo ymedio después de las meditaciones de Jamaica y Angostura lascontinuaban discutiendo y aún hoy, ya un cuarto de siglo más tarde, elproblema sigue sin solución definitiva. Sigue siendo, en gran medida, elproblema de la historia de las ideas latinoamericanas.
Tomaremos, en consecuencia, las lucubraciones de estos dos criollossobre la historia del continente como base para una reflexión teóricamayor. La idea a exponer en las siguientes páginas se centra en laconfiguración de aquellas cosas que, combinadas, han servido de base,de rieles, para el pensar latinoamericano. Que Bolívar y la historia nossirvan de partida, ya pone el problema en su punto nodal: la incomodidadde eso que Carrera Damas, mucho tiempo después de aquél encuentromexicano, llamó la conciencia criolla con su pasado y, en consecuencia,con su porvenir. No se trata de un esbozo de las ideas de Carrera y deZea, sino de una reflexión ensayada a partir de las mismas para plantearunos problemas. No más que eso: plantear algunos problemas.
¿Qué es un criollo?
Hacia 1808 todo estalla con un problema de identidad. A raíz delcolapso del imperio español, el criollo vivió algo parecido a ese kanteano“despertar del sueño dogmático”. Los acontecimientos precipitados dela hora le demuestran algo de lo que sólo tenía sospechas: que su cualidadno es la que suponía, que su condición de español (español americano,pero español al fin), de la que tan orgulloso estaba, no era tal porque losespañoles de España no lo tratan, no lo sienten como un igual y en la
Tomas Straka
reorganización de la vida institucional que supuso la resistencia a la invasiónnapoléonica, le asignan un lugar de subordinación. En consecuencia,agraviado –tal es la palabra que usa una y otra vez- porque no se lereconocen sus derechos en cuanto español, decide montar tienda aparte,en la que pueda gozar de todos los derechos. En la que pueda, en fin, seraquello que el lenguaje moderno llama ciudadano.
Pero, ¿ciudadano de qué? Tal fue su problema fundamental: parael reto de dejar de ser español no tenía muchas respuestas, sólo tenía unacerteza: que por cultura se sentía, se ponderaba como otro occidental .Con base en ello hará todo lo sucesivo. Y toda la búsqueda de una nuevaforma de vida correrá por los parámetros de esa pretendida accidentalidad.Pocas cosas dan mejor testimonio de esto que la historiografía que escribeal respecto. Ella expondrá sus ideas y plasmará el reflejo de sus angustias.Por eso asegura Germán Carrera Damas que “desde el punto de vistade la cuestión de la identidad cultural los criollos latinoamericanos somos,básicamente, la expresión de la acción conjugada de tres grandes factores:la independencia, vista como historia patria; el proyecto nacional, vistopor la historia nacional; y el eurocentrismo, a manera de clima global dela realización socio-histórica del criollo como ‘dominador cautivo’, en elmarco de la formación social en la cual desempeña el papel primordial...”La historia patria, según el mismo autor, contribuyó a “conformar la basede la que podría ser considerada la conciencia criolla moderna”; resolvió“la ruptura con lo hispánico” con su versión canónica de la guerra deindependencia entendida “no sólo como el triunfo de la libertad sobre eldespotismo sino también como el de la razón y, más sencillamente, el delbien sobre el mal”. En este sentido:
“Antes de la crisis de la sociedad colonial, la cual se gestó y sedesencadenó en el tránsito de los siglo XVIII a XIX, y aun durante losprimeros estadios de la crisis, predominó el sentido de pertenencia a lohispánico. Esta creencia del criollo se manifestó en la decisión con queenfrentó las incursiones, piráticas y otras, contra el Imperio. Se manifestóigualmente en el tenaz lealtismo, -no menos admirable que su contrario-, de que dieron prueba los criollos en la peripecia político-militar de lacrisis de la sociedad colonial y de la monarquía en Europa. La percepción
Sobre la Conciencia de los Criollos
historiográfica de esta postura criolla, en su primera fase, la proporcionóJosé de Oviedo y Baños cuando empleó la expresión ‘los nuestros,refiriéndose a exploradores y conquistadores de los siglos XVI y XVII.José Domingo Díaz represente la segunda fase de esa postura, llevada asu límite de militancia.
El desarrollo bélico de la crisis de la sociedad colonial sacudió loscimientos de la creencia de pertenencia respecto de lo hispánico: la crisisde la conciencia monárquica y de la conciencia cristiana católicaestuvieron estrecha y esencialmente interrelacionadas. Fue necesarioplantearse y resolver el difícil problema jurídico-teológico que significabael desobedecer al Rey sin desacatar a Dios. Esta crisis de concienciafue vivida con intensidad agónica por mentes lúcidas. Pero su papel enla contienda ha sido desvirtuado por el facilismo patriotero que anima lahistoria patria. En la sociedad, la crisis de conciencia no fue de ningunamanera un estado de espíritu exclusivo de los niveles más cultos. Puedeafirmarse que la expresión de esa crisis en los sectores populares, y aunen esclavos e ‘indios’, no fue menos genuina, intensa y perdurable. Estuvoacuñada en la expresión ‘diablocracia’, con la que en esos sectores seestigmatizó el proyecto político emancipador.”
Por eso “la emancipación exigió una ruptura drástica con lohispánico” . Un fenómeno que Ágel Bernardo Viso ha llamado “el suicidoespañol” y Pedro Enrique Calzadila el “matricidio” : ese deseo de matartodo cuanto de España quedaba en el criollo. Lo que, aclara Viso, tieneobviamente mucho de “suicidio criollo”. Un crudo y a trechos desaforadoantihispanismo plena las páginas de la primera historiografía: bárbaros,monstruos, criminales, tiranos, oscurantistas, mentecatos son sólo algunosde los epítetos que reciben los españoles en sus páginas . Pero si laHistoria Patria ayudó a justificar la ruptura con España, lo que llama lahistoria nacional, su sucesora, le ha permitido construir su idea de nacióndentro del marco eurocentrista de su pensamiento. Valga acá otra cita inextenso:
“La adaptación del concepto de nación, y el recurso a ella comocriterio legitimador de la estructura de poder interna, debía apoyarse en
Tomas Straka
un reagrupamiento de la sociedad una vez roto el vínculo que unía a suscomponentes, en forma directa, con la Corona. Los ‘indios’ eran súbditosdel Rey a igual título que los criollos. Pero no estaban confundidos eneste vínculo, específicamente establecido con los ‘indios’. La rupturadel nexo colonial no podía acarrear, por consiguiente, la transferencia delbeneficio de los criollos del vínculo que subordinaba los ‘indios’ al Rey.Si los criollos invocaron la ausencia del Rey para justificarcoyunturalmente la recuperación de su autonomía, el argumento no eramenos válido para los ‘indios’. Esta dificultad fue superada medianteuna auténtica proeza ideológica. Consistió en que criollos e ‘indios’ fueronconvertidos, por igual, en oprimidos por los peninsulares. Este fue elmayor logro del alegato por la independencia: el criollo ha sido el actorprincipal en gran parte de la exploración y en lo fundamental de lainconclusa empresa de colonización del territorio. En ese proceso hasido un constante y eficaz destructor de las sociedades autóctonas. Haaplicado consecuentemente, enriqueciéndolos, los procedimientos derelacionamiento con la base indígena establecidos desde los primeroscontactos por el peninsular, tanto en lo que ellos tenían de depredadorescomo en lo que tenían de formadores de nuevas sociedades. Pero alenfrentar el poder político colonial el criollo se presentó a sí mismotrocado de opresor en oprimido, y eso último a igual título que el aborigen.”
Lo que representa una rescritura, cuando no una francatergiversación de la historia. Una que pone de relieve, que evidencia,palmariamente, el eje de su visor:
“El eurocentrismo en su doble vertiente, sociopolítica y cultural, esconsubstancial a la conciencia criolla. En la colonia representaba elvínculo con el poder y la cultura metropolitana que nutría el poder socialdel criollo, en relación con los demás sectores sociales y con las sociedadesdominadas. Al procurar su autonomía política, y más aún al esforzarsepor consolidarla, el criollo tuvo que producir respuestas propias aproblemas hasta entonces no codificados en una experiencia histórica dela cual pudiera prevalerse. Al contrario de lo afirmado generalmente, elcriollo tuvo que improvisar como creador de formas sociopolíticas.”
Sobre la Conciencia de los Criollos
Naturalmente, los parámetros dentro de los cuales discurrió esaimprovisación fueron, como ha quedado dicho, tan eurocétricos comopodía corresponder a otros occidentales. Como españoles –ya lo veremosen el capítulo siguiente- declaran la independencia; y como europeosintentan dejar de ser españoles. Sus nuevas categorías y valores, lospuntos cardinales en que se guían para construir su nueva comunidadseparada de Castilla, vienen todos de Europa: nación, república,democracia. Era lo que entendían como ajustado a la Razón: la evoluciónlógica de la historia en el visor eurocéntrico en que la concebían. Y así,igualmente, como europeos, van a ver al resto de los inquilinos de esapatria que quieren independizar, pero cuya cultura y epidermis los alejabamás de España: en sus discursos serán los otros. Los otros, véase bien,de los otros. Aquéllos que habían sido sus subordinados en el ordenanterior.
Es un problema que por ejemplo no tienen los burgueses Francia:allá, claro, había formas de subordinación, pero ninguna llevaba por guindala falta de occidentalidad. Es decir, esa nueva comunidad que crean deindividuos iguales ante la ley; esa nueva categoría de ciudadanos, si bienno derogaba las diferencias de clase, partía de una idea esencial deigualdad (aunque sea como hijos de Dios, eran todos naturalmente iguales)que en América Española sencillamente no existía. Mestizos, indios ynegros no eran vistos como miembros subalternos de la misma comunidadsino, francamente, como otros; es decir, otro pueblo, al que se dominabacomo -¿podía ser de forma distinta?- se domina a un pueblo colonial. Elcriollo es eurocéntrico, se siente español y luego, cuando deja de sentirlo,de todos modos se sigue sintiendo occidental, y discurre en cuanto tal.
Pero su problema radica en que los vínculos que mantiene con lossubordinados son mucho más intensos de lo que se atreve a admitir.Aunque no se lo imagina así, constituye con ellos una misma sociedad y,cuando la guerra se lo demuestre, no tendrá otra alternativa que integrarlo(incluirlo, se diría hoy) de algún modo a su nuevo orden, bien quemanteniéndolo, hasta donde le sea posible, en la subordinación. El problemaes cómo hacerlo. La ciudadanía no es pensada inicialmente para ellos,
Tomas Straka
pero la contundencia de su reacción contra el ensayo republicano,llevándolo una y otra vez al traste, así como la necesidad de pactar conellos para el triunfo final, obligó a írsela abriendo. Para él “la categoríaciudadano en su forma inicial (...) no apunta en la América hispana a unacomunidad de iguales (como fue la usanza a partir de la Revoluciónfrancesa) sino como un campo de privilegios, de vínculos corporativos...”Pero, ¿sobre qué base republicana y moderna justificar esos privilegios?Es allí donde entra lo moral:
“La necesidad de ‘cambiar’ el pueblo fue la conclusión sacadacasi inmediatamente por los criollos, vencedores en la guerra deindependencia, enfrentados como estaban a la dislocación profunda dela estructura interna del poder colonial, y urgidos de restablecerla. Lainsubordinación de los mestizos, alentada por su participación en la luchaarmada; la descomposición del régimen esclavista y la dudosa lealtad delos ‘indios’ a la república, llevaron a concebir la política de la inmigraciónsubstitutiva. La concreción de esta política, recogida en textos legales yen disposiciones administrativas, habría consistido en la deseadapromoción de la inmigración norteamericana y europea. Obviamente,gente de raza blanca, con el fin de difundir valores republicanos y deimpulsar la modernización, considerada ésta como clave para laconsolidación de la estructura de poder interna, restablecida en funcióndel proyecto nacional. La concepción de esta política precedió en algo laformulación de la tesis sobre ‘civilización y barbarie’. Se tradujo en unpensamiento antipopular que estuvo abierto durante todo el siglo XIX ala influencia de la teorías deterministas, geográficas y raciales, producidasen Europa. El criollo latinoamericano refugió su eurocentrismo en esasdoctrinas e hizo recaer sobre mestizos, negros e ‘indios’ toda laresponsabilidad del que lucía como insuperable fracaso de la experienciarepublicana.”
En este sentido, la versión criolla de la historia logró tres cosasfundamentales: el matricidio, entendido con la muerte de lo hispánico; loque, estirando un poco el término, pudiéramos llamar el fratricidio, con lamuerte (moral, por la vía de la descalificación) de los que no eran europeos,
Sobre la Conciencia de los Criollos
los otros identificados con la antípoda de la europeidad: la barbarie enemigade la civilización. El enemigo a domeñar. Y, por último, el imperativomoral, el deber ser, la imitación, al presentar los modelos a seguir, Europa,Estados Unidos. Es un discurso ético-político, como se ve. Eleurocentrismo es el gran valor de la Historia Patria. Quienes encarnanese valor son virtuosos (es la palabra que siempre se empleará) y, porello, mejores que los otros: tal es la diferencia que trazan entre losciudadanos de plenos derechos y los que no los tienen, los subordinadosde siempre. La base criolla de todo el pensamiento que estructuradespués.
¿Cómo piensa un criollo?
En enero de 1950 José Gaos publica una carta que pasaría a lahistoria. Después de siglo y medio de iniciada la Emancipación –consideraremos, para nuestros efectos, que se trató de un proceso queestuvo lejos de terminarse en Ayacucho- la lectura de un estudio sobreel primer trecho de su periplo ideológico (ése que va del romanticismo delas repúblicas de 1830 al positivismo de las del novecientos) le hizodescubrir filósofo español las claves esenciales del pensamientolatinoamericano.
Ellas marcan los contornos de los ensayos éticos y ciudadanosamericanos desde sus mismos inicios. Incluso, tal vez, desde antes. Esdecir, los problemas que han estructuraron nuestro pensamiento, esa formade concebirnos y planificar el futuro. Los problemas que marcan loscontornos de la conciencia criolla. Esos parámetros entre los que discurrenuestro reflexionar; los problemas, pues, de sentido, de la dirección haciala cual apunta el dedo de Demócrito en Nuestra América, son los queseñala Gaos. Y son problemas –sabemos ahora- que soterradamentegerminaron en el seno colonial y salieron a luz, o bien estallaron bajo elropaje de novedad absoluta, en el agitado trienio de 1808 al 1811: elmomento axial, primordial, de la modernidad hispánica, ese en el que,según la feliz fórmula de François-Xavier Guerra, con el colapso de lamonarquía castellana se desatan todos sus contradicciones paradesembocar “en múltiples Estados soberanos, uno de los cuales será la
Tomas Straka
España actual.” Es decir, en el que, con el derrumbe del imperio, nacena un mismo tiempo las repúblicas hispanoamericanas modernas y laEspaña moderna, sin colonias. Es un punto en el que vamos a insistir,sobre todo por aquello de axial. Problemas, en fin, que por veinte años seenarbolarían como las banderas de los ejércitos libertadores; que por loscien siguientes lograron mantenerse como anhelos incumplidos; y queaún entonces, para cuando escribía Gaos, seguían vigentes. Que en rigorsiguen estándolo hoy. Son, como esperamos demostrar, los problemas yadescritos de la conciencia criolla: el eurocentrismo, el matricidio, elfratricidio y la imitación.
El motivo de la carta, como se dijo, fue un libro; el cuarto libro dequien aún era un joven y prometedor filósofo: Dos etapas del pensamientoen Hispanoamérica. Del romanticismo al positivismo (México, Colegiode México, 1949), de Leopoldo Zea. Producto de su labor al frente de laComisión de Historia de las Ideas del Instituto Panamericano de Geografíae Historia y de los auspicios de la Fundación Rockefeller que lepermitieron viajar por una docena de países iberoamericanos, logróelaborar un cuadro histórico bastante amplio sobre las ideas debatidas enla región durante el siglo XIX. Leyéndolas, Gaos llega a algunasconclusiones, encuentra algunas tendencias comunes:
“Dibuja su libro, en suma, una acabada y plástica imagen de lospaíses hispanoamericanos en el trance sin duda más decisivo de su pasadohistórico: aquel en que habiendo conquistado la independencia política,se encuentran urgidos a ‘construirse’, en una acepción del término muchomás amplia y grave que la estricta acepción política, porque comprendela latitud de toda su vida nacional e internacional. Ahora bien, la imagenque su libro dibuja de los países en ese trance es la encerrada en estehenchido y tenso perfil: el de un esfuerzo por deshacerse del pasadopara rehacerse según un presente extraño (...) Deshacerse del pasadoes lo que entraña la ‘emancipación mental’ pugnando en conjunto por lacual presenta usted a los pensadores hispanoamericanos de la etaparomántica y a la zaga de ellos a los de la etapa positivista...”
Sobre la Conciencia de los Criollos
Ahora bien, esto denota algunos problemas esenciales,escandalosamente fundamentales. “Porque si el rehacerse según unpresente extraño no parece imposible –sobre todo, dado que el resultadoes rehacerse según la modificación que el presente propio, con el pasadoentrañado por él, impone al presente extraño- , en cambio el deshacersedel pasado es absolutamente imposible.” Tal es el núcleo del sinolatinoamericano. Tal la raíz de sus fracasos. Por ello –propone- “en vezde deshacerse del pasado, practicar con él una Aufhenbung –palabraempleada por usted mismo en coyuntura de este sentido, en la acepciónde Hegel- cuyo nombre es la primera palabra del texto de la‘Introducción’; y en vez de rehacerse según un presente extraño,rehacerse según el pasado y presente más propios con vistas al futuro”, es lo que debería corresponder para la filosofía futura: la que hombrescomo Zea, como Arturo Ardao, como Francisco Miró Quesada, comoErnesto Mayz Vallenila entonces empezaban a escribir.
La propuesta, como se ve, no cayó en vano. Buen alumno, Zeatoma nota de la lección. Tanto, que el resto de su obra prácticamente sebasaría en ella. Años, libros y consagración de por medio, en 1978, tendráya el suficiente camino recorrido como para publicar sus conclusionesen uno de los trabajos de mayor aliento teórico que escribió al respecto:su Filosofía de la historia americana. Buscando las claves comunes delpensamiento latinoamericano propone una filosofía de la historia desdeNuestra América: el rehacerse, pues, según el pasado y el presentepropios. Son numerosas y muy sugestivas las tesis que aventura alrespecto, pero para los efectos de nuestra indagación nos detendremossolamente en dos: el bovarismo y la liberación. Entre ambos ha penduladola historia de nuestra ideas. El primero es producto de ese deseo dedeshacerse del pasado que avistó Gaos, del matricidio y, en buena medida,del fratricidio: de olvidarse de lo que hemos venido siedo. Mientras laAufhenbung hegeliana es “una filosofía dialéctica, que hace del pasadoinstrumento del presente y del futuro, mediante un esfuerzo de absorción,o asimilación (...) nuestra filosofía de la historia es su antípoda, empeñadacomo lo ha estado en cerrar los ojos a la propia realidad, incluyendo supasado, pretendiendo ignorarla por considerarla impropia y ajena.”
Tomas Straka
Viéndonos, midiéndonos y evaluándonos con gafas, varas y criteriosajenos, terminamos incapacitados para encajar en nuestros propiosparámetros. Nos enajenamos (sigamos en clave hegeliana) por pretenderlo que no puede ser, por pretender lo que no somos. Tal es el sentido delbovarismo, término que toma de Antonio Caso: “Emma Bovary, la heroínade Flaubert, decía Caso, tenía ‘la facultad de concebirse diferente decomo es’. Una actitud humana, todo hombre se concibe, de alguna manera,distinto de lo que es. Y esto también puede suceder con los pueblos. Tales, precisamente, lo que sucede con los pueblos de nuestra América.‘Tenemos –dice Caso- el bovarismo constitucional más claro y patente:la facultad de concebirnos políticamente diversos de como somos enrealidad.’ Madame Bovary fracasa en su vida por tomar esta actitud;nuestros pueblos fracasaron por lo mismo.”
Ahora bien, ¿pero eso por qué? ¿Por qué imitar, enajenarse,negarse? Más allá de la descripción/denuncia de Gaos y Zea, se atisbanrazones sociohistóricas que pueden explicar tal actitud. Sí: ¿qué lleva aMadame Bovary a hacer lo que hace? Zea no lo dice directamente, y alo mejor no repara en toda la potencia de la figura literaria, pero ella es,en sí misma, un grito de libertad. Eso es lo que esperamos demostrar:que bovarismo y liberación siempre andan juntos como las dos caras deuna misma moneda. El hartazgo, el sopor de su vida tediosa y burguesa,su deseo de ser otra cosa, de experimentar emociones que su marido esincapaz de producirle, de liberarse de lo que es, encerraban no poco delegitimidad en sus acciones. De allí que ese bovarismo llevenecesariamente implícita la liberación. En otro ensayo el mismo Zea nosdescribe el problema:
“Los pueblos que forman la América Latina apenas se habíanemancipado de sus metrópolis en Europa: España y Portugal, cuando yase les planteaba el problema al que muchos de nuestros pensadoresllamaron ‘emancipación mental’. Había también que librarse de hábitos,costumbres y modos de pensar impuestos por las metrópolis; esto es, deuna cierta concepción del mundo y de la vida, de una cierta cultura, paraadoptar, libremente, otra. Y digo adoptar, porque éste ha sido el meollo
Sobre la Conciencia de los Criollos
del problema planteado. Adoptar que no crear. ¿Adoptar qué? Algo yaexistente, algo ya creado. ¿Por qué? Por una supuesta urgencia de tiempo.No bastaba arrancar, por la violencia, las ligas de la dependencia políticaque los pueblos latinoamericanos tenían con sus dominantes metrópolis,había también que arrancarse, y de inmediato, una cultura igualmenteimpuesta (...) De tajo, sin tiempo para crear el futuro, la civilización quedeberían entonces ser, se adoptó de modelos extraños. Esto es, modelostomados de otras culturas. ¡Seamos como los Estados Unidos deNorteamérica! pide uno de los próceres de la emancipación mental deesta nuestra América. Seamos yanquis del Sur, propone otro (...) Paraliberarnos del dominio cultural de las metrópolis iberas adoptamos losmodelos de la cultura llamada occidental...”
Bovarismo, pues, para ser libres. Pero, ¿el que se disfraza paraaparentar como lo se quiere ver, se libera o se enajena? ¿Es cierta lafórmula almodovoriana de que nunca se es más auténtico como cuandose es como se sueña ser? El latinoamericano que se viste como un yanquidel Sur, ¿no es en realidad un travestido? A veces los extremos seconfunden. “A ese nuestro afán por liberarnos del pasado colonial –insiste Zea- bajo el mundo ibero de ayer, y bajo el capitalista de hoy,adoptando modelos que, lejos de liberarnos, han creado nuevas formasde subordinación. El fracaso de los modelos adoptados dependió,precisamente, de la imposibilidad del latinoamericano para dejar de serlatinoamericano... ”, por más que nos vistamos con otros ropajes. Y esque “pensamos que cerrando los ojos a nuestro pasado, y a nuestropresente, íbamos a saltar, milagrosamente, a la libertad. Pensábamosque imitando los frutos de hombres que habían alcanzado esa libertadíbamos a ser como ellos, libres. No imitamos a estos hombres en la actitudque hizo posible esos frutos, sino tratamos de remedarlos originando sóloparodias, las de un mundo que no podía ser nuestro.”
Pero ese deseo no encerraba, insistimos, solamente imposturas.Zea tiene razón cuando señala que “la toma de conciencia de ladependencia, lejos de conducir a la liberación de los hombres que laadquieren, conduce a nuevas formas de dependencia”, pero no contempla,
Tomas Straka
o al menos no contempla siempre , que se trata también de una forma derehacerse el pasado. Una forma por demás muy ajustada a lo que fue elpasado de esa elite que piensa, escribe y organiza repúblicas. En primerlugar, la sociedad y la cultura colonial ya habían sido vaciadas en losmoldes de la occidentalidad, bien que otros a los que soñaban los hombresde la emancipación: lo fueron en los moldes de la cristiandad, quepreferimos delimitar dentro del concepto, más preciso para el estado deAmérica Hispana a principios del siglo XIX, de catolicidad. Como vimos,el criollo es por definición, por esencia, eurocéntrico y como tal sientelegítimo asumir modelos europeos que, en muchos casos, están más cercade él que cualquier otro adoptable. Zea cita a Darcy Ribeiro con aquelloque “la clase dominante, blanca o blanca por autodefinición, de estapoblación mayoritariamente mestiza, teniendo como mayor preocupación,en el plano racial, resaltar su blancura y en el plano cultural su europeidad,sólo aspiraba a ser lusitana [o española], después inglesa y francesa,como ahora quiere ser norteamericana.” Si bien el sueño de reproduciruna “nueva” España en Nueva España estaba condenada al fracasoigual que el de hacer de Caracas un “París tropical”, no puede negarse elcomponente auténticamente español –lo parisino es más discutible- delensayo, lo que quiere decir, lo auténticamente europeo que encerró: élmismo advierte –véase la nota 45- que negar una de nuestras culturas esnegarnos a nosotros mismos. Los latinoamericanos que inician laemancipación en 1808 siempre habían discurrido como españoles en elplano político y jurídico de su realidad –el oficial, ese dominado por lacatolicidad. Cuando su España muere (naciendo otra) primero respondendesde su tradición hispánica, luego, cuando ésta no da respuestas, decidenadoptar otra, la modernidad. Finalmente, cuando esa modernidad sufreuna suerte de negación de la negación –permítasenos la intrusión de lavieja dialéctica- por la realidad que ella en sí intentó negar, habrán dereconocer que son otra cosa. Pero la toma de conciencia inicial (esa“conciencia de la dependencia” de la que habla Zea), fue hecha desde laconciencia inicial que tenían de occidentales, de ser otros occidentales.
Y es que no tenían, de hecho, otra forma de discurrir. Incluso cuandose proclamaron indios lo hacían más con base en la imagen roussoneana
Sobre la Conciencia de los Criollos
del Buen Salvaje que en lo que los aborígenes mismos fueran capaces dedecir. El rico criollo mexicano que crea Alejo Carpentier en el ConciertoBarroco termina sintiéndose identificado por los aztecas en la puesta enescena de “Moctezuma”: pero el punto es que es una puesta en escenaen Italia, quien la dirige es Vivaldi, los aztecas son extras venecianos y alfin y al cabo se trata de una ópera, la forma más alta y acabada en queOccidente ha logrado contar sus historias... Los “caciques” del proyectoconstitucional de Miranda tenían que ver más con el senado romano ycon la Cámara de los Lores que con su admirado Lautaro. Eran caciquesdiscurriendo en latín o inglés, pero siéndolo –y a eso es lo que vamos-eran la expresión de lo más auténticamente americano que hay: elsincretismo, el mestizaje, la hibridación, núcleo de esa otra occidentalidadque surge en las Indias. Tal vez los pueblos mestizos no puedan rehacersede su historia con la Aufhenbung hegeliana porque son tantas sus historias,vienen de tantas partes, que es imposible saber cuál es la suya propiamente:así la suya propia termina siendo esa novedad, su novedad intrínseca,rica y compleja los absorbe. Tomemos el caso de uno de los episodiosfundamentales de la historia del espíritu latinoamericano, el Barroco deIndias.
La novedad americana llegó a su punto más alto con él. Coincidecon la fragua de nuestras naciones, en ese siglo XVII en el que se apaganlos fuegos de la conquista mientras los factores primigenios se combinan.Barroco español, contrarreforma, escolástica, jesuitismo, mano de obray espíritu indígena, materiales del país, la magia africana, “pintura demano esclava”, como se la llama en Venezuela: por los temas, laemotividad, el patetismo, por tener sus muestras más acabadas en lasmisiones donde los jesuitas (pero también los franciscanos y capuchinos)vivenciaron la utopía cristiana como nunca antes ni después fue posiblevivirla, es el culmen, la manifestación estética de la catolicidad que haimpuesto los parámetros de aquel mundo. Pero por lo demás, por lasformas y el sentido, es la hibridación, es el éxtasis de Santa Teresa aritmo de tambor, el éxtasis del zombie, ése que produce trances similareso mayores en los ritos que invocan a las deidades africanas; son, también,nuestras bellas vírgenes de cabello crespo, la explosión de sabor y color
Tomas Straka
de la hayaca. Escribió Mariano Picón-Salas en su clásico sobre nuestracultura:
“No hay una época de complicación y contradicción interior másvariada que la del Barroco, especialmente la del Barroco hispánico, yaque un intenso momento de la cultura española se asocia de modosignificativo a esa voluntad de enrevesamiento, de vitalismo en extrematensión, y, al mismo tiempo, de fuga de lo concreto, de audacísimamodernidad en la forma y de extrema vejez en el contenido, superposicióny simultaneidad de síntomas que su nombra también de un modomisterioso: ‘Barroco’ ”
En efecto, “a pesar de casi dos siglos de enciclopedismo y de críticamoderna, los hispanoamericanos no nos evadimos enteramente aún dellaberinto barroco.” Tanto así que –dice otro clásico, Arturo Uslar Pietri-“el gusto hispanoamericano por las formas elaboradas y difíciles, por lasformas de expresión más cultas y artísticas, no sólo se manifiesta en suliteratura y en su arte, sino que se refleja en su vida ordinaria y hasta enel arte popular. Barroca, ergotista y amiga de lo conceptual y de locríptico, es su poesía popular. El cantor popular compone frecuentementeen formas tan elaboradas como la décima.” Y es dentro de ese espírituque debemos interpretar el bovarismo y la liberación: ¿quiénes mejor loexpresa que aquellas formas que se contorsionan buscando el cielo conojos entornados y gestos tremebundos, como intentando desprendersede la masa pétrea que las contiene; como intentando liberarse hacia laplenitud: hacia la plenitud del encuentro con el Tú absoluto que enseñanlos jesuitas, en la que sólo se es dejando de ser? Superposición ysimultaneidad escribió Picón-Salas: justo lo que hoy llamamos, con menosgracia y para referirnos a esa segunda etapa de nuestro bovarismo quefue la modernidad, interculturalidad: en ella, originalidad e imitación sonsólo dos caras de un mismo proceso. De nuestro proceso como cultura.
A guisa de conclusión.
En el momento liminar de la Emancipación estas condicionantesexplotan. Los criollos de la elite no van a ver en ella, por lo menos no alprincipio, como esencialmente distintos del enfrentamiento global entre
Sobre la Conciencia de los Criollos
modernidad y cristiandad que encerraba a todo el Occidente. La raíz desu modernidad es la hibridación barroca (su otra occidentalidad, católicay mestiza) y bajo sus parámetros, como ética como estructura, tal lógicales permitía avanzar hacia el neoclasicismo de senadores emplumandosde Miranda, vueltos caciques, es decir: querrán avanzar, como siemprehabían avanzado, superponiendo sus culturas, rellenando con ética (yestética) neoclásica sus moldes barrocos. Tal hibridación es, por lo tanto,lo específicamente latinoamericano del pensamiento emancipador. “Frenteal Mundo moderno –asegura Zea- tenían que definir los paíseslatinoamericanos los caracteres que les iban a permitir, o no, incorporarsea él como naciones igualmente modernas”. Pocos discutieron el valoren sí mismo de la modernidad: era el camino obvio para ese otro occidental,porque era el que estaba siguiendo el resto de la occidentalidad. Tal,pues, no podía ser su dilema: el dilema estuvo después, en porqué no fueposible asumirlo con éxito de otras latitudes. “La misma independenciapolítica de los pueblos latinoamericanos frente a las metrópolis, era yaconsecuencia de la preocupación que causaba en ellos el Mundo modernodel que se sabían marginales (...) Cierto es que los precursores de laemancipación política de los pueblos latinoamericanos trataron, en unprincipio de conciliar los puntos de vista que habían heredado de la Coloniacon los puntos de vista de la Modernidad.” Incluso “surgieron, de estamanera, doctrinas que llevaron, inclusive, el significativo nombre deeclecticismo.” Ecléctico como el barroco, como el resto de lo que despuéslograremos ser. Un pensamiento ecléctico en el que fundar una moral.Y dentro de tal eclecticismo la modernidad fue el mecanismo (insistamoscon la palabra: el bovarismo) para el ensayo de liberación. Ella, con sucarga de promesas facilitó ese olvido de lo que éramos, o al menos así lointentó, para que termináramos de correr tras lo que quisimos ser. Tales el sino de la de la conciencia criolla: la explosión de anhelos reprimidoscomo la sensualidad de Emma Bovary.
Tomas Straka
Bibliografía
1. Germán Carrera Damas, El culto a Bolívar, 5ª edición, Caracas, AlfadilEdiciones, 2003.
2. Leopoldo Zea, “Historia de las ideas e identidad latinoamericana”, Lafilosofía como compromiso de liberación, Caracas, Biblioteca Ayacucho,1991, p. 191
3. J. Bracho, “Religión, nación e historia. Una aproximación a lasrepresentaciones de la modernidad latinoamericana.”, en AAVV: Iglesiay educación en Venezuela. Memorias de las III Jornadas de Historia yReligión, Caracas, UCAB/Konrad Adenauer Stifung, 2003, p. 57
4. G. Carrera Damas, De la dificultad de ser criollo, Caracas, Grijalbo,1993, p. 73
5. 1 Idem.
6. 2 Ibídem, pp. 73-74
7. 3 Ibd., p. 74
8. 4 Viso, Venezuela, identidad y ruptura, Caracas, Alfadil Editores, 1983,pp. 73-96
9. 5 Pedro E. Calzadilla, “El IV Centenario de Venezuela y el fin del‘matricidio’”. En: Luis Cipriano Rodríguez (coord.): Los Grandes Períodosy Temas de la Historia de Venezuela. Caracas; UCV, 1993, pp. 259-280
10. La visión de los realistas –en esta historiografía siempre asimilados alos españoles, soslayando que en su mayor parte fueron venezolanos- enlos principales autores del momento, la presenta Franceschi, El culto alos héroes y la formación de la nación venezolana, Caracas, s/n, 1999.,pp. 55-116.
11. 6 Carrera, De la dificultad..., p. 73
12. 7 Ibídem, p. 76
Sobre la Conciencia de los Criollos
13. Hilda Sábato, Ciudadanía política y formación de las naciones.Perspectivas históricas de América Latina, México, FCE/CM, 1999, p.432
14. 8 Carrera Damas, Op. Cit., p. 77
15. 9 François-Xavier Guerra, Modernidad e independencia. Ensayossobre las revoluciones hispánicas, México, MAPFRE/FCE, 1993, p. 12.
16. 10 La frase la tomamos del esquema de Karl Jaspers sobre la historiauniversal. Como tal define al período en el que se desarrolla el gran“proceso espiritual que tuvo lugar entre 800 y 200 antes de Jesucristo.Entonces surgió el hombre con el que vivimos hasta hoy (...) En aqueltiempo se aglomeran cosas extraordinarias. En China vivieron Confucioy Laotsé (...) en la India surgieron los Upanichadas, vivió Buda (...) enIrán enseñó Zaratustra la exigente imagen del mundo de la lucha entre elBien y el Mal; en Palestina aparecieron los profetas (...) Grecia vio aHomero, a los filósofos Parménides, Heráclito, Platón, los trágicos, aTucídides y Arquímides (...) Lo nuevo de aquella edad es en general queel hombre se vuelve consciente del ser en su totalidad, de sí mismo y desus límites.”( Jaspers, La filosofía, México, FCE, 1990, p. 83). Es decirel hombre funda su axiología. Guardando las distancias, el período quepara el hispánico se abre en 1808, ¿mutatis mutandis no tieneconnotaciones similares de fundación, de angustia, de autodescubrimiento,de, incluso, revelación?
17. José Gaos, “Carta abierta a Leopoldo Zea”, Cuadernos americanos,No. 1, enero-febrero de 1950, pp. 157-167. Acá seguiremos sureproducción en el número homenaje de Cuaderno de cuadernos, No. 4,1993, UNAM, “Leopoldo Zea, Filosofar a la altura del hombre. Discreparpara comprender”, pp. 131.
18. 11 Ibd., p. 132
19. Leopodo Zea, Filosofía de la historia americana, México, FCE, 1987,p. 19
20. Ibídem, p. 20
Tomas Straka
21. 12 Leopoldo Zea, “La filosofía latinoamericana como filosofía de laliberación”, en La filosofía como compromiso de la liberación, Caracas,Biblioteca Ayacucho, 1991, p. 287
22. 13 Ibídem,, p. 295
23. 14 Zea, Filosofía de la Historia..., p. 169
24. 15 Haciendo una crítica del egipcio Abdel-Malek, que propuso buscarlas raíces de su cultura a las pirámides, se pregunta: “¿Tienen ciertamenteque ver los actuales egipcios con los egipcios que han sufrido el impactode la colonización griega, romana, bárbara, árabe, turca e inglesa,yuxtaponiéndose la una a la otra a lo largo de varios siglos? ¿No estánmás cercanos, por ejemplo, los mexicanos actuales, de los creadores dela cultura maya y azteca? (...) Pienso que el renacimiento, cualquierrenacimiento que no sea visto como simple pasado ya asimilado puedeconvertirse en una expresión más del bovarismo (...) Es el problema denuestro mestizaje racial y cultural. De tal forma que al afirmar unacultura para negar otra, o viceversa, nos negamos a nosotros mismos.”Zea, Filosofía de..., p. 33
25. 16 “Catolicidad no es Catolicismo. Catolicismo es la religión católicamanifestada en sus símbolos, en su teología, su institucionalidad eclesiásticay sus exigencias morales, todo ello expresado en sus múltiples modelosde conjunto que se han sucedido en la historia de esta religión. Catolicidades un concepto más amplio que expresa la constitución de una culturacimentada en sobre un modelo determinado de Catolicismo. La catolicidades un modelo global de relaciones sociales y políticas en donde el vínculoentre los componentes de la sociedad y la obediencia y sumisión a lasautoridades están orientadas por un modo de entender el Catolicismo.Del mismo modo la Catolicidad penetra las costumbres, la moral, lasimbología social, la educación y las expectativas sociales. Catolicidades una sociedad que no solamente profesa el catolicismo sino que seorganiza globalmente bajo esa profesión religiosa.” José Virtuoso, Lacrisis de la catolicidad en los inicios republicanos de Venezuela (1810-1813), Caracas, UCAB, 2001, p. 14
Sobre la Conciencia de los Criollos
26. Zea, La filosofía..., p. 167
27. 17 Véase: Angelina Lemmo, Y tenemos de todos los reinos: opúsculotentativo sobre la idiosincrasia del venezolano, Caracas, UCV, 1986.
28. Mariano Picón-Salas, De la conquista a la independencia y otrosestudios, Caracas, Monte Ávila Editores, 1990, p. 88
29. 18 Ibídem, p. 90
30. 19 Arturo Uslar Pietri, “Lo criollo en la literatura”, Veinticinco ensayos,Caracas, Monte Ávila Editores, 1980, p. 57
31. 20 Citemos a Nestor García Canclini in extenso:
32. “Las ideologías modernizadoras, desde el liberalismo del siglo pasado[XIX] hasta el desarrollismo, acentuaron esta compartimentaciónmaniquea al imaginar que la modernización terminaría con las formas deproducción, las creencias y los bienes tradicionales. Los mitos seríansustituidos por el conocimiento científico, las artesanías por la expansiónde la industria, los libros por los medios audiovisuales de comunicación.
33. Hoy existe una visión más compleja sobre las relaciones entre tradicióny modernidad. Lo culto tradicional no es borrado por la industrializaciónde los bienes simbólicos (...) por ser la patria del pastiche y el bricolage,donde se dan cita muchas épocas y estéticas, tendríamos el orgullo deser posmodernos hace siglos y de un modo singular. Ni el ‘paradigma’de la imitación, ni el de la originalidad, ni la ‘teoría’ que todo lo atribuye ala dependencia, ni la que perezosamente quiere explicarnos por ‘lo realmaravilloso’ o un surrealismo latinoamericano, logran dar cuenta denuestras culturas híbridas.” Néstor García Canclini, Culturas híbridas,México, Grijalbo, 1990, pp. 17 y 19.
34. 21 José Luis Aranguren entiende por tal a las estructuras psicobilógicasque predisponen al hombre a crearse su propio ethos para vivir; frente aella, la “moral como contenido” son los valores en sí que en cada sociedady en cada tiempo crean en cuanto eticidad. La moral como estructurase manifiesta a través del talante: la forma espontánea, prefilosófica deenfrentarnos a la realidad. Como se ve, en buena medida es el equivalente,
Tomas Straka
mutatis mutandis, desde la ética, de lo que desde otros ámbitos seentiende como mentalidad, hecho social, ideología, etc. Hemosescogido, no obstante, tal término por cuanto una porción muy significativade los debates que se analizarán está enmarcada en el debate moral. Alrespecto, vid el clásico de Araguren Ética, en cualquiera de sus ediciones(hemos seguido la de Madrid, Biblioteca Nueva, 1997).
35. Leopoldo Zea, Latinoamérica y el mundo, Caracas, UCV, 1960,pp. 17, 18 y 19