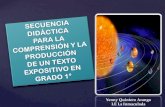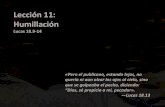Sobre la humillación didáctica
-
Upload
idiomas-unl -
Category
Documents
-
view
215 -
download
2
description
Transcript of Sobre la humillación didáctica
Sobre la humillación didáctica
Greimas y Fontanille (1991). Semiótica de las pasiones. De los estados de las cosas a
los estados de ánimo
Cuando más arriba me referí a semiosis y comunidad, señalé cómo la enseñanza de la
teoría de Peirce en la Argentina estuvo modalizada por cuatro factores históricamente
situados (fn) que operaron en conjunto para que las lecturas de Peirce emergieran,
circularan y se inscribieran en determinadas comunidades de conocimiento. Dije
además que esas modalizaciones podían ser entendidas provisionalmente como
traducciones, adaptaciones, explicaciones…que podríamos definir como semiosis
puestas en funcionamiento para que la teoría de Peirce pase de ser objeto dinámico a ser
objeto inmediato gracias a las lecturas materializadas en la escritura de los docentes
investigadores.
En este sentido, lo que podemos entender por “modalizar” tiene que ver solamente con
traducir, adaptar o explicar un enunciado, sino con un procedimiento donde un signo se
instituye como tal e ingresa por lo tanto a una intelección. Modalizar implica desplegar
una serie de procedimientos donde un objeto se hace inteligible, y en ese procedimiento
intervienen factores externos al objeto (que en este caso presenté como los factores
históricamente situados) pero que se vuelven internos al incorporarse a la semiosis. En
ese sentido, la modalización es una operación o un sub-proceso propio de la enseñanza,
donde el objeto dinámico es semiotizado, y en esa semiotización se vuelve
representamen, se vincula a un objeto para un interpretante. Debo recordar en esa
instancia que ese interpretante no es un estudiante, sino una cosmovisión o sistema de
ideas donde ese signo tiene sentido.
Llevado esto a la inmanencia de los textos, e incluso cambiando de perspectiva dentro
de los modelos que propone la semiótica, podemos encontrarnos con explicaciones
similares que incluyen a los factores (fn) que describí en la Introducción. Por ejemplo,
para la semiótica estructuralista filiada con los aparatos teóricos de la lingüística, y en
especial la que encuentra su referencia en la fase inicial de la propuesta teórica de
Algirdas Greimas, se entiende que la modalización es una función que modifica un
enunciado. Se trataría de un proceso por el cual se construye un enunciado modal que
sobredetermina a otro enunciado, en este caso uno descriptivo. Los modalizadores
canónicos son aquellos que indican un enunciado de estado (ser) y de hacer (hacer) en
un programa narrativo. Greimas acerca más precisiones sobre estos dos modalizadores,
indicando que son realizantes, que a la vez acompañan y determinan otro conjunto
discreto de categorías modales: las virtualizantes (deber y querer) y las actualizantes
(poder y saber). Avanzado en su propuesta teórica, Greimas ingresó al terreno de la
semiótica de las pasiones, donde se propuso estudiar los alcances se sus ideas en un
esfuerzo por abstraer aquello que hace a la dimensión no racional de la acción propia de
todo esquema narrativo. En esa empresa publicó con Jacques Fontanille Semiótica de
las pasiones. De los estados de las cosas a los estados de ánimo (1991). Allí observó
que las categorías modales pueden reagruparse para hacer inteligibles ciertos aspectos
de las narrativas inscriptas en la cultura, permitiendo distinguir el universo pasional de
una cultura analizando el léxico de la lengua que la organiza. Sostiene que existen
“microuniversos sociolectales” que caracterizan a los discursos sociales en los que se
hacen legibles determinadas pasiones que han sido naturalizadas, y presentan lo que
Greimas propone como una recategorización del modelo propuesto. Una de ellas es la
humillación didáctica, al respecto de la cual comenta lo siguiente:
“…el discurso didáctico, al menos en el que se practica y codifica habitualmente:
éste se encuentra fundado en la negación de un saber del ‘enseñado’ y en una
afirmación del saber del ‘enseñante’ (…) Esta negación es necesaria para la buena
transmisión y construcción del saber y para la constitución del actante colectivo,
ya que el grupo en formación, cualquier que éste sea, es agrupado a partir de una
evaluación que puede ser, o arbitraria, como la edad, o motivada, como un examen
de ingreso, pero que en todos los casos mide siempre lo que sabe o no sabe quien
es enseñado, lo cual siempre equivale a definir lo que le falta por aprender. (…)
Ahora bien, al menos en su principio modal, esta negación de la competencia es
portadora de una ‘humillación’, es decir, de una manipulación patémica que busca
instalar en el enseñado cierto segmento modal estereotipado en el que la
conciencia (saber) de la incompetencia debe llevar a una aceptación (querer) de
los aprendizajes propuestos: el saber-no-estar-ser se transforma en no-querer-
estar-ser.” (Greimas y Fontanille, 1991: 83)
De esta manera, Greimas propone que existe un universo sociolectal donde una pasión
condenada socialmente como “humillación pedagógica” puede ser aprovechada como
positiva al estar naturalizada no en su asimetría, sino lo que esta asimetría moviliza
inicialmente en las pasiones y luego en la cognición. La prueba de su existencia como
“humillación” surge por ejemplo en casos como los que describe:
“…dentro de esta taxonomía pasional no se encuentra repertoriada como una
‘humillación’; pero basta con que en los bordes de este microuniverso sociolectal
se produzcan superposiciones con otros discursos sociales, culturales o
ideológicos o con universos individuales no integrados para que el efecto de
sentido ‘humillación’ reaparezca y para que surjan conflictos de interpretación en
torno al dispositivo modal: muchos debates pedagógicos resultan de ello.”
(Greimas y Fontanille, 1991: 84)
Más arriba presenté esta asimetría constitutiva entre el estudiante y el educador,
teniendo como categorías de base a la semiosis y la comunidad definidas por Peirce.
También de la transformación de saber-no-estar-ser en no-querer-estar-ser al referir lo
que postula Peirce sobre la duda y cómo ésta moviliza la necesidad de conocer y la
acción consecuente. Lo que ingresa en esta reflexión es el contexto particular de cada
cultura, que naturaliza los procesos de enseñanza y los presenta como evidentes, no
como modalizaciones didácticas. A lo largo de esta tesis, cuando me refiera entonces a
las modalizaciones didácticas, me estaré refiriendo a este proceso por el cual, en el
marco de una comunidad de conocimiento, que se inscribe también en una cultura
específica, un objeto pasa se ser objeto dinámico a inmediato, invisibilizando o
naturalizando las operaciones por las cuales ese objeto se hizo inteligible,
desencadenando o dirigiendo determinados modos de comprensión del texto en un
sentido y no en otro.
Este redimensionamiento de la modalización impactará también en otras categorías que
recorrerá esta investigación. En los capítulos finales de esta tesis, reformularé la noción
de materiales para la enseñanza como dispositivo didáctico al incluir a las tecnologías
emergentes como sistemas semióticos que atraviesan a los materiales en tanto que
argumentos, configurando nuevas materialidades y, en consecuencia, nuevas
significaciones, lo que impactará en la generación de nuevos modos apropiación del
conocimiento.