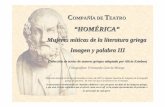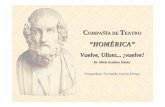Sociedad Homérica
-
Upload
juan-manuel-casal-vicente -
Category
Documents
-
view
225 -
download
2
description
Transcript of Sociedad Homérica
LA FAMILIA:
Matrimonio:
Por rapto, por compra (regalo al padre y a la esposa), por un servicio prestado al padre de la novia, certamen prematrimonial, matrimonio normal (con dote).
La eleccin del cnyuge recaa en los padres no slo para las hembras, sino para los hijos varones.
No obstante, los hijos tenan voz y voto a la hora de las nupcias, y su consentimiento contaba sin duda para concertar una alianza matrimonial.
El matrimonio homrico, pues, aun siendo de conveniencia y no por amor, encauzado como est a la procreacin de hijos legtimos, en calidad de herederos de una propiedad, y continuadores del linaje, trasciende la mera concupiscencia de la unin camal, para adquirir una gran dignidad. Aun sin tener el rango de un sacramento, constituye una institucin bendecida por los dioses.
Concordia y recproco amor entre los esposos.
El marido poda, sin que nadie se lo tomara a mal, consolarse en la ausencia del hogar con las caricias de cautivas o llevar a su lecho, en su propia casa, a unaconcubina.
Conflictos entre los descendientes a la hora de repartir la herencia paterna llevando los nothoi (bastados), como es natural, las de perder.
Los padres se abstienen de atentar contra la vida del hijo.
Tampoco llegaban los poderes del marido al extremo de infligir la muerte a la esposa infiel, ni an sorprendida en flagrante adulterio, como le era permitido al esposo burlado en el derecho tico.
El homicidio de la adltera no era lcito, estando estipulada para estos casos una indemnizacin pecuniaria al marido por parte del culpable.
El repudio de la esposa deba de entraar por parte del marido la devolucin al suegro de la dote.
Hay en Homero una innegable simpata al comportamiento intachable de Hctor, esposo tan fiel como valeroso guerrero, que contrasta vivamente con la fatal lujuria sexual de Pars y su cobarda en el combate.
Posicin de la mujer dentro de la sociedad que pugna vivamente con las condiciones de la pocaheroica (Arete):
Pueblos del Egeo, con un sistema matriarcal, en que la sucesin segua la lnea femenina, carente de un matrimonio formal por unirse la mujer a quien quera (cf., p. ej., Helena), y la de los aqueos, con una rgida organizacin patriarcal, donde la mujer quedaba ligada a un solo hombre, mientras el varn gozaba de amplia libertad sexual.
EDUCACIN:
El nio era criado por su madre, aunque fuera sta de regio linaje como Hcabe (IL XXII, 80-83) o Penlope (Od. XI, 448), si no obligaba la necesidad a recurrir a un ama.
Inculcar bien al joven el cdigo del honor, despertar su espritu de emulacin, su arrojo, la conciencia de su vala personal, el amor a la fama.
El deseo de iniciar a los jvenes en los problemas de la vida induca tambin a sus progenitores a ponerles al cuidado de hombres idneos un fiel therapwn por ejemplo para que en calidad de ayos y tutores les asistieran con su consejo.
Estaba en condiciones de empuar, en casos de ausencia, muerte o incapacidad del padre, con mano firme las riendas de la casa. En este supuesto adquira ipso facto la patria potestad, incluso sobre su madre.
MUJER:
Castidad en las doncellas, fidelidad en las casadas; laboriosidad en las faenas de la casa, habilidad en el manejo de la rueca, del telar, en las labores primorosas del bordado; sumisin y amor en las siervas, tanto al acudir al lecho del seor como al asociarse en las penas y alegras de sus amos.
A la belleza fsica siguen la destreza y el conjunto de cualidades morales e intelectuales.
Aparte de esto, observemos a ttulo de curiosidad que las mujeres del epos son depositaras de unos saberes medicinales que no poseen los hombres.
ESCLAVOS:
La mayor parte de los siervos del epos estn destinados a los servicios domsticos. Como es lgico, predominan las mujeres, ya que en la guerra, la principal abastecedora de esclavos, se pasaba a cuchillo a los varones prisioneros,
Junto a estos esclavos, producto de la compra y del botn de guerra, estaban los nacidos y criados en la casa, ligados a veces con sus amos por mutuos vnculos de ternura y afecto.
En general, los esclavos de la epopeya son leales y estn identificados plena mente con las desgracias y alegras de sus seores, como lgica secuela de una estrecha convivencia.
INSTITUCIONES:
WNAK: p.e. Odiseo. En primer trmino, su relacin con la divinidad es muy estrecha. No solamente reciben estos reyes el nombre de wnax igual que los dioses, como en las tablillas, sino que suelen tener una divinidad protectora que se cuida de ellos personalmente.
Culto del palacio en trance de convertirse en pblico. Cuando Telmaco visita a Nstor en Pilos (Od. III, 31 ss.), encuentra a Nstor rindiendo culto a Posidn en unin de sus hijos y del pueblo todo; Posidn es, como sabemos, el dios ms venerado en Pilos, sin duda el dios del palacio
Los reyes tienen algo de divino en cuanto son llamados Diogeneisi;, nacidos de Zeus; se dice de ellos que son semejantes a los dioses y suelen tener individualmente una genealoga que los relaciona con un dios. Su poder es de derecho divino: Zeus les da su honor y les protege (IL II, 197). El pueblo les honra como a dioses, segn se nos dice en varias ocasiones; en una de ellas (IL IX, 155) se aclara que este honor se refiere a los dones que reciben. Poseen, igual que los dioses, un tmenos, que es su geras o derecho (Od. XI 184 ss.).
La casa y propiedades de ciertos reyes homricos, aparte del tmenos, tienen puntos de comparacin con los datos conocidos por las tablillas. La diferencia est en que ahora se trata en todos los casos de esclavos; Homero no poda ya comprender el status de los funcionarios micnicos.
Los "tesoros" dados en los almacenes de los reyes, de los que se nos da cuenta frecuentemente al hablrsenos de presentes de hospitalidad y de otros tipos que consisten principalmente en armas y objetos de metal, vino.aceite, etctera; cf., por ejemplo, la descripcin del almacn de Ulises en Od. II, 337 ss
No est clara la lnea divisoria entre la propiedad personal del rey y lo que pertenece al reino. En cambio, consta claramente que al rey le corresponde una parte mayor en el reparto del botn (cf. IL I, 167) y se habla constantemente de los dones que recibe en diversas ocasiones; por ejemplo, de los extranjeros que llegan y de su pueblo.
Tambin es, sin duda, un recuerdo micnico la posibilidad que tenan los reyes homricos de entregar a un hroe determinado un tmenos como el que dio el de Licia a Belerofontes.
Realmente en Homero el papel del rey central o wnax en relacin con los dems reyes de su reino es muy vacilante; ya se adapta a los datos de las tablillas, ya no.
LAWAGETAS: La institucin del lawagetas o jefe del ejrcito. Hay rastro de ella en Homero: no otro es el papel, en definitiva, de Hctor junto a Pramo, Meleagro junto a Eneo, Belerofontes junto al rey de Licia, etc. Para acentuar la identidad, estos personajes, con excepcin de Hctor, reciben o les es ofrecido un tmenos.
CASA DEL REY Y ESCLAVOS: Finalmente, hay an en Homero un eco de la antigua casa del rey, a ms de los esclavos de que hemos hablado, pero tambin con prdida del antiguo orden institucional. Me refiero a los qerapones, o servidores de los reyes, llamados tambin hetairoi, compaeros. Homero no nos dice ciertamente qu obtenan estos personajes, a veces nobles y heroicos como Patroclo y Meriones (mas no se olvide que Meriones es en realidad el auriga de Diomedes); pero nos los presenta fundamentalmente desde el punto de vista de la fidelidad y la amistad y no de otro.
ESTADO:
Homero imagina la edad heroica como similar a la fase posterior en que la monarqua, disminuida, no retroceda completamente hacia la edad tribal, sino que tenda a desintegrarse, dejando su poder a una serie de familias nobles. Pero, al tiempo, Homero no poda olvidar los recuerdos de su antigua grandeza en la edad micnica, y a ella volva de cuando en cuando.
Los reyes forman su boul o Consejo, que delibera libremente sobre los temas de la guerra; ya lo hacen solos, ya en presencia del pueblo, es decir, en la Asamblea.
Adems, normalmente es l quien manda el ejrcito herencia de la monarqua tribal y quien administra justicia al pueblo. Es un pastor depueblos, tierno como un padre, concepciones stas que provienen de la primitiva monarqua tribal, no de los grandes Estados burocrticos de la edad micnica.
Reflejo de lo que deba ocurrir en los pequeos Estados aristocrticos posteriores, en que la aristocracia constitua una clase internacional unida por vnculos dematrimonio y hospitalidad. Es en estos trminos precisamente en los que Homero nos habla de las relaciones pacficas o guerreras entre los reinos. Es decir, el derecho de la familia a vengarse del que la agravia (no interferido por el Estado, ni siquiera cuando hay un crimen por medio) es el que se impone.
ARISTOCRACIA Y PUEBLO:
Los poemas homricos estaban dirigidos a una sociedad aristocrtica y es una sociedad aristocrtica la que pintan. Pero hay que buscarla entre lneas* pues los poemas tratan de reconstruir una poca anterior al florecimiento de la aristocracia.
No se trata ya de gentes en las que estn distribuidos todos los individuos de la comunidad, sino de las grandes casas o familias. A veces permanecen en ellas los hijos casados, como se nos dice del palacio de Pramo, aunque no siempre. Las ms importantes incluyen a los servidores o amigos.
Los demiurgos, extraos no arraigados en ninguna casa y a los que se recibe bien por sus tiles conocimientos. Desaparecida la organizacin estatal micnica, deban vivir de la hospitalidad de los nobles y de los dones que les otorgaban a cambio de su pericia profesional. La mezcla de admiracin y de desprecio con que eran considerados se ve muy bien en el trato que Homero reserva a su divino patrono, Hefesto.
Los thetas o trabajadores a jornal. Eran libres, pero su suerte se consideraba como la peor de todas. no est bajo la proteccin de ninguna familia poderosa, ni tiene bienes de fortuna propios, no puede estar seguro de tener ni paga ni justicia.
Son hombres libres, evidentemente propietarios de tierras o ganados, y que desempean un papel en la vida poltica, puesto que constituyen la Asamblea. Su papel en sta es limitado, pero no despreciable, como veremos. Sin embargo, no pueden levantarse a hacer propuestas y cuando uno de ellos, Tersites, lo hace, Ulises le reduce golpendole con su cetro (II. II, 211 ss.), lo que parece a todo el mundo una cosa excelente.
Evidentemente, la mayora de este pueblo acepta su papel secundario, aunque sus portavoces, como Tersites o como Lecrito en la Asamblea convocada por Telmaco en Itaca (Od. II, 229 ss.), se apoyen precisamente en ese desinters suyo hacia los asuntos de sus reyes para no querer intervenir en guerras o luchas promovidas por ellos. El principio aristocrtico de la superioridad de la clase noble, que justifica su mando, queda clara mente sentado. La impresin que causa todo esto es que la autonoma y el papel poltico del pueblo haba descendido mucho a partir de la poca micnica; fenmeno absolutamente paralelo al desarrollo de la aristocracia.
CONSEJO Y ASAMBLEA:
El Consejo est formado por un rey y sus grontes o ancianos, representantes de las gentes o clanes. Parece que se rene sin grandes formalidades. No se trata exactamente de ancianos, sino que otras veces se les califica simplemente de ristoi, los mejores o ms nobles, lo que delata ya una fase aristocrtica.
El Consejo forma el ncleo central de la Asamblea o Agora, que se constituye cuando aqul se rene con el pueblo. Ello se hace con ciertas formalidades, aunque la convocatoria parece no ser exclusiva del rey. Los heraldos renen al pueblo y son los que mantienen el orden. Los grontes o miembros del Consejo se sientan dentro de un crculo sagrado, en bancos de piedra pulida (11. XVIII, 502 ss.); el pueblo, fuera y en torno. Slo a los grontes se concede la palabra, como ya se dijo; el estar dentro del crculo sagrado y el llevar el orador el cetro en la mano, le permite hablar con libertad y aun dirigirse con violencia al rey. Por lo dems, otras veces la reunin del Consejo se celebra antes que la de la Asamblea y es preparatoria de aqulla.
La reunin de la Asamblea, lo mismo que la del Consejo, termina sin votacin ni acuerdos. Los fpovxei; hablan, el rey habla y escucha y luego decide. El pueblo manifiesta su opinin gritando (IL II, 142 ss., Od. XXIV, 463 ss.), como ocurra luego en Esparta. Con esto no quiere decirse que los grontes y el pueblo no tengan ninguna influencia: el rey se da cuenta del estado de opinin y, aunque puede desafiarlo, no es prudente que obre as.
La Asamblea est bajo la proteccin de la diosa Temis: es la Norma o Justicia la que brota de ella, y el rey har bien adaptndose. Lo que no estaba permitido era alterar las normas tradicionales de la Asamblea, como intent Tersites, y subvertir el orden de las clases. Ni tampoco poda el pueblo reunirse aparte de los nobles (IL XII, 213).
Este tipo de Asamblea Popular, que es el que, ms o menos evolucionado, subsisti en poca clsica, aunque borrando en Atenas el lmite entre las clases, tiene precedentes sin duda en la actividad del .da-mo o pueblo en las tablillas micnicas y, ms remotamente, en la Asamblea del pueblo en armas entre los indoeuropeos primitivos. Lo nuevo es la escisin de la poblacin en dos sectores: en las tablillas el pueblo es todava toda la poblacin, al menos la que posee tierras.
PROPIEDAD PRIVADA:
Deba de estar bastante extendida la de la tierra. Hay, naturalmente, otras formas de acceso a la propiedad. Una, la guerra, con el reparto del botn entre los combatientes, atribucin del rey, pero que se haca conforme a unas normas estrictas. Otra, los dones y honores de que se habla constantemente: presentes de hospitalidad y otros diversos, sobre todo ofrendados a los nobles y re yes y por stos entre s. Finalmente, el trueque.
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA:
El Estado en ocasiones se ve forzado a intervenir para dar una solucin a las diferencias personales.
En ocasiones sta se atribuye al rey: as cuando se hace al rey Minos juez de los infiernos (Od. XI, 569) o cuan do se habla de Zeus castigando la injusticia (II. XII, 384 ss.) o, finalmente, cuando Aquiles acta en el canto XXIII de la Ilada como juez de las discrepancias sobre el fallo de una prueba atonal.
Otras veces, sin embargo, se nos habla del juicio de los ancianos, es decir, de los nobles miembros del Consejo, no del rey. La descripcin del escudo de Aquiles en el canto XVIII de la Ilada nos presenta una Asamblea en la que los ancianos juzgan sin que se mencione al rey (w. 497 ss.).
Se trata, desde luego, de leyes (themistes) no escritas, puras normas tradicionales; su interpretacin por los nobles pona en manos de stos toda la administracin de justicia, lo que ha de provocarlas iras de Hesodo.
El conceptode justicia (dke) no nace de aqu, sino del de un orden natural de las cosas: es dke de los servidores temer cuando tienen nuevo dueo [Od, XIV,. 59), de los ancianos dormir despus de comer (Od. XXIV, 255), etc.
LA ORGANIZACION MILITAR:
La imagen que Homero nos da de la guerra es perfectamente absurda, y ello conscientemente. Se tratara de ejrcitos en los que no se sabe quin manda ni quin obedece y en cuya actuacin no hay disposiciones estratgicas ni tcticas, sino el puro capricho de los hroes. Estos, cuando as lo estiman conveniente, pueden suspender la batalla y hacerse regalos al reconocerse como huspedes (Diomedes y Glauco) o sin necesidad de ello (Hctor y Ayax).
En cuanto a la tctica militar, tenemos algunos datos, pese al empeo de Homero por centrarse en las hazaas individuales de los hroes, es frecuente la alusin a filas de soldados, a avances o retiradas en masa de las tropas. Haba, pues, batallas de conjunto y no se trataba solo de escaramuzas entre hroes aislados.
Este mismo Nstor, que aparece como el principal estratea griego, aconseja en otro pasaje (II. IV, 303 ss.) abstenerse de hazaas individuales, que rompen la formacin, y hacer avanzar adelante los carros y detrs la infantera, con las tropas ms dbiles en el centro. Al hacerlo, dice expresamente que sta era la tctica de los antiguos; y tiene razn, pues alude claramente a la lucha de guerreros que disparan desde carros y se enfrentan con otros carros enemigos. Hay aqu una reminiscencia micnica.
Lo que quedaba suponemos de la tctica militar micnica era en el fondo despreciable para los hroes homricos, es decir, para la aristocracia contempornea de Homero.La poca de Homero, con su fragmentacin poltica, deba de haber perdido mucho en potencia militar, como en otros tantos aspectos. Fuera de ellos, los pequeos ejrcitos gentilicios no parecen tener gran efectividad. No hay asaltos de ciudades, que en poca micnica estn reflejados en los monumentos (vaso de plata de Micenas) y que Homero prcticamente desconoce, aunque habla de ellos repetidamente. Digo que desconoce por que al describir el asalto al muro aqueo lo hace consistir simplementeen violentar la puerta y en ninguna parte detalla un ataque griego contra la muralla de Troya; a ojos suyos y de sus predecesores deba de ser ste un objetivo tan desproporcionado que tuvieron que recurrir a la famosa leyenda del caballo, ya aludida en la Odisea.
De todas formas, en el siglo VIII poco a poco, se va introduciendo la nueva tctica de los hoplitas, no bien descrita en Homero, aunque aludida quiz por Nstor, pero presupuesta en l por el armamento: el escudo sujeto al brazo y la lanza no arrojadiza, que aparecen en ciertos pasajes. En esta tctica los guerreros combaten en filas, protegiendo cada uno al vecino, y luchan a pie firme; se distribuyen en pequeas unidades, en un principio de base gentilicia. Es una modificacin de la tctica micnica, la cual daba ms independencia y movilidad al guerrero, que se protega a s mismo con el escudo pequeo llevado en la mano y arrojaba desde lejos su lanza; pero combata ya siempre en filas, segn la formacin que se ve en el famoso vaso de los guerreros de Micenas. El escudo que llega hasta los pies, tambin mencionado ocasionalmente, debe de responder a una tctica todava anterior, con formaciones mucho ms lentas.
Sealemos, finalmente, que hay algunas alusiones sueltas a la caballera, posterior al empleo de carros; y al empleo de arqueros, apreciados en poca micnica y que continuaron existiendo, pero contaron con el desprecio de la aristocracia.
Como se ve, la descripcin de Homero es confusa y cuando se refiere a tcticas militares puede aludir, segn los casos, a reminiscencias micnicas o a los comienzos del nuevo arte militar griego. Como queda, creemos, suficientemente destacado, a ambas descripciones prefiere con centrar su atencin en la lucha individual de los hroes. Segn el esquema ms normal, stos marchan en sus carros delante de las tropas, pero no combaten desde ellos: el carro se ha convertido para Homero en un simple medio de transporte. El hroe baja y combate con otro hroe, arrojndose las lanzas y luchando luego con las espadas; tambin son buenos otros proyectiles, como las grandes piedras. Es l quien domina el campo de batalla y siembra el pnico o da la victoria, generalmente ayudado por un dios o lleno de valor por obra suya. Las tcticas tienen un valor completamente secundario.
Las grandes familias compiten en las hazaas blicas, como posteriormente, y ya entonces, en las deportivas. A la luz del presente y de la leyenda, el escenario micnico pierde el aspecto burocrtico y disciplinado que conocemos por las tablillas para adquirir otro ms heroico. Slo espordicamente entrevemos algo de la organizacin militar micnica y de otra posterior que va surgiendo y que Homero no tiene inters en destacar.
TICA HOMRICA:
Aret y agaths son los dos trminos que designan en Homero las cualidades humanas ms altamente estimadas. Agaths o esthls es el guerrero capacitado y valiente que, en tiempo de guerra, obtiene el xito y, en sazn de paz, goza de las ventajas sociales inherentes a su condicin. No se requieren otras cualidades ticas para hacerse acreedor a tal mencin.
La cultura revelada por estos trminos de valor corresponde a una sociedad guerrera, cuyo ms alto elogio se orienta hacia el hombre de fortuna y posicin que exhibe su valor defendiendo en guerra y en paz los intereses de su casa y de su feudo. Funcin en la que necesariamente ha de tener xito, pues los ms intensos trminos denigratorios se reservan para su fracaso.El hroe homrico puede realizar acciones que demuestren a las claras que no es un hombre prudente, justo o temperante, sin dejar, por ello, de ser un agaths; No existe un trmino de censura lo suficientemente eficaz para, sobre la base de la comisin de tales acciones,negar a un hombre su pretensin a ser un agaths.
Ser un kaks es ser una clase de persona a la cual se puede hacer kak impunemente.
El examen de su empleo descubre un sistema de valores basados en una norma estrictamente competitiva de la arete, que no incluye en principio ningn otro tipo de excelencias o virtudes. Tal sistema provee a la sociedad y al agaths de un criterio perfectamente claro para sus mutuas relaciones. El valor y las dotes fsicas, y las ventajas sociales inherentes, nodependen de las buenas intenciones. Fracasar es siempre aisghrn. No se distingue entre error moral y fracaso.
El precio de la victoria es la fama pblica, klos (IL XVIII, 165; IL XII, 407.; IL XXII, 207, etc.), y el prestigio carismtico del vencedor, kdos. Es preciso que el honor sea pregonado por los dems y, una vez ganado, debe conservarse.
Nada desea tanto el hombre homrico como el reconocimiento, presente y futuro, de su fama (IL VII, 87 ss.). Sin empacho alguno, ellos mismos pregonan sus excelencias (IL VI, 127; IL XI, 390; IL XX, 362), y no hay modo ms directo para excitar su valor que apelar a la fama (II. XV, 657; IL V, 78/7; IL VIII, 229, etc.) o al peligro de la mala fama que espera al cobarde.
La sancin del fracaso es la censura pblica el qu dirn. La publicidad de la honra es lo que, en definitiva, importa. 147 ss.). Si no se comenta pblicamente, ya no hay deshonor. El ms alto bien a que aspira el hombre homrico no es la alegra de una buena conciencia, sino el disfrute de una buena tme. Las intenciones importan menos que los resultados, los hechos menos que las apariencias. Todo ello corresponde al sistema de valores tpicos de una shame-cultura. Exito o fracaso son el criterio decisivo de la bondad de un comportamiento.
No es, como en seguida veremos, el rudo ideal de la vieja saga guerrera, exento de cualquier refinamiento moral, sino 1a traduccin, ms o menos conseguida, de aquellos ideales al mundo de la caballera corts. En todo caso, un ideal cuyo prototipo es una figura de guerrero, y cuyos criterios estimativos son, ms o menos refinados, aquellos a que antes aludnamos. Los muros del sistema social y moral son firmes y slo por excepcin vislumbramos algn resquicio de crisis. De una situacin en que la arete no es ya siempre el xito visible y concreto, sino la nobleza heredada o el prestigio social, es documento la disputa sobre los premios del concurso de carros en II. X X III, 356 ss.
Bueno ser examinar en qu medida la epopeya homrica recoge los -ideales de la pica anterior y en qu medida los adapta a las tendencias ticas, estticas y de todo tipo de la cultura caballeresca, sometindolosa un proceso de idealizacin de resultados singularmente felices.
De esos ideales rudos y giganteos se desprende una eficaz fuerza potica, que Homero no se resigna a desaprovechar.Aceptndolos en el poema seala, sinembargo, sus fallos ms visibles, mirados a la luz del espritu de los nuevos tiempos. Describe alguna vez la lucha impa de alguno de sus hroes con los dioses, en la que aqullos se revelan herederos de los temacos del pasado; pero, invariablemente, la somete a crtica.
Si estas figuras vinieran descritas solamente con esas cualidades propias del campen guerrero, la Ilada espiritualmente y aparte sus valores literarios estara al mismo nivel que cualquier ruda saga primitiva.
RELACIONES DE TICAY DERECHO:
En un mundo donde se exaltan la accin y los impulsos ego cntricos, sin unas normas jurdicas para delimitar la esfera de los derechos y de las obligaciones individuales, sera la vida comunitaria punto menos que imposible si los hombres tan slo se sintieran solidarios de los dems hombres en el reducido mbito de la familia, y si un riguroso cdigo de normas ticas o preceptos religiosos no ocupara el lugar de la legalidad.
HETAIROI:
la amistad reviste la forma de la camaradera guerrera. Los camaradas (hetairoi) son hombres de la misma edad, que de nios quiz han jugado juntos y de jvenes participan de las mismas diversiones y los mismos riesgos blicos.
En un sentido ms amplio se consideran hetairoi, como en poca histrica ocurrir todava en Macedonia, todos los componentes de la hueste de un caudillo; y as es como llama Ulises a sus hombres.
Los hetairoi estaban obligados a hacerse mutuos favores; ante todo a prestar mano armada al compaero en un aprieto.
En la epopeya hay algunos ejemplos egregios de este sentimiento, paradigmticamente encamado en la pareja de Aquiles y Patroclo,
El hetairas estaba en la obligacin de tener los mismos amigos y los mismos enemigos que su camarada, para no incurrir en el enojo de ste,
La conciencia del hombre supo descubrir, empero, la esfera de las obligaciones morales del individuo con el individuo fuera del marco familiar o del de la hetera. Y dicha esfera se estim regida por normas perennes de validez inmutable, a las que atribuyeron los griegos primitivos una religiosa majestad, por considerarlas de institucin divina, no producto de humanas convenciones. Su quebrantamiento, por lo tanto, constituye no slo un acto delictivo, sino un sacrilegio, un desacato afrentoso a la voluntad de los dioses. La norma ms general de conducta ensea, como advierte Penlope al pretendiente Antnoo, que es una impiedad el tramar males los unos contra los otros
En prevencin de abusos de fuerza, se coloca a determinadas categoras de personas desvalidas, o al menos en desiguales condiciones de autodefensa, bajo el amparo inmediato de los dioses. Todas ellas son acreedoras a un profundo respeto, o mejor an, a un sentimiento de religiosa veneracin adis, por cuanto que en ellas se ha de temer y honrar el mayesttico podero de sus divinos valedores.
LOS ANCIANOSEntre ellos destacan en primer lugar los ancianos que gozan en los poemas de general consideracin y unnime respeto. Los dioses, en efecto, honran de un modo especial a los mayores de edad, y de ah el que tambin les concedan los hombres derecho de prelacin en la asamblea y el banquete. Su consejo, si no siempre atendido, es siempre al menos escuchado atentamente.
SUPLICANTE:
Es ste un hombre que se encuentra en una situacin angustiosa y solicita, en trminos patticos y con actitudes caractersticas (abrazar las rodillas, tocar la barbilla), un urgente favor. El hiketes, pues, es el correlato humano del orante. El contenido de su splica es siempre algo muy grave.
El suplicante est baja el amparo directo de Zeus hiketesios y normalmente su peticin suele ser atendida, pues desde el momento de adoptar la actitud de splica adquiere carcter sagrado e inviolable, abstraccin hecha de sus merecimientos.
XENA:
En ausencia de un derecho de gentes, se encontraban, an sin hostilidades declaradas, en un perpetuo status belli. Los actos de piratera, las incursiones al territorio del vecino para robar ganado, mujeres, nios, eran constantes.
El extranjero, pues, que llegaba a un pas desconocido se hallaba en el ms completo desamparo. En tal incertidumbre, lo ms conveniente era abordar, con ademn de suplicante, al primer salidoal paso y dirigirle la palabra en trminos patticos y halagadores, para mover su compasin y su conciencia religiosa.
Ahora bien, diversos pasajes de la epopeya declaran sin ambigedad que los extranjeros (xeinoi) estn bajo el amparo de Zeus, al igual que los mendigos y suplicantes.
Cuando este sentimiento de compasin y piadoso respeto al extranjero se manifiesta en acogida amable y firme proteccin, el xeinos pierde el carcter de un extrao y pasa en cierto modo a ser considerado como un amigo o un miembro de la familia; se convierte, en suma, en husped, entablndose un recproco vnculo que dura de por vida y se transmite hereditariamente a la descendencia.
EL DERECHO Y LOS DELITOS DE SANGRE:
En la epopeya, cierto es, no existe an una nocin definida de delito como la transgresin de una norma de derecho positivo estatuida en leyes escritas (nomoi), pero eso no presupone la inexistencia de una conciencia de lo reprobable encarnada en la demou fatis y oneidea anthopon, a ms de los imperativos religiosos.
La mutua imbricacin de las esferas de la tica, la religin y el derecho entrae en cierto modo el relegar el castigo de los crmenes ms graves, por su mismo carcter sacrilego, a la potestad divina. A pesar de todo, no deja de tenerse en cuenta la vertiente puramente humana del delito con la exigencia de reparacin de las ofensas y del proporcional castigo del ofensor. Aunque en un estadio todava rudimentario, est atestiguada en los poemas una administracin de la justicia sobre la base de un conjunto de normas consuetudinarias, los themistes o sentencias, transmitidas por tradicin oral. Los depositarios de este cdigo no escrito, de carcter ms bien tico y religioso (themistes; est en relacin con themis) emiten fallos particulares o dikai en los que se indicaba el recto camino a seguir (cf. deiknumi). A estos individuos, que no son otros que el basileus y los grontes, se les da en consecuencia el nombre de dikaspoloi andres.
Brilla en la epopeya por su ausencia la nocin de la mancilla o mcula inherente al homicidio, que converta automticamente a su autor en un ser inmundo, cuya sola presencia contaminaba las personas, los templos y lugares pblicos.
Los homicidas muestran cierta asptica desenvoltura en la manera de enfocar su accin, y las gentes, lejos de rechazar al criminal, escuchaban el relato de sus aventuras con inters y asombro. Por otra parte, la persecucin y el castigo del homicidio es un asunto puramente privado, quedando la autoridad de la ciudad al margen del conflicto, salvo quiz en lo tocante a dirimir las diferencias surgidas entre las partes afectadas en punto a la indemnizacin y a fijar la cuanta de sta.
Al no quedar suprimidos con la muerte los vnculos de sangre y sociales del individuo, la venganza del homicidio es un imperativo moral y religioso que obliga solidariamente a todos los miembros de la familia de la vctima. El dejar impune el delito es para los padres y hermanos una deshonra tal, que es la muerte mil veces preferible a ella.
El homicidio se penaba con arreglo a la ley del Talin, sin tener en cuenta ms que el hecho en s, excluida toda consideracin sobre sus circunstancias y motivaciones.
LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA:
Gran parte de lo que llevamos dicho hasta aqu sobre el homicidio indica que la forma habitual en la poca heroica de administrar justicia era el tomrsela con la propia mano, extendiendo el principio de lo que actualmente se entiende por legtima defensa 8 de la mera prevencin del dao a la reparacin de ste.
En los casos, sin embargo, donde peligraban los intereses pblicos, bien por correrse un riesgo de guerra civil o internacional, bien por haberse atentado contra un rey o un noble 9, se someta el asunto a la asamblea popular, que asuma, como ocurri posteriormente en Atenas, funciones judiciales no siempre bien separadas de las deliberativas.
En la disputa surgida con Antloco en los juegos de Patroclo tal vez se pueda ver un caso de juramento conjunto de fuerza probatoria en los litigios de menor cuanta.
NAVEGACIN:
Los griegos eran por entonces navegantes muy cautos en sus rudimentarias naves de veinte remos, de 50 o las de excepcional tamao de los beocios con 120 hombres.
Por lo general se navega de da bordeando la costa si no se tiene una razn de peso para hacerlo de noche, como Telmaco, que quiere pasar inadvertido a su salida y llegada a Itaca.
A la cada de la tarde se vara la nave en tierra, sacando el mstil y plegndolo en la histodoke (II. I, 434), que se introduca de nuevo en lahistopede (Od. XII, 51) apoyado en la mesodme al aprestarse a zarpar. Varada la nave, se sujetaba la quilla con maderos o piedras.
Aunque los hroes homricos conocen el arte de orientarse segn la posicin del sol de da, o la de las estrellas de noche, como Ulises al darse a la mar desde la isla de Calipso (Od. V, 270), carecen de la pericia naval de sus descendientes de poca clsica. Por ejemplo, ignoran por completo la tcnica del combate naval, sus naves carecen de espoln, son panzudas como naves de carga y tienen la proa y popa curvadas, segn se deduce de los eptetos fijos de cncavas y koronides que se les asigna.
En ellas apenas hay espacio ni para transportar vveres en odres de cuero o cntaros ni para otro pasaje que los remeros y el timonel. De ah que los aqueos se vean forzados a empuar cada uno su remo.
Los griegos de la poca homrica sienten recelo de adentrarse en alta mar. Si a esto se agrega el que se considerasen seguros para la navegacin apenas cincuenta das al ao, despus del solsticio de verano (cf. Hesodo, Trab. y das, 663), se comprende que no pu diera haber gente que viviera exclusivamente del mar. La navegacin deba simultanearse con otras ocupaciones tales como la agricultura para poder hallar sustento.
DEMIURGOS:
SACERDOTES:
De mucho tiempo ac se viene negando, con la firme conviccin de lo dogmtico, la existencia de sacerdocios profesionales entre los griegos de la poca heroica. Hasta cierto punto la epopeya da pie a este enjuiciamiento, ya que los nicos sacerdotes consagrados de modo permanente al culto de determinadas divinidades no se encuentran en el campo aqueo, sino en el troyano.
A diferencia de estos pueblos brbaros, los griegos parecan haberse negado a admitir la posesin de cualificaciones especiales por ciertos individuos que les capacitaran para servir de mediadores entre los dioses y la colectividad en funcin sacerdotal. Como actitud tpicamente griega se estimaba la conviccin de que cualquiera poda acercarse de un modo directo a los dioses, sin la necesidad de ser representado por nadie no slo en la plegaria o en la ofrenda, sino en el sacrificio, tal como Nstor en suclebre hecatombea Posidn.
Se puede dar por segura la conviccin del hroe (Aquiles) de que el iereus destacaba del comn de los hombres por ciertas cualidades suyas, misteriosas y de indudable eficacia, al menos en determinadas coyunturas.
En los poemas aparecen repetidas menciones a templos. Todo ello es un indicio bien claro de la celebracin de un culto permanente con la lgica exigencia de sacerdotes encargados de oficiarlo y del personal subalterno preciso para la conservacin y custodia de los santuarios.
Del ininterrumpido contacto con la divinidad derivaba la amistad y el trato de favor de sta al ministro de su culto. Los dioses no slo dispensan una proteccin especial a sus sacerdotes, como Apolo a Crises (IL I, 381), sino basta a sus hijos en el combate (IL V, 23; XV, 521).
Si en su calidad de hiereus tiene por misin la de oficiar enlos sacrificios, rindiendo as a los dioses el homenaje del giras que les corresponde de los humanos, como favorito suyo es la persona ideal para interceder por sus semejantes en la plegaria, constituyndose en portavoz de sus anhelos y deseos: el sacerdote es el suplicador oficial de la comunidad.
Secuela de este carcter sui generis del sacerdote era su alta estimacin social. Situacin econmica tan boyante no puede explicarse sino suponiendo que disfrutaban de algn modo de los ingresos de los templos.
honraba como dioses (IL V, 78; XVI, 604). El ultrajar a un sacerdote, como alecciona bien el caso de Crises, entraaba indefectiblemente el incurrir en la clera divina y un castigo ejemplar a corto o largo plazo.
En los poemas, por el contrario- aun leyndose entre lneas una intervencin de los ministros de los dioses mayor que la referida por el poeta, la ingerencia de stos en la poltica y en los asuntos puramente humanos es bastante reducida. En aquella sociedad heroica era la espada y no el incienso lo que confera el mximo prestigio.
ADIVINOS:
Su misin estriba no tanto en predecir el desarroll del futuro, como en averiguar cul es la voluntad de los dioses en su respecto.
Las uniones amorosas entre los divinos y los hombres acabaron en la generacin anterior a la epopeya, y slo un puado de hroes: Sarpedn, Aquiles, Eneas, Asclafo, Eudoro y Menestin, se pueden jactar de su ascendencia olmpica. Los dioses ya no se muestran a todo el mundo y su directa epifana constituye un marcadsimo privilegi, denegado al comn de los mortales.
No obstante, el hombre homrico se sabe rodeado y atendido por la invisible presencia de lo divino, reconocible en una serie de indicios externos, con el valor de un mensaje al coincidir con unas determinadas circunstancias de su obrar; recibe, asimismo, en sus sueos la visita amonestadora de los dioses y, por ltimo, puede tambin, lo que es un don muy raras veces otorgado, obtener de ellos la facultad interior de conocer sus pensamientos y or sus palabras.
MANTIS:
A quien Aquiles (IL I, 62) distingue del hiereus del oneiropolos, sin precisin mayor de sus caractersticas esenciales.
Si el mantos puede entender la significacin del vuelo de las aves, o la del humo de las vctimas al arder en los altares, o la de los sueos, inversamente el dominio particular de cada una de estas habi lidades no convierte a su posesor en un mantos. En qu reside, pues, la nota caracterstica de ste? En la posesin de la capacidad adivinatoria infusa o mantosune por don gracioso de un dios, No es ms que la posesin permanente de una fuerza premonitoria interior, cuya aparicin en el presentimiento como el que tiene de su ruina Anfnomo en Od, XVIII, 153, o los pretendientes en XX, 349 percibe en contadas ocasiones de la vida el comn de los mortales.
MANTICA INTUITIVA E INDUCTIVA:
Homero, aunque de forma imprecisa, estableca la misma distincin que hicieron posteriormente los estoicos en trminos filosficos entre una mntica natural o intuitiva, y otra artificial o inductiva que infiere los acontecimientos futuros de la combinacin de signos y procesos del mundo exterior, pero sin tener de ellos una percepcin inmediata.
La mntica intuitiva exige o bien un chrisma especial por parte de los dioses que permita al adivino, aun en plena normalidad psicolgica, la clarividencia del futuro, o un estado anmico sui generis que capacite al hombre para recibir la revelacin de un dios. Estos estados son todos aquellos en que el individuo, en pasajera demencia parece posedo por una divinidad que habla por su boca haber salido de s mismo o bien haberse desvinculado en lo posible del cuerpo.
SUEO Y ENSUEO:
Ahora bien, hay en el epos un tipo de epifanas onricas que tienen cierta semejanza con los fenmenos de mntica intuitiva, merecedoras de cierta atencin. Homero concibe al sueo (hunos) no como un estado psico-fisiolgico del sujeto, sino como algo externo, objetivo, casi material que viene sobre el hombre (II. 1, 610; X, 96), se posa en sus prpados (II. X, 26, 91), se aduea de su persona o derraman sobre l los dioses cual si fuera un lquido mgico.
En esta misteriosa situacin le visitan los en sueos (oneiroi), que, asimismo, tienen una existencia exterior objetiva e independiente de su actividad mental. El ensueo es algo divino que enva Zeus en la Ilada o Atenea en la Odisea, que puede hipostasiarse en una cuasi-divinidad o demon como el Oneiros enviado a Agamenn (II. II, 155), concebido artsticamente con capacidad de moverse, pensar, hablar y actuar en todo como un mensajero de los dioses, o los habitantes del demos oneiron del mundo subterrneo del que salen para visitar a los durmientes por las dobles puertas de marfil o de cuerno.
Un intrprete de sueos tan slo es requerido all donde el ensueo adopta forma alegrica, es decir, cuando los componentes de la visin poseen un valor simblico que es menester descifrar para entender la revelacin indirecta latente en el complejo onrico.
Messer y Hpfner han negado tajantemente la existencia de sueos alegricos en los poemas, y, por consiguiente, la posibilidad de que pudiera haber cabida en ellos para un oneiropolos, inclinndose con Zendoto a tener el verso citado por sospechoso.
En Odisea hay un ejemplo bien claro de sueo alegrico El poeta inhbil todava en este nuevo recurso potico, a diferencia de la tragedia donde todos los sueos son alegricos y se deja su interpretacin, transparente por lo dems, al espectador, des confiando sin duda de las dotes exegticas de su auditorio hace que el ensueo curioso caso de contaminacin se interprete a s mismo.
TRAS:
La mntica normal en los poemas es del tipo inductivo y opera con la observacin de los oionoi y de los trata.Es una seal (sema) que comporta una significacin ya en s, ya con respecto a una determinada accin humana.
Estn integrados en su mayor parte por fenmenos atmosfricos rayo, trueno, arco iris que son otras tantas manifestaciones de los dioses y delatan su contacto con la tierra, y, de un modo especial, su inters por las acciones de los hombres.
La mayor parte de ellos proceden del dios en cuyo reino aparecen: Zeus, que recibe por ello el epteto de panomphaios (IL VIII, 250). Rara vez son hechos sobrenaturales, p. ej., la lluvia de sangre de IL XVI, 459.
Como trata valen tambin la palabra de buen augurio pronunciada al azar, y el kledon o rumor (cf. Od. XVIII, 117), que deben distinguirse de la ossa o rumor pblico, cuya rpida difusin no pareca explicarse sino por causas divinas, y de la omphe o aud theou, la voz de un dios a travs de un orculo, o de una revelacin.
Van ligadosa un significado general cuya aplicacin al caso concreto no requiere exgeta. El rayo (Il X, 5) anuncia ya una gran tormenta o granizada, ya guerra funesta; el arco iris es tambin signo de guerra o tormenta. El trueno, la voz tonante de Zeus, es siempre un aviso de su invisible presencia, tanto favorable s se escucha a continuacin de un sacrificio o de una plegaria, como infausto para el bando, por ejemplo, que en el fragor del combate lleve la peor parte.
Pero a veces el tras no se limita a anunciar ventura o desventura, sino contiene un mensaje concreto, bien por las circunstancias concomitantes, bien por prefigurar en cierto modo el futuro. En este caso, su interpretacin, superior a la perspicacia del vulgo, exige la sagacidad de un adivino.
LA ORNITOMANCIA
La tcnica adivinatoria ms en boga en los poemas, la oionstica u omitomancia, extrae sus presagios del vuelo o del graznido- de las aves (oiono), especialmente del guila, del halcn, el cuervo y la corneja. Las aves, en efecto, sobre todo las de presa, debieron de considerarse primitivamente como encamaciones de los dioses, y aunque la religin homrica ha superado todo teriomorfismo, ciertos pjaros, reducidos a meros atributos o smbolos de divinidades antropomrficas han quedado vinculadas firmemente a ellas. Por otra parte, las metamorfosis de los dioses en estos alados seres abundan en la epopeya, sobre todo en el caso de Atenea.
Esto explica que la aparicin de una de dichas aves en el momento de realizar un sacrificio o elevar una plegaria pudiera tenerse por un buen agero. De una manera general, se admite como tambin en los Vedas que aparicin a la diestra es un presagio favorable y funesto si es a la siniestra, como ocurre todava en nuestro Mo Cid.
CREDULIDAD Y .CRITICA
La credulidad en la adivinacin es general en los poemas. Pero, a pesar de la fe general en la adivinacin, aparecen ya en el epos los primeros sntomas de una crtica precursora de la larga polmica entre los partidarios y los detractores de este arte que se prolongara basta finales de la Antigedad. Se le puede quitar valor por considerarlo una coincidencia fortuita o un afn de lucro del exegeta en cuestin.
Pero hay otras razones, inherentes a la misma naturaleza del tras, que le restan credibilidad como instrumento de revelacin, y fuente, por consiguiente, de conocimiento teolgico: su intrnseca ambigedad y sus contradicciones.
As, por ejemplo. Nstor en un momento de apuro en el combate (IL XV, 377) pide la proteccin de Zeus, quien, escuchando la plegaria del anciano, enva el trueno como signo favorable a los aqueos. Los troyanos, sin embargo, lo interpretan como fausta seal para los suyos, redoblan su ardor combativo, y as un signo que les era en principio favorable a los griegos les resulta a la postre funesto.
Por otra parte, el dios en el momento de enviar un tras; puede querer precisamente lo contrario de lo significado' por ste. En IL XII, 200, aun decidido a otorgar la victoria a los troyanos, Zeus les enva un signo desfavorable, como interpreta bien Polidamante (vv. 121 ss.). Y de ah que Hctor, conocedor de la voluntad del dios, que le ha sido comunicada expresamente, la anteponga al presagio y pronuncie aquella lapidaria frase, digna de un general romano: El mejor agero es el luchar por la patria (v. 243).
HERALDOS:
Descendiendo en la escala social, tratemos ahora de los heraldos, especie de pregoneros, que desempean un gran papel en la epopeya. Algunos de ellos gozan de posicin acomodada, Los restantes heraldos de la epopeya aparecen en la subordinada posicin de therapones de los prncipes y grandes seores.
En efecto, aparte de sus funciones especficas de las cuales hablaremos ms abajo, los heraldos prestan pequeos servicios a sus seores como son el ocuparse de los preparativos y dla ejecucin del sacrificio o el aprestar y servir la comida. Que la profesin a veces se transmita de padres a hijos, lo demuestra el hecho de ser el heraldo de Eneas, Perifante (el que habla alrededor), hijo de Epita (el sonoro), nombres uno y otro en per ecta consonancia con la cualidad fundamental de su profesin: el poseer una voz bien timbrada.
Los cometidos especficos del heraldo que hacen de la suya una pro fesin de utilidad pblica son de ndole poltica, militar y diplomtica. En la paz, o en el campamento, se encargan de convocar al pueblo o al ejrcito a la asamblea, en ella piden silencio, mantienen el orden (IL II, 96, 280; XXIII, 567) y entregan el cetro, que portan como emblema (IL VII, 277; XVIII, 505), a quien toma la palabra (IL XXIII, 567; Od. II, 37). Cuando hay un sorteo, corre de su cuenta el verificar las suertes (IL VII, 183); tambin el llamar a los guerreros a la lucha (IL II, 442; VIII, 517), y el actuar de jueces en los combates singulares (IL VII, 276 ss.). Son, pues, ayudantes de rdenes o enlaces de los prncipes y representan su autoridad. Misin muy importante suya es la de cursar mensajes, y en su calidad de emisarios de Zeus y de los hombres son inviolables. De su incumbencia es igualmente el dar acogida y acompaamiento a los embajadores extranjeros (IL XXIV, 282, 352; Od. IX, 90; X, 59, 102) y el dirigir los tratos con el enemigo.
LOS AEDOS
Ocupmonos, por ltimo, de un tipo de demiurgos que, como es natural, goza de todas las simpatas del poeta: los cantores picos o acedos. Al igual de lo que ocurre con los sacerdotes, brillan por su ausencia en la Ilada, por ser sin duda, como el propio Homero dice, la forminge, a cuyos sones cantan los hechos gloriosos de los hroes, compaera del banquete y de la fiesta.
En su defecto, son los propios hroes quienes se encargan de cantar las hazaas pasadas, como hacen Aquiles y Patroclo (//. IX, 189), para solazarse durante las pausas del combate.
Asociados a la vida fastuosa de la aristocracia, los aedos, aparte de embelesar con su canto, cumplen la misin fundamental de perpetuar en el recuerdo los hechos gloriosos del pasado, respondiendo, como tan certeramente intuyera Platn en su Banquete, al ntimo deseo de inmortalidad del ser humano, con tanta intensidad sentido por aquella sociedad heroica. Los personajes homricos no se hacan ilusiones sobre su pervivencia personal en el reino de Hades, donde les esperaba el soportar la espectral inconsistencia de las sombras. Como consuelo de la caducidad de su naturaleza les quedaba nicamente o el perpetuarse en la generacin o el cobrar, de haber cumplido acciones portentosas, una segunda existencia en la fama, en las aladas palabras de sus semejantes, idealizada su figura en un mundo potico de perennal belleza.
La misin del aedo al perpetuar en sus versos los hechos pasados cobra as una nueva dimensin: el poema pico viene a ser una galera de personajes cuya aret es merecedora de encomio e imitacin, y de otros cuyos hechos reprobables y el triste fin a que los condujeron ofrecen el aleccionamiento ejemplar de lo prohibido. El adulterio de Pars con la dolosa transgresin de las sacrosantas leyes de la hospitalidad, al conducir al catastrfico final de Troya, es la leccin ms cumplida que darse pueda de moralidad, y los mismos protagonistas de la epopeya parecen percatados del paradigmtica carcter de sus acciones, de sus sufrimientos y desdichas.
REGIMEN ALIMENTICIO:
Ocupmonos primero del rgimen alimenticio, sobre el que se lleva algo dicho en los apartados relativos a la ganadera y a la agricultura. Los griegos de la poca heroica hacen tres comidas al da: desayuno(apiston, II. XXIV, 124), almuerzo (deipnon IL II, 381) y cena (dorpon IL VII, 370, Od. II, 20). De las tres, la primera suele ser, como actualmente en los pases mediterrneos, muy ligera y cabe prescindir de ella sin grave sacrificio. Desconocen, en efecto, toda clase de dulces; no toman normalmente ni huevos, ni pes cado, ni caza; no cuecen los alimentos, parecen ignorar los usos culinarios del aceite; y como condimento 1 slo emplean la sal (cf. IL IX, 214). Su manjar predilecto es la carne de buey (II. II, 403; VII, 315; Od. XIX, 420), de cerdo (Od. XIV, 80), de cabra y de cordero, que ellos mismos se encargan de asar en las brasas con verdadera delectacin.
Evidentemente, en un pas tan pobre en pastos como Grecia la carneno poda desempear tan importante papel en la dieta cotidiana. Las pa pillas de harina de trigo o de cebada y el pan sin levadura deberan ocupar un puesto mucho ms importante en la alimentacin del que nos quiere hacer ver el poeta. Igualmente los frutos, entre ellos los secos como las uvas pasas (Od. VII, 123) y el queso. La miel (probablemente de abejas silvestres) serva para preparar el melikreton de uso en las ofrendas a los muertos (cf. p. 474). Los hroes homricos jams prueban la leche,
Semejante atentado contra la tierna infancia escandalizaba a ciertos filsofos anglosajones de principios de siglo, que no reparaban, sin embargo, en la costumbre de los griegos de mezclar con agua, en proporciones que hoy pareceran inadmisibles al ms abstemio, los caldos tan sabrosos de su tierra. Tampoco existe, pues, motivo alguno para escandalizarse si una delicada joven como Nauscaa, al aprestar las provisiones para una comida campestre, no se olvidaba de llenar unodre de vino' para ella y sus compaeras (Od. VI, 77).
Los aqueos del epos, a diferencia de lo habitual en otras sociedades heroicas, no eran muy dados al alcohol. Los raros ejemplos de embriaguez de la epopeya, como el de Polifemo (Od. IX, 345), siempre van aparejados a un final desastroso, o al menos a desagradables incidentes.
El llamar a alguien borracho, como Aquiles a Agamenn (IL I, 225), constitua un terrible insulto. Los hroes por lo general suelen ser tan recelosos de los efectos del vino que incluso sienten escrpulos de apurar la copa ofrecida por la solicitud de una madre, como Hctor (11. VI, 258).
A diferencia tambin de lo ocurrido en otras pocas, los personajes del epos son muy escrupulosos en su aseo personal. Para ellos el bao caliente es algo imprescindible. Una vez limpios, dan la sensacin de ser ms bellos, ms altos y ms fornidos (Od. III, 467; XXIII, 153 ss.). El disponer esta comodidad al reinos recin llegado es un elemental deber.
A defecto de un bao completo se le prepara al menos un pediluvio, como hace Euriclea con Ulises en la escena de su anagnrisis. Los dioses experimentan la misma neceesidad. El agua se calienta en un caldero sostenido en un trpode y se mezcla con agua fra en la baera.
De cuenta de las mujeres corren no slo los preparativos del bao, sino el lavar a los hombres e incluso el ayudarles a vestirse. Cuando se trata de un husped importante, tal menester no se deja en manos de las criadas, sino que lo toma sobre s el ama de casa o alguna de sus hijas.Las mismas normas rigen en el Olimpo, por cuanto que Hebe procede de modo idntico con Ares a su regreso herido del combate.
Tras el bao vena el ungirse con aceite, que se guardaba en un recipiente ad hoc, Este aceite, probablemente perfumado, se empleara como desodorante.
Los hroes homricos, aunque ignoran el uso del peine, se dejan crecer el pelo y la barba en toda su plenitud. Una larga melena y una poblada barba eran requisitos imprescindibles de la apostura varonil, as como el tener el pelo ralo, por no mencionar la calvicie, tan temida a lo largo- de la Antigedad, era un estigma tan notorio de fealdad, que no puede faltar en el retrato de Tersites, el ms deforme de los aqueos que fueron a Troya.
En contra de lo que imaginaron ciertos fillogos romnticos, los aqueos son por lo general morenos, y que tal era el color del pelo considerado normal en el varn. As parece indicarlo el epteto de kuanochaita de Zeus, el dios que encama la plenitud de la virilidad y cuya imagen debieron forjarse los griegos a partir del trmino medio de sus paisanos.
Rubios tan slo son Aquiles (II. I, 197), Meleagro (11. II, 642), Mene- lao (IL IV, 183) y Radamantis (Od. IV, 564). Un caso curioso es el de Ulises, que a pesar de su blonda cabellera (Od. X III, 431) tiene la barba oscura (Od. XVI, 175), lo cual es un fenmeno harto frecuente.
Rubias, al menos, tan slo son Helena, Agamede (IL XI, 740) y, entre las diosas, Demter.
INDUMENTARIA
En cuanto al vestido, los hechos homricos no encuentran correlacin alguna con las representaciones grficas de la poca micnica. De ah que no se sepa bien si Homero vesta a sus personajes a la usanza de su tiempo son casi nulos nuestros conocimientos de la indumentaria de la poca arcaica o bien los consideraba envueltos ra ropajes de poca.
Como prenda interior, los hombres, y al parecer tambin las mujeres y decimos al parecer porque el poeta jams incurre en la indiscrecin de describir las prendas ntimas femeninas, llevan el chitn, que se traduce tradicionalmente por tnica y muy probablemente es una especie de camisa larga, sin mangas y con una abertura para introducir la cabeza.
Encima del chiton los hombres portaban la chlaina, el manto en laversin habitual, una prenda de abrigo de lana que se quitaban los hroes en casa. Resulta pesada, sobre todo cuando es doble, cual la que prepara Helena en IL III, 126, y para correr o para trabajar es necesario despojarse de ella (IL II, 183). Por eso mismo tambin, cuando se duerme, puede hacer el oficio de manta.
Hombres y mujeres llevan el pharos, del que no se sabe a cienciacierta si es una variedad lujosa de la chalina, los prncipes lo usan y frecuentemente est teido de prpura. Muy probablemente era de lino, segn indican el adjetivo eupluns y el que sirviera en su caso de sudario: as, para el cadver de Patroclo (IL X V III, 353) y el de Hctor.
Para cubrirse los hombros y la espalda tambin emplean los aqueos pieles: Agamenn y Diomedes usan una de len (IL X, 23, 177), Menelao de leopardo (IL X, 29; III, 17), Doln de lobo (IL X, 334) y Eumeo de cabra (Od. XIV, 530).
Debajo de la tnica los hombres llevaban una especie de taparrabos (zoma IL IV, 187, 216; XXIII, 683; Od. XIV, 482).
El equivalente a la chlaina masculina es para la mujer el pharos o el pplos.El pplos, se sujetaba en los hombros mediante una fbula.El peplos es un ropaje largo que arrastra por el suelo, de no ser recogido en la cintura por la zone, el correlato femenino del zoster.De igual manera que la prpura se empleaba para teir las chlainai (Od. IV, 115; XIX, 242) de los hombres, el adjetivo poikilos que se da a los peplos femeninos nos indican que se tean de colores y bordaban.
Exclusivo de las mujeres es el velo (kredmnon), con el que pdicamente cubren su rostro de las miradas indiscretas de los hombres.
Probable mente tena la forma de un casquete que se introduca en la cabeza y del que en todo alrededor penda tela.
Entre las joyas mencionadas en la epopeya destacan los pendientes y los collares de oro y mbar, como algunos de los hallados en las tumbas micnicas.
Las mujeres y las diosas de la epopeya dominan bien el arte de realzar los encantos de su sexo.
LOS DEPORTES
El cultivo del cuerpo constitua, como es de rigor en una sociedad heroica, una de las partes fundamentales de la educacin y una de las ocupaciones predilectas de la juventud y de la edad madura. En los deportes se adquira la fuerza fsica y la agilidad necesaria para la guerra, se templaba el nimo con la costumbre de la fatiga y el peligro, y el cuerpo, por ltimo, adquira las proporciones ideales de la varonil belleza, tal como fueron representadas en los kuroi arcaicos: piernas y muslos musculosos, brazos nervudos y potente cuello, pecho robusto y ancho.
Los griegos de Homero, adems, haban trasladado a la esfera del deporte aquel sentido de la emulacin, que era el principal motor de su vida, convencidos de que no puede haber mayor gloria para un varn que cuanto hace con sus pies y con sus manos.
Los deportes practicados por los aqueos son la natacin, la caza y los juegos atlticos.
LA CAZA
La caza, salvo las raras ocasiones en que procura el necesario sustento (Od. IX, 154) o las veces que se organizan batidas para acabar con una fiera peligrosa, cual la clebre del jabal de Calidn (IL IX, 543), o se rechaza la repentina acometida de las fieras al ganado, se practica como un puro deporte. El gusto de la nobleza para la que canta Homero por este ejercicio viril, donde se someta a prueba la destreza en el manejo de las armas, la resistencia a la fatiga y la sangre fra en el peligro, se pone de manifiesto en las numerosas comparaciones de la epopeya sobre temas cinegticos.
Las armas empleadas en la caza difieren de las de la guerra por su mayor ligereza. En este deporte tiene una aplicacin fundamental el arco y una jabalina denominada aiganeh, de uso tambin en las competiciones deportivas. Esto no excluye, sin embargo, que el enchos y el doru fundamentalmente blicos, se apliquen a fines cinticos.
I. Defensive Armor : properly dog - skin, a soldier's cap, generally of leather
, the Breast-Plate; this consisted of two parts, called or wings: one covered the whole region of the thorax or breast, in which the principal viscera of life are contained; and the other covered the back, as far down as the front part extended., Greaves or brazen boots, which covered the shin or front of the leg; a kind of solea was often used, which covered the sole, and laced about the instep, and prevented the foot from being wounded by rugged ways, thorns, stones, etc., the clypeus or Shield; it was perfectly round, and sometimes made of wood, covered with bullocks' hides; but often made of metal. The aspis or shield of Achilles, made by Vulcan, was composed of five plates, two of brass, two of tin, and one of gold; so Homer, Il. U. v. 270.II. Offensive Armor, or Weapons;the Following Were Chief:, enchos, the Spear; which was generally a head of brass or iron, with a long shaft of ash called ., the Sword; these were of various sizes, and in the beginning all of brass. The swords of Homer's heroes are all of this metal. Espada larga recta para luchar llevada en la vaina., called also a sword, sometimes a knife ancha y corta en la punta para hacer sacrificios.
ATLETISMO
Los ejercicios atlticos, aunque practicados con regularidad por en tretenimiento, adoptan forma competitiva en las solemnes ocasiones. En los poemas aparece el pugilato, practicado a torso desnudo, y con una gran rudeza, al pegar los hroes duro y bien con las manos envueltas en correas de cuero. En la lucha los contrincantes se debatan por levantar a su contrario en alto y derribarle al suelo.
La carrera pedestre, donde se evidenciaba lo que un varn haca con sus pies, no falta en los juegos fnebres de Patroclo.
El salto tiene una importancia secundaria y slo aparece en las competiciones de estos ltimos.
Entre los lanzamientos, practican los aqueos el del disco y el de la jabalina, y como prueba de puntera el tiro del arco. As entretienen sus ocios forzosos en Troya los mirmidones (IL II, 772), y con los dos primeros matan el tiempo de la espera los pretendientes de Penlope a la puerta del palacio de Ulises.
Aparte de estos juegos atlticos, se practica tambin el singular combate, muy parecido a los torneos medievales, en el que se oponen dos guerreros armados de punta en blanco. Tal vez haya aqu una reminiscencia aquea.
El espritu corts y deportivo mostrado aqu por los aqueos, por desgracia no siempre se encontraba en todos los certmenes. Los nimos se exaltaban ms fcilmente en las pruebas donde era mayor el apasionamiento y la expectacin: las carreras de carros, de las que hay una brillante muestra en los juegos fnebres de Patroclo.
DIVERSIONES
Junto a estos ejercicios violentos, los aqueos de la epopeya se entregan con gusto a otros gneros ms tranquilos de diversiones. La pasin del juego que ha dominado en toda poca a la humanidad no les era desconocida. Sentados a las puertas del palacio de Ulises entretienen sus ocios los pretendientes echando sus partidas de pesos, una especie de dados o de juego de damas.
Ocasin de regocijo para la mocedad y de satisfaccin para los mayores era la danza, la msica y el canto, que, como ocurrira despus en la poca clsica, aparecen en los poemas estrechamente unidos. En el escudo de Aquiles represent Hefesto una danza en corro de muchachos y muchachas esplendorosamente vestidos. En medio el citarista toca su instrumento y dos acrbatas separados del grupo hacen piruetas.
Los mozos, como hoy en da, esmeraban su atuendo para acudir a festejos de esta ndole.
Los hroes y heronas gustan tambin del canto, y de ah que las sirenas tengan tan irresistible atractivo (Od. XII, 183). Aparte de los cantos picos, acompaados de la lira, conocen los poemas los peanes, himnos en honor de Apolo, propiciatorios (IL I, 472-74) o de accin de gracias (IL XXII, 391); el lino que entona un muchacho en la es cena de la vendimia (IL XVIII, 570), ligado tal vez a un primitivo rito de fertilidad; y los trenos o endechas fnebres, entonados junto al lecho mortuorio [11 XXIV, 720-22; Od. XXIV, 59-61) por virtuosos cantores, a quienes corean las mujeres con sus lamentaciones.
Los instrumentos musicales del epos son la forminge o ctara (de II. XVIII, 569 ss., se desprende que eran la misma cosa), de cuerda; la trompeta, que solamente aparece en II. XVIII, 219, la flauta (auls, II. XVIII, 494) y la flauta del pastor surigx (II. X, 13; XVIII, 526). De ellos, la flauta y la lira aparecen ya en poca minoica.
La trompeta, cuya mencin se rehuye a lo largo de toda la epopeya y slo aparece en una comparacin es un elemento reciente, un anacronismo de Homero.
LOS BANQUETES
Los anteriores pasatiempos tenan un adecuado marco en la fiesta social por excelencia, el banquete. Unido, como tendremos ocasin de ver, al sacrificio (cf. p. 479), era el punto de reunin de los dioses y los hombres. En l se fortalecan los vnculos de la hetera y se anudaban los lazos de la hospitalidad. Ocasin esplndida para la charla y el canto, el despliegue de las virtudes hospitalarias y la ostentacin del lujo y la elegancia, el banquete, aparte de ser vehculo de la comunicacin y el trato social, tena una vertiente educativa y religiosa.
Pobres y ricos, en promiscuidad que dejaba atnitos a los griegos de pocas posteriores, compartan una comida equitativa, y ningn apetito quedaba sin saciarse. Los nios tambin, llevados de la mano de sus padres, contemplaban con los ojos bien abiertos aquellos despliegues de magnificencia. Tan slo las mujeres quedaban excluidas del festn fastuoso.
Las diosas, por el contrario, como eximidas que estn de los escrpulos humanos, pueden sentarse a la mesa con toda libertad con los hombres y los dio ses, como Circe con Ulises (Od. X, 368) y Calipso con Hermes (Od. V, 92).
El trmino general para designar una comida de varios comensaleses el de dais,ts/dait en relacin con el verbo dainumi repartir,
Un festn particularmente opparo recibe el nombre de eilapine, como se deduce de Od. I, 225, y el de ranos, una comida en la que cada comensal aporta su parte.
Los hroes de Homero, a diferencia del uso de poca clsica, comen sentados en sillas alineadas junto a las paredes de la sala, frente a las cuales se colocan pequeas mesas (Od. I, 138) con capacidad para dos personas, que se retiran una vez terminado el yantar. Dichas mesas son de madera pulida, y la comida se coloca directamente sobre ellas sin manteles ni platos, por lo cual han de limpiarse antes esmeradamente con esponjas (Od. I, 111). Frente a cada comensal se coloca una copa para el vino y una pequea cesta con pan.
Cuando se come en la intimidad o con pocos huspedes, es la tamie la encargada de servir la mesa y de atender al previo lavatorio de manos, exigido no slo por la higiene (se come con las manos), sino tambin por el carcter ritual de las libaciones que se hacen en el transcurso del banquete en honor de los dioses. Los asistentes ponen sus manos encima de una palangana o caldero y sobre ellas una criada provista de un aguamanil vierte el aguamanos.
Dada la costumbre de beber el vino mezclado con agua la pro porcin la da por conocida Homero y no la dice es menester tener una vasija grande para efectuar la mezcla (kreter). De esta operacin se puede hacer cargo el anfitrin (Od. III, 390; XX, 252), o los propios huspedes (II. IV, 259); los heraldos (Od. I, 109), o los pajes.
El banquete empieza posiblemente con una libacin. El vino lo escancia el copero, de izquierda a derecha (II. I, 597), con una jarra que va llenando en la crtera. Ciertos anfitriones escrupulosos como Aquiles (IL IX, 219) o Eumeo suelen reservar simblicamente una pequea porcin de comida a los dioses. Tal son las thuelai que el Pelida ordena a Patroclo arrojar al fuego en homenaje a los divinos.
Las normas de etiqueta obligan a dar a los huspedes de categora los puestos mejores de la sala, mayor racin de vino y de comida y las par tes ms sabrosas de la pieza.
Los banquetes se celebran normalmente de da y se terminan a la cada de la tarde. En este momento no slo los hombres (Od. III, 332), sino los propios dioses (11 I, 605) se acuerdan de que es el momento de irse a la cama. Despus de la marcha de los invitados, los anfitriones pueden todava retener un buen rato a su husped para departir en amable charla.
BODAS:
De las ceremonias de la boda poco es lo que sabemos. El padre de la novia preparaba un banquete nupcial en su casa: tal es, por ejemplo, lo que debe hacer el padre de Penlope, en el caso de aceptar sta por marido a uno de los pretendientes. En este banquete particularmente festivo cantan aedos y hay danzas.
En casa del novio se celebra probablemente un banquete semejante.
En la generacin anterior a la de los hroes de la epopeya, cuando el comercio entre hombres y dioses era frecuente, asistieron los Olmpicos en pleno a las nupcias de Tetis y Peleo, haciendo Apolo oficio de cantor (II. XXTV, 62 ss.). La salida de la novia de la casa paterna para ir a la del esposo se hace de noche, a la luz de las antorchas, en un jubiloso cortejo donde se canta el himeneo y danzan mu chachos a los sones de la flauta y de la forminge.
LOS FUNERALES
Llegado el momento de la muerte, era una obligacin inexcusable de los familiares, amigos y deudos del fallecido al rendirle a ste las honras fnebres. Dicha obligacin tena una vertiente altruista y piadosa, por cuanto se estimaban los ritos fnebres necesarios para el reposo del espritu del difunto, y tambin una meramente egosta, habida cuenta de que el incumplimiento de este deber poda acarrear la clera de los dioses y la del propio muerto.
Era, por tanto, requisitoimprescindible para entrar en la definitiva morada de los muertos el debido funeral, y mientras no se celebraba, el espectro del difunto, en posesin de todas sus facultades, y aun de otras sobrenaturales como el don de profeca, andaba errante en este mundo en torno a sus despojos.
La serie de ritos fnebres comenzaba por cerrar los ojos y la boca del difunto (II. XI, 452; Od. XI, 424), seguida del lavado meticuloso de su cadver y la aplicacin de ungentos (II. XXIV, 582; Od. XXIV, 44). Tenan stos la finalidad de prevenir la descomposicin del cuerpo durante la larga prothesis. Los camaradas de Patroclo llenan las heridas de ste de un ungento de nueve aos,y Tetis, a ms de ungirle, derrama en sus fosas nasales nctar y ambrosa (II. XIX, 38).
Una vez preparado convenientemente el cadver de esta suerte, sedeposita en un lecho mortuorio sobre un lienzo de lino, cubrindole asimismo con otro del mismo tejido (IL XVIII, 352), y se le expone ms o menos tiempo segn su dignidad y el dolor de los suyos.
Durante todo este tiempo los familiares, criados, deudos y amigos del difunto se entregan a diversas manifes taciones de dolor. Las mujeres se araan las mejillas, se golpean el pecho y se ponenvestidurasnegrasdeluto, como Tetis por Patroclo (II. XXIV, 93), Los hombres esparcen ceniza sobre su cabeza y sobre su ropa, se tiran al suelo, se arrancan los cabellos (II. XVIII, 22), se cortan parte o la totalidad de stos para ofrendarlos despus en las llamas de la pira y se abstienen de comida y de bebida.
Parte de estas lamentaciones adoptan la forma de canto. Uno o varios cantores, profesionales, parientes o amigos del difunto entonan versculos donde se deplora la prdida del finado, y las mujeres (II XXIV, 719), los asistentes o el pueblo entero los corea con gritos de dolor.
Terminada la exposicin con las correspondientes lamentaciones, se procede al sepelio del cadver que adopta siempre en los poemas el procedimiento de la incineracin.
La incineracin puede ir precedida como en el caso de Patroclo por un cortejo fnebre: Aquiles da por tres veces la vuelta en torno a la pira de su camarada con los mirmidones armados y sus carros de guerra (IL XXIII, 13). Los deudos del difunto depositan despus su cuerpo en la pira, que suele ser de grandes dimensiones, juntamente con sus armas y nforas de miel y aceite. En la pira de Patroclo se degellancuatro caballos, dos perros y doce prisioneros troyanos, aparte de una buena copia de ovejas y bueyes, con cuya grasa se envuelve el cadver.
Durante todo el tiempo que est la pira ardiendo se derraman en ella libaciones y se invoca al alma del difunto. Cuando el fuego se consume, se apagan los ltimos rescoldos con vino y se procede a recoger en una copa lascenizas del difunto envueltas en grasa que luego se guardan en un nfora como las de Aquiles y Patroclo (Od. XXIV, 73 ss.) o en una caja.
El recipiente que haca de urna funeraria se introduce, por ltimo, en una fosa y encima de ella se amontonan piedras y tierra hasta formar un tmulo. Encima del tmulo, o bien sobre la tierra que cubre la fosa se coloca una piedra en forma de columna de carcter puramente conmemorativo para dejar perenne recuerdo entre los vivos del finado.
Terminado el funeral propiamente dicho, se celebran juegos en honor del difunto.
Esta costumbre, con antecedentes tal vez minoicos, tiene verosmilmente por finalidad el aplacar o propiciarse el alma del difunto, y no creemos que est en lo cierto Mireaux al ver en ella una reminiscencia de luchas sucesorias entabladas a la muerte de un prcer para disputarse los cargos, los honores, los bienes y hasta lapropia esposa del difunto.
Residuo tambin de un primitivo culto a los muertos es el banquetefnebre, que al parecer se celebra la vspera de prender fuego a la pira. En l se reponan las gentes de los ayunos y del dolor del duelo, dando plena razn a Ulises en aquello de que con el estmago no se puede llevar luto a los muertos".
Lo ms chocante en las prcticas funerarias de la epopeya hasta hace relativamente poco tiempo era su desacuerdo con las de poca micnica para la que constaba el predominio absoluto de la inhumacin. En la epopeya, en cambio, dadas las creencias sobre la vida de ultratumba, la cremacin se justifica plenamente. Segn se deduce de las palabras de Antclea a Ulises en la Nekyia, lo que liga el alma del difunto al cuerpo son los tendones y la carne (Od. XI, 218 ss.), y una vez que a stos los destruye el fuego, penetra aqulla definitivamente en el reino de los muertos. Los huesos, aunque queden insepultos, carecen, por consiguiente, de importancia.
Por otra parte, el descubrimiento de la tumba real del prncipe de Midea cerca de Dendra,en la que, juntamente con las dos fosas sepulcrales de la tholos haba otras dos menos hondas, una con restos humanos y de animales (entre ellos el crneo de un perro), y otra con carbn y fragmentes de marfil, bronce, vidrio y piedras semipreciosas, ofreca un sugestivo paralelo con los sacrificio del funeral de Patroclo. Persson, su explorador, supuso muy plausiblemente que los huesos correspondan a animales y hombres sacrificados, mientras que los objetos haban sido quemados. Homero, en su descripcin del funeral de Patroclo, mezclara tradiciones de poca micnica con las prcticas de su propia poca poniendo en la pira tambin el cuerpo del camarada de Aquiles.
Nilsson, basndose en los nuevos hallazgos arqueolgicos, sealaba que el tmulo, supuestamente desconocido en poca micnica, era ya empleado en poca premicnica en Afidna (Atica), apuntando la posibilidad de que las cpulas de los enterramientos micnicos fueran recubiertas con tmulos, lo mismo que las tumbas en tholos de Mesenia y de Patras.
Miss Lorimer, con datos de nuevas excavaciones poda aducir ejemplos de cremacin en Prosimna (Arglide) para los ltimos perodos del micnico, y sobre todo en el cementerio' de Colofn, en poca ya geomtrica.
LA PLEGARIAComencemos por la expresin primaria de la religiosidad, por la plegaria, ese conversar del hombre con los dioses que presupone por su parte la firme fe en su poder y en su benevolencia, a ms del reconocimiento tcito de su inferioridad frente a ellos, y la amistosa confidencia de los ms ntimos anhelos. Comparte, pues, estas notas la plegaria homrica con la del cristianismo, y tambin la de no ejercer efecto coactivo, sino persuasivo sobre la voluntad de los dioses. Estos conservan en todo momento su libre arbitrio y, si normalmente atienden la plegaria de los hombres (//. XVI, 527; XVII, 567), pueden posponer su cumplimiento para el futuro o no prstarle odos (II. VI, 311)* La plegaria en Homero no tiene carcter mgico alguno.
Los hombres y los dioses reconocen la necesidad de la plegaria. Los dioses por el implcito homenaje que contiene: el hombre que no reza incurre en hubrs.
Son muy poco frecuentes en el epos las de accin de gracias (los nicos ejemplos en IL VII, 298; Od. XIII, 356). En su lugar aparece el himno jubiloso, como el pen entonado por los mirmidones tras la victoria de Aquiles sobre Hctor, que propiamente es un canto de alabanza (cf. IL I, 472).
La plegaria en Homero es fundamentalmente una splica. Oraciones de carcter general, de profesin de fe, de impetracin de bienes espirituales faltan por completo en la epopeya. Algunas hay, sin embargo, no exentas de cierta espiritualidad y transidas de tan profunda fe y esperanza en los dioses, que se aproximan en cierto modo a las cristianas. As, la conmovedora que eleva Hctor a Zeus y a todos los dioses, para que concedan a su hijo Astianacte llegar a ser un da tan esforzado paladn que digan las gentes al verle: Este es mucho mejor que su padre (II. VI, 476-481).
Por otra parte, a fin de asegurar la eficacia de la splica, es menester cumplir con ciertos requisitos. A veces es conveniente formularla en alta voz para asegurarse de que llega a odos de su destinatario, como hace Crises. Esto, cuando se quiere dejar solemne constancia de un deseo; en otras ocasiones, sin embargo, no es preciso orar en alta voz. Ulises, por su amistad entraable con Atenea, puede suplicarla mentalmente.Cuando la divinidad se encuentra bastante alejada para no or la splica, otra puede encargarse de transmitrsela, como hace Iris con la de Aquiles a Breas.
La plegaria exige, adems, ciertas condiciones de pureza y la adopcin de determinadas actitudes externas. Aquiles se lava las manos antes de elevar su oracin por Patroclo.
Cuan do se eleva la plegaria a las divinidades celestes, es menester estar en pie, levantar la mirada y mantener las manos en alto.
De tratarse de una deidad marina, y si se est a orillas del mar, es natural que las manos se extiendan en direccin al agua, como cuando invoca Aquiles a su madre Tetis (IL I, 351).
Para dirigirse a las divinidades ctnicas es preciso golpear el suelo para llamar su atencin, o arrodillarse, o echarse de bruces.
Hay en primer lugar una invocacin a la divinidad con todos sus ttulos y atributos, enumerados con tanta mayor minuciosidad, cuanto ms solemne es la ocasin.
La eleccin del dios depende no slo de su relacin personal con el suplicante (es lgico que Crises se dirija a Apolo, o Ulises a Atenea), sino tambin del favor que se desea obtener, al estar delimitadas las esferas del poder de los distintos dioses.
Cuando se expresa un deseo general, como Hctor con respecto a Astianacte, es lcito invocar a todos los dioses o a un nmero amplio de ellos.
Despus de la invocacin al dios, se mencionan los ttulos personales que confieren derecho a suplicarle. Esta mencin, que es el recuerdo de una relacin de amistad y mutuos favores existente desde antiguo entre el suplicante y la divinidad, puede hacerse desde un doble punto de vista: el del sujeto, como en el ejemplo transcrito (s alguna vez yo te hice tal favor), o el del dios (si alguna vez: me prestaste tu ayuda como en tal o cual ocasin, prstamela tambin ahora.
Por ltimo, se formula en trminos muy escuetos la splica concreta, que se presenta casi, dado el prembulo anterior, como la reclamacin de un derecho.
HIMNO Y MALDICION
Variaciones de la plegaria son el himno y la maldicin (ara, katara, epara). El himno, sin el carcter urgente de la splica, pregona las alabanzas del dios, con la finalidad de apaciguar su enojo, o la de agradecerle las mercedes concedidas. Los himnos se cantaban, como el peu que entonan los aqueos para propiciarse a Apolo (IL I, 472-74). La maldicin es la imploracin a los dioses del castigo o la muerte de un enemigo o un malhechor, bien de manera absoluta, si el acto que la motiva ya se ha cumplido, bien condicionada a la ejecucin eventual de ste.
EL JURAMENTOCon la maldicin se implica el juramento. En l adquiere una sancin religiosa la obligacin de ser sincero, que constituye uno de los imperativos principales del cdigo del honor heroico. El embustero, el prfido, el hipcrita, es un ser odioso.
El juramento puede referirse bien a un hecho objetivo presente o pasado (p. ej., IL I, 233; XV, 34; XIX, 258 ss.), bien, lo que es el caso ms frecuente, a un hecho futuro. Si en el primer caso el juramento no es ms que una afirmacin solemne, acreditada por un refrendo divino, en el segundo, al adoptar normalmente la forma de una promesa, entraa la obligacin ineludible de cumplirla.
Sobre ella vigilaban los dioses a quienes se invocaba como testigos.
Emparentado como est el juramento con la plegaria, ya que al igual que sta contiene una invocacin a los dioses, no es extrao que se pronuncie de pie (II. XIX, 175), con los ojos elevados al cielo (ibid. 257), o bien manteniendo el cetro en alto (VII, 412). Dentro del ritual del juramento solemne est tambin el tocar un objeto que represente o pertenezca al dios por quien se jura.
LAS OFRENDAS
Con esto penetramos de lleno en el estudio de otras ceremonias y prcticas de carcter religioso ms acentuado. La piedad la entendan los griegos, incluso en poca clsica, como una terapia de los dioses, como un halago y un trato cuidadoso de los divinos por parte de los mseros mortales. Concebidos los dioses antropomrficamente, sus relaciones con los hombres no diferan en esencia de las meramente humanas, y de la misma manera que era preciso cultivar la amistad no slo de palabra sino tambin con hechos, los hombres deban corresponder con actos positivos a los favores divinos. Si al xenos se le daban presentes de hospitalidad, si a los reyes se les reservaba del botn el geras o parte de honor, era preciso con mayor razn an hacer otrotanto con los dioses, ora para agradecer mercedes ya concedidas, ora para apaciguar su ira, evitar un castigo o simplemente tenerlos predispuestos a otorgar en el futuro el mismo trato de favor. La religin, en ltima instancia, se entenda como una especie de transaccin comercial, como un do ut des o un do ut abeas: los hombres compraban, por as decir, con sus ofrendas y sacrificios las prestaciones de aquellos seres sobrenaturales, tan parecidos en el fondo a ellos mismos, o el mero hecho de que los dejaran en paz, sin hacerlos vctimas de sus temibles poderes.
De ah, en primer lugar, la costumbre de los ex-votos y ofrendas.
LA LIBACION
Pero no todo el mundo, como es natural, estaba en condiciones de hacer presentes tan costosos, ni este tipo de ofrendas se puede tener por habitual. Hay otras manifestaciones de piedad ms humildes y que servan de homenaje a los divinos en las mltiples coyunturas de la vida cotidiana. La ms simple y frecuente es la libacin, consistente en el derramamiento de un lquido sobre el suelo, una pira o un altar, bien en la totalidad del contenido del recipiente (cho, de cheo verter), bien en slo parte de ste (spond cf. lat. spondeo). Junto a esta ltima palabra, de especial aplicacin a las libaciones de vino, el griego emplea el potico lib (de ledo, cf. lat. libo), de uso indiferente para una u otra modalidad.
El rito exista ya en poca minoica, segn indican los hallazgos arqueolgicos, en especial la representacin grfica del conocido sarcfago de Hagia Triada.
La libacin puede aparecer independientemente, o como complemento del sacrificio. Como ofrenda independiente las libaciones se hacen en mltiples ocasiones: al reponer fuerzas en una pausa en el combate, antes de comenzar el banquete, como Nstor en Pilos (Od. III, 390 ss.), al dar hospitalidad a un suplicante, como Alcnoo (Od. VII, 179 ss.); antes de despedir a un husped (Od. X III, 50), o de irse a acostar, como los feacios.
Por lo general la libacin acompaa a la plegaria (IL X X III, 194 ss.; Od. III, 303),aunque hay pasajes (IL VII, 480; Od. II, 432; VIII, 89; XVIII, 151) en que parece efectuarse sin este requisito, so pena de sobreentender una mental. En el primer caso, se precisan ciertas purificaciones previas, tales como lavarse las manos, o limpiar la copa, incluso con azufre, como hace Aquiles (IL XVI, 220-232).
Las spondai, es decir, las libaciones de vino, eran de rigor en los sacrificios convivales, habiendo dos indispensables: una al comenzar el acto a cargo del que diriga el sacrificio (Crises en IL I, 462, Peleo en XI, 775) sobre las llamas del altar, y otra a su terminacin que hacan todos los participantes en la ceremonia. En los sacrificios de juramento la libacin, como hemos dicho, era akretos (vino sin mezclar).
As como en el culto de las divinidades ctnicas no se haca uso del vino, quiz por temor de su mgica fuerza, tampoco en el de los muertos debieron de permitirse enun principio libaciones de este lquido.
Las libaciones de agua eran obligatorias en el culto de los muertos (Od. X, 520; XI, 27), tal vez por considerarse este elemento necesario para la pervivencia del alma del difunto.
EL SACRIFICIO
Llegamos ahora al momento de ocuparnos del sacrificio, donde el culto a los dioses alcanzaba su mxima expresin.
Por un lado, es un medio de comunin con la divinidad en el jbilo de una fiesta que la vincula estrecha mente a los hombres, lo mismo que stos refuerzan los mutuos lazos de afecto en el alborozo de los banquetes; por otro, es la postuma trof de los difuntos que de l reciben los elementos necesarios para su pervivencia; por ltimo, ejerce mayor influjo en la voluntad de, los seres sobrenaturales que las meras ofrendas: es el giras de los dioses por antonomasia. Lo dicho vale especialmente para los sacrificios cruentos, a los que subyacen una serie de creencias primitivas que reaparecen en otros muchos pueblos.
En la poca homrica es, en efecto, intil buscar una concepcin elevada y espiritual del sacrificio. A los dioses homricos, en cambio, Ies mueve el ms brutal materialismo.
Por el contrario, los dioses se irritan con los hombres cuando no reciben de ellos el tributo debido a sus altares.
SACRIFICIOS SUPLICATORIOS, DE ACCION DE GRACIAS Y EXPIATORIOS
Dentro del sacrificio griego cabe establecer una triple divisin, segn se atienda al motivo que lo origina, la ndole de la ofrenda y los dioses a quienes va dirigida. Por su motivacin, los sacrificios pueden ser suplicatorios, de accin de gracias, y expiatorios.
El sacrificio suplicatorio en solicitud de una determinada merced, en un cuadro concreto de circunstancias, es la forma normal del sacrificio homrico: los aqueos inmolan a los dioses los animales que buenamente pueden para obtener de ellos el retorno con vida del combate.
Los sacrificios de accin de gracias no abundan en los poemas: el ejemplo ms tpico es el anteriormente citado de Clitemestra y Egisto. Los hroes prometen hacerlos si los dioses les conceden el triunfo en el combate o en una competicin deportiva.
Sacrificios expiatorios propiamente dichos no existen en Homero. Sus hroes no tienen conciencia de pecado, ni sentido de culpabilidad, ni la nocin de la mancilla hereditaria y transmisible a cuantos tienen trato con el criminal, como encontramos en poca posterior en lo tocante a los delitos de sangre.
Los escrpulos antedichos con los correspondientes ritos purificatorios, expiatorios y salvadores se habran de desarrollar despus con la difusin de las religiones de misterios, an ausentes en la epopeya.
Un sacrificio hu mano netamente expiatorio, como el de figenia, que implica la renuncia a algo muy querido para aplacar la ira divina y el dolor como satis faccin del sacrilegio, falta por completo en el epos.
Los ritos catrticos o purificatorios de Homero, al no existir una nocin clara de la pureza interior, no pueden ser ms simples. Toda impureza o mcula es meramente corporal. Agamenn ordena una purificacin general en el ejercito aqueo mientras le es llevada la hecatombe a Apolo.
SACRIFICIOS INCRUENTOS
Por la ndole de las ofrendas, los sacrificios pueden ser cruentos o incruentos. Por sacrificios incruentos se pueden tener las oulai o granos de cebada que se esparcan en todo sacrificio, como un acto ms en el ritual.
En un principio, sin embargo, constituan una forma independiente de sacrificar.
Esta costumbre, sin embargo, basada en la creencia de que a losdioses les eran tan gratos como a los hombres los buenos olores, no tiene un valor sacro. A diferencia de otras religiones, donde las ofrendas de humo cumplen la misin catrtica de purificar el aire, el sahumerio sacrificial en Homero no parece diferir en su finalidad del uso profano del mismo.
El thon, la planta que se empleaba preferentemente para este me nester, cuyo aroma, por ejemplo, se extenda por toda la isla de Calipso (Od. V, 59 ss.), no se puede precisar a ciencia cierta cul es.
SACRIFICIOS URANIOS Y CTONICOSDeterminante del rito de los sacrificios cruentos era la consideracin de su destinatario. Los sacrificios pueden hacerse a divinidades del cielo, o a las divinidades subterrneas, y a cuantos seres residen con ellas como los hroes y los espritus de los muertos.
Caracteriza a los primeros el estado de nimo festivo o esperanzado de los oficiantes; propio del otro grupo es la tristeza, el temor o el sobrecogimiento, caractersticos tambin de los sacrificios de juramento y los expiatorios.
En los sacrificios uranios la cabeza de la vctima se echa hacia atrs con objeto de que quede mirando al cielo; con su sangre se moja el altar (bombos); slo se quema una parte pequea de la vctima, y el resto de la carne es repartido entre los asistentes para que celebren un banquete, donde toda alegra y todo exceso, incluso la embriaguez, son lcitos. A los dioses se les supone presentes en la fiesta, asociados al alborozo de los hombres, lo que establece entre unos y otros una especie de comunin.
Cuando los dioses estn lejos, el humo que se eleva de las v