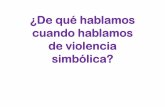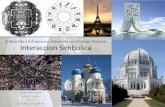El concepto de violencia simbólica de Pierre Bourdieu y su ...
Sociología de la Educación T. de investigación Violencia Simbólica
-
Upload
pato-zapata -
Category
Documents
-
view
65 -
download
1
Transcript of Sociología de la Educación T. de investigación Violencia Simbólica

“Desigualdades Sociales y Educación: Una
mirada desde la Sociología de la Educación”
“La violencia simbólica en la práctica docente,
un recorrido sociohistórico”
Instituto Superior Tomás Godoy Cruz N°9-002
Profesorado de Lengua y Literatura – 4° año
Espacio Abierto: Trayecto Sociohistórico Político
Profesora: Teresa González
Alumnas: Fontana, Andrea - Molina, Lucas - Zapata, Patricia
Año 2014

Tema
La violencia simbólica y la práctica docente, un recorrido sociohistórico.
Introducción
El presente Trabajo, tiene como objetivo general en base a la bibliografía sugerida y los
apuntes de cátedras, dar cuenta y desarrollar las distintas teorías que postulan los autores
consultados, sobre la temática que nos concierne. De esta manera, intentaremos
profundizar nuestra visión sobre cómo la violencia simbólica tácitamente se manifiesta
en la práctica docente. Para ello tendremos en cuenta los factores que emergen de la
misma, como también el origen, la formación y la función de la docencia desde una
perspectiva histórica; haciendo especial hincapié en la realidad educativa actual.
Para llevar a cabo este trabajo, nos basamos en los textos de Rosa Bustos, Alejandra
Birgin y los trabajos de Romagnoli y Tosoni, en los cuales, se abordan las temáticas
antes planteadas.
Por otra parte nuestro objetivo es reflexionar acerca de nuestro rol como futuros
profesores, considerando al docente como una herramienta funcional a los interese del
Estado y al ciudadano que se desea formar.
Entendemos a la institución educativa como un espacio en el que la violencia simbólica
tan incorporada en nuestra cultura se reproduce sistemáticamente, del cual todo
trabajador de la educación debe tener conciencia.
Finalmente consideramos relevante destacar la impronta que los factores políticos,
económicos, sociales y culturales dan lugar a la existencia de este de fenómeno, y su
implicancia en la práctica docente. Consideración que nos lleva a tener en cuenta los
factores externos a la institución educativa como por ejemplo las condiciones de vida de
la comunidad, el capital cultural adquirido y las competencias cognitivas de los sujetos
involucrados en cada situación de enseñanza-aprendizaje.
En relación a esta temática tan compleja intentamos abordar los siguientes objetivos:
Objetivos generales
• Comprender y desarrollar las categorías teóricas de: capital cultural, habitus y
violencia simbólica.

• Relacionar estas categorías para poder comprender prejuicios y estigmas que
afectan la realidad social educativa y su incidencia en la práctica docente.
Objetivos específicos
• Establecer relaciones de estas categorías teóricas y un recorrido sociohistórico
para poder reflexionar sobre la práctica docente en las aulas.
• Reflexionar las prácticas como docentes sobre los prejuicios que estigmatizan
una determinada realidad escolar.

2. DESARROLLO
Capital Cultural
Partiendo del concepto de socialización y teniendo en cuenta que existe una profunda
conexión entre el proceso social y el proceso educativo ya que el proceso social
atraviesa la realidad educativa y a sus instituciones penetrando en su cotidianidad y
provocando que las instituciones deban cumplir un rol de contención social en su
práctica. Podemos decir que la educación es un proceso de enseñanza – aprendizaje
realizado en relación con la práctica social. La sociedad no es un simple referente
externo de la escuela sino que hay una relación escuela – sociedad.
Teniendo presente, además, el proceso socializador en lo referente a la socialización en
donde la socialización primaria comienza para cualquier niño el día que nace y
considerando que el ser humano necesita de un ambiente sociocultural para completar
su desarrollo, para ello, los socializadores le trasmitirán un conocimiento del mundo
pero de acuerdo con la posición que ocupan dentro de la estructura social, sobre la base
de las idiosincrasias particulares de sus padres. El mundo es transmitido como lo ven
sus socializadores.
En este sentido, para poder comprender estos procesos es que complementamos estos
conceptos con las nociones de “Capital Cultural y Reproducción social”.
El concepto de Capital cultural se refiere a todos los elementos culturales elaborados y
almacenados por generaciones sucesivas. Pierre Bourdieu lo entiende como un
instrumento de poder al nivel del individuo bajo la forma de un conjunto de
cualificaciones intelectuales producidas por el medio familiar y el sistema escolar. Es un
capital porque se puede acumular a lo largo del tiempo y también, en cierta medida, es
transmitida a sus hijos, la asimilación de este capital en cada generación es una
condición de la reproducción social y como todo capital da un poder a su poseedor.
El capital cultural definido por Bourdieu se presenta bajo tres formas distintas:
• Bienes materiales
• Bienes institucionalizados
• Hábitos incorporados

Una forma incorporada es el hábitus cultural. Se construye por la socialización
sucesiva y comprende por ejemplo, la soltura social y la capacidad para expresarse en
público.
Una forma objetivada son los bienes culturales (libros, cuadros, discos...). Para
apropiarse de un bien cultural, es necesario ser portador del habitus cultural.
(Materiales)
Una forma institucionalizada son los títulos escolares. Un título escolar se evalúa bajo
un mercado, el de los títulos escolares. Su valor es relativo y depende de su posición en
el seno de la escala relativa de los títulos escolares. Es el valor de un título que permite
beneficiarse, por ejemplo, bajo el mercado de trabajo o bajo el mercado de los productos
de bienes culturales.
En nuestro país, desde la ley 1420 se ofrece un capital “mínimo” a todos en una escuela
universal obligatoria y gratuita. De todas maneras no todos acceden al entrenamiento
intelectual de la misma manera o tienen los recursos económicos para comprarlos. Por
ende, el sistema educativo, al entregar a unos y negar a otros los recursos para
apropiarse del capital cultural, está reproduciendo de esta manera la estructura previa de
distribución económica y social preexistente.
El lugar que ocupa la escuela en este tema es el de “garantizar el orden existente”,
disimulando su naturaleza arbitraria, de esta manera vemos como la escuela ejerce la
violencia simbólica.
Se dice arbitrario cultural, ya que la representación de la realidad no es la única posible,
porque refleja la imposición como “natural”.
Esta imposición la establece una clase dominante que reproduce a través del Capital
Cultural, capital heredado, que tiene la capacidad de ser un capital incorporado y por lo
tanto, aparentemente natural, innato. Es una imposición que ejerce el racismo de la
inteligencia, que es utilizado por los dominantes con el fin de producir una justificación
del orden social que dominan, lo que hace que se sientan justificados de existir como
dominantes, que se sienten de una esencia superior cuyo poder se basa, en parte, por la
posesión de títulos que, como títulos escolares, se consideran garantía de inteligencia.
La inteligencia es lo que miden los test de inteligencia, es decir, lo que mide el sistema
escolar. La aparición de estos test está vinculada a la llegada al sistema de enseñanza,
con la escolarización obligatoria, de alumnos con los que el sistema escolar no sabía que

hacer porque no estaban “predispuestos”, “dotados”, es decir dotados por su medio
familiar de las predisposiciones que presupone el funcionamiento habitual del sistema
escolar: un capital cultural y una buena voluntad respecto de las sanciones escolares
Existe un discurso, supuestamente progresista se propone una renovación pero nada
cambia estructuralmente. En el neoliberalismo (señala Bourdieu) se instala un tipo de
racismo singular, el de la inteligencia, que en su versión eufemizada de la meritocracia y
la ideología de los talentos, como una de las respuestas más legitimadas para explicar
este orden casi siempre al servicio de un sistema de recompensas y castigos , que
concibe la vida como una despiadada carrera entre pocos ganadores y muchos
perdedores, nacidos para perder; se transmutan las desigualdades resultantes de un
orden social injusto en desigualdades naturales que conducirían a cada uno por el
camino que inexorablemente merece. Así, quienes ganan serían los competentes y los
que no, además de ser desempleados, pobres y marginados, serían incapaces.
Se establece así, la relación: pobreza – éxito / causa – efecto.
En el caso de las escuelas desenmascarar las justificaciones que propone la embestida
neoliberal acerca de los alcances y límites de las trayectorias educativas de sujetos y
grupos sociales, constituye como uno de los principales desafíos para desandar el
camino que conduce a la desigualdad social educativa y de la desigualdad educativa a la
legitimación de la subordinación social.
La racionalidad meritocrática ha permitido la legitimación de la desigualdad social,
transmutándola en desigualdad de capacidades personales para apropiarse del saber. El
anclaje de dicho postulado en ciertos discursos y prácticas sociales y escolares supone el
retorno a ciertas tesis que proclaman el carácter biológico e innato de las aptitudes y la
determinación genética de las capacidades humanas, siendo la naturaleza humana la
fuente y origen de la desigual distribución del éxito escolar y social entre las clases.
Con estos argumentos, a los cuales nos referimos genéricamente con la noción de
“ideología del talento” o de los “dotes naturales”, se intenta ocultar el verdadero
principio de las diferencias sociales, esto es, la desigual distribución social de los bienes
materiales y simbólicos, y se justifican las posiciones de privilegio como producto de la
“inteligencia”, los “genes”, o las “facultades innatas”, de quienes individualmente las
detentan.

Si las desigualdades son determinadas biológicamente, son inmutables. El individuo
aparece así como la propia causa de su éxito o fracaso social o educativo. El desafío
consiste en desanudar el contenido político de este tipo de afirmaciones. (3)
En una línea de oposición a estos postulados meritocráticos; Bourdieu afirma que el
funcionamiento de la escuela, en especial de la relación pedagógica, es considerado
como una máquina para reproducir desigualdades sociales. Los alumnos no alcanzan los
mismos patrones de éxito escolar debido a que la escuela favorece las actitudes y las
disposiciones, los Habitus o las formas culturales interiorizadas, propios de las clases
dirigentes, y no a que los talentos y los dones son naturalmente diferenciables según los
individuos y los grupos
La tesis vinculada al “capital cultural” se impone como una hipótesis indispensable para
dar cuenta de las diferencias en los resultados escolares que presentan niños de
diferentes clases sociales respecto del “éxito escolar”, es decir, los beneficios que los
niños de distintas clases sociales pueden obtener del mercado escolar, en relación a la
distribución del capital cultural entre clases y fracciones de clase.
Este punto de partida representa una ruptura fuerte con los supuestos inherentes tanto a
la visión de la “ideología de los dones” como a las teorías economicistas del “capital
humano” que desconocen la estructura diferencial de oportunidades sociales para
“invertir” en educación, ocultando que el rendimiento de la educación dependen del
capital cultural y social “heredado” por la posición en las relaciones de poder y
beneficio social de la familia de origen y no las capacidades de los sujetos de realizar
una inversión educativa racional en tiempo y dinero.
El pensamiento crítico propone comprender estos fenómenos reconstituyendo los
sentidos que circulan en las escuelas, el aporte de éstos significados a la estructura de la
desigualdad social y el modo en que esta dinámica logra configurar una subjetividad
más o menos ajustada a la objetividad social.
Históricamente la inteligencia ha constituido un atributo de distinción social y escolar.
Tal así es que Bourdieu habla del “racismo de la inteligencia”. El eje de su
argumentación consiste en poner en cuestión a la inteligencia como una cualidad
esencial o natural del individuo. El desafío se centra en sacarle el velo a las premisas de
la ideología de los dones naturales o de las dotes innatas, las que inscriben las
diferencias en las personas como si se tratara de dos variedades distintas de la especie

humana: los “inteligentes” poseerían una suerte de “órgano de comprensión” negado a
los otros. (4)
Habitus
Como hemos venido hablando, en todo proceso de sociabilización donde hay un
proceso propiamente dicho de producción de subjetividades, y donde este mismo sujeto
crea su personalidad en este medio (ya hecho y creado), sin embargo, esto dicho de esta
manera dista en gran medida de algún parecido con el modelo fordista o Hauxlista
(Recordemos su novela Un mundo feliz).
Según Carlos Altamirano la teoría clásica de la socialización menciona que en sujeto es
un efecto de la sociedad, y que, en contraposición a esto las teorías más modernas ven
que en la construcción de lo social no hay nada de natural, sino que su construcción es
proporcionada por un hábitus.
Según Piere Bourdieu, y retomando el último concepto mencionado, podemos decir que
el hábitus es siempre social, que una práctica que sea ejercida por un sólo individuo no
puede ser tomado como tal, sino que debe ser ejercido por una sociedad.
Entonces, después de estas aclaraciones podríamos comenzar a definir hábitus, como
una serie de esquemas generativos a través de los cuales los sujetos perciben al mundo y
actúan en él. Podemos decir que los sujetos perciben al mundo a través de estos
esquemas como una suerte de cristal con el cual cada cual tendrá distintas percepciones
y actuará en él de acuerdo a ello. Estos esquemas generativos se dicen que son
“estructuras, estructurantes, estructuradas”. Son estructuradas en la medida en que están
conformadas a lo largo de la historia por cada agente e incorpora una estructura social
donde se ha formado el agente. Son estructurantes, ya que a partir de éstas se generarán
las percepciones del mundo del sujeto, en cierta medida y aunque pueda chocar el
término, la formación y el círculo social donde esté inmerso, funcionará como una
suerte de molde en el cuál desarrollará sus capacidades. Sostiene por tanto, una
diferenciación de clases sociales.
De acuerdo a esto y siguiendo la teoría sociológica de Bordieu, entiende que siempre se
obra, se piensa y se siente asociados a una posición social. Los hábitus hacen que las
personas tengan estilos de vida parecidos o similares, apreciaciones de la realidad,
gustos, círculos en común, etc. Por ende, el hábitus está estrechamente ligado con las
posiciones sociales de los individuos, con distintos universos de experiencias, ámbitos

prácticos, en los que se generan afinidades casi naturalizadas con individuos de
similares hábitus. Esta naturalización, se puede decir, que está ligada a una cualidad de
clase, por ejemplo, si vamos a un partido de polo es probable que primero no
entendamos de que se trata, y segundo es probable que no nos sintiéramos cómodos en
ese ambiente, y es simplemente porque no compartimos ese hábitus, no nacimos en un
lugar donde nos fuera “natural” ese deporte, amén de que nos guste o no.
El nivel socioeconómico tiene una relación directa con el hábitus, en la medida en que
las desigualdades sociales permiten crear estructuras que las mantengan, por ejemplo,
un sujeto nacido en cierta familia de profesionales, que seguramente tendrá acceso a una
escuela de renombre, y al que en la casa se le inculcarán hábitus culturales de diversos
tipos, ya sean como cierto aprendizaje sobre el arte en cualquiera de sus expresiones,
aprenderá más de un idioma, en esa escuela se formará con chicos de similares
condiciones sociales con los que compartirán esos hábitus, por ende es muy probable de
que compartan similares gustos e ideologías o visiones del mundo. En contraposición y
poniendo un ejemplo muy antagónico, un chico de un estrato social de sectores de
emergencia, nacerá y crecerá en un ambiente lleno de carencias, desde las básicas de
alimentación, vestimenta, y siguiendo por la cultura, la educación y en el peor de los
casos de valores sociales. Tendrá escolarización, pero será una escuela seguramente
contenedora que al haber chicos de similares condiciones tendrán la misma visión del
mundo y compartirán estos hábitus en común. Por eso el hábitus encuentra una relación
directa con el nivel socioeconómico.
Violencia simbólica
Este concepto es creado por Bourdieu. Son partes de estrategias construidas
socialmente. Se caracteriza por ser una violencia invisible. La violencia simbólica está
estrechamente ligada a habitus que es el proceso a través del cual se desarrolla la
reproducción cultural y la naturalización de determinados comportamientos y valores.
Bourdieu, nos habla de cómo naturalizamos e interiorizamos las relaciones de poder,
convirtiéndolas así en evidentes e incuestionables, incluso para los sometidos. De esta
manera aparece la violencia simbólica, la cual no está socialmente construida sino que
también nos determina los límites dentro de los cuales es posible percibir y pensar.

Pensar el tema de la desigualdad social y educativa, implica abordar la mirada sobre la
pobreza y la violencia estructural que condiciona fuertemente a los niños adolescentes,
jóvenes y adultos que habitan las instituciones educativas.
El poder otorgado a los dominantes es la base de la violencia simbólica, que lleva a los
propios dominados a ejercer sobre sí mismo las relaciones de dominación y lo que
asegura su existencia es que las ignoran como tales.
El ejercicio de la violencia simbólica es invisible a los actores justamente porque
presupone la complicidad de aquellos que sufren sus efectos. Se puede decir que el
poder simbólico produce lo dado al aseverarlo, al actuar sobre el mundo actuando sobre
su representación. Este poder reside en la creencia de la legitimidad de las palabras y de
las personas que las emiten, y solo opera en la medida en que aquellos que lo
experimentan reconocen a quienes lo ejercen.
Desde el punto de vista de Bourdieu, las arbitrariedades culturales de la educación son
de las clases dominantes las más favorecidas socialmente. Son estas clases las que
determinan los criterios para juzgar a los alumnos, los contenidos legítimos de la
enseñanza, las prácticas escolares.
Pensar la idea de violencia simbólica implica pensar el fenómeno de la dominación en
las relaciones sociales, su eficacia, el fundamento que lo hace posible.
La legitimidad de este tipo de violencia oscurece las relaciones de poder, lo que permite
que la imposición tenga éxito.
En las clases dominantes algunos individuos poseen un capital económico heredado y
otros poseen un capital cultural que es el que controla el sistema educativo y es el
principal instrumento de la reproducción cultural.
Bien sabemos que a lo largo de la historia de las instituciones educativas y sus
representantes áulicos se trazó un juego en el que el maestro iluminado y poseedor de
todo conocimiento ejercía tácitamente un poder absoluto sobre el alumnado, que desde
su posición de sujeto pasivo debía acatar toda disciplina y conocimiento sin cuestionar,
ni aspirar a formar un pensamiento crítico, sólo debía convertirse en un receptor.
Podríamos pensar en una violencia simbólica que es totalmente aceptada por los actores
sociales, dando señales de que el rigor que ello significa, demuestra los resultados
finales de una “educación” satisfactoria.
No obstante los tiempos cambian y a partir de la mitad de siglo XX en pos de tantas
revoluciones y caídas de grandes paradigmas, aparecen nuevos fragmentos, nuevos
actores sociales y metamorfosis en las estructuras establecidas.

Todas estas transformaciones, tienen un fuerte impacto dentro y fuera de la educación
en constante vacilación, que es a la vez vulnerada, acosada, idealizada, trastocada y
manipulada.
Por eso, es importante tener presente, como destacan Romagnoli y Tosoni1, que el
Sistema Educativo Argentino tendió diferencias desde sus inicios puesto que los
establecimientos educativos ofrecieron condiciones de enseñanza y aprendizaje
desiguales, presentando también una débil coordinación entre sus niveles; cabe destacar
que los cambios socio-políticos y económicos de los últimos 30 años fueron decisivos y
acentuaron expresas desigualdades dentro del Sistema Educativo.
De los diversos impactos que estos cambios producen en el sistema, focalizaremos la
mirada sobre el trabajo docente.
Birgin2, asegura que es en la organización de la escolarización y la pedagogía donde se
configura un campo social en el que toma forma el gobierno de los individuos. En
particular, la regulación de los procesos escolares también implica el gobierno del grupo
social que tiene a su cargo el trabajo de enseñar. Impacta sobre los sujetos como
mecanismos de autodisciplina, produciendo estructuras cognitivas, esquemas
clasificatorios, opciones y limitaciones acerca de qué es lo bueno, lo normal, lo
posible, lo deseable.
En su investigación, Birgin (1999) sostiene la hipótesis de que en el contexto de los
cambios sociales que se atraviesan, se están desarrollando nuevos (otros) modos de
regulación social que se construyen específicamente en diferentes espacios y posiciones
sociales, sesgado por diversas dinámicas que también están en fuerte proceso de
mutación, del conocimiento, del sistema político, del mercado de trabajo, del género,
etc. La propia dinámica del sistema educativo se entrecruza con esas otras dinámicas
sociales que no le son ajenas, produciendo regulaciones especificas.
La autora demuestra una preocupación en cuanto a las consecuencias de estos cambios o
mutaciones, puesto que se configuran nuevas subjetividades donde la seguridad y el
cálculo del riesgo ordenan el futuro, creando regulaciones morales, conformando
intereses, definiendo formas de saber, por lo tanto, el sujeto del interés se constituye
como sujeto del cálculo racional, que somete sus acciones a cálculos de escenarios
futuros, de un sujeto gobernado y gobernable.
1 Romagnoli y Tosoni 2009: 17,182 Birgin Alejandra 1999: 220-226

Destaca, también un análisis de los discursos que circulan alrededor de la docencia, en
particular, acerca de las transformaciones en la composición sociocultural y en las
expectativas de los jóvenes que aspiran a ser docentes. Problematizando la cuestión no
solo en Argentina, y reflexiona sobre el contexto de producción de este discurso desde
los organismos internacionales de financiamiento y su fuerte impacto en la
construcción de subjetividades.
Es inevitable para adentrarnos en el tema hacer un poco de historia, como bien
señalamos anteriormente, volvemos al origen del Sistema Educativo Argentino, se
basaba en sentar juntos al rico y al pobre, sostenían que las diferencias debían
permanecer invisibles y que serían compensadas por la escuela, que tenia la función de
igualar las oportunidades. La lucha contra la ignorancia era la que proporcionaría la
salvación a los bárbaros, convirtiéndolos en ciudadanos de la Nación.
Por eso el Estado – Nación creó y extendió el conjunto de escuelas normales en las que
formó al “cuerpo docente”. Se construyó una pedagogía basada en el docente como
representante-funcionario del Estado que conformó una mística del servidor público
preocupado por las necesidades del Estado, a la vez que debilitó otros esfuerzos por
legitimar científicamente la enseñanza (Birgin, 1998).
En las escuelas normales se desarrolló una tecnología pedagógica mas dirigida a la
homogeneización que al desarrollo individual, de corte autoritario, basado en el docente
funcional al estado, del que era neutro servidor. Por lo tanto, es heredera entonces de la
neutralidad política y religiosa del normalismo, la docencia se constituyó en una
compleja articulación entre lo vocacional, lo moral y la posición funcionaria, en la que
el género tuvo un lugar central. Desde esta amalgama, el reconocimiento de la docencia
como un trabajo tardó en hacerse presente.
Esto nos lleva a pensar, que históricamente los aspirantes a la docencia proveían de
sectores sociales heterogéneos, destacando que un sector mayoritario estaba formado
por las primeras generaciones de familias que lograban el acceso al nivel medio a través
de escuelas normales, una perspectiva era la movilidad social ascendente, de progreso
que por otra parte impregnaba el imaginario social de la época, como ya dijimos a
principios de siglo pasado.
Los docentes fueron el ejemplo del discurso que encarnaban: la posibilidad del
ascenso social por medio de la educación. La interiorización de esta predica no sólo
moldeó las prácticas, sino que legitimó el trabajo pedagógico.

Sin embargo, la estabilidad económica, política y social siempre estuvo en permanente
crisis en nuestro país y los conflictos no le fueron ajenos al sistema educativo. Por lo
tanto ese prestigio que coronaba al docente de principios de siglo, se vio empañado por
el ascenso de los sectores populares de la mano del peronismo (Svampa)3, y ocasionó un
cambio paradigmático, pues, el ingreso y permanencia al sistema educativo fue más
participativo, esto incurrió en que la población que accedía a las carreras de magisterio
provenía de los sectores más pobres y empobrecidos de la sociedad. Lo cual implico un
“descenso social” relativo en los sectores que aspiran a trabajar en la docencia.
Las crisis económicas llevan a pensar que la docencia es un medio seguro en el mercado
de trabajo y muchos optan por este trabajo en tiempos de incertidumbre laboral y
económica; se configura allí una resignificación de las motivaciones “vocacionales”.
Estas son las razones que explicarían buena parte de los cambios actuales en los sectores
sociales que se forman para la docencia. Como ya señalamos, se trata de jóvenes que
provienen de sectores sociales pobres y empobrecidos. Por otra parte, estos grupos
provienen en muchos casos de una escolarización en los segmentos más deteriorados
del sistema, con un perfil débil en los saberes académicos. La preocupación marcada
por la búsqueda de un empleo genera conflictos y rechazos al interior de la institución
formadora, que muchas veces sigue a la espera de un perfil de estudiante para la
docencia que ya no es, quizás por esta interpelación fallida, el mandato normalizador no
logra eficacia, es mas muchas veces producen y convalidan diferencias y articulaciones
injustas. Es sabido, la lógica simbólica de la distinción asegura un mayor provecho a los
poseedores de un fuerte capital cultural, carente en estos nuevos grupos.
Las instituciones formadoras, frente al ingreso de estos grupos, construye un discurso
alrededor de la noción del “déficit” que traen estos estudiantes tanto por sus
rendimientos académicos como por que se alejan del patrón cultural y social que se
considera valioso y pertinente para la docencia, desde allí son sujetos deficitarios
privados material y simbólicamente, a quienes hay que compensar y no se los reconoce
como portadores de otras tradiciones culturales, experiencias de vida, saberes, también
legítimos para la enseñanza.
Para profundizar en este tema, las investigaciones de Braslavsky (1985)4 dan cuenta,
allá por los años ochenta, de que las instituciones educativas ofrecían diferente
educación en cantidad y en calidad para los distintos sectores sociales. Asociamos este
3 Svampa, Maristella 2006: 102,1034 Braslavsky, Cecilia 1985: 46

último concepto (diferenciación) a lo que Puiggrós (1994) llama circuitos de
escolarización, que marcan distinciones probables en el destino de los niños y jóvenes.
Ya en 2001, y de manera tajante Filmus5 postula que el origen social es el factor con
mayor peso en el tipo de trayectoria educativa de los estudiantes. Entonces, y a la luz de
nuestro trabajo nos preguntamos si todas estas realidades que subyacen en el sistema
educativo y que atraviesan nuestra práctica docente nos convierten en meros
reproductores de un orden establecido, aceptando cabizbajos nuestro rol y ejerciendo
simbólicamente la violencia siendo a la vez dominadores y dominados, en un margen,
en una frontera educativa que marcamos aún más con nuestro quehacer.
Tal es así que la reproducción social y cultural, alude a los mecanismos que aseguran la
perpetuación de la estructura de las relaciones entre las clases sociales, Bordieu
especifica el papel del sistema educativo en la reproducción de la estructura de la
distribución del capital cultural. Devela que se trata de una institución que tiene por
misión oficial la trasmisión de los instrumentos de apropiación de la cultura dominante,
pero a la vez sistemáticamente descuida la transmisión de los instrumentos
indispensables para asegurar esa misión, por lo cual está destinada a convertir “esa
cultura dominante” en el monopolio de aquellas clases sociales que son capaces de
transmitirla por sí misma, a través de la acción educacional continua de las familias
“cultas”.
Entonces es hora de referirnos al término de fronteras educativas que hace referencia
a los procesos simbólicos que tienen lugar a partir de las consideraciones, discursos y
juicios que la comunidad construye, donde cada familia y cada sujeto va conociendo sus
límites y opciones educativas posibles a partir de estas clasificaciones. Por lo tanto el
trabajo docente hoy en día es permeable dentro y fuera del sistema educativo por la
violencia simbólica.
5 Filmus, Daniel 1999: 45,46

3. CONCLUSIÓN
Haciendo detalladamente un recorrido histórico por nuestro sistema educativo, llegamos a la
conclusión, que si bien la educación fue, es y será una herramienta determinante en la
construcción de subjetividades de todos los actores sociales de nuestra estructura, tuvo sus
falencias desde el origen, erróneamente establecidas por un orden social que era una minoría por
aquel entonces pero a la vez dominante.
Estos equívocos se fueron heredando de generación en generación, despreocupado de
remendarlos, acomodarlos a los nuevos tiempos o mejorarlos; el hecho es que estos nuevos
tiempos trajeron aparejados consigo el avance científico y las nuevas tecnologías, sumado a
esto, los cambios paradigmáticos en cuanto a lo social, cultural, político y económico,
brindando a la vez una participación a los jóvenes y más aun a los de sectores populares, por lo
tanto nuestro sistema educativo quedó estancado en el ocaso del siglo XIX sin imaginar este
nuevo hombre posmoderno y todas sus tensiones.
Esta escuela tradicional, involucionada desde adentro y desde afuera por los mismos sujetos que
la componen, han creado una brecha invisible que divide a los románticos que aun ponderan
aquel docente iluminado, portador de toda sabiduría e incuestionables prácticas, y por otro lado
a los hombres y mujeres, que eligen hoy la educación y la docencia dentro de una
multipluralidad de opciones, ventajas y fines, reflejando a ese mismo sujeto actual, complejo y
diverso, con ambiciones y propósitos que nada tienen que ver con ese docente idealizado, y
completamente alejado del funcionario normalizador sarmientino.
Cuando esta brecha deja de ser invisible, aparece de manera explícita la tensión que hoy vemos
en las aulas y las instituciones de todos los niveles del sistema educativo argentino, tanto en la
formación docente, como en el rol y las practicas que este ejerce dentro y fuera del sistema.
Es ahí donde la violencia simbólica hace mella de su intangible peligrosidad, y desde nuestro
punto de vista, esta internalizada en las estructuras de todos los sectores sociales y en todos los
actores que componen la estructura misma; esto hace obviamente que este en constante
desequilibrio, desarmonía y tan insegura como cuestionable toda practica pedagógica.
Nosotros como defensores de la educación con bases sentadas allá por los años en que se
forjaba para civilizar al bárbaro, educación pública, gratuita y obligatoria, creemos en un
sistema educativo que sea integrador, de calidad y satisfactorio; donde los sujetos que por ella

pasamos seamos parte de su crecimiento y evolución, y no simplemente un escalón para el
ascenso social, porque quien postula su elección docente desde este enfoque desde ya esta
obviando una parte integra e importante de su labor docente, la realidad, que supera toda teoría,
ficción y protocolo; y que una de las maneras en que se puede trabajar, aparte de los
conocimientos (herramienta fundamental), son los factores personales como la vocación y el
compromiso social.
4. BIBLIOGRAFÍA
• Apuntes de Cátedra (2014) Desigualdades Sociales y Educación: una mirada
desde la Sociología - Profesora Teresa González (Trayecto Curricular Esc.
Normal Sup. T. Godoy Cruz - Mza.)
• Birgin, Alejandra (1999) La docencia como trabajo: la construcción de nuevas
pautas de inclusión y exclusión. (BsAs. : Editorial Troquel)
• Bustos, Rosa y otros (1999) La cultura en el proceso socioeconómico
• Romagnoli C. y Tosoni M. (2009) “La desigualdad social y educativa
Argentina” su construcción conceptual desde 1980 a la fecha. (Ed. EFE
UNCuyo ISBN 987-575-045-x)
• Svampa, Maristella (2006) La Sociedad Excluyente- la argentina bajo el signo
del neoliberalismo (Editorial Taurus pensamiento)