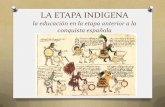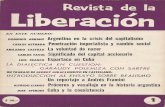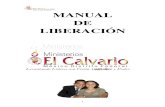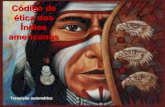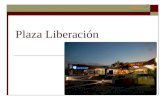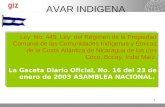Sonia Camboni. La Educacion Indigena, Promesa o Liberacion
-
Upload
cristianomarhernandezgomez -
Category
Documents
-
view
10 -
download
0
Transcript of Sonia Camboni. La Educacion Indigena, Promesa o Liberacion
-
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32514608
Red de Revistas Cientficas de Amrica Latina, el Caribe, Espaa y PortugalSistema de Informacin Cientfica
Jos Manuel Jurez Nez, Sonia ComboniLa educacin en el medio indgena: modelo de neodominacin o promesa de liberacin?
El Cotidiano, vol. 22, nm. 146, noviembre-diciembre, 2007, pp. 61-72,Universidad Autnoma Metropolitana Azcapotzalco
Mxico
Cmo citar? Fascculo completo Ms informacin del artculo Pgina de la revista
El Cotidiano,ISSN (Versin impresa): [email protected] Autnoma MetropolitanaAzcapotzalcoMxico
www.redalyc.orgProyecto acadmico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
-
El Cotidiano 146 61
Jos Manuel Jurez Nez*Sonia Comboni*
L a educacin en el medio indge-na se ha transformado en una polticaprimordial para los Estados que cuen-tan con un componente importantede su poblacin que se identifica comoindgena, o pueblo originario.
Pases como Bolivia, Per, Ecuador,Guatemala y Mxico, han modificadoalgunos artculos de su ConstitucinPoltica para proclamarse como plurit-nicos y/o multiculturales, con lo cualse pretende dar un estatus reconoci-do a las poblaciones indgenas.
Como corolario a esta nueva rea-lidad poltica, se implementa desde losaos 70 una nueva poltica educativaen relacin con los pueblos origina-rios, de manera que puedan, en algu-nos casos como Bolivia, tener una
La educacin en el medioindgena: modelo deneodominacin o promesade liberacin?
La educacin en el medio indgena se ha transformado en una poltica primor-dial para los Estados que cuentan con un componente importante de su poblacinque se identifica como indgena, o pueblo originario. Pases como Bolivia, Per,Ecuador, Guatemala y Mxico, han modificado algunos artculos de su ConstitucinPoltica para proclamarse como pluritnicos y/o multiculturales, con lo cual se pre-tende dar un estatus reconocido a las poblaciones indgenas.
incidencia mayor en la determinacinde la orientacin que se le da a sus pro-cesos de educacin escolarizada; enotros como Mxico, se implementanprogramas que tienden a fortalecer losprocesos escolarizados, rescatar la len-gua y la cultura indgenas y ofrecer unaeducacin pertinente, eficaz, relevantey de calidad, promoviendo los aprendi-zajes significativos.
Uno de estos programas que sehan puesto en marcha ha sido el deAsesor Pedaggico, en Bolivia, hoy des-aparecida esta figura, a pesar de la for-macin que se les brind durante unao escolar. Sin embargo, los gobier-nos posteriores a 1998 decidierondesaparecer este tipo de profesionaly volver al tradicional supervisor dezona escolar.
En Mxico, se ha creado duranteel sexenio 2000-2006 el Programa
* Profesores-Investigadores del Departa-mento de Relaciones Sociales de la UAM-X.
Asesor Tcnico Pedaggico (ATP), paraasesorar a los maestros indgenas oque trabajan en medios indgenas, paramejorar la calidad de la educacin.
Los campos pedaggicos en losque se ofrecen asesoras, por lo gene-ral, son:
a) Enseanza de la lengua indgenab) Enseanza del espaolc) Planeacin escolard) Educacin intercultural.
En el pas se han detectado 62grupos lingsticos y con las variantes,se llega a 80, lo que implica recursoseconmicos y personal docente pre-parado. En ambos rubros tenemos in-suficiencia. Ni se destinan todos losrecursos necesarios para atender ade-cuadamente a la educacin indgena ymejorar la infraestructura escolar, ni se
-
Educacin62
cuenta con maestros suficientemente formados para asegu-rar la buena calidad de la educacin intercultural bilinge.Por ello, analizar desde fuera el desenvolvimiento de estemodelo educativo en la poblacin indgena, constituye poruna parte, una apertura del sistema educativo a los investi-gadores universitarios; y, por otra, un inters creciente delos cientficos sociales por lo que est sucediendo en laeducacin bsica.
En este artculo, avanzamos una evaluacin preliminarde este programa y de la Educacin Intercultural Bilinge(EIB) en el estado de Oaxaca. En una primera parte analiza-mos las polticas orientadas a la educacin para la diversi-dad en Amrica Latina; en la segunda parte hacemos algunasconsideraciones tericas sobre la evaluacin en la educa-cin bsica y, en particular, de la impartida a los nios ynias indgenas en algunas escuelas de Chiapas, para anali-zar el alcance del Programa ATP puesto en marcha por laDireccin General de Educacin Indgena en los estadosde la Repblica Mexicana en donde hay poblacin indgena.
Concepto de diversidad
Para Daz Polanco (2006: 18) la diversidad se puede enten-der como la coexistencia de sistemas culturales distintos.Pero tambin como una convivencia necesaria de enfoquesdoctrinales diferentes de carcter comprensivo, es decirque abarcan valores filosficos, polticos, religiosos, ticos quepermiten a los individuos construir distintas visiones delmundo, aunque estn inmersos en un sistema cultural do-minante. Esta realidad social manifiesta la diversidad so-ciocultural existente en el interior mismo de las sociedadesdesde siempre, aunque es a partir de los intereses polticosque se trata de reconocer, tolerar, respetar y promover. Eneste sentido, Daniel Gutirrez (2006: 10) considera que elmulticulturalismo no refleja ms que una invencin con-tempornea de las sociedades democrticas cuya legitimi-dad en la actualidad se sustenta en la capacidad de ligarjusticia social, pluralidad (hablar de un nosotros) y respeto-difusin de las diferencias.
Es evidente que en Mxico, esta diversidad cultural se vems compleja por la existencia de los diferentes pueblosoriginarios, cuya cosmovisin es diferente a la occidentaldominante en el conjunto de la sociedad, dado que implicaidentidades grupales distintas, con una importancia primor-dial para la coexistencia y la supervivencia misma del sistema.
Entran en conflicto las concepciones particularista yuniversalista de los derechos considerados como universa-les por el liberalismo como la democracia, la libertad, la
individualidad, la igualdad, con lo que se ha particularizadocomo derechos tnicos, o derechos indgenas. En el fondo,esta controversia achaca a los derechos indgenas males comola prdida de la identidad individual en beneficio de lo colec-tivo, de la individualidad en aras de la comunalidad, de losderechos humanos ante la imposicin de la tradicin y de lascostumbres. Es un retorno al problema suscitado por Voltairefrente a la concepcin de Herder: aqul proclama los valo-res universales que surgen de la razn y ste insiste en ladiversidad como pertenencia y fundamento tnico de la na-cin: el hombre universal frente al hombre determinadohasta en los menores detalles o gestos por su cultura(Llobera Joseph, citado por Daz Polanco, 2006: 26).
El resurgimiento de las culturas diversas propiciada porla globalizacin como un efecto perverso de su propio pro-ceso, que contradice la propuesta de homogenizacin cul-tural que traera consigo, ha dado pie para que el sistemase recomponga y trate de recuperar dichos movimientos atravs de lo que se ha dado en llamar multiculturalismo 1,que conlleva la indiferencia radical y la total ausencia delotro: todas las culturas se equivalen, todas tiene derecho aexistir, luego, pueden desaparecer y no cambia nada ni en lasociedad local ni en la global. El reconocimiento de la diver-sidad trae consigo problemas que se deben resolver den-tro de la misma sociedad, ya que a partir de ste se reconocela otredad y se multiplican situaciones multiculturales, comolo expresa Daz Polanco en la obra citada (p. 15). Entre losproblemas a enfrentar estn los conflictos de valores quesurgen de los modos de vida de los diferentes grupos enpresencia y que se ven obligados a convivir en un mismoterritorio, puesto que los valores particulares de cada gru-po pueden estar o no en consonancia con los considera-dos valores universales, pero es un hecho que dan origen alo particular, a lo diverso, a lo otro, por ello todas las socie-dades actuales deben vivir con y en la diversidad.
Ahora bien, esta diversidad no es slo tnica, sino cul-tural, lo que trae consigo problemas y conflictos surgidosde la relacin intertnica, con lenguas diferentes y un proce-so de dominacin del espaol sobre las lenguas indgenas,como medio de un proyecto hispanizante, homogeneizan-te de la sociedad que tiende a desaparecer las diferencias.Este proceso rompe con las identidades de los indgenasque ante la segregacin y racismo imperante en los miem-
1 Esta idea la desarrolla ampliamente Hctor Daz Polanco, en sulibro Elogio de la diversidad. Globalizacin, culturalismo y etnofagia, poniendoal descubierto la manera como el sistema aprovecha la diversidad enfavor de la consolidacin del sistema, especialmente de los grandes ne-gocios corporativos, p. 10.
-
El Cotidiano 146 63
bros de la sociedad dominante, reniegan de sus orgenes yde sus races, negando su propia identidad para mimetizarsecon el mestizo. Esta situacin forma parte de la entropasociocultural y produce autodestruccin de los individuosy de los pueblos indgenas que aceptan esta dinmica.
No se trata de minimizar el problema de los valoresuniversales y del relativismo de los valores, en otros trmi-nos, de los universalismos y de las formas de relativismocultural, sino de sealar sus lmites, ya que un anlisis am-plio del tema supera los lmites de este artculo... Ambasposiciones tienen contradicciones y aporas en su corpusterico, poltico-ideolgico. De acuerdo con Molina (2002:160), que a su vez cita a Scartezzini: De hecho, tanto eluniversalismo como el relativismo tienen un carcter con-tradictorio. El universalismo moderno se basa en una ideo-loga individualista que defiende la libertad del individuo,emancipado de las dependencias colectivas, pero en defini-tiva tambin ha de defender, por ello mismo, la diferencia. Elcarcter contradictorio del relativismo queda patente cuan-do se afirma que todo es relativo y se entiende que sta esuna afirmacin absoluta y, por tanto, contradictoria con elcontenido del enunciado.
Ante esta perspectiva se dan diferentes posturas de aper-tura al dilogo que permitan nuevas representaciones en unproceso de construccin dinmica e interactiva. En este sen-tido Duschatzky, citado por Molina, afirma que: El reconoci-miento de la diversidad no puede ser la actitud misericordiosafrente al distinto, al que intentamos reinstalar en la rbita delos valores legitimados, sino la consideracin de un otrocon el que completamos nuestras humanidades.
En sntesis, las diferentes posturas tericas frente a ladiversidad, convergen en la propuesta de intercambio cul-tural simtrico, en relaciones sociales equitativas y en prc-ticas de inclusin. Bajo esta perspectiva tratamos de analizarla propuesta de Educacin Intercultural Bilinge, queinstrumenta la DGEI como poltica del sexenio 2000-2006con el fin de valorar en sus alcances y lmites esta polticaeducativa orientada al mundo indgena.
Concepciones de Interculturalidad
Por ello, a raz del movimiento zapatista iniciado en 1994,Mxico y su aparato poltico-educativo se abre a la diversi-dad y a la bsqueda de la actitud intercultural que permitauna relacin ms armoniosa y simtrica entre los pueblosen presencia. Esta nueva actitud se manifiesta en la reformadel artculo 4 de la Constitucin Poltica y en la Ley Fede-ral de Educacin.
Durante el sexenio foxista (2000-2006) se crea la Co-ordinacin General de Educacin Intercultural Bilinge(CGEIB), y se crean las universidades interculturales, as comolos Bachilleratos Integrales Comunitarios, orientados a lapoblacin indgena.
Asimismo, se pretende reformar las escuelas que atien-den a los hijos e hijas y/o adultos de los jornaleros agrcolasmigrantes. Para ello, bajo el impulso de la CGEIB se trat deformular un plan de formacin inicial para los voluntarios ymaestros con orientacin intercultural. En dicho esfuerzoparticiparon adems de la CGEIB, Sedesol, Conafe, INEA, DGEI,DGEB a travs del PRONIM, mediante un financiamiento de laCooperacin Espaola. Por su parte La DGEI public susorientaciones acerca de lo que considera como intercultu-ralidad:
Desde mediados de los aos 70, el trmino interculturalva cobrando fuerza para reflejar una comprensin distin-ta de la cultura; por una parte, al plantear una visin din-mica de sta, y por otra, al sealar a las sociedades comorealidades en permanente interaccin.
En el mbito educativo, el enfoque intercultural se plan-tea como alternativa para superar los enfoques homogenei-zadores, evitando que la formacin de ciudadanos se baseen la exclusin; como estrategia educativa para transformarlas relaciones entre sociedades, culturas y lenguas desdeuna perspectiva de equidad, calidad y pertinencia, constru-yendo respuestas educativas diferentes y significativas, y comoenfoque metodolgico para considerar los valores, saberes,conocimientos, lenguas y otras expresiones culturales comorecursos para transformar la prctica docente. Es decir, comoun enfoque de educacin abierta y flexible, enraizada en y apartir de la propia cultura, pero abierta al mundo, una educa-cin que promueve un dilogo entre tradiciones culturalesque han estado en permanente contacto; que mira lo ajenodesde lo propio y que observa e interacta desde suautoafirmacin y autovaloracin. Desde el punto de vistapedaggico, para Molina Luque (2002: 176):
Se trata de crear o de aprehender situaciones en las cua-les se pongan de manifiesto las diferencias tnicas, cultu-rales, lingsticas, de gnero, incluso de credo, para suscitaruna reflexin colectiva de maestro y alumnos, que per-mita el reconocimiento de los elementos educativos pre-sentes en la diversidad. Desde el punto de vista sociolgicose pretende formar hbitos bsicos de apertura intelec-tual, que puedan argumentar disponibilidades comunica-
-
Educacin64
tivas, ms all de la tolerancia, y que fundamenten crtica-mente valores antirracistas y solidarios.
De acuerdo con Daz Couder, la interculturalidad noes dominar otra lengua, puesto que dominar una lenguaindgena no significa necesariamente dominar otra cultura.Similarmente, la identidad tnica no implica ni requiere deldominio de una lengua o cultura particular, sino de laautoidentificacin con una tradicin (histrica o cultural),independientemente de su singularidad.
La interculturalidad, la concebimos entonces como uncomplejo de relaciones sociales simtricas entre los dife-rentes grupos sociales y/o tnicos que comparten un mis-mo territorio, en las cuales se da una relacin estrechaentre cultura, lengua, tradiciones, costumbres y prcticassociales que conllevan valores, y nos acerca a la compren-sin y reconocimiento de los valores propios de los otros,y a la aceptacin de lo diverso en un proceso de colabora-cin para la construccin de una nueva sociedad igualitariams equitativa y libre:
Igualdad, no slo en relacin con los derechos huma-nos, sino en el trato que cada uno debe recibir conforme ala dignidad humana.
Equitativa, brindando oportunidades reales de desarro-llo humano para cada individuo, familia o grupo social. Opor-tunidades de empleo, de acceso a la salud, sea a una medicinapreventiva, sea a una curativa; acceso gratuito a todos losniveles educativos con calidad semejante; apoyos guberna-mentales e institucionales para los que menos tienen nocon una perspectiva asistencialista, sino de justicia social,por lo tanto acompaada de acciones de capacitacin, for-macin y apoyos para proyectos productivos o de desarro-llo comunitario.
Libertad en el sentido de libre expresin y de creen-cias que permita a los individuos manifestarse pblicamen-te, aun en contra de los intereses dominantes, sin temor ala represin.
Libertad en el sentido de posibilidades reales de em-prender acciones tendientes a liberar a los individuos de ladominacin econmica, poltica y cultural a la que se en-cuentran sometidos por un sistema poltico y econmico,que impone una subordinacin social y cultural a las clasesen el poder.
Libertad en el sentido de la seguridad e integridad fsi-ca y en los bienes, que permita vivir la vida sin asaltos, sintemores ni discriminaciones por concepto de pertenenciade grupo, de gnero, de religin, o diferencias econmicas,sociales o culturales.
La interculturalidad no est exenta, pues, de la ticasocial que implica aceptacin de la diversidad, la bsquedade justicia, equidad, oportunidades y colaboracin, es deciren la igualdad poltica, social y cultural, con posibilidadeseducacionales reales y de empleo digno y solvencia econ-mica. En este sentido Ursula Kempel2 afirma que hay quepensar la interculturalidad, no slo como un concepto sinoan ms como una prctica, abriendo nuevos horizontes.La interculturalidad no es terica, sino una prctica de vida,un dilogo permanente entre sujetos pertenecientes a cul-turas diferentes, que coexisten en un mismo territorio ycomparten situaciones y condiciones de vida similares. Estoquiere decir que la interculturalidad no es una teora, sinouna prctica y una comunicacin dentro de una dinmicacontextual de convivencia. En este dilogo entre culturasno se trata de intercambiar ideas sino contenidos que nosayuden a movernos en contextos, a leerlos e interpretar-los bien, teniendo en cuenta adems el conflicto por la he-gemona de la interpretacin en los contextos; y aprenderas a posicionarnos (Betancourt, 2004: 27). Esto quieredecir que la interculturalidad no es un dilogo entre indivi-duos, sino un dilogo entre culturas, entre historias de lasculturas en presencia, contextualizadas en los individuosparticipantes, ya que ellos mismos son contextuados ycontextualizantes. El desafo del dilogo intercultural radi-ca precisamente en que el reconocimiento de la diversidady de las tradiciones indgenas no se convierta simplementeen un asunto del pasado, sino en que tengan la posibilidad yel derecho de autodeterminacin en el futuro. Lo cual sig-nifica participacin poltica en todos los niveles de la orga-nizacin del mundo de hoy. El interculturalismo plantea elproblema no exclusivamente de reconocer la diversidaden un nivel retrico sino el derecho a hacer el mundo deotra manera. Aqu est una lucha prioritaria y, por cierto, anivel mundial, ya que las asimetras de poder en el mundono son slo un problema de las poblaciones indgenas deAmrica Latina, tambin las hay en todas las regiones delmundo. Todos somos indgenas en ese sentido (Idem: 48).
Slo bajo esta perspectiva podramos hablar de unainterculturalidad fundamentada en la democracia.
Educacin Intercultural Bilinge
La transformacin de los paradigmas de la educacin a par-tir de la Conferencia de Jomtin en 1990, cuyo tema fue
2 Presentacin del texto de Ral Betancourt, Reflexiones de Ral Rornet-Betancourt sobre el concepto de interculturalidad, CGEIB/SEP, Mxico, 2004.
-
El Cotidiano 146 65
Educacin para todos, se generaliz en una poltica educa-tiva orientada a promover al mundo indgena, respetandosus derechos, entre ellos, el de ser educados en su propialengua. Derecho que el Estado mexicano asumi y consagren la Constitucin, en el artculo 2, fraccin IV, establecien-do que todos los miembros de los pueblos originarios, tie-nen el derecho a ser educados en su propia lengua.
La Ley General de Derechos Lingsticos de los Pue-blos Indgenas en su artculo 11 establece la obligacinpara las autoridades educativas federales de garantizar quela poblacin indgena tenga acceso a la educacin obligato-ria, bilinge e intercultural y todo el captulo III (art.13) estipula en las diferentes clusulas la necesidad de di-fundir las lenguas originarias, ensearlas en las escuelas, quelos maestros las hablen y las escriban y se fomente su con-servacin y recuperacin de su literatura.
La educacin intercultural bilinge ha alcanzado unaimportancia fundamental en los pases de Amrica Latinaque cuentan con una poblacin indgena importante, tal esel caso de los pases andinos: Bolivia, Ecuador y Per; asi-mismo Colombia, Chile, Paraguay e incluso Argentina; enAmrica Central, especialmente Nicaragua y Guatemala; enAmrica del norte, Mxico y Canad son los pases que sehan preocupado de buscar alternativas educativas para supoblacin indgena.
En qu consiste la Educacin Intercultural Bilinge? Es unapregunta que exige todava una respuesta, dado que losenfoques de interculturalidad son diferentes; el papel de laeducacin entre los pueblos originarios, tampoco ha sidomuy claro a lo largo de la historia de Amrica Latina, en elsentido de la preservacin de las culturas originarias; msbien ha sido muy claro el proceso de asimilacin o de inte-gracin al modelo cultural occidental dominante, y por tanto,la integracin al modelo econmico capitalista, fundamen-tado en la extraccin de plusvala de la mano de obra y laexpoliacin primaria de la que han sido objeto los pueblosindios a lo largo y ancho del continente americano. La es-cuela ha reforzado estos procesos de reconstruccin de lacultura de estos pueblos e instrumento de la aculturacinde los mismos.
Frente a los cuestionamientos que se hacen a la escue-la desde la perspectiva de la nueva visin de una sociedadmulticultural, cuyos valores de tolerancia y respeto por lodiverso se han exaltado en los ltimos 20 aos, como pasoprevio de la globalizacin econmica y cultural, todas lasnaciones se han cuestionado al respecto y en las diversasconferencias y encuentros internacionales se ha proclama-do la necesidad de rescatar las culturas originarias como
una riqueza de la humanidad y de los pases que las abriganen su seno. Para ello el sistema educativo ha sido interpela-do para buscar alternativas y una mejor educacin paratodos los ciudadanos, incluidos los grupos tnicos presen-tes en sus territorios, ya sea por motivos de inmigracin,como es el caso de la mayora de los pases de EuropaOccidental y de Norteamrica, ya sea por contar con pue-blos originarios.
La Direccin General de Educacin Indgena de la SEP,considera como educacin intercultural bilinge una edu-cacin bsica de calidad con equidad en el marco de la di-versidad, que considere su lengua y su cultura comocomponentes del currculo, y le permita desarrollar com-petencias para participar con xito en los mbitos escolar,laboral y ciudadano que demanda la sociedad del conoci-miento3. Este enfoque difiere del propuesto durante elsexenio 1994-2000, cuando por ecuacin bilinge se en-tenda aquella que favorece la adquisicin, fortalecimiento,desarrollo y consolidacin tanto de la lengua indgena comodel espaol y elimina la imposicin de una lengua sobreotras4.
La diferencia es que este enfoque pone nfasis en elfortalecimiento de la lengua materna y del espaol dentrode la formacin integral de los alumnos, a partir del desa-rrollo de competencias de desempeo social tiles a la vidapresente, y no el cumplimiento rgido de planes y progra-mas de estudio (Idem). El nuevo concepto enfatiza las de-mandas del mercado de trabajo, vinculado con la sociedaddel conocimiento e, implcitamente, la integracin a la so-ciedad dominante.
Sin embargo, los propsitos expresados en relacincon la utilizacin de ambas lenguas como medios de apren-dizaje, no se ha logrado en la mayora de las escuelas, en lascuales continua siendo considerada como una materia conuna asignacin, en el mejor de los casos, de dos horas porsemana, que se ocupa frecuentemente para preparar even-tos cuando as se requiere o trabajar otras materias, enespecial cuando el maestro no habla la lengua de los nios.
Por otra parte, la educacin intercultural bilinge estdirigida exclusivamente a los pueblos indgenas, con unavisin nuevamente segregacionista, es decir, se educa paraasimilar o para favorecer la integracin, as se expresabaclaramente en los lineamientos de la SEP durante el sexenio1994-2000:
3 DGEI/SEP. 2007, .4 SEP, 2000, Memoria del quehacer educativo 1995-2000, Mxico, SEP,
p. 198.
-
Educacin66
La educacin que se ofrezca a las nias y los niosindgenas ser intercultural bilinge.
Se entender por educacin intercultural aquella quereconozca y atienda a la diversidad cultural y lingstica;promueva el respeto a las diferencias; procure la formacinde la unidad nacional, a partir de favorecer el fortalecimien-to de la identidad local, regional y nacional, as como eldesarrollo de actitudes y prcticas que tiendan a la bsque-da de libertad y justicia para todos5.
Esta ltima afirmacin se abre para todo el sistema edu-cativo; sin embargo, los esfuerzos en este sentido no han sidocontundentes y son escasos los resultados reales, tomandoen cuenta las dimensiones del problema, pues en la prctica, laeducacin intercultural se dirige exclusivamente al mundo in-dgena y/o marginado, como es el caso de los nios jornalerosagrcolas migrantes y el de la poblacin atendida por Conafe.
La educacin bilinge ha de definirse como aquella quefavorece la adquisicin, fortalecimiento, desarrollo y con-solidacin tanto de la lengua indgena como del espaol,eliminando la imposicin de una lengua sobre otra.
As, desde el enfoque intercultural, se propone para laeducacin bilinge un tratamiento que promueva el uso y laenseanza de ambas lenguas en las diferentes actividades yen todos los grados del proceso educativo, por lo que stassern, tanto objeto de estudio como medio de comunica-cin. Es decir, una educacin bilinge que privilegie el uso y laenseanza, tanto de las lenguas indgenas como del espaol,para que las nias y los nios indgenas se apropien de cono-cimientos, habilidades y destrezas, hbitos, actitudes y valo-res que les permitan comunicarse oralmente y por escritoen lengua indgena y en espaol de manera efectiva, con dis-tintos propsitos y en diferentes mbitos (Idem: 28).
El enfoque intercultural pretende contribuir a la mo-dificacin de las formas de abordar y atender la diversidadcultural de las escuelas, a mejorar las relaciones entre lossujetos, y a fortalecer los planes y los programas de estu-dio, la organizacin de la enseanza, las actividades didcticasen el aula y la gestin institucional. Al mismo tiempo, fo-menta procesos pedaggicos participativos, dinmicos einterdisciplinarios que ayudan a vincular la realidad socio-cultural y lingstica de los educandos con la escuela y a laescuela con la comunidad6.
El enfoque intercultural implica un dilogo entre culturas,ms que entre individuos aislados. Todo individuo se identifica
con su cultura, la vive y la transmite en sus prcticas, sus valoresy sus creencias. Por ello, la educacin intercultural conlleva elintercambio, la relacin estrecha de manifestaciones cultura-les diversas, y la construccin conjunta de una nueva sociedad.
De aqu la dificultad de trabajar pedaggicamente conesta orientacin, puesto que los maestros mismos, aun sien-do indgenas, manifiestan la cultura dominante en la quenacieron y vivieron, o la que les fue impuesta e inculcada atravs de 12 aos o ms de escolaridad y de toda una vidade discriminacin de su propia cultura, creencias y valores,es decir, de la estigmatizacin de su forma de ser y de vivir.Por ello, los esfuerzos de la nueva poltica de educacinindgena deben centrarse en la formacin docente. Capaci-tar a los que ya estn en ejercicio, y formar adecuadamentea los nuevos estudiantes y candidatos a maestros.
Por un parte, la licenciatura de maestros para educa-cin primaria ya ha introducido materias orientadas a for-marlos en el enfoque intercultural : Con la puesta en marchade la propuesta de trabajo de la Licenciatura en EducacinPrimaria con Enfoque Intercultural Bilinge, se espera quelos futuros maestros tengan la capacidad de incluir y arti-cular como un recurso pedaggico la diversidad presenteen las aulas, por lo que se propiciar desde la escuela nor-mal la vivencia y recreacin de los principios de lainterculturalidad, tales como: el conocimiento de la diversi-dad, el respeto de las diferencias, el reconocimiento y apre-cio de otras identidades y la disposicin para la convivenciacon otros estilos culturales.
Por otra parte, la DGEI ha implementado el ProgramaAsesor Tcnico Pedaggico, cuyo objetivo es el de aseso-rar a las maestros en ejercicio en el enfoque interculturalbilinge, en nuevas tcnicas pedaggicas para facilitar la edu-cacin y elevar la calidad de la educacin de los nios ynias indgenas del pas.
Programa Asesor Tcnico PedaggicoEste programa, constituye una poltica estatal dirigida porla Direccin General de Educacin Indgena y tendiente almejoramiento de la calidad de la educacin interculturalbilinge en los estados de la Republica que cuentan conuna poblacin indgena escolar.
Los antecedentes de este proyecto se remontan al ao2003 en que se realiz una primera evaluacin externa delproyecto en algunas escuelas de Oaxaca, como parte de lapoltica gubernamental de la transparencia y la evaluacinpor entidades externas de las actividades emprendidas porlas instituciones vinculadas al gobierno. El segundo antece-dente es la evaluacin externa que ao con ao se hace del
5 DGEI/SEP, 1999, Lineamientos generales para la educacin interculturalbilinge, Mxico, SEP, p. 11.
6 SEByN, 1999, Licenciatura de Educacin Primaria.
-
El Cotidiano 146 67
Programa ATP y que en el 2005-2006, realizaron investiga-dores acadmicos de la UAM-X.
Objetivos de la investigacinAnalizar las estrategias pedaggicas puestas en marcha porlos Asesores Tcnico Pedaggicos para asesorar a los maes-tros en ejercicio y el mejoramiento de la educacin inter-cultural bilinge en Oaxaca.
Evaluar si las asesoras recibidas se reflejan en un cam-bio de actitud en la manera de coordinar el proceso deenseanza-aprendizaje en algunas escuelas de EIB en Oaxaca.
Detectar posibles cambios en las actitudes de los ni-os hacia la escuela y el aprendizaje.
UniversoDe acuerdo con los datos proporcionados por la DGEI, elprograma opera en 24 entidades federativas. Con un totalde 8,091 centros educativos de primaria indgena; 34,135docentes adscritos al Programa Asesor Tcnico Pedaggicoy 758 ATP, regulados a travs de 894 zonas de supervisin.De estas entidades federativas se retienen solamente aque-llas en donde el nmero de Centros de Aplicacin para elDesarrollo de la Educacin Intercultural Bilinge (CADEIB) esmayor, por contar con mayor poblacin indgena. Para el casode esta presentacin retenemos nicamente al estado deOaxaca por su poblacin indgena y variedad lingstica.
Programa ATP en OaxacaLa evaluacin externa del Programa de ATP se llev a cabo en5 regiones: Costa, Tuxtepec, Sierra Norte, Putla y Chatina;cuyas respectivas lenguas son Zapoteco, Mazateco, Mixe,Trique y Chatino. Se visitaron 18 escuelas, 8 multigrado y 10de organizacin completa. Se observaron 34 grupos divididosentre primero y sexto. En Oaxaca existen, de acuerdo con losdatos proporcionados por la DGEI, 125 ATP, uno de los cualeses el coordinador estatal, que se ocupan de 250 CADEIB.
En Oaxaca, en todas las lenguas existen varianteslingsticas de una comunidad a otra, lo que hace particu-larmente difcil la elaboracin de textos, ya que con fre-cuencia, las variaciones son tan profundas que no llegan aentenderlas ni los maestros, ni los nios de las escuelas.Esta situacin impacta los procesos educativos all en don-de los textos no corresponden a la variante hablada.
Algunas escuelas han optado por elaborar sus propiostextos. Esta podra ser una estrategia para mejorar la cali-dad de la educacin, conservar y reproducir la cultura pro-pia y potenciar la lengua, como medio de comunicacincientfica y no solamente instruccional.
Marco terico de la evaluacinLa evaluacin de las Asesoras Tcnico Pedaggicas, brinda-das a los maestros de la EIB, considerada en s misma, carece-ra de utilidad para la planeacin de las acciones educativas aseguir en un programa determinado, por lo mismo debe es-tar vinculada de manera sistmica con la planeacin y elabo-racin de programas, proyectos y acciones. De esta manera,se concibe a la evaluacin como el proceso de identificar,obtener y proporcionar informacin til y descriptiva acer-ca del valor y mrito de las metas, la planificacin, la realiza-cin y el impacto de un objeto determinado, con el fin deservir de gua para la toma de decisiones, solucionar los pro-blemas de responsabilidad y promover la comprensin delos fenmenos implicados.
Un camino a seguir en el proceso de evaluacin es elpropuesto por este autor, denominado CIPP por sus siglasen ingls, pero que se pueden traducir perfectamente alcastellano: Contexto, Entrada, Proceso, Producto.
Entrada:En la Entrada se pretende valorar las opiniones del perso-nal, en este caso los Asesores Tcnico Pedaggicos, los do-centes y los alumnos para recuperar sus apreciacionesacerca de los recursos, de las necesidades, de las oportuni-dades, fortalezas y debilidades del mismo programa.
Proceso:La asesora a los docentes interculturales bilinges consti-tuye una accin prolongada en el tiempo y en el espacio,por lo cual no es una accin puntual en s, sino un conjuntode acciones sucesivas que se realizan de acuerdo con unplan de formacin trazado de antemano para lograr objeti-vos bien determinados. Por ello, un elemento central de laevaluacin ser el proceso que siguen los ATP para actuali-zar a los docentes interculturales bilinges, as como lasestrategias pedaggicas puestas en marcha por los maes-tros para fomentar y facilitar el aprendizaje de los nios ynias.
Producto:La evaluacin no se centra en las metas alcanzadas nica-mente, sino en la calidad de los logros, en funcin de lasatisfaccin de las necesidades del grupo; en este caso, porun lado, los docentes interculturales bilinges; y, por otrolado, las acciones pedaggicas de los maestros orientadasal aprendizaje de los nios. En otros trminos, se trata deevaluar la utilidad de la capacitacin en sus actividades edu-cativas.
-
Educacin68
EIB
Para poder comprender la evaluacin de esta modalidadeducativa, hemos adoptado la nocin de EIB como un en-foque poltico, educativo, crtico y de construccin dialcticaorientado a conseguir la democratizacin y reestructura-cin de las relaciones de poder, el respeto y el fortalecimien-to de la diversidad sociocultural y lingstica para, de esemodo, lograr un desarrollo socioeconmico autnomo, re-cuperando la tradicin oral, las formas propias de aprender-ensear y la cosmovisin de las diversas nacionalidades conla participacin de la sociedad en su conjunto. Esto implica laorganizacin de una educacin que se construya desde y enlas mismas comunidades socioculturales, haciendo los puen-tes necesarios hacia los conocimientos universales. De estamanera, se reconocer lo propio as como lo diverso, forta-leciendo las identidades, en el conocimiento mutuo de losgrupos en presencia. La diversidad exige respuestas teri-cas y prcticas en la formacin de ciudadanos en un marcosocial de democracia y solidaridad7.
Como respuesta a las caractersticas de la heteroge-neidad cultural y social de nuestro pas, y para impulsar laconstruccin de la interculturalidad, no debemos perderde vista que:
Implica un dilogo respetuoso entre diferentes, sin su-bordinacin del uno al otro.
Conlleva relaciones horizontales en contraposicin alas relaciones asimtricas que actualmente vivimos8.
Es un caminar juntos, sin pretensiones de asimilacin,integracin, inclusin (porque ello implica superioridaddel que incluye), incorporacin (porque implica una pre-existencia y preeminencia del que incorpora); sino uncaminar por caminos paralelos y/o convergentes, perosiempre en un espacio comn, en el cual cada uno cons-truye su propio ser y su propio devenir de manera inde-pendiente y, dialcticamente, de manera conjunta con elotro, manteniendo el dilogo simtrico, la admiracin eimitacin, y no slo el respeto a los valores del otro; lacapacidad de aceptarlo, ms all de la mera tolerancia.
Comporta una nueva visin de mi identidad como de laidentidad del otro, en una mutua aceptacin para cre-cer juntos en todos los aspectos de la vida del hombre,tanto de manera individual como colectiva.
Los principales objetivos de la interculturalidad en la sociedad son9:
Reforzar el valor de la diversidad cultural. Eliminar los prejuicios y discriminacin hacia los grupos
minoritarios y promover el respeto a los derechos hu-manos.
Favorecer la igualdad en las relaciones y en el dilogoentre los diferentes sujetos en presencia.
Fortalecer las identidades propias en el respeto hacialas identidades del otro.
La aceptacin de la cultura, los modos de vida, y lascosmovisiones diferentes de lo propio.
Hacer efectiva una distribucin democrtica del podery la participacin social.
El Asesor Tcnico Pedaggico y suprctica educativa en el contextocurricular para la interculturalidad
La prctica formativa del Asesor Tcnico Pedaggico de laEducacin Intercultural Bilinge, es una fuente valiosa deinformacin para elaborar un proyecto de formacin, dadala capacidad desarrollada de autoanlisis y de investigacinparticipante. Los conocimientos emergentes de su prcticaconstituyen una fuente de reflexin permanente y de cons-truccin de sugerencias enfocadas a producir una pro-puesta curricular para la asesora tcnico pedaggica, deacuerdo con las necesidades detectadas, las deficienciasreconocidas y las necesidades de aprendizaje de los alum-nos que exigen de los dirigentes y maestros actualizacin,adquisicin de nuevos conocimientos o una mayor expe-riencia en la coordinacin de los grupos de aprendizaje.
En esta visin pedaggica, el ATP es un docente capaci-tado por su formacin o experiencia, quien se encarga debrindar asesoras tcnico pedaggicas a los maestros de lasescuelas del subsistema de Educacin Indgena10.
El contexto en el cual se produce la relacin de comuni-cacin pedaggica, resignifica cada espacio escolar donde sees y donde se vive, lo cual conlleva una multiplicidad de op-ciones objetivamente posibles de construirla en cada con-texto, en cada situacin y con la presencia de actores diversosen circunstancias que determinan su accin tanto a nivelmacrosocial como a nivel micro, sin embargo, es en los con-
7 SEP/CGEIB, orientaciones para la planeacin didctica con enfoque intercul-tural bilinge en el aula de educacin primaria, Mxico, CGEIB, noviembre 2003.
8 Cfr. Luz Mara Chapela, Relaciones Interculturales en Lnea 5, Cua-derno de Trabajo. Versin Preliminar. Fotocopiado.
9 Jurez-Comboni, 2002, Educacin indgena...?, Op. cit., p. 173.10 SEP, Reglas de Operacin e indicadores de gestin y evaluacin del
Programa Asesor Tcnico Pedaggico en Diario Oficial, martes 27 dejulio del 2004.
-
El Cotidiano 146 69
textos especficos (el aula, la escuela) donde se manifiestan yconfluyen las diversas prcticas sociales de los sujetos11.
De aqu la importancia de recuperar la experienciadocente a travs de una reflexin crtica sobre su propiaprctica profesional, enmarcada en necesidades sociales yeconmicas, exigencias polticas y culturales, que abarquenlos espacios de poder que se dan en las aulas y las relacionessociales que se estructuran-desestructuran-reestructuranfuera de la escuela, de manera que el aula se vincule con losprocesos que se dan en la vida cotidiana, a travs de proce-sos didctico-pedaggicos que contribuyan a favorecer elaprender a aprender de los alumnos. Slo de esta manera,los ATP podran responder eficazmente a las necesidadesde los maestros en ejercicio para lograr una escuela del Su-jeto, en el sentido en que Touraine utiliza el trmino12.
Metodologa
Muestra para OaxacaSe calcul la muestra con una desviacin estndar de
5 y con grado de confianza del 95%. Lo cual implic 18escuelas, distribuyndose de manera estratificada entre losdiferentes grupos tnicos.
Mtodo Etnogrfico y aproximaciones sucesivasPara la evaluacin de los resultados de las asesoras
tcnicopedaggicas a los maestros de EIB, as como de suaplicacin en el aula, se sigui un mtodo etnogrfico quenos permiti la observacin directa en el aula de las estra-tegias pedaggicas puestas en marcha por los maestros conel fin de comparar los procesos de asesora con el trabajopedaggico en el aula y los posibles cambios de actitudesde los maestros hacia los nios y el aprendizaje de stos.
Las aproximaciones sucesivas nos permitieron abor-dar por separado a los diferentes actores de la educacin.
La intervencin en las aulas tuvo una duracin, por logeneral, de una semana, procurando que maestros y alum-nos olviden la presencia del interventor e interacten de lamanera acostumbrada.
Poblacin objetivo y variablesLa poblacin objetivo, comprendida en la evaluacin, la cons-tituyen los participantes:
en el proceso de formacin permanente: ATP. en el proceso educativo escolarizado: maestros y alumnos.
Delimitacin de la poblacin observadaLa observacin se limit a 18 escuelas y a dos grados encada una de ellas: El primer ao porque las nias y los nios no hablan
el espaol y se trataba de detectar las estrategias deenseanza de la lengua materna y del espaol pues-tas en obra por las maestras y/o maestros.
El sexto ao porque se supona que los nios ya do-minan ms el espaol as como la escritura de sulengua materna.
Las variables1) Contenido y mtodos de asesora por parte de los ATP.2) Prcticas pedaggicas de los maestros en el aula para
facilitar el aprendizaje de los alumnos.3) Aprendizaje logrado por los alumnos segn el progra-
ma establecido.
Tcnicas de investigacin Observacin directa en aula. Entrevistas a los ATP. Aplicacin de un cuestionario a los maestros y Entrevistas colectivas y grupo focal a maestros, alum-
nos y padres de familia.La Gua de observacin tom en cuenta:
Existencia de materiales en lengua indgena y en espaol. Acceso de los maestros y los alumnos a los mismos. Caractersticas de la comunicacin pedaggica del maestro con los nios: uso de la lengua verncula y del espaol. Estrategias pedaggicas puestas en marcha por el maestro para fomentar el aprendizaje de los nios. Utilizacin o puesta en prctica de los conocimien- tos adquiridos en las asesoras del ATP.
Algunos elementos de la observacinen el primer grado; resultados parciales:
Actitud de la maestra
De manera sucinta; la maestra tiene una actitud semi-tra-dicional frente al trabajo pedaggico. Ella conduce y deci-de qu deben hacer los nios, les habla en su lengua, los
11 Silverio Tlapapal, 1995, Los espacios perdidos de la prctica do-cente en Revista Punto y Aparte, ao IV, nm. 12, noviembre, UPN, Mxico,pp. 16-18.
12 Alain Touraine, 1997, Podremos vivir juntos?, FCE, Mxico.
-
Educacin70
atiende, les explica, les corrige o seala sus errores, perono los motiva ni suscita su participacin activa en clase. Noutiliza metodologas innovadoras ni instrumentos o activi-dades que inciten la autonoma del quehacer en el aula.
Por otro lado, los nios se muestran activos e intere-sados en aprender, son disciplinados y activos en clase.
Estrategias pedaggicas
Se trata de una escuela multigrado, por lo que divide a losnios por grupos de edad y de nivel educativo, dependiendodel tipo de trabajo a desarrollar. A cada grupo les deja traba-jo en funcin de sus necesidades de aprendizaje y de nivel, yluego trabaja con cada nio para disipar dudas. Su dedicacines importante, aunque el avance es lento, dada la necesidadde explicaciones individuales que se tiene por el tipo demtodo. El bajo nivel de logros puede ser resultado de queno se utiliza el potencial y las capacidades acumuladas de losdiferentes nios, y la posibilidad de impulsar el autoaprendi-zaje y la autonoma en el proceso de construccin de losaprendizajes. Pareciera que el cumplimiento del programa yla instruccin personalizada es lo ms importante.
Materiales
En las condiciones en que se trabaja y con el escaso mate-rial existente, es muy difcil que los nios aprendan a leer ya escribir, ya que no tienen soporte para las actividades ensu lengua, as como tampoco existe una metodologa deenseanza del espaol como segunda lengua.
Caractersticas del contexto histrico-poltico de la educacin indgena
Entre los factores para considerar las caractersticas contex-tuales de la educacin indgena destaca primeramente el pocointers por la educacin en general, as como por la perma-nencia de la cultura y las costumbres especficas, adems de laspolticas nacionalistas que derivan hacia la globalidad.
En cuanto a la educacin indgena existe un problemaque es la migracin, en particular en las zonas trabajadas.
El programa es contradictorio en dos sentidos, el pri-mero consiste en que su inters es rescatar la lengua, y sinembargo, se le otorga mayor importancia al espaol.
El segundo por la relacin existente entre las autori-dades y los profesores, la cual es indiferente y esto conllevaa una falta de comunicacin que impacta negativamente alproceso de enseanza-aprendizaje en las aulas.
Existe una actitud favorable hacia la EIB, pues se le consi-dera importante para los nios y comunidades, tanto por elreforzamiento de la lengua indgena en las escuelas en dondelos maestros dominan la lengua y se esfuerzan por utilizarlacomo lengua de enseanza, como por la formacin de valoresque los nios manifiestan en una mayor participacin en lavida comunitaria, al decir de los mismos padres de familia.
Para los ATP, los aciertos de la EIB consisten en una ma-yor apertura, en comparacin con los que estn en el mode-lo tradicional, y en una mayor participacin de los nios.
Es alentadora la bsqueda de nuevas estrategias deenseanza por parte de los maestros jvenes, que deseancontar con una mayor formacin para favorecer el mejoraprendizaje de la lengua originaria y del espaol.
En este aspecto, la observacin etnogrfica ha permiti-do determinar por una prueba diagnstica y una evaluacinfinal, el avance adquirido por los nios en la lectura, porquese ha suscitado un mayor deseo de leer, por lo cual los niosacuden al rincn de lectura all donde existe, o en algunasescuelas se dirigen a la direccin en donde se encuentra labiblioteca y toman prestados libros de cuentos, mejorando ydiversificando su lectura, ya que antes slo lean los textosescolares. Es evidente que esta afirmacin hay que tomarlacon precaucin, ya que en la mayora de las escuelas visitadasno existe la biblioteca escolar, o la mantienen en la direccinpara que los libros no se deterioren y se puedan entregara la direccin siguiente en buen estado.
El trabajo pedaggico de los maestros que han recibi-do asesoras ha mejorado notablemente poniendo en prc-ticas otro tipo de estrategias didcticas, como llevar a los niosal campo para la clase de biologa y/o botnica; los motivan aexpresar sus lecturas, sus fantasas. Los hacen participaractivamente en clase.
Se ha percibido una modificacin de las actitudes y dis-posicin de los maestros, aunque existen maestros renuen-tes al cambio, particularmente los de ms edad, y esperanlas visitas del ATP a las escuelas, aunque sean slo cuatro almes. Los conocimientos que se transmiten en las asesorasson un buen apoyo para mejorar el trabajo docente, cuan-do los maestros tienen la apertura necesaria para aceptarlas sugerencias del ATP.
Lmites de la EIB
En muchas escuelas, los maestros o maestras no dominanla lengua de la comunidad o hablan otras variantes.
En donde se han proporcionado textos por parte dela SEP no concuerdan con la variante lingstica de la co-
-
El Cotidiano 146 71
munidad, lo que complica el aprendizaje y confunde a losnios.
La poca disposicin de los maestros con mayor anti-gedad para adoptar esta nueva modalidad educativa.
Los maestros resuelven sus problemas pedaggicos poriniciativa y experiencia propia. Pocos maestros reconocenla incidencia del ATP en el mejoramiento de su prctica.
Falta de materiales adecuados para la capacitacin ypara lo docencia misma.
Indiferencia de los padres de familia sobre lo que acon-tece en la escuela.
Poca formacin de los ATP para la asesora en estrate-gias de enseanza y dinmicas de grupo.
Con frecuencia, los ATP no ofrecen las asesoras marca-da por las Reglas de Operacin. Existen comunidades quedurante el ciclo anterior recibieron slo una asesora.
Con frecuencia, el ATP es una extensin del supervisory realiza actividades de carcter administrativo, lo que leresta autoridad moral y acadmica sobre sus asesorados.
El problema central de la lecto-escritura acapara granparte del tiempo de aula, lo que se refleja tambin en losproblemas de aprendizaje del razonamiento lgico-mate-mtico, debido a la recurrencia al espaol para tratar deexplicar las operaciones y a la lejana del mundo occidentalde la cosmogona indgena.
Falta de apoyo para equipar escuelas.En varias comunidades se mantiene la desigualdad en-
tre los hombres y las mujeres en el medio indgena, me-diante la separacin de los nios y las nias, o discriminandola capacidad de aprendizaje de las nias, por lo cual el maes-tro no se dirige a ellas.
Conclusiones
La EIB, tal como la concibe el Estado mexicano, contiene ele-mentos que tienden a una neodominacin-castellanizacin-integracin de los pueblos originarios a la sociedad dominantey al modelo neoliberal de la economa. El uso de la lenguaindgena en los primeros grados, adems de ser insuficientepara lograr una buena alfabetizacin y favorecer el dominiode la misma alcanzando un bilingismo equilibrado y simtri-co en el uso de los dos cdigos lingsticos, es un bilingismode transicin, lo que nos lleva a las propuestas de TorresQuintero que propugn la Ley de Instruccin Rudimentariapuesta en marcha en 1911, y que estableca las escuelas ru-rales de preprimaria castellanizantes, para que los nios sepudiesen incorporar a la escuela normal hablando, leyendo y
escribiendo en castellano, y manejando las operaciones bsi-cas de la aritmtica en dos aos, con la idea de que los alum-nos destacados pudieran pasar a las primarias regulares. Sepropuso entonces la castellanizacin como postulado parala integracin nacional y la discriminacin de los nios ind-genas, al considerar que slo los destacados podran pasar alas escuelas regulares.
La orientacin de la EIB para el mundo indgena, confie-re una connotacin a la interculturalidad de carcterneocolonialista, en el sentido de que slo para ellos se ha-bla y se estipula una educacin con enfoque intercultural,cuando, si hay ciudadanos interculturales en este pas, sonlos indgenas que se han visto sometidos durante 500 aosa una cultura que no era la suya; la imposicin de una len-gua que se erigi como la de la comunicacin nacional yde la enseanza.
Los esfuerzos por formar docentes para educar conun enfoque intercultural no son reforzados en el conjuntode la sociedad. El mundo intelectual forma parte de estasociedad, ciertamente, pero es un sector reducido y confrecuencia encerrado en sus torres de marfil, sin lograrpermear al resto de la sociedad, en donde domina todavaun racismo soterrado, pero que aflora en momentos espe-cficos, como una visin estructural justificada por formasde vida que impiden la construccin de una nueva socie-dad. El pasado reciente del mundo indgena se vive comoalgo vergonzante que impide la relacin simtrica con lasculturas que han sido minorizadas y consideradas comouna rmora para el progreso del pas.
La poltica educativa se ve desmentida en la prcticapor la tibieza de las acciones y procesos administrativosque frecuentemente entorpecen la buena marcha de lasescuelas u obstaculizan los proyectos surgidos de las basesindgenas: pocos recursos asignados a las escuelas, pareceque la mayor parte se designa a gasto corriente y poco ainversin en infraestructura y equipamiento. Las escasasescuelas que fueron dotadas del equipo enciclomedia, lamayora no los utilizaba por falta de capacitacin del magis-terio, o era utilizada cuando los nios se aburren, porquecon eso no se aprende decan algunos preceptores. Elequipamiento de computadoras es inexistente.
Cuando el maestro no sabe la lengua de la comunidad,los libros en lengua materna no se utilizan. Pero lo ms co-mn es tomar la lengua materna como asignatura y no comouna lengua para el aprendizaje. Con frecuencia los nios sonlos traductores de la maestra para que los nios pequeoscomprendan algo de lo que se trata de ensearles.
-
Educacin72
El aprendizaje de los nios, aun cuando no se ha me-jorado ligeramente, en la opinin de algunos maestros yde los ATP, y de las correcciones de sus exmenes men-suales y ejercicios que hemos efectuado, no son muy dife-rentes de los resultados obtenidos en las escuelas pblicasurbanas, particularmente en ortografa. Por otra parte,hemos constatado que hay un mejor rendimiento en lasnias, en espaol, pero en matemticas los nios obtuvie-ron mejores resultados. Evidentemente se trat de unasola prueba que no es ms que indicativa de lo que sepodra esperar.
La aceptacin de los ATP est dividida entre aquellos quelo ven como un apoyo y aquellos que consideran que se haelegido a los menos aptos para tal funcin. En todo caso, esrecomendable que la DGEI siga los lineamientos establecidosefectivamente para designar a los ATP, de manera que tenganun mayor ascendiente entre los maestros indgenas.
Sabemos que es difcil, pero habra que hacer el esfuer-zo por asignar a las escuelas maestros que hablen la lenguade los nios y la dominen por escrito. De otra manera, losesfuerzos seguirn siendo intiles.
El poco refuerzo que tienen los nios en sus hogaresno les permite afianzar sus conocimientos del espaol, y lafalta de conocimiento de su lengua materna por parte delmaestro, tampoco les permite dominarla. De aqu la nece-sidad de asignar docentes del mismo grupo lingstico y dela misma variante, que tambin se ha manifestado como unproblema para las comunidades, ya que el maestro ensea
una forma de hablar y en la comunidad se habla diferente,lo que provoca descontento entre los padres de familia ydesconcierto en los nios.
La Educacin Intercultural Bilinge constituye una pro-mesa de liberacin para los pueblos originarios en su es-fuerzo por conservar y hacer florecer su cultura, su lengua,y recuperar su identidad afianzndola en la fortaleza de sucosmovisin, prcticas, costumbres, creencias y valores, ascomo sus conocimientos y saberes que pueden aportar ala cultura universal, formando parte de la mundializacindel conocimiento, sin perder sus races tnicas y culturales.La interculturalidad fomentada en toda la sociedad y nonada ms en el medio marginal, puede ser la llave del en-tendimiento entre las diferentes culturas que estn en in-terrelacin e influencias mutuas. La apertura de losmiembros de la sociedad mayoritaria es imprescindible paralograr una sociedad que vaya ms all del multiculturalismopasivo e indiferente, para construir una sociedad intercul-tural, en donde la participacin de todos contribuya a crearuna nueva sociedad y una nueva relacin entre los hom-bres. Este es el reto que enfrenta el sistema educativo mexi-cano y en particular la EIB, extendida a toda la sociedad. Porello la iniciativa del subsecretario de Educacin para el Dis-trito Federal de fomentar el aprendizaje de una lengua in-dgena en las escuelas, es sin duda una valiosa contribucina este proyecto de sociedad nueva, si es que se logra con-vencer a las autoridades superiores, sobre todo, a los miem-bros de la sociedad culturalmente mayoritaria.