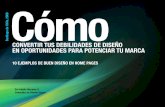sugerencias para potenciar la acción celebrativa Burgaleta
Transcript of sugerencias para potenciar la acción celebrativa Burgaleta
7
Sugerencias para potenciarla accin celebrativa
Jess Burgaleta
El objeto de esta intervencin es tan amplio que se hace necesario delimitar las sugerencias. Toda eleccin supone dejar de lado aspectos muy importantes, que el inteligente lector sabr traer inmediatamente a su consideracin. He elegido algunos aspectos que ataen a la "estima" y el "desarrollo concreto" de la celebracin, con el propsito de sugerir y sobre todo provocar que cada uno, teniendo en cuenta la situacin real de su comunidad, ponga de relieve aquellos aspectos que estime ms necesarios para dinamizar la accin celebrativa.
Celebrar es la actividad ms importante de la comunidad
Para poder celebrar bien es necesario tener esta percepcin, experiencia y convencimientoDesde el Vaticano II, hay mucha gente que repite que "lo ms importante es celebrar", y se proclama que la celebracin es centro, eje o quicio de toda la actividad pastoral (Christus Dominus 30, 2; PO 5, 6).Se dice tanto que se ha convertido en un tpico, pero casi nadie se lo cree. Sin embargo, es verdad que la celebracin es el centro.Y lo es no por una deformacin -porque se sacerdotaliz el ministerio y toda su actividad se centr durante siglos en el "culto" como el acto por excelencia de la virtud de la religin-, ni porque en una celebracin "cosificada" se plasmara eficazmente la concesin de la gracia. La celebracin es el centro porque es la accin por excelencia praecipuam, SC 4- de la comunidad.Esta afirmacin se apoya en la conciencia de que el proyecto de Dios sobre la humanidad consiste en que se plasme "la unidad y la comunin" que reina en el seno de la Trinidad (LG 4), que se concreta en el amor a Dios y a los seres humanos. Este designio, que es un proyecto de vida permanente, toma cuerpo en la reunin de los hermanos, la Ekklesia1; en ella -aqu, ahora, con stos (LG 8)- llegan a su ms plena realizacin la comunin recibida de Dios y la comunin fraternal, verdadera naturaleza de la Iglesia (SC 2, 4; LG 1 1).Esta reunin, respecto al proyecto de comunin permanente vivida en la calle, es una accin singular (SC 2): es la Iglesia en acto (LG 1, 26, 28) y su principal manifestacin (SC 41; LG 11, 26), aunque se trate de las ms pequeas y pobres reuniones (LG 26, 23; SC 42; Christus Dominus 11)2.Este ser de la Iglesia en acto -la reunin- es tan intenso -tan singular respecto a lo cotidiano- y tan visible -la misma reunin es la expresin de la Iglesia- que no puede ser sino el acto supremo de la fe que "se rene", es decir, la celebracin de lo que es, desde dnde es y de cmo es. La "reunin" tiene la categora de "sacramento" (LG 9) fundamental, y toda otra accin que la expresa no es sino "sacramento del sacramento de la reunin (ekklesia)"3.Que la celebracin de la reunin sea el centro en torno al que gira toda la actividad que concierne a la comunidad se fundamenta en la misma naturaleza de la ekklesia.
La "celebracin de la reunin" es la cumbre ala que tiende toda la actividad de la comunidadQue sea "cumbre", desde el Vaticano II, tambin es un lugar comn (SC 10; 6; LG 11; PO 5).Para potenciar esta conviccin, voy a hacer un resumen de la actividad de la comunidad primitiva, dejando ver cmo todo comienza, se desarrolla y culmina en la celebracin.
- Los acontecimientos que la fundan se realizan en medio de la celebracin de la reunin: Reunidos los discpulos, tienen la sorprendente experiencia del Resucitado: se hace presente en medio de ellos reunidos (Mc 16,14; Lc 24,13.33-34; Jn 20,19.26.30; 21,1-2), cuando estn congregados en Galilea (Mc 16,7; Mt 28,6-20), mientras "comen juntos" (Lc 24,30-35.36-49; Jn 21,1-14; Hch 1,4-6; 10,41). Estando reunidos, se consuma la presencia del Resucitado, y Lucas lo "enva" junto a Dios (Hch 1,4.6.9). En medio de la celebracin de la reunin acontece la experiencia del Espritu (Hch 2,1.4.12-14.15; 4,31; 16,5).- La accin evangelizadora de los discpulos "culmina" con la agregacin a la reunin de los hermanos (Hch 2,41.47; 9,20.31; 11,22-24) y en la celebracin del bautismo (Hch 1,41; 8,13.14-17.34-38; 9,19; 10,47-48; 16,15; 18,8; 19,1-7). El carcelero de Filipos crey "y se bautiz con todos los suyos; luego subi [a Pablo y a Silas] a su casa, les prepar la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber credo en Dios" (Hch 16,34.31-33).- La actividad caracterstica y cumbre de los que han credo es la celebracin de la reunin: Desde el primer instante, nada ms ascender a los cielos, "se volvieron a la ciudad, subieron a la sala donde se alojaban... Todos ellos, junto con algunas mujeres y Mara, la madre de Jess, se dedicaban a la oracin en comn" (Hch 1,12-14).Se les puede observar "constantes" en la reunin -"vivan todos unidos"- (Hch 2,42-44), y en cuanto tienen ocasin la convocan (Hch 15,4; 21,4.7.17). En el desarrollo de la celebracin de la comunidad culmina todo lo que ella es y toda la actividad que desarrolla:- Los que celebran la reunin, porque se saben en profunda comunin con Dios y con Cristo -"comunidad de Dios" (1 Cor 11,22)-, son una reunin orante, en la que se celebra esa ntima comunin. "Se renen..., oran en comn" (Hch 1,14), "son constantes" (2,42), "alaban a Dios con alegra y de todo corazn" (2,47; 12,12; 20,36; 21,6; Rom 12,13; 1 Cor 11,4; 1 Tim 2,1-10).- En la reunin, nacida y mantenida por la Palabra, se celebra:- La Palabra que la fund (Hch 2,42; 20,7-9.11; 1 Cor 11-23; 15,1-5; Hch 5,11-14).- La Palabra viva que habita en todos y cada uno de los reunidos, que la celebran:- conversando fraternalmente (1 Cor 14,31; Ef 4,29).- predicndola con hablar inspirado (1 Cor 14,5.29-33; 11,4; 1 Tes 5,19).- aconsejndose (Rom 15,7-8; Col 3,15), confortando (Hch 14,21-22; 15,32), animando (Hch 6,40; 20,11; Rom 1,12; 1 Tes 5,11).- escuchando (1 Tim 2,11; Hch 15,12-14; 1 Cor 14,28-30). La celebracin de la reunin de la comunidad-comunin es la cumbre de la actividad del "compartir la vida".- Los que tienen "un solo corazn" (Hch 4,3), nacido del Espritu (1 Cor 12,4.7) y del amor mutuo (14,1), forman un solo cuerpo (12,13.27) y se renen para edificarse (1 Cor 12,7; 14,12.26; 1 Tes 3,12) estrechando los lazos de amor (Col 2,2). As surge la celebracin de la reunin y su desarrollo. "Cuando os reuns, cada cual aporta algo: un canto, una enseanza, una revelacin..., pues que todo resulte constructivo" (1 Cor 14,26; 1 Pe 4,10).- En ella desemboca lo vivido antes de la reunin -para compartir la vida-: "En cuanto soltaron [a Juan y a Pedro] volvieron a los suyos y les contaron lo que les haban dicho los sumos sacerdotes, los senadores. Al orlo, todos a una invocaron a Dios..." (Hch 4,23-24; 12,17; c 1 1,4ss; 14,27; 15,3; 4.12; 16,40; 21,19; Col 4,9; 1 Tes 1,2-10).- La comunidad de vida compartida se celebra en la reunin "comiendo juntos", compartiendo el mismo pan "partido" (Hch 2,42; 20,7.10; 1 Cor 11,23-27) y la misma copa, que son a la vez comunin con el cuerpo eclesial y el mismo Cristo presente entregado (1 Cor 10,16-17; 11,24.27.29).- En el seno de la celebracin de la reunin se realiza la actividad:- De compartir los carismas recibidos (Hch 21,9; Rom 1,12; 1 Cor 12,7; 14,26).- Y tambin los bienes materiales (Hch 2,44ss; 4,32-35), sobre todo con los pobres (Gal 2,10; Hch 20,35; Rom 12,13; 15,26; 1 Tim 5,3). Se comparte con los necesitados que pertenecen a la reunin (Hch 2,45; 4,32.34-35), con los de otras Iglesias (Hch 1 1ss), con los que vienen de fuera (Heb 13,2; Rom 12,13; Fil 3,29), con los presos (Heb 13,3), con los maltratados (Hch 13,3).
En la celebracin de la reunin se afrontan los problemas ms acuciantes:- Se eligen y constituyen los ministerios (Hch 1,1526; 6,6ss; 13,2-3; 14,23; 15,22; 2 Tim 1,6).- Se dirimen los problemas (Hch 5,11; 11, 1 ss; 15,3.6-22.28.30-31; 20,1; Gal 2,1 1 ss; 1 Tes 3,14).- Se planifica la estrategia a seguir en las dificultades (Hch 21,20ss; 15,6.22).- Se realiza el discernimiento (1 Cor 2,10-12; 11,28-32; 1 Tes 5,21-22).- Se desenmascara al pecador (1 Cor 5,1 ss; 1 Tim 5,20; Tit 3,10-11).- Se solucionan cara a cara los problemas (1 Tes 3,10; c Col 3,12-17).
La celebracin es la fuente de toda la actividad de la comunidadQue sea fuente tambin es un lugar comn:[La celebracin] "es la cumbre... y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza" (SC 10); "toda la vida cristiana" (LG 11); "alimenta la caridad" (AA 3); de ella "fluye la actividad pastoral" (PO 14, 18).En la comunidad primitiva, a los que celebran, y celebran tanto, an les queda tiempo para salir a la calle. De la celebracin manan, con toda su potencia, la misin y la solidaridad.Del corazn de la celebracin de la Cena mana el servicio: el amor que da la vida por todos (Lc 22,25-27; Jn 13,14-15.34; 15,13-14; 6,51); la decisin de llegar hasta el martirio (Lc 22,33); la misin y el estilo de realizarla (vv. 35-37); el compromiso de la fidelidad (vv. 28-32.34); el coraje para afrontar la lucha (Lc 22,36-38).De la reunin con el Resucitado nace el envo (Jn 20,21; Lc 24,47; Mc 16,15; Mt 28,29).De la reunin en la que se tiene la experiencia del Espritu brota el anuncio del Evangelio (Hch 2,6.14-41; Hch 4,41). Despus de estar reunidos celebrando el comer con l, nace el encargo de servir y de ser testigos(Lc 24,35; Hch 1,8; 4,20; 20,7).Los que celebran la reunin, cuando acaban de celebrar: Se dedican a anunciar el Evangelio de da y de noche, a tiempo y a destiempo: se desplazan, viajan por todo el mundo a su alcance y lo hacen en las casas, en las plazas, en el templo, en la sinagoga, en las crceles, por tierra y por mar (Hch 5,42; 8,4-5.25ss; 9,32; 10,23; 11,2.19-20; 12,17.24-25; 13,2-3 -y todos los viajes-; 11,19ss; 13,31; 18,5; 20,13.1923; 21,1.7.15.17). Se solidarizan con los necesitados, curando todo achaque y enfermedad (Hch 3,1-10; 5,12-13; 6,8; 8,6-7.13; 8,33-35-36-43; 14,8-10). Entregados a hacer el bien (Tes 2,14-15; 3,8.14) a los de fuera (Hch 15,36) y a los de dentro (Hch 6,1.2.4). Luchan denodadamente contra la estructura del mal del mundo, lo demonaco (Hch 8,6; Mt 16,17); contra los dolos y la idolatra (Hch 14,11ss;16,16ss; 17,16-34; 19,11-34). Se enfrentan a los poderes establecidos, ya sean religiosos (Hch 4,19-20; 5,30; 6,13-14,7; 18,13) o civiles (Hch 13,7-12; Mt 17,5-7). Se pasan la vida defendindose en los tribunales (Hch 4,7ss; 5,27; 6,12; 18,13; 22,30-33; 28,27) o encarcelados (Hch 5,17; 8,1-3; 12,3; 16,24) hasta el martirio (Hch 7,54-60; 12,1-3). Pablo resume su intensa y conflictiva actividad misionera en 1 Cor 4,11-13; 2 Cor 11,23-33.Todo esto lo realizan por el impulso de la fe que "les rene" y para suscitar en otros esa fe que congrega a celebrar la vida descubierta y del Dios de Jesucristo, fuente de toda vida. Sin la celebracin de la reunin, y sin lo que en ella celebran, es imposible que realizaran tanta actividad y tan benfica. Toda misin est garantizada desde la experiencia cumbre de la comunidad celebrante que enva4.
Consecuencias Es evidente que sin comunidad-reunin no hay posibilidad de celebrar, porque faltan el sujeto y el objeto de la celebracin5.La celebracin se ha de plantear y desarrollar dentro de una pastoral de conjunto.Aunque sea la "actividad por excelencia", no es la nica actividad de la comunidad (SC 9, 12). Por su "centralidad", la celebracin exige una pastoral unificada: todo ha de converger en ella -desde la pastoral de la fe- y todo mana de ella -hasta el servicio solidario en la sociedad (SC 6, 12-13; PO 5)-. ste es el "antes" y el "despus" de la celebracin, que engloba toda la vida del creyente -que vive, hace la accin intensa de la vida, sigue viviendo- y de la comunidad; la fe iniciada se celebra, se vive como proyecto solidario y se vuelve a celebrar. La celebracin es el hilo conductor que da unidad a toda la actividad de la Iglesia y en cada fase del proceso de cualquier actividad. En la celebracin de la reunin confluye la comunidad entera y, por lo tanto, todos los servidores/as de la comunidad en cualquier rea o nivel. La reunin celebrada, sacramento de la comunin y de la ministerialidad de toda la comunidad, exige la presencia de todos los ministerios (los especficos de la celebracin y los convergentes). La celebracin es el punto de referencia principal para discernir el "estado en el que se encuentra una comunidad". La celebracin concreta nos descubre qu somos, quines somos, cmo somos, qu tipo de pastoral se realiza. En 1 Cor 11, en el seno mismo de la comunidad, aparecen el desinters de los unos por los otros, la falta de educacin, el desprecio por los pobres. Se descubre una comunidad enfermiza, cuando no muerta, en la que se ha olvidado el ncleo del Evangelio transmitido, e incapaz de celebrar la cena del Seor, aunque realice materialmente una accin de ritos y palabras (vv. 17-34)6.Si alguien hubiera olvidado que la celebracin es la actividad central de la comunidad...- No sabe lo que es la Iglesia (y menos an el ser humano).- No sabe cmo se construye: crece y madura.- No sabe cmo potencia su servicio a la humanidad.Y si alguien no tuviera conciencia operativa de la centralidad de la celebracin y se atreviera insensatamente a edificar a la comunidad, se le podra reconocer alguna competencia y responsabilidad pastoral?Y si alguien creyera que es lo ms importante, es verdad lo que reconoce si en la prctica se le da tan poco importancia?Cuando se observa la realidad de las celebraciones, qu pena!Cuando se considera lo que se puede hacer, qu oportunidad!Cuando se suea en lo que se podra lograr, qu inmensas posibilidades!Tener conciencia de que la celebracin es la actividad central -cumbre y fuente- de todo el quehacer de la comunidad y realizarlo prcticamente es el primer criterio para celebrar bien.
Tener en cuenta los diversos niveles en los que se ha deplantear la celebracin
En relacin al nivel de fe de los que acceden a celebrarTener presentes los diversos niveles de fe de los que acceden a celebrar es hoy ms necesario que nunca, por la situacin en que se encuentra la fe en medio de la cultura secularizada, la general indiferencia e increencia, el derrumbamiento de la sociedad que sostena a la Iglesia de cristiandad, la deficiente o nula evangelizacin e iniciacin a una fe personalizada, la persistencia de viejas formas de pertenecer a la Iglesia, la difusa religiosidad subyacente, la pervivencia de maneras desfasadas de expresar y vivir la fe, la coexistencia de diversos modelos de Iglesia.Si no se distinguen los diversos niveles y no se planifica la celebracin segn ellos, los servidores de la celebracin se volvern locos, pues no sabrn ni con quines estn celebrando ni cmo hacerlo. Adems, la gente padecer decepciones irreparables, pues puede ocurrir que lo que viven no encaje con la celebracin en la que participan o, lo que es an peor, que la celebracin no exprese ni lo que son ni lo que viven.- La celebracin de "las comunidades" de "los iniciados en la fe".Hay entre nosotros bautizados que han asumido la fe personalmente, que la viven corno un proyecto de vida personal y social, que tienen la experiencia de pertenecer activamente a la fraternidad comunitaria, que han tenido la suerte de armonizar la fe y la cultura y han accedido a un modo de entender y de relacionarse con Dios y con Jesucristo coherente con su ser; hay creyentes que han aprendido a dar razn de su fe y a desarrollar su servicio solidario en la calle y que tienen la dicha de realizar la celebracin como una comunidad que se siente sujeto de la misma.Estos cristianos, comunidad, necesitan un modo de expresar la fe, de celebrarla -proclamarla, orarla, compartirla-, de acuerdo con lo que ellos viven y sienten. Si esto no ocurriera, como tantas veces, se encontrarn incmodos, contradichos, desencajados, expulsados de las celebraciones habituales indiscriminadas.La lex credendi ha de establecer la lex orandi7; de lo contrario, si la "celebracin concreta sin ms matices" establece la norma de la fe, nos podemos encontrar con contradicciones muy grandes e insuperables.Este nivel real de la fe de muchos y su experiencia comunitaria est pidiendo "su" celebracin apropiada8.Es una realidad. Es necesario discernir y, sin traumas, ser consecuentes: en la Iglesia, en todos los lugares -urbanos o rurales-, siempre ha habido diferentes niveles de reunin, asociacin, participacin o pertenencia distinta, con su tipo de vida y de celebraciones apropiadas. Y nadie se ha escandalizado por ello!- El nivel de fe, en general, de las "asambleas dominicales", compuestas en una gran mayora por personas de buena voluntad: "los bautizados practicantes no evangelizados".Me refiero a todos esos bautizados en la infancia que han llegado a la edad adulta sin haber sido evangelizados y, por lo tanto, no han accedido a la fe personal mediante la conversin primera a Jesucristo. Son el resultado de una situacin muy compleja, en la que concurren la herencia cristiana recibida, la tradicin cultural, la pertenencia social y un espritu religioso muy acentuado; son personas que pueden vivir de un modo ejemplar, pero, al no haber sido evangelizados, no han accedido a una fe personal y tienen la necesidad de ser evangelizados. Son muchos, llenan las asambleas dominicales y frecuentan casi todos los sacramentos.A este respecto, y para sopesar su importancia, quiero recordar lo que reconoce el Ritual de la penitencia:"La casi totalidad de los cristianos no han tenido la experiencia catecumenal previa al bautismo..., no han llegado a asumir convenientemente el bautismo cristiano" (n. 57)9.
Y Juan Pablo II:"Cristianos bautizados que, aunque vinculados a la Iglesia mediante una cierta prctica religiosa, estn necesitados de una conversin inicial" (Catechesi tradendae, n. 19).
A todos estos hermanos bautizados -practicantes es necesario hacerles el servicio de "evangelizarlos" all donde fundamentalmente estn: "en la prctica celebrativa". En una pastoral de conjunto evangelizadora ha de tener un puesto relevante la evangelizacin "en" y "con" la misma celebracin que practican. Se ha de hacer poniendo en primer plano "el anuncio del Evangelio que toda celebracin encierra"10, tratando que "desde lo que conocen y practican" pasen, por la fe y la conversin, a una fe personal y comunitaria.En la celebracin, y con stos, hay una plataforma evangelizadora de primera categora: es una oportunidad irrepetible en la historia, y merece la pena dedicar a ello las mejores energas; adems, es el nico modo de celebrar "con verdad", "cuando falta la fe personal y no hay ms remedio, por fraternidad, solidaridad y responsabilidad", que hacerlo.Esta accin evangelizadora "en" y "con" la celebracin se puede realizar con todo el esplendor de los contenidos y lenguajes de la fe explcita -que tanto conocen y practican-. En esta tarea misionera, ha de colaborar activamente "la comunidad cristiana"11.- El nivel de los bautizados-clientes de las celebraciones propias de los llamados "ritos de paso"12, que se concretan en "los cuatro sacramentos de la religiosidad popular": bautismo de nios, primera comunin, matrimonio y enfermedad-muerte13.A este nivel de "clientes de ritos de paso" pertenecen una tercera parte de los bautizados14. Todos ellos se profesan "catlicos", necesitan celebrar las situaciones humanas que esos ritos encarnan y acuden a la comunidad cristiana con toda normalidad y con un cierto "derecho"15 para celebrar esos festejos. Desean la celebracin de estos rituales por motivos conscientes o inconscientes, confesables o inconfesables. Lo necesitan para poder afrontar esa situacin humana de paso con una cierta seguridad, para autoafirmarse -para poder ser quienes son y como son- y para identificarse con su medio. Acuden a celebrar con naturalidad y se encuentran a gusto aunque la celebracin les resulte anodina, antigua y superficial; hay quienes desean que sea as16.A estos hermanos "bautizados-practicantes puntuales", que toman contacto con la comunidad cristiana cuando necesitan celebrar y en la celebracin, tambin es necesario hacerles el servicio de anunciarles el Evangelio. Si se celebra con ellos, habr que plantearse el "celebrar con verdad": partiendo de la situacin de ellos, de lo que viven con autenticidad. Y en los casos en que estuvieran muy alejados de la experiencia humana y de la profundidad de la vida, habra que plantearse un tipo de celebracin en coherencia con esa situacin, tratando de suscitar una experiencia humana autntica y abriendo, en lo posible, a lo ms hondo de la existencia, al horizonte hacia el que conduce la fe. Quien, con cordura y espritu de fraternidad, puede negar una celebracin en la Iglesia a esos que la piden porque durante siglos se les ha acostumbrado y hasta obligado a "recibir" esos ritos?17- El nivel de "los celebrantes ocasionales".Son todos esos que se acercan a la Iglesia a propsito de algn acontecimiento familiar o de amigos, en ocasiones espordicas -Navidad, Semana Santa- o en alguna fiesta de la religiosidad popular: patrn, romera, peregrinacin, procesin... Es un grupo de personas muy heterogneo en relacin a la fe o la religin, muy ambiguo y hasta confuso18: "Una gran masa... que han olvidado en la prctica el camino de la Iglesia, a la que rara vez acuden"19. Pero todas estas personas acuden cuando se celebra y "asisten a alguna celebracin".Y si se celebra tambin con ellos, habr que tenerlos pastoralmente en cuenta y plantear un tipo de celebracin que no slo no los ignore, sino que los tenga prioritariamente en cuenta. No ser necesario recordar aqu lo de las noventa y nueve y la otra (Mt 18,12-14), lo del que est siempre en casa y lo del que vuelve a ella (Le 15,25-32), lo de los justos... (Mt 9,12-13), lo de los ltimos los primeros (Mt 20,16). Y, por lo tanto, habr que buscar los cauces para ofrecer una celebracin -a la que van a asistir- que sea de tal manera que "en" y "con" ella se haga el servicio de la evangelizacin, para poder celebrar honestamente20. La tarea no es fcil, pues estas personas no son sujetos de una evangelizacin explcita21. Hay quienes en beneficio de ellos han planteado "celebraciones alternativas" adaptadas a su verdadera situacin22.
En relacin al tipo de comunidad que se rene a celebrarCada celebracin ha de estructurarse y buscar su modo de expresin propia segn el tipo de reunin. Su forma y desarrollo dependern del nmero de los reunidos y del nivel de comunicacin y relacin que sea posible establecer. No es igual la relacin que se puede entablar en una "comunidad", en una "asamblea" -comunidad de comunidades- o en una "concentracin" -confluencia de asambleas diversas-. Las diversas tipologas de reunin requieren expresiones diferentes. De ah que la pastoral celebrativa tendr que buscar el desarrollo, la dinmica, la extensin y los cauces de la comunicacin adaptados a cada reunin eclesial23.No puede ser "igual" la celebracin de una concentracin papal que la de una aldea rural, la de la catedral que la de una parroquia, la de una asamblea que la de una comunidad. Hay celebraciones en grupo, en familia, en fraternidades, cofradas, congregaciones, movimientos... Se puede comprender que un solo y mismo ritual se repita sin traumas en todos los lugares del mundo?24 El no tener en cuenta la diversidad de lugares y de reuniones "da como resultado graves tensiones"25.
Potenciar la pluralidad de formas de celebracinMe refiero a la "celebracin" en general, no slo a los sacramentos. No confundir "celebracin" con "liturgia", concepto tcnico, excesivamente estrecho y sobrepasado por la categora "celebracin" (SC 26); hay ms celebraciones que aquellas que se entienden como liturgia.
La eucarista no es la nica forma de celebrar en la IglesiaEs la celebracin por excelencia, la ms intensa y plena de todas las acciones eclesiales (PO 5, SC 10), pero no tiene por qu ser "casi" la nica manera de celebrar.Sin embargo, la celebracin de la misa diaria, la propagacin de la misa privada, la multiplicacin de un clero dedicado a "decir misas", la aparicin de los monjes ordenados de presbteros, los efectos -muchas veces supersticiosos- atribuidos a la misa y sobre todo su valor infinito, la proliferacin de misas votivas con estipendios, la prctica de sustituir penitencias por misas, las controversias en torno a la eucarista, la ignorancia y desidia de los ministros, hicieron de la eucarista la prctica cotidiana, rutinaria y casi exclusiva de la pastoral celebrativa26. Podemos observar que la eucarista "se usa" y que de ella "se abusa", en todo momento y para todo: el domingo y entre semana, para la vida espiritual como "ejercicio de devocin", para inaugurar, solemnizar o concluir. Siempre que se tiene "algo" que celebrar, se "echa mano de la eucarista". Al hacerlo "siempre", se crea una rutina mortal, aumentada por la facilidad que da el abrir el misal, leerlo y hasta el poder celebrar sin nadie o sin participacin.Sin embargo, si nos fijamos en la misma "eucarista", podemos observar que se han desarrollado en torno a ella muchas modalidades celebrativas diversas que, naciendo de la accin eucarstica estricta y desembocando en ella, tienen mucho sentido en s mismas27. Entre ellas, podemos sealar: la celebracin de la comunin con enfermos, el vitico28, la comunin diaria de la eucarista guardada en casa29, la comunin fuera de la accin eucarstica30, la adoracin-exposicin comunitaria, la vigilia nocturna, la contemplacin en el Jueves Santo, la procesin eucarstica y otras acciones celebrativas llamadas "devociones eucarsticas".Sera conveniente que en la accin pastoral celebrativa se tuvieran en cuenta estos criterios:- "Lo mejor" puede ser enemigo de lo bueno" y, en muchas ocasiones, de "lo conveniente".- No se tiene por qu celebrar siempre lo mismo y de la misma forma.- "Celebrar menos" para celebrar "mejor" y de la forma ms "adecuada".- Por qu se celebra "lo ms", "tantas veces" y casi siempre "tan mal"?31
Desarrollar otras celebraciones con consistencia propiaCelebraciones llenas de sentido y que tienen, en s mismas, una entidad propia.
Diversas formas de celebracin de la PalabraLa renovacin bblica y litrgica del siglo pasado puso de relieve "la Palabra de Dios". El concilio recomend fomentar su celebracin (SC 35, 4; 51). Hoy, circunstancialmente, son necesarias para las comunidades que carecen de presbtero32.En la tradicin cristiana se ha estimado la Palabra como se estim el cuerpo de Cristo: es el Pan de la Palabra y la Mesa de la Palabra33."Celebrar", que es una accin singular, se puede referir con toda propiedad a la Palabra, porque sta es "accin". La Palabra verdadera es accin. No es mero decir, hablar, logos, doctrina, formulacin, discurso, informacin. Ante tanta palabra-verborrea y la acusacin de que las celebraciones pecan de "verbalismo", es necesario reivindicar la Palabra como "accin"; el hablar verdadero es hacer, acontecimiento, encuentro, dilogo, comunicacin, respuesta, interaccin. La Palabra viva no est encarcelada en la "escritura", la "lectura" o la "diccin". La Palabra acontece: "Hoy se est cumpliendo entre vosotros" (Lc 4,21; Heb 4,12-13)34.La Palabra viva y verdadera es "sacramento"35: accin de comunicacin interpersonal en su misma expresin. La Palabra anuncia, muestra-expone-desvela, consuela, ilumina, denuncia36. En la Palabra, verdaderamente celebrada, Dios nos habla, Cristo nos habla, nosotros nos comunicamos con ellos y mutuamente (SC 7, 33; Dei Verbum 21; LG 21, 26).La celebracin de la Palabra puede tener tantos matices como finalidades se persigan, y muchas formas: desde la comn de la eucarista y los sacramentos, hasta vigilia de lecturas, predicaciones kerigmticas, catequticas, mistaggicas, de carcter panegirista, narrativas... La prctica tradicional de la lectio divina nos sugiere muchas posibilidades de orientar la celebracin de la Palabra:- La celebracin que mira a "saborear" la Palabra -sabidura-. Celebrarla gustndola, profundizando la fe, penetrando en su inteligencia profunda -sin fantasas-; disfrutando del encuentro, dejndose invadir por la comunicacin, la inspiracin, la evocacin, la percepcin del eco que resuena.- La celebracin que persigue suscitar la participacin activa en la narracin -hacindose testigo del acontecimiento o protagonista con los personajes-, viviendo la misma situacin, actitudes, sentimientos, celebracin de la Palabra vivida y vivificante.- La celebracin comn de la Palabra que persigue su vivencia directamente en la intimidad: vindose reflejado en la Palabra -como en un espejo-, dejndose discernir por ella y confrontar, escrutar, rozar.- La celebracin de la Palabra continua -practicada en la liturgia en el tempus per annum-, mediante la cual se accede en comn a todo el contenido de la escritura, familiarizndose con ella y dejndose sorprender, sin buscarlo, por lo que nos va proponiendo.- La celebracin de la Palabra "orada" o "contemplada", en la que la accin de la "contemplacincomunicacin" se realiza singularmente37-.
Diversas formas de celebracin de la oracinLa oracin que es accin de comunin con Dios y con los dems.Celebraciones de "oracin" que, segn las diversas circunstancias que vive la comunidad, pueden estructurarse alrededor de los diversos "gneros literarios de oracin": oracin de queja -lamento, imprecacin, improperio, interrogacin, desconcierto-; oracin de peticin -bien entendido lo que se quiere expresar con la "peticin a Dios y a los dems"-38; oracin de intercesin, de confianza, de accin de gracias, de alabanza o bendicin.La celebracin de la oracin puede desarrollarse de formas diversas:- Celebracin "comunitaria" de oracin "meditativa", interiorizante. Hoy tan promocionada en diversos ambientes -ya muy tradicional- y que ha recibido una gran potenciacin de la espiritualidad oriental.- Celebracin de la oracin en forma "slmica", con sus diversas modalidades:Solista que recita o canta: Escucha v oracin en silencio. Oracin conclusiva: colecta slmica.Solista que recita o canta: Todos recitan o cantan un estribillo o al final ointercalado.Recitacin o canto del salmo a dos coros alternativos.Todos dicen al unsono el mismo texto slmico39. - Celebracin de la oracin en forma "letnica". Su ejemplo ms claro es la "letana de los santos"40. A este gnero pertenece la "oracin de los fieles". Deseo destacar esta modalidad como forma propia y autnoma, cuya sola ejecucin puede ser "celebracin de la oracin". Es una forma de celebracin pastoralmente muy valiosa porque es una oportunidad para que la comunidad, con un espacio amplio, exprese sus anhelos, deseos, inquietudes, preocupaciones y necesidades tanto personales como sociales. Es una forma de oracin en la que se intercalan la peticin y la intercesin y es una accin intensa de comunin, de preocupaciones compartidas y solidaridad. En ella, con calma y tiempo, se pueden explicitar las preocupaciones ms acuciantes del momento. Plegaria de los fieles realizada por todos los celebrantes, entre todos y de lo de todos, en ella pueden estar presente lo particular y lo comn, lo local, lo universal, lo especficamente eclesial y lo social y, sobre todo, los necesitados. Es una forma de celebracin que ofrece la posibilidad de una creatividad y espontaneidad increbles, aunque siempre preparada, no improvisada41.La praxis litrgica nos ofrece muchos modelos que pueden servir como gua, adems de la ya citada letana de los santos.
Esquemas de oracin de los fieles- Primero:Se propone directamente la intencin: "Por los parados del barrio".Se invita a orar en silencio: "Oremos".Tiempo de oracin en silencio.Respuesta de todos: "Te rogamos, Seor".N. B. La letana de los santos une directamente la formulacin de la intencin con la respuesta: "Lbranos, Seor", "Te rogamos, yenos"42.- Segundo:Se propone la intencin: "Por los parados...".Se formula el deseo: "Para que encuentren en nosotros la solidaridad que necesitan...".Se invita a orar en silencio.Respuesta de todos: "Te rogamos, yenos".- Tercero:Se propone la intencin: "Por los parados...".Desarrollo del problema: "En nuestra parroquia, a causa del cierre de la empresa X, se han quedado sin trabajo 40 personas, con familia en edad escolar, con un subsidio de paro...".Formulacin del deseo: "Para que nos corresponsabilicemos de esta situacin y...".Invitacin a orar.Silencio.Respuesta: "Te rogamos, Seor...".- Cuarto (ver estructura de la oracin del Viernes Santo):Proposicin amplia del motivo.Invitacin a orar en silencio (de rodillas).Levantarse.Oracin conclusiva (realizada por quien dirija la celebracin).
Otras celebraciones- Celebraciones de revisin de vida, del perdn de los pecados "cotidianos" y de reconciliacin fraternal. Son celebraciones que miran a celebrar la "penitencia comn", en las que se vive intensamente el perdn de los pecados diarios que no rompen la comunin con Dios y los dems43. Celebraciones que no hay que confundir con "el sacramento de la penitencia" en su sentido y finalidad "propios". El modelo y recomendacin de estas celebraciones, abiertas a toda posibilidad creativa, se encuentra en de el Ritual la penitencia, nn. 36-37.- Celebraciones que van acompaando la vida de las personas o de toda la comunidad. En ellas se vive la experiencia suscitada por acontecimientos puntuales o por situaciones fundamentales de la vida y que no estn recogidas en los siete sacramentos. Todo esto se suele vivir de un modo genrico, en "misas votivas" o por encargo; pero tienen una densidad tal que la pastoral debera atenderlas segn su propia singularidad y dndoles su propia autonoma. Para esto tenemos "los sacramentales".- Celebraciones en torno a la memoria de personas significativas, santos, personajes ejemplares de la historia, de la comunidad local... Celebraciones de recuerdo, narracin, lectura de sus mensajes, panegrico "moderado". "Tradicionalmente se ha plasmado en celebraciones de novenas, triduos, vigilias o vsperas y en la fiesta misma. La celebracin -recuerdo, lectura de la "vida de los santos", para la "edificacin", es una verdadera experiencia celebrativa de la "comunin de los santos". Aqu, a un nivel reducido, entran las celebraciones de "aniversario" de los hermanos difuntos, celebracin del recuerdo y de la comunin con ellos.- Celebraciones dentro del proceso del catecumenado de adultos, en el proceso de la reconversin penitencial o en un perodo de catequizacin para profundizar la fe. La celebracin es parte esencial de los procesos de iniciacin, reiniciacin y de toda accin catequtica.- Celebraciones especficas de encuentro fraternal para comunicarse la vida mediante el dilogo y el compartir la fe. - Celebraciones programadas para vivir y hacer la accin fraternal de "poner en comn los bienes" -aportacin personal y bienes materiales- en situaciones extraordinarias, urgentes, prximas o lejanas. Es mucho ms enriquecedor celebrar esta accin en la comunidad, que el simple depositar dinero en la cuenta de un banco.
Pluralidad de espacios para celebrarSe puede desarrollar la celebracin en otros lugares distintos de aqul en el que se est siempre acostumbrado a hacerlo. En la sociedad se tienen muchos lugares de celebracin -propios, alquilados o preparados ad hoc-, que se utilizan con buen criterio segn las circunstancias y necesidades. Entre los cristianos no se celebra slo en los tan mal llamados "templo" o "iglesia"; se puede celebrar tambin en una sala, saln, habitacin, casa, plaza; carpa, nave, campo. En principio, se celebra en el lugar que se tiene a mano, procurando que sea el ms adecuado y conveniente para el tipo de reunin: "En algn lugar honesto que sea digno" (OGMR 253).La comunidad cristiana comenz celebrando en las casas particulares -domus ecclesiae-; cuando fue creciendo, alquil o edific naves -baslicas-: los edificios que servan para administrar justicia y para las reuniones pblicas y la vida social; despus us los grandes espacios arquitectnicos que han llegado hasta nosotros. Se celebr en las tumbas, en el sepulcro de los mrtires, en los santuarios o en las ermitas en medio de las campias o de los montes. Del lugar de reunin nico, el del obispo, se pas a lugares mltiples -ttuli romani, mundo rural-. Surgi el lugar all donde se reuna la gente (no se construy el lugar antes de que hubiera comunidad).Hay lugares delimitados y estables, encerrados en unos metros cuadrados, pero hay tambin "espacios extensos" en los que se realiza la celebracin de desplazarse: que acogen reuniones celebrativas en marcha, como son una procesin, peregrinacin, "el" camino de..., o el sendero44.La pastoral no debe olvidar nunca que el lugar de la celebracin es muy importante y que es mltiple. Y que la finalidad de cualquier espacio, sobre todo de los edificados, ha de mirar siempre a potenciar el desarrollo de la celebracin de la reunin. El lugar no es casa de Dios, ni espacio sagrado, ni pretende romper con el mundo, ni persigue transportar a un mal entendido "misterio", ni est al servicio de un modelo de celebracin clerical. Ha de procurar potenciar la reunin, la presencia mutua, la relacin y comunicabilidad, la movilidad, la escucha y la visin. El lugar est al servicio de los reunidos, y no al revs45. Si los espacios, aunque bellsimos, no lo propiciaran, habra que buscar otro46, y, si no fuera posible, habra que inventar en ellos el espacio posible y necesario47 y su disposicin adecuada.Pluralidad de tiemposTodo tiempo, tan variado, puede ser tiempo oportuno para celebrar.-Todo momento, cualquier instante y hora: el amanecer, el transcurso del da, el atardecer, las horas de la noche.- Cualquier espacio temporal: la noche o el da, la noche prolongada hasta el alba -vigilia pascual-, el da completo -domingo-, cualquier da de la semana.- Los periodos temporales: la semana -de Pascua-, el mes, el ao, aniversario o jubilar-, la octava, la novena, el triduo -el pascual-.- Las estructuras temporales de Adviento, Cuaresma, Pentecosts48.
La comunidad cristiana, consciente de estar viviendo una historia germinalmente salvada, est liberada de la sujecin a cualquier "tiempo concreto".El cristiano ha sido liberado de la ley que contiene tambin la prescripcin sobre el tiempo de la celebracin. La novedad del Evangelio, a la que no se puede renunciar de modo alguno (Gal 1,6-9), se extiende a no ser esclavo de la ley (3,5-47), que prescribe sujetarse "a ciertos das, meses, estaciones y aos" (4,9). Esta sujecin sera un comportamiento idoltrico (4,4-7; 2,21), que llevara a romper con Jesucristo (5,1-4). Por ello, Colosenses pone en guardia para que nadie imponga nada en "cuestin de fiestas, lunas nuevas o sbados" (2,8.16-19). La ley cultual (Heb 8,4; 9,1-6) que prescribe la fiesta de la expiacin (v. 9), celebrada de ao en ao (10,1-3), ha sido derogada por Cristo (10,10) para dedicarse a un proyecto continuo de obediencia a Dios como l49.Desde Jesucristo, "todo tiempo", por la irrupcin de lo definitivo y ltimo, est lleno de sentido y de presencia saludables: l es la Fiesta (1 Cor 5,7-8), la realidad definitiva (Col 2,17); de l viene toda consistencia y posibilidad de realizacin (1 Cor 1,30; 3,4-9; Col 2,19; Ef 4,16). l es el "descanso" y en l se encuentra "descanso" (Heb 3,12-4,14), es el "Seor del sbado" (Mc 2,18).Para el discpulo de Jess, cualquier tiempo, "cualquier da es bueno" (Rom 14,6). No se es segn Dios por la observacin de los das, del comer o el beber, "sino por la honradez, la paz y la alegra que da el Espritu Santo, y el que vive as a Cristo agrada a Dios y le aprueban los hombres" (Rom 14,17-18.19-23).Todo esto, que se refiere al tiempo en el que la comunidad se rene para celebrar, es necesario tenerlo en cuenta en nuestra cultura para poder afrontar los problemas que se nos presentan:- El tiempo, entre nosotros, ha cambiado; es fugaz, como nunca en la historia. Aunque se conserven el ritmo y la estructura semanal, la hebdomada transcurre como un relmpago. La divisin importante del mundo moderno es trimestral.- El tiempo se ha secularizado. El calendario cristiano, que cristianiz al civil, ha sido apropiado por la sociedad civil y se ha hecho ajeno a las necesidades cristianas. El tiempo dedicado a la celebracin se lo han tragado el fin de semana, los puentes, el ocio, la movilidad, los desplazamientos, el turismo ... 50
La pastoral celebrativa, para afrontar el problema del tiempo de la celebracin, deber tener muy claro:- Que, desde el acontecimiento de Jesucristo, todo tiempo es "tiempo oportuno", kairs51.- Que el tiempo de la celebracin lo constituye "el acontecimiento de la reunin de la comunidad". Cuando se decide reunirse aqu y ahora, se es el tiempo de la celebracin (la esencia del domingo es la "reunin"52; "hacer el bien": Mt 12,10).- Que el tiempo de la celebracin cristiana no se debera superponer al tiempo de la cultura secular y sus actividades. El sbado es para el hombre (Mc 2,17). Habra que replantear "el tiempo celebrativo" del domingo y la Pascua"?- Que el tiempo para celebrar, como sucedi al comienzo, tendr que ser robado de nuevo al atardecer y a la noche.- Que la "comunin universal" es una cosa distinta del coincidir el mismo da y a la misma hora celebrando lo mismo (cosa que ha sido siempre imposible por la diversidad del tiempo en los diversos hemisferios) 53.
Variedad de estructuras celebrativasLa estructuracin y el desarrollo de las celebraciones pueden ser ms variados de lo que estamos acostumbrados. Hay establecida una estructura general, llamada "leyes de la liturgia", que encierra una lgica y que consiste en proclamar la Palabra -iniciativa de Dios-, responder a ella y realizar la accin sacramental especfica54. Pero tambin se puede celebrar de otro modo, ritmo, estructura o manera:
"Celebrar el silencio en silencio", ante Dios y con los dems55El silencio de la persona, de la misma relacin interpersonal, del universo, de Dios y respecto de Dios.El silencio es una accin, y se puede celebrar el silencio en silencio: los minutos solidarios de hacer el silencio juntos, las manifestaciones en silencio, la "procesin del silencio", la adoracin silenciosa en comn. Hay acciones del silencio que, en su momento oportuno, hablan ms que todas las palabras56.La Palabra no slo suscita "palabra". La Palabra de Dios, la de los otros, necesita primero actitud de escucha, silencio interior, atencin sin distraerse con el ruido. Slo en el silencio surge la palabra, el encuentro, la recepcin: la semilla germina en el interior, en el corazn (Lc 2,19.51; Mt 13,19.23). A Dios, ms interior que la propia intimidad, se le escucha y percibe ms all de toda palabra.El silencio: es atencin mxima, espera vigilante, respeto al otro. El silencio se saborea, se rumia; en l posa y reposa la vida.Se puede celebrar el silencio (Mt 6,6) para poder captar el susurro imperceptible de la brisa que pasa (1 Re 19,12-13), la soledad sonora y la msica callada57.El silencio total, tan hermano de la quietud y de la contemplacin, es la "celebracin por excelencia", el "entrar en el recinto del gozo de la vida de Dios"58.
Se puede celebrar tambin realizando especficamente la accin de "escuchar"No slo la palabra; leda, proclamada, actualizada -homila-, profesada, orada.Celebrar la "escucha de la msica", la audicin o el concierto: de instrumentos, coro, solista... La cultura actual, con tal estima y sensibilidad por la msica, abre unas inmensas posibilidades a la celebracin cristiana. Proliferan los coros, los cantantes y cantautores; tenemos la imponderable riqueza del disco, del dvd... Se dice "celebrar un concierto"; en la cultura actual, la gente sabe y desea reunirse a vivir-celebrar "el escuchar msica".Celebrar la "escucha" de un discurso, una exposicin, una narracin, una predicacin. El lenguaje habla de "celebrar una conferencia..." 59.
Se celebra tambin realizando la "accin de cantar"No slo cantando en la celebracin, sino "celebrando el cantar": reunindose "a cantar".Recurdense las celebraciones especficas de alabanza o accin de gracias: el Te Deum -celebrar un Te Deum-, el Gloria, el Magnificat, Benedictus, los Salmos alleluiticos, los himnos -"cantar himnos al Seor" (Ef 5,9-20; 1 Cor 14,15-16)-; las celebraciones de invocacin al Espritu, epiclticas -Veni, Creator, Veni, Sancte Spiritus, los siete salmos penitenciales...- No se olvide que siempre, hoy tambin, hay muchas personas que se renen para cantar (ver por ejemplo el xito de karaoke).
Se celebran "acciones celebradas en comn"El comer juntos, el gape60. Celebrar, "comer juntos", la comensalidad: una accin que es necesario recuperar con urgencia, cuando, por muchas razones, la "comida" se separ de la accin eucarstica.Una accin "tan apropiada" para estrechar la relacin fraternal, explayarse en la convivencia, disfrutar de la compaa de los otros, hablar relajadamente.Una accin "tan necesaria" en medio de la sociedad urbana, en la que reinan el anonimato, la indiferencia y la frialdad de relaciones.Una accin "tan comn" que a nadie, ya sean muchos o pocos, asusta realizarla: entre amigos, cofradas, hermandades, congregaciones, asociaciones. "Tan universal", a lo largo de todos los tiempos, y "tan presente" en el mbito rural. En las fiestas se invita, se come, se bebe, se comparte; en los bautizos, bodas, comuniones, aniversarios, funerales.
De la celebracin del "gape" lo que importa es:- "Reunirse" "comiendo", no simplemente comer. El comer es para con-vivir, para com-partir -tradicionalmente sobre todo con los ms necesitados-. Es "comunidad" de mesa. Si la comunidad-relacin es abundante, no importa que la comida sea frugal. Poner suma atencin, siempre que se pueda, en tomar los alimentos aportados por cada uno y puestos en comn.- El "trato", la comunicacin, la interrelacin.- Vivir la fraternidad nacida de la experiencia de Jesucristo y del amor de Dios. Por lo tanto, el desarrollo de la comida, distendida, no pierde nunca su profundidad: es celebracin y, como tal, han de estar presente la oracin -la alabanza, sobre todo- y la Palabra comunicada en el habla de unos con otros; tambin en esta mesa habr que compartir el pan de la palabra y la bebida -symposion-. Para celebrar el gape es necesario prepararlo bien y estar muy atentos a su desarrollo.
Y como la historia nos avisa y nos ensea, hay que estar muy vigilantes y crticos para que una celebracin tan densa no se deteriore por los abusos en el comer, el beber y las relaciones entre los asistentes61. Los posibles abusos no deben provocar que no "se coma juntos"; es mucho peor "no reunirse a comer fraternalmente".En nuestra cultura, el "comer juntos" es una de las acciones celebrativas que tienen ms relieve: se invita a comer "para celebrarlo"; "hay que celebrarlo": comiendo. Este comer tiene muchas modalidades: desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena; tomando juntos caf, t, chocolate; se celebran vinos de honor, aperitivos.
Se celebra "el camino": hacer el camino juntosEsta accin puede tener hoy tanto relieve como en tiempos pasados, que adquiri una densidad tal que lleg a ser una de las "modalidades de celebracin de la penitencia".Caminos de Jerusaln, de Roma y de Santiago. Hay caminos como el de la Javierada, el del Roco; existen las grandes peregrinaciones, entre las que hay que destacar Guadalupe, Lourdes, Ftima y tantos otros santuarios.La del camino es una celebracin extensa en el tiempo y en el espacio, en la que de un modo unitario han de sobresalir la preparacin, la salida desde la comunidad, los altos o etapas del camino y la llegada a la meta: puerta santa, santuario, convivencia-concentracin."Caminar juntos", adems de ser un smbolo fundamental de la vida, constituye una ocasin singular de vivir la comunin: entre los compaeros -cum papis-, con los que uno se encuentra por el camino y con los que se convive por las noches y en la llegada final.
Se celebra el "convivir" de un modoextenso, intenso y significativoEn retiro, un fin de semana, jornadas, acampadas, cursillos, ejercicios...
Es necesario replantearse la recomposicin de la estructura ms interna de la celebracin- Pasar de un "verticalismo" exclusivo, en el que priman la iniciativa de Dios y la respuesta de los celebrantes a Dios, a la recuperacin de la dimensin "horizontal" de la comunidad reunida.La doble direccin, Dios-comunidad y comunidad-Dios, se ha de completar, en la misma celebracin, con la direccin comunidad-comunidad: de los unos a los otros, de los unos en, con, por y para los otros. La estructura interna de la celebracin cristiana ha de tener estas dos perspectivas, que confluyen en una experiencia nica e indisoluble (Mt 22,38; Mc 12,31; 1 Jn 4,20-21): Dios y los dems. Se vive la relacin con Cristo en la misma relacin del cuerpo de Cristo, y la relacin con Dios en el pueblo de Dios.Esta realidad ineludible pide ser estructurada y expresada en la misma celebracin: en su desarrollo, en la disposicin y actitud, en el modo de estar, en la necesidad de que se pueda realizar la comunicacin fraternal, el dilogo entre los reunidos, y no slo el dilogo con Dios.- Pasar de la celebracin estructurada "verticalmente", desde el vrtice, clerical -organizada cuando no se tena en cuenta a la comunidad63-, a la estructura de "comunin", en la que se recupere el protagonismo del sujeto comunitario de la celebracin y se plasme la ministerialidad -fraternidad e igualdad bautismales- propia de todos.Hay que estructurar de tal modo que "quien preside de entre los hermanos"64 lo realice "inter pares"65; que el ltimo sea primero sin dejar de ser de verdad el ltimo -de praesum a subsum: debajo, en la base-; sin que quien realiza el servicio a los servidores sea "el servidor servido". Todos concurren en la misma accin sirviendo, y destaca en el servicio quien tiene la suerte de ser ms servidor/a (Lc 22,24-27; Jn 13,12-17).
Tener el coraje de celebrar lo mismo de un modo creativo, diferenteA pesar de que toda celebracin es una accin comn -y, por lo tanto, hay que consensuarla y estar de acuerdo en lo que se va a hacer para poder coincidir- y de que "todo ritual" tiene una tendencia a ser "repetido" y de ese modo ser fuente de identificacin con lo que expresa y el grupo que lo realiza, sin embargo, la celebracin no es una accin inamovible, fija, que se mimetiza a s misma sin cesar. La historia de la liturgia, a pesar de siglos de fixismo, es buen ejemplo de ello hasta con la accin de las acciones: la eucarista.Se ha de tener en cuenta en la pastoral celebrativa que "una accin repetida siempre del mismo modo" no tiene por qu identificar automticamente. Lo que identifica es la realidad vivida, expresada y compartida -el Espritu-; no se "imita el gesto material" para ser, sino que se es viviendo la misma actitud vital profunda: "Haced lo mismo que yo vivo" (1 Cor 11,24-25). La repeticin por la repeticin es infantil, es proclive a comportamientos neurticos66 crea una falsa seguridad -magia y tab-, identifica desde el exterior y es generadora, de hecho, de rutina mortal. La torpeza, la incompetencia o la irresponsabilidad desembocan en la "repeticin".Todo el mundo que tiene algo que celebrar sabe cmo hacerlo, y, en general, siempre se realiza bsicamente igual. Pero cada celebracin es distinta no slo porque la situacin y su circunstancia han cambiado, sino tambin en su desarrollo; el saber lo que se quiere hacer y el cmo hacerlo generan la libertad de la creatividad (todo el que quiere celebrar algo siempre se plantea, aunque sepa bsicamente cmo, el cmo hacerlo).Hay que aprender a dar "un quiebro al ritual" celebrando lo mismo pero de un modo diferente, original, creativo. La vida no se repite, y por lo tanto su celebracin tampoco; sta ha de ser siempre nueva, distinta, por ms que transcurra en un cauce conocido, un canon o un arquetipo67. La celebracin tiene cauce, pero es el cauce de un ro que discurre formando mil corrientes, dibujos, reflejando riberas, luces, colores diferentes. El cauce es para la corriente de agua, no al revs; la celebracin es un caudal que va discurriendo, siendo el mismo, de modo diferente. La celebracin encierra una meloda bsica, como en el jazz, que se puede diversificar en matices creativos inimaginables. Cuanto mejor se sepa cmo celebrar y se posean todos sus elementos, como quien domina las palabras, la sintaxis y la construccin, el lenguaje, mejor y ms libremente se podr hacer la celebracin68.
Para romper la rutina de los esquemas repetidos sin cesar la misma liturgia, nos puede servir de gua:- En la Vigilia pascual, se comienza en la noche, encendiendo el fuego, iluminando el cirio y realizando la procesin de las luces, que termina con el pregn.- La liturgia del Viernes Santo se inicia con la accin sobrecogedora de la postracin y el silencio.- El Domingo de Ramos, con la procesin.- Existi la celebracin del "Lucernario": alabanza a Cristo-Luz al iniciarse la noche69.
Tenemos el ejemplo de la estructura mistaggica70: primero introducirse en la experiencia realizando directamente la accin celebrativa y, despus de la accin, profundizar en lo vivido, iluminando su significado y comunicando la experiencia de fe. Y esto, mediante la Palabra, la exposicin catequtica, la comunicacin fraterna. La "semana de Pascua" es un espacio celebrativo dedicado, con los nefitos, a la mistagogia del sacramento de la iniciacin ya vivido71.
No acumular diversas celebraciones en un mismo bloque celebrativoSe ha de dar a "cada celebracin" segn su finalidad, su propia identidad, autonoma, relieve, amplio espacio y desarrollo.Es mejor una celebracin bien desarrollada que la acumulacin de muchas realizadas atropelladamente. Calidad, no cantidad!Se amontonan celebraciones, las unas sobre las otras; se aade albarda sobre albarda, haciendo imposible un transcurrir dinmico. Popularmente se observa la prctica de "novena-rosario-eucarista-reverencia de la reliquia". No digamos la perversa prctica, an sostenida, de celebrar la eucarista y "las confesiones" a la vez!En relacin a la unin en una misma celebracin de los diversos sacramentos con la eucarista, habra que "sopesar" el criterio que ha seguido a la reforma del Vaticano II tendente a finalizar toda celebracin sacramental con la eucarista. Una cosa es que la eucarista sea la cumbre a la cual tiende toda la actividad, tambin la sacramental, de la Iglesia y otra que siempre, como un imperativo, haya que culminar con su celebracin. Por ejemplo, las celebraciones de la Palabra o de la oracin tienen su propia densidad y autonoma y no tienen por qu finalizar con la eucarista72.Aparte, la pastoral debera ser muy cauta cuando se celebran los cuatro sacramentos de la religiosidad popular con bautizados no evangelizados y, adems, alejados. Si se celebran estos sacramentos con "toda la verdad posible" -ya que no hay ms remedio que acceder a ellos-, no se debera sobrecargar esa celebracin -y la responsabilidad pastoral y la conciencia de los que acceden- con la celebracin de la eucarista. Un mal planteamiento pastoral ha establecido el tener que celebrar la eucarista en estas circunstancias anmalas, pero muy comunes73.
Tampoco es buena praxis celebrativa "la abundancia de lo mismo". Se repiten o acumulan muchas frmulas, respuestas, oraciones, gestos, cantos; salvo que, en una celebracin concreta, por pedagoga, se busque expresamente la repeticin con sus variantes. A veces, se duplica o se triplica lo mismo con celebraciones diferentes, enlazadas unas detrs de otras. Cuando se celebra algo de un modo, no se tiene por qu celebrar de otro modo lo mismo.As ocurre, por ejemplo, cuando antes de la celebracin de la eucarista -en cuyo corazn se celebra la oracin de alabanza- se programa la oracin de laudes. Si se ha celebrado la "oracin de los fieles" como culminacin de la celebracin de la Palabra, a qu viene pedir otra vez -de uno y otro modo- en la plegaria eucarstica?74 En la plegaria eucarstica I: doble conmemoracin de los santos; en las II, III y IV, la epclesis partida en dos: una referida al pan y vino y otra a la comunidad; unidas recuperaran, adems, su profundidad teolgica. Las dos oraciones sobre el "pan" y el "vino" no podran unirse en una sola?"Evitar repeticiones intiles" (SC 34). Si el domingo se celebra la eucarista, con todo su despliegue y esplendor, qu necesidad hay de programar otras celebraciones -culto eucarstico- en el mismo da? Si el Viernes Santo se celebra el oficio, con toda su densidad y calma, a qu viene organizar el va crucis o las siete palabras o la procesin del Santo Entierro? Habr que discernir y elegir "bien" qu celebrar y cmo armonizar e integrar o dejar de lado otras celebraciones.Aqu se plantea el problema pastoral de la relacin que es necesario establecer entre las "llamadas celebraciones litrgicas" y "las celebraciones de la devocin popular" en relacin a Mara, los santos y, sobre todo, las celebradas en torno a la Navidad y el Misterio pascual. Quin puede ignorar que el desfile durante muchas horas de una cofrada de Semana Santa es, al menos para los que durante todo el ao se lo han tomado en serio desde la fe, la vivencia singular de la Muerte y Resurreccin? Habr que unir al desfile procesional la celebracin del triduo pascual?Hay celebraciones populares del Adviento, "como preparacin para la Navidad", que son o podran ser "verdaderas celebraciones del Adviento, distintas de su programacin litrgica; por ejemplo, las Posadas mexicanas del 16 al 24 de diciembre. Tantas a las que se les podra reconocer la densidad de autnticas celebraciones alternativas!''- La pastoral celebrativa ha de estar atenta a la "acumulacin" de muchas perspectivas distintas en la misma estructura. Por ejemplo: En la Cuaresma, adems de su finalidad "tiempo intenso de preparacin para la celebracin pascual", se fueron aadiendo y acumulando la preparacin inmediata de los catecmenos al bautismo y, tambin, el desarrollo de la penitencia cannica. Sin embargo, desaparecidos el catecumenado y esa forma penitencial, continan presentes en la estructura cuaresmal, haciendo muy complejo su desarrollo, cuando no confundiendo y, desde luego, obligando a una acomodacin de sentido76. En el Adviento, nos encontramos tambin con sentidos mltiples y acumulacin de perspectivas diferentes. En la pastoral se necesita definir si es culminacin de un ao o principio de otro. (aunque se puedan hacer dibujos entre "final" y "principio"). Habra que situar el Adviento en relacin a "las venidas de Cristo": si se orienta hacia la plenitud personal o colectiva o si es preparacin inmediata para la conmemoracin de la venida ya realizada -Navidad-, adems de la "presencia" del que ha venido y vendr tanto en la historia actual como en la celebracin.
Organizar pedaggicamente las diversas celebracionesA potenciar esta sensibilidad y organizacin pastorales nos ayuda la misma liturgia:- Cuando la celebracin de la eucarista no se haba extendido a todos "los das de la semana", se distingua:- entre das sin nada;- las sinaxis alitrgicas: reuniones para celebraciones diversas, sobre todo de la Palabra, en los mircoles y los viernes77;- y el domingo, la celebracin de la eucarista.- Y, a lo largo del transcurso del ao litrgico, se marcan bien "los tiempos fuertes" y "los tiempos dbiles u ordinarios". Entre los fuertes, hay unos ms destacados que otros. Y entre las fiestas, una sobresale sobre todas: la Vigilia Pascual.- Existen procesos celebrativos unitarios que forman un corpus pero que en su interior encierran un ritmo in crescendo, que las celebraciones van marcando escalonadamente: como ocurre en la Cuaresma hasta la Pascua, en el sacramento unitario de la iniciacin cristiana, en el sacramento de la penitencia si se celebrara como es y para lo que es, como se plantea en el bautismo infantil "retrasado" o diferido, como se podra plantear la celebracin del matrimonio por etapas, como ocurre en el ritual de rdenes -que va de menos a ms- y se vive tambin en la celebracin de la profesin religiosa..., en los que progresivamente se va celebrando las diversas experiencias por las que se va pasando y la intensidad de la decisin que en cada una de ellas se vive.Se han de graduar las celebraciones segn la importancia del acontecimiento o situacin fundamental a la que se refieren: hay celebraciones nicas y decisivas, como la conversin primera; las hay que se refieren a "lo esencial permanente", como la eucarista; las hay ad casum, circunstanciales, accidentales, y, entre stas, no es igual la celebracin de unas bodas de oro que la de un aniversario.Hay que confeccionar un calendario; este instrumento no es casual: con l se prev, se seala y fija y se ordena el ritmo celebrativo.
Desarrollar el sentido comn en la celebracin
La fe proporciona el contenido de lacelebracin, pero la cultura la forma de celebrar78El mismo hecho de celebrar, actividad que nace de la naturaleza del hombre en la historia, y el modo como se desarrolla la celebracin, con todos sus elementos, pertenecen al acervo cultural del medio en el que vive la comunidad cristiana.La comunidad, cuando necesit organizarse y celebrar su experiencia singular del Evangelio, no tuvo mucho que discurrir. Ech mano del sentido comn, mir a su alrededor y expres su novedosa experiencia del mismo modo como lo hacan sus contemporneos, fueran judos o griegos.
As celebr la entrada en la comunidad con el mismo ritual bautismal que practicaban los proslitos79; celebr la comida fraternal del mismo modo que Jess en su cena de despedida, como lo hacan los judos en la cena pascual o en otras cenas significativas80; organiz sus reuniones en torno a la Palabra y las oraciones como lo tenan organizado los judos en su sinagoga81; ungi con el aceite perfumado como se vena haciendo con sacerdotes, profetas y reyes; impuso las manos para constituir en un ministerio como se haca en mltiples culturas82; vivi el matrimonio entre creyentes recogiendo la costumbre y concepcin romanas y los usos tanto judos como griegos83. Hasta el "presbiterado" era una aportacin del Sanedrn judo.Cuando se pierde el sentido comn, y se cree que "la expresin cristiana es propia e inamisible", y la celebracin cristiana se separa de la cultura -siempre cambiante y hoy "vertiginosamente cambiante (Gaudium et spes 4-7)y se abraza al fixismo, se crean graves problemas.Pablo VI se lamentaba de que "la ruptura entre el Evangelio y la cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo" (Evangeli nuntiandi 20). Es el drama de nuestro tiempo y de hace muchos siglos. Cuando esto ocurre, se instala un cortacircuito que interrumpe la corriente y cierra toda posibilidad de conexin: la experiencia no reconoce la expresin porque la expresin litrgica habla otro lenguaje distinto de la cultura; de este modo, la forma en que se desarrolla la celebracin es inexpresiva, inerte, intil.Desde que esto ocurre observamos como a lo largo de la historia se van creando "meandros celebrativos": en ellos la vida real de los creyentes va encontrando los cauces ms adecuados para poder celebrar y vivir en armona con su nueva sensibilidad cultural; surgen as las celebraciones de la devocin popular. O cuando en la liturgia ya no se reconoce la vida y la persona no se siente dentro de ella, se busca el vivir la "vida espiritual" y se desarrolla la devotio moderna84 y la luego llamada "piedad privada". Se desarrollan "liturgias" dentro de la "liturgia oficial": se superponen cantos a los ya existentes, lecturas y oraciones, se aumentan los smbolos y gestos y las moniciones. La turbulenta historia de la lucha entre el fixismo y, al menos, el deseo de adaptacin a la cultura est bien patente en la configuracin del "misal" que aun ha llegado hasta nosotros85.La celebracin -en todos sus niveles: contenido, lenguaje, desarrollo simblico- o est en armona con la cultura -como es de sentido comn- o es una accin realizada en el aire. A la celebracin se le pueden aplicar aquellas palabras que Juan Pablo II pronunci refirindose a la fe: "Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida"86.Quin se atrevera a predicar hoy, tal cual, una homila de los padres de la Iglesia o un sermn del siglo XIX? Y celebrar la liturgia heredada?La liturgia heredada, como toda la patrologa, es un monumento de la tradicin que, en lo que tiene de bueno, merece sumo respeto, estima, y, adems, es una referencia como "tradicin" para confrontar la fe. Pero es necesario hacer la liturgia actual, en conformidad con la cultura de los que la celebran, del mismo modo que, en otros tiempos de la historia, sin prerrogativa especial alguna, tuvieron la suerte y la libertad de poder construir su propia liturgias87.R. Guardini, en 1964, escribi una carta al III Congreso Litrgico, celebrado en Maguncia, en la que preguntaba: [La liturgia] "estara tan ligada a la antigedad y a la Edad Media que habra que abandonarlo todo por honestidad?". Estamos ante el ser humano industrial, de la tcnica... y pide reflexionar sobre el modo como el hombre contemporneo puede celebrar su fe88.
La ilusoria fantasa pastoral que suea con "smbolos nuevos"Las celebraciones heredadas, "rituales", estn tan desfasadas en contenidos, lenguajes y formas, son tan "antiguas", se mantienen tan alejadas de nuestra sensibilidad, gustos, modos de ser, de pensar y de hacer, que muchos responsables de la pastoral de la celebracin lo primero que ansan es "algo distinto" y se ponen a soar "smbolos nuevos".Muchos se han aprestado a trabajar en el descubrimiento y desarrollo de ellos. Pero se han dado cuenta de que "no es fcil hallar smbolos nuevos" -los hay? y de que el mucho esfuerzo les ha resultado casi intil.Para ayudar a la accin pastoral celebrativa, deseo hacer estas sugerencias, a fin de que sirvan, al menos, para discernir nuestras inquietudes y poder centrar mejor el deseo de plantear el desarrollo de la "accin simblica", esencial para poder celebrar89.
- La incombustible novedad de la "accin simblica" verdadera.Todo smbolo, sobre todo si es universal, siempre est presto para expresar "ahora y con stos" la experiencia ms actual, si se realiza en el contexto adecuado.Quin no ha vivido, vive, como la realidad ms actual y moderna: el cuerpo humano -cuando es l mismo presencia personal en accin-; el lenguaje -cuando es comunicacin-; las realidades fundamentales de la naturaleza -cuando en ellas se vive la experiencia radical de la vida: la noche, el amanecer, el ocaso, la montaa, el rbol, el bosque, el fuego, el viento, el agua...?-. Quin no se ha encontrado, de un modo actual y novedoso, con la realidad viviente de la accin simblica de la reunin fraternal, del abrazo de acogida, del beso de reconciliacin, del comer juntos...?No hay accin simblica que, siendo la expresin verdadera de una situacin o experiencia humana, no sea siempre una expresin habitada, radiante, expendedora de sentido, comunicadora de lo ms definitivo de la existencia, hasta rozar la ntima comunicacin de Dios y con Dios.Todo el cosmos, todas las cosas de la tierra -naturales y artesanas-, todo el cuerpo y sus expresiones estn apagados e inertes mientras no los recorre la corriente vital de la experiencia comunicndose en ellos. Pero cuando la accin simblica, cualquiera que ella sea, expresa la experiencia, no hay nada ms actual y vivo y vigente y adecuado que "esa expresin" (aunque se venga repitiendo durante siglos y siglos en la historia).El esfuerzo pastoral por buscar smbolos nuevos habra que enderezarlo: A suscitar y potenciar la vivencia de una experiencia verdadera. Sin la experiencia, toda expresin -conocida o inventada- estar siempre vaca. Con la experiencia, hasta la accin simblica ms antigua ser siempre "nueva". El beso primero que se dan dos enamorados inaugura para ellos el beso en la historia. A iniciar a la expresin: desde "los sentidos", despertando "la sensibilidad" para que se pueda captar y vivir "el sentido". Cuando se inicia a una experiencia humana unitaria, lo profundo siempre se encuentra en lo sensible, y en lo expresivo se bebe, como cuando se muerde una fruta, el mismo jugo de la existencia. A "recontextualizar" la accin simblica. Esta operacin es necesario hacerla siempre que se celebra:- Porque la accin simblica nace del grupo que la realiza y se instala en l gracias al consenso social: el grupo determina el smbolo y, a la vez, se siente reconocido e identificado en l.- Esto conlleva que, desde el primer momento, la accin simblica adquiere la configuracin cultural del grupo que la asume como suya. Pero todo grupo que est en el cauce de una historia cambiante ha de estar muy atento a la transformacin de sus experiencias fundamentales y al modo de afrontarlas e instalarse en la realidad: a la cultura cambiante.- Cuando esto no ocurre, la accin simblica se anquilosa; su repeticin continua se convierte en un ritual estereotipado, se momifica y reduce a su mnima expresin y significacin. Esto sucede, sobre todo, cuando la accin simblica se ha concentrado en "lo esencial", buscando lo "vlido" y lo "lcito".- Tampoco es extrao que el smbolo llegue hasta nosotros si no se ha contextualizado, "deteriorado" -por las capas culturales que se le han superpuesto y hasta por la "perversin" del mismo smbolo- o porque se ha vaciado de sentido o porque ahora significa lo contrario de lo que pretendi significar en su momento.
La recontextualizacin exige:- Tener claro cul es la experiencia real que el smbolo expres y hoy intenta mostrar. A veces es necesario reencontrar, repensar y recuperar su sentido verdadero o ms atinado. En ocasiones, hasta se podr dar un giro en el modo de entender y vivir, si es ms acorde con la inteleccin del Evangelio.- Tener claro cul es la expresin que ha llegado hasta nosotros y analizar sus niveles simblicos, discerniendo bien lo que se desea, lo que se hace y el modo cmo se hace. Por ejemplo, es ms radical la "accin de ungir" que la realidad material con que se haga: aceite de oliva. Es ms importante la experiencia interior del Espritu que la expresin de su gratuidad designada por una accin que indique que viene desde fuera. Es ms importante la comunidad en comunin -cuerpo de Cristo- que el gesto de compartir o que el compartir "pan de trigo" y "vino de uva".- Para plantearse la cuestin "smbolos viejos-smbolos nuevos", deberamos liberarnos del sistema sacramental de la escolstica.Al pensar el sacramento como un compuesto de "materia y de forma", se delimita y concreta de tal manera la "materia" sobre la que se va a pronunciar "la forma", para que se realice el sacramento, que el smbolo se queda reducido a una "cosa" inerte, esttica, casi como un objeto.Sin embargo, el smbolo "es una accin", y en la celebracin es una accin "desarrollada extensamente". El smbolo es ms amplio que su reduccin "al agua" del bautismo o al "pan y el vino" en la eucarista.La celebracin del bautismo es una accin simblica extensa en el tiempo y en el espacio que acompaa todo el proceso de la conversin del que desea vivir segn Jesucristo -es un sacramento procesual-. Y en este proceso celebrativo hay desarrollos simblicos que tienen pleno sentido y rabiosa actualidad: la entrada en el catecumenado y la acogida en la comunidad, la identificacin de la persona; la pertenencia asidua al grupo catecumenal y la participacin en la dinmica de la comunicacin y confrontacin de la vida; el dejarse escrutar por Dios, que penetra hasta el final de uno mismo; el estar a la escucha de la Palabra y el ejercitarse en la plegaria; la recepcin de la oracin de todos y del credo comn; la renuncia formal y la profesin solemne de la fe; la culminacin del proceso con la entrada en la comunidad -que se hace en la celebracin del agua- y, sobre todo, el sentarse a la misma mesa de los hermanos y de Cristo, ellos, que han sido hechos miembros del Cuerpo de Cristo.Puede haber una expresin simblica tan entraada en todo el proceso vital, tan unida a la experiencia, tan atinada, tan honda, tan actual y moderna? Si se hace intensamente, en unin con todos, lo mismo que se va siendo y se llega a ser por Dios donado, qu ms se quiere? Hay algo ms nuevo que la misma expresin singular del ser hombre y mujer nuevos?Y en la eucarista, la accin suprema, que es norma de cmo celebrar.La celebracin eucarstica es el desarrollo simblico, desde que comienza hasta que finaliza, de la comunin de esta comunidad fraternal en profunda comunin con Dios y con Jesucristo presentes.Quiero preguntar de un modo polmico: es antiguo reunirse, impulsado por el amor, con aquellos con los que uno se rene? Es antiguo saludarse, alegrarse de volver a verse, acogerse, preocuparse por la vida del otro? Es antiguo escuchar la Palabra que tanto interesa, relacionarse, orar a Dios, dialogar, comunicarse, confiar lo ms ntimo de la vida al otro? Es antiguo recordarnos y presentar ante Dios y ante nosotros nuestras preocupaciones y, sobre todo, las necesidades de los dems y corresponsabilizarnos para solucionarlas? Es antiguo poner en comn los bienes con los que no tienen nada -tantos!-, para que al menos los pobres prximos puedan vivir algo? Es antiguo "alabar" a quien se le quiere mucho? Y compartir juntos la misma mesa y comida, es antiguo? Y compartir la copa?Qu va! No es antiguo. Esto es un prodigio. Es un privilegio. Y en medio de la sociedad, tan hostil, es una novedad!Pero es que, adems, cuando la gente celebra con verdad en parecidas circunstancias bsicas humanas, hace lo mismo que nosotros, y nosotros igual que ellos. El problema est en que se haga lo que no se vive o se sea tan torpe que se haga mal lo que tanto deseamos vivir.
- El deseo pastoral de "smbolos nuevos", "celebraciones nuevas'; puede ser ilusorio, un espejismo, cuando no un mecanismo de defensa o una huida hacia adelante.Se desean "cosas nuevas" sin haber agotado las posibilidades de lo considerado "viejo", sin haber descubierto y potenciado lo que se tiene, sin haber experimentado que "lo bien celebrado es siempre una fuente inagotable de vida y una sorpresa". Quien no ha agotado lo que tiene entre manos, mal podr desarrollar lo que an no tiene a mano. Por eso es tan vano lo viejo y tan superficial lo llamando "nuevo"!La accin pastoral ha de estar muy atenta ante la oferta, con buena voluntad, de muchos de los llamados "nuevos smbolos".Muchos de los tenidos por "smbolos nuevos" no son sino ejemplos, acciones "como si", "a semejanza de", algo parecido a una visualizacin plstica para entender o ilustrar. Son todo lo contrario de lo que es una accin simblica en la que se vive la misma realidad significada.A veces, son simples "signos", seales, remedos, parecidos, bocetos, murales, visualizaciones, ilustraciones, decoraciones, sustitutos de la realidad91. En otras ocasiones, pueden ser acciones "parablicas que plantean un enigma o buscan comunicar un mensaje-moraleja: idea, actitud, comportamiento tico.La nueva intencin "simbolizadora" puede llegar a convertir la celebracin en una accin teatral, en una "escena" o "estampa" histrica o de la realidad (por ejemplo, las representaciones de lecturas que se celebran, sobre todo, con nios).De esta perversin del smbolo, por el deseo de encontrar el smbolo, est llena la historia de la liturgia. El fenmeno ms llamativo fue el de la "alegorizacin" de la liturgia, con intencin de hacerla comprender; esto gener unas desviaciones chabacanas y una ms acentuada decadencia de la celebracin93. Tambin la liturgia deriv en teatro, dramas y representaciones, que se sacaron al atrio y a la calle.El smbolo, la accin simblica propia de la celebracin, es otra cosa: es la expresin de la realidad misma; est henchido de lo que significa; no comunica desde fuera hacia dentro, sino que la expresin y el interior estn unidos en su misma accin visible. Lo interior se manifiesta y se vive en su misma exteriorizacin.
- Para desarrollar la accin simblica y poder celebrar bien, hay que procurar la "claridad" de la accin, su diafanidad, transparencia.La accin simblica ha de ser directa, inmediata, que hable "en" s misma, inteligible, captable. Que no necesite explicaciones: que se haga lo que se vive y se viva, en la misma expresin, lo que se hace. "No digas lo que vas a hacer, no lo expliques. Hazlo!"94:"[Reformar]: los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan y... el pueblo cristiano pueda comprenderlos fcilmente y participar" (SC 21); "deben ser breves, claros; no deben tener necesidad de muchas explicaciones" (n. 34).
El smbolo que es epifnico ha de des-velar, exponer, manifestar, esclarecer, patentizar95.Para ello, es urgente liberar a la accin simblica de la escoria del tiempo -limpiarla como se hace con el oro y la plata-, del mal uso deformador, de las adherencias que ocultan su poder expresivo y la hacen irrelevante; la muerte de la accin simblica es que "pase inadvertida"96.Para alcanzar "la claridad" es necesario tambin despojar a la accin celebrativa de toda "pesadez" en los contenidos y en el ritmo de su desarrollo. La celebracin ha de ser dinmica, llevar un ritmo in crescendo hasta culminar en su mxima expresin; gil. Para ello hay que determinar bien el tempus de cada parte, su duracin, su importancia y su inters. No es posible que el rito de entrada -procesin, colocacin, saludo y monicin, ritual del perdn, invitacin, silencio, confiteor, Kyries, la absolucin, el Gloria y la colecta adquiera tales dimensiones e importancia.Lo mismo se puede decir de otras partes que no tienen relieve y son simples fases de paso de una accin a otra. Se ha adornado, barroquizado, todo, sobre todo lo insignificante; tanto, que es necesario simplificar la celebracin al servicio de su claridad.
SencillezTodo lo contrario de rebuscado, alambicado, retorcido, complicado. No artificioso, ni teatral, ni ampuloso, no menos ostentoso97: "Los ritos deben resplandecer con una noble sencillez" (SC 34). Sencillez no es simpleza, ni superficialidad, ni delgadez o falta de profundidad; mucho menos, esquematismo en la expresin. La celebracin ha de tener sencillez, pero desarrollarse con toda la "densidad" de la experiencia profunda y de la materia o corporatividad que la expresa98.La sencillez tampoco est reida con la belleza. La belleza de la celebracin, accin intensa de la vida, brota de la verdad y la bondad que expresa. En la bonitas y la veritas consiste el pulchrum: es la belleza de la realidad mostrando su hondura y armona. La bondad del ser humano que por amor se dedica con verdad a servir dando su vida es el summun de la belleza humana, la perfeccin, el "Nombre sobre todo Nombre" (Fil 2,1). La belleza de la gratuidad, lo intil99.La sencillez de la fe celebrada no tiene por qu echar de menos los fastos del Templo de Jerusaln.
NaturalidadEs urgente recuperar la naturalidad de los gestos, acciones y objetos que acompaan el desarrollo de la accin simblica de la celebracin.Hacer lo que hay que hacer con toda naturalidad. Hacer el encuentro, la acogida, la reunin, el inicio de la accin, su desarrollo: comunicar, escuchar, dialogar, poner en comn, cantar, comer, abrazarse, besarse o saludarse con la mano, realizar la seal de la cruz, con naturalidad, sin falsa afectacin. Realizar con naturalidad la singularidad. "Vivir intensamente" es tambin un comportamiento humano "normal": pertenece a la esencia y estructura del "ser humano".Desterrar lo artificioso, lo que no sale de dentro, lo chocante, lo estrafalario, lo cortesano y versallesco100.Si se proclama la Palabra en la reunin, ante todos, de un modo bien visible, con el tono adecuado, en silencio, expectantes, ste es el gesto que ha de acompaar a la celebracin de la Palabra; tiene asignado un tiempo en la celebracin, un lugar y un ministerio. Si esto se hace bien, que es lo que hay que hacer destacadamente, sobran procesiones, bendiciones, cirios encendidos, incienso, besos. Adems de que la Palabra se realza con la vida del lector/a, leyndola con competencia y comunicacin y escuchndola con atencin. Para qu adornar tanto lo que ya es tan sugestivamente expresivo en su misma realizacin? Tanto revestimiento puede ocultar lo genuinamente importante101.Lo que se hace y cmo se hace ha de mirar a su significado. Hay que huir de la repeticin mecnica de gestos prescritos y aprendidos y realizados hasta inconscientemente. El gesto ha de nacer espontneo -no improvisado- y siempre ha de estar sujeto a la experiencia y a la circunstancia. No todo el mundo alza las manos siempre; en un momento significativo, s. No todo el mundo muestra siempre sus palmas y las pinta de blanco; en algn momento significativo, s. Cuando es significativo el gesto, cualquiera que sea, tiene un incalculable valor."Que no se pierda la potencia originaria del gesto, perdiendo su original expresin simblica, sin contenido humano..., sin sentimiento..., emocin..., conviccin102.
Huir del anacronismo: actualidadSe da entre nosotros un anacronismo importantsimo, imperdonable, que es el que se refiere a los contenidos y lenguajes de los formularios, de todo tipo, que encontramos en los rituales con los que celebramos.Hay contenidos, categoras y lenguajes que estn patentemente desfasados en el modo de entender y de relacionarse con Dios, con Jesucristo, con el mundo, con los seres humanos, con uno mismo, en relacin a valores fundamentales, a sensibilidades irrenunciables, a la esperanza, al mal, a la providencia. Son anacrnicos el desmo, el dualismo, el cultualismo, el oscurantismo; el machismo; las concepciones "religiosas" aplicadas al Dios de Jesucristo; el modo como se conceptualiza y expresa el pecado y su mundo: la ley, la mancha, la purificacin, el castigo, la pena, el sacrificio, la compensacin, la expiacin, la penitencia, la asctica; el Dios no slo omnipotente, sino tambin juez: premiador y castigador segn mritos; el miedo, el temor, la reverencia sacral. No digamos nada, que bastante est diciendo la cristologa, acerca de los significados y lenguajes culturales en los que nos ha llegado la interpretacin del acontecimiento de Jesucristo y de su beneficiosa relacin con nosotros!Si esto es importantsimo, lo que se refiere a los modos, gestos, movimientos, desplazamientos, utensilios, vestidos... que acompaan el desarrollo de las celebraciones, es patente!: no son actuales.Se est tan acostumbrado a realizar cosas tan raras que mucha gente no se da ni cuenta. Nos deberamos distanciar de lo que hacemos y observarlo como desde fuera con una actitud crtica y sentido comn y, despus, obrar en consecuencia. Toda celebracin se ha de hacer "ahora", y, por lo tanto, la actualidad es un imperativo insoslayable. No es suficiente una perezosa reforma.En las celebraciones aparecen los tonos de voz tpicamente clericales, inaguantables -en oraciones, lecturas, predicaciones, avisos-, que reducen a la nada cualquier posibilidad de comunicacin que capte el inters. Se hacen gestos y aparecen ademanes que dan grima: miradas, movimientos de manos, posturas, pasos...103Los vestidos! Me voy a detener un poco en esto, que es de lo ms superficial de la celebracin104. Porque si en lo que menos importa y ms se ve aparece tal desfase, qu pasar con lo que no es tan visible y llamativo, aunque sea ms serio? 105 Si se observa el fondo de armario actual -y sobre todo el legado de la tradicin destinado para los diversos servidores de la celebracin, se podr colegir que el tema no es tan superficial.No est de ms recordar que, cuando primaba el sentido comn, los servidores de la celebracin no usaban en ella vestidos distintos de los del comn de la gente106. Despus de los dos primeros siglos, el obispo comienza a adoptar, como vestido ordinario para la vida corriente, las mismas prendas de vestir que en la vida civil llevaban los ciudadanos acomodados107:- un vestido largo de tela blanca (tnica) 108.- una especie de capa de lana (paenula) amplia y que cubra los brazos109.- y debajo de la paenula llevaba una pieza ms corta y adornada (dalmtica), que era el vestido honorfico de los senadores110.
En la OGMR se conserva, tal cual, todo esto:- el alba, para todos los que sirven en la celebracin (n. 298).- la casulla y la estola, debajo de ella, para el presbtero (n. 299).- la dalmtica, para el dicono (n. 300).
Haciendo una sencilla valoracin, se puede observar que, en la celebracin, los ministros:- Van vestidos de "romanos". Las vestiduras litrgicas "se derivan del antiguo traje civil greco-romano. El mismo tipo de vestidos que usaba entonces la poblacin civil en su vida social se utiliz tambin en su celebracin..., la misma vestimenta de los ciudadanos romanos. 111- Van vestidos de romanos "distinguidos" del resto del pueblo, prximos al poder o a los funcionarios del Imperio112. Son vestidos que usan los que ostentan "el poder".- Hay una tendencia creciente a confeccionar vestidos de telas muy ricas y adornos llenos de pedrera113. - Como siempre ocurre, cuando cambian las costumbres -y a pesar de todo se empecinan en que nada cambie114-, se espiritualizan las vestiduras, tomando como modelo las del Antiguo Testamento115.Es urgente no slo reformar, sino abandonar muchos elementos que acompaan a la accin simblica de la celebracin. Su origen y posterior desarrollo nos inducen a no tenerles mucha estima116. Se les puede dejar morir o reemplazar sin ningn trauma117.No se puede seguir siendo tan anacrnicos y desfasados. Cuando aparecen por las celebraciones, a los que pertenecen a otra cultura distinta les puede ocurrir lo que teme san Pablo que suceda en la comunidad de Corinto:"Supongamos ahora que la comunidad entera tiene una reunin y entra gente no creyente o simpatizantes y os escuchan cmo hablis [os ve cmo gesticulis, os movis y os vests], no dirn que estis locos?" (1 Cor 14,23). (Ad sensum): Sin embargo, si os entienden y conectan con lo que hacis, entonces rendirn homenaje a Dios reconociendo que Dios est realmente con vosotros" (vv. 24-25).
NOTAS
1 P. Tena, La palabra ekklesia. Estudio histrico-teolgico, Barcelona 1958; A. G. Martimort, Asamblea litrgica, Salamanca 1965; d., "La asamblea", en La Iglesia en oracin, Barcelona 1987, pp. 114-136.2 F. M. R. Tillard, La iglesia local, Salamanca 1999; A. Nocent, "La Iglesia local, realizacin de la Iglesia de Cristo y sujeto de la eucarista", en J. Alberigo y J. P. Jossua (eds.), La recepcin del Vaticano II, Madrid 1987, pp. 262-280.3 K. Rahner, Iglesia y sacramentos, Barcelona 1964; 0. Saemmclroth, La Iglesia como sacramento de salvacin, Mysterium Salutis VI/1, pp. 321370; F. Alfaro, "Cristo, sacramento del Padre. La Iglesia, sacramento de Cristo glorificado", en Cristologa y antropologa, Madrid 1979, pp. 121-140.4 lte missa est = finis et missio: B. Borre, "Ite missa est", en B. Borre - C. Mohrmann, Lordinaire de la messe, Pars 1953, pp. 145-149; C. Mohrmann, "Missa", Vigiliae Christianae 12 (1958), pp. 62-92; K. Gamber, "Missa", Ephemerides Liturgicae 74 (1960), pp. 48-52; J. A. Jungmann, El sacrificio de la misa, Madrid 1959, pp. 206, 1003 (unin misa-bendicin, pp. 1016-1017); M. Expsito Conocer y celebrar la eucarista, Barcelona 2001, pp. 381-392; OGMR, "despedida... para que cada uno vuelva a sus honestos quehaceres -ad opera sua bona revertetur (n. 27).5 La comunidad reunida es el smbolo visible de la Presencia del Dios de Jesucristo en medio de la historia.6 No es extrao que el Vaticano II considere el inters por la "celebracin" como "un signo de los tiempos" (SC 43), que desee ardientemente -valde cupit promocionarla (SC 14), que la presente como "la actividad pastoral por excelencia" -unum e praecipuis... muneribus" (SC 19; LG 26) y que para ello se plantee la reforma de todo lo que sea necesario (SC 1. 4,19, 21, 23, 34, 35, 36, 37, 44-46, 62, 64-67,107) y clame por la formacin de toda la comunidad (SC 14-18; PO 5; Christus Dominus 30, 2).7 Antes de que la lex orandi se erija en norma de la vida, es necesario que la anteceda la lex credendi, que tomar cuerpo en su expresin celebrativa.8 Esto es un hecho. Reconocerlo y obrar en consecuencia no supone "desvalorizacin", ni "ruptura", ni "separacin", ni menosprecio, ni decidirse por lites, ni mucho menos separar "a los santos".9 La introduccin al Ritual del bautismo de nios reconoce algo que la pastoral no debe descuidar en ningn momento: "Aunque el don del bautismo es pleno por parte de Dios, sin embargo, por parte del hombre requiere respuesta y conversin. Lo que en los adultos es requisito previo al bautismo, en los nios es exigencia posterior, de tal manera que si esta exigencia no se cumple, el bautismo queda de alguna manera infructuoso. Lo que al nio le salv en promesa no ser suficiente de adulto si no se cumple esa promesa viviendo la fe de la Iglesia, en la que ha sido bautizado" (n. 87; cf. n. 93).10 SC 9, 59.11 Varios, "Evangelizacin y celebracin litrgica", Phase 190 (1992), pp. 265-349; Ph. Beguerie, "Evangelisation et sacrement: une question dificile bien poser", Notes de Pastorale Liturgique 94 (1971), pp. 9-15; 95; 39-43; A. Maziers, "la liturgie dans une Eglise en tat de mission", LMD 76 (1964). pp. 10-27; Carta pastoral de los obispos de Pamplona, Tudela, Bilbao..., Evangelizar en tiempos de increencia, Pascua 1994, nn. 9497; L. Maldonado, "Liturgia eucarstica y evangelizacin", Pastoral Misionera (1965), pp. 26-46; C. Floristn, "Evangeliza la liturgia?", Phase 190 (1992), pp. 341-349; C. Dagens, Une Eglise qui evanglise en priant et en celebrant, Com. Episc. de Liturgie. Pastorale Sacramentelle I; L. M. Renier, Pastorale Sacramentelle et evangelization. e. e., pp. 259-263; J. M. Velasco, "De la 'prctica religiosa' a la celebracin de la vida", en La religin de nuestro tiempo, Salamanca 1978, pp. 156-159; "El servicio pastoral de la fe. A vueltas de nuevo con la evangelizacin", Frontera 2 (1999), pp. 175-198.12 A. van Germen, Los ritos de paso, Madrid 1986; J. Cazencuve, Les rites et la condition humaine, Pars 1968; d., Sociologa del rito, Buenos Aires 1972; V. Turner, El proceso ritual, Taurus 1988; E. Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid 1993; A. L. Orenssanz, Religiosidad popular espaola 19,39-1965, Madrid 1975; L. Maldonado, Religiosidad popular, Madrid 1975, pp. 32ss; d., Gnesis del catolicismo popular, Madrid 1979, pp. 205ss; d., Para comprender el catolicismo popular, Estella 1990, pp. 97-102, 117-124.13 D. Borobio, "Los cuatro sacramentos de la religiosidad popular. Una crtica". Concilium 132 (1978), pp. 249-266; d., "