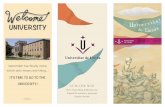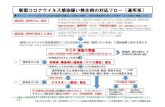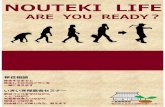Sujeto carente y ética del deseo - Guillem Martà Soler
-
Upload
arielarias4 -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of Sujeto carente y ética del deseo - Guillem Martà Soler
-
8/18/2019 Sujeto carente y ética del deseo - Guillem Martà Soler
1/13
Máster en Ciudadanía y Derecho HumanosTeoría de la Subjetividad
$ujeto carente y ética del deseo
Guillem Martí [email protected] 47717350-D
-
8/18/2019 Sujeto carente y ética del deseo - Guillem Martà Soler
2/13
2
Abreviaturas en las referencias de las obras de Jacques Lacan y Jacques-Alain Miller:
EP Lacan, Jacques: La ética del psicoanálisis. Seminario 1959-60. Paidós (2009)KS Lacan, Jacques: “Kant con Sade” en Escritos II . Siglo XXI (1980)Ext Miller, Jacques-Alain: Extimidad . Paidós (2010).
ICL Miller, Jacques-Alain: Introducción a la clínica lacaniana. RBA (2006)
-
8/18/2019 Sujeto carente y ética del deseo - Guillem Martà Soler
3/13
3
Introducción. Modernidad y autofundamentación. El sujeto masturbado.
Aprovechando la estructura que ha tenido el curso que da pie a este trabajo, no vamos aentrar directamente en las ideas de Lacan, sino que primero vamos a exponer
brevemente un marco de conceptos, diríamos una topología, en contraste con la cual lasideas de Lacan cobrarán mayor relieve. Se trata de un marco de conceptos quecaracteriza la modernidad filosófica, muy especialmente en su tratamiento de la cuestiónde la subjetividad.A lo largo de la modernidad se construye, como sabemos, una idea de sujeto, un cierto
paradigma de la subjetividad, que pese a tener variedades tonales muy diversas,conforma una cierta melodía de trasfondo invariable, un leitmotiv detectable a lo largode las propuestas y disputas filosóficas. No se trata, por lo tanto, de los microsaberessobre el sujeto, ni de las técnicas minimalistas de lo subjetivo, sino de un paisaje deconjunto; un relato filosófico sobre la subjetividad.Sin entrar a fondo en este discurso, vamos a destacar algunas ideas que podrán servirnos
de trampolín para acceder al nuevo paisaje que se dibuja con el sujeto lacaniano.
Hay un amplio conjunto de conceptos filosóficos que tendemos a asociarinmediatamente con la modernidad. Conceptos tales como razón, absoluto, libertad,emancipación, ilustración. De entre todos ellos, Habermas destaca uno que puedeayudarnos en nuestra tarea de introducir un marco de referencia típicamente modernocontra el cual podamos luego contrastar ciertas propuestas lacanianas. Habermascaracteriza la modernidad como aquella época en que surge una imperiosa necesidad deautocercioramiento. Más en concreto, la modernidad se caracteriza por una nuevaconciencia del tiempo, la conciencia de lo nuevo, de una nueva actualidad; es, desde uncierto punto de vista, la primera época que tiene futuro. Sea como fuere, la modernidades la primera época que se plantea el problema de su legitimidad histórica. Algo quenosotros hemos heredado de suyo hasta el punto de no percibir que constituye unainquietud sin precedentes: el hecho de que una época deba buscar su derecho propio, su
justificación, y que rechace radicalmente buscarla fuera de sí. “La modernidad ya no puede ni quiere tomar sus criterios de orientación de modelos de otras épocas, tiene queextraer su normatividad de sí misma”1: esta es la exigencia que caracteriza el discursofilosófico de la modernidad, la llamada a extraer de sí misma cualquier fundamento deverdad, de legitimidad, de normatividad.Algo muy parecido expresa Foucault cuando dice que “todo esto, la filosofía como
problematización de la actualidad, y como interrogación por parte del filósofo de esta
actualidad de la que forma parte y en relación con la cual tiene que situarse, podría muy bien caracterizar la filosofía como discurso de la modernidad y sobre la modernidad”2.La modernidad es una época vuelta sobre sí misma, en “relación sagital” sobre su propiaactualidad; que quiere y debe responder a la cuestión de su novedad, de su fundamentoy de su sentido.Esto tiene una correlación muy visible en la cuestión del sujeto. La exigencia de unalegitimidad que no se funde en ninguna divisa o modelo heredados se plasma en unsujeto de conocimiento que debe extraer de sí mismo el fundamento de su saber y de suverdad, en lo que atañe a su deslinde de las fuentes de ignorancia y error, y en lo queatañe a su normatividad y sistematicidad. Se plasma también en un sujeto práctico que
1 Habermas, Jürgen: El discurso filosófico de la modernidad . Katz Editores (2008); p.172 Foucault, Michel: Sobre la Ilustración. Tecnos (2004); p.56
-
8/18/2019 Sujeto carente y ética del deseo - Guillem Martà Soler
4/13
4
debe encontrar en sí mismo un principio de voluntad y de legalidad desatado decualquier heteronomía, un principio absolutamente inalienable.En el camino que nos lleva del sujeto cartesiano, -escorado, apartado de un afuera queno garantiza más que la posibilidad del engaño, hasta encontrar en el adentro, por lasimple mecánica de la reflexión, al autocercioramiento que permitirá relanzarse a
fundamentar lo que se extiende más allá del cogito-, hasta el sujeto absoluto de Hegel – reconciliador de todas aquellas oposiciones y escisiones que se generan por su propiadinámica de advenimiento y autocomprensión-; todo se desenvuelve en el escenario deun drama cuyo protagonista es un sujeto conquistador de su propia verdad y sentido, alalcance de un punto final de autotransparencia.Pese a que en muchos sentidos no se lo considera la culminación de este movimiento,Kant nos ofrece un cuadro especialmente revelador. En Kant siempre aparece el deber,siempre se trata de la cuestión de la validez. Se trata siempre de desplazarse de lacuestión de hecho ( factum) a la cuestión de derecho (ius), para poder fundar la validezde los juicios de conocimiento y de los juicios prácticos, para poder encontrar aquellascondiciones de validez que los mantengan firmes ante el tribunal de la crítica3. Y esta
validez, para Kant, no puede hallarse en nada dado, en ningún exterior aprehendido que podamos diseccionar, analizar, hasta descubrir un principio de legalidad interna al cualnuestra razón debiera ceñirse. Más bien al contrario: la revolución copernicana prohíbeiniciar la reflexión sobre el objeto como lo conocido y lo dado “para poner luego demanifiesto cómo este objeto se desplaza a nuestra capacidad de conocimiento y serefleja en ella, sino que indaga el sentido y el contenido del concepto mismo delobjeto”4, las condiciones de validez de ese concepto, las credenciales de derecho que un
juicio cognoscitivo debe presentar y con arreglo a las cuales puede fundarse suobjetividad. Este es el problema general de lo a priori: un Faktum de validez que no“proceda” de la experiencia, de lo dado, que no sea un factum, sino que se extraiga de la
propia razón, de las propias condiciones del conocimiento o de la decisión5.En el campo de la razón práctica es quizá donde estas ideas toman un cariz másacusado. El rechazo de cualquier forma de heteronomía, de dependencia respecto de lodado, la búsqueda, en fin, de un principio de autonomía incondicionado, lleva a no
poder extraer más que de la propia razón, del propio sujeto, la forma última y general detoda acción moral. Es el ejemplo máximo de esta exigencia de autofundamentacióncaracterística del sujeto moderno, de esta extracción de sí de toda fuente de validez.Hasta el punto que, avanzándonos un poco a lo que desarrollaremos luego, Lacan veaquí un movimiento ciertamente paradójico: “Retengamos la paradoja de que sea en elmomento en que ese sujeto no tiene ya frente a él ningún objeto cuando encuentra unaley, la cual no tiene otro fenómeno sino algo significante ya, que se obtiene de una voz
de la conciencia, y que, al articularse como máxima, propone el orden de una razón puramente práctica o voluntad”6. Ocurre aquí que, justo cuando se trata de definir lavalidez moral, la máxima para la acción práctica (se entiende, pues, en el mundo, paracon los demás), se nos hurta el mundo, se nos niega cualquier referencia a objeto algunoque pudiera, no ya fundar, sino siquiera condicionar la regla de acción.
Como se ve, todas estas ideas están tamizadas por el esquema de una oposición entresujeto y objeto. Este es el eje de tensión que caracteriza la concepción típicamentemoderna del sujeto: un sujeto enfrentado y opuesto a un mundo de objetos, que puede
3 Martínez Marzoa, Felipe: Releer a Kant . Anthropos (1992); cap.I4
Cassirer, Ernst: Kant, vida y doctrina. FCE (1993); p.1595 Martínez Marzoa: Ob. cit . p.146 KS, 339.
-
8/18/2019 Sujeto carente y ética del deseo - Guillem Martà Soler
5/13
5
incorporar, aprehender y manejar con la condición de que encuentre en él mismo, y noen lo que se le enfrenta, esto es, en lo propio y no en lo ajeno, en lo íntimo y no en loexpuesto, las reglas y principios de validez de esa aprehensión y ese manejo. Lo cual escasi tanto como decir que la condición es que el sujeto se encuentre a él mismo, comoreflejado, en los objetos que hace entrar en su campo de acción y conocimiento; que
halle en los objetos una respuesta a su llamada, una materia conforme al molde queimpone su subjetividad.
1. El sujeto castrado lacaniano
Probablemente Lacan hubiera rechazado ser considerado un revolucionario en el ámbitodel psicoanálisis. Pese al valor que podamos darle ahora a sus aportaciones, él siempre
presentó su empresa como un esfuerzo de “retorno a Freud”7, al campo freudiano, a latópica que inició el pensador vienés y que en algunos casos no pudo desarrollarconvenientemente y que, en otros, fue mal entendida o mal considerada por susseguidores.
Pues bien, lo que para Lacan implica el descubrimiento del inconsciente, tal y como estáexpuesto en el mismo Freud, es ni más ni menos que una nueva visión de lasubjetividad. Y esto, entre otras cosas, porque el descubrimiento del inconsciente “echa
por tierra cualquier distribución que pueda hacerse entre el interior y el exterior”8. Sinos enfrentamos a la experiencia analítica con el presupuesto de los esquemas quehemos apuntado en la introducción, en particular, con el esquema sujeto-objeto, no
podremos ubicar adecuadamente este nuevo “lugar” que es el inconsciente. Éste nos“exige una topología que permita situar, de acuerdo con los datos de la experiencia, loque fluctúa con los nombres interior y exterior ”9.Esta nueva topología del interior y exterior podemos bosquejarla oponiéndola a la quecaracteriza al sujeto de la modernidad: allí donde la modernidad pudo hablar de unsujeto autofundamentado, de una autonomía inalienable, Lacan hablará de laexcentricidad radical del hombre consigo mismo, de una heteronimia radical. Allí dondela modernidad hablaba de un interior donde hallar lo más puro, esencial y propio delsujeto, Lacan, echando mano de San Agustín, hablará de aquello que en el seno de mímismo es más íntimo que cualquier cosa que sea mía. En aquella ciudadela interiordonde la modernidad encontraba la firmeza de los fundamentos, Lacan encuentra losvestigios de una pérdida. En fin, si se nos permite la metáfora: allí donde hubo un sujetomasturbado, ahora hay un sujeto castrado.
Esta idea es fundamental: en el punto inaugural de la subjetividad no se halla ninguna
afirmación, ninguna conquista, sino al contrario, una negación y una pérdida. Y hay unantes y un después bien definidos: antes no hay sujeto, luego sí; antes no hay lenguaje,luego sí. Lacan destaca la claridad de este punto de localización por contraste con otrosfenómenos como la conciencia, cuyo momento de emergencia no podríamosaprehender: “En cambio, nuestro sujeto tiene, en relación al funcionamiento de lacadena significante, un lugar totalmente sólido y casi localizado en la historia.Aportamos una fórmula totalmente nueva y susceptible de una delimitación objetiva dela función del sujeto en su aparición, del sujeto original (…). Originalmente un sujeto
7
Dor, Joël: Introducción a la lectura de Lacan. Gedisa (1995); ver cap. 18 Ext, 18.9 Ib.
-
8/18/2019 Sujeto carente y ética del deseo - Guillem Martà Soler
6/13
6
sólo representa lo siguiente: él puede olvidar ”10. De ahí que podamos decir que el sujetono es más que lo que él cede o sacrifica; de ahí la tachadura, la $.En el origen y en el fondo de la subjetividad no hay una posesión, sino una desposesión.Estamos, pues, en la línea de ese pensamiento tan propio de la contemporaneidad queconsiste en sospechar que bajo el término “sujeto” no hay un activo sino un pasivo, no
un agente que sostiene, sino un agente sujetado. Pero sólo en la línea. Porque sicaracterizásemos así el pensamiento de Lacan, nos quedaríamos a mitad de camino. Yes que aquí no se trata simplemente de invertir los términos, y pasar del sujetoorganizador de mundos y donador de sentido, al sujeto títere (de las estructuras, del
poder, de los discursos). Aquí hay un sujeto que tiene un interior, un interior desde elcual se conduce y se gobierna. Lo que ocurre es que ese sí mismo es, paradójicamente,un Otro: “ese otro con el cual estoy más ligado que conmigo mismo, puesto que en elseno más asentido de mi identidad conmigo mismo es él quien me agita”11. Aquí setrata, como decíamos, no de dar una vuelta de tuerca más a la topología interior-exterior, sino de inventar una nueva a partir de conceptos como la extimidad .
1.1. Sujeto al significante
En la caracterización del sujeto lacaniano, es imposible no hacer referencia almovimiento por el cual Lacan se sumó, amplió y radicalizó la revolución que ensemiología se vincula a la máxima: el significante es prioritario respecto del significado.Lacan encontró en las ideas de Saussure y de Jakobson en el campo de la lingüística, yen las de Lévi-Strauss en el campo de la antropología; en fin, en la revoluciónestructuralista, el enganche para poder dar una nueva luz a los descubrimientosfreudianos sobre las formaciones del inconsciente.Chistes, lapsus, actos fallidos, etc., todas estas manifestaciones son comprendidas porLacan como fenómenos en los que se pone de manifiesto una lógica del significante,que es justamente la que hay que seguir porque nos da acceso a la propia estructura delinconsciente. Las formaciones del inconsciente son formaciones lingüísticas, y tienenque ser abordadas desde los presupuestos de la lingüística estructural. Estos
presupuestos12, aplicados y adaptados por Lacan en el ámbito analítico, suponen tomaren consideración de un modo muy distinto al sujeto hablante:
El significante precede al significado: el lenguaje no es un código construido al serviciode la expresión de unas supuestas vivencias pre y extra lingüísticas. El código siemprees previo al mensaje, y por tanto, expresa sus límites y sus posibilidades. Encontramosaquí la célebre tesis estructuralista, según la cual la relación fundamental no está entreun signo y un significado, sino entre los signos entre sí, en el juego de oposiciones y
diferenciaciones de los significantes. Lo cual es tanto como decir que un signo siempreremite y es dependiente del código, y que en función de este código adquiere su valor.Surge entonces la cuestión: ¿cómo expresar lo “imprevisto” por el código? O, a efectosanalíticos: ¿cómo decir lo que el sujeto no puede decir? De ahí el segundo presupuesto.
El sentido surge del sinsentido: el significante flotante de Lévi-Strauss o la metáforasignificante de Lacan ejemplifican que es en el desencadenamiento del significante, ensu desligamiento, movilidad y autonomía respecto del significado, donde puede surgir elsentido, lo novedoso en la trama de un código preestablecido. Lacan percibe lamanifestación más cruda de esto en los lenguajes psicóticos, pero todas las formacioneslingüísticas del inconsciente nos llevan a lo mismo: un discurso que recurre al
10
EP, 27011 Ext, 18 (citando los Escritos de Lacan)12 Descombes, Vincent: Lo mismo y lo otro. Cátedra (1988); p.129 y ss.
-
8/18/2019 Sujeto carente y ética del deseo - Guillem Martà Soler
7/13
7
sinsentido para hacerse significativo, un quid pro quo entre significantes que creaefectos de significación.
El sujeto se somete a la ley del significante: desde este panorama, el sujeto ya no puedesituarse en el origen del sentido de sus enunciados; más bien sucede que el sujeto dejade controlar los efectos de sentido de su discurso, y queda sometido a la lógica del
significante. El sujeto es, de hecho, un efecto más de esa lógica. De ahí la famosaafirmación lacaniana: el sujeto es representado por el significante para otro significante.La ley de la lingüística se ha convertido en una ley de la subjetividad: pues no se tratasólo de que el significante tenga la primacía sobre el discurso del sujeto, sobre su
proferir, del cual el propio sujeto, o al menos una parte íntima y recóndita de sí, pudieraquedar al margen. El significante se impone sobre el propio sujeto. En otras palabras: essujeto en tanto que sujeto al significante. La prueba: en el mismo origen de lasubjetividad Lacan encuentra una metáfora inaugural, la metáfora del Nombre delPadre.
Así pues, estas tres premisas están en la base de la tesis lacaniana fundamental: el
inconsciente está estructurado como un lenguaje. Sobre esta base podrá Lacan traducirlos dos procesos básicos descubiertos por Freud, condensación y desplazamiento, ensendos mecanismos lingüísticos: metáfora y metonimia. Lo que hay que perseguir, pues,no es el sujeto o el sentido profundo de sus experiencias, vivencias y emociones, sinolos juegos del significante, sus desplazamientos y sustituciones, a las cuales el sujetoqueda sometido y como a remolque. Por eso, al principio de su seminario sobre la cartarobada, Lacan opone la in-sistencia de la cadena significante a la ex-sistencia del sujeto,esto es, su lugar excéntrico13.Esto, por decirlo de algún modo, nos permite pasar de la fórmula de la primacía delsignificante a la fórmula del sujeto barrado; del hecho de que el significante manda, a la
borradura del sujeto.
1.2. Sujeto al Otro
Hemos expuesto en el punto anterior algunas ideas para caracterizar al “sujeto hablante”lacaniano. Sin embargo, algunas de las cuestiones expuestas ya apuntan a la idea de quedecir sujeto hablante ya es decir demasiado. En la clínica analítica, dada su estructura,hay algo que siempre se debe tener en cuenta: sea lo que sea el sujeto, nada podemos
presuponer de él; para el analista el sujeto es simplemente un vacío, a lo sumo, una pregunta. En el límite, Lacan rechazará el término de “sujeto hablante” y preferirá decir
“sujeto hablado”. Definirlo por una $ significa esto: al sujeto no se le atribuye más propiedad que la de que se habla él14.Pertinente, pues, la pregunta sobre quién habla entonces. Lacan responde: el Otro.Hemos radicalizado lo anterior: ya no tenemos sólo un sujeto atado y gobernado por elsignificante, sino que ni siquiera es él quien habla. Recordemos cómo los presupuestosdel inconsciente estructurado como un lenguaje obligan a expulsar al sujeto del punto deorigen del sentido. En el origen se sitúa el Otro, y por eso Lacan nos dice que elmensaje viene del Otro, el Otro del inconsciente. Llegados aquí es revelador volver arecordar las palabras de Lacan sobre ese otro que me agita desde el seno más asentidode mi identidad. Ahora sabemos que ese otro es el Otro del lenguaje, el Otro del
13 Lacan, Jacques: “El seminario sobre la carta robada” en Escritos II . Siglo XXI (1980); p.1114 Ext, 438 y 439.
-
8/18/2019 Sujeto carente y ética del deseo - Guillem Martà Soler
8/13
8
inconsciente, y siendo así, entendemos que no se trata de un Otro exterior, ajeno, sinode un Otro radicalmente íntimo, un éxtimo.
Ahora bien, podríamos preguntar (sin ánimo de responder exhaustivamente): ¿cómollegamos a este Otro? ¿Cómo se constituye? Para atender a esta pregunta, Jacques-Alain
Miller lleva a cabo un ejercicio curioso. Dice: si hablamos del “Otro”, será porqué esotro de algo, y habrá que preguntarse cuál es el otro del otro. La respuesta parcial a esta pregunta (y es fundamental insistir en la parcialidad de la respuesta) es: el otro del Otroes la Cosa, lo que Lacan llama ‘das Ding’ y que caracteriza en el seminario sobre laética del psicoanálisis, un concepto que aquí sólo seremos capaces de sobrevolar. Loque pretendemos retener, en todo caso, es lo siguiente: cuando el Otro echa a andar, laCosa retrocede. El Otro se constituye borrando, sobreponiéndose, absorbiendo la Cosa.Dado que el Otro es el significante, el que habla, este proceso de absorción es, paraLacan, un proceso de simbolización. El avance del Otro se desarrolla en el vector que vade lo real a lo simbólico. La simbolización de lo real es siempre una anulación de loreal. Cuando Lacan dice que lo real no está incluido en lo simbólico (R ⊄ S) está
apuntando a que lo real propiamente dicho es el resultado de sustraer lo realsimbolizado a lo real previo (Rp – S(R) = R). Por eso también dice que la Cosa es un“fuera-de-significado”15.Este proceso de simbolización de lo real, proceso por el cual lo real se borra, tienemucho que ver con la constitución del sujeto, tema preferente aquí. Sujeto al Otrosignifica, en parte, que el sujeto aparece justo cuando el Otro se impone a lo real, en esaescisión, en esa liminaridad de lo real simbolizado. Y por eso el sujeto aparecetruncado, castrado, marcado por una falta. No podría ser de otro modo, dado quesimbolizar lo real significa dialectizarlo, fragmentarlo, puesto que los significantes sonelementos discretos; y todavía más importante: simbolizar lo real implica introducir lafalta, por cuanto los significantes, como hemos visto, se caracterizan por estar ligados yremitir unos a otros. La aparición del significante conlleva la pérdida; esto es: laaparición de un sujeto sujetado al Otro, conlleva la aparición de un sujeto sujetado a lafalta. Esta pérdida del sujeto, esta relación con algo que, en el mismo origen del sujeto,queda aislado, determina toda la andadura del sujeto: pues ésta queda determinada porun incesante estado de anhelo y de tensión en pos de la recuperación de ese objeto
perdido16. Reencuentro que sin embargo es imposible. El objeto está irremediablemente perdido. De hecho, se trata de un objeto que, propiamente hablando, el sujeto jamás poseyó, por cuanto su nacimiento como sujeto es el efecto de esa pérdida, de ese dejaralgo fuera. Lo que queda es la ligazón a una cadena significante, cada uno de cuyoselementos es insuficiente, carente, y ante la cual sólo queda ir saltando de significante
en significante, a la búsqueda de una promesa incumplida de satisfacción. Esta demandaincesante, más bien, esta repetición de la demanda es lo que caracteriza el deseo, que sedefine, no tanto por lo objetos concretos que supuestamente lo satisfarían, sino
precisamente por al cambio de objeto, el desplazamiento entre significantes. Por esoLacan dice que “el deseo no es más que la metonimia del discurso de la demanda”17.
Hemos bosquejado una respuesta a la pregunta por quién habla, el Otro, y hemosapuntado algunas ideas sobre cómo se plasma la sujeción del sujeto al Otro. Ahora bien,quedaría por responder, si es posible, la pregunta sobre de qué habla el Otro. Sabemosque el mensaje viene del Otro, pero ¿qué dice ese mensaje? Siguiendo las indicaciones
15
EP, 70.16 Ib., 68.17 Ib., 350.
-
8/18/2019 Sujeto carente y ética del deseo - Guillem Martà Soler
9/13
9
de Miller, responderemos: el Otro habla del goce. Pero inmediatamente debemos puntualizar: el Otro habla del goce pese a que sabemos, por otras afirmaciones deLacan, que el Otro es justamente lo contrario del goce. En efecto, el Otro anula el goce,lo borra. En la fórmula que sitúa el Otro por encima de la Cosa, el goce estaría con laCosa: “si el deseo viene del Otro, el goce está del lado de la Cosa”18.
Y bien, ¿cómo puede suceder entonces que el Otro hable del goce, pese a ser justo loque lo borra? Esto es posible porque la anulación de la Cosa por el Otro no es completa, porque en el proceso de simbolización de lo real, en el proceso de absorción de la Cosa por el Otro, hay un resto. Hay muchas formas de referirse a este elemento fundamentaldel pensamiento lacaniano: la existencia de un significante de más o de menos (un plus que a la vez es un minus), la existencia de una casilla vacía, el cierre del conjunto que esa la vez externo e inherente, un tapón que es agujero… Se diga como se diga, lofundamental es que hay un defasaje entre el Otro y la Cosa, que no hay una adecuación
plena de ambos dominios. La Cosa es absorbida por el Otro, pero hay un margenexcedente, y ese excedente –que es un excedente de goce en tanto que el goce está en laCosa-, es lo que permite que el Otro hable, y que hable del goce.
1.3. Y el resto…
El resto, tal como hemos llegado a él, es el famoso objeto a de Lacan. Un resto queremite al goce, por cuanto hemos dicho que es el resto de la Cosa que no ha podido serabsorbida por el Otro (siendo la Cosa el goce, y siendo el Otro la borradura del goce). Yun resto, por tanto, que remite también a la pérdida fundamental del sujeto, esa pérdidaque lo marca eternamente como sujeto nostálgico y demandante, como sujeto de deseo.
Concluimos, pues, que Lacan nos ofrece un sistema abierto: hay algo que excede elcierre, que descoyunta la totalización. Y es que el cierre es radicalmente imposible: porun lado, imposible por la vía de la definitiva absorción de la Cosa por el Otro. El Otrono podrá nunca anular del todo la Cosa, completar su absorción de lo real, por cuanto lacadena significante siempre remitirá a un uno de más (un significante de más). El Otrose constituye por una escisión que deja la Cosa fuera, que la aísla, y no hay manera deque pueda superar esa división, pues el Otro no puede remontarse por encima de sí, no
puede alcanzar el otro de sí19. Lo cual es tanto como decir que el lenguaje no puedesaltar por encima de sí mismo (no hay metalenguaje). Por eso Lacan habla de que loúnico recuperable por el sujeto son las “coordenadas del placer”, expresando así que hayla determinación de un lugar, pero vacío.Mas, por otro lado, también es imposible el cierre por la vía de la recuperación de la
Cosa, del acceso a ella de la mano de ese resto que, al no estar anulado por el Otro, nos permitiría reencontrar la Cosa. Pues sólo llegamos al objeto a, al resto, por medio delOtro, luego aquí no accedemos a ninguna pureza: “En la experiencia analítica, en lamedida en que se funda en el campo del lenguaje, (…) no se puede plantear que el restode Cosa sea pura Cosa. (…) No es la Cosa como tal lo que escribimos a, sino lo quequeda de ella por la operación del Otro. Por eso le damos una posición de vacuola yhablamos de extimidad para marcar lo que este resto de Cosa tiene de heterogéneorespecto del Otro, y sin embargo y al mismo tiempo, de localizable a partir del Otro”20.
18 Ext, 444.19 Pues en realidad, no hay otro del Otro. La oposición del Otro y la Cosa sólo implica un dualismo
aparente, pues en realidad deben considerarse en relación de extimidad. Esa es la razón por la que antesdijimos que decir que la Cosa es el otro del Otro es una respuesta parcial.20 Ext, 447.
-
8/18/2019 Sujeto carente y ética del deseo - Guillem Martà Soler
10/13
10
La Cosa es irrecuperable; lo que tenemos es un objeto a, que es un goce trabajado porel lenguaje. Lacan expresa esto diciendo que el objeto a no es el goce, sino un plus degozar , una especie de plusvalía obtenida de la producción significante. El sólo hecho deque Lacan le dé a este resto una inscripción simbólica, a, ya debería indicarnos que setrata de un goce, que paradójicamente, le debe mucho al significante. Habremos de
reconocer pues que el objeto a es, en cierto sentido, un significante. Lo que ocurre, diceMiller, es que es un significante paradójico; es un significante que dice: “no soy unsignificante”. Es un significante porque es una inscripción simbólica; no lo es, en tantoque “no anula lo que representa y que es la verdadera presencia real”21.El déficit del Otro sobre la Cosa es, pues, lo que abre el sistema, lo que permite elsurgimiento de un objeto a como enganche del sujeto con el goce perdido. En fin, lo que
posibilita que el juego entre el sujeto y el Otro no sea un juego de suma cero.
2. La ética del deseo
“La ética del psicoanálisis” es el seminario donde Lacan se ocupa de la dimensión ética
de la topología freudiana, si es que puede circunscribirse bajo un rótulo tan limitado elconjunto de ideas que despliega a lo largo de todo un curso. En todo caso, no vamos aocuparnos aquí del desarrollo complejo de esta cuestión. Del entramado del seminariotan sólo intentaremos destacar algunas ideas alrededor de lo que podríamos llamar unaética lacaniana.Los apuntes que hemos dado en el apartado anterior nos dan la entrada: al principio desu seminario, Lacan se pregunta si acaso no es significativa la ausencia en el
psicoanálisis de una teoría, o al menos de una aportación, en lo que podría llamarseciencia de las virtudes. Algo que, en primera instancia, parecería tener que ver con el
bien y con el mal, con el cómo conducirse ante estas dos instancias. Pues bien, un pocomás adelante Lacan dice: “No existen el objeto bueno y el objeto malo, existe lo buenoy lo malo y después existe la Cosa”22. Lo bueno y lo malo entran en el orden de lasrepresentaciones, en el campo del principio del placer 23, como índices de orientación delsujeto en relación a lo que nunca será más que representación. En cambio, la Cosa no esnada en el ámbito de las representaciones, “literalmente no está; ella se distingue comoausente, como extranjera”24. Si hay imperativo lacaniano, entonces, tendrá que ver conla Cosa, en todo caso con el signo de ella, y no con alguna representación del bien. Elmandamiento lacaniano no está lejos de la llamada kantiana (volveremos a esta cercaníacon Kant): atrévete a saber. ¿Saber qué? Cual es el propio deseo. O mejor: el objeto a como causa del deseo. Pues si el deseo es la metonimia del significante, el objeto a es elvacío que causa esta metonimia, el vacío que en cada significante obliga a saltar al
siguiente, alargando la cadena; pues el objeto a es aquello que, de la Cosa, padece delsignificante. Por lo tanto, la ética lacaniana es una llamada al deber del sujeto para consu deseo25, y esto, evidentemente, está lejos de resolverse por la vía de una simple y
burda “liberación de los deseos”.
Dado que el camino trillado por este trabajo ha consistido en pasar del sujeto moderno,ilustrado por Kant, al sujeto castrado lacaniano, en una suerte de oposición simple, será
21 ICL, 281.22 EP, 80.23
“Que no es otra cosa más que la dominancia del significante” (EP, 166).24 Ib.25 Ext, 465.
-
8/18/2019 Sujeto carente y ética del deseo - Guillem Martà Soler
11/13
11
bueno acabar con un apunte que muestre cómo, curiosamente, Lacan encuentra en Kantun punto de apoyo importante.Kant es el filósofo de la ley moral, el filósofo de la moral reconocida como una“práctica incondicional de la razón”26. Y supone, por tanto, un punto privilegiado parael planteamiento de Lacan: “mi tesis es que la ley moral, el mandamiento moral, la
presencia de la instancia moral, es aquello por lo cual, en nuestra actividad en tanto queestructurada por lo simbólico, se presentifica lo real”27. La tesis nos da ya una intuición:en la razón práctica kantiana, a su través, se vislumbra lo real, que recordemos que enLacan aparece vinculado al goce, a la Cosa. Creemos que sería lícito decir que la razónmoral planteada por Kant, al impugnar toda representación, toda atadura fenoménica,nos expulsa de la cadena significante, y nos empuja, pues, hacia aquello que excede alsignificante. Hay en Kant una ascesis, una purificación del campo de la ley moral: “unrechazo radical de lo patológico, de todo miramiento manifestado a un bien, a una
pasión”28, y una determinación de la sustancia de lo moral como la forma pura de lamáxima categórica: actúa de tal forma que la máxima de tu voluntad pueda valersiempre como principio de una legislación que valga para todos.
Kant supone, por tanto, una absolutización de la ética. La ética kantiana quedaclaramente contrapuesta, por ejemplo, a la ética artistotélica, como una ética de loabsoluto. En Kant, la razón práctica no tiene razón (en el sentido matemático); no debeser conmensurada con nada. Pero lo que Lacan quiere hacer ver es que, con estaabsolutización, la moral kantiana revela algo. ¿Qué es lo que se revela detrás de Kant?Lacan responde: Sade. Este es el ejercicio lacaniano de emparejar a Kant con Sade. Unejercicio que tiene un primer momento comparativo: contra todo lo que pudiera parecer,Kant se parece a Sade. Pese a que en primera instancia tenderíamos a oponer estos dosfilósofos -el Kant moral contra el Sade inmoral, el Kant represor de los deseos y losimpulsos contra el Sade liberador y libertino-, hay en los dos autores una estructuraética sorprendentemente homóloga. En ambos casos, se propone una ética de loabsoluto. La máxima sadiana, “tengo derecho a gozar de tu cuerpo, y ese derecho loejerceré sin que ningún límite me detenga en el capricho de las exacciones que mevenga en gana saciar en él”29, es un imperativo que, al igual que el kantiano, suprimecualquier objeto, cualquier límite, cualquier ligazón, que pudiera desviarnos del purosometimiento a la máxima del goce. Esto es, como Kant, Sade no liga la voluntad a unobjeto, sino a una exigencia absoluta (en este caso, de goce).Todavía con otras palabras: tanto Kant como Sade ponen de manifiesto crudamente ladistinción freudiana entre objeto (Objekt ) de la pulsión y satisfacción ( Bedriedigung) dela pulsión. En Kant se trata de la satisfacción de la ley moral; en Sade se trata de lasatisfacción del goce. En ambos casos, lo que ha desaparecido es el objeto.
Pero el diálogo entre Kant y Sade no es simplemente comparativo. El ejerciciolacaniano va mucho más allá: lo auténticamente revelador no está en decir “Kant y Sadese parecen”, sino en decir “detrás de Kant está Sade”. La verdadera aportación lacanianaestá en mostrar que Sade es la sustancia de Kant, que debajo del imperativo moral estáel goce como exigencia absoluta30. Cuando Lacan anuncia que la conciencia moral esaquello por lo que se presentifica lo real, se está refiriendo a esto: en el imperativomoral se manifiesta la misma pulsión acéfala que en la exigencia de goce sadiana.Pulsión acéfala en tanto que ha desaparecido su meta, en tanto que “no quiere conocer
26 KS, 342.27 EP, 30.28
KS, 342.29 Ib., 340.30 ICL, 168.
-
8/18/2019 Sujeto carente y ética del deseo - Guillem Martà Soler
12/13
12
nada, no tiene sentido ni sentidos, y se dirige imperativamente a lo real”31. Decir quedetrás de Kant está Sade es mostrar que, en el límite, la ética kantiana rechaza y superala dicotomía placer-displacer, para catapultarse al goce. Porque el placer es aquello a loque podemos renunciar cuando su satisfacción implica un displacer mayor. Pero entraren la dimensión del goce es entrar en una dimensión de lo absoluto, donde no hay
balanza posible, donde ser fiel al goce siempre exige un riesgo de muerte, donde laúnica traza de pasión detectable es el dolor. Antígona es el paradigma.Decir que detrás de Kant está Sade es decir que no es posible llevar a cabo una divisióny oposición simples entre deseo y ley, entre satisfacción y frustración, entre ello ysuper-yo, entre Eros y Tánatos; porque detrás de la ley moral Sade muestra lasatisfacción, detrás del super-yo, la pulsión. Por eso Miller dice que el goce lacaniano,eso que aparece en lo real de la instancia moral, es la mezcla, el encuentro entre lalibido y la pulsión de muerte.Decir que detrás de Kant está Sade es decir que en el origen de la conciencia moral hayuna instancia, lo que llamamos super-yo, que no puede ser definida sólo comorestricción de la satisfacción, sino que debe ser entendida como una pulsión (la pulsión
de muerte introyectada), y por tanto, paradójicamente, como una exigencia desatisfacción.Decir que detrás de Kant está Sade es mostrar que la fuerza del imperativo moral, elhecho de que la máxima moral pueda tener el poder coercitivo, impositivo, que tiene, sedebe explicar por su vinculación al goce, por su dimensión pulsional: “En las exigenciasde la conciencia moral, lo que produce esa fuerza ética es una transformación de las
propias exigencias libidinales. Es la exigencia de [satisfacción] de la [pulsión] lo quereaparece como conciencia ética. Es la exigencia sadiana de goce lo que reaperece comoexigencia kantiana ética”32.Decir Kant con Sade es decir que no es posible entender la eficacia de la moral sinatender a su dimensión de goce.
31 Ib., 169.32 ICL, 168.
-
8/18/2019 Sujeto carente y ética del deseo - Guillem Martà Soler
13/13
13
Bibliografía utilizada:
Principalmente:
Lacan, Jacques: La ética del psicoanálisis. Seminario 1959-60. Paidós (2009)
Lacan, Jacques: “Kant con Sade” en Escritos II . Siglo XXI (1980)Miller, Jacques-Alain: Extimidad . Paidós (2010).Miller, Jacques-Alain: Introducción a la clínica lacaniana. RBA (2006)
Secundariamente:
Bolívar, Antonio: El estructuralismo: de Lévi-Strauss a Derrida. Ediciones Pedagógicas(2001)Descombes, Vincent: Lo mismo y lo otro. Cátedra (1988)Dor, Joël: Introducción a la lectura de Lacan. Gedisa (1995)Cassirer, Ernst: Kant, vida y doctrina. FCE (1993)
Foucault, Michel: Sobre la Ilustración. Tecnos (2004)Habermas, Jürgen: El discurso filosófico de la modernidad . Katz Editores (2008)Martínez Marzoa, Felipe: Releer a Kant . Anthropos (1992)

![&026 m ¥ g ] j 4Microsoft PowerPoint - ã CMC-01(-01s)ã ã ¢ã ã ã ä¿¡å ·å ºå cmos㠻㠳㠵㠫㠡㠩㠢㠸㠥㠼㠫20181225.pptx Author 1392261025141](https://static.fdocuments.co/doc/165x107/5fcb7bf805a1a3376913400c/026-m-g-j-4-microsoft-powerpoint-cmc-01-01s-.jpg)
![N î Í] S Ó$ ç - ' V; · Title: Microsoft PowerPoint - å¹³æ 30å¹´åº¦å ´ä½¿é ¢ä¿ ã »ã ã ã ¼ï¼ ç¬¬ï¼ å ï¼ ã ªã ¼ã ã ¬ã ã ã è¿ ç ¿å](https://static.fdocuments.co/doc/165x107/5f3ac706f8ad3a393405c902/n-s-v-title-microsoft-powerpoint-30.jpg)






![Nueva Metodología de Evaluaciónsecretariadoejecutivo.gob.mx/.../Metodologia_evaluacion_bases_dato… · días.( ã, ) ( ã, )]× s r r í𝑎. ( , )= [ s− ã, )+ ( ã, )+ 𝑖](https://static.fdocuments.co/doc/165x107/5f6f5980cffb822e781c2d43/nueva-metodologa-de-evaluacins-das-s-r-r-.jpg)