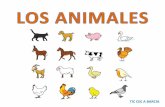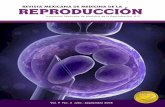Susana Rodríguez Barcia: «Una patria, una religión. Consolidación del estereotipo nacional...
-
Upload
silviasenz -
Category
Documents
-
view
640 -
download
1
description
Transcript of Susana Rodríguez Barcia: «Una patria, una religión. Consolidación del estereotipo nacional...
-
1 Esta investigacin se ha realizado con la colaboracin del Ministerio de Cienciae Innovacin y se inscribe dentro del proyecto Bibliografa cronolgica de la Lingsti-ca, la Gramtica y la Lexicografa espaolas (1801-1860),con referencia FFI2008-03043.
XIUna patria, una religin.
Consolidacin del estereotipo nacionalcatlico en los diccionarios
de la RAE (1770-1843)
Susana Rodrguez BarciaUniversidad de Vigo
INTRODUCCIN 1
Objetivos, metodologa y corpus
En la expresin, reproduccin y consolidacin de ideologas resul-ta fundamental el papel que desempea el discurso como vehculo decomunicacin y transmisin de conocimiento. Cada artculo lexicogrficoencierra en s mismo una porcin de un discurso ms amplio y com-plejo. Por ello, es posible e interesante, desde el punto de vista meto-dolgico, extrapolar algunas de las tcnicas de anlisis del discurso alanlisis ideolgico del diccionario.
Pese a la pluralidad de cultos que pasaron por la Pennsula Ibricaa lo largo de la historia, en los diccionarios de la Academia siempre seha presentado la profesin de fe catlica como un aspecto espaol a ul-tranza, en definitiva, el catolicismo se ha venido perfilando como la re-ligin panhispnica por antonomasia. Sin embargo, resulta evidente que
-
en Espaa y en los territorios considerados actualmente dentro de losmrgenes del panhispanismo han convivido distintas formas de entenderel hecho religioso. Pensemos simplemente en el arrianismo que convi-vi con el catolicismo en la Hispania visigoda hasta la conversin de Re-caredo en el 589, en la religin musulmana que se practicaba en Al-`n-dalus entre el siglo VIII y el XV, en los cultos aborgenes americanos,en la presencia del protestantismo en muchas naciones latinoamerica-nas o, en general, en la pluralidad confesional que se puede observar ennuestros das en cualquier punto del universo panhispnico. Todas es-tas confesiones fueron tratadas con cierto vilipendio por el diccionarioacadmico en las sucesivas ediciones publicadas durante el perodo quees objeto de estudio en este trabajo.
Partiendo de la hiptesis de que las producciones lexicogrficas pue-den actuar como elemento de conexin entre una comunidad de co-nocimiento concreta y la expresin simblica y perpetuacin de lamisma de unidad y poder latente bajo determinadas definiciones le-xicogrficas, este estudio persigue como objetivo fundamental caracterizarcon precisin las claves de la construccin lexicogrfica del estereotipopanhispnico catlico a travs de los diccionarios publicados por la RealAcademia Espaola entre 1770 y 1843. Asimismo, en este breve artculotambin se busca proporcionar un barniz terico que propicie un an-lisis del discurso lexicogrfico ms completo y riguroso.
Teniendo en cuenta el perodo definido, es decir, entre 1750 y 1850,se han elegido para formar parte del corpus de obras sometidas a an-lisis el tomo publicado de la revisin del Diccionario de Autoridades de1770 (letras A-B) y los nueve diccionarios usuales publicados desde 1780hasta 1843 (1780, 1783, 1791, 1803, 1817, 1822, 1832, 1837 y 1843).Las definiciones se han tomado de todas las ediciones y, por motivosde espacio, no se recoge su evolucin a lo largo de las mismas ni las obrasen las que los cambios ideolgicos fueron ms destacados (v. RodrguezBarcia, 2008). Sobre estas ediciones se ha trabajado con profusin, porlo que remitimos tambin a trabajos como el de `lvarez de Miranda(2000) o Hernando Cuadrado (1997) para conocer mejor las caracte-rsticas y corpus de estos diccionarios.
Ideologas e identidad grupal
Puesto que, en esencia, las ideologas son creencias fundamentalesde un grupo y de sus miembros (van Dijk, 2003: 14), la nocin de iden-
350 SUSANA RODRGUEZ BARCIA
-
tidad grupalparece estar, a priori, ntimamente ligada a ese concepto.De hecho, por identidadya entendemos el conjunto de rasgos propiosde una colectividad que la caracteriza frente a otras y que le confiere uncarcter privativo y distintivo. La ideologa de la comunidad epistmi-ca espaola como la de cualquier otra tendra como base, por lotanto, un nmero indefinido de creencias compartidas y rasgos comu-nes entre los que se incluira una forma de entender la realidad religiosa.
La cuestin de fondo est en que la religin compartida se iden-tifica sin dificultades con la catlica, lo que nos hace pensar que bajola ideologa comn de los miembros de la comunidad espaola se haestablecido una polarizacin inconsciente entre el Nosotros y el Ellos(van Dijk, 2003: 15). Es decir, por un lado estara el Nosotros, iden-tificado con el conocimiento verdadero que, a su vez, mantendra unarelacin directa con el catolicismo; y, por otro lado, se encontrara elEllos, identificado con las ideologas, creencias errneas, que a su vezmantendra un claro vnculo con todas las dems formas de culto nocatlicas. Y esta idea se ve fortalecida con la solidez que proporcionala unin del grupo frente a otros grupos, cuantitativamente inferio-res en cuanto al nmero de miembros integrantes, dispuestos en unapotencial periferia.
Como indica van Dijk (2003: 15), casi la totalidad de las ideas ideolgicas que aprendemos en nuestras etapas iniciales provienen dela lectura y de escuchar a otros miembros de la misma comunidad epis-tmica (padres, compaeros, etc.); mientras que, en etapas posteriores,tambin se adquieren estas ideas a travs de los medios de comunica-cin, los libros de texto y, por supuesto, de los diccionarios. Por lo tan-to, el diccionario constituye un soporte extremadamente cercano a laformacin durante los primeros aos de vida. Evidentemente, cuandola formacin est incompleta, la influencia que pueden ejercer los miem-bros del grupo sobre cada individuo es enorme; sobre todo si pensamosque, con frecuencia, el emisor de un mensaje puede dar por hecho laexistencia de creencias compartidas y conocidas. Como seala Pardo Abril(2001: 171), la expresin del poder puede ponerse de manifiesto a tra-vs de la accin y de la cognicin, de lo que se deriva la posibilidad deafirmar que el diccionario es una herramienta tambin de poder en cuan-to que lo es de conocimiento. La identificacin y la voluntad por sen-tirse integrado orientarn la fijacin de un ideario bsico que en mo-mentos posteriores del aprendizaje cada miembro del grupo tendr quemantener o rebatir.
UNA PATRIA, UNA RELIGIN. CONSOLIDACIN DEL ESTEREO TIPO 351
-
Comprender, pues, la relevancia que adquiere la identidad grupal enla construccin de las racionalizaciones de la cultura resulta determi-nante para poder realizar un anlisis motivado y razonado de cmo eldiccionario referencial en el marco de la lexicografa y de la cultura es-paolas, el diccionario usual de la RAE, ha podido intervenir en la apre-hensin de determinadas nociones relacionadas con la religin.
FACTORES QUE DETERMINAN LA PRESENCIADE IDEOLOGA EN LOS DICCIONARIOS DE LA RAEPUBLICADOS EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX
Antes de comenzar propiamente el anlisis de los mecanismos po-siblemente ejecutados sin tomar conciencia de su repercusin a losque recurre el discurso lexicogrfico acadmico para ofrecer su particularexpresin ideolgica de la realidad, hemos de concretar los factores quedeterminan o condicionan la presencia de ideologa en las obras lexi-cogrficas de la RAE. En realidad, estos factores son comunes para to-dos los diccionarios, pero resultan especialmente interesantes cuandose trata de la Corporacin.
La tradicin precedente
Indudablemente, hay que buscar la tradicin inmediata de los dic-cionarios que constituyen nuestro objeto de estudio en las fuentes delDiccionario de la lengua castellana o Diccionario de Autoridades. A pe-sar de que la RAE no valora como referente lexicogrfico primordial elTesoro de la lengua Castellana o Espaolade Sebastin de Covarrubias(1611), su ms cercano antecedente, Hernando Cuadrado (1997: 390)y otros investigadores han demostrado que, en realidad, s se ha teni-do en cuenta este trabajo al abordar la redaccin de Autoridades. Perola necesidad y el deseo de ponerse a la altura de otras potencias euro-peas motivaron que la institucin recurriera en gran medida a fuentesforneas. Algunos de los diccionarios que le sirvieron como modelo oreferente ocasional fueron el Vocabulario della Academia della Crusca(1691,en su 3 edicin), el diccionario monolinge francs de Richelet (1680),elDictionnaire de lAcadmie Franaise(1718, 2 edicin), el francs-la-tino de Danet (1712, reimpresin), el monolinge francs de Fureti-re (1725) y el francs-latino de los jesuitas de Trvoux.
352 SUSANA RODRGUEZ BARCIA
-
Pero, la ideologa que se desprende de una lectura detenida de la obraresultante un repertorio de aproximadamente 37.600 entradas quelleg a ocupar un lugar central dentro del panorama europeo, lejosde identificarse con el aperturismo hacia lo forneo, se concentr en laconstruccin bien definida de los valores y tradiciones consideradas comoespaolas por antonomasia. Aunque la tradicin extranjera preceden-te jug un papel fundamental en los aspectos tcnicos, lematizacin, etc.;los redactores adaptaron las definiciones a su propia realidad a travsdel filtro de su especial idiosincrasia, en definitiva, la adecuaron a lasnecesidades surgidas en un momento preciso y en un lugar concreto,la Espaa de la primera mitad del siglo XVIII.
Ms determinante pudo resultar la herencia ideolgica del Tesoro deSebastin de Covarrubias (1611). Aunque lejano en el tiempo, es po-sible establecer tras un anlisis pormenorizado un paralelismo eviden-te entre la ideologa que trasluce este diccionario y la presente en las pri-meras obras lexicogrficas de la RAE, sobre todo en el tema de la reli-gin. Por lo tanto, resultara bastante simplista el hecho de limitar laideologizacin de las definiciones pertenecientes al lxico de la religina la corporacin acadmica, ya que las definiciones relativas a realida-des propias de la dimensin religiosa en las que se lleva a cabo una mo-dalizacin discursiva epistmica (presentacin del catolicismo como con-junto de verdades inconcusas frente al recelo y reservas que generabanotras formas de culto), dentica, volitiva y valorativa (apreciativa), ensu mayora, estaban ya presentes en el primer diccionario monolingedel espaol, el Tesoro de la lengua castellana o espaola. Asimismo, al-gunos recursos tipogrficos (letras de mayor tamao) y ortogrficos (cier-tas maysculas iniciales) tambin se encontraban en la obra del conquenseantes de recogerse en el Diccionario de Autoridades.
En definitiva, con esto queremos decir que debemos entender la tra-dicin lexicogrfica anterior como una concausa que determina la pre-sencia de ideologa en los diccionarios acadmicos junto con las restantesa las que aludiremos a continuacin.
El paradigma cientfico
Como se ha indicado en repetidas ocasiones, la Academia se fundacon el firme propsito de elaborar un compendio de la lengua espaolaa la altura de los publicados en Francia o Italia. Se han apuntado otros
UNA PATRIA, UNA RELIGIN. CONSOLIDACIN DEL ESTEREO TIPO 353
-
posibles motores del nacimiento de la corporacin, como la lucha con-tra las aberraciones lingsticas que haban tenido lugar en las ltimasetapas del Barroco, y tambin el poner freno a la desintegracin del idio-ma debido a la entrada de mltiples galicismos, algo que perturbaba lapureza que se deseaba para el espaol. Incluso se ha apuntado que la fun-dacin de la Academia pudo ser un intento de restablecer el perdido ho-nor nacional. Todas estas motivaciones pueden ser complementarias, noexcluyentes.
Recordemos nuevamente las tradiciones de las que parte el paradigmaacadmico para comprender mejor su especial idiosincrasia fundacio-nal (Fries, 1989: 49-55):
Tradicin 1: La idea de que las lenguas se desarrollan de manera seme-jante a los organismos vivos, y la con ella asociada de poder estabilizarla lengua materna (siguiendo el ejemplo de las lenguas clsicas) en elpunto supuestamente culminante de su desarrollo mediante una co-dificacin, para poder perpetuarla de este modo por encima de todaposible degeneracin. ()Tradicin 2: Pero en lo relativo a la fundacin de la Academia Espa-ola es particularmente importante la competicin lingstica interna-cional, que surgi como consecuencia de la emancipacin de las len-guas vernculas romnicas y que se encontraba marcada profundamentepor el denominado humanismo vernculo. Este movimiento, naci-do durante el renacimiento, est relacionado con la formacin de losestados nacionales. ()Tradicin 3: La tradicin del cuidado institucionalizado de la lengua. ()Fue sobre todo, la Acadmie franaise la que los fundadores de la Aca-demia Espaola tomaron como ejemplo ().
A la luz de estas tradiciones, sobre todo de la primera, y del res-to de causas apuntadas, no es difcil comprender que muchas de las de-cisiones iniciales que tomaron los acadmicos fundacionales y que cons-tituyeron la base de su paradigma estuvieran dirigidas a la bsqueda depureza. Con ello se explica tambin que la vista al pasado, a los Siglosde Oro, como modelo y referente de calidad lingstica resultase fun-damental; un referente que tambin era pujante en lo relativo a la ide-ologa general, pues el mayor esplendor de la nacin se encontraba jus-tamente en etapas pretritas en las que la unin religiosa constitua unbaluarte frente a los enemigosdel imperio.
354 SUSANA RODRGUEZ BARCIA
-
La autora
Otra concausa elemental que justifica la presencia de un discurso ide-olgicamente sesgado en los diccionarios de la RAE es, indudablemente,la condicin religiosa, poltica, social y econmica de los que ocuparonlos primeros sillones acadmicos. De esos factores nombrados depen-der su bagaje intelectual, su idiosincrasia, su formacin intelectual, susexperiencias vitales, etc.; aspectos todos ellos muy vinculados con la for-macin de una lnea de pensamiento ms o menos comn. Asimismo,a estos factores hay que sumarles el background cultural comn de la co-munidad de conocimiento que les sirvi como marco para su desarro-llo, una comunidad en la que ya vimos que la identidad grupal jugabaun importante papel. Pues bien, en este sentido hay que sealar que DonJuan Manuel Fernndez de Pacheco y Ziga (silln A fundacional) eraduque de Escalona y Marqus de Villena, fue el primer director de laCorporacin y perteneca a la rancianobleza de Castilla. Su hijo, Mer-curio Antonio Lpez Pacheco, tambin noble (Marqus de Villena) ocu-p el silln Q fundacional. Otros nobles miembros de la primigenia Aca-demia eran el Marqus de San Juan, Francisco Pizarro (silln I); el Du-que de Montellano, Don Jos de Sols y Gante (silln J); el Marqusde San Felipe, Vicente Bacallar (silln N) o el Conde de Torrepalma,Don Pedro Verdugo de Albornoz Ursa (silln X). Por otra parte, DonJuan de Ferreras (silln B fundacional) y Jos Casani (silln G funda-cional) eran miembros consejeros del tribunal de la Inquisicin. Gabriel`lvarez de Toledo (silln C fundacional) fue autor literario de temti-ca religiosa y bibliotecario mayor del Rey. Bartolom Alczar (silln Ffundacional) fue religioso, miembro de la Compaa de Jess.
En definitiva, consejeros de la Inquisicin, nobles, autores religio-sos, etc. constituan el grueso de la Corporacin inicial. De ello se des-prenden una serie de condicionamientos que, unidos al resto de facto-res que estamos apuntando, comprometen la neutralidad y dirigen eldiscurso, como veremos, hacia determinados intereses de unidad reli-giosa en el catolicismo.
El contexto histrico. Iglesia y estado
Como es bien sabido, el ambiente intelectual, de tertulias y reunionesque propici en Espaa el nacimiento de la Real Academia Espaola
UNA PATRIA, UNA RELIGIN. CONSOLIDACIN DEL ESTEREO TIPO 355
-
en el siglo XVIII estuvo apoyado por las polticas culturales desarrolladasdurante el reinado de Felipe V y de Fernando VI. De este ltimo sa-bemos que, adems, renov la educacin superior e impuls la creacinde academias como norma de poltica cultural.
En lo referente al tema de religin y de la manifestacin externa dela religiosidad catlica, es muy interesante recordar aqu una observa-cin de Caro Baroja (1978: 73) al respecto de la situacin en el pero-do que estamos analizando: en el siglo XVIII el debate es mucho msfuerte de lo que se dice, poniendo de un lado a la aristocracia y a unasclases media y burocrtica extranjerizantes, fras y desasidas de lo na-cional y de otra a un vulgo populachero y fanatizado. Por lo tanto, elcontrol sobre las clases populares, en definitiva, sobre el grueso de la po-blacin, se hallara en una religiosidad de tipo represivo y afectado ma-terializada en discursos escpticos y crticos en cuanto a las expresionesde fe contrarias a la religin catlica. Todo ello contribuira a alcanzarcierto grado de dominio sobre la poblacin y, por lo tanto, una impli-cacin ms que evidente en la vida poltica.
En Espaa, la relacin entre la monarqua y la iglesia catlica siem-pre fue muy estrecha. Desde que a mediados del siglo XV el papado con-fiere la denominacin de reyes catlicos a Isabel de Castilla y a Fernan-do de Aragn, el ttulo se fue arraigando en los monarcas posterioresde modo que, como seala Caro Baroja (1978: 157) para hombres deltiempo de Felipe II () la espaola era la monarqua catlica por ex-celencia y por tanto santa. Y, del mismo modo que algunas de las l-neas programticas bsicas del reinado de los Reyes Catlicos fueron launificacin territorial y lingstica (pensemos en la conquista de Gra-nada, la incorporacin de las Islas Canarias, la asuncin del castellanocomo lengua del reino, etc.); tambin la unidad fue esencial en lo re-lativo a la poltica religiosa (expulsin de los judos en 1492, conver-sin de los musulmanes, etc.). Indudablemente, durante esta etapa seforj la idea de Espaa como un pas catlico y de esta forma de cultoreligioso como la propia de los ciudadanos patriotas y de bien por an-tonomasia. Asimismo, tambin a lo largo de la segunda mitad del si-glo XV se evidencia el comienzo de la identificacin de patria y cato-licismo. Con el reinado de Felipe II se endurecen las medidas represi-vas con respecto a los que no participan de la fe catlica hasta el pun-to de que a finales del siglo XVI era posible constatar fuera de Espaauna imagen de pas de la intransigencia e intolerancia. Como indica Cor-ts Pea:
356 SUSANA RODRGUEZ BARCIA
-
La poltica eclesistica y religiosa protagonizada por Felipe II, aunquesin duda respondi a las circunstancias de su tiempo, se bas, con di-fana continuidad, en la lnea marcada por los Reyes Catlicos en susintentos de controlar la Iglesia hispana y de instaurar la unidad reli-giosa, puntos que los monarcas consideraban decisivos para consoli-dar la Monarqua que estaban formando (2005: 11).
La quiebra de esta situacin represiva y asfixiante no se hizo espe-rar y, sobre todo durante el siglo XIX, fue habitual la figura del inte-lectual catlico, pero anticlerical o clerfobo (pensemos, por ejemplo,en el catolicismo liberal de Roque Barcia).
Aunque el marco histrico descrito dista muchos aos de la funda-cin de la RAE, la institucin acadmica se sita sin duda en las posi-ciones ms conservadoras, pues las anteriormente aludidas lneas pro-gramticas de los Reyes Catlicos no difieren demasiado del ideario yanhelos de los primigenios redactores acadmicos. De hecho, algunasideas de la Ilustracin, como la preponderancia de la razn frente a lafe, constituan una seria amenaza para el dominio de la fe catlica; porlo que an ms exista la necesidad por parte de las instituciones liga-das al poder poltico y religioso de reforzar la condicin del estereoti-po de buen espaol como buen catlico. Adems, puesto que la Cor-poracin siempre estuvo vinculada al poder poltico, no manifest fi-suras en cuanto al modo de plantear el tema religioso en sus dicciona-rios con absoluto predominio de la fe catlica, como as demostrar nues-tro anlisis.
EXPRESIN Y CONSOLIDACIN DEL ESTEREOTIPONACIONAL CATLICO A TRAVS DEL DISCURSO DE LOSDICCIONARIOS ACADMICOS
Consideraciones tericas bsicas
Como en cualquier manifestacin discursiva y, por extensin, comoen cualquier texto, el discurso lexicogrfico es susceptible de revelarla posicin que mantiene el emisor con respecto al mensaje y a su re-lacin con los destinatarios potenciales. En definitiva, ms all de loque en otros estudios se han venido denominando puntos de ancla-je de la subjetividad o lugares de emergencia del sesgo ideolgico, es
UNA PATRIA, UNA RELIGIN. CONSOLIDACIN DEL ESTEREO TIPO 357
-
posible trasladar el anlisis ideolgico de cualquier discurso al anli-sis de la definicin lexicogrfica como parte de un texto de mayor di-mensin. Eso s, seguiremos recurriendo a la clasificacin de esos pun-tos de anclaje para realizar el anlisis ideolgico completo de un dic-cionario, pues no slo habra que detenerse en el segundo enuncia-do de la definicin, sino en todos los aspectos relativos a la macroes-tructura y a la microestructura del repertorio lexicogrfico concreto,como el orden de las acepciones, las marcas pragmticas, las textua-lizaciones del lema, etc.
Pero, centrndonos en ese segundo enunciado de la definicin, aligual que realiza Vergara Heidke (2009) al hilo del estudio del infra-tejidoideolgico presente en ciertos textos periodsticos, resulta muyproductivo emplear este tipo de anlisis para explicar los procesos demarcacin ideolgica del texto lexicogrfico, en este caso de las defi-niciones de los diccionarios publicados por la Academia entre 1770 y1843.
En general, por modalizacinentenderemos el modo de manifesta-cin de la toma de postura del emisor frente al propio enunciado, ennuestro caso la definicin lexicogrfica, y al destinatario a travs de dis-tintas marcas lingsticas presentes en los textos que revelan, justamente,dicha posicin. Evidentemente, un texto que presente un nmero ele-vado de marcas de modalizacin ha de ser entendido como un texto sub-jetivo o impresionista, frente a otros que carezcan de dichas marcas, quesern denotativos u objetivos. Pese a que el diccionario, a priori, debe-ra caracterizarse por ser un texto determinado por la objetividad o, almenos, la neutralidad, ya hemos visto en distintas ocasiones que el sim-ple hecho de constituir un producto intelectual humano determina lafalacia de la referida neutralidad. Eso s, la subjetividad podr medirseen una lnea de mayor a menor grado en consonancia con la presenciamayor o menor de marcas de modalizacin textual en el segundo enun-ciado de la definicin. Como ya se supone, cuanto ms atrs vayamosen la historia de la lexicografa, mayor presencia de este tipo de marcasencontraremos, es decir, diccionarios ms subjetivos. El carcter personalde las definiciones fue pasando progresivamente por el cedazo de la neu-tralidad a medida que se avanz en tcnica lexicogrfica y, por supues-to, en sensibilizacin social. Veamos, pues, cmo se materializan los cua-tro tipos fundamentales de modalizacin (epistmica, dentica, voliti-va y valorativa) en los diccionarios publicados por la RAE entre 1780y 1843.
358 SUSANA RODRGUEZ BARCIA
-
La modalizacin epistmica
Con modalizacin epistmica nos referiremos al nivel de adhesindel redactor acadmico con respecto a la verdad de lo escrito. Como sepuede deducir con facilidad, en materia de religin, y en el caso de losredactores acadmicos, el grado de adhesin al contenido del mensajeser mayor cuanto ms cercano sea ste al posicionamiento catlico (ca-tolicismo-certeza) y menor cuanto ms difiera del mismo (otras formasde culto-probabilidad o dislate).
a) Modalizacin epistmica de certeza
La certeza o seguridad en cuanto al contenido de la definicin pue-de materializarse en un texto a travs de distintos mecanismos (ad-jetivos como seguro, cierto, verdadero; adverbios como ciertamente, ver-daderamente; uso de la primera persona del plural en verbos y pose-sivos; etc.). Algunas de estas formas han sido analizadas por Kerbrat-Orecchioni (1986), que clasific adjetivos como verdadero, bueno ocorrectodentro del grupo de los subjetivos evaluativos y axiolgicos.Sin embargo, en el discurso lexicogrfico no siempre resulta senci-llo identificar estas marcas lingsticas. A veces, las modalizacin epis-tmica se materializa a travs de elementos in absentia, es decir, au-sentes, como las restricciones de significado y contornos en los quese circunscriba la realidad definida al colectivo correspondiente o, in-cluso, comentarios que maticen ciertas definiciones de carcter me-tafsico. El grado de adhesin del redactor al contenido expuesto estal en estos casos que no necesita desvincularse de dicho contenido.Asimismo, se aade a este aspecto el problema de las consideracio-nes del emisor con respecto al receptor (van Dijk, 2003: 36), pueslos redactores acadmicos dan por hecho que existe un nmero decreencias compartidas por emisor y receptores entre las que se encuentrala profesin de fe catlica, y por ello no incluan en sus primeros tra-bajos este tipo de marcas. Las afirmaciones categricas y la presen-tacin de los dogmas de fe catlicos como un conjunto de verdadesinconcusas o indiscutibles tambin sern frecuentes en las definicionescaracterizadas por la modalizacin epistmica de certeza. Veamos enprimer lugar algunas definiciones que, en materia de religin, ma-nifiestan certeza por parte del redactor en relacin con la informa-cin proporcionada:
UNA PATRIA, UNA RELIGIN. CONSOLIDACIN DEL ESTEREO TIPO 359
-
2 Segunda edicin del Diccionario de Autoridades (1770). A lo largo del trabajo,las reproducciones de las definiciones de los diccionarios acadmicos respetarn la gra-fa original.
360 SUSANA RODRGUEZ BARCIA
DA2 1770 ALMA. s.f. El principio interior de las operaciones de todocuerpo viviente. Divdese en vegetativa, que nutre y acrecienta lasplantas: en sensitiva, que da vida y sentido los animales: y en ra-cional, la qual es espiritual inmortal, y capaz de entender y dis-currir, e informa al cuerpo humano, y juntamente con l consti-tuye la esencia del hombre, en quien concurren tambien lo sensi-tivo y lo vegetable.
DRAE 1780 CEN`CULO. s.m. La sala en que Christo nuestro Se-or celebr la ltima cena.
DRAE 1780 ESPERANZA. s.f. La divina, que es una de las tres vir-tudes teologales, es una virtud sobrenatural, por la qual esperamosconseguir la gloria, mediante el auxilio de Dios. La humana es unafecto, pasion del alma con que esperamos el bien ausente, quejuzgamos por conveniente.
DRAE 1783 DIOS. s.m. Nombre Sagrado del primer y supremo entenecesario, eterno, infinito, cuyo ser como no se puede comprenderno se puede definir, y solo se puede sacar de sus sagrados orcu-los, que es el que es principio y fin de todas las cosas: que cri eluniverso por su poder, que le conserva por su providencia, que todopende de su voluntad, y procede de su magnificencia infinita. Deus.
DIOS. Entre los Gentiles se dio este nombre, aunque impropiamen-te, qualquiera de las falsas Deidades que fingi la idolatra; comoel DIOS Apolo, el DIOS Marte. sase tambien en plural. FalsusDeus. ()
DRAE 1791 DIOS. s.m. Nombre sagrado del supremo ser, Criadordel Universo que le conserva y rige por su providencia. Deus. 2. En-tre los Gentiles se dio este nombre qualquiera de las falsas dei-dades que veneraban; como: el DIOS Apolo, el DIOS Marte, y comoeran muchos, se usaba tambien en plural. Deus. 3. met. ()
DRAE 1783 DOGMA. s.m. Proposicion doctrinal asentada como prin-cipio en una ciencia. Divdese en DOGMA catlico y DOGMAfalso: el catlico es aquella verdad de la qual se sirve la Iglesia, comode principio elemental, innegable, para probar su infalibilidad,y con ella combatir con los hereges destruyendo sus opiniones. El
-
UNA PATRIA, UNA RELIGIN. CONSOLIDACIN DEL ESTEREO TIPO 361
DOGMA falso es el principio errado, supuesto que proponen loshereges para asentar sus sectas.
DRAE 1791 DOGMA. s.m. La proposicion que se asienta por firmey cierta, y como principio innegable en alguna ciencia, aunque masordinariamente se entiende por este nombre la verdad revelada porDios, declarada y propuesta por la Iglesia para nuestra creencia, yaun se llaman tambien as las proposiciones fundamentales que loshereges asientan como principios de sus erradas sectas.
DRAE 1791 GENTIL. adj. 2. s.m. El idlatra, pagano, que no re-conoce, ni da culto al verdadero Dios.
DRAE 1803 GENTIL. s.m. El idlatra, o pagano que no reconoce nida culto el verdadero Dios. ()
DRAE 1791 HACEDOR. s.m. El autor de alguna cosa, el que la fa-brica por sus propias manos, y universalmente es atributo que solopertenece Dios como autor y criador de todas las cosas. Auctor,fabricator.
DRAE 1791 INFIDELIDAD. s.f. 2. Negacion de fe; esto es, no con-fesar la fe verdadera, no conocerla. Infidelitas.
DRAE 1837 PROSLITO. m. El gentil, mahometano, sectario con-vertido la verdadera religion.
DRAE 1843 SECTA. f. () El error falsa religion, diversa separadade la verdadera y catlica cristiana, enseada por algun maestro fa-moso; como la SECTA de Lutero, Calvino, Mahoma. Secta.
Este tipo de modalizacin adquiri tal grado de arraigo en la lexi-cografa espaola que se reflejaba incluso en diccionarios realizados bajootro paradigma y con autores de adscripcin ideolgica bien distinta ala de los acadmicos fundadores.
b) Modalizacin epistmica de incerteza
La falta de certidumbre en relacin con el mensaje, en nuestro caso,con la informacin recogida en la definicin propuesta, puede mate-rializarse desde el punto de vista lingstico a travs de ciertos mecanismos,como ocurra con la manifestacin de certeza, pero muy distintos en in-tencin (expresiones con seseguida de verbos que connotan escepticismoo falta de seguridad como suponer, creer, estimar, considerar, preciar, etc.;adjetivos participiales como supuesto;presencia de enunciados imper-sonales; uso de la tercera persona de plural en verbos; etc.). A travs de
-
estas estructuras y de la seleccin lxica de ciertos adverbios, sustanti-vos y adjetivos (probable, supuesto, falso, supersticioso, etc.) el redactor aca-dmico dejar patente su posicionamiento en cuanto al referente realde algunas definiciones relativas a cuestiones propias de opciones reli-giosas no catlicas. A estas alturas ya no ser necesario sealar que enuna definicin pueden conjugarse varias formas de modalizacin del dis-curso. Por ejemplo, en la definicin de atesmoencontramos rasgos dela modalizacin epistmica pero tambin de la modalizacin valorati-va o apreciativa. Veamos algunos ejemplos:
DA 1770 ATEISMO. s.m. Secta opinion impia de los que nieganla existencia de Dios, llamados ateistas.
DRAE 1803 IDOLATRAR. v.a. Adorar los dolos, alguna falsa dei-dad.Idola colere, adorare.
DRAE 1791 IDOLATRA. s.f. La adoracion, culto que los Genti-les dan las criaturas, y las estatuas de sus falsos dioses. Idolatria.2. met. Amor demasiado, desordenado, excesivo. Caecus amor ido-lorum cultui similis.
DRAE 1791 JUDAYSMO. s.m. 2. Se toma hoy por la supersticiosay terca observancia que tienen los Judos de los ritos y ceremoniasde la ley de Moyses.
DRAE 1803 IDOLATRA. s.f. La adoracion que se da los dolos yfalsas divinidades. Idolatria.
DRAE 1803 PURITANO, NA. adj. que se aplica al herege prebite-riano de Inglaterra, que se precia de observar una religion mas pura.sase tambien como substantivo. Puritanus.
DRAE 1803 TOLERANTISMO. s.m. Opinion de los que creen quedebe permitirse en qualquier estado el uso libre de todo culto re-ligioso. Opinio cultus religios, cujuspram liberum exercitium permittens.
DRAE 1843 RELIGION. f. Virtud moral con que adoramos Dios.Religio. La observancia de las doctrinas y obras de devocion. Re-ligio. Piedad, devocion, virtud, cristiandad. Pietas. Se llamapor antonomasia la catlica, apostlica romana. Religio. Im-propiamente y por abuso se llama tambien el culto y veneracionque tributan algunas naciones sus falsos dioses. Vana religio; su-perstitio. ()
SUPLEMENTO DRAE 1817 SEMIDIOSA. s.f. Nombre que la gen-tilidad daba aquellas que creia descender de alguno de sus falsosdioses.Semidea.
362 SUSANA RODRGUEZ BARCIA
-
La modalizacin dentica
Antes de comenzar con el anlisis en s, conviene tener en cuen-ta que, como indica Caro Baroja (1978: 31) la teologa cristiana se di-vide en dos partes: una, especulativa, que trata del conocimiento de Dios;otra, prctica, que trata de las virtudes de los hombres y de los vicioscontrarios a ellas. Una vez que entendemos esta dualidad de la teolo-ga catlica es fcil comprender que el discurso lexicogrfico que pro-yectan algunos artculos se caracterice por una modalizacin dentica,es decir, relativa a lo que el individuo modelo de la comunidad epist-mica espaola debe y no debe hacer. El verbo debery las perfrasis deobligacin como tener que + infinitivo o deber+ infinitivoson muy ha-bituales, en general, en el discurso catlico. Como indica Caro Baroja(1978: 45) al comentar aspectos del ideario catlico reflejado por loshombres de fe en diferentes sermones, escritos, etc. sobre todo y porencima de todo, est el Amor de Dios hacia el hombre y que el hom-bre debe amara Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, este tipo demodalizacin ya est presente en diversas modalidades de discurso oraly escrito emitido por catlicos, como homilas, sermones, catecismos,etc. Puesto que tenemos clara la diferencia que existe entre definir y adoc-trinar, este tipo de modalizacin no debera adoptarse de ningn modoen los diccionarios. Sin embargo, el dibujo y orientacin del estereoti-po catlico del buen ciudadano espaol implicaban en cierto modo lapresencia de este tipo de elementos.
La modalizacin dentica en los repertorios acadmicos tambinse dividir, en lo relativo a las definiciones propias del tema religioso,en dos grupos: la que podramos denominar deldeber(identificada conel culto catlico), que se concreta en gran medida en la presencia de pe-rfrasis de obligacin, y la del no deber(identificada con los cultos nocatlicos). La segunda de estas formas de orientar el texto conforme ala deontologa presentar algunos recursos bsicos como la presencia deadjetivos participiales del tipo indebidoo estructuras de negacin, porejemplo, del tipo no se debe. Veamos algunos ejemplos:
DA 1770 ADORAR. v.a. Honrar y reverenciar con culto religioso, lo queprincipal, y propiamente se debe solo Dios, y por l la Virgen san-tsima, los ngeles y Santos, las Imgenes y Reliquias sagradas. ()
DRAE 1791 HONRA. s.f. Reverencia, acatamiento y veneracion quese hace la virtud, autoridad, mayora de alguna persona. Ho-
UNA PATRIA, UNA RELIGIN. CONSOLIDACIN DEL ESTEREO TIPO 363
-
nor. 2. Pundonor, estimacin y buena fama, que se halla en el su-geto y debe conservar. Decus, fama. 3. La integridad virginal en lasmugeres. Pudor, virginitas. ()
DRAE 1791 IDOLATRAR. v.a. Adorar los dolos, dar las estatuas,figuras, personas la reverencia, adoracion que solo se debe Dios.Idola colere.
DRAE 1803 LATRA. s.f. Teol. El culto y adoracion que se debe soloDios. Latria.
DRAE 1832 RELIGION. f. Virtud moral, con que adoramos y re-verenciamos Dios, como primer principio de todas las cosas,dndole el debido culto con sumision interior, y exterior muestra,confesando su infinita excelencia. Religio. || () La actual obser-vancia de las buenas costumbres y obras de devocion. || ()
DRAE 1817 SUPERSTICION. s.f. Culto que se da quien no se debecon modo indebido.
DRAE 1822 SUPERSTICION. s.f. Culto que se da quien no se debe que se da con modo indebido.
La modalizacin volitiva
El discurso lexicogrfico en el que se evidencia una modalizacinvolitiva presenta ciertos usos de la lengua que revelan una posicin delemisor, en nuestro caso el redactor, frente a lo deseabley a lo no dese-ableen materia de religin. En realidad, la volicin remite a un actode la voluntad, es decir, a la capacidad para decidir y ordenar la pro-pia conducta. No se trata de una manifestacin de carcter tan taxa-tivo como ocurra con la modalizacin discursiva dentica, se limitaa un conjunto de marcas lingsticas dirigidas a orientar al receptoracerca de las actitudes consideradas por el emisor-redactor como msidneas y aconsejables. Pues bien, la presencia de adjetivos como bue-noo malocon sus correspondientes variantes flexivas resulta una mar-ca indicativa de este tipo de modalizacin. Lgicamente, y en la lneade lo que estamos observando hasta el momento, las buenasprcticase ideas se correspondern con el culto catlico; lo que sigue reforzandola idea del estereotipo catlico como modelo de conducta. Como re-cogamos anteriormente en la cita de Caro Baroja (1978: 31), la teologacatlica se concretaba en una vertiente especulativa y en una vertienteprctica a modo de manual de buena conducta que, nuevamente, serefleja en muchas de las definiciones de los diccionarios acadmicos.
364 SUSANA RODRGUEZ BARCIA
-
Dentro de este apartado destaca como recurso fundamental la elec-cin de hipernimos que establecen una clasificacin explcita y, ob-viamente, subjetiva, de los vicios y virtudes humanos.
DRAE 1780 CARNALIDAD. s.f. El vicio y deleyte de la carne. DRAE 1803 LUXURIA. s.f. El vicio que consiste en el uso ilcito,
apetito desordenado los deleytes de la carne.DRAE 1817 CASTIDAD. s.f. La virtud que se opone los afectos car-
nales.Castitas.CASTIDAD CONYUGAL. La que guardan los casados que noconocen mas muger que la propia. Conjugalis castitas.
DRAE 1822 CASTIDAD. s.f. La virtud que se opone los afectos car-nales.Castitas.CASTIDAD CONYUGAL. La que se guardan mutuamente loscasados.Conjugalis castitas.
DRAE 1817 RAMERA. s.f. La muger que hace ganancia de su cuer-po, entregada vilmente al pblico vicio de la sensualidad por el in-ters.Meretrix, scortum.
DRAE 1832 RELIGION. f. Virtud moral, con que adoramos y re-verenciamos Dios, como primer principio de todas las cosas,dndole el debido culto con sumision interior, y exterior muestra,confesando su infinita excelencia. Religio. || La actual observanciade las buenas costumbres y obras de devocion. || ()
DRAE 1843 RELIGION. f. Virtud moral con que adoramos Dios.Religio. La observancia de las doctrinas y obras de devocion. Re-ligio. Piedad, devocion, virtud, cristiandad. Pietas. Se llamapor antonomasia la catlica, apostlica romana. Religio. Im-propiamente y por abuso se llama tambien el culto y veneracionque tributan algunas naciones sus falsos dioses. Vana religio; su-perstitio. ()
Nuevamente, el arraigo de este tipo de conocimiento cultural se hacepatente en otros diccionarios que parten de orientaciones y objetivosmuy distintos. Por ejemplo, en el diccionario de Domnguez (1846-1847),que toma como base al diccionario acadmico pero con una distanciaideolgica importante, se constata tambin el recurso de la eleccin ten-denciosa de hipernimos en algunas definiciones relativas a las tem-ticas religiosa y moral, a la que se suma la presencia de adjetivos pon-derativos como sublime:
UNA PATRIA, UNA RELIGIN. CONSOLIDACIN DEL ESTEREO TIPO 365
-
Piedad. s. f. Virtudedificante y eminente, que mueve incita reve-renciar, acatar, venerar, honrar y servir Dios nuestro Seor, lospadres, los superiores maestros, y la patria. El conjunto de losactos efectos de esta virtud; lo mismo que cada uno de ellos re-lativamente considerados.
Religion. s. f. Sublime virtud moralcon que adoramos Dios. || La ob-servancia de las doctrinas, obras y prcticas de devocion. || Piedad,devocion, fervor evanglico, virtud cristiana etc. || ()
La modalizacin valorativa
Finalmente, resta tratar de la modalizacin valorativa o apreciativa que,sin duda, es de las ms interesantes. A pesar de que toda modalizacindel discurso implica una toma de posicin ideolgica por parte de unemisor, a travs de la modalizacin apreciativa o valorativa el redactorlexicogrfico manifiesta su valoracin sobre la realidad definida, mues-tra, en definitiva, el aprecio o desprecio por el objeto definido. Entre losrecursos lingsticos que evidencian la modalizacin valorativa del dis-curso lexicogrfico podemos encontrar fundamentalmente procedimientoslxicos como la presencia de adjetivos afectivos, ponderativos o evalua-tivos axiolgicos (sean o no formulsticos) y de sustantivos con fuerte car-ga connotativa (peyorativa o ponderativa) que en ocasiones pueden cons-tituir eventuales hipernimos; aunque tambin existen otros procedi-mientos morfolgicos, como el uso de sufijacin apreciativa y la presenciade superlativos absolutos. Pese a que este tipo de modalizacin del dis-curso lexicogrfico est mucho ms presente en las obras pioneras de lalexicografa monolinge espaola como el repertorio de Sebastin de Co-varrubias (1611), el de Esteban de Terreros (1786-1793) o el Dicciona-rio de Autoridades(1726-1739), motivado probablemente por la cortatradicin; las sucesivas ediciones que public la RAE de su diccionariousual a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitaddel siglo XIX tambin siguieron presentando ciertos recursos de carc-ter valorativo, aunque algo ms suavizados que en las obras citadas.
DRAE 1803 FATALISTA. adj. El que niega la libertad en el hombre;y en Dios el gobierno del mundo segun las leyes de su infinita sa-bidura y providencia. Fati necesitatis
DRAE 1803 HEREGA. s.f. Error en materia de fe sostenido con per-tinacia.Haeresis.
366 SUSANA RODRGUEZ BARCIA
-
DRAE 1791 JESUS. s.m. Nombre venerable y dulcsimo que se da la segunda persona de la Santsima Trinidad hecha hombre para redimir el gnero humano. Es nombre hebreo, que significa Sal-vador.
DRAE 1791 JUDAS. s.m. El que falta traydoramente al amigo, quese confi de l. Dcese por alusion al Apstol traydor que vendi Christo. Proditor, ut judas.
DRAE 1791 MAHOMETANO, NA. adj. Lo que pertenece Mahomay su detestable secta. Mahometanus.
DRAE 1791 MALDICIENTE. p.a. de MALDECIR. El que tiene laperversa costumbre de echar maldiciones. Maledicus.
DRAE 1803 NACIMIENTO. s.m. El acto de nacer. Ortus, natalis.NACIMIENTO. Por antonomasia se entiende el de nuestro Se-or Jesucristo, que por la salud de los hombres naci al mundo dela pursima Virgen Mara. Natalis, nativitas Domini. ()
DRAE 1817 NACIMIENTO. s.m. El acto de nacer. Ortus, natalis.NACIMIENTO. Por antonomasia se entiende el de nuestro Se-or Jesucristo, que por salvar los hombres naci al mundo de lapursima virgen Mara. Natalis, nativitas Domini. ()
DRAE (1803) NEFANDO, DA. adj. Indigno, torpe, de que no se pue-de hablar sin empacho. Nefandus.PECADO NEFANDO. El de sodoma por su torpeza y obsceni-dad.Nefandum peccatum.
DRAE 1803 PURITANISMO. s. m. La secta y doctrina de los puri-tanos.Puritanorum secta, doctrina.
DRAE 1837 REDENTOR, RA. m. y f. El que redime. || Por excelenciase entiende nuestro Seor Jesucristo, que con su preciossima san-gre redimi todo el gnero humano, y le sac de la esclavitud deldemonio. Redemptor, liberador. || ()
DRAE 1832 RELIQUIA. f. El residuo que queda de algun todo. Re-liquiae. || La parte pequea de alguna cosa, como de la cruz de Cris-to de otra cualquier cosa que tocase su divino cuerpo fueseregada con su preciosa sangre; el pedacito de hueso de algun san-to otra cualquiera cosa que por su contacto es digna de venera-cion.Reliquiae. || ()
DRAE 1822 TALMUD. s.m. Libro de los Judos, que contiene la tra-dicion, polica, doctrina y ceremonias, que observan tan rigurosa-mente como la misma ley de Moyses. Hllanse en l mil extrava-gancias apcrifas, que escribiron despues de la dispersion, hiciron
UNA PATRIA, UNA RELIGIN. CONSOLIDACIN DEL ESTEREO TIPO 367
-
368 SUSANA RODRGUEZ BARCIA
dos recolecciones, una de la escuela de Jerusalen, y otra de la de Ba-bilonia.Talmud Judaorum.
CONCLUSIONES
Analizado como una forma ms de discurso, el diccionario adquie-re una dimensin ideolgica, ms all de la lingstica y de la didcti-ca, como instrumento de construccin y consolidacin de tpicos dela cultura a la que se circunscribe su realizacin y difusin. Como encualquier otro texto, a travs de la modalizacin que en el dicciona-rio se lleva a cabo, fundamentalmente, en los prlogos y en el segun-do enunciado de la definicin el emisor-redactor categoriza y describela realidad dejando patente su posicin frente a ella. En el caso de la RAE,su condicin de referente absoluto dentro del panorama de la lexico-grafa monolinge del espaol le confiere un gran poder como batutaque dirige la orientacin ideolgica de gran parte de los diccionarios delespaol publicados a partir del siglo XIX.
En el perodo que ha constituido nuestro objeto de estudio hemospodido constatar unas marcas de modalizacin discursiva que, al mis-mo tiempo que constituan el reflejo de un tiempo y de unas circuns-tancias concretas, tambin contribuyeron a consolidar y hacer ms per-durables algunos aspectos de la cultura espaola como es la adopcindel catolicismo como forma ms idnea para concretar la expresin re-ligiosa. El catolicismo, pues, se proyect desde las estructuras de podercomo un elemento ms de la identidad grupal nacional, como formade culto por excelencia o por antonomasia. El resto de religiones que-daran pues, desde las pginas de los primeros diccionarios acadmicos,relegadas a la consideracin de manifestaciones de la fe inconsistenteso, sencillamente, erradas. Esta proyeccin ideolgica se materializ, comovimos a lo largo del anlisis, a travs de una serie de recursos y marcaslingsticas que se clasificaron dentro de los cuatro tipos de modaliza-cin. Como refleja el anlisis, dentro de un mismo enunciado puedenconvivir marcas de modalizacin epistmica, dentica, volitiva y apre-ciativa. Por lo tanto, no se trata de recursos excluyentes, sino, normal-mente complementarios.
El cuadro que cierra este trabajo servir como sntesis de los procedi-mientos descritos y, al mismo tiempo, de las ideas fundamentales esboza-das en este estudio. Pero, antes de concluir, es necesario destacar que las
-
UNA PATRIA, UNA RELIGIN. CONSOLIDACIN DEL ESTEREO TIPO 369
definiciones recogidas en los diccionarios publicados a lo largo del pero-do analizado, lejos de permanecer de forma meramente residual en las obrasactuales de la RAE que siguen tomando como planta el diccionario usualsometido a revisin, perviven inveteradas con similar forma, aunque, esos, en menor nmero. No obstante, no hemos de dejar de sealar aqu elcambio de esta situacin en los diccionario realizados de nueva planta, comoelDiccionario del estudiante (2005), un intento de discurso neutral que de-bera marcar una nueva etapa en el quehacer acadmico.
Categora Subcategora Recursos Ejemplos
MODALIDADEPISTMICA
DE CERTEZA In praesentiaAdjetivos comoseguro, cierto,verdadero. Adverbios comociertamente,verdaderamente.Uso de la primerapersona del plural enverbos y posesivos.
DRAE 1791 GENTIL. adj.2. s.m.El idlatra, pagano, que noreconoce, ni da culto alverdadero Dios. DRAE 1837 PROSLITO.m.El gentil, mahometano, sectarioconvertido la verdadera religion. DRAE 1780 ESPERANZA. s.f. Ladivina, que es una de las tres virtudesteologales, es una virtud sobrenatural,por la qual esperamos conseguir lagloria, mediante el auxilio de Dios.
In absentiaAusencia derestricciones designificado, marcas dembito (Rel.) ycontornos.
DRAE 1780 CEN`CULO. s.m.La sala en que Christo nuestro Seorcelebr la ltima cena.
DE INCERTEZA Expresiones con semsverbos que connotanescepticismo o falta deseguridad como suponer, creer, estimar, considerar.Adjetivos participialescomosupuesto.Estructurasimpersonales.Uso de la tercerapersona de plural.Adjetivos subjetivoscomofalso/falsa.
DRAE 1791 IDOLATRA. s.f.La adoracion, culto que los Gentilesdan las criaturas, y las estatuas desus falsos dioses. Idolatria. 2. met.Amor demasiado, desordenado, excesivo.DRAE 1803 TOLERANTISMO.s.m. Opinion de los que creen quedebe permitirse en qualquier estado eluso libre de todo culto religioso.
-
Categora Subcategora Recursos Ejemplos
MODALIDADDENTICA
OBLIGATORIEDAD Verbo deber.Perfrasis de obligacincomotener que +infinitivo o deber+infinitivo.Adjetivos participialescomodebido.
DRAE 1803 LATRA. s.f. Teol. El cultoy adoracion que se debe solo Dios.
PROHIBICIN Estructuras negativascon el verbo deber.Adjetivos participialesdel tipo indebido.
DRAE 1817 SUPERSTICION. s.f.Culto que se da quien no se debe conmodo indebido.
MODALIDAD
VOLITIVA
DESEABLE Adjetivos comobueno/buena.Hipernimos comovirtud.
DRAE 1832 RELIGION. f. Virtudmoral, con que adoramos yreverenciamos Dios ().
NO DESEABLE Adjetivos comomalo/mala.Hipernimos comovicio.
DRAE 1803 LUXURIA.s.f. El vicioque consiste en el uso ilcito, apetitodesordenado los deleytes de la carne.
MODALIDADAPRECIATIVA
POSITIVA Presencia de adjetivosafectivos, ponderativos oevaluativos axiolgicos(sean o no formulsticos)y de sustantivos confuerte carga connotativapositiva.Procedimientosmorfolgicos, como eluso de sufijacinapreciativa y la presenciade superlativos absolutos.
DRAE 1791 JESUS. s.m. Nombrevenerable y dulcsimo que se da lasegunda persona de la SantsimaTrinidad hecha hombre para redimir elgnero humano.DRAE 1837 REDENTOR, RA.m. y f.El que redime. Por excelencia seentiende nuestro Seor Jesucristo, quecon su preciossima sangre redimi todo el gnero humano ().
NEGATIVA Presencia de adjetivosafectivos o evaluativosaxiolgicos (sean o noformulsticos) y desustantivos con fuertecarga connotativanegativa.
DRAE 1791 MAHOMETANO, NA.adj. Lo que pertenece Mahoma y sudetestable secta. DRAE 1822 TALMUD. s.m. Libro delos Judos, que contiene la tradicion,polica, doctrina y ceremonias, queobservan tan rigurosamente como lamisma ley de Moyses. Hllanse en l milextravagancias apcrifas ().
370 SUSANA RODRGUEZ BARCIA
-
UNA PATRIA, UNA RELIGIN. CONSOLIDACIN DEL ESTEREO TIPO 371
BIBLIOGRAFA
Fuentes primarias
DOMNGUEZ, R. J. (1846-1847), Diccionario Nacional o Gran Dic-cionario Clsico de la Lengua Espaola, Establecimiento de Mellado,Madrid-Pars.
REAL ACADEMIA ESPAOLA (1770), Diccionario de la Lengua Cas-tellana compuesto por la Real Academia Espaola. Segunda impresincorregida y aumentada. TOMO PRIMERO A-B, D. Joaqun Ibarra,Impresor de Cmara de S.M, Madrid.
(1780), Diccionario de la Lengua Castellana compuesto por la Real Aca-demia Espaola, reducido un tomo para su mas fcil uso, D. JoaqunIbarra, Impresor de Cmara de S.M. y de la Real Academia, Madrid.
(1783), Diccionario de la Lengua Castellana compuesto por la Real Aca-demia Espaola, reducido un tomo para su mas fcil uso, segunda edicin,D. Joaqun Ibarra, Impresor de S.M. y de la Real Academia, Madrid.
(1791), Diccionario de la Lengua Castellana compuesto por la Real Aca-demia Espaola, reducido un tomo para su mas fcil uso, tercera edicin,D. Joaqun Ibarra, Impresor de S.M. y de la Real Academia, Madrid.
(1803), Diccionario de la Lengua Castellana compuesto por la Real Aca-demia Espaola, reducido un tomo para su mas fcil uso, quarta edicin,Viuda de D. Joaqun Ibarra, Impresor de la Real Academia, Madrid.
(1817), Diccionario de la Lengua Castellana compuesto por la RealAcademia Espaola, quinta edicin, Imprenta Real, Madrid.
(1822), Diccionario de la Lengua Castellana por la AcademiaEspao la, sexta edicin, Imprenta Nacional, Madrid.
(1832), Diccionario de la Lengua Castellana por la Academia Espa-ola, sptima edicin, Imprenta Real, Madrid.
(1837), Diccionario de la Lengua Castellana por la Academia Es -paola, octava edicin, Imprenta Nacional, Madrid.
(1843), Diccionario de la Lengua Castellana por la Academia Espaola,novena edicin, Imprenta de D. Francisco Mara Fernndez, Madrid.
Fuentes secundarias
`LVAREZ DE MIRANDA, P. (2000), La lexicografa acadmica delos siglos XVIII y XIX en I. Ahumada (ed.), Cinco siglos de Lexico-
-
372 SUSANA RODRGUEZ BARCIA
grafa del espaol: IV Seminario de Lexicografa Hispnicacelebradoen Jan del 17 al 19 de noviembre de 1999, Publicaciones de la Uni-versidad, Jan, pp. 35-63.
CARO BAROJA, J. (1978), Las formas complejas de la vida religiosa: religin,sociedad y carcter en la Espaa de los siglos XVI y XVII,Akal, Madrid.
CASTILLO, J. M. y J. J. TAMAYO (2005), Iglesia y sociedad en Espa-a,Trotta, Madrid.
CORTS PEA, A. L. (2005), Sobre el absolutismo confesional de Fe-lipe II, en A. Corts Pea, J. L. Betrn y E. Serrano Martn (eds.), Re-ligin y poder en la Edad Moderna, Universidad de Granada, Granada.
EGIDO, T. (2004), Los jesuitas en Espaa y en el mundo hispnico,Mar-cial Pons, Madrid.
FORGAS BERDET, E. (2007), Diccionarios e ideologa, Interlin-gstica, 17, pp. 2-16.
FRIES, D. (1989), Limpia, fija y da esplendor. La Real Academia es-paola ante el uso de la lengua (1713-1973), S.G.E.L., Madrid.
HERNANDO CUADRADO, L. A. (1997), El Diccionario de Auto-ridades(1726-1739) y su evolucin, Verba, 24, pp. 387-401.
KERBRAT-ORECCHIONI, C. (1986), La enunciacin. De la subje-tividad en el lenguaje, Hachette, Buenos Aires.
LOZANO NAVARRO, J. J. (2005), Una aproximacin a la relacinentre el poder poltico y la Compaa de Jess: La Casa de Neoburgoy los jesuitas (siglos XVI-XVII), en A. Corts Pea, J. L. Betrn yE. Serrano Martn (eds.), Religin y poder en la Edad Moderna,: Uni-versidad de Granada, Granada, pp. 53-67.
PARDO ABRIL, N. G. (2001), Anlisis del discurso: una lectura dela cultura, en J. Bernal Leongmez (ed.), Lenguaje y cognicin. Universos humanos, Instituto Caro y Cuervo, Bogot, pp. 167-189.
RODRGUEZ BARCIA, S. (2008), La realidad relativa. Evolucin ideolgica en el trabajo lexicogrfico de la Real Academia Espaola (1726-2006), Servizo de Publicacins da Universidade de Vigo, Vigo.
VAN DIJK, T. A. (1999), Ideologa. Una aproximacin multidisciplinaria,Gedisa editorial, Barcelona.
VAN DIJK, T. A. (2008) (1 ed. 2003),Ideologa y discurso,Ariel Lin-gstica, Barcelona.
VERGARA HEIDKE, A. (2009), Luchas por el poder en los discur-sos del peridico La Nacin sobre el caso CCSS-Fischel, Revista In-ternacional de Lingstica Iberoamericana,volumen VII (2009), n 2(14), pp. 185-211.