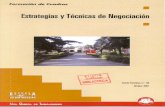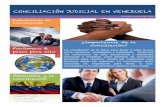Tecnicas De Negociacion
Transcript of Tecnicas De Negociacion
TCNICAS NEGOCIACINDEPARA LA
DEMOCRACIA PARTICIPATIVAFrancisco M. Rodrguez L.
Contiene apndice de ejercicios Caracas, Venezuela,2005.
FUNDACIN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
Fundacin Escuela de Gerencia Social Ediciones FEGS a 1 Edicin. 2005. Caracas, Venezuela. Direccin: Fundacin Escuela de Gerencia Social. Avenida Alfredo Jahn con 5 Transversal de Los Palos Grandes. Caracas, Venezuela. Telfonos: (58 212) 286 3205 / 286 2831 Fax: (58 212) 286 1833 Correo electrnico: [email protected] Sitio web: www.gerenciasocial.org.ve Depsito Legal: If7502004320994 ISBN: 980-6424-38-7 Edicin de textos: Mariela Daz Romero Diagramacin y montaje: Imprinter
Dedicatoria A mis abuelos y padres, personas excepcionales, de quienes aprend a vivir con decoro, honestidad y respeto por el ser humano. A mi esposa, con quien he compartido esos principios, y a nuestros hijos, en quienes inculcamos esos valores con la esperanza de que sean en un futuro, un hombre y una mujer de bien.
FUNDACIN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
NDICE Presentacin Captulo I Democracia y polticas pblicas I.1. Del modelo representativo de la democracia a la concepcin de la democracia participativa I.2. Acerca de la democracia participativa y el proceso de formulacin de polticas pblicas I.3. La democracia participativa. El caso venezolano Captulo II Fundamentos de la negociacin II.1. La institucionalizacin de mecanismos participativos propicia consensos democrticos II.2 Anotaciones sobre la racionalidad, la cooperacin y el negociador II.3. Concepto de negociacin y otras definiciones operacionales II.4. Factores intervinientes en los procesos de negociacin II.4.1. Las diferencias de intereses y la relacin parcialmente conflictiva y de cooperacin II.4.2. Los asuntos identificados en la agenda y el carcter de la negociacin II.4.3. Las partes en la mesa de negociacin: estilos de negociar II.4.4. El poder de las partes en la mesa de negociacin II.4.4.1 Las alternativas a la negociacin II.4.5. Aspectos de la cultura en la mesa de negociacin II.4.5.1. Acerca de la comunicacin Captulo III Etapas del proceso de negociacin: Tcticas y estrategias para la negociacin III.1. Etapas del proceso de negociacin: preparacin, encuentros y cierre III.2. Tcticas y estrategias de la negociacin III.2.1. Las tcticas III.2.2. Las estrategias Apndice de ejercicios Bibliografa 7
9
16 18
33 33 38 42 44 45 47 58 62 63 66
71 72 74 78 89 129
5
FUNDACIN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
6
Presentacin A lo largo de varios aos de docencia en los cursos de Especializacin en Gerencia de Programas Sociales, impartidos por la Fundacin Escuela de Gerencia Social y las universidades Lisandro Alvarado (UCLA) en la ciudad de Barquisimeto y la Catlica Andrs Bello (UCAB) en Caracas, tom cuerpo la idea de elaborar una publicacin que recogiera las experiencias del intenso y fructfero intercambio surgido en el aula de clase. Al referirme a sta suelo utilizar la expresin nuestro laboratorio, porque as puedo evocar un espacio con mis alumnos que recoge la experiencia vivencial, la reflexin intelectual y la postura tica que fundamenta el aprendizaje de un conocimiento orientado al cambio en el tejido social. Al calor del contacto personal, de las intervenciones oportunas, observaciones, crticas, sugerencias y autoevaluaciones que seguan a los ejercicios realizados en clase, poco a poco, fue conformndose un cmulo de experiencias valiosas. A esto contribuy, en gran medida, el hecho de que mis alumnos hayan tenido trayectorias profesionales variadas: unos como funcionarios pblicos, otros vinculados a la sociedad civil por el trabajo con comunidades y asociaciones de base, y un tercer grupo de profesionales dedicados al ejercicio privado. Llama la atencin el hecho de que las publicaciones consultadas sean en su mayora originaria de centros acadmicos y autores anglosajones, generalmente traducidos a nuestro idioma. En cambio son escasas las fuentes de habla hispana, aunque esto promete cambiar en un futuro cercano. En nuestro pas vale la pena reconocer la meritoria y destacada labor de algunos profesores universitarios, verdaderos pioneros, quienes sembraron a travs de ctedras, artculos y seminarios el inters en este campo. A docentes como el desaparecido Carlos Guern, y las profesoras Eva Josko y Elsa Cardozo debemos que se haya sistematizado, difundido y adaptado el conocimiento sobre el campo de las decisiones pblicas y las negociaciones a las especificidades del contexto sociopoltico venezolano. En estas lneas agradezco a la Direccin de la Fundacin Escuela de Gerencia Social (FEGS) por acoger este proyecto de publicacin, con entusiasmo y decidido apoyo. A su anterior presidenta, Dra. Clemy Acedo y su actual director ejecutivo, Dr. Enrique Rodrguez hago mi mayor reconocimiento. Asimismo, guardo especial distincin a Cristbal Alva, director del Centro de Informacin y Documentacin (Cidegs) de la FEGS, quien asumi la difcil tarea de coordinar y lidiar el proyecto con dedicacin y acierto. Hoy ms que nunca se justifican publicaciones de este gnero, en momentos que avanzamos en un proceso de cambios indito, que exige de cada uno voluntad para cooperar y contribuir con nuestras capacidades y nuestro mejor esfuerzo para lograr el fortalecimiento del tejido social. La democracia participativa requiere de una cultura poltica que desarrolle como nota sustantiva la negociacin. Bien pudisemos hablar, si jugamos con las palabras, de una cultura democrtica de la negociacin participativa, cimentada en una formacin ciudadana en la cual concurren diversos mecanismos y agentes de socializacin, instancias formales e informales que encauzan y hacen posible la participacin y deliberacin en los asuntos pblicos y una conciencia orientada a la cooperacin social y los valores democrticos. Hoy como nunca, la democracia para fortalecerse como participativa precisa de la conciliacin entre intereses que hace posible los7
FUNDACIN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
medios de resolucin de conflictos. Particularmente, la negociacin como procedimiento de autocomposicin. En esta presentacin quisiera expresar unas sentidas palabras a la licenciada Ysmar Daz, quien con grandes dosis de paciencia y sentido de organizacin transcribi los manuscritos y puso su mejor empeo para que la versin entregada tuviese la presentacin ms esmerada posible. Mil gracias por ello. Tambin quedo en deuda con Estela Bermdez, Responsable de Publicaciones de la FEGS, quien coordin la etapa final de la revisin y entrega del documento. Intencionalmente he dejado para el final unas cariosas y sinceras palabras de dedicatoria a todos mis alumnos; al compartir las sesiones de clase con ellos aprend tanto o ms de lo que pude haber enseado, sus experiencias han quedado recogidas en las reflexiones y ejercicios mostrados en esta publicacin.
8
TCNICAS DE NEGOCIACIN PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Captulo I Democracia y polticas pblicas I.1. Del modelo representativo de la democracia a la concepcin de la democracia participativa En su conocida obra El fin de la historia y el ltimo hombre, Francis Fukuyama afirmaba que la historia avanzaba en direccin al establecimiento de democracias liberales a escala planetaria. En esa ocasin sostena: Si al final del siglo XX tiene sentido que hablemos de nuevo de una historia direccional, orientada y coherente, que posiblemente conducir a la mayor parte de la humanidad hacia la democracia liberal (FUKUYAMA. 1992: 13). Esta se funda en el reconocimiento de la libertad e igualdad de los individuos y la existencia de una economa de mercado, aun cuando reconoce que no necesariamente el crecimiento de la economa conduce a regmenes democrticos. Como bien afirma no hay razn econmicamente necesaria de que la industrializacin avanzada deba producir la libertad poltica (...) En muchos casos, los Estados autoritarios son capaces de producir tasas de crecimiento econmico inalcanzables en sociedades democrticas (FUKUYAMA. 1992: 16). Un catedrtico que converge en esa direccin es el politlogo G. Sartori, para quien la democracia contempornea es la democracia liberal. En su posicin llega al punto de afirmar que fuera de la democracia liberal no hay libertad ni democracia. (SARTORI. 1994). El pensamiento de F. Fukuyama ilustra cmo una amplia corriente de pensadores de fines del siglo pasado y comienzos del presente concibe que la democracia contempornea encuentra su expresin ms acabada en el carcter representativo. En efecto, a la luz de las transformaciones histricas, el rgimen democrtico contemporneo es la sntesis del rgimen republicano representativo surgido en los Estados Unidos y del liberalismo que impuls el derrocamiento de la monarqua francesa en nombre de la Repblica. Asimismo, es el resultado de las grandes confrontaciones ideolgicas que marcaron los siglos XIX y XX, escenificadas inicialmente por el liberalismo, y a partir de 1848, de la tercera oleada de revoluciones liberales europeas que enfrentaron al socialismo. Finalmente, expresa el reconocimiento de los derechos naturales como derechos inmanentes al individuo en las constituciones republicanas y perfeccionados en los derechos econmicos y sociales (SARTORI. 1988. HOBSBAWN. 1978. GONZALO. 1996). El camino ha sido sinuoso y preado de obstculos y ambos ejes han convergido ya bien entrado el siglo XIX. Como seala en un interesante recuento de ese proceso el autor Eduard Gonzalo: Entre 1880 y 1920, pues, se configuraron dos modelos dentro del paradigma terico de la democracia liberal, uno tendente a conservar los elementos que caracterizaban la traduccin clsica del liberalismo y otro fuertemente influido tanto por la revisin del liberalismo a partir de Mill y los presupuestos del republicanismo democrtico, como por los nuevos desafos de la sociedad industrial y la prctica reformista del socialismo (GONZALO. 1996:193). Ampliando la conexin anotada entre liberalismo y democracia, el primero reivindica la supremaca de la ley, la defensa de unas garantas o derechos polticos consagrados en la Constitucin, que adquieren su mayor concrecin en la libre escogencia de los representantes. Es as que G. Sartori (1994) define que en un sentido poltico, el liberalismo es tanto teora como prctica de la defensa de la libertad por medio del Estado Constitucional.9
FUNDACIN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
Mientras la democracia reivindica la igualdad, el liberalismo lo hace de la libertad, por lo cual, los regmenes demcrata-liberales combinan ambos. En un sentido, mientras el liberalismo pugna por limitar al Estado frente a la sociedad, la democracia se esfuerza por la insercin de aquella en la esfera estatal. Por otra parte, como bien analiza el catedrtico Manuel Garca Pelayo, el Estado contemporneo que reviste la forma de Estado Social de Derecho no es otra cosa que la adaptacin del Estado liberal decimonnico a las condiciones de las sociedades contemporneas y cuya configuracin como democrtico y social surge en respuesta al avance de la dictadura fascista y del nazismo, las limitaciones del liberalismo para manejar los complejos problemas de las sociedades industriales y la creencia generalizada del fortalecimiento del socialismo. El resultado fue el avance del Estado sobre la sociedad, el cual asumi variadas facetas: 1. Como Estado de Derecho en lo jurdico, afianz el criterio material de justicia a travs de los derechos econmicos y sociales que le son reconocidos al individuo. 2. Como Estado intervencionista en la economa, el sector pblico se transform en un motor del proceso econmico que proyectaba el desarrollo nacional. 3. Como Estado Social de Derecho se fund sobre un rgimen democrtico, lo cual supona garantizar la participacin y los derechos polticos, pero, tambin, el afianzamiento de la democracia social que se despliega en la econmica y la empresarial (GARCIA PELAYO. 1997: 13-82). La democracia desde un ngulo contemporneo est identificada con la ampliacin de los campos en los cuales se pone a prueba el autogobierno, lo que coincide en nuestros sistemas polticos con la ampliacin de los derechos polticos. En efecto, el pluralismo y la proliferacin de variadas organizaciones intermedias son un rasgo caracterstico de nuestras sociedades. Si examinamos a manera de ejemplo algunos conceptos de democracia, notaremos la diversidad de criterios sostenidos por los autores. Para G. Sartori, es el acceso del demos a un orden jurdico conectado con una serie de tcnicas de libertad (SARTORI. 1988: 474). En esta lnea se inscribe tambin Alain Touraine, para quien es la forma de vida poltica que le da mayor libertad al mayor nmero, que protege y reconoce la mayor diversidad posible (1995: 23). Por su parte el autor Pedro Guevara escribe que es una forma de convivencia en la que todos participan, en plano de igualdad en los asuntos colectivos, como medio indispensable para alcanzar el completo desarrollo tanto individual como colectivo (GUEVARA. 1993: 137). Unas y otras apuntan a contenidos distintos de la democracia. Sin embargo, podemos tipificar como rasgos distintivos de este sistema, que a su vez se identifican como smbolos polticos reconocidos, los siguientes: 1. La participacin es proclamada como uno de los pilares fundamentales de toda democracia, junto con los derechos que recogen las libertades polticas y la igualdad. Varios son los procesos tejidos a su alrededor, como la celebracin de elecciones o el referndum, y varias las estructuras reconocidas formalmente para participar, como los partidos polticos, los grupos de inters, las organizaciones gremiales y sindicales. Sin embargo, desde otro punto de vista, la participacin poltica presenta varios problemas. La participacin tiene la importancia de representar en s una magnitud de consenso. El principio rezara como sigue: cuanto mayor participacin exista, mayor democracia habr, pues10
TCNICAS DE NEGOCIACIN PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
todos, o al menos la mayora, habrn intervenido en la formacin de la voluntad general. El filsofo Karl Popper en el ensayo Las paradojas de la soberana (MILLER.1995:340-348) abordaba la pregunta: Quin debe gobernar?. Ante la posible respuesta: La mayora, argumenta siguiendo el pensamiento de Platn, segn el cual en la democracia estn presentes las paradojas de la libertad y la democracia, pues en libertad la mayora puede optar por el camino de la tirana. En efecto, cabe la posibilidad de que la mayora d su apoyo a un gobierno tirnico, en sentido contemporneo podramos decir autoritario (MILLER.1995: 345). En este caso, Popper inquiere si debe aceptarse sin ms el nuevo estado de cosas, ya que la mayora es quien as lo decidi. El autor citado niega esa posibilidad y suscribe la tesis segn la cual el control institucional de quienes gobiernan y la celebracin de procesos eleccionarios constituyen los cimientos de un control democrtico que supere los riesgos de las paradojas citadas. Recientemente se formul el teorema de Arrow que muestra cmo la regla de la mayora puede entrabar el proceso decisorio (SARTORI. 1988, GUEVARA. 1993). Otro ncleo de problemas tiene que ver con el hecho de las negociaciones, entretelones y condiciones que se convierten en el mecanismo para tomar decisiones, as como la apata y el desinters pareciera ser caractersticas de la sociedad de masas. A. Tocqueville planteaba que la regla de la mayora podra desvirtuarse en la tirana ejercida por stas en detrimento de las minoras. Una respuesta ensayada ha sido decir que el derecho de las mayoras es ejercido, en todo caso, dentro de ciertos lmites. (SARTORI. 1998). 2. La limitada extensin territorial y el menor nmero de ciudadanos que participaban en el gobierno de la civis griega condujo a plantear el modelo de democracia directa (HELD. 1987). En oposicin a sta, el control territorial de los Estados modernos que abarcan grandes extensiones y que se insertan en un espacio calificado de nacional, as como la difusin y el reconocimiento de derechos polticos a grandes colectivos sociales hizo impracticable el concepto clsico. De ah que los republicanos norteamericanos J. Madison y T. Jefferson, as como el republicano francs J. Rousseau, se proclamaran a favor de la democracia indirecta o representativa. La representatividad puede definirse como el acto voluntario de delegar en otro, la facultad o derecho de actuar uno mismo en la formacin de las decisiones pblicas. Cobra as importancia, la eleccin o sufragio como mecanismo para la escogencia de esos representantes que ejercern los cargos de direccin pblica y las legislaturas. No obstante, diferentes pensadores y autores han criticado a la representacin, dado que con ella se est renunciando a participar. No en vano, J. Rosseau lleg a escribir: El pueblo ingls piensa que es libre y se engaa, lo es slo mediante la eleccin de los miembros del Parlamento, tan pronto como stos son elegidos cae en su condicin de esclavo (GUEVARA. 1993: 140-150). Pedro Guevara recoge esta crtica al manifestar que en la democracia representativa se desvanece la variable esencial de la democracia que es la participacin del ciudadano en los asuntos pblicos. En rigor, hablar de democracia representativa es una contradiccin, pues la representacin es la negacin de la democracia (GUEVARA. 1993: 150). Como consideraremos en lneas posteriores, este es un punto de partida para la concepcin de la democracia participativa, pues hace suyo como nota distintiva el problema de la participacin.11
FUNDACIN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
3. Libertad e igualdad sintetizan los principios fundamentales del liberalismo y la democracia, respectivamente. Estos principios no son slo valores individuales, sino principios para el reparto de bienes y cargas sociales. La igualdad puede ser entendida en alguna de estas formas: Participacin de todos por igual. Participacin proporcional en funcin de diferencias relevantes. Participacin desproporcional reparadora de las diferencias relevantes. A cada uno segn sus capacidades. A cada uno segn sus necesidades.
La relacin entre igualdad y libertad radica en que la primera facilita el desenvolvimiento de la segunda. La expresin ms democracia, tan en boga en nuestros das, resume la estrecha relacin de esos trminos, pues significa que la democracia debe asegurar mayor igualdad social y bienestar econmico, pero tambin que debe posibilitar el desenvolvimiento de los grupos. Sartori sostiene que la frmula de la democracia liberal es la igualdad, a travs de la libertad (SARTORI. 1998: 474). En fecha reciente se ha pregonado el resurgimiento de un nuevo liberalismo, en contra de las tendencias estatistas que el Estado Social de Derecho impuls a lo largo de la dcada de los aos cincuenta del siglo pasado. En todo caso, participacin, libertad e igualdad se convierten en configuraciones simblicas. Estas devienen en pautas y expresan actitudes orientadas positivamente hacia la realidad poltica que deriva de un orden poltico, identificado en este caso como democrtico. En sntesis, a lo largo de la historia la relacin entre liberalismo y democracia ha sido tensa. El liberalismo pone nfasis en la defensa de la economa de mercado y el reforzamiento de los derechos individuales, exalta sobremanera la libertad individual, mientras que en lo poltico postula el freno al posible surgimiento de la tirana de la mayora y los lmites al poder del Estado, a fin de evitar que la primera sea socavada (BOBBIO. 1989). En cambio, la democracia moderna pone el nfasis en la participacin de los individuos en la formacin del gobierno, lo cual es reconocido como un derecho igual para todos. No obstante, progresivamente ese principio de igualdad tambin ha ido corrigiendo las desigualdades sociales y econmicas en pos del bienestar y la cohesin social (SARTORI. 1994). De ah se desprende obviamente el desencuentro entre liberalismo e igualitarismo democrtico, que se resuelve en principio por dos vas. Una, ya sealada por J. S. Mill, en trminos del procedimiento que conduce a la representacin, y de ah el rasgo de representatividad. Para el autor referido, el gobierno democrtico debe asegurar el mximo de libertad, lo cual se alcanza con la participacin de todos en la cosa pblica. Si algunos son excluidos de los beneficios que asegura la libertad para todos, entonces todos no pondrn sus esfuerzos en los objetivos comunes (BOBBIO. 1989: 75). Aqu se trata por tanto, de posibilitar el ejercicio de la soberana popular a travs de la participacin del mayor nmero de ciudadanos en las decisiones colectivas. La segunda es presentada por G. Sartori en estos trminos: A fin de unirlos, decimos que la funcin de los sistemas demcrata liberales es combinar la libertad con la igualdad (SARTORI. 1988, T2: 467). Pues12
TCNICAS DE NEGOCIACIN PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
bien, en este sentido, la participacin realiza la esencia del liberalismo en tanto sta discurre a travs de un rgimen de libertades sustantivas al liberalismo (libre opinin, libre informacin, libre reunin, etctera). De lo que concluye que la democracia representativa realiza el sentido del liberalismo. Para una corriente de autores, la democracia contempornea realiza su sentido y naturaleza en la representacin, es decir, el carcter instrumental que anotara J. Schumpeter al enfatizar el ejercicio de poder derivado de la representacin popular. El politlogo italiano G. Sartori se inscribe en esta lnea al decir: Es intil engaarse: la democracia en grande ya no puede ser ms que una democracia representativa que separa la titularidad del ejercicio para despus vincularla por medio de los mecanismos representativos de la transmisin del poder. El que se aadan algunas instituciones de democracia (...) no obsta para que las nuestras sean democracias indirectas gobernadas por representantes (SARTORI. 1988: 28). De lo anterior se desprenden los dos aspectos fundamentales para la democracia representativa. El primero, de carcter instrumental, es el procedimiento para el ejercicio de esa representacin. De ah que la eleccin como procedimiento y la adopcin de algn principio de decisin como la mayora absoluta o la mayora simple lleguen a constituirse en factores claves, pues expresan la voluntad del demos. El otro factor, de naturaleza tcnica, tiene que ver con las instancias para la participacin. Por razones ya anotadas se arguye que es virtualmente imposible el ejercicio directo en las sociedades contemporneas. En efecto, mientras la polis griega supona la participacin de todos los individuos en las instancias de decisin, en la democracia moderna, un grupo es elegido para representar el resto. Por excelencia, los partidos polticos y grupos de electores son instrumentos para la participacin al agregar en conjuntos mayores de inters, movilizar y socializar a los ciudadanos, orientar objetivos ideolgicos y programas y, no menos importante, reclutar lites y formar gobierno (VON BEYME. 1986). Para llevar a cabo la representacin, las elecciones, si bien no son la nica forma de participacin, s constituyen un elemento fundamental. En la democracia representativa, las elecciones desempean un conjunto de funciones claves como son las elecciones de autoridades, control, reeleccin o destitucin del gobierno de turno, expresin de confianza en candidatos y partidos, representacin de opiniones y encauzamiento de conflictos, entre otros (NOHLEN. 1995). En ellas los partidos y grupos de electores compiten en campaas electorales para conquistar el voto de los electores. El cuestionamiento a los smbolos que identifican a la democracia liberal ha surgido en el seno de la democracia misma, como discusin en torno a lo pblico y lo privado, la defensa del medio ambiente, de los derechos de grupos minoritarios como los indgenas y los homosexuales, y el planteamiento acerca de la vinculacin supuesta entre liberalismo y democracia. El meollo reside, a nuestro parecer, en un rescate del individuo como persona y miembro de un colectivo y del ejercicio de unos derechos con contenido, orientacin que va ms all de la democracia como procedimiento y de las instituciones tradicionales como los partidos polticos, en tanto instancias para la representacin y el ejercicio de la participacin. De manera crtica y lcida, Alain Touraine seala que la democracia no es tan slo un conjunto de instituciones o un tipo de personalidad (...) significa (...) liberacin de un conjunto que se niega a verse reducido a la13
FUNDACIN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
condicin de ciudadano o de trabajador y que no se da por satisfecho por ser confundido con esa nube ideolgica que es el concepto de humanidad. No es el triunfo del pueblo; es la subordinacin del mundo de las obras, de las tcnicas y de las instituciones a la capacidad creadora y transformadora de los individuos y las colectividades (TOURAINE. 1995: 344). En esta direccin P. Bachrach (1973) plantea que el problema fundamental de la democracia contempornea es el autodesarrollo del individuo, cuestin que recoge tres aspectos: la participacin debe ser un inters para la mayora de los individuos, tanto por el proceso mismo como por las expectativas de los resultados; al participar se gana autoestima y se afirma la personalidad; y, se materializa el principio de la igualdad del poder. A partir de este postulado se desarrollan dos lneas centrales, una expone que lo poltico abarca ms all de las decisiones gubernamentales e incluye la toma de decisiones en las instituciones privadas que gozan de ms poder e inciden en la asignacin autoritaria de valores para la sociedad. La otra lnea retoma el vnculo o compromiso del hombre comn con la democracia, no como un hecho dado, sino como una relacin fortalecida por el compromiso del ciudadano comn (BACHRACH. 1973: 164-165). Esta orientacin sealada postula el ideal de una mayor y ms extensa participacin en los asuntos pblicos como realizacin de la democracia. Esta no es vista como un fin en s misma, sino un medio que hace posible la consecucin de los intereses generales de la sociedad al crear un marco institucional-legal y asegurar condiciones materiales para que los ciudadanos sean consultados, tengan injerencia en el control de gestin, tomen parte en la formulacin de las polticas y sean partcipes de la decisin pblica. As, la cooperacin y el consenso en pos del inters general de la sociedad se despliegan como dimensin tica de la democracia. Los intereses privados o particulares, antes que ser simplemente agregados por procedimientos en la decisin pblica, se articulan en arenas o espacios nacionales y locales, en los que dialogan y acuerdan entre s. De hecho, lo pblico y lo privado antes que ser esferas diferenciadas tienden a entretejerse a favor de lo pblico, pero potenciando en conjunto el hecho de que la sociedad pueda permear al Estado. La autora Yolanda Casado apunta al examinar esta corriente: Sin la oportunidad de participar directamente en los asuntos pblicos, la ciudadana no es ms que un ejercicio limitado y pasivo. (1994: 160). Para la democracia participativa, la representatividad y el carcter procedimental para la toma de decisiones es limitante y cuestionable. No obstante, no niega la nota de representatividad. De hecho, pudiera considerarse como condicin necesaria de la democracia, mas no suficiente. En una apretada sntesis, el politlogo P. Guevara agrupa, en cuatro gneros de argumentaciones, los planteamientos acerca de un modelo distinto de democracia. Este autor identifica una lnea que propugna la reduccin de desigualdades extremas, igualdad de oportunidades y emergencia de nuevos temas, actores y discursos (democracia ms participativa). La segunda lnea se expresa a favor de la multiplicidad de lugares pblicos, los cuales forman una red de asociaciones y movimientos sociales que se comunican entre ellos y con el Estado (democracia ms comunicativa). Una tercera lnea enfrenta la coaccin presente en las instituciones del Estado. Finalmente, una cuarta lnea asume la democracia como suma de diferencias en sociedades postmodernas14
TCNICAS DE NEGOCIACIN PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
(GUEVARA. 1999). Para este autor, la democracia participativa se expresa en la condicin de multirepresentatividad, cuyas notas distintivas resultan ser: 1. La representacin orgnica que surge de la estructura de diferentes intereses sociales y la representacin de stos. 2. El carcter aleatorio para el ejercicio de esa representacin, a travs de un procedimiento que al azar seleccione al representante. Se trata en esencia y en palabras del autor citado de ampliar la representacin trabajando en el frente de la representacin (GUEVARA. 1996: 96). Con ello quiere decir el compromiso de la democracia con el modelo de democracia directa que asegura la mayor participacin de todos los ciudadanos, en una estructura de representacin que es: a) espontnea, sin la mediacin de partidos polticos que escojan a los candidatos; b) heterognea, en tanto expresa la diversidad de intereses y causas de la sociedad civil, de personalidad y estilos; c) permanente, ya que las diversas formas de asociacin, organizacin y movilizacin se manifiestan no slo en el sufragio para elegir representantes sino en otras dimensiones de lo pblico y privado que son relativas a su forma de ser y existir cotidianos; d) comunicativa, al posibilitar una relacin directa entre representanterepresentado en forma ms genuina y directa (GUEVARA. 1999). La democracia participativa profundiza en todos los rdenes de la vida social (poltica, econmica, cultural, comunitaria, etc.) la injerencia del individuo en la esfera o dominio pblico, ya sea como ciudadano, o bien, organizado en grupos y colectivos para la promocin de intereses legtimos. La participacin apuntala la legitimidad democrtica por cuanto sus aspectos caractersticas implican una mayor generacin de decisiones pblicas consensuadas y de arenas en las que es posible su concrecin. La democracia participativa tiene como notas caractersticas: 1. Es social, pues se orienta a equilibrar los intereses individuales con los de colectivos ms amplios y su entrelazamiento con la realizacin del propsito del bien comn del Estado. 2. Es aleatoria puesto que cualquier ciudadano puede eventualmente ser requerido para el ejercicio de responsabilidades pblicas. Por ejemplo, como juez de paz o testigo de mesas electorales. 3. La representacin es amplia, y ser mejor en la medida que lo sea del mayor nmero de intereses organizados. Por eso la consideraremos multirepresentativa. Es la diversidad y heterogeneidad de intereses articulando sus propsitos en las numerosas agendas lo que mejor expresa el amplio colorido en el espectro de la representacin. Ahora bien, esto no implica el monopolio o la enajenacin del representado respecto del representante electo, pues ste ltimo es directamente responsable ante el elector. Mas an, hay escenarios en los cuales, el ejercicio de la participacin es directo, cercano a la realizacin de la democracia directa, cara a cara para la creacin de decisiones pblicas. Por ejemplo, la formulacin de los presupuestos municipales de manera consultiva con las comunidades. Tambin es dialogal en un doble sentido. La comunicacin entre gobernante y gobernado no es trazada verticalmente como un mandato ejercido por delegacin, sino como una continua y permanente comunicacin bidireccional para generar decisiones pblicas consensuadas, lo cual revela el carcter interdependiente de aquellas y la cultura negocial que recorre la relacin entre autoridad-gobernado y entre gobernado15
FUNDACIN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
gobernado. Finalmente, es corresponsable en la medida que los asuntos pblicos no slo son competencia y responsabilidad de autoridades y funcionarios, sino que en el marco de leyes y procedimientos establecidos, el ciudadano es tambin responsable y est involucrado activamente en la formulacin de las polticas y el control en la gestin pblica. I.2. Acerca de la democracia participativa y el proceso de formulacin de polticas pblicas El proceso de polticas pblicas en un rgimen democrtico que haya alcanzado un cierto nivel de desarrollo y desempeo institucional1 pone de manifiesto la presencia de numerosas arenas, en las cuales el ciudadano lleva a cabo la participacin en los asuntos pblicos, despliega su desarrollo individual con base en un conjunto de valores que fundamentan la cultura de ciudadano y democracia, y ejerce control de la gestin pblica por medio de diferentes mecanismos y procedimientos que aseguran su presencia en las instancias de decisin. Un ciclo de polticas pblicas2 inicia su dinmica con el surgimiento en la sociedad de necesidades sociales ms o menos generalizadas (educacin, atencin de salud, seguridad personal, etc.), las cuales son agregadas y articuladas por diversidad de actores sociales y polticos como intereses de colectivos representativos de la sociedad civil. En particular, las organizaciones partidistas y los movimientos polticos agregan los intereses de innumerables organizaciones y grupos sociales, as como las expectativas de la poblacin con grado diverso de estructuracin y los presentan como parte de un programa de accin que justifica su aspiracin al ejercicio de poder. El grado de organizacin, habilidad de los lderes del grupo, recursos disponibles y movilizacin en torno a los asuntos social y polticamente problematizados, constituyen factores que influyen en el posicionamiento de los asuntos en la agenda de polticas pblicas. Esta agenda en parte es modelada por los actores sociales, pero tambin por las autoridades gubernamentales cuya orientacin ideolgica, disponibilidad de recursos, banderas polticas, compromisos y evaluaciones tcnicas previas llegan a constituir filtros de aquella. La eleccin de una poltica puede consistir en el compromiso o la asignacin dentro de un prximo presupuesto de recursos para ejecutar determinada obra o mejorar la prestacin de un servicio, la adopcin de un programa especifico en su sector, su revisin total o parcial, o bien, la formacin de nuevas leyes, entre otras. A veces, incluso no hacer nada va configurando un determinado tratamiento al asunto, se puede estar a la espera de que languidezca y pierda importancia, cambien las condiciones y con ello la solucin al problema. En este punto, la decisin pblica vincula inextricablemente a la sociedad y al Estado en las dimensiones relativas a la representatividad de la democracia, la eficacia de las polticas gubernamentales y las condiciones de gobernabilidad en las cuales se asocian aquellas.1
El enfoque del desempeo institucional contempla la democracia como marco regulatorio en el cual, se definen las reglas e instituciones que encauzan los intereses de los grupos y actores organizados, la distribucin de recursos pblicos, los marcos de accin poltica, el surgimiento de nuevos actores y el afianzamiento de valores y principios propios de la democracia como son: justicia, libertad e igualdad. Este enfoque es ampliamente desarrollado por R. Putnam en su obra Para hacer que la democracia funcione, en la cual analiza el caso de las regiones italianas ante el proceso de descentralizacin y qu factores explican que unas sean ms eficientes que otras en su desempeo institucional. 2 La obra de Luis F. Aguilar Villanueva La hechura de las polticas, editada en 1992, resume las principales orientaciones y enfoques de polticas pblicas expuestos en la actualidad..
16
TCNICAS DE NEGOCIACIN PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
La decisin pblica puede significar opciones, algunas de ellas van desde un programa asistencial, un compromiso para el prximo presupuesto hasta la revisin de una medida, como la rebaja de una determinada tasa impositiva. Pues bien, la eleccin de una poltica gubernamental ocurre en el interior del aparato administrativo como resultado de diferentes acciones que conforman la planificacin de la burocracia y la toma de posicin frente a los asuntos de la agenda. El paso entre la agenda y la eleccin de una poltica es tradicionalmente un punto de frontera, en el cual la relacin entre actores sociales que compiten por posicionar un asunto como importante se entrelaza intensamente con las posturas del funcionariado pblico frente a los temas de aquella. Esto representa en s, un rea de intensa negociacin en trminos de una decisin social interdependiente3. Tras la escogencia de un curso de accin y su consiguiente planeacin, el paso que sigue lleva a su implantacin o su implementacin, cuestin que involucra procesos de carcter presupuestario, de coordinacin entre unidades administrativas y con otros entes pblicos, en caso de comprometer competencias funcionales diferentes. Una vez implantada la poltica, sta genera impactos en la sociedad, bien sea porque crea nuevas necesidades sociales o porque aporta soluciones a los problemas. Ese impacto es evaluado como seguimiento de la poltica elegida. No obstante, en ocasiones, aspectos no considerados en la planificacin inicial de aquella, o las presiones surgidas entre los actores sociales tras su implantacin, hacen que deban ajustarse aspectos ms o menos amplios de la decisin, lo cual se conoce como el remiendo de la poltica. CUADRO N 1 DIAGRAMA SIMPLIFICADO DEL CICLO DE POLTICAS PBLICAS EN DEMOCRACIAS PARTICIPATIVAS
3
La nocin de interdependencia en la decisin pblica se refiere a la interrelacin que se establece entre los distintos actores sociales afectados eventualmente por aquella { el carcter participativo del proceso que legitima un acuerdo. La decisin final es por tanto el resultado de una dependencia mutua y de intereses comunes, entre los distintos actores sociales que concurren a la arena pblica.
17
FUNDACIN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
En contextos de democracia participativa, la representacin directa de los intereses sociales organizados en las instancias de decisin y los mecanismos de control de gestin en los que llegan a actuar, hacen que el circuito que va de la implantacin al impacto y de la evaluacin al remiendo de la poltica se intensifique, pues constituyen puntos de frontera a travs de los cuales el ciudadano y la sociedad en general permean la gestin pblica. Este es el caso de los Consejos Estadales de Planificacin y Coordinacin de Polticas Pblicas, y los Consejos Locales de Planificacin Pblica; de las Contraloras Sociales en la gestin pblica y de las mesas tcnicas formadas por autoridades y ciudadana ante problemas focalizados (agua, atencin hospitalaria, seguridad y orden pblico, pasaje estudiantil, etc.). Vale comentar en este punto acerca de la formacin o integracin de redes sociales que constituyen expresin del fortalecimiento de la sociedad civil. El autor Marcelo Pakman argumenta al respecto: el trmino es aplicable a dos fenmenos diferentes: por una parte, a un grupo de interacciones espontneas que pueden ser descritas en un momento dado, y que aparecen en un cierto contexto definido por la presencia de ciertas prcticas ms o menos formalizadas; por otra parte, puede tambin aplicarse al intento de organizar esas interacciones de un modo ms formal, trazarles una frontera o un lmite, ponindoles un nombre y generando, as, un nuevo nivel de complejidad, una nueva dimensin (1995: 296). La idea de redes abre nuevos cauces al problema de la sociedad civil y la participacin, y supera la contraposicin entre individualismo y comunitarismo al colocar al individuo como parte de mltiples comunidades a las que pertenece y en las cuales se reconoce y refuerza su identidad como miembro integrante de la sociedad4. I.3. La democracia participativa. El caso venezolano La crisis que removiera los cimientos del sistema poltico venezolano en las postrimeras del siglo XX tuvo entre otros rasgos sobresalientes, un fuerte cuestionamiento a lderes y organizaciones tanto polticas como sindicales. Se puso en entredicho su papel como instituciones que representaban los intereses de amplios sectores de la sociedad. El ciudadano comn, si bien mostraba una identificacin positiva con la democracia como forma de rgimen poltico, y evaluaba satisfactoriamente a instituciones como las Fuerzas Armadas Nacionales, la Iglesia y los Medios de Comunicacin, expresaba opiniones negativas sobre los partidos polticos tradicionales, mayormente Accin Democrtica (AD) y el Partido Social Cristiano COPEI. Tambin criticaba con dureza a las organizaciones gremiales y sindicales, especialmente la mayor central obrera, la Confederacin de Trabajadores de Venezuela (CTV). En conjunto, el juicio ms extendido asociaba al liderazgo y las instituciones mencionadas con la corrupcin, malversacin de recursos pblicos, el divorcio de las necesidades reales de la poblacin y el nico propsito de ejercer el poder para su beneficio.4
Para una interesante aproximacin conceptual sobre la utilidad prctica del trmino de red social, Vase: Elina Dabas y Denise Najmanovich (Comps. 1995): Redes: El lenguaje de los vnculos. Hacia la reconstruccin y el fortalecimiento de la sociedad civil. 5 Una prolija bibliografa documental se public a lo largo de la dcada de los aos 1980 y 1990 centrada en el anlisis de las diferentes causas de la crisis y con variados enfoques tericos y metodolgicos. En el campo poltico, algunos ejemplos de esas publicaciones fueron: Venezuela: una ilusin de armona, editada por el IESA en 1984; Ms y mejor democracia, publicada por el Grupo Roraima en 1987; El sistema poltico venezolano: crisis y transformaciones, editado por el Instituto de Estudios Polticos de la Universidad Central de Venezuela en 1996; y, Venezuela: la democracia bajo presin, que fuera publicada en 1995 por el INVESP y la Universidad de Miami. Junto a estas reflexiones surgidas en el seno de foros de discusin entre investigadores y expertos auspiciados por centros de
18
TCNICAS DE NEGOCIACIN PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Esta evaluacin, ms all de su correspondencia cierta o no con la realidad, cobr fuerza en un discurso acogido ampliamente en diversos sectores de la sociedad venezolana. ste sealaba que la democracia fundada en la representacin a travs de los partidos polticos haba perdido legitimidad, por lo que era imperativo un cambio cuya piedra angular fuese la participacin de la sociedad civil en la gestin pblica, la democratizacin de los partidos polticos y otras instituciones sociales (gremios y sindicatos principalmente) y el impulso decidido a llevar a cabo la descentralizacin poltico-administrativa en el marco de las propuestas hechas por la Comisin Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE).5 La profundizacin de la democracia como participacin ciudadana fue acogida en los planteamientos de dos vertientes polticas que tienen en comn el argumento del rechazo al estilo tradicional de la poltica, la excesiva partidizacin de la gestin pblica venezolana y la necesidad de asegurar un mayor control de la sociedad civil sobre la gestin pblica. No obstante, a partir de este punto, los planteamientos se separan. Uno descansa en una visin liberal de la sociedad civil y expone que ella debe ser autnoma, independiente y diferenciada del Estado. De ah se desprende que la sociedad constituye un denso tejido de organizaciones y grupos sociales, cuya organizacin y participacin en pos de sus intereses asegura la democracia participativa. El otro planteamiento arranca de una visin orgnica o corporativista de la sociedad civil, razn por la cual una separacin entre Estado y sociedad sera falaz en sus trminos. En efecto, el Estado organiza y direcciona esa multiplicidad y diversidad de intereses hacia un proyecto comn de cambio y transformacin social, en el cual lo social configura el eje central. Una variante de este planteamiento asimila lo social con lo popular, para concluir que la democracia participativa y socialmente protagnica lo es en el sentido de un rgimen poltico que haga posible asegurar la participacin como ciudadanos activos de aquellos sectores populares excluidos sistemticamente. A partir de estas visiones, se asumieron posturas jurdico-polticas que se plasmaron en los debates parlamentarios de la Asamblea Constituyente que sancionara la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en noviembre de 1999. El punto focal lo constituy la contraposicin de tesis acerca de la representatividad y la democracia. El constituyente A. Brewer Caras, en la sesin del 07 de agosto de 1999, sostena ante la Asamblea: Todas las propuestas que deben formularse para hacer efectiva la democracia participativa, deben respetar el principio republicano de la democracia representativa, que en ningn caso puede desaparecer o sustituirla. La democracia participativa, por tanto, no es un rgimen poltico que pueda disearse en sustitucin de la democracia representativa, sino que es su complemento y perfeccionamiento, de manera de asegurar una participacin ms efectiva del pueblo en la toma de decisiones polticas, por ejemplo, mediante referendos o consultas pblicas (GACETA CONSTITUYENTE, 1999: 11).investigacin; numerosos trabajos fueronpublicados como artculos por la Revista Sic del Centro Gumilla y tambin trabajos ensaysticos y monogrficos como los de: Luis Britto Garca (1988) La mscara del poder y El poder sin mscara; Hctor Malav Mata (1987) Los extravos del poder: euforia y crisis del populismo en Venezuela; Anbal Romero (1987)La miseria del populismo: mitos y realidades de la democracia en Venezuela. En general, el balance era negativo acerca de la satisfaccin de la ciudadana con los resultados de la gestin pblica, lo cual se expresaba segn algunos anlisis en los altos niveles de abstencin electoral que desde 1993 se haban incrementado de un 39,84 % a 43,36 % en las elecciones del ao 2000, promediando 39 % segn cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral, para las elecciones nacionales y alrededor de un 60 % en las regionales y municipales. No obstante, la evaluacin acerca de la democracia y sus valores eran altos y mostraban un fuerte apego a la democracia como rgimen poltico frente a otros como la dictadura.
19
FUNDACIN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
Una postura diferente la expres el constituyente William Lara, a la sazn Presidente de la Comisin de Participacin Poltica ante la Asamblea Constituyente. En ocasin de presentar el informe final de la Comisin Lara expona una feroz crtica a la democracia representativa y sostena que la democracia deba plasmar efectivamente la participacin del ciudadano, con independencia de los partidos polticos y su proyeccin deba extenderse no slo al mbito poltico, sino tambin al econmico y social. En esa ocasin arguy que en el seno de la Comisin el reto haba sido superar las limitaciones de la democracia representativa, y por ello peda que esta Asamblea Nacional Constituyente consagre en el texto constitucional el salto cualitativo de una democracia castrada, oxidada, incapaz de reunir en torno a s la legitimidad del pueblo de Venezuela a un sistema que lo represente de manera autntica, que abra espacios para la participacin del pueblo en la conduccin del Estado y en la orientacin de la sociedad. (GACETA CONSTITUYENTE, 1999b: 6). Despus enfatizaba la necesidad de instaurar la ciudadanizacin de la democracia venezolana. Que pase el ciudadano a ser el sujeto fundamental del sistema poltico de nuestro pas, quitemos el monopolio a los partidos polticos que han monopolizado la vida pblica de Venezuela y se lo entreguemos a la totalidad de la sociedad venezolana. Por eso planteamos la ratificacin de que el sufragio en Venezuela debe ser libre, universal, directo y secreto, pero as tambin porque respetamos la libertad individual del ciudadano venezolano, proponemos ante ustedes que el voto no sea instituido por esta Asamblea Nacional Constituyente, en el proyecto de Constitucin como un deber. Y nos parece que es uno de los puntos fundamentales del debate en Venezuela. No podemos pretender que el Estado por va coactiva obligue al ciudadano a concurrir a un acto electoral aunque no est de acuerdo con ello (GACETA CONSTITUYENTE, 1999b: 6). El fin ltimo es asegurar, segn el proyectista, una gestin pblica que afirme la real y efectiva participacin ciudadana: Asimismo, nos correspondi el diseo conceptual de lo que compete a la democracia participativa y protagnica. Partimos de la premisa de que el ciudadano debe tener en los hechos, derecho real y efectivo a participar en el diseo y la ejecucin de las polticas pblicas del Estado venezolano. Es, entonces, un concepto rector que gui el trabajo de esta Comisin de Rgimen Poltico. (GACETA CONSTITUYENTE, 1999b: 7). Para el sistema poltico venezolano, el trmino democracia participativa y socialmente protagnica subraya una caracterstica fundamental del rgimen de gobierno, denota tanto el modo particular de formacin del poder poltico en la sociedad como el marco general de formulacin de polticas pblicas. El artculo 6 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela referido al tipo de gobierno establece que ser siempre democrtico, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. En esta enumeracin de caractersticas se reconoce la relacin apuntada en lneas anteriores entre participacin y representatividad como condicin necesaria, an cuando no suficiente para la democracia. Ello guarda estrecha relacin con la formacin del poder poltico, que si bien no pierde de vista la representatividad como mecanismo de legitimacin, no obstante pone el nfasis en la participacin directa del ciudadano, ya sea20
TCNICAS DE NEGOCIACIN PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
individual u organizadamente en la decisin pblica. As lo contempla el artculo 62 al referirse a los derechos polticos y en el cual se establece como principio constitucional: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos pblicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participacin del pueblo en la formacin, ejecucin y control de la gestin pblica es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligacin del Estado y deber de la sociedad familiar la generacin de las condiciones ms favorables para su prctica. El norte hacia el cual se orienta el precepto constitucional tiene como requisitos la formacin de una cultura poltica de nuevo cuo, cuyo enunciado general es el de ser socialmente protagnica y establecer un vasto entramado jurdico-constitucional que haga factible el ejercicio del derecho a participar efectivamente. Ambos son requerimientos del proceso inacabado y reciente al cual asiste el sistema poltico venezolano6. Quizs uno de los aspectos ms problematizados del precepto sea el alcance y contenido del trmino pueblo, ya que encierra acepciones tan complejas como equvocas. Pueblo como todo individuo titular de derechos civiles y polticos, como los desposedos, como poblacin identificada con un territorio nacional, como sectores sociales organizados. En un caso se equipara con ciudadano, en otro con lo popular, ms ac con lo nacional y, por ltimo, con sociedad civil. Si bien es ya tradicional en la acepcin jurdico-poltica y en el discurso poltico hablar de pueblo, no obstante en las corrientes politolgicas recientes se ha ido abandonando esta expresin, para acoger en su lugar la expresin sociedad civil. Los medios que hacen efectiva la participacin son variados y comprenden expresiones como el sufragio, a fin de manifestar la voluntad poltica de la mayora, mientras que en lo econmico y en lo social se expresen en las instancias de atencin ciudadana, y bajo las formas de autogestin, cogestin y cooperativas de carcter econmico y asistencial. El artculo 63 consagra el sufragio como un derecho ejercido por votaciones libres, universales, directas y secretas. Por su parte, el artculo 70 enumera de manera diferenciada los medios de participacin: en lo poltico: la eleccin de cargos pblicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y ciudadana constituyente; el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, cuyas decisiones seran de carcter vinculante, entre otros; y en lo social y econmico, las instancias de atencin ciudadana, la autogestin, la cogestin, las cooperativas en todas sus formas (...) y dems formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperacin y solidaridad. Un conjunto de leyes orgnicas an vigentes luego de la promulgacin de la nueva Carta Constitucional desarrollan este artculo.76
El alcance de la expresin proceso inacabado recoge al arduo trabajo legislativo que para el momento de escribir este libro se manifiesta en la revisin y sancin de numerosas leyes que desarrollan los preceptos constitucionales comentados (vgr. La Ley de Educacin, de Sufragio y Participacin Poltica, del Rgimen Municipal, entre otras). Pero ms all de la tcnica jurdica y la institucionalidad creada para la participacin, expresa la dinmica poltica que hace que los movimientos, grupos y asociaciones de la sociedad civil sean portadores de experiencias y contenidos concretos acerca de esa participacin y las instituciones en que tiene lugar. 7 Podemos identificar un conjunto de leyes anteriores a la vigencia de la nueva Constitucin de la Repblica, sancionada en noviembre de 1999. Este es el caso de la Ley Orgnica de Rgimen Municipal, la Ley Orgnica de Educacin, la Ley Orgnica del Sufragio y Participacin Poltica y la Ley Orgnica de Salud entre otras. Estas leyes ya desarrollaban principios e instituciones
21
FUNDACIN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
La democracia participativa tiene dos caras inescindibles, una comprende las acciones que expresan el ejercicio de la ciudadana activa como son las movilizaciones, la organizacin en grupos u otras formas asociativas, cuyo corolario recoge el control sobre la gestin pblica por parte de la sociedad civil a travs de instancias como los Consejos Locales de Planificacin, las Juntas Parroquiales o los Contralores Vecinales. El reverso es una ciudadana pasiva, pues desde otro ngulo el Estado fomenta y asegura condiciones de diverso gnero, al tiempo que propicia el establecimiento de ordenamientos legales e instituciones que posibiliten el ejercicio efectivo de la primera, limitan su esfera de accin o la definen como concurrente con el ciudadano y las formas organizativas en que se manifiesta. Un buen ejemplo est recogido en el artculo 79 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela vigente referido a las oportunidades que fomentar el Estado, junto con las familias, para estimular la incorporacin de los jvenes al proceso de desarrollo a travs de la capacitacin y el acceso al primer empleo. Tambin el artculo 84 relativo a las caractersticas y condiciones en las cuales el Estado ejercer la rectora del Sistema Pblico Nacional de Salud. Al respecto seala que la gestin debe ser participativa, estar en las manos de las comunidades organizadas que tendrn injerencia en la planificacin, ejecucin y control de las polticas pblicas de salud. El carcter participativo de la democracia viene a significar por tanto: 1. El reconocimiento y establecimiento de vas y procedimientos institucionalizados que posibiliten la participacin en forma individual, o bien en grupos organizados. 2. El aseguramiento del marco jurdico necesario que desarrolle esas vas, procedimientos e instituciones como ejercicio de deberes y derechos por parte de los ciudadanos. 3. El desarrollo de una cultura poltica que tienda a afianzar los valores y principios de la democracia, y en general, capaz de impulsar la dinmica de la gestin pblica con la organizacin, fortalecimiento y participacin de la sociedad civil. La participacin involucra no slo la esfera personal como ejercicio directo e individual de una garanta o prerrogativa determinada. Por ejemplo, al participar en una consulta o referndum al cual haya sido convocada la poblacin electoral en su municipio, Estado, o en el territorio nacional, sobre alguna materia o revocatoria de mandatos de los funcionarios electos. El artculo 83 establece que las personas tienen el deber de participar activamente en la promocin y defensa de la salud; o bien, el artculo 134 establece la figura del servicio social y militar imputable a la persona en caso de situaciones de calamidad pblica, defensa, preservacin, desarrollo del pas y las funciones electorales. El corolario de este ejercicio de participacin individual es recogido en su artculo 62 que reconoce al ciudadano el derecho de hacerlo libremente y de manera directa en los asuntos pblicos, o tambin por sus representantes. Este es a su vez complementario con el artculo 132 que imprime a la participacin el carcter de deber, y que tiene a los derechos humanos como basamento de lade participacin social, manteniendo su vigencia en lo que no colide con los principios constitucionales de la nueva Carta. Otro grupo de leyes orgnicas y ordinarias son de reciente aprobacin y responden a la intencionalidad del legislador por desarrollar y afianzar el concepto anotado, este es el caso de la Ley Orgnica de Poder Ciudadano, la Ley Orgnica de Turismo o la Ley de los Consejos Locales de Planificacin Pblica, entre otras. En cuanto al primer grupo, hay un proceso de reforma legislativa en dos leyes centrales para la participacin, como son la Ley Orgnica de Rgimen Municipal y la Ley de Sufragio y Participacin Poltica.
22
TCNICAS DE NEGOCIACIN PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
democracia y la paz social, mientras que el artculo 333, sobre la garanta de la Constitucin, establece la obligacin personal de cualquier ciudadano de restablecer su vigencia, si fuese derogada por actos de fuerza u otros medios distintos a los que ella contempla. Tambin la participacin viene a ser una esfera concurrente ejercida entre la familia y el Estado. Este sera el caso al cual se refiere el artculo 102 de la Constitucin, sobre la educacin, cuando establece que el Estado con la participacin de la familia promover el proceso de educacin ciudadana de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitucin y en la ley. De igual manera, en el artculo 79, ya comentado, la participacin de la familia junto al Estado es la condicin para que los jvenes se transformen en sujetos activos del desarrollo. Este segundo nivel, bien pudiera tomarse como un escaln complementario al plano meramente individual, que interconecta a la persona en su entorno ms inmediato, la familia y su participacin en la formacin de decisiones pblicas. Finalmente, la organizacin en grupos de inters que configuran el extenso tejido de la sociedad civil y las organizaciones polticas que se constituyen en los actores principales del sistema poltico. As, el artculo 52 fija que es un derecho asociarse y que el Estado deber facilitar su ejercicio. Esto bien pudiera considerarse como una clara alusin a la formacin de redes sociales. En tanto que el artculo 67 se refiere a las asociaciones polticas (partidos, grupos de electores y movimientos polticos), sus caractersticas organizativas y condiciones de funcionamiento. El artculo 95 consagra las organizaciones sindicales como instancias para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. El artculo 118 reconoce el derecho para formar asociaciones sociales y econmicas de naturaleza participativa orientadas fundamentalmente a mejorar la economa popular y alternativa. Las reas en que se proyecta la accin de los grupos abarca el control de gestin pblica de las polticas del sector salud; la promocin de la educacin ciudadana; proteger, mantener y preservar la calidad del ambiente; la participacin ciudadana en el desarrollo de la poltica de ordenacin territorial, segn las premisas del desarrollo sustentable; la planificacin democrtica, participativa y de consulta con la iniciativa empresarial privada, a fin de promover el desarrollo nacional armnico. En cuanto a los niveles en que se despliega la participacin, ello ocurre tanto en el mbito nacional como regional o estadal, municipal y parroquial. La creacin de espacios de participacin regional y local encuentra fundamento en el marco jurdico que provee la Ley Orgnica de Descentralizacin, Delimitacin y Transferencia de Competencias del Poder Pblico, de 1989, que promueve la descentralizacin administrativa en los Estados y municipios; la desconcentracin delimita competencias del Poder Nacional y los Estados; fija las competencias concurrentes entre niveles del Poder Pblico, transferencias de competencias reservadas al Poder Nacional y la coordinacin de planes de inversin, entre otros aspectos que recoge la Ley y el Reglamento Parcial N1 de fecha 18 de noviembre de 1993. Adems de lo considerado en lneas anteriores, lo cual sobremanera toca al territorio de lo nacional, la sociedad organizada deber ser consultada segn lo establece el artculo 211 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, por la Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes del Parlamento durante el proceso de formacin legislativa de las leyes. Al referirnos al Poder Pblico Estadal, el artculo 166 fija que en los Estados se crear un Consejo de Planificacin y Coordinacin23
FUNDACIN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
de Polticas Pblicas que estar presidido por el Gobernador y contar entre sus integrantes a los representantes de las comunidades organizadas. El nivel local que envuelve tanto al municipal como a las parroquias configura un espacio o escenario de particular intensidad para la participacin, ya que propicia como ningn otro el contacto directo en los espacios de la gestin municipal. Si se llegara a establecer un paralelo entre el modelo de democracia directa clsico y la democracia participativa tendra lugar en el mbito municipal, por el contacto cara a cara entre los miembros de la comunidad, en su esfera de inters inmediata y la interaccin con las autoridades electas. De hecho, el artculo 168 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela establece que las competencias municipales incorporarn la participacin de los ciudadanos al proceso de definicin y ejecucin de la gestin pblica y en el control y evaluacin de sus resultados en forma efectiva, suficiente y oportuna. De ah que las instancias llamadas a expresar particularmente la participacin ciudadana vengan a ser los Consejos Locales de Planificacin Pblica, contemplados en el artculo 182. En estos consejos estn representadas las organizaciones de vecinos y otras asociaciones de las comunidades. De particular significacin, en los trminos comentados, es el artculo 184, que transfiere la descentralizacin desde los sectores estadal y municipal directamente a las comunidades y grupos de vecinos organizados. Estos reciben la responsabilidad de gestionar los servicios de salud, educacin, vivienda, deporte, cultura, programas sociales y ambiente. Asimismo estn facultados para involucrarse en la construccin de obras, en la prestacin de servicios pblicos, as como en la formulacin de proyectos de inversin en su jurisdiccin, adems de su ejecucin y evaluacin. Otros aspectos son la participacin a travs de cooperativas y otras formas de asociacin propias de la economa social; la creacin de empresas comunales de servicios; en los establecimientos penales por medio de actividades que los acerquen, y la creacin de organizaciones socio-comunitarias en parroquias, comunidades, barrios y vecindades capaces de formar parte en la gestin pblica de los gobiernos locales y estadales que llevan a cabo procesos de autogestin y cogestin de los servicios pblicos. El objetivo o propsito ltimo al participar es atender el desarrollo de la persona humana, el logro de su bienestar y la formacin de un ciudadano activo y socialmente responsable. El artculo 62, ya comentado, bien expresa este principio al fijar que la participacin en la gestin pblica es una va que garantiza el completo desarrollo individual y colectivo del individuo, considerado como ciudadano. En correspondencia con el marco constitucional analizado, diferentes instrumentos legales desarrollan principios y normas tendientes a la participacin ciudadana en diversos sectores de la vida social como la salud, el deporte o la educacin y en todos los mbitos pblicos, pues se abarca el mbito nacional, el estadal, el municipal y las parroquias. No obstante, hay que sealar que el proceso de creacin de normas y figuras legales, procedimientos, instituciones e instrumentos a travs de los cuales se plasmen los contenidos de la participacin activa de la ciudadana, no son uniformes ni homogneos. En efecto, veamos algunos ejemplos. Hay reas de amplio desarrollo como ocurre con la participacin poltica. En este caso, la Ley Orgnica del Poder Electoral contempla en su artculo 19 que en la integracin del Comit de Postulaciones Electorales, diez (10) de sus miembros sean postulados por la sociedad civil y once (11) por24
TCNICAS DE NEGOCIACIN PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
diputados de la Asamblea Nacional. Este Comit tendr como funcin la establecida en el artculo 17, relativa a la convocatoria, recepcin, evaluacin, seleccin y presentacin a la Asamblea Nacional del listado de candidatos a Rectores Electorales. Por otro lado, el Servicio Electoral consagrado en la Ley se define, segn el artculo 50, como un deber constitucional que la ciudadana en edad electoral debe prestar. Se trata de ejercer un servicio por un ao, en funciones electorales que comprende la administracin, participacin electoral y referendo. En cuanto a la representacin de la Sociedad Civil en la Rectora del rgano Electoral, el artculo 30 fija que la Asamblea Nacional debe designar a tres (03) de los rectores electorales y sus respectivos suplentes de las listas de postulantes de aquella. A este debemos sumar los dos (02) rectores y sus cuatro (04) suplentes que se asignan al Poder Ciudadano y a las facultades de Ciencias Jurdicas y Polticas de las universidades nacionales. En el mbito poltico la figura de los referendos consultivo, revocatorio y abrogatorio son ampliamente regulados como medios de participacin directa en el Proyecto de Ley de Participacin Ciudadana. El proyecto reconoce y enumera como modalidades: las iniciativas legislativas populares, los referendos consultivos, aprobatorios, derogatorios, revocatorios, constitucionales, constituyentes, la asamblea de ciudadanos y los cabildos abiertos. Tambin encontramos esferas proclives a intensificar la democracia directa y semidirecta, por cuanto permiten el contacto cara a cara en la toma de decisiones y gestin pblica como ocurre en el municipio. En este aspecto, el proceso de participacin ha venido desarrollndose desde hace algn tiempo. As el Reglamento Parcial No.1 de la Ley Orgnica de Rgimen Municipal, sancionado en noviembre de 1990, ya recoga formas, medios y procedimientos para que los ciudadanos, individualmente u organizados en asociaciones de vecinos y juntas parroquiales participaran en la gestin y control de los asuntos del gobierno municipal. Ejemplos de ello son la asambleas de ciudadanos o la consulta de las juntas comunales y parroquiales para la elaboracin de los presupuestos participativos en el nivel municipal. El afianzamiento de la participacin se plasma en la creacin, por ley, de los Consejos Locales de Planificacin Pblica antes comentados, promulgada el 12 de junio del ao 2002. Esta institucin est estrechamente vinculada a la accin local de las comunidades organizadas y las particularidades especficas de sus municipios. Con el propsito de llevar a cabo la planificacin integral, estos consejos tienen un amplio abanico de funciones que los transforman en piezas fundamentales del control y la gestin pblica municipal. En efecto, el artculo 5 recoge que esta instancia prioriza las propuestas de las comunidades organizadas; orienta las polticas de inversin; presenta propuestas al tiempo que controla la ejecucin del Plan Municipal de Desarrollo; coordina con otros consejos para impulsar mancomunidades; asesora al gobierno local en descentralizacin y transferencia de competencias; elabora un mapa de necesidades del municipio, y evala la ejecucin de planes, entre otras funciones. El artculo 3 referente a los miembros del Consejo Local de Planificacin Pblica contempla que estar integrado por el Alcalde del Municipio, quien lo presidir, y lo integrarn adems los concejales del municipio, los presidentes de las juntas parroquiales, los representantes de las25
FUNDACIN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
organizaciones vecinales en las parroquias y los representantes de las comunidades, y hacen nfasis en el caso de los pueblos indgenas. El carcter electivo de la representacin, normado en el artculo 7, hace que los representantes de las comunidades tengan una duracin en sus funciones, de dos (02) aos, y su ejercicio puede ser revocado, si as lo determinase una Asamblea. En los casos de comunidades indgenas, el perodo se extiende a cuatro (04) aos. De especial inters cabe mencin el artculo 11 que obliga como requisito de los proyectos presentados al CLPP, que stos sean aprobados por las comunidades a travs del mecanismo de asamblea. Para realizar su labor, el consejo cuenta con el apoyo y la experticia de una Sala Tcnica, dependiente de la Alcalda segn lo estipula el Captulo V, artculos 19 y 20. Finalmente, a las comunidades organizadas se les reconoce como un aspecto de la participacin su rol en el control, evaluacin y seguimiento de la gestin local. El artculo 24 de la Ley establece que sin menoscabo de las facultades contraloras y fiscalizadoras que le corresponden a la Contralora Municipal y a la Contralora General de la Repblica, las comunidades organizadas podrn vigilar, controlar y evaluar la ejecucin del Presupuesto de Inversin Municipal, en los trminos que establezca la ley nacional que regule la materia8. A esta Ley le sigui la sancin de la Ley de los Consejos Estadales de Planificacin y Coordinacin de Polticas Pblicas del 20 de agosto de 2002. Esta cuenta en su composicin, con una amplia representacin de la sociedad civil discriminada en comunidad organizada, organizaciones del medio ambiente y patrimonio, organizaciones vecinales, y donde haya poblaciones indgenas, habr representantes de stas. En todo caso, en esta instancia la sociedad civil se encuentra francamente en desequilibrio si comparamos con la representacin de otras instancias y organismos como los ministerios del Ejecutivo Nacional a nivel estadal, los alcaldes de los municipios, una representacin de la Asamblea Nacional, del Consejo Legislativo Estadal y de los Concejos Municipales9. No obstante, la eleccin de los representantes de la sociedad civil es realizada por las propias organizaciones sociales. En esta instancia se aprueba y modifica8
Cabe advertir que ms all de la intencin del legislador, la amplitud de funciones reconocidas a los Consejos y algunas potestades atribuidas pudieran generar solapamientos y roces con la Contralora del Municipio y el Consejo Municipal. Al restarles competencias o atriburselas tambin pero sin una determinacin en la concurrencia de mbitos. As sucede a nuestro parecer con lo atinente a la inversin del presupuesto, la formacin de mancomunidades, el desarrollo de municipio, la coordinacin con otras instancias de los niveles Estadal y nacional, el ejercicio de control social sobre la gestin municipal y la vigilancia en la ejecucin del Plan Municipal de Desarrollo. Otro tanto pudiera comentarse respecto a otras funciones que parecera exceden la naturaleza de los Consejos al atribuirles que celebren acuerdos con los sectores privados para el logro del desarrollo local, impulsar el Plan de Seguridad Local y de las transferencias de competencias y recursos a las comunidades organizadas. Por otra parte, las amplias competencias atribuidas requieren un nivel de organizacin y experticia que excede con mucho a la Sala Tcnica prevista en la Ley, la cual por lo dems es una unidad dependiente de la Alcalda y parte de su estructura organizativa. No menos importante es el riesgo que se corre de entrabar el proceso decisorio del Consejo al contemplar el mecanismo de mayora absoluta para adoptar las decisiones y las lagunas en la Ley en caso de conflicto en el seno mismo del Consejo y entre ste y el Consejo Municipal o la Contralora. No debemos olvidar que, si bien es evidente el silencio de la Ley Orgnica de Rgimen Municipal y su Reglamento Parcial Nro. 1 vigente, por ser anterior a la Ley in comento. Sin embargo, la nueva Ley de Rgimen Municipal en discusin en el seno de la Asamblea Nacional deber realizar una esmerada labor de tcnica legislativa; esto para evitar lagunas e incongruencias que afecten la validez formal de la norma mencionada y colisiones normativas innecesarias. 9 Quizs es de prever que el abultado nmero de representantes en la composicin del Consejo pueda terminar por constituir un rgano inoperante y en el mejor de los casos, lento en la toma de decisiones.
26
TCNICAS DE NEGOCIACIN PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
el Plan de Desarrollo Estadal y se establece la coordinacin y cooperacin en materia de desarrollo con los niveles nacional y municipal, tal y como lo determina el artculo 9. En cuanto al mecanismo de decisin, el artculo 12 acoge el sistema de mayora simple, a diferencia de los Consejos Locales de Planificacin Pblica. Para realizar sus funciones sesionarn una vez cada trimestre, y se podra convocar reuniones extraordinarias, tambin se organizarn en comisiones de trabajo, segn lo contempla el artculo 14 de la ley in comento. Un aspecto de especial inters es la relacin de cooperacin con los Consejos Locales de Planificacin Pblica, con la finalidad de armonizar las distintas iniciativas de los planes y adecuar racionalmente el Plan Municipal con el de Desarrollo Estadal. Esto se recoge en extenso en el artculo 18. Finalmente, entre el Consejo Estadal de Planificacin y el Consejo Federal de Gobierno se establecen estrechas relaciones de cooperacin que atienden las exigencias del desarrollo equilibrado, la dotacin de infraestructura y servicios a las comunidades y las inversiones recogidas en el Plan de Desarrollo Estadal. Otro mbito es la instancia de Justicia de Paz, a la cual, segn lo establece el artculo 16 de la Ley, podrn postular representantes las asociaciones de vecinos, las asociaciones civiles con dos aos de constituidas y los grupos de ciudadanos inscritos como electores en el registro electoral de la circunscripcin municipal. El mandato del Juez de Paz ser por tres aos y podr ser revocado por referendo, en caso de estar incurso en las causales establecidas en el artculo 27 de la Ley relativas a conductas censurables, contrarias a la ley y en el caso de ocasionar el irrespeto de los derechos de los miembros de la comunidad. La revocatoria, tal como se fija en el artculo 26 de la Ley, podr hacerse por convocatoria de los vecinos de la circunscripcin con votacin del 25 por ciento de la poblacin electoral de la misma. Otro mbito para la participacin ciudadana es la funcin contralora en la gestin pblica. La Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, promulgada el 17 de diciembre de 2001, reconoce al ciudadano como parte integrante de dicho sistema y a la participacin como uno de sus principios rectores. El Captulo VIII de la Ley, referido a la Participacin Ciudadana, en el artculo 75 desarrolla como aspectos: la atencin de las iniciativas de la comunidad, la atencin debida a las denuncias formuladas por los ciudadanos, la promocin de la participacin para la vigilancia de la gestin fiscal y la promocin de mecanismos de control ciudadano. Por ltimo, el artculo 76 establece que las comunidades organizadas y las organizaciones sociales podrn postular candidatos a los rganos de control fiscal en los entes sujetos a la Ley: rganos y entidades del Poder Pblico Nacional, Estadal, Municipal y Territorios y Dependencias Federales, institutos autnomos, universidades pblicas, Banco Central de Venezuela, personas de derecho pblico, fundaciones, asociaciones civiles y otras instituciones creadas con fondos pblicos. En el sector educativo, el artculo 3 de la Ley Orgnica de Educacin promulgada en julio de 1980, establece como principios filosficos de sta, el proceso integral tendiente al desarrollo de la personalidad, la participacin activa en la transformacin social, la identidad nacional, los valores democrticos y el fortalecimiento de los vnculos latinoamericanos y de la paz internacional. En trminos de nuestro propsito, la participacin se recoge expresamente en el artculo 1327
FUNDACIN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
que reza como sigue: Se promover la participacin de la familia, de la comunidad y de todas las instituciones en el proceso educativo. El mismo encuentra su expresin ms acabada en la figura de las comunidades educativas y el rol que cumplen al coadyuvar con el Ministerio de Educacin, como ente responsable, a la planificacin y organizacin del sistema educativo, segn lo contempla el artculo 48 de la ley. La Comunidad Educativa tendr adems, de acuerdo con el artculo 74, las funciones de contribuir a la programacin, conservacin y mantenimiento del plantel educativo y colaborar con los objetivos de la ley. Los integrantes de las comunidades, de acuerdo con el artculo 73, sern educadores, padres o representantes, alumnos del plantel y tambin personas vinculadas al desarrollo de la comunidad, lo cual puede entenderse como asociaciones y grupos comunitarios y de vecinos cercanos a dicho plantel. En cuanto a su organizacin y funcionamiento, esto qued sujeto a la reglamentacin de la ley, la cual consideraremos de seguidas. El Reglamento General de la ley fue sancionado por decreto, en enero de 1986. El Captulo IX est referido a la Comunidad Educativa, su organizacin, funcionamiento y rganos que la integran. Adems se complementan las normas que la rigen con disposiciones del Ministerio de Educacin y el Reglamento Interno de cada plantel. Comencemos por apuntar que en el artculo 82, referido a los Consejos de Docentes en los distintos niveles y modalidades educativas, se determina la formacin de un Consejo General, que estar formado por el personal directivo del plantel, el personal docente, dos miembros de la sociedad de padres y representantes, designados por la Junta Directiva y dos alumnos cursantes del ltimo grado. Sus competencias sern reguladas por el Ministerio de Educacin, tal como seala el artculo 83 del Reglamento. En tal sentido, entre sus competencias se establece la aprobacin del Reglamento Interno de los Consejos Docentes y la Unidad Educativa; la imposicin de sanciones y la asesora a la direccin del Plantel; el estudio de los aspectos pedaggicos y administrativos de la institucin y el desarrollo del ao escolar, entre otros. La Comunidad Educativa est organizada de acuerdo con lo estipulado en el artculo 172, es decir, Consejo Consultivo, docentes, Sociedad de Padres y Representantes y la organizacin estudiantil. En lo que sigue, los artculos 174 al 181 establecen quines integran y cmo se organizan las directivas de los rganos sealados. Posteriormente, en noviembre de 1986 el Ministerio de Educacin adopt la Resolucin 751, corregida el 19 de febrero del ao siguiente. Con ella norma a todos los rganos de la comunidad educativa, sus funciones, integrantes, capacidades econmicas y formas de participacin en la gestin educativa. Quizs uno de los sectores que ha abierto ms canales de participacin democrtica sea la economa social y vinculadas a ella, las asociaciones y cooperativas. En buena medida, la respuesta se encuentra en el hecho apuntado por el legislador en la Exposicin de Motivos del Decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, promulgado en septiembre de 2001, al sostener que la regulacin jurdica existente en la materia resulta insuficiente para normar el impulso y experiencia alcanzados por las cooperativas en nuestro pas y el modelo tutelado por el estado preexistente, bajo cuya gida se terminaba por limitar su desarrollo. El propsito finalmente es expuesto en los siguientes trminos: Esta Ley facilita la constitucin28
TCNICAS DE NEGOCIACIN PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
de cooperativas; promueve la organizacin flexible de ellas; establece normas para el desarrollo del trabajo asociado; impulsa los procesos de integracin cooperativa con sistemas de educacin, informacin, comunicacin, conciliacin y arbitraje; fortalece y especifica la funcin contralora de la Superintendencia Nacional de Cooperativas; establece las modalidades de promocin y proteccin del Estado y define las modalidades de participacin y protagonismo del pueblo en lo econmico y social. La definicin de cooperativa se contiene en el artculo 43 que acoge lo siguiente: Las asociaciones cooperativas son empresas de propiedad colectiva, de carcter comunitario que buscan el bienestar integral personal y colectivo. Para ello adoptarn una estructura organizativa flexible que propicie la participacin plena de los asociados y la ejecucin de acciones colectivas, tal como lo fija el artculo 24 de la ley in comento. La cooperativa ser, en todo caso, una persona jurdica con personalidad y capacidad legalmente constituida, como lo fija el artculo 11. El propsito es que a travs de las cooperativas se fortalezca el rea de la economa social, la dinmica de interrelacin con otras cooperativas, as como con otros entes econmicos y con la comunidad. El objetivo de esta integracin se determina en el artculo 56 en dos direcciones: por un lado, la coordinacin de distintas acciones con otras cooperativas y actores de la economa social participativa y las comunidades; por el otro, fortalecerse como fuerzas o actores sociales que coadyuven a la solucin de problemas comunitarios y generen procesos de transformacin en la sociedad. Para el propsito de controlar, fiscalizar y apoyar a las cooperativas, el Estado constituir la Superintendencia Nacional de Cooperativas, adscrita al Ministerio de Produccin y Comercio. Un aspecto notable es que reconocida la dinmica de desacuerdos y reclamos que pudieran surgir, se instala un sistema de conciliacin y arbitraje en dos pasos: para la administracin y resolucin de conflictos. De acuerdo con lo pautado en el artculo 61, cada cooperativa normar en sus estatutos y reglamento interno el sistema. Las decisiones alcanzadas en conciliacin sern de obligatorio cumplimiento; en el caso de que se proceda contra ellas, deber acogerse al recurso de nulidad que haya dictado el fallo arbitral correspondiente ante el tribunal. En otros campos se expresan algunos principios e instituciones, aunque menos desarrollados. As sera la participacin en salud. La Ley Orgnica de Salud publicada en Gaceta Oficial el 17 de septiembre de 1998, establece en su artculo 3, como un principio del funcionamiento de los servicios de salud, la participacin, que se define en la ley como sigue: Los ciudadanos individualmente o en sus organizaciones comunitarias deben preservar su salud, participar en la programacin de los servicios de promocin y saneamiento ambiental y en la gestin y financiamiento de los establecimientos de salud a travs de aportes voluntarios. Con base en este principio, el artculo 36 de la ley establece que la poblacin cercana a los centros pblicos de atencin mdica integrar, a travs de representantes, las juntas directivas de dichos centros. No obstante, en la prctica tales directivas han sido poco constituidas, cuando no evidencian una suerte de contraposicin entre el inters tcnico y la visin social de las necesidades comunitarias. En el sector salud y desarrollo social la formulacin del Plan Estratgico Social persigue la creacin de un nuevo modo de gestin que redefina la institucionalidad pblica sobre principios y mecanismos29
FUNDACIN ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL
como el empoderamiento del ciudadano; la transectoralidad para crear espacios de dilogo y concertacin; la descentralizacin de la estructura gubernamental hacia los espacios regionales, municipales y locales; la participacin en redes de promocin de calidad de vida y salud (MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 2002). En otras reas como el deporte, si bien se reconoce su importancia para la formacin integral del individuo y como actividad social, apenas recoge escasos mecanismos y formas de participacin social. En efecto, slo se refiere a ella al sealar en el artculo 16 que la promocin deportiva en el mbito local corresponde a entes municipales y parroquiales. As como al referirse a la planificacin deportiva de los estados que ser vinculante para el Gobierno Nacional, aquella elaborada con la participacin de municipios, parroquias y entes deportivos de los estados. Al menos en dos sectores la participacin es limitada y el Estado se reserva la formulacin e implementacin de las polticas, y restringe el control de gestin pblica por parte del ciudadano. Estos son el sector de la defensa nacional y la poltica exterior. En el primero, la naturaleza de la funcin y actividades limita al personal civil el derecho a la sindicalizacin y al ejercicio de la huelga. El artculo 427 de la Ley Orgnica de las Fuerzas Armadas, promulgado en 1995, establece: No podr celebrar contratos colectivos de trabajo ni ejercer el derecho a huelga, independientemente de otras restricciones especiales que se establezcan por va reglamentaria. En el caso del personal militar activo, la Constitucin vigente introdujo una innovacin importante al consagrar por vez primera en la historia democrtica venezolana, el derecho al sufragio para el militar, pero condicionado -segn lo establecen los artculos 328 y 330 del Texto Fundamental- a la no militarizacin y proselitismo poltico partidista. Asimismo, debe estar fundado en los principios de disciplina, obediencia y subordinacin jerrquica al Poder Civil, y, los militares no podrn optar a cargos de libre eleccin popular mientras permanezcan en el servicio activo. En el segundo de los casos mencionados, la Ley de Servicio Exterior, publicada en Gaceta Oficial en agosto del ao 2001, es enftica al reservar el diseo, ejecucin y coordinacin de la poltica exterior a la esfera estatal. El artculo 2 de la ley estipula: Siguiendo los lineamientos que establezca el Presidente de la Repblica, el Ministerio de Relaciones Exteriores disea la poltica exterior de la Repblica y ejecuta y coordina las actividades de las relaciones exteriores teniendo en cuenta los fines superiores del Estado y los intereses del pueblo, as como las necesidades y planteamientos especficos de los dems rganos del Ejecutivo Nacional, de otros organismos de la administracin central y la administracin descentralizada, y de las autoridades regionales y locales. En resumen, la construccin de la democracia participativa ha iniciado su camino, mas ser largo el recorrido. La participacin no marcha en sentido contrario a la representacin, por el contrario sta es una condicin necesaria de aqulla, pues en muchos campos y sectores de la vida social y de las polticas gubernamentales la participacin directa y semidirecta, permanente y amplia de la ciudadana y de los grupos organizados resulta deseable, pero poco real, pues la participacin misma no es una lnea de frontera uniforme o lineal en todas las esferas de la actividad pblica, o de un campo u otro de la vida social.30
TCNICAS DE NEGOCIACIN PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Por otra parte, las instituciones, procedimientos y normas que regulan la participacin no son uniformes por razones que obedecen a la especificidad de cada actividad y al desarrollo alcanzado por la organizacin de la sociedad. Por ejemplo, el mbito municipal propicia, ms que ningn otro, la participacin directa y semidirecta de los ciudadanos en los asuntos de la comunidad. Este es el caso de los presupuestos participativos o de las mesas tcnicas de agua. El proceso de institucionalizacin de la democracia participativa es complejo, envuelve entre otros aspectos al ordenamiento jurdico que recoge disposiciones y normas legales, cuya promulgacin fue anterior a la nueva Constitucin, pero que continan vigentes ya que no colisionan con las normas constitucionales, y por tanto no estn derogadas. Junto a stas, otras han sido sancionadas con posterioridad y guardan estrecha conexin jurdica con el marco constitucional. Inclusive, tienen la intencionalidad de abrir cauces a la participacin ciudadana en momentos histricos y polticos distintos. Por ejemplo, la Ley Orgnica de Educacin fue sancionada y promulgada en julio de 1980 y su Reglamento en 1986, en tanto la Ley de los Consejos Locales de Planificacin Pblica lo fue el 12 de junio de 2002. Es previsible que con el transcurrir del tiempo, aquellas leyes vayan progresivamente siendo derogadas, o bien, reformadas. Esto, sin embargo ser resultado de un arduo y laborioso trabajo legislativo an por hacer, en lo cual no poca corresponsabilidad tendr el mismo ciudadano en ejercicio de la participacin. Un aspecto y factor colateral es el relativo a la cultura poltica. La democracia participativa hace suya la exigencia de un ciudadano autoresponsable, con firmes valores democrticos, educacin cvica y conocimiento acerca del marco jurdico e institucional que busca abrir canales para que la ciudadana pueda expresar su deliberacin, o bien organizarse e influir en la gestin y agenda pblica, a travs de las instancias y mecanismos contemplados para participar e incidir en la formacin de la voluntad poltica en la sociedad. El desarrollo de una cultura poltica de este gnero hace valorar al ciudadano la participacin como un medio de transformacin social que tiende al logro del bien colectivo por medio de la realizacin del bienestar individual. Esto no es una visin idlica de un tejido social consensuado, por el contrario la participacin supone el reconocimiento de una pluralidad de intereses que concurren a la arena pblica, y compiten, debaten, se oponen, se alan y acuerdan en el marco