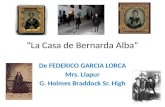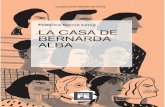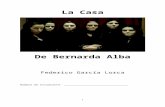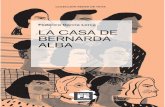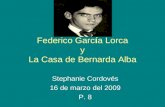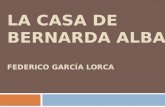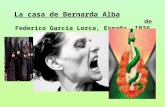“La Casa de Bernarda Alba” De FEDERICO GARCIA LORCA Mrs. Llapur G. Holmes Braddock Sr. High.
TEMAS COMPLETOS EL TEATRO HASTA 1939 · Por su parte Federico García Lorca es el máximo...
-
Upload
phungkhuong -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of TEMAS COMPLETOS EL TEATRO HASTA 1939 · Por su parte Federico García Lorca es el máximo...
1
TEMAS COMPLETOS
EL TEATRO HASTA 1939
El panorama del teatro español de principios del siglo XX no resultaba demasiado
alentador. Imperaba en los escenarios un teatro tradicional y conservador, tanto estética
como ideológicamente. Ese teatro tradicional lo podemos dividir en tres corrientes.
TEATRO TRADICIONAL
El drama neorromántico. Muy relacionado con el teatro modernista y el teatro
poético en verso. Es una continuación del teatro efectista de Echegaray. Abordó temas
históricos o fantásticos. Se suele citar en esta línea a Eduardo Marquina, Francisco
Villaespesa y a los hermanos Machado, cuya obra teatral, la de estos últimos, queda de
todas formas muy por debajo de la poética.
La comedia burguesa, cuyo representante máximo es Jacinto Benavente, escritor
de enorme fama en su época y que llegó a conseguir el premio Nobel de Literatura. Es un
teatro que se suele desarrollar en ambientes refinados de las ciudades o de gente del
campo acomodada. Las obras acostumbran a tener un diálogo cuidado y brillante, pero no
suelen profundizar en los asuntos. La pieza más celebrada de Benavente es Los intereses
creados, fina crítica social basada en antiguos modelos de la Commedia dell´arte italiana.
El teatro cómico es a veces brillante e incisivo, por ejemplo, en muchos momentos
de Carlos Arniches, que a veces llega a rozar la genialidad; en otras ocasiones, resulta
disparatado y lleno de chistes fáciles, como en la obra del portuense Muñoz Seca, autor de
la famosísima La venganza de don Mendo. En esta tendencia del teatro cómico, los
hermanos Álvarez Quintero contribuyeron a cimentar la imagen típica y tópica de
Andalucía que, parcialmente, aún perdura.
TEATRO RENOVADOR
De mayor categoría es la tendencia que podríamos denominar teatro renovador,
con autores como Unamuno y Azorín. Ambos cultivaron un teatro muy diferente al que
triunfaba en los escenarios, sin lograr el éxito comercial ni el literario. Ambos llevan al
teatro los mismos temas que en el resto de su obra. Del “teatro desnudo de Unamuno”
destacaremos Fedra, y del “teatro antirrealista” de Azorín, la obra Old Spain! Los grandes
dramaturgos de este apartado, no obstante, son las gigantescas figuras de Valle Inclán y de
Federico García Lorca.
Valle Inclán comenzó escribiendo obras decadentistas (El marqués de Bradomín),
aplicando el modernismo al drama. Igualmente, es preciso señalar su ciclo mítico, de
ambiente galaico (Comedias bárbaras). Es autor también de una serie de farsas (La
2
marquesa Rosalinda), pobladas de una serie de personajes que a menudo resultan
grotescos. No obstante, la principal aportación de Valle Inclán y en la que nos vamos a
detener un poco más, es el esperpento. El esperpento se define como una deformación
sistemática de la realidad. En sus obras de esta tendencia Valle Inclán caricaturiza la
sociedad española hasta extremos casi inconcebibles, con un lenguaje a veces barroco, a
veces vulgar, pero siempre brillante. La obra más importante es Luces de Bohemia,
alucinante viaje por la vida nocturna madrileña del poeta Max Estrella y que se convierte
en una parábola trágica de la injusta vida española. Otras piezas suyas son las que forman
la trilogía Martes de carnaval.
Por su parte Federico García Lorca es el máximo representante del teatro en la
generación del 27. Su obra teatral se podría resumir en la siguiente frase: “personajes que
buscan su libertad”, esta libertad buscada, la refleja Lorca preferentemente en las mujeres.
En sus piezas se cruzan muchas tendencias, desde el surrealismo hasta el teatro poético,
pasando por el teatro histórico, la farsa y el guiñol. Toda esta parte de su obra resulta
notable, con obras de estimable mérito como Mariana Pineda o La zapatera prodigiosa. Las
tres piezas llamadas Comedias imposibles, suponen un anticipo de tendencias futuras del
teatro europeo. Sin embargo, lo que lo convierte en una figura de carácter universal es su
trilogía rural, compuesta por Bodas de Sangre (historia de un amor trágico e
irrefrenable), Yerma (La tragedia de una mujer estéril), y su obra maestra, La casa de
Bernarda Alba (donde se desarrolla el conflicto entre la autoridad y el deseo de libertad).
Las tres obras transcurren en ambientes campesinos andaluces, y están llenas de
personajes que simbolizan una autoridad represiva y de símbolos sexuales que
desembocan en la frustración y en la muerte.
Otro autor de la Generación del 27 cuya obra teatral quizás merezca más recuerdo
del que se le tiene es Rafael Alberti, con piezas tan interesantes como El adefesio.
3
EL TEATRO POSTERIOR A 1939
El régimen franquista ejerció una férrea censura sobre el teatro, muy
superior a la practicada sobre otros géneros, lo cual, evidentemente, marcó la
producción teatral española. Señalemos algunas tendencias:
Teatro burgués. Plantean problemas que no duelan demasiado y
solucionables con buen corazón. Asuntos como la hipocresía, la infidelidad
matrimonial o la maledicencia. Es un teatro bien construido y de excelentes
diálogos, pero, a menudo, carente de nervio y de sustancia con autores como el
gaditano José María Pemán La verdad o Luca de Tena ¿Dónde vas Alfonso XII?.
Teatro de humor. Casi sin saberlo, sus autores escriben un teatro a ratos
vanguardista, adelantado en ocasiones en décadas a lo que se hacía en el resto de
Europa. Con frecuencia nos topamos con un humor surrealista o absurdo, que
plantea situaciones inverosímiles. Brillan en esta tendencia Enrique Jardiel
Poncela, Eloísa está debajo de un almendro y Miguel Mihura, el autor de Tres
sombreros de copa.
El teatro crítico. Está emparentado con la poesía social y con el realismo
social de los años 50 en España. Este teatro busca un compromiso no sólo social,
sino ético y existencial. Sus autores son profundamente inconformistas con la
sociedad española, aunque la mayoría tiene grandes problemas para estrenar sus
obras, lo cual provoca la polémica del posibilismo, esto es, decir todo lo que se
pretende decir y no estrenar, o contenerse y poder acceder a los escenarios.
Destacan autores como Alfonso Sastre, Lauro Olmo y, sobre todo, Antonio Buero
Vallejo. El estreno de Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo en 1949
es la fecha clave. Buero es uno de los grandes escritores españoles de la 2ª mitad
del siglo XX. En su obra se distinguen una serie de piezas de crítica y denuncia,
otras de corte simbólico y un tercer plano formado por las obras de fondo
histórico, quizás las más famosas de las suyas (Las Meninas, Un soñador para un
pueblo). Buero es un autor que hace frecuente uso de la alegoría y del simbolismo,
aunque dentro de un marco por lo general realista. Sus personajes suelen sufrir
taras como la ceguera, sordera o locura.
A mediados de los años 60 aparece un Nuevo teatro, a menudo
vanguardista y experimental, con frecuencia de escaso éxito, aunque con algunas
notables excepciones. Destacan autores como Antonio Gala (Anillos para una
4
dama), Fernando Arrabal (Pic Nic) o Sanchís Sinisterra (Ay Carmela). De todas
formas, desde finales de esa década hasta la actualidad, el protagonismo de la
escena española recayó en muchos momentos en los Grupos de teatro
independientes, como Tábano o Els Joglars.
Tras la muerte de Franco y con la desaparición de la censura, se estrenaron
en España muchas obras prohibidas anteriormente, aunque el intelectualismo
excesivo de algunas producciones teatrales de los años 70 y 80 terminaron por
alejar a los espectadores de los escenarios. No obstante, han aparecido algunos
autores de relevancia, como Fermín Cabal, Alonso de los Santos o, la explosión de
Jordi Galcerán autor de El método Gronholm. De cualquier forma, la escena
española contemporánea parece centrarse en la comedia musical, sobre todo en
adaptaciones de éxitos extranjeros.
5
LA NOVELA Y EL CUENTO HISPANOAMERICANOS EN LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XX
Hasta los años 40, la novela y el cuento hispanoamericanos transcurrieron
por el cauce del realismo costumbrista, sin experimentar una revolución
semejante a la que supusieron el Modernismo o los movimientos vanguardistas
para la poesía. Sin embargo, a partir de los años 50, las transformaciones en la vida
social y la influencia de los grandes renovadores de la narrativa europea y
norteamericana (Faulkner, Joyce, Proust, Kafka…) favorecerán el nacimiento de
una nueva novela.
Esta nueva novela, que se consolidará definitivamente en el llamado “boom”
de los años 60, supondrá la aparición del nuevo mundo urbano (aunque sin olvidar
los temas rurales), y de los problemas humanos junto a los sociales. Del mismo
modo, irá dejando paso poco a poco a los temas y símbolos de carácter
universal. La temática es muy variada, aunque destacan dos compromisos:
- Con el ser humano (novelas existenciales) (Juan Carlos Onetti, Ernesto
Sábato)
- Con la historia del continente americano (novelas sociales, dentro de las
cuales podemos incluir las llamadas “novelas de dictador”) El otoño del patriarca,
Gabriel García Márquez; La fiesta del chivo, Mario Vargas Llosa…
Las innovaciones afectaran, igualmente, al discurso y a las técnicas
narrativas. La más evidente es la ruptura de la estructura tradicional de la novela.
Se rompe la linealidad temporal y se introducen diferentes voces narrativas. Es
difícil elaborar una cronología de la narrativa hispanoamericana, aunque se suele
citar como sus impulsores a Miguel Ángel Asturias (Señor presidente), Alejo
Carpentier (Los pasos perdidos) o el autor de relatos Jorge Luis Borges (Ficciones, El
Aleph), aunque quizás el impulso definitivo se reciba de Juan Rulfo y su novela
Pedro Páramo. La obra de estos primeros autores revelará tempranamente la
existencia de dos tendencias principales:
- Realismo mágico (Asturias, Carpentier, Rulfo y, más adelante, García
Márquez y Vargas Llosa.
- Realismo fantástico (Borges, Cortázar).
6
En la primera, los elementos fantásticos conviven con los reales sin
extrañeza. En la segunda, el mundo real y el mágico son irreconciliables.
En los años sesenta se produce un fenómeno llamado “boom de la novela
hispanoamericana” en el que los autores hispanoamericanos consiguen una
relevancia universal que hasta entonces no habían alcanzado. La novela más
conocida es Cien años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez y que se
ha convertido en la obra más leída en castellano después de El Quijote. Citemos,
además, otras novelas importantes: Rayuela, de Julio Cortázar; La muerte de
Artemio Cruz, de Carlos Fuentes; La ciudad y los perros, de Vargas Llosa; Tres tristes
tigres, de Cabrera Infante. Igualmente, dentro al hilo del boom, adquiere fama
universal el argentino Jorge Luis Borges, aunque su obra narrativa (compuesta
exclusivamente de relatos cortos) se comenzara a escribir en la década de 1930.
A partir de los años setenta los escritores del “postboom”, se muestran
generalmente desilusionados ante el fracaso de los intentos democratizadores de
sus países. Es imposible abordar un panorama que abarque tantos autores y
países. No obstante, destacaremos la aparición de la narrativa escrita por mujeres
y cierto auge de la literatura testimonial. Mencionemos algunos autores: Laura
Esquivel, Isabel Allende, Manuel Puig, Bryce Echenique, Luis Sepúlveda…
7
El ENSAYO
El ensayo es un género a medio camino entre la producción artística y el
tratado científico.
Historia- El término ensayo procede del escritor francés del siglo XVI
Michel de Montaigne que escribió los essais, es decir ensayos. Pronto fue imitado
en Europa por muchos escritores. En España, el primer gran ensayista fue el padre
Feijoo, en el siglo XVIII con su Teatro Crítico Universal. Más adelante aparecerían
excelentes autores en este género, como Mariano José Larra y Clarín, ambos en el
siglo XIX. En el siglo XX tenemos a grandes ensayistas como Unamuno, Josep Pla u
Ortega y Gasset.
No obstante cabe señalar que, en buena medida, el ensayo existía antes de
que se inventara el ensayo, aunque suene a paradoja. El gran hallazgo del francés
Montaigne fue el de hallar la palabra clave, ensayo, que sirvió a partir de entonces
como etiqueta. Podríamos decir que con anterioridad a Montaigne escribieron
ensayos escritores como Séneca o fray Antonio de Guevara, sólo que entonces no
recibían ese nombre.
Hoy, el ensayo sirve para reflexionar y analizar los problemas y las
condiciones de la sociedad contemporánea. Es un género muy ligado a las
circunstancias de un momento histórico, y, por tanto, acusa los cambios y
alteraciones de cada época. Actualmente, la prensa suele ser el vehículo más
frecuente para la divulgación de los ensayos, y lo habitual es que los autores
recojan en libro colecciones de ensayos que han publicado previamente en
periódicos.
Entre sus características destacamos:
- El escritor presenta su opinión sin necesidad de demostraciones
exhaustivas No se trata de un tratado científico.
- La combinación de subjetivismo y objetividad es una de sus características
principales.
- El autor trata un tema, a ser posible, con originalidad, pero sin intención
de agotarlo completamente.
- El ensayo, al no dirigirse a lectores especializados, emplea un lenguaje
animado de imágenes y recursos. Quienes lo cultivan suelen prestar una especial
atención a la forma. Muchas veces se sacrifica el rigor por la amenidad.
8
- Suele ser breve, sobre todo por hallarse muy ligado a la prensa.
- Es frecuente la utilización del sentido del humor.
- El ensayo se apoya básicamente en dos modos de discurso: la
argumentación y la exposición. De todas formas, no renuncia a otras formas
expresivas como el diálogo, la descripción o la narración.
- Las principales modalidades textuales que se utilizan son la exposición y
la argumentación. Esta última es imprescindible para justificar las ideas aunque, ya
lo hemos dicho, los ensayos no aportan demostraciones científicas, sino tipos
variados de argumentos, razones verosímiles, valoraciones subjetivas y
experiencias personales. El enfoque, por tanto, suele ser objetivo-subjetivo.
Por último, señalemos que la falta de límites de este género ha causado
cierta confusión, ya que se ha aplicado la palabra a textos de todo tipo.
9
LA NOVELA ESPAÑOLA HASTA 1939
En la narrativa de principios del siglo XX debemos señalar las tendencias
modernistas y, sobre todo, las noventayochistas. El Modernismo en la novela tuvo
mucha menos importancia que en la poesía. Podemos destacar las Sonatas de Valle
Inclán, la cima de la narrativa modernista en nuestro país.
Del propio Valle Inclán podemos también señalar su trilogía sobre La
guerra carlista y la serie de novelas El ruedo ibérico éstas más próximas al estilo de
la Generación del 98.
Mucho más importante que el Modernismo es para la narrativa la
Generación del 98. Ésta se caracteriza por:
- Los protagonistas suelen ser personajes irresolutos y con conflictos
existenciales.
- La estructura de las novelas acostumbra a ser algo caótica.
- Las narraciones sirven a menudo para expresar unas determinadas ideas.
- El estilo suele ser sencillo y antirretórico.
- Gran importancia del diálogo.
Los principales novelistas de la Generación del 98 son Pío Baroja, Miguel de
Unamuno y Azorín.
Baroja entiende la novela como un género abierto, sin reglas ni medidas.
Sus novelas dan una gran sensación de espontaneidad, su ritmo es dinámico, y su
estilo directo y sencillo. Baroja acostumbra a expresar en sus libros sus opiniones
sobre cualquier asunto, vengan o no a cuento, para lo cual se sirve
abundantemente del diálogo. En sus novelas de acción, los protagonistas suelen
fracasar en su lucha contra el mundo. Baroja suele dividir sus obras en trilogías. Su
técnica para construir la novela se basa en la espontaneidad y la observación de la
realidad inmediata. La estructura principal es simple y la falta de conflicto se
subsana por medio de frecuentes diálogos, descripciones de lugares e historias
particulares de los personajes secundarios. Su estilo es vigoroso, dinámico y
expresivo. Irrespetuoso con las reglas gramaticales, breve, claro y preciso. Sus
personajes, más que héroes, suelen ser antihéroes.
Su primera etapa (aproximadamente hasta 1912) es la más importante y
donde se encuentran sus obras más significativas: El árbol de la ciencia, Camino de
10
perfección, la trilogía La lucha por la vida (ambientada en los barrios humildes de
Madrid) y Zalacaín el aventurero.
En la que podemos considerar su segunda etapa (desde 1912 hasta su
muerte, 1956) predomina la perspectiva irónica y los relatos de trasfondo
histórico. Destacan: Los amores tardíos, El laberinto de las sirenas.
A Miguel de Unamuno la novela le sirve para expresar sus más íntimas
preocupaciones, que expone con una técnica muy particular a la que llamó nivola.
Sus obras están centradas en los conflictos íntimos de los personajes. Destacan
Niebla (donde el protagonista se rebela contra el autor de la novela, el propio
Unamuno) y, sobre todo, San Manuel Bueno Mártir, novela corta que trata de la fe y
de la muerte, y donde un sacerdote, Manuel Bueno, mantiene a un pueblo dentro
de las creencias religiosas pese a ser él mismo un descreído.
Menor importancia como novelista tiene Azorín. Sus novelas carecen casi
absolutamente de acción. El tiempo parece desaparecer en ellas por su captura del
instante. Entre sus obras, La voluntad y Las confesiones de un pequeño filósofo.
A la altura aproximadamente de 1910 aparece el Novecentismo, etiqueta
bajo la que se encuadran escritores muy diferentes. El Novecentismo:
- Intelectualiza la novela de forma rigurosa
- Otorga una importancia relativa al argumento
- Sus novelas admiten numerosas digresiones
- Huye del sentimentalismo.
Entre sus autores destacamos a Pérez de Ayala, autor de novelas que
podemos calificar de experimentales (Tigre Juan, La pata de la raposa) y Gabriel
Miró, escritor de un estilo muy cuidado y lejanamente emparentado con el
modernismo (El obispo leproso).
Por último, referirnos a la novela vanguardista, que en realidad no tiene
tampoco una extraordinaria importancia. En esta corriente resulta obligatorio citar
a Ramón Gómez de la Serna, gran animador de la literatura española del primer
tercio de siglo. Junto a él citaremos al muy olvidado hoy Benjamín Jarnés.
11
LA NARRATIVA ESPAÑOLA DESDE 1940 HASTA 1970
Los años 40 son los años difíciles de la posguerra. Años de aislamiento
internacional, pobreza, hambre, represión y censura. Sin embargo, se da una
circunstancia curiosa en la novela. Las grandes figuras o no escriben, o lo hacen
casi en sordina, o se han exiliado o han muerto. Todo esto propicia que se den a
conocer muy jóvenes escritores como Camilo José Cela, Carmen Laforet o Miguel
Delibes. La publicación de La familia de Pascual Duarte (1942) de Cela, supuso un
aldabonazo en la narrativa española de la época. Con esta obra se inaugura la
corriente llamada tremendismo que se caracteriza por la descripción truculenta
de lo más desagradable de la sociedad. Carmen Laforet publica en 1945 Nada,
novela en la que una muchacha que va a estudiar a Barcelona se encuentra con una
sociedad moral y físicamente degradada, una sociedad gobernada por la nada. En
esa misma década aparecen otros dos escritores que formarán junto con el
mencionado Cela la gran trilogía de novelistas españoles de posguerra: Miguel
Delibes y Gonzalo Torrente Ballester. Delibes es el escritor del mundo rural y de la
sociedad provinciana, mientras que Torrente Ballester da cabida a la imaginación
de una forma mucho más notable que el resto de los escritores de aquellos días. De
Miguel Delibes podemos destacar: El camino y Cinco horas con Mario. De Torrente
Ballester citaremos Los gozos y las sombras y La saga/fuga de JB.
Es Cela también quien marca el camino en los años 50, con la publicación de
su mejor obra, La colmena (1951). Se trata de una novela de protagonista colectivo
y que refleja las duras condiciones de vida de los españoles de la posguerra. Abre,
además, el camino a las novelas del Realismo Social, corriente que trata de
reflejar con objetividad narrativa la vida española, lo cual se aprecia especialmente
en los diálogos. Las novelas de esta tendencia tratan de mostrar la realidad con el
mismo desapasionamiento con que lo haría una cámara cinematográfica colocada
sobre los personajes. Destacan Sánchez Ferlosio (El Jarama) y Juan Goitisolo (La
resaca). Dentro del propio realismo social existe una tendencia menos practicada
pero no carente de importancia, el realismo crítico, que trata no sólo de reflejar la
situación de su tiempo, sino también criticarla. Podemos citar en este último
apartado a Alfonso Grosso y su obra La zanja.
12
En general, toda la novelística de los cincuenta se desarrolla sobre
estructuras narrativas más bien simples, lineales, con estilo sencillo y abundancia
de diálogos.
En los años 60 el agotamiento del Realismo Social resultaba evidente.
España experimenta un gran desarrollo económico; el auge del turismo propicia
también un cambio de mentalidad. Penetran entonces en España las corrientes
narrativas europeas y los primeros ecos del Boom hispanoamericano. Son tiempos
de renovación. Fecha capital es la de la publicación de Tiempos de silencio (1962)
de Luis Martín Santos. Martín Santos utiliza tres personas narrativas: el monólogo
interior, la segunda persona y el estilo indirecto libre. La muerte prematura de
Martín Santos en un accidente de tráfico, nos privó de una obra más amplia por
parte de este escritor Las novelas de esta época suelen utilizar el mencionado
monólogo interior, la técnica del contrapunto, suelen romper el orden lineal del
relato y, con frecuencia, introducen digresiones que muestran el pensamiento del
novelista. El argumento suele ser lo de menos. En esta línea se encuadran
escritores como Juan Benet y las producciones de esta época de autores ya
famosos como Cela, Delibes o Torrente Ballester.
Por último, hay que citar a los autores del exilio español. Entre ellos, Max
Aub (La gallina ciega), Ramón J. Sénder (La tesis de Nancy) y Arturo Barea (La forja
de un rebelde).
13
LA NOVELA ESPAÑOLA A PARTIR DE 1970
A partir de los años 70 resulta complicado establecer grandes corrientes, ya
que las tendencias se bifurcan. No existe, podríamos decir, una tendencia
dominante Por supuesto, hay novelistas que siguen expresándose con técnicas
experimentales, aunque, en general, se percibe un retorno a formas más
tradicionales. Posee notable importancia en este aspecto el hecho de que a partir
de los años ochenta existan escritores que alcanzan un notable éxito de público
que conlleva, por supuesto, el éxito económico. Puesto que se trata de llegar a un
público lo más amplio posible, se liman asperezas y se trata de construir un tipo de
novela digerible por un mayor número de personas. Si tuviéramos que definir la
época por una serie de características, plantearíamos las siguientes:
- Abandono progresivo de la experimentación, la complejidad y el
hermetismo
- Simplificación de la estructura y de la técnica narrativa
- Menor implicación “social” de los escritores, que ya no quieren cambiar el
mundo, sino contar historias.
- Utilización de temas llamativos y argumento sorprendentes para atraer a
los lectores.
Citemos, de forma muy parcial, algunas tendencias. En primer lugar, la
novela histórica, en la cual se trata de revivir algún momento del pasado, sin
preferencia por alguna época ya que, virtualmente, se han abordado todas, desde la
prehistoria hasta la Guerra Civil, con autores como Terenci Moix (No digas que fue
un sueño) y Arturo Pérez Reverte, sumamente famoso con su serie del Capitán
Alatriste que vienen a ser una especie de Episodios Nacionales del siglo XVII.
La novela culturalista, muy relacionada con lo que en Poesía eran los
Novísimos. Como en la novela histórica, evocan tiempos pasados, pero siempre
enfocan su mirada sobre la creación artística. También pueden situar sus novelas
en el presente, pero siempre, como decíamos, en ambientes relacionados con la
creación estética. Los autores de esta corriente suelen ser también muy
aficionados a los entornos exóticos. Citemos a Pedro Zarraluki y a Javier Marías.
La novela intimista, con exhaustivos análisis psicológicos y autores como
Almudena Grandes (Las edades de Lulú) o Juan José Millás (El mundo).
14
También citemos la corriente de novela policíaca también llamada novela
negra y que, en realidad, influye poderosamente sobre todas las demás ya que el
argumento repleto de crímenes o los misterios por resolver llenan también las
páginas de, por poner un ejemplo, las novelas históricas españolas. En esta
tendencia la figura más importante es la de Manuel Vázquez Montalbán y su serie
del detective Carvalho, a quien siguen Eduardo Mendoza (El misterio de la cripta
embrujada), Antonio Muñoz Molina (El invierno en Lisboa) o el ya mencionado
Arturo Pérez Reverte con El club Dumas.
Y todo, esto, sin olvidar a las grandes figuras, que siguen activas y que, en
algunos casos, nos dan durante este periodo algunas de sus obras más destacadas.
Es el caso de Torrente Ballester y La saga/fuga de JB, o Miguel Delibes con Los
Santos inocentes. Camilo José Cela, el más famoso de todos, mantiene durante estos
años una intensa actividad literaria, publicando obras como Mazurca para dos
muertos, alcanzando, además, una relevancia universal cuando se le concede el
premio Nobel de literatura en 1989.
En los últimos años el eclecticismo triunfa de modo absoluto, aunque
podemos señalar que en los inicios del siglo XXI se puede observar cierto auge del
cuento, siendo Alberto Méndez y Los girasoles ciegos uno de sus representantes
más notables. Para terminar, una mención a la reinvención de un género, la novela
gráfica, mezcla de narración y cómic, con autores como Paco Roca.
15
TEXTOS TEATRALES
El texto teatral hay que estudiarlo en dos dimensiones: como texto teatral y
como representación pública ante espectadores. Como texto precisa de un autor
que desarrolla una historia por medio de un conflicto dramático. Como
representación hay que valorar todos lo elementos que intervienen en la misma. El
texto puede estar escrito en prosa o en verso. Sus orígenes se remontan a la
antigua Grecia, donde el arte dramático nació a partir de las ceremonias religiosas.
GÉNEROS TEATRALES
Los dividimos en mayores y menores
GÉNEROS MAYORES:
Tragedia (sucesos que acontecen a un personaje acosado por el destino con
un final infeliz). Comedia (sucesos amables y festivos con un final feliz). Drama
(los conflictos y pasiones son menos elevados que en la tragedia y no han de estar
guiados por la fatalidad, el final también es siempre trágico. Cuando incluye
elementos cómicos se le llama Tragicomedia).
GÉNEROS MENORES:
Auto sacramental, sainete, entremés
GÉNEROS MIXTOS:
Ópera, opereta, zarzuela, comedia musical.
ELEMENTOS DEL TEXTO DRAMÁTICO
Actos. Cada vez que sube o baja el telón. Suelen tener unidad temática.
Algunas obras dividen los actos en cuadros, que es un cambio de escenografía
dentro del mismo acto.
Escena. Forman parte del acto. Es cada vez que entra o sale un personaje.
El diálogo entre los personajes es el rasgo más importante y la esencia del
texto dramático.
Monólogo, es cuando habla un solo actor.
Los personajes permiten que avance la acción dramática. Suelen
representar a personas, pero también pueden dar la vida a símbolos. Se dividen,
igual que en la novela, en personajes principales y secundarios.
Las acotaciones son las indicaciones del autor acerca del escenario, los
decorados o cómo han de representar los actores.
16
Los apartes son las palabras que los actores dirigen al público fingiendo
que el resto de los personajes no pueden oírlas.
ELEMENTOS DE LA ESCENIFICACIÓN
Aparte del texto, la representación se basa en otros elementos: escenario,
donde se desarrolla la acción y que incluye el decorado y el atrezzo. El público, al
que se dirige la representación y que es el elemento – evidentemente – imposible
de controlar. Los actores, que son quienes dan vida a los personajes. De su
habilidad depende muchas veces el éxito o fracaso de una obra. Cabe añadir otros
elementos como la música, los efectos especiales, etc.
EL TIEMPO Y EL ESPACIO
A diferencia de la novela que puede distribuir la acción en tantos momentos
y lugares como se quiera, el teatro tiene algunas limitaciones. Durante muchos
siglos se propuso, con carácter casi normativo, la aristotélica regla de las tres
unidades. Unidad de acción (se cuenta una sola historia), unidad de tiempo (la
acción no debe superar la duración de un día), unidad de lugar (todo ha de ocurrir
en el mismo lugar). Hoy en día no están vigentes estas reglas, al menos de forma
obligatoria, pero en muchos momentos de la historia han predominado sobre los
escenarios.
17
LOS TEXTOS NARRATIVOS (a veces se le llama también género épico)
La narración consiste en el relato de una serie de sucesos que acontecen a unos
personajes en un tiempo y lugar determinados.
ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN
Narrador: puntos de vista
El autor es la persona real que escribe el relato. En las narraciones literarias el
autor se expresa a través del narrador, que es quien cuenta los hechos. Básicamente
existen dos posturas: narrador en primera persona y narrador en tercera persona.
- Narrador en tercera persona. Se trata de un narrador externo. Cuenta lo que le
pasa a otros. Puede ser omnisciente o puede actuar como una cámara colocada en
múltiples lugares y que observa todo lo que ocurre. (Un ejemplo de esta segunda forma
serían las novelas españolas del realismo social).
- Narrador en primera persona. Se trata de un narrador interno. Cuenta lo que le
pasa como narrador protagonista (La familia de Pascual Duarte) o bien actúa como
narrador testigo (San Manuel Bueno Mártir).
- Existe una perspectiva mucho menos frecuente que es la del narrador en segunda
persona. Se utilizó, sin embargo, con frecuencia en los periodos más experimentales de la
segunda mitad del siglo XX.
También se suelen distinguir diferentes niveles narrativos como:
a) narración enmarcada, que es una historia enmarcada en otra historia. Se produce
cuando un personaje cuenta a su vez una historia (El conde Lucanor).
b) narrador-editor, el narrador finge que no ha creado la historia sino que se la ha
encontrado escrita o que la está traduciendo (El Quijote).
Personajes:
Son los seres a los que les ocurren los hechos del relato. Podemos distinguir entre
personajes principales, o sea, protagonista y antagonista, y personajes secundarios. A
veces encontramos un personaje colectivo o personaje múltiple, donde se trata por
igual de muchas personas (La colmena de Camilo José Cela).
Los personajes pueden presentarse en una novela como personajes planos,
donde no evolucionan y siempre se muestran con las mismas características o personajes
redondos, que poseen las contradicciones y complejidades de los seres humanos.
Argumento- Es el conjunto de hechos que les acontece a los personajes. El tema es
la idea fundamental que sintetiza lo que cuenta.
Espacio y tiempo. El espacio es el lugar donde ocurren los hechos. Puede ser real
(la Mancha de Don Quijote) o imaginario (la Tierra Media en El señor de los anillos).
18
El tiempo es el momento en que ocurren los hechos que se relatan. Distinguimos
entre tiempo externo, en el que se sitúa la acción (La Guerra Civil, por ejemplo) y el
tiempo interno, que se refiere a la duración de la acción; hay novelas que cuentan muchas
cosas en poco tiempo (ritmo rápido) y otras donde se cuentan pocas en mucho espacio
(ritmo lento).
ESTRUCTURA DE LA NARRACIÓN
Narraciones abiertas y cerradas. Abierta es cuando no tienen un principio o final
relevante y la acción se puede continuar sin mucho esfuerzo. Cerrada es cuando el final
supone un suceso definitivo para los personajes (matrimonio, muerte…)
Orden de las partes de la narración.
- Orden lineal. El que nos ofrece un planteamiento, un nudo y un desenlace.
- Orden no lineal. Puede ser de muchas formas. Por ejemplo, la narración pasa por varios
estados para volver de alguna forma al inicio y sería una estructura circular, o bien
comienza en medio del nudo, y sería in media res.
El orden temporal puede tener un papel básico. Si la narración sigue un orden
cronológico o lineal, nos encontramos con la estructura más tradicional de la novela. Por el
contrario, a partir del siglo XX han sido relativamente numerosas las narraciones que
utilizaban una estructura caótica o discontinua.
Narración y formas verbales: Son fundamentales los elementos que indican
acción, es decir, los verbos. El más usado es el pretérito perfecto simple, aunque también
el imperfecto y el llamado presente histórico.
SUBGÉNEROS NARRATIVOS:
La novela, relato extenso en prosa; el cuento, relato breve; la novela corta con
una extensión intermedia entre el cuento y la novela.
SUBGÉNEROS ÉPICOS:
La epopeya, el poema épico, el cantar de gesta, los romances
Nota para el alumno: Observa de la forma tan lógica en la que se desenvuelve este
tema. Lo digo para cuando lo estudies.
19
LA LÍRICA ESPAÑOLA HASTA 1939
La poesía española hasta 1939 la podemos dividir en dos grandes etapas.
Por un lado, la etapa del Modernismo y de la Generación del 98. Por otro, el
novecentismo y las vanguardias, incluyendo el primer periodo de la Generación de
1927.
El Modernismo llega a España desde Hispanoamérica, de la mano del gran
poeta nicaragüense Rubén Darío, y está relacionado con otros movimientos
similares de otros países europeos como el Art decó, el Modern Style, o el
Decadentismo.
Se trata de una corriente que propugna sobre todo el halago de los sentidos.
Los colores, los olores, la armonía sonora… También las evocaciones lejanas, tanto
en el tiempo (épocas pasadas como el Renacimiento italiano o la Francia
dieciochesca) o en el espacio (lugares lejanos: China, Japón, la América
precolombina). En la última etapa, el Modernismo acoge reflexiones más íntimas,
más existenciales, y se despoja de algunas de sus galas. Aparte de Rubén Darío,
encontramos en esta tendencia al primer Antonio Machado en Soledades, a su
hermano Manuel (Alma, El mal poema) y a los primeros libros de Juan Ramón
Jiménez.
En cuanto al movimiento de la Generación del 98, tiene dos principales
características.
- Por un lado la preocupación por España.
- Por otro la angustia acerca del significado de la vida.
Es una poesía más sobria y severa. Figuran aquí Miguel de Unamuno, poeta
que a veces es considerado algo tosco, pero de gran fuerza y, sobre todo, el Antonio
Machado de Campos de Castilla.
Antonio Machado comienza siendo un poeta cercano al Modernismo en el
mencionado libro Soledades, más tarde ampliado en Soledades. Galerías. Otros
poemas. El punto crucial de la vida de Antonio Machado se produce en Soria, donde
había sido destinado como profesor de francés. Allí conoce a Leonor Izquierdo, con
la que terminaría casándose. Su matrimonio fue feliz, pero desgraciadamente
corto. Leonor, mucho más joven que Machado, moriría con apenas 18 años de
20
tuberculosis. Su pérdida marcaría el resto de la vida del poeta, que la recordaría en
numerosos poemas.
Su libro Campos de Castilla (1912) es el más significativo de la poesía de la
generación del 98. En él Machado reflexiona sobre España y su decadencia y sobre
los enigmas de la vida. Posteriormente publicó Nuevas Canciones y Canciones a
Guiomar. Machado murió exiliado en Francia, en los último días de la Guerra Civil
Española.
En cuanto al novecentismo, no tiene mucha importancia en la poesía. Sólo si
consideramos perteneciente a este movimiento la obra de Juan Ramón Jiménez, y
su poesía pura e intelectualizada.
Juan Ramón es un poeta de una obra muy extensa y compleja, en la que se
muestra una gran evolución.
Mayor relevancia tiene el vanguardismo, que en España desemboca en la
Generación del 27. Se llama Vanguardismo al conjunto de movimientos estéticos
del primer cuarto del siglo XX y que tratan de cambiar por completo el concepto
del arte, a menudo, con un tono revolucionario. Movimientos como el dadaísmo, el
futurismo, el ultraísmo, el creacionismo o, sobre todo, el surrealismo. Este último
movimiento trata de aplicar los pensamientos inconscientes al poema.
Estos movimientos vanguardistas tienen gran influencia en la Generación
del 27. En esta Generación se suelen señalar tres etapas. La primera, de poesía
deshumanizada. Una segunda de poesía vanguardista. Y una tercera de poesía
comprometida, aunque es cierto que con muchas excepciones. Los principales
poetas del 27 son Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Gerardo
Diego, Luis Cernuda y Vicente Aleixandre. Esta generación tiene un influjo inmenso
en la poesía posterior.
21
LA LÍRICA DE 1940 A 1975
Tras la Guerra Civil (1936-1939) España queda hecha un solar. Muchos
escritores se han exiliado. Otros, el ejemplo máximo es García Lorca, han muerto.
La vida material es dura. La intelectual está marcada por la censura. En este
panorama, surgen varios movimientos.
Poesía arraigada. Se hallan en torno a la revista Garcilaso. Se hallan cercanos a la
España “oficial”. Sus temas y su expresión son tradicionales. Destacan Luis Rosales
y Leopoldo Panero.
La poesía desarraigada surge alrededor de la revista Espadaña. Son
generalmente poetas contrarios al régimen, y con una visión muy pesimista del
mundo. Es una poesía existencialista, y algo descuidada formalmente. El punto de
partida es el libro Hijos de la ira (1944) de Dámaso Alonso. Citemos al autor
Victoriano Crémer.
Un tercer polo de atención sería la revista Cántico, que trata de continuar la huella
de los poetas del 27. Su principal representante es Pablo García Baena.
En los años 50 surge la poesía social, muy relacionada con la poesía desarraigada.
Los poetas toman partido ante los problemas del mundo. Es una poesía
comprometida donde el mensaje prima sobre el estilo. Tenemos aquí autores como
Blas de Otero (Pido la paz y la palabra) o Gabriel Celaya (Cantos Íberos).
Esta corriente se propaga con mayor o menor fortuna durante unos años, aunque a
finales de la década se ven ya síntomas de cambio. No obstante, el giro definitivo
viene más tarde, y marcado por la publicación en 1970, por parte de José María
Castellet de la antología: Nueve novísimos poetas españoles. Entre ellos, Pere
Gimferrer, Félix de Azúa o Martínez Sarrión. Es una generación culturalista,
cosmopolita, sin gran énfasis en lo social, con una gran presencia de la mitología
popular, sobre todo la proveniente del mundo del cine. Curiosamente y a diferencia
de otras corrientes, aceptan muchas influencias extranjeras.
Tras ellos nos adentramos prácticamente en la época actual. Son muchas las
tendencias: Neosurrealismo, decadentismo, poesía conceptual, poesía de la
experiencia… Esta última quizás sea la de mayor relevancia. Entre sus autores
destacan el roteño Felipe Benítez Reyes y el granadino Luis García Montero.
22
LA LÍRICA DE LOS AÑOS 70 A NUESTROS DÍAS
En 1970, José María Castellet editaba una antología poética clave en nuestra
literatura: Nueve novísimo poetas españoles, con nombres como Pere Gimferrer,
Leopoldo María Panero, Vázquez Montalbán o Antonio Martínez Sarrión. Este
volumen presentaba a una generación con una nueva forma de hacer poesía y se
insertaba en la literatura experimental. Son autores nacidos tras la Guerra Civil y
que sienten una gran fascinación por los mass media: tebeos, cine, TV, etc. Es una
generación de autores que viajan al extranjero, simpatizan con los movimientos
hippies, la cultura pop rock y el mayo del 68. A veces suelen tratar temas frívolos,
aunque no desdeñan completamente los sociales. Su ambientación suele ser
variada, aunque abunda el exotismo. Venecia, Hollywood, un local de jazz. A
menudo adoptan una actitud culturalista, refiriéndose a la literatura o a la música
clásica. Esta tendencia tuvo cierto rechazo por parte del llamado Equipo
Claraboya de Agustín García Calvo y Luis Mateo Díez.
Poco a poco, el excesivo formalismo de los años 70 va dejando paso a una
poesía mas interiorizada y de temas más cotidianos. Se empieza a habla de poesía
postnovísima. Entre la gran variedad de tendencias, veamos algunas:
- Neosurrealismo. Entronca con la poesía de la generación del 27. Blanca
Andreu.
- Neorromanticismo. Temas como la noche, la naturaleza o la muerte.
Antonio Colinas.
- Decadentismo o culturalismo. Poesía refinada, culta y decadente. Luis
Antonio de Villena.
- Minimalismo o poesía conceptual. Herederos de la poesía pura” de los
años 20. Miguel Casado, Olvido García Valdés.
- Poesía de la experiencia. Supone una vuelta a los autores de los años 50
como Gil de Biedma o Ángel González. Su tono es coloquial, y su lenguaje sencillo y
conversacional. Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes.
En la década de los noventa y principios del nuevo milenio se destaca el
contraste entre la Poesía de la experiencia, y la Poesía del silencio. Los
primeros acusaran a los segundos de elitistas y los segundos a los primeros de
vulgarizadores y repetitivos.