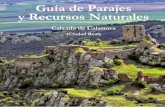Un viaje a través de la historia, la etnografía y la...
Transcript of Un viaje a través de la historia, la etnografía y la...

urante una conferencia organizada en no-viembre de 1917 por la Asociación Peñalara,Alberto de Segovia pronunciaba estas pala-
bras: «Toda sierra que se estime en algo debetener lobos, brujas y bandidos»1. Y es que el lobo, aligual que el oso, han protagonizado un largo capítuloen la historia de las montañas cantábricas y sus gentes.Mitos y leyendas se han sucedido desde tiempos in-memoriales hasta hacer de ambas especies probable-mente las más emblemáticas de la fauna peninsular.Hoy, tras siglos de intensa persecución, son un paradigmade los movimientos conservacionistas que surgieronen los años 60 cuando la amenaza de su desapariciónparecía inminente.
Como ha ocurrido con otros animales diezmadospor efecto de la actividad cinegética o la degradaciónde sus ecosistemas, el lobo y el oso se han erigido eniconos de la lucha medioambiental, aunque su especialvalor simbólico va, en realidad, más allá. La relacióndel hombre con ambas especies ha dejado un valiosoposo en la historia, en las tradiciones o en el imaginariode los pueblos de la cornisa norte. Objeto de animad-versión desde la Edad Media, recibieron los apelativosde “alimañas”, “fieras” o “animales dañinos”, adjetivosque, a la postre y sumados a los perjuicios que ocasio-naban en el ganado o los colmenares, motivaron sucaza sistemática, la construcción de monumentalestrampas (llamadas loberas o callejos) y la legislaciónde normas que incentivaban su captura y exterminio.
Atrás quedan ya esos años en los que la estricnina, los“alimañeros” y las Juntas de Extinción de AnimalesDañinos acabaron con la vida miles de aves y mamíferosen los campos españoles.
El hombre y la fauna salvaje comparten un extensoterritorio. «Unas veces se encuentran, a menudo seevitan. Esta coexistencia —relata Sophie Bobbé—, asícomo el deseo de las comunidades campesinas de ex-plotar el espacio y domesticar el entorno, induce a de-terminadas prácticas y representaciones del animal»2.Algunas de las prácticas a las que alude Bobbé estánprofundamente ligadas a las construcciones simbólicasque determinan nuestra relación con la naturaleza.
El lobo fue temido y odiado desde la cristiandad. Nosolo despertaba el temor de los ganaderos. Era, comodescribían las crónicas de la época, el enemigo de todoel pueblo. En cierto modo, encarnaba los miedos an-tropológicos del hombre ante un mamífero depredadorque competía por los recursos que brindaba el medio.Rasgos que, a partir de la Edad Media, irían convirtiendoal cánido en un ser demoníaco y oscuro, que atacaba a
PRESENTACIÓN
D
Fotografía de Piedad Isla de un lobo cazado en los montes de Cervera de Pisuerga. © Centro deDocumentación de la Imagen de la Montaña Palentina (CEDIMPA).
(1): DE SEGOVIA, ALBERTO: ‘Osos y lobos de nuestras montañas’.Heraldo Deportivo, 3 de enero de 1918.(2): BOBBÉ, SOPHIE (2003): ‘Análisis etno-sociológico de la co-habitación oso/poblaciones humanas en la Cordillera Cantábrica’.NAVES, JAVIER y PALOMERO, GUILLERO (Eds.): El oso pardo(Ursus arctos) en España. Madrid, MAPA.
Un viaje a través de la historia, la etnografía y la naturaleza

árboles. Con todo, los abusos eran habituales y muchasordenanzas locales, tanto en el norte como en el surde la provincia, tuvieron que incluir severas sancionespara quienes fueran sorprendidos cortando hayas,robles, encinas o «royuelos» de sus montes comunales46.La mayoría de los municipios, sin embargo, no disponíade caudales suficientes para costear un servicio deguardería forestal que velara por el cumplimiento deaquellas normas47.
A grandes rasgos, la Montaña Palentina conservabaun hábitat heterogéneo formado por vegas cultivadas,zonas arboladas, peñascales y pastos de alta montañaque se extendían hacia los puertos. Estas seles, empleadascomo agostaderos por los rebaños trashumantes, su-maban además una significativa extensión. Pero, ¿quépapel jugó la trashumancia en la evolución de las po-blaciones de lobos y osos? Parece aventurado conjeturarhipótesis. Ciertas fuentes refieren, por ejemplo, que al-gunos lobos ajustaban su movilidad a los desplazamientosde las merinas desde el sur español hasta las áreasmontañosas de León y Palencia. Esta teoría se apoya enel hecho de que las capturas documentadas en zonasde Andalucía crecían exponencialmente a partir delotoño, coincidiendo con el regreso de los grandesrebaños de ovejas.
Testimonios orales más recientes insisten en que lapresencia del lobo en las montañas de Fuentes Carrionasera más frecuente a partir de junio, tras la llegada delos meriteros. Un viejo proverbio extremeño así lo sen-
tenciaba: «los serranos los traen, los serranos los lle-van»48. De hecho, se decía que cuando los pastorestrashumantes llegaban al valle de Alcudia, en la zonacentral de Sierra Morena, los loberos se apresuraban aarmar sus cepos. Estas informaciones han sido con-trastados por José Antonio Valverde, quien sostieneque serían lobos de segundo año, jóvenes, los que se-guirían a los rebaños de merinas, contribuyendo deesta forma a colonizar y repoblar nuevos núcleos geo-gráficos.
En cualquier caso y como explica José María RamosSantos, el siglo XVIII sería una época en la que, «comocorresponde a un momento de cambio» se dieron«todas las contradicciones posibles»: normas de pro-tección y legislaciones apoyando las talas. Si en unoscasos —expone— las roturaciones avanzaron a unritmo imparable, la explicación puede buscarse en «el
Áreas de distribución y evolución histórica de las poblaciones de lobos y osos ( 47 )
La comarca norteEn el norte de la provincia los montes presentaban unasituación menos comprometida. En marzo de 1778, elaparejador encargado de vigilar las obras de restauraciónque tenían lugar en la abadía de Lebanza refería respectoal lugar: «me hace lástima el dinero que se gasta paraesta obra, pues el sitio no es proporcionado más quepara nido de osos, zorras, lobos y jabalíes»43. La sentenciadel aparejador ofrece una descripción del aspecto salvajey fragoso de aquellos enclaves de La Pernía. La escasadensidad demográfica de la zona, el despoblado vallede Pineda y el tupido friso forestal que, hacia el norte,formaban los hayedos y robledales de Pesaguero y Vegade Liébana aseguraban las condiciones idóneas para lamovilidad de los grandes mamíferos.
A pesar de todo, los abusos y disputas fueron tambiénfrecuentes, como ha analizado el historiador y geógrafoJosé María Ramos Santos. Paulatinamente la extensiónde la cobertura vegetal se fue reduciendo. La supervivenciade los osos estaba ligada al futuro de los ecosistemas
forestales y no parece extraño que las menguadas po-blaciones de úrsidos se agruparan en aquellos entornosdonde el cuidado del bosque era vital para la economíade sus vecinos. Las leñas y maderas eran un bien esencialpara los habitantes de Brañosera, para los vecinos deValle Estrecho (como los de San Martín de los Herrerosy Rebanal de las Llantas), para la economía de localidadespernianas como Lores y San Salvador de Cantamuda opara los núcleos de Castillería. Zonas que, en su conjuntoy pese a algunos incumplimientos de las normas, pre-servaron con mayor diligencia sus bosques y el futurode su fauna salvaje.
Otras fuentes de la época, como los mapas y textosde Tomás López44, confirman ese aspecto agreste queofrecía la montaña central del tercio norte. Así, al re-ferirse al término de Polentinos, señala que se hallaba«cercado de unas grandes montañas, de peñas, árbolesy cuestas»45. Una descripción similar a la que firmórespecto a ciertos lugares de La Pernía o el municipiode Cervera. En un pleito que enfrentó a los ayunta-mientos de Brañosera y Revilla de Santullán en 1735por la corta de 31 pies de roble en la majada Valdepicos,el concejo de Brañosera argumentaba que la tierra desu entorno era «tan fragosa y estéril» que no habríade valerles para otros usos que servir de sustento ycobijo al ganado. El monte adehesado servía de res-guardo y protección a las cabañas de ganado vacuno ylanar y garantizaba leñas para el invierno. Las podas,conforme dictaban las normas, debían realizarse deforma racional, asegurando que pudieran brotar nuevos
( 46 ) Capítulo primero
(43): SANCHO GASPAR, JOSÉ LUIS (1988): ‘Las trazas de FranciscoValzaina para la colegiata de Lebanza’. Publicaciones de la Insti-tución Tello Téllez de Meneses, nº 59. Diputación de Palencia.(44): Los mapas provinciales de Tomás López y sus descripcionesofrecen diferente nivel de detalle. En el caso de Palencia refierecon cierta exhaustividad y buen nivel de localización los bosquesdel sur de la provincia, mientras que en la Montaña, de abundantevegetación, no señala prácticamente ninguno. (45): LÓPEZ, TOMÁS (Siglo XVIII): Diccionario geográfico de Es-paña: Palencia y León. Manuscrito. Biblioteca Digital Hispana.
(46): Muchas localidades establecían importantes castigos eco-nómicos. Las ordenanzas de Paredes de Nava (escritas en el sigloXVI) sancionaban con 1.000 maravedíes a quienes fueran sor-prendidos cortando una encina de su monte público.(47): Un testigo reconocía durante un pleito litigado en 1795 que«el celo y cuidado de los guardas en impedir excesos en dichomonte» (en referencia al monte Carrascal, de Amusco) habíacontribuido a que «brotasen bien los árboles». En RAMOS SAN-TOS, JOSÉ MARÍA (2005): óp. cit.(48): Información extraída de la ponencia realizada por Jesús Gar-zón, responsable de la Fundación 2001 y Proyecto 2001 para elfomento de la trashumancia. En II Jornadas sobre el lobo medi-terráneo. Sevilla, octubre de 1997. Asociación conservacionistaRómulo y Remo.
Bosques del Caloca (municipio de Pesaguero).

abandono de la función que los montes o las tierrasbaldías habían cumplido hasta ese momento»49. Elcomercio y el continuo crecimiento y la movilidad dela población fueron cambiando el paisaje del mediorural español de forma imparable. El siglo XVIII viotambién nacer las primeras medidas conservacionistasde los montes peninsulares. Durante el mandato deFernando VI y bajo la tutela de Zenón de Somodevilla,marqués de Ensenada, se promulgó una Real Ordenanzapara el aumento y conservación de montes y plantíos. Eldocumento fue publicado el 7 de diciembre de 1748 ysupuso un primer y firme paso hacia la protección, or-denada y racional, de los espacios forestales españoles.Los casi cuarenta artículos de aquella ley venían prece-didos de un preámbulo que reconocía los constantesabusos que tenían lugar tras «cortar, arrancar y quemarlos referidos montes y árboles sin plantar en su lugarotros».
Los bosques cántabrosComo en otras zonas peninsulares, las roturacionesfueron la tónica en muchos parajes de Cantabria. Asílo destacaba Juan Gómez de Bedoya en su Memorial yadvertencia para restaurar y enriquecer la Provincia deLiebana: «Solían los vezinos de la probincia que notenían tierras y heran pobres, y aún tanbien los ricos,ronper y senbrar en cada año muchas roturas, lasquales se dejaban senbrar y daban fruto por tres,quatro y seis años a lo largo, según las trataban, hastaque se cansaban, porque como es tierra pobre y no seestercola ni puede por la grande aspereza y alturaluego se cansa y cesa de dar fruto»50. Esta descripción,escrita en 1592, podría extrapolarse a otras áreas de laregión.
La deforestación, sin embargo, acusó niveles de in-tensidad diferentes. Los astilleros navales, las fábricasde artillería y las ferrerías (emplazadas en la franjacostera central, en el oriente y en los valles de Piélagosy Toranzo) requerían un elevado suministro de madera,lo que motivó la tala de centenares de hectáreas deimponentes bosques de roble de las zonas más sep-tentrionales (generalmente de Quercus robury Quercuspetraea, especies más demandadas que el haya)51. La
presión demográfica y la actividad pecuaria tendríantambién un fuerte impacto sobre las superficies arbo-ladas, en especial en los valles de Cabuérniga, el Pas,el Miera y el Pisueña. Fruto del peso creciente de laganadería y del aumento de la cabaña lanar y equina(que podía aprovechar una vegetación arbustiva y deescaso interés forrajero), su paisaje fue sufriendo unaprofunda transformación a lo largo de toda la EdadModerna.
En contrapartida, las malas comunicaciones y laabrupta orografía libraron a buena parte de Liébana yPolaciones del esquilmo de las ferrerías y la industrianaviera. Las economías de estas comarcas tenían en lamadera una valiosa fuente de subsistencia. Los viejosrobles y hayas proveían de vigas para las viviendas yservían para fabricar aperos de labranza, carros y ruedasque eran comercializados después en Castilla a cambiode cereal, de modo que en torno a la madera fue arti-culándose «un movimiento migratorio estacional hastaentrado el siglo XIX. En Polaciones, a las preguntas delCatastro se responde que los vecinos dedican 75 días ala sierra, 75 a la carretería y el resto a la fabricación decarros y ruedas»52. Alrededor del bosque giraba ademásun complejo andamiaje de oficios: carpinteros, albar-queros, cuberos... Los árboles, por otro lado, aportabanfrutos (bellotas, castañas y hayucos) y hojas y, llegadoel caso, podían trasmocharse para conseguir ramones
Áreas de distribución y evolución histórica de las poblaciones de lobos y osos ( 49 )
Un oso adulto fotografiado en los bosques asturianos.
(49): RAMOS SANTOS, JOSÉ MARÍA (2003): ‘Las transformacio-nes de los montes de encinas y quejigos en las llanuras de laCuenca del Duero durante la Edad Moderna’. Cuadernos de laSociedad Española de Ciencias Forestales, nº 16.(50): Memorial y advertencia de Juan Gómez de Bedoya, mediantelas cuales se podía restaurar y enriquecer la Provincia de Liébanaen breves años y hacer otros muy buenos efectos. A.H.N. Osuna.leg. 1811, nº 10.(51): COBERA MILLÁN, MANUEL (2011): ‘Sobre los agentes de ladeforestación en Cantabria entre los siglos XVI y XIX’. En EZQUE-RRA Y REY (Coord.): La evolución del paisaje vegetal y el uso delfuego en la Cordillera Cantábrica. Fundación Natural de Castillay León. Valladolid.(52): EZQUERRA BOTICARIO, FRANCISCO JAVIER y GIL SÁN-CHEZ, LUIS (1997): La transformación histórica del paisaje fores-tal en Cantabria. Tercer Inventario Forestal Nacional. 1997- 2006.Miniserio de Medio Ambiente.

de León, Zamora, Valladolid y Palencia. La mayor den-sidad demográfica de la comarca, el monocultivo decereal y la roturación de algunos terrenos poco fértilesiría reduciendo progresivamente la extensión que ocu-paban los ya exiguos montes de encina y quejigo te-rracampinos.
Otros testimonios apuntan a la presencia ocasionaldel lobo en ciertas localidades del centro y sur de Pa-lencia. Los bosques del extremo nororiental del Cerrato(en los términos de Astudillo, Villalaco y Valbuena dePisuerga) facilitaban esporádicas incursiones loberasen los parajes más próximos a Tierra de Campos. Al-gunos grupos descendían también desde los municipiosde Villameriel o Villasila de Valdavia para internarseen los campos de cereales localizados al sur. Contodo, hemos de suponer que se trataba de una presenciacasi residual, acomodada a necesidades alimenticiasestacionales, pues buena parte de las manadas seasentaban en la Montaña Palentina y en los entornosde La Vega y La Valdavia. Por su parte, la región
cántabra cobijaba aún importantes poblaciones enCampoo, Valderredible, Liébana, Polaciones, Cabuérnigao la sierra del Escudo, así como en los valles de Toranzo,Buelna o Camargo (donde se han documentado cap-turas hasta 1820).
La información de los diccionarios geográficos: una cartografía de los bosques ursinos y loberosTras quince años y once meses de elaboración, en1846 veía la luz el Diccionario geográfico estadísticohistórico de España y sus posesiones de Ultramar64, unaobra de Pascual Madoz formada por 16 volúmenesque relacionaban las particularidades y riquezas detodas las poblaciones españolas. Estas descripcionesde carácter breve subrayaban los recursos con los quecontaba cada municipio, así como los usos más re-
Áreas de distribución y evolución histórica de las poblaciones de lobos y osos ( 53 )
el británico Richard Ford escribía en relación a nuestropaís: «Aquí hay paisajes para llenar una docena de car-petas […] ¡Cuantas flores languidecen sin botanizar,cuántas rocas endurecen sin ser clasificadas por geólogos;qué vistas esperan impacientes ser bosquejadas; quéosos y ciervos ser cazados al acecho…». Ford tambiénlamentaba la falta de afecto de las gentes del interiorhacia los árboles: «Los castellanos sienten especialantipatía hacia los árboles y, como los orientales, rarasveces los plantan, excepto los frutales o los que dansombras a sus alamedas»59.
En 1874, el periodista, político y académico vitorianoRicardo Becerro de Bengoa firmaba una breve sem-blanza sobre la fauna palentina: «Encuéntranse osos,lobos, jabalíes, corzos, zorros, gatos monteses, tejones,
garduñas, ardillas y liebres. Entre las aves —señala-ba— hay águilas enormes, buitres y toda clase degrandes rapaces»60. Los úrsidos se concentraban enlos imponentes bosques de Resoba, Polentinos, Cas-tillería, Fuentes Carrionas, valle Estrecho y, en especial,La Pernía. De hecho y según los datos recogidos porEnrique Yáguez para un reportaje publicado en DiarioPalentino a principios del siglo XX, dos vecinos de Pie-drasluengas, Raimundo Barahona e Isaac Rojo, yahabían logrado matar 15 y 12 osos respectivamente,cifras que avalarían la elevada densidad de la especieen los términos altos de La Pernía, en las estribacionesde Peña Labra o en los bosques lebaniegos de Pesaguero.Las áreas más septentrionales de La Valdavia, próximasa la Montaña, conservaban aún hábitats de interéscinegético y no era extraño que algún oso se dejaraver por parajes alejados de su tradicional zona de in-fluencia.
Los textos de Ildefonso Llorente Fernández61 y EduardoG. Llorente62 confirman también el elevado número deosos que habitaban las sierras cántabras. «Abundanlos jabalíes, los osos, los lobos, los rebezos [rebecos] ylos corzos», escribía Ildefonso Llorente respecto a losbosques de Lamedo y Buyezo. Se cuenta que Sabas Ba-rreda, vecino de Lamedo, logró abatir 17 osos. Marcascercanas alcanzaron Álvaro Cossío y Benigno Barreda,hijo del primero. Muchos de esos plantígrados fueroncazados en las espesuras de Peñasagra o en los términossuroccidentales de Liébana.
El lobo, otro de los grandes protagonistas de lafauna peninsular, acusaba niveles de distribución másirregulares. El trabajo publicado en 2010 por M. Rico yJ. P. Torrente sobre la caza y rarificación del lobo en Es-paña prueba la escasa presencia del cánido en ciertaszonas de la Meseta Norte durante el siglo XIX63. Apartir de los datos recopilados en las Estadísticas pro-vinciales de extinción de animales dañinos durante elquinquenio 1855-59 y de otras fuentes complementarias,ambos autores detectan amplios huecos en áreas in-teriores antropizadas y con un gran desarrollo agrícola,entre las que señalan Tierra de Campos, en unaextensión que comprendería parte de las provincias
( 52 ) Capítulo primero
(59): ORTEGA CANTERO, NICOLÁS (1990): ‘El paisaje de Españaen los viajeros románticos’. Ería, Revista cuatrimestral de geo-grafía, nº 22.(60): BECERRO DE BENGOA, RICARDO (1874): El libro de Palen-cia. Palencia. Imprenta de Hijos de Gutiérrez, 1874. Biblioteca Di-gital de Castilla y León.(61): LLORENTE FERNÁNDEZ, IDELFONSO (1882): Recuerdos deLiébana. Madrid. Imprenta y Fundición de M. Tello.(62): LLORENTE, EDUARDO (1974): ‘El oso en los montes leba-niegos’. Publicaciones Instituto Etnografía y Folklore. Vol. VI. Di-putación Provincial de Santander.(63): RICO, M. y TORRENTE, J. P. (2000): ‘Caza y rarificación dellobo en España. Investigación histórica y conclusiones biológicas’.Galemys, nº 12.
Áreas de distribución (color verde) del oso pardo en la Cor-dillera Cantábrica a mediados del siglo XIX, cuando se ace-leró su regresion.
(64): MADOZ, PASCUAL (1845-1850): Diccionario geográfico-es-tadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Ma-drid. Establecimiento tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti.Biblioteca Digital de Castilla y León.
A mediados del siglo XIX el lobo tenía una escasa presencia en algunas comarcas de la provincia, como Tierra de Campos. Suspoblaciones más estables se concentraban en la Montaña Palentina, La Vega, La Ojeda y algunos términos del Cerrato. En laimagen, un lobo joven en la Montaña Palentina (fotografía de Wifredo Román).

de las anotaciones sobre las localidades de Payo, Bás-cones (de la cual se afirma que cuenta con «algunoque otro jabalí y muchos zorros y lobos»), Revilla deCollazos o Herrera de Pisuerga. Otra zona de regulardistribución lobera, próxima a la Montaña Palentina,comprendía los montes y sotobosques de La Vega-Valdavia. De las cuatro subcomarcas que integran esteterritorio, las referencias al lobo son frecuentes entodas ellas: es el caso de El Páramo (San Andrés de laRegla y Villota del Páramo); La Loma (Villasur, IteroSeco y Villota del Duque); La Valdavia (Ayuela yBuenavista de Valdavia) y La Vega (Villosila de la Vega yLobera).
Las poblaciones loberas se extendían también alCerrato, comarca situada al sureste de la provincia.Así, por ejemplo, en la descripción de Astudillo seexplica que «en el invierno se dejan ver también lobosy zorras». La presencia esporádica del lobo, quepodemos deducir por expresiones como «algunos lo-bos», consta en las relaciones de Villamediana. Enotros casos, las reseñas del Diccionarioparecen probarque diversos entornos del sureste provincial ofrecían
cobijo estable a grupos o manadas, como se infiere enlas descripciones de Antigüedad (cuenta con «lobos yraposos en abundancia»), Cevico Navero, Cobos deRiofranco, Cubillas, Cordovilla La Real, Tabanera oDueñas. El sector central del Cerrato, formado por losmunicipios de Baltanás, Villaviudas, Valle de Cerrato,Tariego o Magaz acusaba mayor impacto y presiónambiental como consecuencia de las continuas rotu-raciones. De hecho, el relato que Madoz ofrece deBaltanás aporta pruebas en esta dirección: «si bien suterreno es bastante quebrado de extensos y áridospáramos, no hay sierras ni montañas en toda su juris-dicción, aunque le dominan dichos páramos que enotro tiempo estaban en lo general poblados de robley encina, carrascal y de altos y corpulentos enebros,que a su sombra, frescura y esquilmo encontrabantoda clase de ganados abundante pasto y abrigo,constituyendo la principal riqueza del país, se hallanen la actualidad desiertos, cubiertos de montones depiedra tosca…».
En los mapas de la página anterior se han geolocalizadolas referencias de Madoz al lobo sobre el conjunto de
Áreas de distribución y evolución histórica de las poblaciones de lobos y osos ( 55 )
presentativos de sus tierras de labor y los principalesanimales salvajes que habitaban sus términos. Losdatos que proporciona esta edición permiten, portanto, esbozar un mapa aproximado de la distribuciónde algunas especies.
Reducida a ciertas áreas de la Cordillera Cantábricay de las montañas pirenaicas, la población osera mos-traba ya a mediados del siglo XIX un notable retroceso.Así se desprende de los datos que aporta Madoz.Desde el extremo oriental del país, los osos ocupabanel sur de Asturias y las manchas de bosque que comu-nicaban el valle de Sajambre, en el noroeste leonés,con la comarca norte de Palencia y el valle de Campoo.
Aquellas poblaciones oseras del XIX ocupaban loslugares más fragosos de las sierras y enclaves de mon-taña. Su número, claro está, había disminuido deforma progresiva. El geógrafo e historiador Sebastiánde Miñano65 solamente mencionó la especie en lasmontañas de Reinosa y su entorno, y el mismo Madozempleó la ambigua e imprecisa expresión de «algúnoso» cuando describía en su conjunto la que fuera an-tigua provincia de Santander. Respecto al lobo, lasanotaciones de Madoz y otras fuentes complementariasprueban una notable ocupación espacial de la Península,a excepción de algunas áreas costeras o zonas de lameseta interior «muy humanizadas o con gran desa-rrollo agrícola»66.
Las referencias sobre PalenciaCon todas las precauciones que exige la lectura delDiccionario y la naturaleza limitada de sus fuentes, susanotaciones sobre Palencia confirmaban la presenciade osos en ocho concejos del sector central y nororientalde la Montaña, poblaciones enclavadas en los actualesmunicipios de Cervera de Pisuerga, La Pernía, SanCebrián de Mudá y Brañosera. A tenor de estos datos,queda constancia de la inexactitud o imprecisión de
las descripciones, como prueba la ausencia de referenciasal úrsido en el territorio de Fuentes Carrionas (municipiosde Velilla del Río Carrión y Triollo) y en los términos dePolentinos o el valle de Santullán.
En algunos casos, las descripciones de Madoz enumerancon cierto nivel de detalle las especies más represen-tativas del entorno, como en el caso de Herreruela deCastillería, localidad de la que expresa que contabacon «corzos, jabalíes, osos, liebres, conejos, torcacesy perdices», o cuando describe los dos barrios quecomponen el valle de Redondo: «hay caza de liebres,perdices, corzos, osos, jabalíes, rebecos o cabras mon-teses, lobos, zorras y otra porción de animales dañinos».Respecto a Salcedillo precisaba que abundaban osos,jabalíes y corzos mientras que en la descripción deSan Cebrián de Mudá reseñaba que en sus parajesabundaban «perdices, palomas torcaces, liebres, osos,lobos y zorras». Con independencia del rigor de susanotaciones, la obra apunta en dos direcciones inte-resantes: de un lado, certifica la regresión de las po-blaciones oseras en el extremo norte de la provincia;de otro, prueba su acusada concentración en las áreasboscosas de La Pernía, donde el número de citas esmayor.
Lógicamente, los lobos son también frecuentes enlas relaciones faunísticas del Diccionario, reseñandosu existencia en localidades como San Salvador, LosLlazos, Tremaya y Casavegas, así como en el valle deLos Redondos. Pero también se dejaban ver en las cer-canías de San Pedro Cansoles, en el extremo orientalnorte (Brañosera), en Santibáñez de Resoba, Estalaya,Verdeña, Resoba y Ventanilla (pertenecientes al mu-nicipio de Cervera de Pisuerga) o en la comarca de LaPeña, como se indica respecto a la población de Villa-verde. La profusión y densidad de mamíferos de grantamaño, como corzos, rebecos o jabalíes (tambiénmuy presentes en las citas de estos lugares) asegurabanpresas al cánido.
Más allá de la región septentrional, el lobo ocupabaaún una extensa franja del territorio provincial. Su pre-sencia era habitual en La Ojeda, tal y como se desprende
( 54 ) Capítulo primero
Municipios con referencias a la presencia de osos.
Municipios con referencias a la presencia habitual de lobos.Municipios con referencias a la presencia ocasional de lobos.
Municipios que no refierenlobos, pero en los que está documentada su presencia durante el siglo XIX.
ÁREAS DE DISTRIBUCIÓN DEOSOS Y LOBOS EN PALENCIA
Según las descripciones de Madoz (siglo XIX)
(65): MIÑANO Y BEDOYA, SEBASTIÁN (1826-1829): Diccionariogeográfico-estadístico de España y Portugal. Madrid. Imprentade Pierart-Peralta. Biblioteca Digital de Castilla y León.(66): RICO, M. y TORRENTE, J. P. (2000): óp. cit.

mena: este entra ansioso a apoderarse de aquella, ytan luego como la abraza y hace el esfuerzo naturalpara separarla de su sitio, se desploma la viga y caseta,quedando el oso a merced del cazador»50. En el sigloXV o XVI tuvieron también su origen los llamados ce-pos loberos, de los que existían multitud de variantes.
Son muchas las fuentes que corroboran el extendidoempleo de las artes de trampeo. Así parece confirmarsepor algunas disposiciones reales. En 1348 las Cortes deAlcalá prohibieron armar en los montes cepos de gran-des dimensiones destinados a la caza de osos, ciervosy jabalíes, justificándose en el peligro que representabanpara personas y caballerías. Este tipo de reglamenta-ciones mostraba la obsesión de los monarcas y señorespor proteger la caza mayor y menor de los montes desu propiedad. En la Novísima Recopilación se recoge untexto de don Alfonso por el cual se prohibía «armarcepos grandes en los montes con hierros, en que puedacaer oso ni puerco o venado»51. Otras normativas pro-mulgadas después confirmaron esta orientación, ve-tando por ejemplo «cazar con lazo de alambre, ni concerdas, ni con redes, ni otro género de instrumento, nicon reclamo de bueyes, ni con perros nocharniegos, sopena de mil maravedís»52.
La protección del ganadoEl desarrollo de la ganadería y la especial importanciaque alcanzaron los movimientos trashumantes durantela Baja Edad Media hicieron de los mastines ibéricoslos grandes aliados del pastor frente a la fauna salvaje.
El valor de estos perros de guarda era incuestionable,como se desprende de las normas del Honrado Concejode la Mesta, corporación que durante casi ocho sigloscentralizó los intereses de los principales propietariosde la cabaña lanar española.
El éxito y la continuidad de aquellos desplazamien-tos de ganado entre las montañas cantábricas y losextremos meridionales no podían garantizarse sin lanecesaria presencia de un número determinado de pe-rros. Los llamados carea o perros de conducción teníanla misión de guiar, reunir y controlar los movimientosdel rebaño. Cerrando el hato caminaban los mastines,que ejercían una doble función defensiva. De un lado,disuadían a ladrones o bandoleros. Por otro, eran lamejor ayuda para hacer frente a un eventual ataquede lobos y osos, como sostiene el historiador PedroGarcía Martín: «En la custodia del ganado los pastoresse apoyaban en varios perros mastines, eficaces guar-dianes contra alimañas y ladrones que poblaron losromances de carlancas y lobas pardas. En reconoci-miento a su auxilio laboral, complementado por pe-queños careas, los mesteños tomaron buena cuentapara la conservación de esta raza canina. De formaque, aparte de mimar la crianza, se multaba con penade cinco carneros el hurto de mastín, era obligatoriodevolver todo el que se hallase extraviado y darles lamisma ración de pan que a los pastores»53. Este últimoaspecto llama sin duda la atención. El elevado costode manutención de un perro de esa envergadura solose justificaba por su absoluta necesidad en un «entra-mado económico» tan trascendente, así como por suversatilidad, y es que la resistencia del mastín, su fide-lidad y su capacidad de adaptación a medios físicostan cambiantes (marcados por la alternancia estacio-nal en territorios muy dispares) lo convertían en elgran aliado de la trashumancia.
La importancia de los mastines y los perros de presay agarre (entre los que destacaban razas como los sa-buesos, alanos y podencos o los cruces entre mastínespañol y alano) también se cuela en las primeras nor-mas escritas. El Fuero Viejo de Castilla54 estipulaba, porejemplo, las penas que debían reembolsar los respon-
La Edad Media: tras las “bestias bravas” ( 103 ) ( 102 ) Capítulo segundo
Prohibidos durante siglos por algunas disposiciones reales,los cepos y otros artilugios de trampeo fueron empleadospor las gentes campesinas para defenderse de los osos. Confrecuencia, se emplazaban en los pasos frecuentados por elplantígrado pero también en las proximidades de colmena-res o cortinos. La aparición de las armas de fuego y la ex-tensión de los arcabuces acabarían por reducir el uso deestas trampas forjadas por herreros. En la imagen, detallede un cepo de grandes dimensiones que conserva la ventaLa Chabola de Vallado, en el Camino Real de Leitariegos.
Los cepos oseros
(50): MADOZ, PASCUAL (1845-1850): óp. cit.(51): Novísima recopilación de las Leyes de España: Libro VI-VII.Título XXX. De la caza y la pesca. Ley I. D. Alonso en Alcalá año1348 en las peticiones, ley última; y Dª Juana en Burgos a 20 dejulio de 1515.(52): Pragmática de Carlos I en Madrid, 11 de marzo de 1552, ca-pítulos 4 y 5. Prohibición de lazos y otros instrumentos y arbitriospara cazar.(53): GARCÍA MARTÍN, P. (1990): La Mesta. Madrid. Historia 16.(54): El Fuero Viejo de Castilla constituye una recopilación le-gislativa del derecho medieval castellano. Algunas fuentes si-túan su primera redacción en el siglo XII. En 1356, durante elreinado de Pedro I de Castilla, se hizo una redacción sistemáticarecopilada en cinco libros.

cuando estos portaban el ajuar de los novios o eranllevados a las ferias, donde quedaban expuestos a lasmiradas y envidias de los allí presentes. Pero el tejónno era el único animal del que se aprovechaban ciertaspartes. Las mandíbulas de erizo y los colmillos de jabalíeran empleados como amuletos para conseguir o con-servar una buena dentición. Estos últimos eran, asi-mismo, utilizados contra la mordedura de serpientes yotras “alimañas” y, en diversas zonas de Galicia, comoelemento disuasorio de los malos espíritus.
Ciertos usos médicos o espirituales se prolongaronhasta bien entrado el siglo XIX. El Diario de Avisos deMadrid recogía con cierta asiduidad noticias sobre losproductos que se comercializaban en determinadosdespachos y boticas de la capital madrileña. El 16 denoviembre de 1831 podía leerse en el rotativo la noticiade que el comercio Amposta, conocido tanto por sus«indudables y felices resultados como por sus equita-tivos precios», había recibido un excelente surtido enel que destacaba la denominada «pomada imperialpara hacer crecer el pelo», y detallaba las muchas sus-tancias que la componían, entre ellas «la fresca man-teca de oso traída de Asturias»58. Aquel unto solía aro-matizarse con esencias de limón, naranja o bergamota.Pero la grasa de sebo no fue la única sustancia que
sobrevivió como muestra de la vieja medicina galénicafrente a los nuevos remedios químicos. Los cuernosde ciervo (empleados como vermífugo contra las lom-brices o como reconstituyente mezclado con jarabede quina), los pulmones de zorro y las pezuñas de te-jón siguieron comercializándose en el siglo XIX59. Tam-bién la grasa de oso, aunque su precio no fuera ya unestímulo suficientemente atractivo para incentivar lacaza del plantígrado.
La caza y las “alimañas” en el imaginario románicoLas escenas cinegéticas fueron elementos decorativoshabituales en contextos funerarios precristianos. Dehecho, eran una opción muy estimada por la clientelaromana de alto rango, deseosa por legar imágenesque dieran cuenta de su valor, ejemplaridad y destrezafrente a las fieras «en una clara exaltación de su vir-tus»60. Los mosaicos que se conservan en los yaci-
La Edad Media: tras las “bestias bravas” ( 105 )
sables de los daños a estos animales55. Aunque la san-ción más elevada era la impuesta a quien matara o li-siara sabuesos (cien sueldos) y perros perdigueros (se-senta sueldos), los daños en «el can que mata lobo»,como se describían los mastines, no eran en absolutodesdeñables y alcanzaban un valor de treinta soldadas.La estrecha relación entre lobos y mastines fue ademásel origen de diversos relatos que ponderaban la maldady astucia de los primeros y, como contrapunto, la fi-delidad y entrega de los segundos. Historias que fuerontransmitidas oralmente y que añadían elementos mo-ralizantes, propios de la fábula. De este modo, el loboadquirió una dimensión que pronto excedió de sus ver-daderas características anatómicas y de comporta-miento para aparecer representado, muchas veces,con un aspecto personiforme, atesorando las más ne-gativas cualidades humanas.
Boticas, medicina popular y supersticionesSi bien es cierto que los animales salvajes eran acusadosde destrozar los campos cultivados y de entrar en cua-dras y apriscos para devorar reses, también proveíande ciertos provechos terapéuticos. Los dientes de lobose empleaban para curar los males de burros y vacas.El unto o grasa de oso, por su parte, constituía un re-currido antídoto para combatir el reumatismo y losdolores de cabeza. Generalmente se aplicaba en em-plastos sobre la frente o en las zonas más aquejadaspor el dolor, dejando que actuara al sol durante algunashoras para consolidar su efecto balsámico. Los librosde cuentas o registro de las boticas medievales, comoel Hospital del Rey, desvelan el extendido uso de dife-
rentes sustancias y preparados de origen animal, comoel aceite y la pasta de cuerno de ciervo incinerado, elpriapo de ciervo o los polvos de diente de jabalí.
Algunas partes de las llamadas “alimañas” prome-tían beneficios quizá más simbólicos pero muy arrai-gados a viejas creencias populares. En el primer actode La Celestina, Fernando de Rojas dedica varias líneasa describir los ungüentos a los que recurría la vieja al-cahueta para sanar el mal de amores: «Tenía huesosde corazón de ciervo, lengua de víbora, cabezas de co-dornices, sesos de asno, tela de caballo, mantillo deniño, haba morisca, aguja marina, soga de ahorcado,flor de hiedra, espina de erizo, pie de tejón, granos dehelecho, la piedra del nido del águila y otras mil co-sas»56. Ciertos remedios tenían un origen muy antiguo,como parece suponerse por los textos clásicos quefirmó Paladio, quien destaca los beneficios de la grasade oso majada con aceite para preservar los cultivosde los peligros del hielo o la niebla57.
La garra o pie de tejón, conocida como “pata de lagran bestia”, fue durante siglos uno de los amuletosprofilácticos más usados frente al mal de ojo. Con fre-cuencia, iba engastada en plata y se llevaba prendidadel fajero u otras prendas nobles. La piel del tasugotambién se disponía a la puerta de las cuadras y, en elcaso de algunas comarcas vascas, sobre el cabezal delas bestias o al lomo de los bueyes, especialmente
( 104 ) Capítulo segundo
(55): Libro II. Título V del Fuero Viejo de Castilla. En El FueroViejo de Castilla, sacado y comprobado con el ejemplar de lamisma obra que existe en la Real Biblioteca de esta Corte, ycon otros MSS. Madrid, 1780. Biblioteca Nacional de España.(56): DE ROJAS, FERNANDO (1499-1500): La Celestina. Edicióndigital basada en la de Madrid. Ediciones de La Lectura, 1913.(57): La grasa de oso continuó siendo usada después de la Anti-güedad como un repelente frente al granizo. Para ello se extendíasobre los objetos o animales. FRAZER, J.G. (1898): Pausanias'sDescription of Greece. Londres. Citado en FERNÁNDEZ NIETO,F. J. (1997): ‘La pizarra visigoda de Carrio’. Antigüedad y cristia-nismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, nº 14.Murcia.
Los cuernos de ciervo eran un ingrediente habitual en la elaboración de diferentes pócimas y ungüentos de botica (fotografía de Wifredo Román).
Cinturón de amuletos. Garra de Tejón, nº 70001, Museo Sorolla.(© Ministerio de Cultura y Deporte). A esta clase de piezas seatribuía la virtud de alejar el mal o propiciar el bien.
(58): Diario de Avisos de Madrid, 16 de noviembre de 1831.(59): BLASCO NOGUÉS, RAMÓN (2009): ‘Medicamentos y fórmu-las magistrales en los albores del siglo XIX: el medicamento ysu mundo en el entorno de los sitios’. En TORRES AURED, MªLOURDES (Coord.): Los Sitios de Zaragoza: alimentación, enfer-medad, salud y propaganda. Institución Fernando el Católico.Excma. Diputación de Zaragoza.

La mejora de los medios para cazar el lobo (los arca-buces se generalizaron a partir del siglo XVI sustitu-yendo a las ballestas) y la celebración de batidas nodebieron mermar de la forma esperada las poblacioneslobunas, lo que, a la larga, acabó motivando la legisla-ción de ciertas dispensas y privilegios para los pastorestrashumantes, facultados para usar armas de fuegocon las que defenderse de los lobos, pero también delos ladrones que pudieran acercarse a las proximidadesde dehesas y tenadas5.
La trashumancia de merinas era, por otro lado, unavaliosa fuente de ingresos para la economía de muchascomarcas cantábricas. Como se desprende de la in-formación que aporta el Catastro de Ensenada, el arren-damiento de los pastos de altura era una inestimableayuda para las arcas municipales. En algunos lugaresde la alta Liébana y de la Montaña Palentina, las rentasobtenidas del arriendo de los puertos eran franca-mente cuantiosas. Los ejemplos son evidentes. A me-diados del siglo XVIII, los tres puertos de Caloca le pro-curaban a la localidad una suma anual que seaproximaba a los tres mil reales. En el caso de Celadade Roblecedo y según las respuestas que dieron losvecinos, el concejo disfrutaba del arbitrio «de arrendarcinco puertos para pastos a merinos en precio de cincomil cuatrocientos ochenta reales de vellón»6. Los in-gresos eran aún más elevados en el caso de Brañosera(que obtenía quince mil ochocientos reales), Lores (cu-yos puertos les brindaban casi diez mil reales) y algunostérminos de Fuentes Carrionas. Unas cantidades vitalespara que cada concejo pudiera sufragar la reparaciónde fuentes, el arreglo de caminos y puentes o los suel-
dos de cirujanos, médicos, maestros, guardas, herreroso castradores.
Pero la influencia económica de la trashumancia ibamás allá de los beneficios que aportaban estos con-tratos de arrendamiento. Los movimientos trashuman-tes fueron un auténtico motor de empleo en los muni-cipios del noroeste castellanoleonés7. Los ejemplos sontambién en este caso innumerables. El pastoreo demerinas ocupaba en Vidrieros a casi una treintena depersonas8. Y es que pese al paulatino declive que vivióla actividad trashumante a partir del siglo XVIII, cabedestacar que a principios del XIX aún gozaba de unpeso vital en las economías de la Montaña Palentina,como reseña Sebastián de Miñano al describir las ocu-
La Edad Moderna: se intensifica la persecución ( 113 )
naba a apoyar aquellas medidas que favorecían la ex-pansión de ese mercado2.
La trashumancia lanar y el conflicto con el loboEl creciente auge de la ganadería lanar durante lossiglos XV y XVI supondría, en la práctica, un aumentodel conflicto con el lobo. El cuidado de las cabañas lo-cales y la defensa de los grandes hatos de merinas fue-ron un constante desvelo para el campesinado, paralas autoridades locales y para los grandes propietariosmesteños. ¿Esa quizá un indicio de la progresión delcánido en las regiones bajo el control de la Corona cas-tellana? Analicemos el fenómeno. Como sugiere unbuen número de historiadores, entre los que destacanJuan Pablo Torrente Sánchez3, es probable que la pre-
sencia del tema entre los asuntos tratados por las Cor-tes guardara una estrecha relación con la mayor in-fluencia política y económica que adquirieron los pro-pietarios de reses lanares. Sin embargo, cuando en lasCortes de Toledo de 1538 se expuso que los lobos sehabían multiplicado «mucho» parecía ponerse elacento en el factor exponencial del problema, en sutendencia creciente.
¿Se había incrementado el número de ataques?¿Constituían sus consecuencias un gravoso impuestoa la actividad ganadera? Parece lógico pensar que ladeforestación de muchos entornos boscosos en elcentro de la meseta castellana limitaba la disponibi-lidad de presas potenciales para las lobadas, un hechoque habría de explicar el incremento de los ataques.En contrapartida, es también muy probable que elauge de la trashumancia brindara al lobo «unas dis-ponibilidades de alimento muy por encima de las nor-males», como conjetura el geógrafo e historiador JoséMaría Rubio Recio4.
( 112 ) Capítulo tercero
El importante peso que adquirió la actividad trashumante durante los primeros siglos de la Edad Moderna y su trascendentalaportación a la economía del país reforzaron la lucha contra el lobo. En la imagen, un pastor trashumante posa en los puertosde Pineda con un rebaño de merinas.
Cabañas, corrales, tenadas y chozos se levantaron en lospuertos cantábricos, conformando la sencilla red de infraes-tructuras que los pastores mesteños precisaban durante suestancia estival en las montañas. En la imagen, vieja instan-tánea del chozo Bajero del Hospital, próximo a las faldas delCuravacas (fotografía cedida por Alejandro Díez Riol).
(2): MOORE, JASON W. (2003): ‘Nature and the Transition fromFeudalism to Capitalism’. Review, XXVI.(3): TORRENTE SÁNCHEZ-GUISANDE, JUAN PABLO (1999): Ososy otras fieras en el pasado de Asturias, 1700-1860. Fundación Osode Asturias.
(4): RUBIO RECIO, JOSÉ MARÍA (1988): Biogeografía. Paisajesvegetales y vida animal. Madrid. Síntesis.(5): VALDIVIELSO ARCE, JAIME L. (1996): ‘Los pastores trashu-mantes en la provincia de Burgos’. Revista de Folklore, nº 183.Fundación Joaquín Díaz.(6): Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la En-senada. Celada de Roblecedo. En PARES, Portal de ArchivosEspañoles.(7): Así lo acreditan las respuestas al Catastro de Ensenada.(8): Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la En-senada. Vidrieros. En PARES, Portal de Archivos Españoles.

avivó el conflicto. Los siglos XVI y XVII marcaron elinicio de la persecución sistemática de las especies con-sideradas “dañinas”. En escasas décadas proliferaronnormas y leyes de diferente naturaleza incentivando elexterminio de lobos. Ciertas villas y concejos habíantrasladado a las Cortes sus quejas por los daños queocasionaban aquellas “fieras”, como se podía leer enel cuaderno de peticiones de los Procuradores redac-tado en 1538: «Algunas Ciudades destos reynos handado noticia en estas Cortes que los lobos se multipli-can mucho y hazen muy grande daño en los ganados.Suplicamos á Vuestra Magestad mande que se acre-ciente el premio que se da á los que los mataren é que
se puedan matar con escopeta y arcabuz y con todo li-naje de yerba»12.
Las quejas por el lobo volvieron a protagonizar en1542 varias intervenciones de los procuradores en lasCortes de Valladolid, destacando las demandas de ga-naderos trashumantes para poder emplear “yerbas”venenosas. El emperador hizo caso a su súplica y re-dactó la primera normativa real sobre la persecuciónde los predadores, titulada Facultad de los pueblos para
La Edad Moderna: se intensifica la persecución ( 115 )
paciones de los vecinos que habitaban Alba de los Car-daños, Arbejal, Estalaya, Herreruela de Castillería, Lores,Otero de Guardo, Piedrasluengas, Polentinos, Redondo,Resoba, San Felices de Castillería, San Salvador de Can-tamuda y Vidrieros9. Buenos conocedores de las sierras,hábiles en la construcción de rediles y apriscos y finose intuitivos para evitar malas hierbas o aguas estanca-das que perjudicaran a sus ganados, aquellos pastoresnómadas eran también los primeros interesados enerradicar las “alimañas” de sus montes.
Pero, ¿fue el impulso de la trashumancia lanar el ori-gen de la lucha y persecución sistemática del lobo?Ciertas evidencias parecen indicar que las presiones del
Real Consejo de la Mesta actuaron como un potenteestímulo. Buena parte de los propietarios de los rebañosque agostaban en los puertos leoneses o palentinoseran, de facto, personajes nobles y terratenientes asen-tados en Madrid y en ciudades muy próximas al poderde la Corona, como Ciudad Real, Toledo o Segovia. Enotras ocasiones, los rebaños eran propiedad de influ-yentes comunidades religiosas y monasterios, comosucedía con el convento burgalés de Las Huelgas, quealquilaba los ocho puertos de Brañosera. No es de ex-trañar, por tanto, que sus demandas y peticiones al-canzaran cierto eco en las Cortes castellanas. Las quejasse fueron sucediendo durante los siglos XVI y XVII y ha-cían mención expresa a las pérdidas que ocasionabanlos lobos en las provincias de León, Soria, Segovia, Pa-lencia, Cáceres o Cuenca, zonas de tradicional influenciatrashumante. En la Real Provisión expedida el 26 deabril de 1526 por el emperador Carlos I se autorizaba alos rabadanes y pastores de la Mesta a usar las «armasque quisieran y por bien tuvieran» para defenderse de«animales nocivos», también para «resguardo suyo yde los ganados»10. No parece sin embargo muy seguroque aquellas rudimentarias armas permitieran com-batir al lobo con el éxito deseado. Más bien, los arca-buces actuaban como un elemento disuasorio frentea la presencia incómoda de bandidos que merodeabanpor los lugares transitados por esas migraciones tras-humantes11.
Las pragmáticas realesLa presencia de depredadores no solo afectaba a la ac-tividad trashumante. El peso que alcanzó la ganaderíavacuna, caballar y boyal en las comarcas de montaña
( 114 ) Capítulo tercero
Las huellas de la actividad trashumante son aún visibles en los numerosos restos de construcciones en piedra seca que se ex-tienden en La Pernía o el Alto Carrión. Arriba, panorámica de un chozo y un corral adosado en el valle de Miranda. Abajo a la iz-quierda, detalle de una antigua construcción circular en el término de Resoba. A su derecha, el corral de la cabaña de Polentinos.
Dos pastores posan con los tradicionales abrigos de pielesque solían emplear los meriteros durante su estancia en lospuertos palentinos. Estas pieles fueron habituales hasta lasprimeras décadas del pasado siglo XX.
(9) MIÑANO Y BEDOYA, SEBASTIÁN DE (1826-1829): DiccionarioGeográfico-Estadístico de España y Portugal. Madrid. Imprentade Pierart-Peralta. Biblioteca Digital de Castilla y León.(10): BRIEVA, MATÍAS (1828): Colección de leyes, Reales decretosy órdenes, acuerdos y circulares pertenecientes al ramo de Mestadesde el año de 1729 al de 1827. Madrid, Imprenta de Repullés.(11): Al margen de las armas de fuego, entre los ingenios queempleaban los pastores mesteños para la caza de lobos desta-caban algunos singulares artilugios. Uno de ellos, explicaba Ar-gote de Molina, consistía en un lazo atado a una ballesta que sedisparaba cuando el animal lo pisaba. (12): Petición LXLJ. Cortes de Toledo, 1538.

cida por la captura de cualquier ejemplar de lobo. Ladisposición imponía además la obligatoriedad de ce-lebrar dos batidas anuales, una en enero y otra a finalesde septiembre u octubre. Para evitar los gastos quesuponían aquellas monterías (que podían congregar alos vecinos de toda una jurisdicción), la cédula limitabalos costes a «las precisas municiones de pólvora y ba-las, y a un refresco de pan, queso y vino». Los gastosderivados de estas expediciones cinegéticas debíanprorratearse proporcionalmente en función de lascabezas de ganado estante y trashumante que pas-taran en los términos del lugar. Por los primeros,siendo vecinos y comuneros de los pueblos, respon-derían los caudales «de propios y arbitrios». Por suparte, los meriteros pa-garían su parte propor-cional sin «excusa ni re-clamación». El engañoy la picaresca debían serentonces una práctica corrienteentre muchos campesinos y cazadoresde oficio, a juzgar por el texto de esta Real Cédula,que obligaba a los corregidores y alcaldes mayores aguardar la piel, cabeza y manos de los lobos y zorroscapturados «para evitar el fraude de los que con nom-bre de loberos andan vagando y pidiendo limosna porlos lugares».
Solo siete años más tarde, el monarca derogaba lasdisposiciones relativas a la caza de fieras, dictando quelas batidas no habían producido «ningún fruto», «sir-viendo solo para diversión y recreo de los que se em-pleaban en ellas y consumiendo crecidas cantidadesde los caudales públicos». Con este punto de partida,la nueva ley imponía que fueran a partir de ese mo-mento las justicias locales las encargadas de recom-pensar las capturas de lobos y zorros, duplicando lascantidades previstas en la norma anterior.
Por entonces, proliferaban ya las publicaciones queincitaban a la caza y persecución del cánido, conside-rada la “peor” de las especies que habitaba la tierra,como subrayaba en 1799 el Semanario de Agricultura yArtes dirigido a los Párrocos: «el lobo es enemigo de
toda sociedad, ni se junta con los de su especie, sinopara hacer algún destrozo á que no se atreva solo, yluego se retira cada uno á su soledad. Ni aun entremacho y hembra suele haber mucha compañía, puesno entran en zelos sino una vez al año […] Nada deeste animal sirve sino la piel para forrar cosas ordina-rias, como folgos para los pies, que son calientes y du-rables»20. Pese a los avances de algunas ciencias, ellobo era el paradigma de la maldad: «Son animales
tan feroces que no respetan a su misma espe-cie, pues en teniendo hambre se juntan
en su ahulladero y despedazan a elque tiene menos fuerza. Son animales tan sucios
que entierran la carne, y no hallando que comer, labuelven a buscar, y la comen, aunque esté corrom-pida»21.
Las ordenanzas localesDurante los siglos XV y XVI diversos concejos caste-llanos comenzaron a promulgar sus primeras regla-mentaciones y ordenamientos jurídicos. Aquellas nor-mas municipales supusieron la evolución de los viejosfueros a nuevas formas de derecho local mucho másambiciosas y exhaustivas, que abordaban aspectosconcretos de la vida social o económica (agricultura,ganadería, manufacturas…), así como temas relativosa la caza o la defensa frente a los animales depreda-
La Edad Moderna: se intensifica la persecución ( 117 )
ordenar la matanza de lobos, dar premio por cada uno,y hacer sobre ello las ordenanzas convenientes13. Lanorma suponía un importante incentivo para dar cazay muerte al temido animal, suavizando las fuertes res-tricciones que otros monarcas habían impuesto conanterioridad. De hecho, las viejas leyes promulgadaspor Fernando el Católico expresaban el miedo de losnobles a que «se despoblasen los montes de toda cazamayor y menor»14 prohibiendo, a tal efecto, el uso delazos, redes, cepos y «otros armadijos», y permitiendoexclusivamente el uso de «ballestas, perros, aves y ca-ballos», ejercicios propios de la nobleza.
Con todo, las limitaciones de la Pragmática de 1542eran evidentes15 y reflejaban el mismo temor ya pa-tente en las disposiciones de Fernando el Católico.En la Real Pragmática del 11 de marzo de 1552 se pro-hibía la caza en tiempos de cría, fortuna y nieve bajouna elevada sanción de dos mil maravedíes, pero tam-bién el uso de lazos. Una decisión, la adoptada bajoel reinado de Felipe II, que despertó la perplejidad y laindignación de los procuradores, que afirmaron «quesegún la diversidad de las provincias de estos reinos yde las disposiciones dellas, pocas cosas se puedenproveer generalmente, que aunque sean provechosaspara algunas, no sean dañosas y tengan inconvenien-
tes para otras»16. Como han evidenciado diversos es-tudios, el primer siglo de la Edad Moderna fluctuaríaen posiciones marcadamente contradictorias, refle-jando de un lado la importancia de favorecer la erra-dicación de algunas especies y, de otro, obstaculizandola práctica de su caza con numerosas prescripciones17.La proliferación de las armas de fuego ofrecía innu-merables posibilidades, desterrando la prevalencia yel sentido de las viejas artes venatorias ejercitadaspor los señores feudales.
En 1611 se promulgaba una nueva pragmática quereflejaba la marcada mentalidad clasista de la época,ordenando que nadie, con independencia de su condi-ción o estrato social, osara cazar ninguna especie ani-mal con arcabuz o escopeta, ni usando tampoco pól-vora. Sin embargo, Felipe III derogaría esta norma,consciente de que la prohibición no había propiciadouna mayor abundancia de caza, «por averse introdu-zido nuevos modos de caçarla con lazos y armadijos yotros géneros de instrumentos secretos» y destacandoademás el aumento de “alimañas”, «las cuales hanhecho y hacen muy grandes daños en los ganados, yaún en las personas».
No sería hasta 1769 cuando la posibilidad de cazarse extendería a «toda persona honrada» y a quienesno fueran sospechosos de excesos de consideración.También a los jornaleros y a los trabajadores de oficiosmecánicos, aunque estos últimos solo podrían hacerlodurante los días festivos. Otras legislaciones realespondrían de manifiesto las continuas contradiccionesde la monarquía en la materia, oscilando entre la per-misividad para que se organizasen batidas y monteríascontra lobos (1788) y la prohibición de que tal cosa su-cediera (1795), pese a que se estimulase la concesiónde recompensas a cazadores individuales18.
La Real Cédula de 27 de enero de 178819 retribuía lacaptura del lobo con ocho ducados, una cantidad queaumentaba hasta 16 en el caso de las hembras y a 24si esta era capturada junto a toda su camada. En elcaso de los zorros, la recompensa apenas alcanzabalos 20 reales, una cifra sensiblemente inferior a la ofre-
( 116 ) Capítulo tercero
Aunque el empleo de cepos estuvoprohibido por algunas disposicio-nes reales, su uso fue ciertamentefrecuente en el medio rural. Deta-lle de una de las hojas de un cepolobero hallado en la localidad deMatabuena.
(13): Ley I, Libro VII, Título XXXI de la Novísima recopilación.(14): COLMEIRO, MANUEL (1883-1884): Cortes de los antiguosreinos de León y de Castilla. Establecimiento tipográfico de lossucesores de Rivadeneyra. Madrid. Biblioteca Miguel de Cer-vantes.(15): Las normas dictadas por el monarca prohibían el uso delazos de alambre y redes bajo pena de «seis mil maravedíes; yque sea desterrada la persona que lo contrario hiciere por medioaño del lugar donde fuere vecino». Ley I, Libro VII, Título XXXI dela Novísima recopilación.(16): COLMEIRO, MANUEL (1883-1884): Ídem.(17): TORRENTE SÁNCHEZ-GUISANDE, JUAN PABLO (1999):Ídem.(18): LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL (1980): ‘La caza en lalegislación municipal castellana, siglos XIII a XVIII’. En la Españamedieval, nº 1.(19): Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo, en que se mandaguardar el Reglamento inserto formado para el exterminio delobos, zorros y otros animales dañinos. Dada en el Pardo a 27 deenero de 1788.
(20): Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos,nº 152, 28 de Noviembre de 1799.(21): CALVO PINTO Y VELARDE, AGUSTÍN (1754): Silva venatoria:modo de cazar todo género de aves y animales, su naturaleza,virtudes, y noticias de los temporales. Imprenta de los Herede-ros de Don Agustín de Gordejuela. Madrid. Biblioteca DigitalHispánica.

de Losa), donde el foso ocupa el punto más bajo de lapendiente, algo que pretendía dificultar su identifica-ción por el lobo36.
Organización de las “corridas”Las “corridas de lobos” comenzaban siempre a primerahora de la mañana, aprovechando las luces del alba.La lógica era compleja. En primer lugar, los vecinos deRevilla debían correr los montes y las frondas de sustérminos hasta llegar a Olleros de Paredes Rubias.Cuando la vocería se aproximaba, los habitantes deOlleros se sumaban al grupo para avanzar, a conti-nuación, por los pagos de La Cuesta, La Hayaza y ElRoblico «hasta llegar por los montes de Berzosilla yVillamoñico e Revelillas». Una vez allí, los monterosocupaban sus puestos en el pago de Sahagún. Por suparte, los vecinos de Villaescobedo y la mitad de losde Villamonico debían reunirse en el término de La
Cruz de Romano con las gentes de Sobrepenilla y Olle-ros para alcanzar también el lugar de Sahagún.
En paralelo, los grupos de Salcedo, Arantiones, LaSerna, Campo de Ebro, Quintanilla de An y Puente delValle debían “correr” los lugares ubicados al norte delEbro. «Concertados muy de mañana» —detallaba elcapítulo séptimo de las ordenanzas— y antes de la sa-lida del sol, los vecinos de Salcedo eran los primerosen iniciar la batida. El resto formaban diversos gruposque recorrían con «mucha boceria» los términos «quedicen de Cayjedo y la Magdalena y el Majotal, Montotoe todos los terminos que estan del Hebro a aquellaparte» (es decir, gran parte de los bosques que enton-ces formaban el monte Hijedo). Horas después, aunque
La Edad Moderna: se intensifica la persecución ( 127 )
Estas estacas permitían fortalecer los muros, eleván-dolos a mayor altura y evitando que los lobos pudieransaltar sobre ellos.
La otra manga, situada en dirección sur, estaba con-feccionada por hileras superpuestas de piedras (al me-nos en alguno de sus tramos) y su cuidado concernía alos habitantes de las localidades palentinas de Revillade Pomar, Helecha y Respenda. A ellos competía lafunción de cerrar con firmeza «todos los portillos» dela Peña de Haedo, «desde donde comienza la Hoya delCallejo—se destacaba— hasta el fin y acavamiento dedicho monte». Finalmente, el arreglo y cuidado delfoso quedaba en manos de los vecinos de Susilla, comoreflejaba el artículo cuarto. Esta regular distribuciónde las funciones entre los concejos tenía por objetoevitar las quejas y las desagradables comparacionesentre los esfuerzos a los que hacían frente unas y otraspoblaciones.
Pero si un rasgo diferencia a estas ordenanzas delas normas que regulaban otros chorcos o loberas esprecisamente el gran espacio de terreno que cubrían
las “corridas”. Este aspecto estaba ligado a la propiageografía del valle de Valderredible, una depresión deunos 30 kilómetros de longitud (de oeste a este) mar-cada por el río Ebro y su afluente, el Mardancho, y de-limitada al sur por el escalón natural que forman lospáramos de La Lora y Bricia. Este condicionante físicoexigía la presencia de un gran número de “ojeadores”,obligados a asistir bajo fuertes sanciones: «so penade pagar dos reales cada persona que no acudiere ytrescientos maravedís el concejo». Las “carreras” o“corridas al lobo” tenían lugar entre los meses de sep-tiembre y mayo, cuando «no hay tantas ocupacionese los montes no tienen hoja por donde mejor se sig-guiera la caza de ella». Otro aspecto muy especial delcallejo es que, frente a otros pozos, su foso ocupa ellugar más elevado de la pendiente, un hecho poco ha-bitual en la decena de callejos emplazados en las Me-rindades burgalesas, como los del Alto del Caballo (Es-pinosa de los Monteros) o la Barrenilla de Pérez (Valle
( 126 ) Capítulo tercero
Ambos muros del callejo convergen, a modo de embudo, enun único acceso al pozo. Abajo, panorámica de la lobera ydel valle de Valderredible.
(36): En sietemerindades.blogspot.com.

La Edad Moderna: se intensifica la persecución ( 135 ) ( 134 ) Capítulo tercero
Brezos, urces y escobas cubren buena parte de la vegetación de altura en el Alto Carrión. En la imagen superior, aspecto delmacizo de Curavacas desde su cara sur. Abajo, frondas de haya entre las peñas que se extienden junto a la localidad de Pie-drasluengas, al norte del municipio de La Pernía (fotografías de Juan Maestro y Wifredo Román).
Las fuertes oscilaciones climatológicas del norte palentino han favorecido el desarrollo de hábitats y ecosistemas con grandiversidad natural. Arriba, estampa de invierno en los puertos de La Pernía (fotografía de Juan Maestro). Abajo, panorámicade Valle Estrecho desde el Alto del Monte.

varios vecinos de Polentinos fueron acusados de con-travenir las leyes de caza. Los inculpados eran AlonsoÇernera, Baltasar Pérez, Pedro Fuentes «el moço», To-rivio Cores, Pedro Cores, Juan Rojo y Juan Pérez, y la dis-puta tuvo su origen cuando varios testigos denunciaronque estos habían sido vistos a la «caça de jabalíes y cor-ços», portando armas y «estando los términos del dicholugar y los demás çircunstantes nevados con muchacantidad de nyebe». Su acción contravenía las pragmá-ticas reales, como bien recordaba el texto de la ejecu-toria: nadie estaba autorizado a seguir ningún génerode caza «los meses de cría» o «en tiempo de nieves».
Según explica el litigio, los acusados habían dadomuerte a un jabalí en algún lugar próximo a Polentinos.El asunto no habría tenido mayores consecuencias deno haber puesto en tela de juico la frontal colisión delos derechos señoriales que asistían al conde de Siruelasobre Polentinos y los privilegios del entonces poderosoabad de Lebanza. Los acusados pretendieron eludir elpoder del conde y, para eximirse de la culpa que losjueces de Cervera les pudieran imponer, se presentaronante el prior de la abadía autoinculpándose, «pidiendoque procediese contra ellos e los castigase en raçóndel dicho delito de la caza». Reconocer su mala actua-ción ante el abad les evitaría, suponían, un castigo mássevero.
El hecho, sin embargo, llegó al conocimiento del co-rregidor de Cervera, quien les mandó apresar. En su de-claración, los acusados negaron haber cometido la in-fracción que se les imputaba y añadieron en su defensay descargo que los jabalíes «eran animales fieros e da-ñinos» y que eran responsables de causar notables per-juicios en sus «panes e prados». Igualmente, esgrimieronque la montería del jabalí no estaba prohibida. Sin em-bargo, sus testimonios fueron desestimados y, pocodespués, acabaron encarcelados en la villa de Cervera.Disconformes con la decisión que adoptó la justicialocal, decidieron recurrir la pena ante la Chancillería. Elprior Hernando de Vedoya, juez ordinario de la abadía,hizo saber ante la magistratura vallisoletana que él yahabía procedido contra los infractores y que «los avíaprendido e sentençiado en çiertas penas» días antes
que el alcalde mayor de Cervera tuviera conocimientodel caso. Alegaba, además, que la abadía gozaba de de-rechos jurisdiccionales sobre los términos de Polentinos,Lebanza y Estalaya para proceder en aquellas causascriminales en que no hubiese «mutilaçion de miembroni efusión de sangre», como la que discutía la Chanci-llería. La apelación también enfatizaba que los testigospresentados por el corregidor de Cervera padecían cier-tas «tachas», entre ellas la de tener la condición de«domésticos», es decir, criados de la parte contraria,un hecho que invalidaba su importante testimonio.
No sería el único caso que llegó a la Real Chancille-ría. Años atrás, en enero de 1549, otro proceso judicialenfrentó a Miguel de Salazar, alcalde de Cervera, conalgunos vecinos del concejo de Arbejal, penados con800 maravedíes tras ser prendidos cuando cazabanperdices50. El poder del conde de Siruela, señor de lavilla y de los términos colindantes, estaba en entredi-cho. En su provisión, el noble exponía que había sidoinformado por su alcalde de que era costumbre entrelos «vecinos e moradores» de esos pueblos cazar estaclase de aves con distintos procedimientos, entre elloslas jaulas o reclamos. Pero también con otro intere-sante método denominado “boyzuelo” (conocido enotros lugares como “bozuelo” o “boezuelo”)51. Estatécnica consistía en imitar la forma y figura de unbuey, disfrazándose con las pieles rojizas del animal y
La Edad Moderna: se intensifica la persecución ( 137 ) ( 136 ) Capítulo tercero
Entre la arquitectura de época renacentista de Saldañadestaca el palacio del marqués de La Valdavia, resultadode la unión de dos grandes casas solariegas que aún con-servan escudos nobiliarios sobre los grandes portones.Uno de sus rasgos más curiosos es la garra de oso quecuelga de una viga del alero del tejado. Según la leyenda,un antepasado del marqués logró dar caza a un “terribleoso” que sembraba el pánico entre las gentes de la co-marca.
La garra de oso del marqués de Saldaña
(50): Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. PL CIVILES,MORENO (OLV), CAJA 710,6. Pleito de Miguel de Salazar, alcaidede la fortaleza de Vallejera, de la villa de Cervera de Pisuerga,con el concejo de Arbejal, sobre caza de perdices. (51): Las interpretaciones sobre el término bozuelo son profusasen la literatura de los siglos XVI y XVII. «Con dulces palabrasestán muchas injurias vengadas, el falso boezuelo con su blandocencerrar trae las perdices a la red», puede leerse en las pági-nas de La Celestina. En ciertas zonas de Alemania y Franciatambién era común el uso de esta técnica, aunque parece serque con algunas variantes. La llamada “montería a buey” con-sistía en confeccionar una especie de lienzo armado sobre arosligeros imitando la forma del buey (con sus cuernos y su carac-terístico color pardo). Esta estructura cobijaba en su interior alcazador, que aguardaba la llegada de las aves para tirarlas a suplacer con arcabuz. FRADEJAS RUEDA, J. M. (1996): ‘El bozuelo,el buey de caza y el cabestrillo’. Celentinesca, nº 20.

El siglo XX, de “alimañas” a especies protegidas ( 205 ) ( 204 ) Capítulo quinto
Diario Palentino13 de noviembre de 1929
Hay que evitar que Whisky siente plazaPor Luis de Oney
«Y entre las muchas cosas dignas de mención que hay en Cervera está nuestro buen amigo Whisky. ¿No lo co-nocéis? Pues apenas habrá algunos ciudadanos en la provincia y hasta fuera de ella que no lo conozcan, de famaal menos. Whisky es un oso que cobró en los montes Manolo Nestar. Dos años hace de esto y desde entonces hastaahora toda persona que ha desfilado por Cervera ha sido presentada a Whisky. Tan famoso es ya el animalito quehay muchas gentes que apenas llegan a la villa preguntan ansiosamente: ¿podemos ver al oso? Y a nadie se leniega este derecho. Más aún: a nadie se le cobra cantidad alguna por admirar a Whisky. No pasa aquí como enalgunas catedrales que cobran dinero a los turistas por enseñarles las cosas. El oso cazado por Manolo Nestar esde derecho público, digámoslo así y pertenece a las propiedades que puede ostentar Cervera para los turistas. Yosoy de opinión que en una guía de turismo debe figurar Whisky. Hay muchos pueblos que alardean de cosas menosinteresantes.
Whisky ya se ha hecho famoso en la comarca y fuera de ella. Porque tiene además una historia muy curiosaque Manolo Nestar cuenta de balde también. Por él hemos sabido cómo fue cobrado Whisky a los ocho días de sunacimiento y cómo tuvo por nodriza a una vaca que lo amamantó con cariño maternal. Por él hemos sabidomuchos pintorescos episodios de la vida de Whisky que llenarían largas columnas. De todo ello viene la fama deWhisky, tan conocido en la comarca como lo fue en Barcelona el célebre elefante Avi y como lo es en la actualidaduna hembra de la misma familia, la Julia, encanto de grandes y chicos en el parque barcelonés.
Pero el caso de Whisky va a sentar plaza. Hace poco estuvo en Cervera el regimiento de Borbón. Militares ypaisanos fraternizaron durante algunos días. Los militares marcharon encantados de la hospitalidad de los paisanosde Cervera y los paisanos de Cervera quedaron satisfechos de la cortesía de los militares de Borbón. Y en el buendeseo de ofrecer a los huéspedes cuanto se tuviera, se les ofreció también a Whisky. El ofrecimiento fue aceptado.Whisky pasaría a pertenecer al regimiento de Borbón.
Queremos intervenir en esto. Igual que se protesta de que se exporten al extranjero los objetos del tesoro ar-tístico nacional cabe protestar aquí de que se despoje a Cervera del oso que era ya célebre en la provincia. No sedebe permitir la exportación. ¿Qué dirán en Cervera cuando un forastero pregunte por Whisky? Este oso simpáticoy sociable, buen amigo de casi todo el mundo, no será un monumento artístico pero es una nota pintoresca. Y lopintoresco vale tanto como lo artístico o a veces más. Creemos que vale la pena de que se forme una comisión quevele por esta nota pintoresca, que recoja firmas de protesta por el despojo y que solicite del regimiento de Borbónque decline su derecho en este asunto. Por cosas mucho menos importantes que ésta se forman todos los días co-misiones y juntas y hasta entidades completas que no tienen nada que hacer y que, efectivamente, nada hacen.Pues acaso tenga más fundamento una comisión pro Whisky».

( 206 ) Capítulo quinto
unos meses, y se presentó con él tan pronto como tuvoocasión en la capital palentina. Después de encontrarsecon el tal Krone, se dirigió a él de forma muy directa:«Yo soy Pano y este el oso». «Aquí debe haber una con-fusión —se excusó el encargado del circo— porque yono le he puesto a usted telegrama ninguno». «¿Qué nome ha puesto ningún telegrama?», protestó Pano. Car-los Krone repuso de forma categórica, «No, señor, perosi quiere le cambio el oso por unaleona de cría». En aquella ocasión,narraba Nestar, su amigo se mo-lestó mucho con él.
Osos en LiébanaA inicios del siglo XX, Liébana con-centraba aún la población oseramás importante del sector orien-tal. La suave climatología y laabundancia de alimento (con bos-ques pródigos en bellotas, hayu-cos, castañas o arándanos) hicie-ron de esta comarca un valiosoecosistema para el plantígrado.Recientes trabajos de investiga-ción prueban, de hecho, que algu-nos de los ejemplares que se avis-taban en las sierras palentinasdurante el periodo estival (gene-ralmente en el valle de Redondo oen los puertos de Pineda) solíanpasar largos periodos del inviernoy la primavera en la vertiente sep-tentrional de la cornisa.
Pese a la accidentada geografíade la zona, el oso tampoco escapó a la fuerte presióncinegética. Solo entre 1904 y 1912 y según las noticiaspublicadas, se abatieron diez osos adultos y dos esbar-dos, un dato alarmante si se tiene en cuenta que sietede los ejemplares muertos eran hembras. Los montes
de Piarga y Peñalba, próximos al concejo de Espinama,los bosques de Cosgaya o las abruptas frondas que ro-deaban las localidades de Buyezo y Lamedo (al suroestede Peña Sagra) serían escenario de buena parte de esosepisodios.
Las partidas de caza tenían un marcado carácter co-munitario y llegaban a reunir numerosos ojeadores y
escopetas, que podían sumara veces hasta el medio cente-nar. Los más ancianos desig-naban los puestos, conveníanla hora de inicio de la batida yseñalaban qué dirección debe-rían seguir los monteros paralevantar la pieza de su encame.Por supuesto, no podían faltarreputados cazadores comoAdolfo Ortega y Lino González(vecinos de Espinama), JoséCampillo (el popular párrocode Tureno), Jorge Cuevas (Ci-llorigo), Esmeraldo Cires (Le-rones) o Teodomiro Torre(Vega de Liébana). Sus gestaseran admiradas por todos suspaisanos y las pieles de los ani-males cobrados acababansiendo expuestas en el mer-cado de ganados de Potes57. Supasión por la caza, por otrolado, era casi desmedida,como refiere Eduardo GarcíaLlorente respecto a Jorge Cue-vas: «Se cuenta de él que en
los últimos años de su vida, totalmente perdido el oído,su afición a la caza seguía siendo casi obsesiva y, cuandoveía un grupo de personas reunidas hablando, se acer-caba a ellas y preguntaba: ¿Qué? El osu ¿verdad? ¡malbichu, mal bichu! Y de muchu cuidau»58.
Con el paso del tiempo, a los nombres referidos sefueron sumando otros ilustres personajes de la vidasantanderina (entre los que estaban Ramón Ortiz, En-
Osos cazados en Liébana Periodo de 1904 a 1925
El interés cinegético que despertaba eloso durante las primeras décadas delsiglo XX era innegable. Los montes deBuyezo y Lamedo (a los pies de PeñaSagra), las estribaciones septentrionalesde los puertos de Pineda y los bosquesde Cosgaya, Espinama o Las Ilces con-centraron el mayor volumen de capturas.
(57): El día de Todos los Santos de 1906, Cipriano Cires mató unaosa cuya piel expuso durante dos días en la feria de Potes.(58): GARCÍA LLORENTE, EDUARDO (1974): óp. cit.
Noticia publicada en el número de La Voz de Lié-bana correspondiente al 20 de julio de 1905.

El siglo XX, de “alimañas” a especies protegidas ( 295 ) ( 294 ) Capítulo quinto
nicipio. «Entonces —reconoce Pedro Arto, natural deSan Cebrián— todavía se veía el oso de vez en cuando.Yo lo habré visto seis o siete veces. No atacaba muchoal ganado. Sí se daba algún caso a una vaca o algúnternero, pero no era habitual». «Por aquí nunca atacóal ganado —afirma Donato Torres, vecino de San Feli-ces—. En algunos lugares sí decían que les había ma-tado algún potro, aunque yo creo que echarían laculpa al oso para ver si se las pagaban». La prensa,sin embargo, daba pábulo a la imagen más negativadel plantígrado. El 14 de octubre de 1968, la Hoja delLunes titulaba a grandes caracteres: «Los osos atacanen Asturias y Navarra. Vegetariano en su juventud, sevuelven luego carnívoros»231. Durante el lustro com-prendido entre 1974 y 1978, las reses lanares muertasen el núcleo oriental (que integraban Palencia, el surde Cantabria y el noreste de León) fueron 130232. Enese mismo periodo, se contabilizaron daños en 580colmenas. «En Celada, claro, iba mucho a las colme-
nas. Al difunto Venicio varias veces», recuerda DonatoTorres. Las incursiones del animal también eran fre-cuentes en los colmenares de Resoba y Verdeña. In-cluso se registraron episodios en áreas más alejadas.Durante los años 1977 y 1978, varios colmenares de LaValdavia, al sur de la carretera comarcal 626, que uneGuardo y Cervera de Pisuerga, sufrieron perjuicios decierta consideración.
En 1973 y coincidiendo con la declaración del osocomo especie protegida, el pago de los daños se ge-neralizó a todas las regiones habitadas por el animal.Las indemnizaciones, sin embargo, no lograron satis-facer a muchos afectados, disgustados con la buro-cracia, la complejidad administrativa y el retraso en el
Las explotaciones ganaderas de montaña entraron encrisis. Sus rendimientos decrecieron y la escasez demano de obra (responsable de eliminar el matorral yconservar los pastizales) aceleró la degradación de al-gunos espacios naturales.
En 1967 se decretaba una nueva veda, que se convirtióen definitiva el 5 de octubre de 1973228. Entretanto, lapoblación oriental vivía sus momentos más duros, perolas quejas de los afectados no cesaban. En otoño de1971 un ejemplar atacó las colmenas de varias locali-dades de Fuentes Carrionas229. Diario Palentino infor-maba de este episodio y uno de sus redactores lamen-taba que los vecinos de la zona no pudieran combatiral animal con venenos o batidas. La situación no eramucho mejor en Cantabria. Según un artículo publicadoen 1967 por el diario Alerta, la población osera de Lié-bana se cifraba en seis ejemplares. En 1971, los cálculosbarajados descendían su número a cuatro. Los serviciosde guardería vigilaban sus movimientos, concentradosen la sierra de Hijar, el puerto de Sejos y los montes deCamaleño y Vega de Liébana230.
Las menguadas poblaciones oseras, sin embargo, to-davía sufrirían el acoso y la persecución. «Recuerdo oír
una anécdota de uno de Llanes que mató una osa enVega los Cantos —evoca Melchor Romero—. Contabaque estaba allí con Vicente el de los Cos cuando le salióla osa. La tiró y la tumbó, pero se rehízo y comenzó asubir de Vega los Cantos por la roca… Él iba siguiéndolapeña arriba y, como no le quedaban balas, puesto queiba a perdices, le iba disparando a perdigón, dándolaen las manos, para evitar que subiera. Ese hombre, di-cen, tenía mucho dinero». Otros ejemplares murieronde forma legal antes de la entrada en vigor de la prohi-bición. Félix Rodríguez, El Pajarero, abatió en octubrede 1963 un animal en el término de Polentinos. Fue du-rante una cacería al corzo, apunta Javier García, vecinode Cervera, «había al menos otros 15 o 20 cazadoresen aquella batida».
Aunque menos polémica que la anterior, la segundaveda del oso generó de nuevo cierto descontento.Muchos habitantes del medio rural desaprobaban lamedida. En el invierno de 1969, y durante una batidaen el monte Corcos (Guardo), los perros levantaronun oso entre la espesura del bosque. «Le tuve enca-ñonado a diez metros de distancia y, si no es por mihijo Emeterio, que me gritó para que no le tirara, letumbo. Pero como lo han puesto tan castigado conmultas y cárcel, no era cosa de complicarse la vida»,afirmaba Maximino Calderón. Al margen de los ca-zadores, la mala reputación de la especie entre losganaderos era aún muy acentuada. Con todo, sus da-ños no eran tan significativos como los provocadospor el lobo y su incidencia muy desigual en cada mu-
La veda definitiva del oso pardo entró en vigor tras la aprobación de un Decreto el 5 de octubre de 1973. Imagen de un ejemplaren libertad tomada en las montañas asturianas (fotografía de Javi Puertas).
(228): Este marco legal de protección fue ratificado por Real De-creto de 30 de diciembre de 1980 sobre Especies de Fauna Sil-vestre Estrictamente Protegida.(229): Diario Palentino, 25 de noviembre de 1961.(230): ABC, 15 de mayo de 1971.
(231): La Hoja del Lunes, 14 de octubre de 1968.(232): NOTARIO GÓMEZ, RAFAEL (1979): ‘Sobre el oso pardo enEspaña’. Revista Montes.

desembolso de los abonos, que podía demorarse hastados años. Poco a poco, los expedientes tramitados porla administración irían decreciendo y la opinión sobreel oso fue dando un giro, reforzada también por lalabor divulgativa que llevaron a cabo naturalistas ybiólogos.
Pese a todo, algunos sucesos seguían generandocierta alarma entre los propietarios ganaderos. En laprimavera de 1977, un ejemplar se dejó ver en San Mar-tín de los Herreros. Durante una madrugada, JerónimoCastrillo escuchó ladrar a sus perros y, tras asomarsea la ventana, pudo ver al plantígrado en el interior deunas tenadas que cobijaban a setecientas cabezas deganado. Salió rápidamente de su vivienda y entró alredil, donde encontró 16 ovejas y 85 corderos muertos.Aquel «gran oso negro», en palabras de la prensa, vol-vió a protagonizar otro hecho similar la primavera de1978, cuando se acercó a un corral con alrededor de400 cabezas. El episodio reabrió de nuevo el debatesobre la protección de la especie y las indemnizacionesque recibían los afectados. Los animales, explicaba elredactor de la noticia, al ver tan corpulento oso, «seamontonaron unas encima de otras hasta llegar a as-fixiarse unas cuantas». En total, fueron 76 las resesmuertas. Aunque la Administración compensó al ga-nadero con 284.000 pesetas, el periodista, haciéndoseeco de las demandas de algunos vecinos de la zona,reclamaba medidas para evitar esta clase de sucesosy solicitaba que las autoridades permitieran «dar ba-tidas de vez en cuando»233. Su opinión expresaba unsentimiento todavía bastante común entre las gentesdel norte palentino.
A finales de los años 70, el Principado de Asturias,la Diputación de Cantabria y el antiguo ICONA im-pulsaron los primeros estudios de cierta envergadurasobre la especie234. Con anterioridad, Rafael Notariohabía llevado a cabo algunas investigaciones decampo. Según sus estimaciones, la población orientalarrojaba un censo de 19 ejemplares (12 adultos y 7crías), distribuidos sobre todo en la Montaña Palentinay en las reservas de Riaño (León) y de Saja (Canta-bria)235. Un informe de P. Garzón, F. Palacios y J. Garzónpublicado en 1977 rebajaba el censo para la MontañaPalentina y ofrecía una cifra de 54 ejemplares en todala Cordillera Cantábrica, distribuidos geográficamentede la siguiente forma: «Montes de Cervantes (2); De-gaña, Rañadoiro, Monasterio de Coto y Alto Sil (10);Murias de Paredes (2); Somiedo (10); Teverga (6); Sa-liencia (2); Pola de Lena (6); Riaño (8); Alba de los
El siglo XX, de “alimañas” a especies protegidas ( 297 ) ( 296 ) Capítulo quinto
Cardaños (2); Liébana (2); Brañosera (1); Alto Campóo(1); y Saja (2)»236.
El lobo: dos décadas decisivas para su supervivenciaComo ya había sucedido con el oso, la regresión dellobo comenzaba a mostrar indicios alarmantes. Los“resultados” logrados por algunas Juntas de Extinciónde Animales Dañinos, como la de Santander, habíansobrepasado las expectativas de sus promotores, con-firmando las tesis de quienes defendían la necesidadde articular la “guerra al lobo” a través de cuerpos de“alimañeros oficiales”. Con ellos y con la proliferaciónde los venenos, las antiguas batidas comunales se con-virtieron en una especie de celebración etnográfica oritual, propia de los lugares más pobres o aislados delnoroeste peninsular: «En las batidas el efecto casinunca es proporcional a los esfuerzos y medios em-pleados —reconocía el diario Imperio en 1960— y no seconsigue sino desplazar al lobo a otros parajes y, a lomás, matarlos en escaso número. Los cepos y los ve-nenos, empleados con cuidado y astucia, dan mejorresultado», defendía la crónica237. La vieja costumbrede celebrar dos batidas anuales acabaría desvanecién-dose lentamente. Durante los 60, tuvieron lugar lasúltimas batidas en el valle de Castillería, en el municipiode Aguilar de Campoo y en diversos pueblos de FuentesCarrionas y La Pernía. «Podían juntarse los vecinos demuchos pueblos. De Cervera para arriba colaborabatodo el mundo, cualquiera que tuviera ganado», evocaMelchor Romero. Los arreos, añade, eran dirigidos porlos cazadores más veteranos: «Se respetaba la jerarquíay la gente batía el monte con campanos, cencerros ycornetas». Hacia 1967, señala, tuvo lugar la última deestas prácticas en la zona.
La desaparición de las batidas no evitó, sin embargo,que la persecución del cánido siguiera siendo un asunto
comunitario, como prueban diversos episodios. Durantela Navidad de 1960, una mujer llamada Vidala observódos lobos merodeando en las proximidades de su vi-vienda, en Cardaño de Abajo. Inmediatamente, corrió aadvertir a su marido, quien como era costumbre en ellugar dio la voz de alarma tañendo las campanas de laparroquia. Al grito de ¡todos al lobo!, los vecinos salieronde sus cortes y casas armados con hachas y horcas y,tras batir un monte próximo, lograron acorralar a losanimales frente a las aguas del pantano de Camporre-dondo. Acosados por la presión, los lobos se lanzaronal agua pero, horas después, ya exhaustos del cansancioy el frío, decidieron salir. Mujeres y niños escarbaron en-tonces entre la nieve en busca de piedras, mientras quelos hombres, «a palos y a pedradas» refería el artículo,dieron muerte a uno de los lobos, corriendo a la orillaopuesta «donde el otro ejemplar encontró idénticasuerte a manos de Porfirio y Honorino»238.
Algunas de estas historias se colaban con frecuenciaen las páginas de los rotativos nacionales. En enero de1960, ABC publicaba la crónica de ciertos sucesos pro-tagonizados por el lobo. Las manadas que merodeabanpor la zona, informaba, habían devorado varias ovejasen Otero de Guardo. Un vecino de Alba de los Cardaños,Paulino Mediavilla, fue también atacado cuando se di-rigía en burro hacia su casa. «Han logrado capturar al-gunas de estas fieras valiéndose de escopetas y de cebosenvenenados», escribía el corresponsal239. Para la prensa
Félix Rodríguez, El Pajarero, posa junto a la piel de un oso.
(236): GARZÓN, P. y GARZÓN, J. (1977): ‘Situación actual del osopardo (Ursus arctos pyrenaicus Fischer, 1890) en España y datossobre su alimentación en la Cordillera Cantábrica’. I ReuniónIberoamer. Zool. Vert.. La Rábida. 1980.(237): Imperio. Diario de Zamora, 20 de febrero de 1960.(238): Diario Palentino, 6 de enero de 1961.(239): ABC, 26 de enero de 1960.
(233): Diario Palentino, 28 de abril de 1977.(234): Buena parte de la producción científica sobre el oso segestó a partir de entonces y durante los años 80, gracias a lostrabajos sobre distribución y estimaciones poblacionales (reali-zados por Braña, Garzón, Campo, Palomero, Clevenger o Pu-rroy), alimentación, daños sobre ganadería y agricultura,hibernación, ecología y movimientos estacionales o patrones deregresión histórica de la especie (Nores). Las monografías edi-tadas por el ICONA (realizada por Naves y Palomero y publicadaen 1993) y el Museo Nacional de Ciencias Naturales (Clevengery Purroy, 1991) constituyeron los trabajos con mayor proyecciónen la comunidad científica.(235): NOTARIO GÓMEZ, RAFAEL (1979): óp. cit.
Asistentes a una de las últimas batidas al lobo celebradasen los Campos de la Peña, cerca de Guardo.

nacional, el lobo era un anacronismo en aquella Españaque salía del letargo rural para abrazar el progreso y laindustrialización. Era preciso acabar con él. El 16 de di-ciembre de 1969, el mismo diario dedicaba una páginacompleta a las intensas nevadas que asolaban el nortede la provincia. El perió-dico reproducía algunasestampas de la villa deAguilar y destacaba elhecho de que ciertospueblos de la comarca,como Valsurbio, Car-daño de Arriba, Vidrieroso Camporredondo, entreotros, habían quedadoincomunicados durantedías. La semblanza se ce-rraba con este pasaje:«Hay especialmente unpeligro continuo: es lapresencia del lobo, conel riesgo para ganados ypersonas, ya que al pro-longarse las intensas nevadas, las alimañas, acuciadaspor el hambre, bajan hasta los propios poblados, te-niendo a veces que mantenerse guardia entre todo elvecindario, de día y de noche»240.
La densidad poblacional del lobo y la repercusióneconómica de sus ataques se hallaban, como casisiempre, en el origen del debate. Los ganaderos se que-jaban de que la especie experimentaba una tendenciaexpansiva («van aumentando de forma alarmante»,refería la prensa en octubre de 1962241). Otros asegurabanque el rigor del invierno y la falta de alimento obligabaal cánido a correr más riesgos, descubriéndose, inclusoa plena luz del día, por las cercanías de los pueblos enbusca de carroña. De ahí —afirmaban— la sensación deque su número iba en aumento. Con ello, durante losinviernos más fríos no era extraño que algunos lobos,sin alimento en las sierras altas, acudieran a fuentes desubsistencia menos habituales: los perros de pueblo yla carroña. «Aparece entonces —explicaba el autor— el“lobo barranquero” que vive mendigando como un
chacal y que no teme entrar a los pueblos». «En invierno—recuerda Miguel Ángel Arroyo, Moli— hasta Cerverallegaban a entrar, por el campizal y la zona de lasescuelas. Y en la cuadra se nos metió alguna vez cuandono había animales». En cierta ocasión, recuerda su
madre, Tina Manrique,«nos mató un perrucopequeño que se quedabaa dormir en la tenada,donde estaban los carros.Fue el lobo y se lo llevó.Estaba la tierra un pocohúmeda y se veían lasuñas del pobre perro».No es el único episodioque Tina recuerda de suestancia en el molino deValdesgares: «Teníamosuna cabra paciendo allíatada, justo al cruzar lacarretera. Yo estaba mo-liendo, viene Ángel y dice"¿has traído la cabra?".
Digo ¡ay, no! y dice "¡Ya la comió el lobo". ¡Sí, hombre,sí, a estas horas!, le digo yo así. Fue y ya la había matado.Estaba el lobo con ella y según dió dos voces, marchópor todo el campizal abajo».
Con el fin de las batidas, los venenos cobraron mayorprotagonismo. Un artículo publicado por el diario Im-perio el 27 de diciembre de 1960 daba cuenta de un su-ceso acaecido en Otero de Guardo, cuando varios jó-venes de la localidad advirtieron que dos grandes lobosacudían a devorar los restos de un perro atropelladopor un camión242. Los muchachos, explicaba el artículo,decidieron aprovecharse del fortuito cebo preparandodos cepos y, tras varios días de espera, «pudieron verque en una de las trampas quedaba retenido un lobo».Cerca de él, merodeaba otro ejemplar, que pronto lo-graron matar. «En cuanto al cogido por el cepo —rela-
(240): Ibídem, 16 de diciembre de 1969.(241): Diario Palentino, 22 de octubre de 1962.(242): Imperio. Diario de Zamora, 27 de diciembre de 1960.
Un grupo de cazadores posa en Barruelo de Santullán con un loboy un corzo muertos (archivo de Fernando Cuevas).
Lobo adulto en cautividad (fotografía de Manuel Ramos Casaus).
( 298 ) Capítulo quinto

El siglo XX, de “alimañas” a especies protegidas ( 307 ) ( 306 ) Capítulo quinto
por fuera del pueblo y las traías donde te parecía, cercade una casa, te escondías allí y esperabas a que lle-gara».
Los cebos que desprendían un fuerte olor aseguraban—se decía— excelentes resultados. De hecho, no falta-ban quienes elaboraban complejas mezclas con des-hechos de casquería, aceite y sal, conservados en tarrosdurante semanas hasta que alcanzaban cierto gradode descomposición. La mezcla se distribuía después enpequeños restos desde la boca de la madriguera hastael lugar elegido por el ca-zador para hacer blancosobre el animal. En mu-chas localidades de la co-marca se recurría ademása los cepos de hierro, ge-neralmente de platillo. Laclave, en este caso, era se-leccionar el lugar para suemplazamiento. Se reco-mendaba elegir sendas se-cas y abrigadas, las máspróximas al borde del bos-que, o situarlos a cierta profundidad en el interior delas madrigueras, asegurando antes el sellado de cual-quier salida alternativa.
El urogalloAunque nunca cargó con el estigma negativo que habíaperseguido durante siglos a otras especies animales,el urogallo (conocido por el nombre de “faisán”) esuna de las aves más emblemáticos de la cornisa can-tábrica y representa, en la actualidad, uno de los pa-radigmas —quizá fracasados— de los esfuerzos con-servacionistas. Hasta mediados de los años 60, cuandosu regresión ofrecía indicios evidentes, su caza habíasido una práctica habitual en las montañas de Palenciay Liébana, en el sur asturiano o en las áreas septen-trionales de León. Así lo relataba el célebre Antoniode Valbuena: «es raro el día de mercado que no hay enPotes, Riaño y Cangas de Onís faisanes a la venta, quepor cierto —añadía— no suelen valer más que cinco óseis pesetas»265. Los testimonios que hemos recogido
coinciden en señalar que, aún a finales de los 50, el aveera común en diversas zonas boscosas de la MontañaPalentina, entre ellas Casavegas. Melchor Romero, na-tural de la población perniana, recuerda que su padre ysu tío tenían la costumbre de salir, casi siempre al alba,en su búsqueda por las proximidades de Peña Maldrigo.
La presión cinegética sobre el urogallo fue tambiénnotable en Lores, en los bosques de San Salvador deCantamuda y Piedrasluengas o en el valle de Castillería.«Donde más paraban —evoca Paco Torres, natural de
San Felices— era montearriba, entre Vergaño y SanFelices. ¡Coño!, me acuerdoyo que estábamos allá a lamadera, sería en el cin-cuenta y tantos, en elmonte ese que está delpueblo arriba, hacia Herre-ruela, y se veían los uroga-llos luchando. Tenían que-rencia a los acebos, allá serefugiaban mucho». El tes-timonio de otro aficionado
a la caza, Amador García, vecino de Vergaño, confirmala querencia de la especie por las frondas de Castillería:«Urogallos había en lo de San Felices… Maté uno, y enesa estábamos unos cuantos. Le tiró el difunto Modestoy dos o tres más. Pero ese día lo maté yo. Por entonces—recuerda— ya se veían menos».
«En aquellos años —confirma Pedro Arto en relacióna Monte Ciruelo— todavía quedaban algunos. Si teníassuerte e ibas pronto al monte le encontrabas can-tando en el árbol… La zona de la sierra que tira paraSan Felices era muy buena, de las mejores. Pronto de-sapareció. En los 60 no quedaban por aquí». Segúnlas investigaciones llevadas a cabo por Javier Castro-viejo, entre 1956 y 1965 se cazaron alrededor de cua-trocientos ejemplares macho en toda la Cordillera
valor se triplicó y a inicios de los años ochenta se llega-ban a pagar precios que oscilaban entre las 2.500 y5.000 pesetas por piezas sin curtir262. En muchos pe-queños cotos la venta de estas pieles permitía a lascuadrillas costear el valor de las licencias, los seguroso las municiones que empleaban. «Las pieles de raposose pagaban bien entre septiembre y abril —reconocíaSantiago Bedoya—. De abril en adelante también se lesmataba, pero para que no hiciesen daño a la caza».
Los cazadores, de hecho, estaban convencidos deque la única fórmula de proteger huevos o pollos deperdiz era exterminar la especie de sus campos. «Hayque perseguirles sin descanso, procurando su destruc-ción por cualquier procedimiento», reclamaba D. Val-verde en la prensa local. En otras ocasiones, las razonespara justificar su extermino se buscaban en su potencialpeligro para propagar la rabia y otras enfermedades263.Con ese subterfugio, los miembros de la Sociedad Ve-natoria Palentina solicitaron en mayo de 1976 el co-rrespondiente permiso para batir el Monte Viejo de lacapital: «Tenemos —señalaban— el deber ciudadano,
ineludible, de hacer cuanto sea posible para evitar quela terrible enfermedad de la rabia se propague»264.
A tenor de unos u otros motivos, el interés por el zo-rro se extendió entre un creciente número de cazadoresque empleaban fórmulas muy dispares. Las esperas,bien a primera hora de la mañana o al atardecer, eranuna de las modalidades habituales: «en tiempos denieve, por la noche, salíamos a acechar a los raposos»,recuerda Jesús Cenera. Otras veces, se recurría a loscebos de carnes y pescados en salazón. «Cuando habíanieve se podía adivinar la pista del raposo. Se ponía unpoco de carne amarrada a un palo, clavada… y aquí seacercaban por la noche. Desde una ventanuca de laparte trasera de la casa se les disparaba». Este testi-monio fue recogido por José Carlos Martínez Mancebo
en su investigación sobre el patrimonio etnográficode Fuentes Carrionas. La tipología del cebo
variaba mucho. «La sardina arenque eramuy buena», reconoce Pedro Arto.
«Pero también se utilizaban lasparias de una vaca», añade,
«las ibas arrastrando
A inicios de los 80, las pieles de zorro(Vulpes vulpes) oscilaban entre las2.500 y las 5.000 pesetas (fotografía de Wifredo Román).
(262): ABC, 7 de enero de 1983.(263): Diario Palentino, 6 de julio de 1968.(264): Ibídem, 14 de mayo de 1976.
La Vanguardia Española, 24 de enero de 1973.
(265): DE VALBUENA, ANTONIO (1913): Caza mayor y menor.Madrid. Est. Tip. de los Hijos de Tello, 1913. Biblioteca Digital deCastilla y León.
Pieles de zorro usadas para cubrir la testuz de los animalesde tiro (Museo Etnográfico de Prioro, León).

El siglo XX, de “alimañas” a especies protegidas ( 309 ) ( 308 ) Capítulo quinto
el alba que era justo la hora en que esas hermosasaves cantan, durante el mes de abril y mayo». Comorefería Juanito, la fórmula más habitual para capturaral ave gallinácea era a tiro, aguardando al canto delcelo. «Como esto acontece a las altas horas de la no-che —escribía Antonio Valbuena ensu tratado venatorio— ya contra elamanecer, a la misma hora pocomás o menos en que cantan los ga-llos, la caza del faisán resulta difícily trabajosa. Hay que aprovechar lasnoches de luna, pues de otro modola puntería es poco menos que im-posible, y, naturalmente, hay que pa-sar la noche al raso»268. Esta mismamodalidad era también empleadapor los mozos de Velilla: «Se solíancazar por la noche a la seguidilla,cuando el macho cantaba», reco-noce un informante.
Otra curiosa modalidad era lapracticada en Casavegas por EliseoRomero. «Iban al faisán —evoca suhijo Melchor— cuando estaba encelo… cuando hacía la rosca. Entonces apretaban a co-rrer y nada más callaba, se paraban. Así iban acercán-dose hasta que le tenían a tiro». Este sistema es similaral que se practicaba en otras comarcas montañosasdel norte peninsular, denominado vulgarmente “entrara pasos”, un procedimiento ejercido de madrugada oen las horas previas al amanecer.
Regresión y desapariciónEn 1967 y como consecuencia de la drástica regresiónsufrida por las poblaciones de urogallo, el Estado de-cretaba una veda temporal de dos años. En 1969 con-cluía la prohibición y las autoridades, poco sensibles alescenario de extrema vulnerabilidad que se cernía sobreel animal, aprobaban la captura de diez ejemplares.Algunos expertos suponían que el número de machosque habitaban los montes de Asturias, León y Cantabriano superaba la cifra de doscientos. Pese a todo, se ex-pidieron diez permisos269.
A inicios de los años 70, algunos cazadores recono-cían ya abiertamente la frágil situación de la especie.De este modo se expresaba Eduardo Trigo de Yarto, vo-cal de la Federación Española de Caza, en un artículopublicado por la revista Montesen 1973: «Los efectivos
cantábricos acusan una situación re-gresiva bastante mala en algunas zo-nas gallegas, palentinas, leonesas ysantanderinas y menos peligrosa enlos bien guardados cotos particulareso estatales de Asturias»270. Trigo deYarto creía firmemente que la proli-feración de medios mecánicos y lascarreteras asfaltadas eran el granenemigo del urogallo, pues habíanfacilitado que nuevos aficionados ala caza pudieran llegar a los grandesbosques cantábricos de pino y haya.Otros, por el contrario, atribuían eldeclive de la especie al aumento desus depredadores naturales, comoel zorro o el jabalí. Los primeros cen-sos de urogallo no se realizaronhasta 1972. Javier Castroviejo fue elresponsable de llevar a cabo un pri-
mer muestreo que arrojó una estimación de 382 ma-chos. El estudio se llevó a cabo a partir de la localizaciónde los cantaderos y el posterior recuento de los machosdurante la época nupcial. En 1975, Castroviejo publicabala primera monografía sobre el ave, titulada El urogalloen España. El autor exponía que la población palentina,acantonada en los hayedos y robledales de umbría,rondaba la media docena de parejas y divagaba sobresu evolución histórica reciente. «La especie —refería—se encuentra solamente en la sierra de Alba, principal-
Cantábrica266. Las capturas fueron decreciendo en añosposteriores, al tiempo que el éxodo rural condenaba alos boques de montaña a un deterioro gradual. Poco apoco, la especie fue desapareciendo de los enclaves deBrañosera y Salcedillo (donde hay constancia de avis-tamientos hasta finales de los 70) y de los entornos deFuentes Carrionas. De hecho, los hayedos de Torales(Velilla del Río Carrión) y los acebales de Valcobero yValsurbio cobijaron, hasta fechas recientes, varios can-taderos, tal y como manifiesta Julio García Rodríguez,vecino de Velilla. Otros testimonios lejanos acreditanincluso la presencia del urogallo en ecosistemas concaracterísticas vegetales y orográficas bien distintas,
como Respenda de la Peña. De ello daba fe la prensapalentina en una crónica publicada en 1933 sobre varioscazadores de la localidad: «no hay día durante el añoque no cacen alguna pieza de las clases siguientes: lo-bos, jabalíes, zorros, garduñas, liebres, conejos, alavan-cos, perdices, codornices, y hasta se ha dado el caso dela importante caza del faisán»267.
A la caza del faisánLa caza del faisán tenía sus propias singularidades,como confiesan los cazadores más ancianos de la co-marca. En las memorias que escribió antes de sumuerte Juanito, apodado el de Casavegas, relataba:«Muchísimas veces a las dos o tres de la madrugadame levantaba y subía a la bicicleta y con la escopetacruzada a la espalda, escapaba con rumbo a Camaso-bres, hacia el alto de Piedrasluengas; cuando llegabaa lo alto de esos imponentes montes, escondía la bi-cicleta bajo unos paredones y esperaba a que viniera
Portada del número 449 de la revistaCaza y Pesca (mayo de 1980).
(266): RODRÍGUEZ-MUÑOZ, R. (2016): Urogallo común — Tetraourogallus. En SALVADOR, A. y MORALES, M. B. (Eds.): Enciclo-pedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Madrid. Museo Na-cional de Ciencias Naturales. (267): El Día de Palencia, 17 de febrero de 1933.
(268): DE VALBUENA, ANTONIO (1913): óp. cit.(269): En contrapartida, los cazadores solo dispusieron de tresdías para localizar al ave y de una sola oportunidad para dispa-rar. Cada licencia costó mil pesetas y, por cada urogallo cobrado,se debían abonar cinco mil pesetas adicionales. En Revista Mon-tes. ‘El urogallo es el ave más difícil de encontrar en el bosque,a la que pierde su apasionado canto de amor’. 1969.(270): TRIGO DE YARTO, EDUARDO (1973): ‘El problema de losurogallos ibéricos y de su caza’. Revista Montes.
Durante las décadas de 1950 y 1960, el urogallo era aún común en algunos bosques del norte palentino, especialmente enlas localidades de Vellilla del Río Carrión, San Felices de Castillería y Casavegas (fotografía de Javi Puertas).