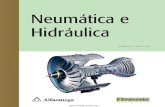UNA CULTURA ANFIBIA LA SOCIEDAD HIDRÁULICA ZENÚ
-
Upload
andru-oviedo -
Category
Documents
-
view
118 -
download
0
Transcript of UNA CULTURA ANFIBIA LA SOCIEDAD HIDRÁULICA ZENÚ

CARIBE COLOMBIA
FEN COLOMBIA
UNA CULTURA ANFIBIA: LA SOCIEDAD HIDRÁULICA ZENÚ
Clemencia Plazas
Ana María Falchetti
Del nomadismo a la vida sedentaria
SEGÚN los datos obtenidos con los estudios de polen arqueológico, entre el 19.000 y el 11.000 antes de Cristo, hubo una época de gran sequía que coincide con las grandes glaciaciones. El límite marino estaba más bajo y las sabanas se extendieron hacia el litoral reemplazando los pantanos de manglares y los bosques (Van der Hammen, 1974).
Cazadores nómadas se adaptaron a las sabanas del Caribe desde hace más de 13.000 años. Los pocos vestigios superficiales encontrados en Colombia nos muestran sitios al aire libre de uso esporádico con una utilería de piedra para la cacería y el trabajo de la madera (Correal, 1977). Esta tecnología de instrumentos de piedra tuvo en la costa una utilización que se prolongó por más de 7.000 años y se encuentra hasta en los primeros asentamientos sedentarios con cerámica, como Puerto Hormiga, fechados alrededor del año 3.000 antes de Cristo 1 . Estas industrias líticas del tipo abriense perduran durante 13.000 años en la Sabana de Bogotá y en las riberas del río Magdalena (Correal, 1977).
Adaptándose a distintos hábitat para obtener lo que cada uno ofrecía, una gran "familia" formada por grupos que compartían una misma tecnología y un modo de vida similar, se extendió desde Panamá hasta el norte del Perú (Bray, 1984). El cuarto milenio antes de Cristo fue una época de gran experimentación con la domesticación de plantas en las llanuras tropicales. Las del Caribe colombiano son consideradas por los expertos como ideales para el desarrollo de raíces y tubérculos (Harris, 1969). Allí se han encontrado sitios de vivienda estable con agricultura incipiente y la cerámica más antigua conocida hasta el momento en el continente.
Monsú, con una fecha de más de 3.000 años a. de C. 2 , localizado en un ambiente lacustre, no presenta las cantidades de desechos de moluscos que forman los concheros característicos de esta época, como los de Puerto Hormiga, Canapote y Barlovento, pero sí múltiples azadas elaboradas en concha, que podrían indicar el trabajo agrícola (Reichel-Dolmatoff, 1986).
Estos sitios, localizados en su mayoría cerca del litoral, se encuentran diseminados en Colombia desde Urabá hasta el río Magdalena y forman parte de una supertradición cultural que se extiende desde Panamá hasta Venezuela durante aproximadamente 2.000 años (Bray, 1984). Sus habitantes presentan grandes similitudes en la forma de adaptarse al ambiente de la costa, islas o riberas de ciénagas y ríos, con una economía basada en la
1

pesca y recolección de moluscos, palmas y frutos que nos hace pensar en organizaciones sociales semejantes. Lejos del litoral y los recursos marinos, se han hallado asentamientos con características similares a las de Puerto Hormiga, que demuestran la exitosa adaptación del hombre al medio lacustre: San Jacinto, fechado en el cuarto milenio a. de C. 3 (Oyuela, 1986) y El Pozón, en el segundo milenio a. dc C. 4 , ubicado cerca de la población de San Marcos, en el límite entre las sabanas y las ciénagas del bajo río San Jorge (Plazas y Falchetti, 1986). La cerámica, elemento perdurable que permite al arqueólogo identificar grupos humanos emparentados y establecer su dispersión en el espacio, indica la fuerte relación entre las comunidades que ocuparon los sitios mencionados. Aunque existen diferencias regionales que hacen pensar en desarrollos locales, el predominio de ciertas técnicas de manufactura, de la decoración excisa e incisa en líneas anchas y de formas como los recipientes subglobulares sin cuello, permiten clasificarla dentro del Primer Horizonte Inciso (ReichelDolmatoff, 1986: 80) o Tradición Tecomate (Bray, 1984: 21), cuya presencia se hizo sentir en extensas regiones del continente.
[1]
La más grande modificación del paisaje llevada a cabo por el hombre en las ciénagas, fue la construcción de canales artificiales. En la foto se observa el sistema de control de aguas de la Hormiga en la región de caño Rabón, canales anchos con 20 metros de separación entre uno y otro. (Foto: Ingeniería Fotogramétrica Ltda.)
La importancia de los descubrimientos del hombre en este período inicial de la etapa llamada Formativa —domesticación de plantas y elaboración de cerámica— no es tema de este trabajo. Sin embargo, es necesario hacer énfasis en el largo y profundo conocimiento que tenía el hombre costeño de su medio, para entender los desarrollos que tuvieron lugar en épocas posteriores.
Economía mixta y transformación del paisaje
Las llanuras tropicales del Caribe se caracterizan por la variedad de microambientes y recursos para la subsistencia del hombre. Ambientes ribereños, cenagosos y estuarios naturales, con su variada fauna y suelos aluviales fértiles para la agricultura, alternan con sabanas, formaciones rocosas del terciario. En esta región, al igual que en otras zonas bajas del trópico americano, la eficiente explotación de los recursos naturales llevó al establecimiento de sistemas económicos mixtos y estables que permitieron el surgimiento de sociedades cada vez más complejas.
Es importante tener en cuenta que las condiciones ambientales sufrían cambios continuos. Fluctuaciones entre épocas secas y húmedas tuvieron lugar, como vimos, desde miles de años atrás, cambios acelerados por la intervención del hombre en la deforestación y la transformación del medio.
Tal vez la más grande modificación del paisaje llevada a cabo por el hombre prehispánico en Colombia, tuvo lugar en los cursos bajos de los ríos San Jorge y Sinú, donde, en áreas de 500.000 y unas 150.000 hectáreas, respectivamente, se observan vestigios de canales artificiales. Durante más de 2.000 años el hombre manejó los humedales, aprovechando la
2

riqueza de la fauna acuática y controlando las aguas de inundación, con el fin de proteger las viviendas en un principio y eventualmente enriquecer con sus sedimentos las zonas de cultivo. Este fue un proceso lento, iniciado durante el segundo milenio antes de Cristo, que se prolongó en algunas áreas de los ríos Sinú y San Jorge hasta la época de la conquista española (Parsons 1970; Plazas y Falchetti, 1981, 1987).
En las zonas bajas de los ríos Sinú y San Jorge las comunidades prehispánicas controlaron las aguas por medio de ejes mayores de drenaje formados por innumerables canales artificiales perpendiculares al cauce principal.
Estos ejes mayores se localizan a lo largo del límite de las depresiones con las sabanas y atraviesan de sur a norte las zonas cenagosas en su búsqueda de salida al mar. Aunque a lo largo de estos ejes se encuentran algunos sitios de vivienda dispersa, su principal objetivo fue desalojar los excesos de agua, permitiendo así la población masiva y el cultivo en los basines o zonas intermedias.
Dos sitios de vivienda nucleada o aldeas de tamaño considerable en el Bajo Sinú son Momil y Ciénaga de Oro, localizados sobre el eje del caño Aguas Prietas.
[2]
Vestigios del Sistema Hidráulico Prehispánico en el bajo San Jorge y Sinú.
La situación de éstos sobre el límite entre las sabanas y ciénagas multiplicaba las posibilidades de obtener recursos y los protegía del peligro de las inundaciones que afectaban a los sitios de habitación localizados dentro de la depresión. Momil, sitio excavado por Gerardo y Alicia Reichel-Dolmatoff en 1956, ha sido desde entonces considerado de gran importancia en la literatura arqueológica. El contenido de sus dos períodos de ocupación fechados en 200 a. de C. (Momil 1) y en los comienzos de nuestra era (Momil II), es interpretado por sus investigadores como indicador de un cambio sustancial, de una economía basada en el cultivo de yuca brava señalado por el uso de budares, a una basada en el del maíz con la utilización de metates y manos de moler (Reichel-Dolmatoff, 1956 pp. 111-113). Otros arqueólogos ven el mismo cambio en sitios contemporáneos del golfo de Urabá y Panamá (Sandos et al., 1980; Drolet, 1980). Sin embargo, más que creer en un cambio económico tan drástico esperamos que evidencias locales sobre cultivos prehispánicos basados en estudios de polen nos permitan asegurar la perduración de una economía centrada en cultivos mixtos estables, con énfasis en tubérculos, plantas poco exigentes, muy productivas y ricas en carbohidratos, complemento dietético ideal de los recursos proteínicos obtenidos en la abundante fauna de los medios ribereños y cenagosos locales. El maíz entraría a formar parte de esta economía mixta que subsiste, según los cronistas, hasta la época de la Conquista, desde Costa Rica hasta el río Magdalena, y permanece aún en amplias zonas de las llanuras del Caribe.
[3]
Camellones para cultivo, en la región caño Carate, en época de inundaciones. (Foto: Ingeniería Fotogramétrica Ltda.)
3

Las comunidades que habitaron el sitio de Momil produjeron una cerámica que, aunque presenta algunas similitudes con el Primer Horizonte Inciso, pertenece al Segundo Horizonte Inciso (Reichel-Dolmatoff, 1986), al igual que la de los grupos que en época contemporánea habitaban el bajo río San Jorge; esta última se distingue por su decoración incisa en líneas finas, con diseños geométricos y hachurados, la frecuencia de bases con ventanas, etc...
Las estribaciones de la cordillera Occidental separan las zonas bajas inundables de los ríos Sinú y San Jorge. Sin embargo, entre la serranía de San Jerónimo, al sur, y la de San Jacinto, al norte, existe un paso natural a la altura de Sahagún, que ha permitido el contacto cultural permanente entre estas dos zonas, señalado por los vestigios arqueológicos.
Hacia el primer milenio antes de Cristo debió existir un completo dominio del medio lacustre y ribereño. Las amplias áreas de ciénagas y humedales adyacentes a la sabana ofrecían grandes atractivos por su fauna abundante (peces, aves, reptiles) y la fertilidad de sus suelos. Aunque se vieran afectadas periódicamente por inundaciones, sus habitantes podían observar cómo las plantas silvestres crecían desmesuradamente cuando bajaban las aguas de inundación dejando la tierra nutrida con sus sedimentos. Por otro lado, conocían seguramente la necesidad de mantener sus sembrados de yuca en campos elevados rodeados de humedad de manera que la planta pudiera absorberla lentamente. No es raro suponer que hubieran canalizado las aguas tanto para defender sus viviendas de las inundaciones como para beneficiar sus cultivos.
Esta experimentación pudo tener lugar durante el segundo milenio antes de Cristo. Primero en forma reducida y espontánea para conformar paulatinamente y mediante una organización social y política cada vez más coherente, un sistema generalizado de control de aguas de las depresiones cenagosas del Sinú y del San Jorge.
Adecuación hidráulica de la Depresión Momposina
La mayor depresión cenagosa del país es la Depresión Momposina, en el centro de las llanuras del Caribe, donde convergen las aguas de los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge. Con un área de 6.000 km2 (600.000 hectáreas) se extiende desde Zambrano y Plato por el norte, hasta Ayapel en el sur y desde Caimito y San Marcos en el oeste, hasta El Banco en el oriente. Es una hondonada de suelos arcillosos en formación, separada por fallas geológicas activas de las rocas sedimentarias que forman las llamadas sabanas. Constituye un inmenso sumidero sometido a un constante proceso de hundimiento ocasionado por el peso de los sedimentos traídos por las aguas de inundación. Este fenómeno de hundimiento o subsidencia fluctúa entre 0.9 y 2.5 mm anuales. En los últimos 2.000 años la zona se ha hundido entre 1.8 y 5 m (Plazas et al., 1988).
El río San Jorge desciende del nudo de Paramillo, donde nace en la cordillera Occidental, corriendo hacia el noreste por las llanuras del Caribe en su curso medio, hasta cerca de Ayapel. A partir de allí se interna en la Depresión Momposina para desembocar al sur de Magangué en el Brazo de Loba, vía alterna del río Magdalena en su descenso al mar. El río Cauca irrumpe en las llanuras del Caribe al sur de Ayapel y con su grueso caudal,
4

acrecentado por las aguas del río Nechí, inunda la depresión por los rompederos de Astilleros y San Jacinto.
Los limos depositados por las inundaciones anormales han formado el llamado Cono del Cauca, planicie levemente inclinada hacia el norte, dividida a trechos por los cauces de los caños El Humo, Rabón y Brazo Mojana, que le dan la forma de una mano con los dedos abiertos. Las prolongaciones del Cono del Cauca están formadas por suelos fértiles poco inundables que, a medida que disminuyen en altura, forman el área intermedia de la Depresión caracterizada por inundaciones estacionales. Más al norte, los múltiples cauces de agua se encuentran con la barrera de las rocas del terciario que conforman las sabanas, creando una zona de inundación permanente que desagua lentamente por el allí estrecho cauce del Magdalena.
Los vestigios de canales artificiales se observan principalmente en el área intermedia de la Depresión Momposina donde eran necesarios para el desarrollo de comunidades numerosas.
Actualmente, por el desmonte de las vertientes andinas al sur, el caudal de los ríos es mayor y por la falta de control interno de aguas, las zonas de inundación permanente son notoriamente más extensas. Bajo las aguas poco profundas se pueden observar vestigios de canales artificiales en el curso bajo del caño Rabón, entre otros.
En esta zona de suelos arcillosos, pesados, de poco drenaje, los lechos de los ríos son poco profundos y pierden fácilmente su cauce original. La morfología aluvial cambiante y el hundimiento del terreno obligaron a los pobladores de la zona a mantener y readecuar permanentemente un sistema de canales que llegó a cubrir aproximadamente 500.000 hectáreas. Sus huellas pueden observarse fácilmente desde un avión al comienzo y al final de las estaciones lluviosas, cuando los canales están parcialmente inundados. A través de la interpretación de fotografías aéreas se ha podido establecer la magnitud del sistema hidráulico precolombino y realizar mapas detallados de 50.000 hectáreas (Plazas et al., 1988. Ver Mapa 2).
Los datos obtenidos de las investigaciones arqueológicas demuestran que el sistema de control de aguas estuvo en funcionamiento durante 2.000 años, desde el 800 antes de Cristo hasta el 1.200 de nuestra era, aproximadamente. Las fechas más antiguas para la utilización de canales hidráulicos, correspondientes a los años 800 y 300 antes de Cristo 5 , están asociadas a los sitios de Pimienta 5 y Caratel 9, localizados sobre el antiguo curso del río San Jorge, formado por los actuales caños La Pita, Carate, Pinal del Río, Pajaral y Los Angeles, del cual se han reconstruido 60 km de su curso; es sin duda uno de los más complejos sistemas observados en toda el área. Inumerables canales paralelos, de 1 a 4 km de largo, fueron construidos abriendo zanjas de 10 m de ancho, acumulando la tierra a ambos lados en camellones que se elevaban hasta 1.5 m por encima del nivel de las aguas.
Estos canales largos, cuya función principal era desalojar el exceso de aguas, desembocaban en el cauce principal acomodándose a su sinuoso curso. En los meandros pronunciados se entrelazaban en la zona central formando una especie de abanico para conservar su eficacia sin el riesgo de desviar el curso del río. Los conjuntos de cauces
5

importantes con sus canales perpendiculares fueron los ejes principales de drenaje. En la Depresión Momposina se pueden distinguir, entre otros, el antiguo curso del río San Jorge, el caño Rabón y el Brazo La Mojana, que todavía cumplen su papel de principales vías de comunicación. Estos ejes recogen las aguas de las sabanas al oeste y las que descienden por el Cono del Cauca al sur y las dirigen hacia el norte en su ruta al mar.
Al estar en funcionamiento estos ejes mayores de canales, aseguraban la estabilidad del cauce principal y el río circulaba rápidamente produciendo menos sedimentación a su paso. Una de las precauciones del hombre prehispánico fue mantener poco pobladas las riberas de estos cauces, mientras concentraba sus viviendas en inmediaciones de los caños menores.
Además de evacuar el exceso de agua, estos ejes la distribuían permitiendo la densa habitación y explotación agrícola de las áreas bajas que forman el gran conjunto de basines de esta llanura de desborde. El agua, conducida a los basines, llegaba cargada de sedimentos con un alto contenido de partículas gruesas favorables a las actividades agrícolas. Al propiciarse una mayor sedimentación en los basines que en los diques de los cauces mayores, se elevaba más rápidamente el nivel de aquéllos, contrarrestando la subsidencia natural del terreno y la diferencia de altura dique-basin se reducía facilitando el drenaje de este último. Una vez desviadas y controladas las aguas por medio de los canales que las llevaban a caños secundarios, éstas fertilizaban los basines, donde se observan huellas de centenares de plataformas de habitación.
Pautas de poblamiento
En las áreas inundables la población se estableció sobre plataformas artificiales que se elevan 2 ó 3 metros por encima de la superficie natural del terreno, con túmulos funerarios, elevaciones de 2 a 6 metros de altura en sus extremos. Antes de hacer una excavación detallada de una plataforma completa, es difícil reconstruir la forma, el tamaño y el número de las construcciones que componían la vivienda. El área promedio disponible en una plataforma, 7.500 m2, posiblemente permitió el asentamiento de una vivienda modular en cada una de ellas, es decir, el conjunto de dos o más edificaciones rectangulares donde se combinan espacios cerrados y abiertos utilizados por el grupo familiar para su actividad cotidiana. Esta solución coincide con la descrita por los cronistas españoles para la zona (Aguado, tomo IV, pp. 22 y 23, 1957) y con la que perdura hoy en las llanuras del Caribe (Fonseca y Saldarriaga, 1980). A lo largo de los ejes principales de drenaje, el patrón de poblamiento fue lineal y relativamente disperso. Las plataformas están aisladas o se agrupan ocasionalmente formando pequeños poblados. Tal vez se trataba de comunidades pequeñas cuyas actividades económicas estaban orientadas al caño principal. Su vida sería similar a la de los actuales habitantes de Paso Carate y Pueblo Búho, caseríos de pescadores ubicados sobre lo que fue el antiguo curso del San Jorge.
[4]
Á rea de cultivo extensivo y vivienda prehispánica en el curso medio del caño Rabón.
6

A lo largo de caños secundarios, en las zonas de basines, existió una densidad de población mucho mayor. Las plataformas se alinean de manera continua a lo largo de la vías acuáticas. Detrás de ellas, se encuentran áreas relativamente pequeñas de camellones cortos, entrecruzados, que sirvieron como huertas domésticas.
En la región del caño Rabón existieron asentamientos nucleados que muestran la existencia de un planeamiento especial en la disposición de las viviendas. Estos conjuntos de vivienda se construían sobre plataformas artificiales alargadas de tierra apisonada, con un área aproximada de 1.000 m2, ubicadas a lo largo de caños secundarios o concentradas en puntos de intersección de vías fluviales, formando poblados de diversa magnitud, como el de Marusa, en el curso medio de caño Rabón. Para establecer este poblado se construyeron canales amplios y profundos en forma de "Y" donde cada uno de los brazos generó otras "Y". Entre canal y canal levantaron plataformas artificiales alineadas una detrás de otra formando hileras que llegan a cubrir más de un kilómetro; en ocasiones estas hileras de viviendas se extienden haciendo difícil distinguir dónde termina un poblado y dónde comienza otro.
Para conocer la época en que fue habitado el poblado Marusa, se hicieron excavaciones en doce plataformas (Plazas y Falchetti, 1981). Los datos indican que estaba ocupado hacia el año 150 6 d. de C. Al realizar una aproximación tentativa del número de habitantes en esta época, sobre una superficie de 1.500 hectáreas estudiadas en detalle, obtuvimos una cifra de 2.400 habitantes, o sea una densidad aproximada de 160 habitantes por kilómetro cuadrado. Resulta interesante observar que hoy la densidad de población en la zona no sobrepasa la cifra de un habitante por kilómetro cuadrado.
Extensas áreas de cultivo
Los pobladores prehispánicos comprendieron que para hacer habitable este territorio y poder alimentar una población cada vez mayor, era necesario dividir funcionalmente el espacio y así tuvieron áreas para vivienda y extensas zonas habilitadas para el cultivo en gran escala. Su adecuación se realizó mediante la construcción de canales cortos de 30 a 70 m de largo, entrecruzados o ajedrezados. Estos canales disminuirían el flujo del agua aumentando el depósito de sedimentos en las zanjas y eran a la vez reservas de humedad para las épocas secas. Los sedimentos se colocaban periódicamente sobre los camellones para abonar los cultivos. Claros ejemplos de estas zonas de cultivo se encuentran cerca a la actual población de San Marcos, en la ciénaga de la Cruz, con una extensión de 1.500 hectáreas y en terrenos de la hacienda Tuloviste 30 km al sur de San Marcos con 2.000 hectáreas.
Proceso de poblamiento
Los habitantes de estas latitudes tuvieron un largo período de adaptación a un medio ambiente mixto, de tierra y agua, que los llevó a asumir una forma de vida anfibia que todavía perdura (Fals Borda, 1979).
Desde el cuarto milenio antes de Cristo el hombre confirmó su sedentarismo escogiendo lugares permanentes para vivir, domesticando plantas y creando objetos de cerámica y otros
7

materiales útiles para su nueva forma de vida. Los sitios elegidos se encontraban generalmente cerca al mar, ambientes lacustres o riberanos, para aprovechar sus recursos alimenticios.
Hacia el segundo milenio, su gradual conocimiento del medio lo llevó a intentar el dominio de las depresiones cenagosas mediante el control de las aguas de inundación, objetivo logrado exitosamente durante el primer milenio a. de C. Este logro habría sido imposible sin una organización social y política que lo concibiera y sustentara. La magnitud del proyecto, en el caso de la Depresión Momposina, exigía una voluntad colectiva capaz de construir, mantener y adecuar los canales durante 20 siglos de constantes cambios.
Las fechas de radiocarbono más antiguas, 800 y 300 a. de C., conocidas hasta ahora, corresponden a complejos sistemas de canales. Aunque no se han excavado sitios de habitación que correspondan con estas fechas, es posible suponer que sus constructores pertenecieron a la sociedad que durante los primeros siglos de nuestra era habitó masivamente el área: los portadores de la cerámica decorada con incisiones que se relaciona, como se explicó anteriormente, con el Segundo Horizonte Inciso.
Desde el 300 al 1200 de nuestra era se afianzaron en la Depresión Momposina grupos portadores de una tradición cerámica homogénea y diferente, en la cual predominan la decoración modelada y en menor grado la pintura roja. Esta tradición cerámica Modelada Pintada se asocia a los zenúes, quienes se fueron imponiendo hasta alcanzar una alta densidad de población. Manejaron hidráulicamente la zona, vivieron sobre plataformas y enterraron a sus muertos en túmulos ubicados en sus extremos. La cerámica presente en los ajuares funerarios es un material muy elaborado, con formas complejas, como vasijas en forma de "canastas", copas o figuras humanas femeninas adornadas principalmente con motivos modelados o aplicados y pintura.
[5]
Asentamientos y sistemas hidráulicos del antiguo curso del río San Jorge. (Sector caños La Pita –Carate)
La orfebrería hallada en los entierros es ostentosa y pesada; son objetos elaborados en oro de buena ley o en aleación de oro con bajo contenido de cobre. Sobresalen las narigueras y las orejeras de filigrana fundida, los remates de bastón con representaciones realistas de hombres y animales, pectorales mamiformes, colgantes antropomorfos, campanas y cuentas de collar.
Desocupación de la zona inundable
Del año 1000 d. de C. en adelante se efectúa una desocupación gradual de la zona inundable, quedando, en la época de la conquista española, herederos de esta cultura sólo en sitios altos, protegidos de las inundaciones, como Ayapel en el curso medio del río San Jorge y Betancí en el curso medio del río Sinú. La desocupación de la zona coincide con una época de intensa sequía, entre el 1200 y el 1300 de nuestra era (Van der Hammen, 1986).
8

El alto número de pobladores que existía para esta época en la Depresión Momposina necesitaba los canales y ciénagas como vías de comunicación y fuentes de alimento. Factores climáticos como la desecación de la zona, sumados a factores socio-económicos, como la creciente demanda de una población en aumento, pudieron ser las causas del colapso del sistema que controló durante 20 siglos esta región.
Del 1300 al 1700 de nuestra era 7 la depresión fue ocupada por otro grupo étnico, los malibúes, establecidos principalmente en el río Magdalena a la llegada de los españoles. A diferencia de los habitantes anteriores, que controlaron política, social y económicamente extensas zonas, los últimos pobladores ocuparon los espacios elevados disponibles, aprovechando solamente el área circundante. Sus huellas se encuentran a todo lo largo del caño San Matías, desde Jegua hasta San Marcos, en sitios de habitación dispersos sobre las orillas de los caños, incluyendo meandros recientes sin correspondencia alguna con sistemas hidráulicos. Depositaban sus muertos en urnas funerarias enterradas en el interior de sus viviendas. La cerámica hallada en los depósitos de basura y en los entierros es de buena calidad y formas sobrias, sin distinción entre vasijas para uso doméstico y ritual. Las actividades de subsistencia se concentraban en la pesca, la caza, la agricultura y la recolección de alimentos vegetales.
Según Gerardo y Alicia Reichel-Dolmatoff (1954), los malibúes del Bajo Magdalena eran cultivadores de maíz, yuca dulce y yuca brava. Su régimen agrícola debió estar sujeto al ritmo de las crecientes y sequías de las vías fluviales, por la ausencia de obras para el control de aguas. Este modo de vida es semejante al de los actuales pobladores de la zona, la cultura anfibia descrita por Fals-Borda (1979).
Supervivencia en la sabanas
Al incursionar por la depresión inundable del Bajo San Jorge en el siglo XVI, los conquistadores españoles la hallaron prácticamente deshabitada. Pero en las cercanías de la ciénaga de Ayapel encontraron grupos organizados en poblados, que habían transformado su ambiente circundante. El principal era el pueblo de Ayapel, "dispuesto en calles, plazas y casas bien trazadas y limpias, gran copia de huertas cultivadas maravillosamente..." (Simón, 1935).
[6]
Un complejo sistema formado innumerables canales paralelos construidos abriendo zanjas y acumulando la tierra a ambos lados en camellones que se elevan por encima del nivel del agua. Esta tecnología precolombina de manejo de zonas inundables es una base para el aprovechamiento de tierras, tanto en el Bajo San Jorge como en el Bajo Sinu. (Foto: Ingeniería Fotogramétrica Ltda.)
Estos descendientes de los zenúes se mantuvieron hasta la Conquista en las sabanas más altas que rodean la depresión inundable. En Ayapel y Betancí existen plataformas de viviendas y túmulos funerarios agrupados en extensos cementerios con un patrón similar al de la depresión, aunque en estas tierras libres de inundaciones no se requería la
9

construcción de canales artificiales. El material cerámico de estas regiones muestra palpables relaciones entre sí.
La tradición de los tres zenúes
Los datos arqueológicos y la tradición recogida por los cronistas españoles muestran la existencia de una alta población establecida en una gran zona relacionada cultural, económica y políticamente: las provincias de Finzenú, Panzenú y Zenufaná que involucraban las hoyas de los ríos San Jorge, Sinú, Bajo Cauca y Nechí. Según las crónicas, estas zonas estaban gobernadas por tres caciques emparentados y jerarquizados, que cumplían funciones económicas complementarias: la depresión inundable del Bajo San Jorge, o Panzenú, era zona de producción masiva de alimentos; el Zenufaná era tierra de mineros que explotaban para el comercio los ricos aluviones del Cauca y el Nechí; y el Finzenú era tierra de especialistas, orfebres y tejedores.
El control político y económico estaba a cargo de caciques, quienes junto con los mohanes o sacerdotes conformaban una élite gobernante con grandes privilegios, encargada de mantener la cohesión social y la estabilidad económica del Gran Zenú, un territorio particular donde el agua fue la base del progreso.
Tecnología antigua con proyección hacia el futuro
Actualmente existe el proyecto de reconstrucción de parte del sistema precolombino de canales artificiales utilizado durante veinte siglos por los zenúes y sus antecesores en la llamada Depresión Momposina.
Para la realización de este proyecto el Banco de la República, por intermedio de la sección técnica del Museo del Oro, continúa las investigaciones arqueológicas cuyos resultados dieron las bases para la reconstrucción. El Himat, con su experiencia en el manejo de aguas en diferentes zonas del país, reconstruirá una parte del sistema hidráulico como plan piloto para la adecuación y la recuperación de zonas bajas inundables. La Segunda Expedición Botánica tiene a su cargo la coordinación general del proyecto. Colciencias y diferentes universidades e instituciones oficiales vienen vinculando a investigadores independientes para la realización de estudios socio-económicos, biológicos y agronómicos de la zona.
Los resultados de este experimento en pequeña escala darán una base sólida para la implantación de esta tecnología precolombina en el manejo de zonas inundables, no sólo en el Bajo San Jorge, sino también en el Bajo Sinú y otros sectores dando urgentes soluciones masivas para el aprovechamiento de estas tierras.
______
Notas
1. 3090 70 a. de C. (SI-153; Reichel-Dolmatoff, 1986).
10

2. 3350 80 a. de C. (Ucla, 2149 C.; Reichel-Dolmatoff, 1986).
3. 3750 430 a. de C. (Beta, 20352; Oyuela, 1987).
4. 1700 60 a. de C. (Beta, 16125; Plazas y Falchetti, 1986).
5. 810 120 a. de C. y 330 80 a. de C. (Groningen, 14472 y 14475; Plazas et al., 1988).
6. 150 70 a. de C. (Beta, 2598; Plazas y Falchetti, 1981).
7. 1305 170 d. de C. (IAN, 124; Plazas y Falchetti, 1981).
1415 50 d. de C. (GrN, 9243; Plazas y Falchetti, 1981).
1640 50 d. de C. (Beta, 2896; Plazas y Falchetti, 1981).
11