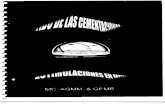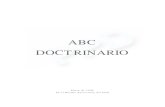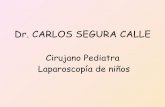Upanishads [Artículo ABC]
Transcript of Upanishads [Artículo ABC]
![Page 1: Upanishads [Artículo ABC]](https://reader036.fdocuments.co/reader036/viewer/2022082601/56d6bf2a1a28ab3016952261/html5/thumbnails/1.jpg)
7/25/2019 Upanishads [Artículo ABC]
http://slidepdf.com/reader/full/upanishads-articulo-abc 1/1
B C Cultural
U P N I S H D S
Edición
y
traducción
de
aniel
de Palma. Siruela. Madrid 1995. 1 6 9 páginas 1 7 5 0
pesetas
A editorial Siruela, en su
reciente colección «El ár
bo l de l Para iso - , nos
utili
forman parte de los textos
máyana» y «Mahábhárata» y
algu
cui
ar a la verdad no reco
shads» (197 3), así como la
anteriores, pasa a formar
en nues
ser io también en n uest ro
sím
bolos de la India») o la funda
ción hace apenas dos años, de
la Sociedad de Estudios índicos
y Orientales (SEIO).
El libro, en cuya portada po
demos contemplar el Sri Yantra,
símbolo destacado en la tradi
ción tántrica, presenta también
un prólogo de Raimon Panikkar,
como breve in t roducción a la
lectura de las «Upanishads». En
él se nos invita a una lectura me
ditativa, pues «la lectura de este
libro requiere una disposición
especial y una preparación aní
mica adecuada». Y es que leer
las «Upanishads» supone aso
marse a una cultura y un pensa
miento, a una cosmovisión muy
distinta de aquella en la que es
tamos situados los occidentales
modernos e ilustrados, o quizá
ya posmodernos. De ahí que
quien ignora ante qué género de
literatura se halla no debe extra
ñarse si la lectura de, por ejem
p l o la «Cándogya Upanishad»,
la primera de las aquí traducidas
y una de las más antiguas y más
extensas, le resulta desconcer
tante por el clima ritualista-sacri
ficial y el pensamiento analógico
a veces con impresión de rela
ciones et imológicas más bien
arbitrarias y tenga que mostrar
paciencia hasta llegar, ya bien
avanzado el libro, a la revelación
iniciát ica en la que Uddálaka
Aruni,
uno de los rishis (sabios-
poetas-videntes) upanishádicos,
transmite a su hijo Svetaketu
(quizá de modo no sólo verbal)
la sabiduría acumulada de su
experiencia yóguica: « Tráeme
un fruto de esa higuera Aquí
está, venerable Pártelo Lo he
part ido, venerable ¿Qué ves
allí?
Estas pequeñas semillas,
venerable Por favor, parte una
de ellas La he partido, venera
b l e
¿Qué ves allí? Nada, ve
nerable [El padre] le dijo: Ese
principio sutil que no percibes,
querido, es ese principio sutil de
donde surge esta gran higuera.
Créeme, querido. Esa esencia
sutil es el átman de todo esto.
Esa es la verdad, ése es el át
man de todo esto. Esa es la ver
d a d
ése es el átman. Tú eres
e s o
Svetaketu » (6, 12, 1-3).
La identidad del átman y el
brahmán,
del fondo de nuestra
subjetividad y del fundamento
de todas las cosas, esta es
una de las intuiciones upanis-
hádicas centrales. Traducir lo
como el alma y Dios no estaría
exento de problemas, pues el
significado de tales términos no
es plenamente equivalente y
además precipita sobre nuestro
pensar todas las connotacio
nes de la tradición griega y ju-
deo-cristiana en la que nuestra
cultura se ha desarrollado. Las
«Upanishads» apuntan quizá
hacia la pos ib i l idad de ot ro
modo de pensar , acaso ba
sado en otra dimensión de la
experiencia m ística, para la cual
suponen una invitación.
Como insiste R. Panikkar, las
«Upanishad» no son cuestión de
información sino de transforma
ción. Y es que «las Upanishad
no enseñan un conocimiento
conceptual , s ino que s imple
mente revelan a quien deja re-
velarse, desvelarse, en el doble
sentido profundo del verbo cas
tellano: le caen los velos de la
ignorancia (avidyá) y permanece
desvelado, despierto. El lector
tiene en sus manos páginas so
bre las que meditar». Además
de la citada, la presente obra
nos o f rece la t r adu cc ió n de
otras tres de las más célebres
«Lipanishads»: «Katha», «Svetás-
vatara» e «Isha». El conocimiento
por identif icación con el Abso
luto,
el yoga como práctica y ac
titud que nos encamina a la rea
lización y la plenitud, la doctrina
de la reencarnación, la concep
ción no sólo impersonal sino
igualmente personal del Abso
luto,
el esbozo de una apertura a
la Gracia (prásáda) y otros
tan
tos temas propios del hinduismo
despuntan ya en estas obras
fruto no tanto de una reflexión
racional como de una intuición
místico-espiritual.
Vicente MERLO
C I U D A D A N Í A
S O C M L
E
N la década de los 90 el mer
cado de la ética política anda
prácticamente saturado de teorías
sobre la democracia y sobre la justi
c i a
y tal vez por eso acoge con en
tusiasmo un produc to tan antiguo y a
la vez tan nuevo como es el de las
teorías sobre la ciudadanía. P roliferan
los estudios sobre la ciudadanía na
cional,
sobre la trasnacional, en el
caso de comunidades como la Unión
Europea, y también sobre la ciuda
danía cosmopolita. En todos cam pea
la pregunta: ¿qué significa ser ciuda
dano y por qué es importante serio?
La caracterización que ha venido a
convertirse en canónica es la que
ofreció Thomas H. Marshall en 1949,
al decir que es ciudadano aquel al
que se le reconocen en una comuni
dad derechos
civiles
(libertades),
p o
líticos
(participación en la cosa pú
blica) y
sedales
(derechos económi
c o s
sociales y culturales). Sólo
aquel al que se respetan estos dere
chos se siente miembro de una co
munidad;
en caso contrario, se
siente marginado. Por eso entendió
Marshall que el Estado del bienestar
es el que mejor protege la
dudada-
nla sodal
porque se basa en una in
tuición tan justa como que hay deter
minados bienes sociales de una rele
vancia tal para la vida de las
personas que no pueden quedar en
manos del mercado. Un «Estado de
justicia» ha de empeñarse en procu-
rarios a todos aquellos que co nsi
dera «sus ciudadanos».
Hoy el estado del bienestar se en
cuentra en crisis y no parecen los paí
ses que gozaron de él muy dispues
tos a proteger los derechos sociales
de sus miembros. Pero en ese caso
es que no les reconocen realmente
como sus ciudadanos. ¿Qué hacer?
Al menos recordar que no son los
Estados
solamente, sino las
socieda
d e s las que han de ser justas. Que
no cabe atribuir sólo al Estado la res
ponsabilidad por la justicia, sino que
también la sociedad civil ha de
asu
mir sus responsabilidades. Por eso
va siendo tiempo de convertir la ciu
dadanía social
pasiva
de Marshall, lo
que se ha llamado el «derecho a te
ner derechos», en ciudadanía social
activa: el ánimo de asumir responsa
bilidades. Porque sin sociedad civil
justa no hay países justos.
Adela CORTINA
59
ural (Madrid) - 22/12/1995, Página 59ight (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de losnidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposiciónresúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de losctos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.