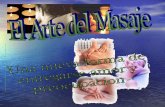Vicisitudes de Lo Estetico Entre Modernidad y Posmodernidad_Marcelo Córdoba
description
Transcript of Vicisitudes de Lo Estetico Entre Modernidad y Posmodernidad_Marcelo Córdoba
-
Sumario:Este ar tculo aborda el estatuto del ar te a la luz del debate modernidad-posmodernidad. Consiste de una ref lexin te-rica cuyo hilo conductor es la pregunta por las posibilidades actuales de un ar te crtico o de resistencia. La primera sec-cin esboza tanto los rasgos estticos distintivos del moder-nismo, cuanto el contexto histrico en que ste emergi. A continuacin se presenta el posmodernismo como un nuevo paradigma ar tstico (Huyssen), def inido por un nuevo marco de relaciones mutuas entre modernismo, vanguardia y cultura de masas. Se destaca la ambivalencia constitutiva del pos-modernismo ar tstico a travs de referencias a las posturas de Lyotard y Hal Foster. En la siguiente seccin se analizan las consecuencias para el ar te de lo que se ha denominado el proceso de indiferenciacin de campos, como resultado del cual la economa ha llegado a yuxtaponerse con la cul-tura (Jameson). En la seccin f inal se matiza la tesis de la reif icacin mercantil total del ar te, cuya naturaleza dialctica es puesta en evidencia en la instancia de recepcin. En este sentido, se recupera la interpretacin que hace Habermas de la teora del ar te postaurtico de Benjamin, cuya meta es mostrar al ar te como una experiencia potencialmente enri-quecedora del mundo de la vida.
DeScriptoreS:Modernismo, Posmodernismo, Vanguardia, Cultura de ma-sas, Autonoma del ar te
Summary: This ar ticle deals with the condition of ar t in the light of the modernity-postmodernity debate. It consists in a theoretical ref lection led by the question about the present possibilities of a critical or resistance ar t. The f irst section outlines both modernisms esthetical distinctive traits and the historical context in which it emerged. It immediately presents post-modernism as a new ar tistic paradigm (Huyssen), def ined by a new frame of mutual relationships between modernism, avant-garde and mass culture. The essential ambivalence of ar tistic postmodernism is pointed out through reference to the views of Lyotard and Hal Foster. The next section ana-lyzes the consequences in ar ts of what has been called the f ield undif ferentiation process, as a result of which proc-ess the economy has become juxtaposed to culture itself (Jameson). The f inal section nuances the thesis which states the total commoditization of ar t, being the latters dialectical nature underscored at the reception instance. To this ef fect, Habermas interpretation of Benjamins theory of postauratic ar t is brought in in order to pose ar t reception as a potentially life-world enriching experience.
DeScriberS:Modernism, Postmodernism, Avant-garde, Mass culture, Ar ts autonomy
Vicisitudes de lo esttico entre modernidad y posmodernidad
Por Marcelo Crdoba
Docente de la Universidad Catlica de Crdoba, Doctorando en Semitica del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Crdoba.
Pgina 417 / CRDOBA, Marcelo, Vicisitudes de lo esttico entre modernidad y posmodernidad en La Trama de la
Comunicacin, Volumen 13. UNR Editora, 2008
-
moDerniSmo y poSmoDerniSmo eStticoS.En trminos generales, el modernismo ha sido habi-
tualmente def inido por oposicin al realismo. En su li-bro Marxism and Modernism, Eugene Lunn ha destaca-do una serie de rasgos distintivos: 1) autoconsciencia esttica o autorref lexividadel medio ar tstico, y aun el propio proceso creativo, se convier ten en el objeto de la produccin ar tstica; 2) simultaneidad, yuxta-posicin o montajela obra de ar te renuncia a su presentacin como totalidad orgnica, asumiendo de-liberadamente una apariencia ar tif iciosa y/o fragmen-taria a par tir de la incorporacin de elementos hetero-gneos; 3) paradoja, ambigedad e incer tidumbrese abandona la pretensin de representar una realidad plausible y coherentemente estructurada, adoptando en lugar de ello un contenido mltiple, catico e inde-terminado; 4) deshumanizacin y eliminacin del suje-to individual autnomopor un lado, el autor abjura de las prerrogativas de originalidad y creacin individual (se recuerda la invocacin de Rimbaud: Je est un au-tre), por el otro, en las propias obras se tiende a poner en cuestin la nocin de un sujeto autotransparente e idntico a s mismo (pinsese, por ejemplo, en el pro-cedimiento del f lujo de conciencia y en la exploracin de las determinaciones inconscientes de la subjetivi-dad por par te de los surrealistas). Segn Lunn, estas caractersticas delimitaran ese campo de prcticas ar tsticas por lo dems heterogneas y ambivalentes al que se ha dado en llamar modernismo1.
Otro aspecto ampliamente destacado por los estu-diosos del modernismo esttico radica en el triunfo de la forma sobre el contenido, la apoteosis de la au-torreferencialidad sobre la representacin o expresin de algo externo a la obra misma2. Esta tendencia ha-cia la purif icacin y la apoteosis de la forma ha sido caracterstica no slo de la pintura abstracta, sino tambin del modernismo arquitectnicopinsese en su aversin hacia los ornamentos y en su empeo por hacer derivar la funcin de la forma misma, del
simbolismo en poesa, y, de manera ms amplia y ra-dical, del esteticismo programtico de lar t pour lar t. No obstante, Jay argumenta que el nfasis excluyente en la abstraccin de la forma pura, propio de crticos como Clement Greenberg, adolece de unilateralidad y relega, en consecuencia, lo que podra llamarse un potente impulso antiformalista del ar te moderno. Al poner de relieve este contraimpulso, al cual asocia directamente con la nocin de lo informe de Bataille, Jay def ine el modernismo esttico como un campo de fuerzas en tensin. Por cuanto de aqu se deriva una visin ms diferenciada, la operacin de Jay contribu-ye a una comprensin ms precisa de la diversidad de las prcticas ar tsticas modernas. En par ticular, permite dar cuenta de la distincin entre un alto mo-dernismo contrado a la exploracin de los lmites de la autorreferencialidad esttica y una vanguardia cuyo principal propsito, por el contrario, era la reunif ica-cin del ar te y la vida.
En su clebre ar tculo Modernidad y revolucin, Perry Anderson constat la necesidad de una perio-dizacin ms precisa del modernismo3. En este senti-do, procur def inir la coyuntura sociopoltica en cuyo seno aqul se gest y desarroll, a horcajadas entre las ltimas dcadas del siglo XIX y las primeras del XX. Anderson presenta, pues, el modernismo como un campo cultural de fuerzas triangulado por tres co-ordenadas decisivas: 1) un academicismo altamente formalizado, cuyo peso se derivaba de la persistencia del dominio poltico de clases aristocrticas o terra-tenientes, las cuales no obstante, en el terreno eco-nmico, haban sido ya desplazadas por la burguesa urbana; 2) la conmocin del imaginario cultural pro-ducida por la incipiente aparicin de las innovaciones tecnolgicas de la segunda revolucin industrialel telfono, la radio, el automvil, la aviacin, etc.; 3) un horizonte poltico caracterizado por la posibilidad concreta de la revolucin social.
La tradicin del ar te acadmico representaba, para
-
Pgina 421 / La Trama de la Comunicacin - Volumen 13 - 2008
los ar tistas modernos, un polo de oposicin contra el cual rebelarse, pero asimismo un acervo de recursos de los cuales apropiarse, bien que irnicamente. Los nuevos inventos, cuya difusin era an muy acotada, estimularon la imaginacin y la sensibilidad de una serie de movimientos ar tsticos, los cuales haban depositado en estas innovaciones no slo sus aspi-raciones estticas, sino inclusive sus esperanzas de un cambio social, independientemente de cul fuera la orientacin poltica de dicho cambiofuturismo, constructivismo, etc. El horizonte poltico incier to, transido de turbulencia y descontento social, nutri la oposicin y el rechazo del orden establecido, rasgo distintivo de gran nmero de los movimientos de este perodocuyo exponente ms radicalizado fuera el expresionismo alemn de entreguerras. En resumen, el modernismo esttico f loreci en el espacio com-prendido entre un pasado clsico todava usable, un presente tcnico todava inder terminado y un futuro poltico todava imprevisible. O, dicho de otra mane-ra, surgi en la interseccin entre un orden dominante semi-aristocrtico, una economa capitalista semi-in-dustrializada y un movimiento obrero semi-emergente o semi-insurgente 4.
Andreas Huyssen, por su par te, def ine el moder-nismo como una cultura antagonista. sta se habra constituido a par tir de una estrategia consciente de exclusin de, y hostilidad hacia, una cultura de masas crecientemente consumista y opresiva. La distincin categrica entre ar te elevado y cultura de masaslo que Huyssen llama la Gan Divisinsera, en este sentido, constitutiva del alto modernismo. Ahora bien, a par tir del concepto de vanguardia histrica de Peter Brger, segn el cual sta se def inira por su ataque frontal a la institucin ar te, Huyssen propone diferenciar modernismo de vanguardia en funcin de sus actitudes divergentes de cara a la relacin en-tre ar te elevado y cultura de masas. Contrariamente a las nociones esteticistas de autosuf iciencia de la cul-
tura alta, las vanguardias recusaron enrgicamente la canonizada dicotoma alto/bajo. En este sentido, las vanguardias histricas representaron un nuevo esta-dio de lo moderno, caracterizado por su ambicin de superar el ar te a travs de su reconciliacin con una praxis vital transformada.
El anlisis y la interpretacin de Huyssen tambin apuntan a situar histricamente el modernismo. Como ya se ha sealado a propsito del anlisis de Anderson, en sus orgenes, el modernismo, adems de def inirse por su hostilidad hacia una cultura de masas mercantilizada, pretendi oponerse a las con-venciones ar tsticas de un academicismo altamente codif icado. En vir tud de su autosuf iciencia heroica, las grandes obras modernistas rechazaron, no slo la monotona agobiante de una vida social reif icada, sino tambin el conformismo f ilisteo de la cultura of icial de la poca. Como es sabido, el ar te postimpresionista se revel escandaloso para los patrones estableci-dos del gusto esttico. Con todo, conforme decreca el potencial revulsivo de lo nuevo, las grandes obras modernistas fueron rpidamente integradas al canon y a las instituciones de la cultura burguesa. De aqu que las vanguardias histricas se ar ticularan como movimientos ar tsticos orientados a impugnar sin ms la institucin ar teel conjunto de formaciones discursivas que regulan y sancionan las prcticas de produccin, distribucin y consumo de ar te legtimo5. El anhelo de superar la esfera esttica en una praxis vital liberada, se comprende, pues, a la luz de esta institucionalizacin de un modernismo domesticado.
En trminos de Huyssen, esto explicara asimismo la similitud y continuidad entre el posmodernismo nor te-americano y cier tas zonas de la vanguardia europea. Una vigorosa corriente subterrnea de dadasmo emergi en el agitado contexto social y poltico de los aos sesenta, liberando corrosivas energas crticas contra un expresionismo abstracto que inopinada, y acaso inadver tidamente para sus mximos exponen-
tes, haba pasado a formar par te del arsenal propa-gandstico concitado por la Guerra Fra. As las cosas, ha de recordarse que, si bien atacaron la autonoma esteticista y la autorreferencialidad del alto modernis-mo, las vanguardias histricas no constituyen sino un nuevo estadio en el desarrollo de lo moderno. Desde esta perspectiva, el posmodernismo de este perodo, caracterizado por su expreso anhelo de zanjar el hiato entre ar te elevado y cultura de masas, debe ser visto como el momento f inal de la vanguardia y no como la ruptura que pretendi ser. Los exponentes de esta nueva sensibilidadapunta Huyssense rebelaron contra el intrincamiento y ambigedad del modernis-mo, volcndose en cambio al camp y a la cultura pop, mientras que los crticos literarios impugnaban el ca-non cristalizado y las prcticas interpretativas de la nueva crtica y reclamaban para su propia escritura la creatividad, autonoma y presencia de la creacin original6.
Frente a los desarrollos cannicos del modernismo estticoAdorno, Greenberg, cuyo propsito fuera salvar la autonoma y la dignidad del ar te elevado, Huyssen considera que desde la dcada del sesenta hemos asistido a la conformacin de un nuevo para-digmael posmodernismo, concebido ya no como un cor te o ruptura total con el estadio precedente, sino ms bien como un nuevo marco de relaciones mutuas y conf iguraciones discursivas entre el modernismo, la vanguardia y la cultura de masas. Con todo, este nuevo paradigma se halla lejos de presentar un aspec-to homogneo o unvoco. Si el ar te nor teamericano de los sesenta, en su ataque a un modernismo cristaliza-do y conver tido en dogma por la cultura of icial, puede legtimamente describirse como una manifestacin del mpetu vanguardista, resulta sin embargo evidente que esta disposicin antagonista y crtica fue incapaz de sobrevivir a su impulso inicial. La primera vanguar-diadistingue Huyssenenfrent a la industria cultu-ral en su estadio inicial mientras que el posmodernis-
mo tuvo delante una cultura meditica plenamente desarrollada en trminos tecnolgicos y econmicos que dominaba el ar te de integrar, divulgar y transfor-mar en mercanca incluso los desafos ms serios7. Esta situacin elucida el rpido desplazamiento de las expresiones ms crticas de los sesentahappenings, minimalismo, conceptualismopor par te del eclec-ticismo historicista que comenzara a cobrar peso a par tir de principios de los setenta.
En su introduccin a The Anti-Aestheticvolumen pu-blicado en 1983 que jalona la autocomprensin ar tsti-ca y terica del posmodernismoHal Foster subraya la necesidad de distinguir entre un posmodernismo de oposicin o resistencia y otro de reaccin. En prin-cipio, Foster advier te que el modernismo como prcti-ca no ha fracasado; antes bien, en tanto tradicin, ha ganado. Desde luego, este triunfo no constituye sino una victoria prrica, por cuanto, al ser absorbido por la cultura of icial, el modernismo parece, segn la expre-sin del propio Habermas, dominante pero muer to. As las cosas, slo excedindolo sera posible salvar el proyecto de lo moderno. Frente a los modelos que enarbolan el principio del todo vale, precipitndose en consecuencia a un saqueo inescrupuloso de tra-diciones y estilos del pasado, Foster anuncia que los ensayos recopilados en el libro pretenden bosquejar categoras y prcticas crticas, obstinadas en no abdi-car de la negacin del mundo tal como es.
Este posmodernismo de resistencia ha de oponerse no slo a la cultura of icial del modernismo, sino tam-bin a la falsa normatividad de un posmodernismo reaccionario. Contra las estrategias conservadoras tendientes a deslindar la poltica de una cultura oposi-tora, y contra prcticas culturales regresivas, revesti-das de funciones teraputicas y hasta cosmticas, el posmodernismo de resistencia habra de asumir el cuestionamiento de los cdigos culturales y la puesta en relieve de los nexos existentes entre cultura y po-ltica. Foster, pues, enfatiza: En oposicin (pero no
Pgina 420 / Vicisitudes de lo esttico entre modernidad y posmodernidad - Marcelo Crdoba
-
Pgina 423 / La Trama de la Comunicacin - Volumen 13 - 2008
solamente en oposicin), un posmodernismo resis-tente se interesa por una deconstruccin crtica de la tradicin, no por un pastiche instrumental de formas pop o pseudohistricas, una crtica de los orgenes, no un retorno a stos 8.
Es contra este posmodernismo de formas pop o pseudohistricas contra el que tambin se rebela Lyotard. A la luz de su categorizacin de lo posmoder-no (f in de las metanarrativas), la ref lexin esttica de Lyotard gravit en torno a la cuestin de cmo conce-bir un ar te resistente una vez que se ha abandonado todo horizonte de emancipacin. Lyotard reniega de cualquier orientacin hacia el pasado; todo intento de recuperar alguna forma de tradicin es rechazado como anatema. En un texto que analiza su f ilosofa del ar te, Christa Brger 9 sostiene que, para Lyotard, el interminable proceso de museif icacin de la cultu-ra operado por el capitalismo slo podra detenerse merced a una destruccin radical de la memoria. La condicin posmodernaen cuyo origen se halla, como es sabido, la revolucin de las tecnologas de la informacin y la comunicacinreclama un nuevo ar te de carcter posthumanista, acorde con la radi-cal puesta en cuestin de las nociones de experien-cia, memoria, trabajo, autonoma (o liber tad), e incluso de creacin. Esta concepcin de un ar te en sincro-na con los ltimos desarrollos de la tecnociencia fue plasmada en el catlogo de Les Immatriaux (1984), exhibicin organizada por Lyotard a pedido del gobier-no socialista francs.
Este es el marco en el que Lyotard desarrolla un con-cepto de ar te posmoderno por cier to idiosincrsico. As pues, el colapso de las metanarrativas se ref leja en el campo esttico bajo la forma de un giro ref lexivo en las prcticas ar tsticas. Lyotard sostiene que las vanguardias, en tanto se def inieron en funcin de la pregunta acerca de la naturaleza del medio ar tstico (qu es la pintura?), anticiparon hasta cier to punto la ref lexividad del ar te posmoderno. De aqu que, en
lo que respecta al campo esttico, Lyotard ya no de-f ine lo posmoderno por oposicin a lo moderno, sino antes bien conectndolo a ste. Segn Brger10, esto obedecera a una estrategia intelectual de Lyotard, enderezada a diferenciar su propia posicin esttica del eclecticismo de consumo que en el curso de la dcada del setenta avanz en la hegemonizacin del posmodernismo ar tstico.
Estas tendencias se asocian estrechamente a los nombres de Charles Jencks y Rober t Venturi en arqui-tectura, y al programa de la transvanguardia italiana en pintura. stas no seran sino manifestaciones de una nueva prctica ar tstica de carcter af irmativo, cuyo xito como estrategia de mercado se compren-de a la luz del propsito de amoldar el ar te al estado dado de la cultura. Aunque su temprano abandono de categoras centrales al pensamiento de izquierdas (crtica, moralidad, etc.) hubiera hecho previsible su asociacin con esta corriente af irmativa de posmo-dernismo, Lyotard opt, en cambio, por inscribir lo pos-moderno dentro del impulso experimental e innovador del propio modernismo esttico. Brger aventura la hiptesis de que esta operacinengorrosa y proble-mtica, por cuanto tiende a desdibujar las distinciones entre moderno y posmoderno y entre modernidad y vanguardiaobedecera a la circunstancia de que la formacin esttica de Lyotard proceda de la experien-cia del modernismo clsico.
Como quiera que sea, lo cier to es que Lyotard pre-tende resolver estas dif icultades estableciendo una distincin entre un posmodernismo verdadero y otro falso, concibiendo a par tir de ello el modernismo esttico como un momento dentro del (verdadero) posmodernismo. En este sentido, postula que la nica manera genuina de resistir el embate del eclecticis-mo cnico y del populismo kitsch del universo mass-meditico, consiste en un intransigente rechazo del realismo. El realismo ar tstico se def ine por su capacidad de f ijar un referente, de lo que se sigue la
produccin de un efecto de realidad que facilita el re-conocimiento de la identidad y el sentido por par te del pblico consumidorde aqu su efecto teraputico. Asimismo, desde el punto de vista de la produccin ar tstica, las convenciones del realismo no hacen sino bloquear la cuestin en torno de la naturaleza del ar te y de la realidad implicada en ste. El realismo, pues, situado siempre en una posicin intermedia entre el academicismo y el kitsch, promueve el conformismo generalizado de aquellos que se niegan a reexaminar las reglas del ar te.
La alternativa al realismo propuesta por Lyotard consiste en una revitalizacin del impulso experimen-tal e innovador que caracteriz al modernismo. Esto se asocia por su par te con la puesta en juego de la categora de lo sublime. En kant, lo sublime se dife-rencia de lo bello por cuanto provoca en el sujeto un placer que procede de la pena, derivada a su vez del conf licto entre la facultad de concebir una cosa y la facultad de presentar esta cosa. El sentimiento de lo sublime surgira ante el empeo de presentar qu hay de impresentable, uno de cuyos posibles ndicesen la interpretacin que Lyotard hace de kantsera lo informe, la ausencia de forma. La magnitud inconmen-surable de cier tos fenmenos naturales (en kant) o la pintura no f igurativa moderna (en Lyotard) constituyen presentaciones negativas del inf inito. Ante ellas, la imaginacin del sujeto experimentar su propia inca-pacidad para representar el Absoluto, como una abs-traccin vaca, una evocacin alusiva de aquello que es impresentable.
En este esfuerzo por presentar negativamente aquello que resiste toda representacin, Lyotard re-conoce los axiomas de la vanguardia. Animadas por un afn de subversin constante del sentido de las formas, su prctica ar tstica bloqueara el libre acuer-do de las facultades que produce el sentimiento de lo bello, impidiendo as la formacin y estabilizacin del gusto. Esta es precisamente una fuerza de signo
opuesto a la del realismo: La modernidad, cualquie-ra sea la poca de su origen, no se da jams sin la ruptura de la creencia y sin el descubrimiento de lo poco de realidad que llena la realidad, descubrimiento asociado a la invencin de otras realidades11. Por lo dems, este rechazo radical de las reglas y determi-naciones aceptadasrechazo comnmente asociado a las vanguardiasdeviene, en Lyotard, el rasgo dis-tintivo del verdadero posmodernismo, esto es, aqul que pone el acento sobre el acrecentamiento del ser y el regocijo que resultan de la invencin de nuevas reglas de juego. Como consecuencia de ello, tal como lo destaca Anderson 12, en esta lgica la posmoderni-dad ar tstica deja de ser una categora peridica para conver tirse en un principio perenne: Una obra no puede conver tirse en moderna si, en principio, no es ya posmoderna. El posmodernismo as entendido no es el f in del modernismo sino su estado naciente, y este estado es constante13.
el DeStino De la autonoma Del arte.Como es sabido, Habermas suscribe y desarrolla la
teora de la modernidad de Max Weber. Segn esta lnea de pensamiento, la modernidad se caracteriza por la racionalizacin y el descentramiento de las visiones del mundo, proceso en cuyo despliegue his-trico la razn sustantiva plasmada en concepciones religiosas o metafsicas se escinde en tres esferas cul-turales de valoracin, a saber, la ciencia, la moralidad y el ar te. Conforme institucionalizan sus respectivas lgicas internas de validacin, cada uno de estos do-minios culturales deviene autnomo, dando lugar a la formacin en su seno de categoras de exper tos que parecen ser ms proclives a estas lgicas par ticulares que el resto de los hombres. Con todo, el proyecto f ilosf ico de la Ilustracinal cual Habermas conecta indisociablemente la modernidadproyect la inte-gracin de las producciones culturales especializadas en benef icio de una organizacin racional de la vida
Pgina 422 / Vicisitudes de lo esttico entre modernidad y posmodernidad - Marcelo Crdoba
-
Pgina 425 / La Trama de la Comunicacin - Volumen 13 - 2008
social cotidiana. En lo concerniente al ar te, Habermas apunta que la
categora de Belleza y la esfera de objetos bellos se constituyeron en el Renacimiento, aunque no es sino en el curso del siglo XVIII que la literatura, las bellas ar tes y la msica fueron institucionalizadas como acti-vidades independientes de lo sagrado y de la cor te14. Peter Brger, por su par te, hace hincapi en que al sustraer la literatura del mbito del diver tissement cor-tesano y la cultura de la representacin, la Ilustracin adopt la nocin de utilidad prctica como principio rector de la produccin y recepcin literarias15. Hacia f ines del siglo XVIII, no obstante, el progresivo avance de un mercado del libro orientado hacia el logro de benef icios rpidos suscit modif icaciones relevantes en la autocomprensin de ar tistas y literatos.
Sandor Radnoti analiza estos cambios en funcin de una transformacin radical de la estructura de la recepcin ar tstica16. En este sentido, la formacin de un pblico como entidad abstracta, cuyo principio de organizacin es idntico al del mercado, estara en el origen de la concepcin moderna de un ar tista eman-cipado de todo precepto ajeno a la esfera esttica y de un concepto universal del ar te. Esta circunstancia se explicara a par tir de la interdependencia dialcti-ca entre una industria cultural de masas y una esfera ar tstica autnoma, cuyos integrantes def iniran sus prcticas a par tir, precisamente, del rechazo intran-sigente de los mecanismos de mercado. La ar ticula-cin f ilosf ica de aquel concepto universal del ar te constituy una de las principales lneas directrices del idealismo alemn. As, kant reivindica el schner Schein (bella apariencia) y la interesseloses Wohlge-fallen (complacencia desinteresada) como rasgos dis-tintivos del ar te, mientras Schiller af irma que la inde-pendencia de cualquier objetivo externo es la fuente de la santidad y la pureza del ar te.
De aqu que, como sostiene Brger, en la sociedad burguesa desarrollada los conceptos de autonoma
y utilidad mantienen una enemistad creciente17. Esta diferenciacin fue estudiada en profundidad por el mismo autor en su Teora de la vanguardia, donde indaga la trayectoria de la institucin ar te en tanto que subsistema social. Aqu se postula la tesis de que la plena diferenciacin de los fenmenos ar tsticos depende no slo de un grado relativamente alto de racionalidad en la produccin ar tstica, sino tambin, y por sobre todo, de la libre disponibilidad de los medios ar tsticosesto es, la produccin ar tstica en el marco de una esfera plenamente autnoma se caracterizara por conceder al productor la liber tad de elegir sus procedimientos independientemente de todo sistema de normas estilsticas, puesto que en es-tos sistemas par ticulares (por ejemplo, el clasicismo francs) se ref lejaba la subordinacin del ar tista a las normas sociales ms generales.
Brger sostiene que las teoras estticas de kant y Schiller par ten del supuesto de una completa diferen-ciacin del ar te como esfera separada de la praxis vi-tal. De aqu se sigue, en efecto, que hacia f ines del si-glo XVIII se haba completado ya la conformacin de la institucin ar te en la sociedad burguesa. Ahora bien, no hemos de precipitarnos a identif icar este proceso con el logro de la autonoma del subsistema ar tstico. Como subraya Brger, la autonoma se ref iere aqu al modo de funcin del subsistema social ar tstico: su independencia (relativa) respecto a la pretensin de aplicacin social18. En este punto resulta per tinente presentar una distincin que, a los efectos de cons-truir la historia del subsistema ar tstico, para Brger resulta crucial, a saber, la distincin entre la institucin ar te y el contenido de las obras concretas.
Si bien el supuesto de la esttica idealista es una institucin del ar te autnomo completamente forma-da, en este perodo, no obstante, todava nos es dado constatar una tensin constitutiva entre este marco institucional y el contenido de las obras par ticulares. Para Brger, con todo, la historia del ar te burgus ha
de concebirse como su despliegue dialctico hacia la coincidencia de institucin y contenido. Este proceso se habra verif icado en el curso de la segunda mitad del siglo XIX, en sintona con la consolidacin del do-minio poltico de la burguesa. Desde esta perspectiva, pudo comprenderse el estadio precedente, el del Rea-lismo, como un paradigma en que las obras par ticu-lares se regan por los procedimientos determinados por una pocaen este caso, los que se sintetizaban en el principio de una aproximacin creciente a la descripcin de la realidad.
As las cosas, una vez que se hubo consumado esa coincidencia en la que la temtica pierde impor tancia en favor de una concentracin siempre intensa de los productores de ar te sobre el medio mismo, se des-plegaron las condiciones de posibilidad histrica de la autocrtica del ar te ar ticulada por las vanguardias. Esta autocrtica, cuya meta manif iesta era devolver el ar te a la praxis vital, puso de manif iesto la conexin entre autonoma y carencia de funcin social19. Se comprende, pues, que esta instancia de plena di-ferenciacin del subsistema ar tsticoesto es, la vigencia irrestricta del principio de autonoma en la produccin ar tstica concretano se dio sino hasta la emergencia del modernismo esttico. Brger lo resu-me de este modo: Slo en el momento en que los contenidos pierden su carcter poltico y el ar te desea simplemente su ar te, se hace posible la autocrtica del subsistema social ar tstico. Este estadio se alcanza al f inal del siglo XIX con el esteticismo20.
Ahora bien, cuando la produccin ar tstica de-viene plenamente autnoma y el ar tista reniega de todo contenido polticodeseando simplemente su ar te, su gesto se reviste sin embargo de una sig-nif icacin social irreductible. Quienes profesaron el credo esteticista se recluyeron voluntariamente en un universo de formas bellas, incontaminado por aquello que juzgaban como la vulgaridad rampante del reino burgus de la mercanca. Este universo esttico naca,
en efecto, del rechazo heroico a una realidad negati-va: Un abismo, creado por el no radical pronunciado por el ar te, separa el ar te de la realidad, aunque esta ltima sea interpretada21. Si la aspiracin del ar te a la autonoma, su desvinculacin de la Iglesia y del Estado, slo fue posible cuando la literatura, la pintura y la msica se organizaron segn los principios de la economa de mercado22, irnicamente esta vincula-cin dialctica entre la autonoma del ar te y la forma mercanca estableci el terreno donde surgi un ar te resistente a la reif icacin capitalista.
Esto se hace patente en la teora esttica de Adorno, en la que, como seala Brger, el ar te es eso otro que no puede consumarse en el mundo. Adorno, por cier to, haba asimilado las crticas de las vanguardias histricas contra las proposiciones del esteticismo; as y todo, su conviccin de que el presupuesto de todo ar te genuinamente crtico radicaba en su esta-tus autnomo, siempre se mantuvo inconmovible. Las producciones del ar te modernista, segn l, se encon-traban por encima de la controversia entre ar te polti-camente comprometido y lar t pour lar t. Al entronizar el principio de lo nuevo, el ar te modernista niega la tradicin en cuanto tal, impidiendo de este modo su integracin en una totalidad social reif icada.
En esta frrea resistencia a ser subsumido por el cre-ciente proceso de mercantilizacin de la cultura, ha de descifrarse su verdadero elemento de crtica social. El modernismo surge, pues, como reaccin y defensa contra la mercanca de ar te reproducida tcnicamen-te. Esta posicin defensiva se hace ostensible en la propia forma ar tstica: el abandono de la representa-cin equivale en pintura a lo que fuera el desplaza-miento hacia la atonalidad en la nueva msica. De aqu que, en su Teora esttica, Adorno postula: El doble carcter del ar te, como autnomo y fait social, penetra inexorablemente la zona de su autonoma23.
Como es sabido, desde la perspectiva de Adorno, la gran amenaza que se cerna sobre el horizonte del
Pgina 424 / Vicisitudes de lo esttico entre modernidad y posmodernidad - Marcelo Crdoba
-
Pgina 427 / La Trama de la Comunicacin - Volumen 13 - 2008
ar te moderno era su colonizacin por par te de la l-gica totalizadora del capitalismo monopolista, cuyas manifestaciones paradigmticas eran tanto la propa-ganda fascista cuanto la industria cultural hollywoo-dense. La relacin del ar te con lo social deviene, pues, en buena medida problemtica, por cuanto se def ine por su oposicin y su negacin determinada de una sociedad determinada. Por ello, para Adorno: La cultura burguesa slo puede ser f iel al hombre escin-dindose de la praxis (por lo que es a la vez menos y ms que la praxis)24. As las cosas, el virulento rechazo de Adorno al esfuerzo de las vanguardias por reconciliar ar te y praxis vital, resulta tanto ms lcido cuanto, en retrospectiva, se constata que no fueron aqullas las que consiguieron transformar la vida coti-diana, sino ms bien la industria cultural.
Independientemente de los propsitos de deslindar las prcticas de un posmodernismo de resistencia, as como del nfasis en el potencial democratizador de la disolucin de la cannica dicotoma cultural alto/bajo, lo cier to es que estos aspectos del anlisis de Adorno siguen vigentes, tanto ms cuanto que el des-pliegue de la industria cultural parece haber entrado en una etapa ms avanzada merced a la nueva revo-lucin en las tecnologas de la reproduccin. Varios autores han procurado captar estas transformaciones cualitativas de la cultura, invocando a estos efectos categoras como la de sociedad del espectculo o de la imagen. En esta lnea, resulta paradigmtica la tesis de Fredric Jameson, segn la cual esta nueva lgica culturalesto es, el posmodernismorespon-dera a modif icaciones objetivas en las pautas de funcionamiento del modo de produccin capitalista, determinadas a su vez por la colonizacin def initiva de los enclaves precapitalistas que an subsistan en etapas anteriores. Con bastante coherenciaalega Jameson, la cultura del simulacro se ha materializa-do en una sociedad que ha generalizado el valor de cambio hasta el punto de desvanecer todo recuerdo
del valor de uso, una sociedad en la cual, segn la observacin esplndidamente expresada por Guy De-bord, la imagen se ha conver tido en la forma f inal de la reif icacin mercantil25.
Un rasgo distintivo de este nuevo estadio cultural estriba en una radical prdida del sentido de la his-toricidad. La temporalidad posmoderna se def inira, en efecto, tanto por la disolucin de toda dimensin de futuro cuanto por la incapacidad de recuperar el pasado histrico como referenteen este sentido, las tendencias historicistas en las ar tes contempo-rneas resultan engaosas, por cuanto su objeto no es la historia real, sino nuestras representaciones estereotpicas de la misma. Jameson af irma que el tiempo es hoy una funcin de la velocidad, y lo que surge entonces es cier ta concepcin del cambio sin su opuesto, en cuyo caso nos es dado constatar que en lo posmoderno el tiempo se convir ti en cier-to modo en espacio26. Por cier to, en esta profunda conmocin de nuestras representaciones del tiempo y del espacio ha de verse una dominante sistmica caracterizada por una colonizacin de la realidad en general por formas espaciales y visuales, que es a la vez una mercantilizacin de esa misma realidad inten-samente colonizada en una escala mundial27.
En este contexto, Jameson sugiere que, si enfoca-mos nuestra atencin en las producciones ar tsticas contemporneas, no podremos dejar de comprobar la renuncia del impulso modernista a una autotrascen-dencia del ar te. Esta vocacin del ar te modernista de ir ms all de s mismo es lo que Jameson denomina transesttica28, a saber, una pretensin a la verdad animada por el afnen ltima instancia irrealizablede dar forma al Absoluto. Esta aspiracin a lo Sublime es lo que habra caracterizado al alto modernismo, por oposicin a la reproduccin de lo Bello dominante en la produccin cultural de masas.
As las cosas, una notable tendencia histrica de nuestro tiempo es la inusitada expansin de la cultura
y la mercantilizacin hacia mbitos de los que previa-mente se haban mantenido excluidas. El rasgo distin-tivo de la actual coyuntura constituye, en efecto, esta indiferenciacin de campos, en funcin de la cual la economa lleg a superponerse con la cultura, de tal modo que todo, incluidas la produccin de mercan-cas y las altas f inanzas especulativas, se ha vuelto cultural; y la cultura tambin pas a ser profundamente econmica u orientada hacia las mercancas29. Se-gn Jameson, esto explicara los ataques crticos de los posmodernistas contra las anticuadas nociones de la autonoma de la obra de ar te y la autonoma de lo esttico; en la actual situacin, el espacio cerrado de lo esttico tambin queda abier to a su contexto, de ahora en ms totalmente culturizado. Asistimos, pues, a la saturacin del espacio social por una cultura de la imagen, cuyos parmetros estticosreproduc-cin de prcticas modestas y decorativas en que la belleza sensorial es el centro del asuntorevelaran el vnculo dialctico entre este proceso y la estructura de alta tecnologa del capitalismo tardo.
Mike Featherstone30 apunta que este nfasis en la desdiferenciacin de las esferasentre cuyas ma-nifestaciones par ticulares se halla la disolucin de la frontera entre ar te y vida cotidiana y el colapso de la dicotoma alto/bajoes una constante en casi todas las def iniciones del posmodernismo. A este propsito, menciona las nociones de prdida de la historicidad y nostalgia del presente (Jameson) e implosin del sentido en una hiperrealidad de simulacros (Baudrillard). Featherstone alega que estas caracte-rizaciones dan cuenta de una notable tendencia a la estetizacin de la vida cotidiana en las sociedades capitalistas avanzadas. Ahora bien, su argumentacin se orienta a demostrar que este proceso, antes que ser especf ico del posmodernismo, hundira sus ra-ces en la propia etapa de apogeo de la modernidad. El autor evoca, en este sentido, tanto el anhelo van-guardista de reconciliacin entre ar te y vida, cuanto el
esteticismo aristocratizante de personajes como Wil-de, Moore o el grupo de Bloomsbury, cuya aspiracin a hacer de la propia vida una obra de ar te se inspiraba directamente en la caracterizacin del dandy de Bau-delaire.
Con todo, Featherstone analiza un tercer sentido en el que puede comprenderse la estetizacin de la vida cotidiana. ste referira al rpido f lujo de signos e imgenes que saturan la trama de la vida cotidia-na en las sociedades contemporneas. De aqu se sigue la centralidad de la cultura en la sociedad de consumo, sociedad cuyo dinamismo est en estrecha dependencia de un paisaje meditico y una industria publicitaria omnipresentes. Esta es, por cier to, la pre-misa a par tir de la cual se han desarrollado los an-lisis de la sociedad del espectculo, en cuyo seno se verif icaran una desrealizacin de la realidad y una constante fascinacin esttica provocadas por el f lujo ininterrumpido de imgenes desprovistas de todo referente tangible. Featherstone cita al Baudrillard de Simulations: Y as el ar te est por doquier, desde que el ar tif icio est en el mismo corazn de la realidad. Y as el ar te est muer to, no slo porque su trascen-dencia crtica ha desaparecido, sino porque la propia realidad, completamente impregnada por una esttica que es inseparable de su propia estructura, ha sido confundida con su propia imagen31.
En su afn por destacar las continuidades entre pos-modernidad y modernidad, Featherstone af irma que este predominio de la cultura de la imagen y de los regmenes f igurales de signif icacin (Lash), repre-senta ya un elemento central en los anlisis de la ex-periencia urbana de f ines del siglo XIX realizados por Benjamin y Simmel. La fantasmagrica experiencia del f lneur, errando annimamente por los f lamantes templos consagrados al culto de la mercanca, pref i-gurara nuestra actual inmersin en un universo en-rarecido de simulacros e imgenes. Dejando de lado posibles polmicas en torno a continuidades y discon-
Pgina 426 / Vicisitudes de lo esttico entre modernidad y posmodernidad - Marcelo Crdoba
-
Pgina 429 / La Trama de la Comunicacin - Volumen 13 - 2008
tinuidades32, resulta innegable, como dice Huyssen, la necesidad de un anlisis crtico sin precedentes de la estetizacin de la vida cotidiana que tuvo lugar en los pases occidentales durante la posguerra33.
el final abierto De la experiencia eSttica.No resulta improcedente evocar aqu el principal pun-
to de discordia entre Adorno y Benjamin: La poca de su reproductibilidad tcnicaobserv este ltimo en 1936deslig al ar te de su fundamento cultual: y el halo de su autonoma se extingui para siempre34. Para Adorno, por el contrario, la situacin del ar te moderno se def ina precisamente por el carcter irre-vocable de su autonoma. En su recordada conferen-cia sobre El autor como productor (1934), Benjamin def ini el papel del ar tista o intelectual progresista en vir tud de la asuncin de su par ticular posicin dentro de las relaciones de produccin dominantes. Ilustra-ba su tesis a par tir del caso de Brecht, quien acuara el concepto de cambio funcional (Unfunktionierung) para describir la transformacin de las formas y los instrumentos de produccin en benef icio de la lucha de clases del proletariado. El autor no deba abaste-cer el aparato de produccin sin cambiarlo al mismo tiempo, en la medida de lo posible y de acuerdo con el socialismo35. En nuestro tiempo, sin embargo, esta propuesta puede haberse vuelto problemtica, en tanto se ha modif icado el papel desempeado en el ar te por las tcnicas de reproduccin. Como seala Huyssen, en la poca de Benjamin las tcnicas de reproduccin ponan en cuestin la tradicin cultural burguesa; hoy, en cambio, conf irman a todo nivel el mito del progreso tecnolgico36.
Como ya se ha mencionado, para Jameson la degra-dacin del ar te a un nuevo status culinario, proceso caracterizado por un retorno de lo Bello y lo decora-tivo en la actual sociedad de la imagen, mantiene un vnculo dialctico con la estructura de alta tecnologa del capitalismo tardo37. De aqu que, en vena adornia-
na, proponga una recuperacin del impulso modernis-ta hacia lo Sublime como la nica estrategia viable de resistencia a la reif icacin mercantil. La imagen es la mercanca del presente, y por eso es vano esperar de ella una negacin de la lgica de la produccin de mercancas38. En este contexto, toda belleza es en-gaosa puesto que, como nos advier te Huyssen: En la era de la esttica de la mercanca, el propio esteti-cismo se ha vuelto cuestionable en cuanto estrategia de resistencia o hibernacin39.
En este punto resultara per tinente, pues, remitirnos a las ref lexiones de Adorno en torno al proceso de desestetizacin de las obras, proceso operado por el ar te moderno como respuesta al carcter constitu-tivamente af irmativo de los productos de la industria cultural. Lo modernoafirma Adornoes ar te por la imitacin de lo endurecido y de lo extrao, y as se hace elocuente; no por la negacin de lo que ha que-dado mudo40. El rasgo distintivo de la obra de ar te moderna es la disonancia, su carcter intransigente-mente refractario a reconciliar las contradicciones. Lo que aqu, sin embargo, planteara otro interrogante es la entronizacin adorniana de lo nuevo como principio esttico.
Este interrogante ha de situarse en el marco de una de las antinomias de la posmodernidad desarrolla-das por Jameson, a saber, la de la persistencia de lo Mismo a travs de la Diferencia absolutade donde se seguira, por lo dems, el descrdito de una genuina concepcin del cambio y de la imaginacin utpica. En un sistema cuya lgica temporal se ha hecho a todas luces idntica a la de la moda, el valor supremo de lo Nuevo y la innovacin, tal como la comprendieron tanto el modernismo como la modernizacin, se des-vanece frente a una corriente constante de mpetu y variacin que en algn lmite exterior parece estable e inmvil41. De aqu que elaborar una relacin crea-tiva con lo moderno (una relacin que no equivalga a un llamado nostlgico a volver a l ni una denuncia
edpica de sus insuf iciencias represivas), constituira segn Jameson una rica misin para nuestra historici-dad, cuyo xito podra ayudarnos a recuperar cier to sentido del futuro, as como de las posibilidades de un cambio autntico42.
Como es sabido, una tal reelaboracin del signif i-cado de lo moderno est en el centro de la ref lexin f ilosf ica de Habermas. Segn ha recordado Mar tin Jay, en el seno de la Teora Crtica han coexistido dos impulsos reidos sutilmente entre s, a saber, la experiencia esttica como cifra pref igurativa de re-dencin y la autorref lexin racional como instrumento crtico en la lucha por alcanzar ese estado utpico43. Habermas, desde luego, siempre ha proyectado el proceso emancipatorio a par tir de este ltimo aspec-to. Con todo, en su ar tculo de 1972 Crtica conscien-ciadora o crtica salvadora, plasm un examen de las ref lexiones estticas de sus predecesores en la Escuela de Frankfur t. En este sentido, despliega las diferencias entre la crtica ideolgica del carcter af ir-mativo de la cultura burguesa (Marcuse), la creencia en el potencial redentor de las iluminaciones profanas derivadas de una recepcin colectiva del ar te desau-ratizado (Benjamin), y el rechazo a la falsa supera-cintanto vanguardista cuanto industrial del ar te autnomo (Adorno).
Habermas pondera detenidamente las respectivas dif icultades presentadas por cada una de estas po-siciones: Marcuse deja en blanco todo cuanto se ref iere a las transformaciones vanguardistas del ar te burgus, que escapan a la posibilidad de una inter-vencin directa de la crtica ideolgica44; Adorno sigue una estrategia de invernada, cuyas debilidades radican manif iestamente en su carcter defensivo45; por su par te, en Benjamin, la crtica redentora, cuya fuerza revolucionaria y conservadora apunta a sal-var retrospectivamente los ahora pasados, resulta problemtica por cuanto depende de una concepcin mesinica de la historia, dudosamente conciliable con
el materialismo histricoal cual no se le puede en-casquetar cual cogulla monacal una concepcin an-tievolucionista de la historia46.
Habermas argumenta, en efecto, que la crtica de-sarrollada por Benjamin se apresta a saltar sobre los ahora pasados con la f inalidad de salvar potenciales semnticos sedimentados en la tradicin. En este sentido, la teora del ar te de Benjamin es una teora de la experiencia: las iluminaciones profanas son experiencias de un ar te que ha hecho saltar su en-voltura aurtica y se ha vuelto exotrico, posibilitando la readopcin de una energa semntica liberada del seno del mito, energa de la cual depende la capacidad humana de investir al mundo de sentido. Se observa que esta teora de la experiencia depende a su vez de una teora mimtica del lenguaje, segn la cual la capa semntica ms arcaica del lenguaje humano es la de lo expresivo. Esta capacidad expresivadi-rectamente heredada del lenguaje animales lo que permite percibir y producir semejanzas no sensibles, y constituira adems un potencial no acrecentable de signif icados, con los que los hombres interpretan el mundo a la luz de sus necesidades generando as una red de correspondencias. A lo largo de la historia de la humanidad, este capital semntico se ha depo-sitado en los productos que han logrado ser arrebata-dos al mitodocumentos de los actos pretritos de liberacin, pero que no obstante siempre corren el riesgo de volver al seno de ste.
Toda vez que esta teora de la experiencia sea puesta al servicio del materialismo histricoy no a la inversa, no podemos dejar de reconocer sus m-ritos. En def initiva, Habermas acaba reivindicando la crtica salvadora de Benjamin, en tanto sta permite ar ticular un concepto comprensivo de emancipacin, determinado no slo por las nociones de bienestar y de liber tad, sino tambin por el resguardo de una tradi-cin de la que dependera la experiencia de la felicidad. La demanda de felicidad slo puede ser satisfecha si
Pgina 428 / Vicisitudes de lo esttico entre modernidad y posmodernidad - Marcelo Crdoba
-
Pgina 431 / La Trama de la Comunicacin - Volumen 13 - 2008
no se seca la fuente de aquellos potenciales semn-ticos que necesitamos para interpretar el mundo a la luz de nuestras necesidades. Los bienes de la cultura son el botn que los dominadores llevan consigo en su marcha triunfal; de ah que el proceso de la tradicin deba ser arrancado de las manos del mito47.
Segn Huyssen, la prioridad de toda poltica cul-tural crtica ha de ser la transformacin de la vida cotidiana. En este sentido, resulta vital recuperar la tentativa de la vanguardia de interpelar y redirigir aquellas experiencias humanas que no han sido toda-va subsumidas en el capital o que han sido estimula-das pero no consumadas por ste48. La experiencia esttica en par ticularen vir tud de su competencia nica para organizar la fantasa, las emociones y la sensualidadha de desempear un papel funda-mental en pos de este cometido. En esta lnea podra inscribirse la propuesta de Wellmer y Habermas de orientar una recepcin exotrica del ar te hacia el enri-quecimiento del mundo de la vida. El carcter profano de esta experiencia esttica alentara su relacin con los problemas de una situacin de vida concreta, la cual resultara iluminada bajo una nueva luz. As, la experiencia estticaseala Habermasno slo renueva la interpretacin de las necesidades a cuya luz percibimos el mundo, sino que penetra todas nues-tras signif icaciones cognitivas y nuestras esperanzas normativas, cambiando el modo en que todos estos momentos se ref ieren entre s49.
Con todo, tal como se advier te en la precedente cita de Huyssen, las esperanzas depositadas en el potencial transformador de la experiencia esttica dependen en cualquier caso de que la mercantiliza-cin del ar teo en otros trminos, su desublimacin represivano sea total. Es decir, se presupone la persistencia de un enclave de autonoma donde arrai-gue la produccin y el consumo estticos. Y sta es, por cier to, la posicin de Huyssen, quien advier te: All donde el ar te no es considerado sino como mer-
canca, se verif ica un reduccionismo econmico que iguala las relaciones de produccin con lo producido, el sistema de distribucin con lo distribuido y la recep-cin del ar te con el consumo de las mercancas50. Contra esta reduccin dogmtica del valor de uso del ar te a su valor de cambioequivocacin imputada a la teora de la manipulacin total, Huyssen reivindica la naturaleza dialctica del ar te, haciendo hincapi en la instancia de su recepcin: En trminos generales, el consumo satisface necesidades, y aun cuando las necesidades del hombre pueden ser asombrosamen-te distorsionadas, toda necesidad contiene siempre un ncleo mayor o menor de autenticidad. La cuestin es cmo se emplea y se colma ese ncleo51.
As las cosas, aun Jameson, quien sostiene la tesis de la colonizacin total de los enclaves precapitalistas por la lgica de la mercanca, suscribi en su momento una visin ms benigna y matizada de los productos reif icados de la cultura comercial de masas. En Sig-natures of the Visible, por caso, af irmaba que stos no pueden ser ideolgicos sin ser al mismo tiempo tambin implcita o explcitamente utpicos; no pue-den manipular a menos que ofrezcan al pblico que pretenden manipular alguna pizca de contenido genui-no a modo de soborno imaginario52. En esta tensin radica la especif icidad de todo producto cultural, y es a esto a lo que apunta Radnoti cuando asocia la def i-nicin del valor de una obra de ar te con la prctica de su recepcin. Desde este punto de vista, en tanto la realidad experiencial de cualquier obra est, o pue-de ser, abier ta, nos es dado reconocer una actitud y un impulso utpico tambin en el ar te inferior, toda vez que incluso la produccin en masa de cultura infe-rior intenta crear otros mundos53. El nfasis dialctico lo suministra, nuevamente, Huyssen: Si los productos culturales fueran enteramente mercancas y tuvieran nicamente valor de cambio, ya no podran siquiera cumplir su funcin en los procesos de reproduccin ideolgica. Sin embargo, dado que preservan para el
capital este valor de uso, proporcionan un locus para la lucha y la subversin54.
Ferenc Fehr55 apunt que uno de los rasgos distin-tivos de la posmodernidad es la desacralizacin del ar te. En un orden social desclasado, caracterizado por un encanallamiento general de las clases po-seedoras56, el ar te se ha desembarazado def initiva-mente del halo con que antao la burguesa lo haba conver tido en un sustituto de la religin. Acaso estas aclaraciones nos ayuden a aceptar el hecho de que la esttica ha dejado de ser un intersticio subversivo y crtico en un mundo por lo dems instrumental, sin por ello abdicar de los potenciales de resistencia pese a todo existentes en los productos culturales. Acaso es-tas aclaraciones, en efecto, nos permitan comprender las esperanzas alguna vez profesadas por Hal Foster, quien en su momento sugiri que, una vez eclipsada la criticalidad del espacio esttico, la estrategia de un Adorno, de compromiso negativo podra requerir revisin o rechazo, y habra que idear una nueva estra-tegia de inter ferencia (asociada con Gramsci)57.
notaS1. Citado en CALLINICOS, A. Captulo 1, Contra el posmo-dernismo, versin extrada de [www.elmundoalreves.org/Book.do?id=18189]. 2. JAY, M. El modernismo y el abandono de la forma en Cam-pos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crtica cultural, Paids, Buenos Aires, 2003, p. 273. 3. Este ar tculo constituye un comentario crtico del libro de Marshall Berman All that is Solid Melts into the Air, publicado en 1984.
4. ANDERSON, P. Modernidad y revolucin en Nicols Ca-sullo (comp.) El debate modernidad-posmodernidad, Retrica, Buenos Aires, 2004, p. 116.5. Cfr. BRGER, P. Teora de la vanguardia, Peninsula, Barce-lona, 1991, p. 62.6. HUYSSEN, A. Despus de la gran divisin. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2002, pp. 284-285. 7. Ibidem, p. 291.8. FOSTER, H. Introduccin al posmodernismo en Hal Fos-ter (ed.), La posmodernidad, kairs, Barcelona, 2002, p. 12.9. BRGER, C. Modernity as posmodernity: Jean-Franois Lyotard en Scott Lash & Jonathan Friedman (eds.), Modernity & Identity, Blackwell, Oxford, 1998.10. Ibidem. 11. LYOTARD, J. F. Qu era la posmodernidad en Nicols Casullo (comp), El debate modernidad-posmodernidad, Op. Cit., p. 70.12. ANDERSON, P. Los orgenes de la posmodernidad, Ana-grama, Barcelona, 2000.13. LYOTARD, J. F. Qu era la posmodernidad en Op. Cit., p. 72.14. HABERMAS, J. Modernidad: un proyecto incompleto en Nicols Casullo (comp), El debate modernidad-posmoderni-dad, Op. Cit., pp. 58-59. 15. BRGER, P. Teora de la vanguardia, Op. Cit..16. RADNOTI, S. Cultura de masas en Dialctica de las formas. El pensamiento esttico de la escuela de Budapest, Pennsula, Barcelona, 1987.17. BRGER, P. El signif icado de la Vanguardia en Nicols Casullo (comp.), El debate modernidad-posmodernidad, Op. Cit. p. 84. 18. BRGER, P. Teora de la vanguardia, Op. Cit., p. 66.19. Cosa que no sucede cuando los contenidos ref lejan con-diciones externas al propio medio ar tstico: La novela rea-lista del siglo XIX todava est al servicio de la autocompren-sin del burgus. La f iccin es el medio para una ref lexin sobre la situacin del individuo burgus en la sociedad, BRGER, P. ibidem, p. 70.20. Ibidem., p. 69. 21. RADNOTI, S. Cultura de masas en Dialctica de las for-mas, Op. Cit., p. 80.22. HUYSSEN, A. Despus de la gran divisin. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo, Op. Cit., p. 42.
Pgina 430 / Vicisitudes de lo esttico entre modernidad y posmodernidad - Marcelo Crdoba
-
23. Citado en ibidem., p. 68. 24. Citado en ENTEL, A., LENARDUzI, V., GERzOVICH, D., Escuela de Frankfur t. Razn, ar te y liber tad, Eudeba, Buenos Aires, 2000, p.175. 25. JAMESON, F. El posmodernismo o la lgica cultural del capitalismo avanzado, Paids, Barcelona, 1995, p. 45. 26. JAMESON, F. El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el posmodernismo 1983-1998, Manantial, Buenos Aires, 2002, Cap. 4.27. Ibidem, p. 121.28. Jameson respalda esta posicin en un pasaje de la Teora esttica de Adorno: donde el ar te se experimenta de manera puramente esttica, ni siquiera estticamente logra experi-mentarse con plenitud (citado en ibidem, p. 164).29. Ibidem, p. 105. 30. FEATHERSTONE, M. Postmodernism and the aesthetici-zation of everyday life en Scott Lash & Jonathan Friedman (eds.), Modernity & Identity, Op. Cit. 31. Ibidem, pp. 271-272. 32. Acaso la diferencia ms relevante consista en que, mien-tras en la cultura de consumo de la segunda mitad del siglo XIX las imgenes operaban como signos cuyos referentes eran las mercancas, en nuestro tiempo las imgenes se han conver tido en mercancas por derecho propio.33. HUYSSEN, A. Despus de la gran divisin. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo, Op. Cit., pp. 274-275. 34. BENJAMIN, W. Discursos interrumpidos I. Filosofa del ar te y de la historia, Taurus, Buenos Aires, 1982, p. 32.35. BENJAMIN, W. Brecht: ensayos y conversaciones, Arca, Montevideo, 1970, p. 86.36. HUYSSEN, A. Despus de la gran divisin. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo, Op. Cit., p. 270.37. JAMESON, F. El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el posmodernismo 1983-1998, Op. Cit., Cap. 6.38. Ibidem, p. 178.39. HUYSSEN, A. Despus de la gran divisin. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo, Op. Cit., p. 362. 40. Citado en ENTEL, A., LENARDUzI, V., GERzOVICH, D., Escuela de Frankfur t. Razn, ar te y liber tad, Op. Cit., p.187.41. JAMESON, F. El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el posmodernismo 1983-1998, Op. Cit., p. 87.42. Ibidem., p. 12443. JAY, M. Habermas y el modernismo, en aa.vv., Haber-mas y la modernidad, Ctedra, Madrid, 2001, p. 195.
44. HABERMAS, J. Crtica conscienciadora o crtica salva-dora en Per files f ilosfico-polticos, Taurus, Madrid, 2000, p. 304. 45. Ibidem., p. 313. 46. Ibidem, p. 321.47. Ibidem, p. 329.48. HUYSSEN, A. Despus de la gran divisin. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo, Op. Cit., p.40. 49. HABERMAS, J. Modernidad: un proyecto incompleto en Nicols Casullo (comp), El debate modernidad-posmoderni-dad, Op. Cit., p. 61.50. HUYSSEN, A. Despus de la gran divisin. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo, Op. Cit., p 263. 51. Ibidem, p. 264. 52. Citado en ANDERSON, P., Los orgenes de la posmoder-nidad, Op. Cit., p. 180.53. RADNOTI, S. Cultura de masas en Dialctica de las for-mas, Op. Cit., pp. 102-103.54. HUYSSEN, A. Despus de la gran divisin. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo, Op. Cit., p. 51.55. FEHR, F. La condicin de la postmodernidad en Agnes Heller y Ferenc Fehr, Polticas de la postmodernidad. Ensay-os de crtica cultural, Pennsula, Barcelona, 1998.56. ANDERSON, P. Los orgenes de la posmodernidad, Op. Cit.57. FOSTER, H. Introduccin al posmodernismo en Hal Fos-ter (ed.), La posmodernidad, Op. Cit., p. 17.
Registro Bibliogrf ico CRDOBA, MarceloVicisitudes de lo esttico entre modernidad y posmoderni-dad en La Trama de la Comunicacin, Volumen 13, Anuario del Departamento de Comunicacin. Facultad de Ciencia Poltica y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Ro-sario. Rosario, Argentina. UNR Editora, 2008.
Pgina 432 / Vicisitudes de lo esttico entre modernidad y posmodernidad - Marcelo Crdoba