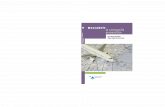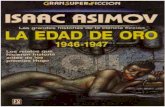VV.AA. - Cuento griego contemporáneo
description
Transcript of VV.AA. - Cuento griego contemporáneo
ALÉXANDROS PAPADIAMANDIS (1851–1911) El plañido de la foca............................................................................3CONSTANTINO KAVAFIS (1863–1933) A pleno sol......................................................................................................5ANDREAS CARCAVITSAS (1866–1922) El mar...........................................................................................................10CONSTANTINO ZEOTOKIS (1872–1923) De bruces.....................................................................................................18DEMÓSTENES BUTIRÁS (1872–1958) El árbol hueco.................................................................................................20STRATIS MIRIVILIS (1890–1969) En el molino de la hortelana..................................................................................22LILIKA NAKOS (1899-1988) Maternidad....................................................................................................................28M. CARAGATSIS (1908–1960) El patrón.....................................................................................................................30
ALÉXANDROS PAPADIAMANDIS (1851–1911)El plañido de la foca
Debajo del acantilado donde rompen las olas y desemboca el sendero que parte del molino de Mamoyannis, y desde donde se ven en frente los sepulcros, hay justo hacia poniente una prominencia, llamada la Concha, sin duda por su forma, a escasa altura de la orilla, donde los pilluelos de la aldea, en verano, no cesan de darse chapuzones desde la mañana al atardecer, y adonde la vieja Lúkena la viuda de Lucas, una pobre anciana, marcada por la muerte, descendía, muy tarde ya, la cesta de la colada bajo el brazo, a lavar las sábanas de lana en agua salina, y luego a aclararlas en Glifoneri, la pequeña fuente que rezuma de la grieta de una roca de esquisto y serena se vierte en las olas. Descendía lentamente por el sendero, y en un susurro plañía un hondo lamento fúnebre, la palma de la mano en la frente para proteger sus ojos del deslumbramiento del sol que declinaba en la montaña opuesta, y cuyos rayos, de frente, acariciaban la pequeña tapia y las tumbas de los muertos, albos, enjalbegados, resplandecientes en los postreros rayos.
Recordaba a sus cinco hijos, a quienes había enterrado en aquella era de la muerte, en aquel jardín de la destrucción, uno tras otro, otrora, cuando todavía era joven. A dos hembras y a tres varones, todos de muy corta edad, la muerte, la insaciable, los había segado.
Finalmente había arrebatado asimismo a su marido y sólo le habían quedado dos hijos, a la sazón en tierras extrañas: uno, le dijeron, se había ido a Australia y desde hacía tres años no había enviado carta. La anciana no sabía qué le había sucedido. El otro, el menor, navegaba por el Mediterráneo y alguna vez la recordaba. Le había quedado una hija, casada, con media docena de chiquillos.
A su vera la vieja Lúkena había buscado cobijo en la vejez, y era por ella que descendía el sendero para lavar colchas y otros paños bastos en la ola salina y aclararlos en Glifoneri.
La anciana se reclinó en el borde de la roca baja, carcomida por el mar y comenzó a lavar la ropa. A su diestra descendía en suave declive, lateralmente, el acantilado donde se yergue el camposanto y por cuyas vertientes rodaban eternamente hasta la mar, la hospitalaria, trozos de madera podrida, es decir, traslaciones de esqueletos humanos, reliquias desenterradas de escarpines dorados o camisas de mujeres bordadas en oro, sepultadas antaño con ellas, tirabuzones de cabello rubio, y otros botines de la muerte. Por encima de su cabeza, un poco hacia la derecha, dentro de una fosa escondida, contigua al cementerio, en su camino de vuelta con el pequeño rebaño se había sentado un pastorcillo, y sin reparar en lo luctuoso del lugar, había sacado del zurrón su caramillo y había comenzado a tocar una alegre canción pastoril. El plañido de la anciana quedó interrumpido por el sonido de la flauta, y quienes, a esa hora, regresaban del campo (el sol mientras tanto se había ocultado) oían tan solo la flauta, y trataban de ver dónde se hallaba el flautista que, oculto entre matorrales, dentro de la profunda fosa del acantilado, no aparecía.
Una goleta, a trapo suelto, daba vueltas dentro del puerto. Pero las velas no trabajaban y no lograba doblar el cabo de poniente. Una foca que pastaba por allí cerca, en las profundas aguas, tal vez oyó el silente plañido de la anciana, y atraída por la alborotadora flauta del pastorcillo emergió a la superficie, y se mecía en las olas deleitándose al son de la música. Una niña, Acribula, la nieta mayor de la anciana, de nueve años, tal vez enviada por su madre, o más bien escabulléndose a su constante vigilancia, y sabiendo que la abuela se encontraba en la Concha, lavando en la orilla, había salido a su encuentro para jugar un poco con las olas. Pero no sabía por dónde iba el sendero desde el molino de Mamoyanni, frente a los sepulcros, y al oír la flauta, se encaminó hacia allí y descubrió al flautista escondido, y cuando se sació de escuchar su instrumento y de admirar al pastorcillo, atisbó a la luz del crepúsculo un pequeño sendero muy escarpado, muy pendiente, y creyendo que éste era el sendero por donde había descendido su anciana abuela, cogió por la vereda pendiente y escarpada para alcanzar la orilla y reunirse con ella. Y ya había anochecido.
La pequeña descendió unos pocos pasos y advirtió que la trocha se hacía aún más escarpada. Dio un grito y trató de subir, de volver atrás. Se encontraba sobre el borde de una roca saliente, a una distancia del mar como dos veces la estatura de un hombre. El cielo se oscurecía, las nubes ocultaban las estrellas. Y era luna menguante. Trató en vano de encontrar el camino por donde había descendido. Se volvió de nuevo hacia abajo, probó a descender. Se resbaló, y ¡paf! cayó a las olas. La profundidad era la misma que la altura de la roca. Aproximadamente dos brazas. El ruido de la flauta impidió oír el grito. El pastor escuchó una zambullida, pero desde donde estaba no veía la base de la roca ni el borde de la orilla. Además no había prestado atención a la párvula, y casi no había sentido su presencia.
Ya anochecido, la anciana Lúkena, finalizada la tarea, comenzó a subir por la senda de regreso a casa. A mitad de camino, escuchó la zambullida, se volvió y atenta escudriñó en la oscuridad hacia el lugar donde estaba el flautista.
—Será el del caramillo —pensó, porque lo conocía—. No contento con despertar a los muertos con su flauta arroja también rocas al mar para divertirse... Es un pájaro del mal agüero y un hurón.
Y siguió su camino.Y la goleta seguía dando vueltas en el puerto, y el pastorcillo seguía soplando su flauta en el
silencio de la noche.Y la foca, cuando salió al borde del mar, encontró el cuerpecillo sin vida de la pobre Acribula, y
comenzó a dar vueltas a su alrededor y a plañirla antes de comenzar su cena vespertina.El plañido de la foca, que tradujo en palabras humanas un viejo pescador, instruido en la lengua
inarticulada de las focas, decía más o menos lo siguiente:—Ésta fue Acribula.La nieta de la anciana Lúkena.
CONSTANTINO KAVAFIS (1863–1933)A pleno sol
Estaba yo una noche después de la cena en el Casino de San Esteban, en Ramilíou. Mi amigo Alejandro A., que paraba en el mismo Casino, nos había invitado a mí y a otro joven muy allegado nuestro a cenar con él. Como esa noche no había música, fue poca gente y mis dos amigos y yo teníamos todo el lugar a nuestra disposición.
Hablamos de diferentes temas y, como no éramos muy ricos, de manera bastante natural comenzamos a hablar de dinero, de la independencia que proporciona y de los placeres que lo acompañan.
Uno de mis amigos decía que hubiera querido tener tres millones de francos y comenzó a explicar lo que querría hacer y sobre todo lo que dejaría de hacer si tuviera esa gran cantidad.
A mi, menos pretencioso, me bastaban los veinte mil francos de ingreso anual que tenía.Alejandro A. dijo:"Si yo hubiera querido tendría ahora no sé cuántos millones, pero no me atreví".Estas palabras nos parecieron extrañas. Conocíamos bien la vida de nuestro amigo A. y no
recordábamos que se le hubiera presentado ocasión de ser multimillonario, por eso pensamos que no hablaba en serio y que terminaría contándonos algún chiste al respecto. Pero como él continuara muy serio le pedimos que nos explicara su enigmática frase. Vaciló por un momento, pero después dijo:
"Si estuviera con otra gente, digamos, por ejemplo, entre los que se llaman "hombres ilustrados", no lo explicaría, porque se burlarían de mí. Pero nosotros estamos un poquito más allá de los llamados "hombres ilustrados", es decir, nuestro perfecto desarrollo espiritual nos ha llevado a la simplicidad; pero a una simplicidad sabia. Hemos recorrido todo el ciclo. Por lo tanto, naturalmente, hemos vuelto al punto de partida. Los otros se han quedado en la mitad. No saben ni se imaginan dónde termina el camino".
Estas palabras no nos sorprendieron en absoluto. Teníamos un excelente concepto, cada uno de si mismo y de los otros dos.
—Sí —repitió Alejandro—, si me hubiera animado seria multimillonario, pero tuve miedo.Es una historia de hace diez años. No tenía mucho dinero entonces, lo mismo que ahora, o más
bien no tenía ningún dinero, pero de una manera u otra me las arreglaba bastante bien. Vivía en una casa en la calle Sherif Pachá que pertenecía a una viuda italiana. Tenía tres habitaciones bien amuebladas y un sirviente, además de los servicios de la dueña que estaba a mi entera disposición.
Una noche habla ido al Rossini y después de escuchar unas cuantas necedades, decidí en mitad de la reunión irme a dormir porque al día siguiente tendría que despertarme temprano para una excursión a Abukir, a la cual me habían invitado.
Llegando a mi cuarto comencé a caminar según mi costumbre, reflexionando sobre los acontecimientos del día. Pero como no había nada de interés especial sentí sueño y me acosté.
Debí haber dormido una hora y media o dos sin soñar porque a la una de la madrugada me despertaron ruidos de la calle y no recordaba ningún sueño. Me volví a dormir hacia la una y media y entonces me pareció que entró en mi habitación un hombre de mediana estatura, de unos 40 años. Vestía un traje negro bastante viejo y un sombrero de paja. En la mano izquierda llevaba una sortija con una esmeralda muy grande. Eso me impresionó, era como si estuviera en desacuerdo con el resto de su vestimenta. Tenía barba negra con muchos pelos canos y algo de extraño en los ojos, una mirada entre burlona y melancólica. Su apariencia general, sin embargo, era la de un tipo común. Esa clase de hombres de los hay muchos. Le pregunté que quería de mí. No contestó al instante, sino que me miró por unos momentos como con sospecha o como si me examinara para asegurarse de que no se equivocaba. Después me dijo, el tono de su voz era humilde y servil.
—Eres pobre, lo sé. Vine a indicarte una manera de hacerte rico: cerca de la columna de Pompeyo, conozco un lugar donde hay escondido un gran tesoro. Yo del tesoro no quiero nada, tomaré sólo una pequeña caja de hierro que se encuentra en el fondo. Todo lo demás será tuyo.
—¿Y de qué se compone ese gran tesoro? —pregunté.—De monedas de oro —me dijo—, pero sobre todo de piedras preciosas. Tiene diez o doce
cajas de oro llenas de diamantes, perlas y creo, dijo como tratando de recordar, zafiros.Me preguntaba por qué no iba él mismo a buscar lo que quería y qué necesidad tenía de mí. No
me dio tiempo a explicarme.—Leo tus pensamientos. Te preguntas por qué no voy yo solo a coger lo que quiero. Existe un
motivo, que no te puedo explicar, que me lo impide. Hay algunas cosas que ni yo mismo puedo hacer.
Cuando dijo “yo mismo” algo como un centelleo brilló en sus ojos y una terrible majestad le transfiguró por un instante. Pero enseguida reasumió su actitud humilde.
—Así que me harás un gran favor si vienes conmigo. Tengo absoluta necesidad y te escojo a ti porque deseo tu bien. Ven mañana a verme. Te esperaré entre el mediodía y las cuatro de la tarde en la Plaza Menor, en el café que está cerca de la herrería.
Con estas palabras desapareció.A la mañana siguiente, cuando me desperté, al principio no me vino a la mente el sueño en
absoluto. Pero después de lavarme y cuando me senté a desayunar volvió a mi memoria y me pareció bastante extraño. Ojalá fuera cierto, me dije. Y después lo olvidé.
Fui de excursión al campo y me divertí mucho. Éramos bastante gente, unas treinta personas, hombres y mujeres. Estábamos muy alegres. Pero no os contaré los incidentes de este día porque no viene el caso.
Aquí mi amigo D. observó:—Y estaría de más, por lo menos en lo que a mi respecta. Yo, si mal no recuerdo, fui a esa
excursión.—¿Fuiste? No te recuerdo.¿No era la excursión que organizó Marcos G. antes de partir definitivamente para Inglaterra?—¡Si, claro! ¿Recuerdas qué bien lo pasamos? Buenas épocas aquellas. O más bien, épocas
pasadas. Que es lo mismo.Pero volviendo a nuestro tema: regresé bastante cansado y bastante tarde. Apenas tuve tiempo
de cambiarme de ropa y comer, y después fui a la casa de una familia amiga donde se daba una velada y habría juego de naipes. Allí me quedé hasta las dos y media de la madrugada. Gané 150 francos y volví a casa muy contento. Me acosté, pues, con el corazón muy feliz y me dormí inmediatamente a lo que no contribuyó poco el cansancio del día.
Pero apenas el sueño se había apoderado de mi, me pasó algo extraño. Vi que había luz en la habitación y me pregunté por qué no la había apagado antes de acostarme, cuando vi venir del fondo —era bastante grande mi cuarto— del lado de la puerta, un hombre al cual reconocí inmediatamente. Estaba vestido con el mismo traje negro y llevaba el mismo sombrero de paja. Pero esta vez parecía disgustado y me dijo.
—Te esperé por la tarde hasta las cuatro en el café. ¿Por qué no viniste? Te propongo hacerte rico y no te inmutas. Estaré hoy por la tarde otra vez en el café, desde mediodía hasta las cuatro. Espero que no faltes.
Después desapareció como la primera vez. Pero yo ahora me desperté muy sobresaltado. La habitación estaba oscura. Encendí la luz. El sueño había sido tan real, tan vivo que me quedé asombrado, abrumado. Tuve la debilidad de ir a ver si la puerta estaba cerrada con llave. Y estaba cerrada. Como siempre. Miré el reloj. Eran las tres y media. Me había acostado a las tres.
No os lo oculto y no me avergüenzo en absoluto de decirlo, estaba enormemente impresionado. Tenía miedo de cerrar los ojos, no sea que al dormirme volviera a ver a mi fantástico visitante. Me senté en una silla muy agitado. A eso de las cinco comenzó a amanecer. Abrí la ventana y miré
hacia la calle que despertaba poco a poco. Varias puertas se habían abierto y pasaban algunos lecheros madrugadores y los primeros carros de los panaderos. La luz me tranquilizó un poco y me acosté de nuevo y dormí hasta las nueve.
A las nueve, cuando me desperté y recordé la agitación de la noche la impresión comenzó a perder mucha de su tensión. Me preguntaba entonces por qué me había conmovido tanto, se tienen tantas pesadillas ¡y yo mismo he tenido tantas en mi vida! Por otra parte eso casi ni era pesadilla. Es cierto que lo había soñado dos veces. ¿Y con eso qué? Y, en primer lugar, ¿era cierto que lo había soñado dos veces? ¿O era que soñé que había visto antes a ese hombre? Pero, escrutando bien mi memoria abandoné esa idea. Era seguro que había existido ese sueño la noche anterior. ¿Pero, aún así, qué había de extraño? Parece que el primer sueño habla sido muy vivo y me había dejado muy impresionado: por eso lo volví a soñar. Aquí, sin embargo, mi lógica fallaba un poco. Porque recordaba bien que el primer sueño no me había causado gran impresión. Durante todo el día que le siguió no había pensado en él ni por un momento.
En la excursión y en la velada pensé en cualquier otra cosa menos en el sueño. Pero esto, ¿qué importaba? ¿No sucede a menudo que se sueña con personas que no se han visto durante muchos años y en las cuales tampoco se ha pensado por mucho tiempo? Parece, pues, que el recuerdo de esas personas queda grabado en algún lugar del alma y de pronto surge en el sueño. Entonces ¿qué hay de extraño que uno vuelva a soñar cosas que se han visto veinticuatro horas antes, aun cuando en el transcurso del día no se haya pensado en ello? Después me dije que quizás había leído algo sobre algún tema parecido.
Finalmente me cansé de pensar y me dispuse a vestirme. Tenía que ir a una boda y, al momento, el hecho de pensar y elegir lo que vestiría apartó por completo de mi memoria el recuerdo del sueño. Después me senté a desayunar y para pasar de algún modo el tiempo me puse a leer una revista editada en Alemania "La Tarde", creo.
Fui a la boda, a la que había concurrido toda la alta sociedad de la ciudad. yo tenía entonces muchas relaciones y por eso repetí infinitas veces, después de la ceremonia, que la novia estaba muy hermosa, sólo que un poco pálida, y que el novio era un buen muchacho y que además tenía dinero y cosas por el estilo. La boda terminó más o menos a las once y media de la mañana y después me fui a la estación Bulkly para ver una casa que me habían recomendado, y que debía alquilar para una familia alemana de El Cairo que pensaba pasar el verano en Alejandría. La casa, realmente, estaba bien ventilada y tenia una buena distribución aunque no era tan grande como me habían dicho. Sin embargo prometí a la propietaria recomendar la casa como adecuada. La señora se deshizo en agradecimientos y para conmoverme me contó todos sus pensamientos, cómo y cuándo había muerto su marido, cómo había visto Europa, cómo no era mujer para alquilar su casa, cómo su padre había sido médico de no recuerdo qué Pachá, etc. Cumplido ese deber volví a mi casa. Llegué a la una y comí con gran apetito. Cuando terminé de comer, y después de haber bebido mi café, salí para ir a ver a un amigo que vivía en un hotel próximo al café Paraíso a organizar con él algo para la tarde. Era el mes de agosto y el sol estaba bastante ardiente.
Bajé, lentamente para no transpirar, la calle Sherif Pachá. La calle, como siempre, a esa hora estaba desierta. Encontré solamente a mi abogado, que se ocupaba de las escrituras de venta de un pequeño terreno en Moharembey. Era el último lote de un terreno bastante grande que yo iba vendiendo poco a poco para cubrir en parte mis gastos. El ahogado era un hombre honesto y por eso lo había escogido. Pero era charlatán. Hubiera sido mejor que me robara un poco y no que me torturara la cabeza con sus imbecilidades. Por la menor cosa comenzaba un interminable discurso, que si el derecho mercantil, me decía, que si el derecho romano; metía a Justiniano, aludía a antiguos procesos que había tenido en Esmirna, se autoelogiaba, me explicaba miles de cosas que no venían a cuento para nada; y me agarraba de la ropa, cosa que odio. Tenía que soportar la charla de ese imbécil, porque en algún momento, cuando se extinguía el flujo de su palabrerio, trataba de enterarme de cómo iba el asunto de la venta, lo cual para mi era de vital interés. Estos intentos me apartaron de mi camino y me hicieron seguir el suyo. Pasamos la Plaza de los Cónsules por la acera
de la Casa de Cambio, pasamos la callejuela que une la Plaza Mayor con la Plaza Menor y, por fin, cuando llegamos al centro de la Plaza Menor, había reunido todas las informaciones que quería y mi abogado me dejó recordando que tenía que visitar aun cliente que vivía por allí. Me quedé parado un momento y le miraba alejarse maldiciendo ese palabrerío que en medio de tanto calor y tanto sol me hizo desviarme de mi camino.
Me disponía a volver sobre mis pasos para dirigirme a la calle del café Paraíso cuando, de pronto, la idea de que me encontraba en la Plaza Menor me pareció extraña. Me pregunté por qué y recordé mi sueño. Aquí es donde el famoso poseedor del tesoro me dio cita, me dije a mí mismo, y sonreí; mecánicamente volví la cabeza hacia el lugar donde había varias herrerías.
¡Horror! Allí estaba el pequeño café y allí, sentado, él. Mi primera impresión fue de total mareo y pensé que me desplomaría. Me apoyé en una columna y lo miré otra vez. El mismo traje negro, el mismo sombrero de paja, la misma fisonomía, la misma mirada. Y me observaba sin pestañear.
Mis nervios se tensaron de tal manera que mi interior se había convertido en hierro, tal era mi impresión. La idea de que era pleno mediodía, que pasaba gente indiferente pensando que nada de extraordinario sucedía, que yo, sólo yo sabía que estaba pasando algo terrible, que había allí un fantasma cuyos poderes nadie conocía y que venía de quién sabe qué desconocida esfera — de qué Infierno o de qué Erebo — me paralizaba y me puse a temblar. El fantasma no apartaba sus ojos de mí. Entonces se apoderó de mí el terror de que se levantara y se me acercara y acaso me llevara con él, y si eso sucedía, !a qué poder humano podría yo pedir auxilio! Me precipité y di al cochero una dirección lejos de allí, no recuerdo cuál.
Cuando reaccioné un poco, vi que casi había llegado a Sidi Gabir. Estaba un poco más tranquilo y comencé a analizar las cosas. Ordené al cochero volver a la ciudad. Estoy loco, pensé, sin duda me engaño. Seguramente era alguien que se parecía al hombre de mi sueño. Tengo que volver para comprobarlo. Posiblemente se ha ido y eso será una prueba de que no era el mismo, porque él me dijo que me esperaría hasta las cuatro.
Pensando en esto había llegado hasta el teatro Sizinia y allí, apelando a todo mi coraje, ordené al cochero llevarme hasta la Plaza Menor. Mi corazón parecía a punto de estallar cuando me acercaba al café. A poca distancia hice detener el coche. Di un tirón del brazo tan violento, al cochero, que por poco se cae de su asiento, porque yo veía que se acercaba demasiado al café y porque el fantasma estaba todavía allí.
Entonces me puse a mirarlo detenidamente tratando de encontrar alguna diferencia con el hombre de mi sueño, como si no bastara para convencerme de que era él la causa de estar yo sentado en el coche mirándome fijamente; porque si él hubiera sido otra persona eso le hubiera extrañado y me hubiera pedido explicaciones. Al contrario, el correspondía a mi mirada con una mirada igualmente fija y con una expresión de gran inquietud frente a la decisión que yo iría a tomar. Parece que penetró mis pensamientos como los había penetrado en mi sueño y para quitarme toda duda sobre su identidad volvió hacia mi su mano izquierda y me mostró — tan claramente me lo mostró que tuve miedo que lo observara el cochero — la sortija, con la esmeralda que me había impresionado la primera vez que lo soñé.
Se me escapó un grito de horror y dije al cochero — que comenzaba a dudar ahora de la salud mental de su cliente — que marchara hacia la Avenida Ramilíou. Mi única intención era alejarme. Cuando llegué a la Avenida Ramilíou le dije que se dirigiera hacia San Esteban, pero como vi que el cochero vacilaba y murmuró algo, bajé y pagué. Paré otro coche y le ordené que me llevara a San Esteban.
Al llegar me sentía mal. Cuando entré en el salón del Casino me asusté al ver mi cara en el espejo. Estaba pálido como un cadáver. Afortunadamente no había nadie en el salón. Me dejé caer en un sofá y comencé a pensar en lo acontecido. Volver a mi casa era imposible. Volver otra vez a aquella habitación donde había entrado por la noche, como sombra sobrenatural, AQUEL a quien acababa de ver sentado en el café, bajo la forma de un hombre común, estaba fuera de cuestión. Esto era ilógico, porque seguramente él tenía la posibilidad de encontrarme en cualquier parte. Pero
ya hacia rato que yo había dejado de pensar de manera coherente. Finalmente tomé una decisión. Pensé dirigirme a mi amigo G.B., que vivía entonces en Moharembey.
—"¿Cuál G.B. —pregunté—, aquel excéntrico que se dedicaba al estudio de la magia?""El mismo. Y eso precisamente es lo que me hizo escogerlo. Cómo tomé el tren, cómo llegué a
Moharembey, cómo miraba a derecha e izquierda como enloquecido, no fuera que apareciese el fantasma otra vez a mi lado, cómo me presenté en la casa de G.B., lo recuerdo sólo confusamente. Sólo recuerdo que cuando me encontré junto a él comencé a llorar histéricamente y a temblar de pies a cabeza mientras le contaba mi horrible peripecia. G.8. trataba de tranquilizarme y medio en serio medio en broma me dijo que no temiera, que a su casa no se atrevería a venir el fantasma y que si viniera él lo echaría inmediatamente. Debía conocer esa clase de presencias sobrenaturales y sabia la manera de ahuyentarlas. Por otra parte me rogó que me convenciera de que no había ningún motivo de temor porque el fantasma había venido a mi con una intención determinada: apoderarse de la "caja de hierro", la cual no podía tomar al parecer sin la presencia y la ayuda de algún hombre. Que este intento había fracasado y que ya comprendería, por mi miedo, que no quedaba más esperanza de conseguirlo. Indudablemente iría a convencer a otro. G.B. solamente lamentaba que yo no le hubiese informado a tiempo, para así ir él mismo a ver el fantasma y hablarle, puesto que, agregó, en la Historia de los Fantasmas la aparición de esos espíritus o demonios a la luz del día es muy rara. Sin embargo todo esto no me tranquilizó por completo. Pasé una noche muy agitada y a la mañana siguiente me desperté con fiebre. La ignorancia del médico y la excitada situación de mi sistema nervioso me produjeron una fiebre encefálica por la cual podría haber muerto. Cuando mejoré un poco, pregunté qué día era. Me había enfermado el 3 de agosto y suponía que sería el 7 ó el 9. Era el 2 de septiembre.
Un pequeño viaje a una isla del Egeo aceleró y completó mi convalecencia. Durante todo el tiempo de mi enfermedad estuve en la casa de mi amigo B., que me atendió con la bondad que conocéis. Lamentaba sin embargo en su interior no haber tenido suficiente carácter para echar al médico y curarme con sus medios mágicos, los cuales, creo yo también, que, por lo menos en este caso, me hubieran curado más rápidamente que el médico.
He aquí, amigos míos, la oportunidad que he tenido de ser millonario. Pero no me atreví. No me atreví y no me arrepiento...
Aquí terminó Alejandro. La profunda convicción y la gran simplicidad con que desarrolló su narración nos impidió comentarla. Por otra parte eran las 12 y 27. El último tren para la ciudad partía a las 12 y 30: tuvimos que despedirnos y salir apresuradamente.
ANDREAS CARCAVITSAS (1866–1922)El mar
Mi padre, bálsamo bendito sea la ola que lo envolvió, no tenía intención de hacerme marinero.—¡Lejos —decía—, lejos de ti, hijo mío, el infame elemento! No tiene lealtad, no tiene
compasión. Adórala cuanto quieras, glorifícala: ella se saldrá siempre con la suya. Desconfía de su sonrisa, de sus promesas de tesoros. Tarde o temprano te cavará la fosa o te arrojará, pellejo y huesos, inservible para el mundo. Llámala mar, llámala mujer, lo mismo da”.
Y esto lo decía un hombre que había consumido su vida en el barco. Cuyo padre, abuelo, bisabuelo, todos, hasta la raíz de su linaje habían muerto entre amarras. Y no lo decía solamente él, también los otros viejos de la isla, los veteranos de la mar, e incluso los más jóvenes todavía con callos en las manos, sentados en el café mientras fumaban el narguile, movían la cabeza y suspiraban:
—La mar ya no da para comer. Si tuviera una viña en tierra, la abandonaría para siempre.La verdad es que, aunque la mayoría, no sólo una viña, sino una isla entera podían comprar, lo
invertían todo en el mar. Competían en quién iba a construir la nave más grande, en quién llegaría antes a capitán... Y yo que a menudo escuchaba sus palabras y las consideraba tan en desacuerdo con sus obras, no podía descifrar el misterio. Algo, algo divino, pensaba, venía y arrastraba todas aquellas almas y las arrojaba sin voluntad a los mares como el loco bóreas arroja los guijarros.
Pero ese mismo “algo” también a mí me empujaba hacia allí. Desde pequeño amaba al mar. Mis primeros pasos, por así decir, los di en el agua. Mi primer juguete fue una caja de mechas, con un palito vertical en el centro como mástil, con dos hilos como amarras, una hoja de papel como vela y con mi febril imaginación que lo convertía en un barco de tres cubiertas. Me fui a echarlo al mar con el corazón palpitando. Era como si yo estuviera dentro. Pero apenas lo solté, se hundió. Y no tardé en hacer otro más grande con tablillas. El astillero estaba en el pequeño puerto de San Nicolás. Lo lancé a la mar y lo acompañé a nado hasta la bocana del puerto, donde la corriente lo llevó lejos. Más tarde, fui el primero en remo, el primero en natación: sólo me faltaban las escamas.
—¡Vaya con el chiquillo!, nos vas a avergonzar a todos! —decían los viejos marineros cuando me veían chapotear como un delfín.
Yo, henchido de orgullo, confiaba en realizar sus profecías. Los libros, recuerdo que iba al colegio, los cerré para siempre. Nada encontraba en ellos de acuerdo con mi deseo. Mientras aquello que me rodeaba, animado o inanimado, me decía millares de cosas. Los marineros con sus rostros quemados por el sol y sus ropas vistosas; los viejos con sus relatos; los barcos con su impresionante porte, las muchachas gráciles con sus canciones:
“Qué hermoso es el fogonero cuando empapado se cambia,se pone su ropa blanca y ante el timón se afianza”.
Lo escuchaba desde la cuna y pensaba que era la voz de nuestra isla, que incitaba a los hombres a la vida del mar. Me preguntaba cuándo convertido también yo en un lobo de mar me sentaría empapado de agua salada ante el timón. Entonces sería hermoso, el mismísimo Poseidón. La isla se sentiría orgullosa de mí, las muchachas me amarían. Sí, yo amaba la mar. La veía desplegarse más allá del cabo, lejos muy lejos, perderse en el horizonte como lámina de zafiro, muda, y me esforzaba en revelar su secreto. Otras veces, la veía airada, sacudiendo con espuma la orilla, cabalgando sobre los acantilados, trepando sobre las grutas, tronando y resonando, parecía que intentaba alcanzar el corazón de la Tierra para apagar su fuego. Y embriagado corría para jugar con ella, para irritarla, para obligarla a mi persecución, para sentir su espuma sobre mí, como incordiamos a las fieras encadenadas. Y cuando veía un barco levar anclas, salir del puerto y navegar hacia alta mar; cuando escuchaba los gritos de los marineros haciendo girar el torno y los
augurios de las mujeres para una buena travesía, mi alma, triste pajarillo, revoloteaba sobre él. Las velas de un negro ceniza, totalmente hinchadas, el cordaje perfectamente delineado, los pomos de los mástiles que dejaban un trazo luminoso en lo alto, me gritaban para que me fuera con ellos, me prometían otros lugares, otras gentes, riqueza, alegría, besos. Y noche y día mi alma no albergaba otro deseo que no fuera el de viajar. Incluso cuando llegaba una amarga noticia y el naufragio abatía las almas de todos, y el dolor se derramaba mudo desde las frentes arrugadas hasta los inanimados guijarros de la playa; cuando veía a los huérfanos en las calles y a las mujeres enlutadas, a las desconsoladas novias; cuando oía a los náufragos narrando su martirio, me llenaba de rabia por no estar allí dentro también yo, rabia y a la vez escalofríos.
No me pude contener más. Mi padre estaba ausente de viaje con la goleta. También el capitán Caliyeris, mi tío, estaba a punto de partir hacia el Mar Negro. Me abracé a su cuello, mi madre también le suplicó ante el temor a que enfermara; me llevó con él.
—Te llevaré —me dijo—, pero tendrás que trabajar: el barco necesita trabajo. No es un pesquero donde te pasas el día comiendo y durmiendo.
Siempre temí a mi tío. Era tan salvaje y malvado conmigo como con el resto de su tripulación.—Mejor esclavo en Alitseri que con Caliyeris —decían como ejemplo de su crueldad.Todo tipo de carne pasada en salazón, de bacalao enmohecido, de harina agria, de pan
agusanado, de queso como tiza, se encontraba en la despensa de Caliyeris. Y su palabra, siempre una orden, una blasfemia brutal, un insulto. Tan solo los desesperados se enrolaban con él. Pero el imán que arrastraba mi alma hizo que lo olvidara todo. Basta con que ponga el pie en la cubierta, pensaba, y todo el trabajo que quieras.
En efecto, me entregué de lleno al trabajo. Para mí las escalas eran un juego. Cuanto más arriba era la faena, más dispuesto estaba yo. Tal vez mi tío desde el primer día quería torturarme para que me arrepintiera. Desde lavar la cubierta hasta cepillarla; desde remendar las velas hasta trenzar las amarras; desde izar a arriar el velamen. Ahora en la bomba, ahora en el torno; cargar, descargar, calafatear, pintar, yo el primero. ¿El primero? Sí,¡el primero! ¿Qué más me daba? Me bastaba con trepar a lo más alto, a la cruceta, y contemplar allá abajo a la mar abriéndose y retrocediendo a una orden mía. A la otra gente, gente de tierra firme los observaba con pena.
—¡Bah!... —pensaba con desdén—, ¡Y esos creen que viven!En mi ebriedad oigo la voz del capitán que truena a mi lado:—¡Amainad velas...! ¡Amainad y recoged velas...!Aterrado corrí detrás de los marineros. Saltan a los foques y ¡yo con ellos! Trepan a las
crucetas, ¡arriba también yo! En cinco minutos el barco tenía las velas arriadas. Pero el capitán no dejaba de gritar, de insultar, de blasfemar. Me quedo mirándolo : ¡maldita sea si comprendía sus gritos!
—¿Qué pasa?” —le pregunto al que estaba a mi lado, allí donde amarrábamos al papahígo.—La tromba, ¿no lo ves?, ¡El tornado!”¡Un tornado! —me espanté—. Había escuchado sus prodigios: cómo barre cuanto encuentra a
su paso: rasga velas, arranca los mástiles, abate a los barcos. Ahora lo veía con mis propios ojos. No era uno, eran tres, cuatro. Dos hacia Batum; los otros cerca, en mar abierto. Y ante nosotros el Caúcaso, sombrío, mostraba sus costas escarpadas. El cielo cubierto de nubes, el mar negro temblando ligeramente, como estremecido. Era la primera vez que contemplaba a mi amada asustada.
Uno de los tornados, delgado, arqueado como la trompa de un elefante, se suspendía negro, inmóvil en las aguas. El otro, grueso, recto, demediado de repente como columna de humo, dispersada su base, quedó como una lengua suspendida de las nubes. Veía cómo estiraba su cuello de un lado a otro, cómo movía sus flecos como lenguas de serpiente, parecía buscar algo en el agua, y repentinamente se enroscaba y anidaba en la oscuridad. El tercero, sin embargo, de un negro ceniciento, como el tronco de un álamo, tras sorber e hincharse bien, se precipitó contra nosotros.
—¡Venga, abajo! —oigo la voz desde la toldilla.
Me vuelvo. Los marineros habían bajado. Yo, bien abrazado a la cofa, pasmado, contemplaba el prodigio. Me deslicé junto al capitán. Lo veo mirar al monstruo con ojos desorbitados. En la diestra sujetaba un cuchillo de empuñadura negra y se mantenía de pie, detrás del mástil de popa, como si le sirviera de parapeto. Detrás, el contramaestre se apresuraba a llenar la enmohecida culebrina, y alrededor los marineros miraban a veces al cielo, a veces a la mar, lívidos como la cera.
El tornado, sin embargo, se precipitaba contra nosotros con pies alados, absorbiendo agua y lanzándola contra el cielo, bruma y niebla negra. Ahora, parecía, que nos iba a hundir el barco, o levantarlo todo entero hacia lo alto. Así llegó a dos brazas de nosotros. Resplandecía en toda su redondez, de color verde claro, como cristal ahumado, y dentro de él subía y bajaba el émbolo, como si quisiera apagar una enorme hoguera en los cielos.
—¡Dale! —ordena el capitán.El contramaestre descarga la culebrina contra él. Clavos oxidados, balas, estopa, todo lo
digirieron sus costados. Pareció temblar, y se detuvo. Intentó de nuevo moverse, rotó dos veces en el mismo lugar, y se detuvo otra vez uniendo el mar con el cielo.
—De nada ha servido —dijo con amargura el capitán al contramaestre.—Ya lo veo. Haz el signo mágico, la pentalfa, capitán, y yo cargo con el pecado”.—¡Dios mío, perdóname! —susurró con decisión mientras se santiguaba.Y con el cuchillo grabó una pentalfa sobre el mástil al tiempo que repetía por tres veces:—“En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios” —Y clavó el
cuchillo en el centro de la pentalfa, igual que si lo clavara en las entrañas de una fiera.Se oyó un trueno semejante a un cañonazo, y una ola enorme rodó sobre la cubierta. Al mismo
tiempo el Caúcaso relampagueó y bramó con voz bronca, saltó un huracán y la mar, asustada, espumeó enloquecida de uno a otro confín.
—¡Arriba las velas! —se apresuró a ordenar el capitán—. ¡Las gavias!, ¡los foques!, ¡los trinquetes! ¡Recoged las escotas!
Largamos trapo y el barco tomó de nuevo su rumbo.Tres semanas más tarde bajamos a Constantinopla con una carga. Recibí allí la primera carta de
mi madre. La primera carta, la primera puñalada en mi corazón.—Hijo mío, mi Yannis —decía la anciana—. Cuando, con la ayuda de San Nicolás y con mi
bendición, regreses a la isla, ya no serás el hijo de un capitán. Se ha ido tu padre, se ha ido la hermosa goleta. También nuestra gloria. Se lo ha tragado todo el Mar Negro. Ahora tan sólo te queda una pobre casa, te quedo yo, infeliz de mí, y Dios.¡Salud tengan tus manos! Trabaja hijo mío, y honra a tu tío. Si alguna vez te sobra un jornal, envíamelo para encender una vela al Santo por el alma de tu padre".
Crucé mis manos, contemplé la mar con ojos anegados. Las palabras de la carta me parecieron un eco de las palabras de mi padre. ¡Tantos años capitán de un barco y ahora su viuda esperaba mi jornal para hacerle un funeral! Y su cuerpo, sus brazos de hierro, quién sabe con qué acantilados se golpearían, qué gaviota lo despedazaría, qué ola blanquearía sus delgados huesos.
¡Pobre de mí! Nos encontramos por última vez apenas arribó en Teodosia. Cuando me vio arriba amainando el trinquete, se santiguó y se quedó mudo sin decir palabra.
—¿A qué le miras, capitán Anyelís? —le grita Caliyeris—. ¡No lo cambio por tu mejor marinero!
Yo suplicaba fervientemente que se abriera la mar y me tragara. En tanto sentía sobre mí su mirada, no encontraba paz. Corría rápidamente de un extremo al otro, bajaba a la proa, subía a la toldilla, pasaba por los flechastes, cogía el torno, trabajaba en la bomba. Se dio cuenta de mi desconcierto y no se levantó de su sitio. Se limitó a mirarme con mirada quejumbrosa, como si me viera en el lecho de muerte.
Al otro día me salió al encuentro cuando me dirigía a la ciudad. En cuanto lo divisé quise esconderme. Pero desde lejos, tan imperativo era su gesto que mis piernas flaquearon.
—Oye, hijo mío, ¿qué te ha pasado? —me dice—, ¿has pensado bien lo que vas a hacer?
Por vez primera conocí la dulzura de su voz. Pero no me desconcerté.—Padre —le dije—, lo he pensado. Puede que mi decisión sea pésima y torpe, pero no puedo
hacer otra cosa. No puedo vivir de otra manera. Me llama la mar. No quieras impedírmelo. Déjame aquí donde estoy, porque, si no, me iré y no me volverás a ver”.
Se santiguó, permaneció quieto un momento, me miró a los ojos, movió la cabeza:—Bien, hijo mío —dijo—. Haz lo que Dios te ilumine. Yo he cumplido con mi deber. No he
escatimado gastos ni palabras. Recuérdalo, no sea que me maldigas después. Vete con mi bendición”.
Su última bendición, mi primera pena. La mar en mi primer viaje recompensó mi amor. Me quedé entonces como empleado del capitán Caliyeris. Como trabajador a cambio de lo justo para sobrevivir. Para sobrevivir yo y la capitana. Pero, a pesar de sus consejos, ni podía honrar a mi tío, ni seguir trabajando para él. Si tengo que ser marinero, pensé, gracias a Dios hay otros barcos. Mejor recibir los insultos de un extraño que los de mi pariente. Decidí desembarcar en el primer puerto con la ayuda de Dios.
—¿Con la ayuda de Dios? Ya verás... —me dijo el capitán Caliyeris cuando adivinó mi intención.
Un día voy a pedirle aceite para la comida.—No hay, me dice. Lo toma el que se sienta al timón.Voy por segunda vez. Lo mismo. Voy por tercera vez, de nuevo lo mismo. Y un día en que
estaba yo al timón, cojo el San Nicolás, lo ato al timón, y lo dejo solo. El barco, enloquecido, empezó a dar vueltas en el mar.
—¡Eh, tú Yannis! —grita el capitán—. ¿A quién has dejado al timón?”—Al que toma el aceite.Los marineros se echan a reír. Se enfada.—¡Vete ya de una vez! —me dice—. ¡Rápido, tu ropa y largo! —¡Me voy! ¡La cuenta!Me lleva a su camarote y empieza a hacer la cuenta de la vieja.—Tal día nos pusimos de acuerdo. Tal día te embarcaste, el otro trajiste la ropa, al otro
partimos, al otro comenzaste a trabajar. ¿No es así?”Ni pocos, ni muchos, me quitó cinco jornales. ¡No estaba mal del todo!—Así es —le respondí.Y salí para Mesina con dos reales.
* * * *
Entonces comenzó la vida perra del marinero. Miseria y trabajo. Una perfecta hormiga. Una hormiga en la faena, pero nunca en el ahorro. ¿Qué más quieres ganar? El jornal, la comida del día. Un par de zapatos, un sueldo. Un impermeable, otro sueldo. Una fiesta en el Kemer Altí, otro. Un mes sin trabajo, seis de deuda. Además, intenta apretar el cinturón para mantener una casa. Ésta sin embargo, pronto me la cerró la muerte, bendita sea: murió la capitana al año y se me quitó una preocupación de encima. De barco en barco, de capitán en capitán, de viaje en viaje, diez años cumplí en la mar. Las palabras de mi padre en mis oídos día y noche. Pero ¿de qué servía? Era como dar puñetazos a un cuchillo. Si tuviera también yo una viña en tierra, la abandonaría para siempre, y como no había viña, me hice a la idea: o me engulle una ola o me devuelve pellejo y huesos al mundo. Bien estaba. ¡Vida placentera! Trabajo y juerga ¿Era yo el único? Todos los hombres del mar sufren lo mismo. En muchos barcos faené. También conocía muchos marineros extranjeros, pero no envidié su suerte. En todas partes la vida del hombre de la mar es la misma. Insultos del capitán, desprecio del cargador, amenazas de la mar, empujones en tierra firme. Donde quiera que vayas, vas a contracorriente.
Una vez que llegué a El Pireo en una fragata inglesa, decidí ir a mi tierra. Desde el día en que partí con el capitán Caliyeris, no había vuelto jamás. La fortuna me arrebató en sus alas y me llevó como una peonza a tierra. Encontré mi casa en ruinas, la tumba de mi madre cubierta de hierba, y a mi pequeña novia convertida en toda una mujer. Le hice un responso a mi madre, encendí una vela por el alma de mi padre, y eché un par de miradas a mi viejo amor. A la segunda mirada me estremecí.
Quién sabe, pensé con amargura, si hubiera escuchado las palabras de mi padre, sería hoy el marido de Marió.
Su padre, el capitán Páraris, era un viejo patrón de barco, de la misma edad que el mío. Fue afortunado en la mar, le sacó buen provecho, encontró una oportunidad, vendió el barco, compró unas tierras y las convirtió en huerto. Renegó para siempre de los viajes.
No partí al día siguiente, como era mi intención. Ni al otro. Ni a la semana siguiente. No sé lo que me retenía allí. Trabajo no tenía. Pero a cada momento me venía a la mente un pensamiento que apagaba el deseo de irme: si hubiera escuchado las palabras de mi padre, ¿no sería hoy el marido de Marió?
Y daba vueltas debajo de su casa. Cada atardecer emprendía el camino por el que ella bajaba al pozo a por agua para echar un vistazo. No hay que darle más vueltas, me enamoré de Marió. Cuando la veía pasar con la mirada baja, con airoso andar, con el pecho maduro y la melena ondeando en la espalda, deseaba unirme a ella. El imán que me había arrastrado todavía niño inexperto al mar, me arrastraba ahora hacia esa mujer. Con la misma pasión me lancé tras las huellas de la hermosísima. En aquella ocasión había enviado al capitán Caliyeris como casamentero, a la sazón, a la vieja Calómira. No me voy si no obtengo una respuesta, pensé.
La casamentera se las apañó a las mil maravillas. Azucaró sus palabras y al punto sedujo a la hija y al padre.
—Mira —me dice el capitán Páraris, llevándome una tarde aparte—. Tu intención es buena y tu comportamiento honrado. Nada me halaga más que entre en mi casa el hijo de mi amigo, de mi hermano. Marió es tuya, pero con una condición: renegarás de la mar. Pienso lo mismo que pensaba tu padre. No tiene lealtad, no tiene piedad. Abandonarás definitivamente la mar”.
—Pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Sabes bien que no sé hacer otra cosa —le respondí.
—Lo sé, pero Marió tiene su dote.—Entonces, ¿me casaré para vivir de mi mujer? —No, no vivirás de tu mujer. No te enfades. No quiero ofenderte. Trabajarás, trabajaréis los
dos. Hay un huerto, una viña, tierras. Necesitan quien las trabaje.La verdad es que no quería otra cosa. Negué y renegué de la mar. Me encontraba en la misma
situación que San Elías, cuando con el remo al hombro subió a la montaña para morar donde los hombres desconocían el nombre del objeto. Yo igual. Ni su nombre, ni su color. Su belleza ya no tenía para mí secretos, el embrujo se había roto.
—De acuerdo —le dije—. Tienes mi palabra.Tres años pasé con Marió arriba, en Trapí, el pueblo de mi suegro, tres años de auténtica vida.
Aprendí el manejo de la azada, y trabajaba con ella el huerto, la viña, el campo. No me di cuenta de cómo pasaba el tiempo. Amor y trabajo. Unas veces cavábamos, otras corríamos bajo los cidros como potrillos que salen a trotar por primera vez. Aprendí a cavar los cidros, a podar las vides, a labrar el campo. Sacaba cincuenta táliros al año de las cidras, veinte del vino, cuarenta del trigo —las semillas y el sustento de la casa, aparte—. Por primera vez palpé viva en mis manos la recompensa. La tierra muda tenía mil maneras, colores, formas, fragancias, frutos y flores para hablarme, para decirme “gracias” por trabajarla. Abría los surcos con el arado, y los surcos permanecían en su sitio, la tierra labrada recibía la semilla, la ocultaba de los pájaros, la calentaba y la humedecía, hasta que la mostraba de nuevo a mis ojos llena de frescor, verde, dorada, como si me dijera : “mira cómo la he resucitado!”. Aliviaba la viña de su peso, y la viña llorando se agitaba
alegre, abría sus ojos como una mariposa y de repente asomaba cargada de racimos. Limpiaba el cidro, y crecía esbelto, hermosísimo, frondoso, orgulloso, me regalaba su sombra en el cansancio del mediodía y un sueño fragante por las noches. Todo mi ser lo rociaba con su fruto dorado. ¡Ah, Dios bendecía la tierra dotándola de sentimientos! No era ese espíritu insensible que corre a borrar tus huellas cuando lo surcas. Y cuando lo halagas, lo alabas, le cantas, te da un empujón, como diciéndote: “¡lárgate de aquí!”, y brama para abrirte la fosa.
Caín debió convertirse en mar después de su crimen.Cada atardecer subíamos al pueblo. Delante, ella y las retozonas cabritas adornadas de
cencerros. Detrás yo, la azada al hombro y la mula cargada de leña. Encendía Marió el fuego para preparar nuestra cena. Encendía también yo la pipa tumbado en el umbral entre la madreselva rubia que trepaba por las paredes, junto a la albahaca, a la hierbabuena, a la mejorana que tan sólo pedían un golpe de azada, una gota de agua para impregnarnos de fragancias.
—¡Buenas tardes!—¡Buenas tardes!—¡Buenas noches!—¡Buen amanecer!Intercambiaba cordiales deseos con mis vecinos. Ya no miraba al cielo, no escudriñaba las fases
de la luna, ni el titilar de las estrellas, ni la dirección del viento, ni el orto de las Pléyades. Y cuando ya tarde anclaba en el regazo de mi mujer, ¡qué bahía, qué seductor puerto podía regalarme esta dicha mía!
Así transcurrió el segundo año y entramos en el tercero.Un domingo de febrero bajé con mi mujer a San Nicolás. Su primo, el capitán Malamos botaba
su barco y nos había invitado a la fiesta. Era un día hermoso, el comienzo de mi añoranza. El astillero lleno de maderos, de mástiles, tablas, astillas, virutas. El aire impregnado de salitre, de olor a alquitrán, a brea, a cabos... Montones de estopa, de planchas de hierro. Y de un extremo a otro de la orilla, barquitas hermosamente pintadas, lanchas volcadas boca abajo, goletas desarboladas, quillas costrosas cubiertas de moluscos, esqueletos de caiques, de goletas, de pequeños veleros, unos con el estrave y el yugo, otros cubiertos hasta la borda, a medio terminar otros. Todas las herramientas del mundo de los marineros, los simples deseos y las grandes esperanzas, construidas con madera, se encontraban en la arena. Los invitados —la isla entera— vestidos de fiesta, daban vueltas entre los cascos de los barcos, los niños saltaban dentro, los hombres los acariciaban, los elogiaban, les hablaban, los valoraban, calculaban su velocidad, daban toda clase de consejos al contramaestre.
El barco del capitán Malamos sobre su grada, la proa una espada, coronada la popa, las anguilas extendidas a izquierda y derecha, parecía un ciempiés acostado en la arena. La mar, de un azul intenso, relampagueaba, jugaba y lamía a lengüetadas sus pies, lo rociaba con su espuma, le gorjeaba secreta y confiadamente:
—¡Ven, ven que te recoja en mi seno, que te resucite con un beso! ¿Por qué estás quieto como un madero sin alma y profundamente dormido? ¿No te has aburrido del letargo del bosque y de la vida inactiva? ¡Avergüénzate! ¡Sal a luchar con las olas! ¡Lánzate a pecho descubierto a humillar al viento! ¡Ven a ser la envidia de las ballenas, el compañero del delfín, el descanso de la gaviota, la canción de los marineros, el orgullo de tu capitán! ¡Ven, tesoro, ven!...”
Y el barco, inocente, empezó a crujir, dispuesto a abandonar su grada.El capitán Malamos, recién afeitado, sonriente, sus bombachos de fieltro y la faja ancha; a su
lado su mujer, vestida de seda; ambos resplandecían como si celebraran de nuevo su boda. Y el violín, el laud, el ney, cantaban su alegría hasta los confines de la tierra.
Yo, ¿qué te voy a decir...? No pude sentirme feliz. Sentado en un rincón contemplaba cómo el mar llegaba hasta mis pies y cierta tristeza me oprimía el corazón. Después de años veía a mi primer amor, vestida de azul, risueña, contenta. Creí que me miraba a los ojos, que me hablaba entristecida, que me insultaba quejumbrosa:
—¡Infiel... Impostor... Cobarde...!—¡Vade retro...!” , dije santiguándome.Quise irme, pero mis piernas flaqueaban. Mi cuerpo plúmbeo se adhería a la roca y mis ojos,
mis oídos, mi alma entera entregada a las olas, escuchaba sus quejas: —¡Infiel... Impostor... Cobarde...!Estuve a punto de echarme a llorar.—¡Eh, cariño!, ¿en qué estás pensando? —oigo a mi lado. Y veo a Marió, siempre hermosa y
sonriente con su lindo porte. Mi desconcierto fue igual que si me hubiera pillado en un desliz.—Nada, nada. Ayúdame a levantarme, estoy mareado.Y me agarré a ella ante el temor de ser arrastrado por las olas.El sacerdote, envuelto en la casulla, leía una oración por la nave. El contramaestre comenzó a
dar órdenes.—¡Fuera la anguila de popa...!—¡Fuera la de proa...!—¡Fuera la basada y la grada...!Uno tras otro los soportes salieron de la grada y la nave empezó a bambolearse como
entumecida por la inactividad, tímida aún ante su nueva vida. Los niños, subidos en la cubierta, corrían de proa a popa, de una banda a otra, todos a la vez con el sordo sonido de un rebaño.
* * * *
—¡Adelante! —gritó el contramaestre.Y con el empujón de los invitados el barco suspiró y se deslizó con su imberbe tripulación por
el agua como un pato.—¡Que te haga buenas travesías, capitán Malamos! ¡Buenas travesías y que sus clavos sean de
oro! —gritaron los marineros al tiempo que mojaban a la pareja con agua del mar.Pero en aquel momento un chiquillo se golpeó en alguna parte y cayó desmayado al agua. Al
instante, doy un salto vestido como estaba. Dos brazadas y saco al niño del mar. Lo saqué, mas yo quedé atrapado en sus redes. A partir de aquel momento, el sueño y la alegría huyeron de mi lado. Aquella zambullida en la mar, su abrazo de agua tibia en mi cuerpo, arrastró mi alma, esclava, tras ella. La recordaba como si algo vivo recorriera mi espina dorsal besándola.
Dejé de trabajar. Intentaba ir al huerto, al campo, a la viña; todo me angustiaba. Daba vueltas de día por la playa, me zambullía en el mar, respiraba el salitre, me revolcaba en las algas, cogía erizos y cangrejos. A menudo bajaba al puerto y tímidamente me acercaba a los grupos de marineros con ánimo de escuchar sus charlas sobre velas, viajes, temporales y naufragios. No se volvían ni a mirarme. Un campesino, un labrador de mierda era yo, y ellos, marineros, delfines libres. Los marineros jóvenes me miraban como si dijeran: “¿de dónde ha salido este fantasma?” Los más viejos se dignaban decirme alguna vez:
—Tú, Yannis, echaste definitivamente el ancla. Ni al viento ni al mar temes ya. Has fondeado, y esto quiere decir: se acabó, has muerto, no vives en el mundo”.
Y me iba de nuevo a la orilla a contar mi pena a las olas.Finalmente, me dediqué a fabricar barquitos y barquitos bien trabajados, con mástiles de
madera de encina, con amarras y velas y con mi febril imaginación, que los convertía en barcos de tres cubiertas.
Marió me veía y se santiguaba.—¡Virgen Santísima, mi marido se ha vuelto loco!Y encendía velas a la Virgen de Tinos. Iba descalza a la ermita, llevaba mi ropa para que la
bendijeran. Se golpeaba el pecho noche y día con ánimo de persuadir a los santos para que me volvieran a mis cabales.
—No le des más vueltas, Marió —le digo un día—. Ni exvotos, ni santos pueden curar mi enfermedad. Yo soy un hijo de la mar. Me está llamando y saldré a su encuentro. Antes o después, volveré a mi oficio.
Apenas lo escuchó, se vistió de negro.—¿Tu oficio...? ¿Marinero vas a ser? ¿Otra vez vas a ser marinero?—Sí. Marinero. No puedo evitarlo. ¡La mar me está llamando...!Pero ella insistía. Que no quiere ni verlo, ni oír hablar de eso. Empezaron las lágrimas, las
súplicas; se echaba sobre mí, me arrastraba a su pecho, me cubría de besos. Insultaba a la mar, la acusaba, la maldecía. ¡Todo fue vano! Ni sus pechos, ni sus besos me ataban ya. Todo me parecía insípido, incluso el lecho.
Un atardecer cuando estaba sentado en el muelle, vi una fragata con las velas desplegadas. Parecía una colosal roca en la mar. Todos sus aparejos se distinguían. Vi los foques, las velas mayores, los papahígos, las gavias, los trinquetes, las puntas de los mástiles... Incluso puedo decir que vi la sobrequilla. Vi el camarote del capitán con el San Nicolás en lo alto y su lamparilla siempre encendida. Vi los catres de los marineros, escuché sus charlas, me llegó su olor acre. Vi la cocina, los barriles de agua, la bomba, el torno. Mi alma, como un pájaro melancólico, se posó sobre ella. Oí el aire rasgándose en los aparejos y entonando la vida del marinero. Pasaron ante mí vírgenes rubias, morenas, de ojos negros, adornadas de flores y el pecho desnudo regalándome besos. Vi puertos bulliciosos, tabernas repletas de humo y de vasos de vino, santuris y laúdes de dulce sonido. Allí escuché a un marinero decir a sus compañeros al tiempo que me señalaba:
—¡Mirad, uno que por miedo renunció a los bienes del mar!Me sobresalté. ¡No por miedo, eso nunca! Voy corriendo a casa. Marió estaba en el río. Me
echo la ropa al hombro, cojo mis ahorros de debajo de la almohada y desaparezco como un ladrón. Con la oscuridad llego a San Nicolás, desamarro una barca y alcanzocé la fragata.
Desde entonces la vida es una quimera. ¿Acaso estoy arrepentido...? Ni yo mismo lo sé. Pero aunque ahora regresara a la isla, seguiría sin encontrar sosiego.
¡La mar me llama!
CONSTANTINO ZEOTOKIS (1872–1923)De bruces
Cuando, después de la anarquía que había conturbado el país y había otorgado a la canalla libertad para todo género de fechorías, quedó restablecido el orden mediante una amnistía, todos los maleantes regresaron de las montañas y del extranjero a sus hogares. Entre ellos retornó a su pueblo Andonis Cuculiotis, el hijo de Magulas.
Por aquel entonces contaba con cuarenta años, bajo, moreno, de hermosa, espesa y crespa barba y de pelo rizado y negro. Su rostro tenía encanto, su mirada afable y serena brillaba con reflejos verdes. Su boca, sin embargo, era muy pequeña y muy corta, sus labios eran tan finos como inexistentes.
Este hombre se había casado antes de la insurrección. Y cuando emprendió el camino a las montañas, ante el temor de las represalias del Gobierno, dejó a su mujer sola en casa. Ésta, dando a Cuculiotis tal vez por asesinado o muerto, no le fue fiel, se enamoró de un hombre, y con él tuvo un hijo tan encantador que lo amaba por encima de todo.
Pues bien. Un crepúsculo, el bandolero regresó a su pueblo. Y penetró, por sorpresa e inesperadamente, en su casa. Penetró de súbito, como la muerte, y hasta tal punto le dominó el terror a la desafortunada mujer que, tomando a su rubio hijo en el regazo, lo estrechó en su trémulo pecho, a punto de desvanecerse e incapaz de pronunciar una sola palabra.
—No temas, mujer. No te voy hacer daño, por más que te lo mereces. ¿Esta criatura es tuya? ¿Sí...? Pero ¡no es mío! ¿Con quién la has tenido, dime...? Le sonrió con amargura Cuculiotis.
—Andonis, nada puedo ocultarte, le respondió aterrada. Es grande mi culpa. Pero bien sé también que grande será tu venganza. Ni yo, infeliz de mí, ni este pequeño, que tiembla de miedo, podemos defendernos. Mira cómo el terror me estremece cuando te veo. Haz conmigo lo que quieras, pero compadécete de esta infeliz y desamparada criatura.
Conforme hablaba la mujer, pese a que su semblante se iba ensombreciendo, no la interrumpió. Y cuando ella se quedó callada:
—¡Mala mujer! —le increpó—. Ni te pido consejo ni compasión me das. Su nombre quiero. No es a ti a quien voy a hacer daño. Y si no me lo dices, ya me enteraré yo. Todo el pueblo sabe con quién vivías. Y entonces os mataré a los tres, lavaré la deshonra que vosotros me habéis infligido, ¡infames!
Le reveló el nombre.Y Cuculiotis se aprestó a salir. Y cuando al cabo de unas horas regresó a casa, encontró a su
mujer en el mismo sitio, inmóvil, con el niño dormido en sus brazos. Ella respiró aliviada. Pero él se tumbó en el suelo y como si hubiera comido muy bien durmió profundamente hasta el amanecer.
Cuando al día siguiente se despertaron, le dijo :—Vamos a ir a nuestras tierras, no sea que me las hayan expropiado tal como hizo el muerto
contigo. —¿Lo has matado?Aquel día el sol no apareció por oriente, el cielo estaba muy nublado y los rayos se abrían paso
con dificultad.Y Cuculiotis, echándose al hombro la pala y el azadón, ordenó a su mujer seguirle acompañada
del hijo. Y los tres abandonaron la casa.Y al llegar al campo, todavía mojado por una lluvia reciente, el bandolero se puso a cavar un
hoyo.No profería palabra, lívido el rostro, perlada la frente de un sudor helado. La luz cenicienta,
descendiendo del cielo, tintaba de forma singular el paraje. El otoño desgranaba al alba toda su aflicción.
La mujer contemplaba con curiosidad e inquietud, y el pequeño jugaba con los guijarros y con los montones de tierra que excavaba el criminal. Y al fin, por un momento asomó el sol y sus haces de luz doraron el cabello del párvulo que los recibió con una sonrisa angelical.
—¡Arrójalo de bruces dentro! —le ordenó Cuculiotis a su mujer, apoyado en la pala ante la fosa.
DEMÓSTENES BUTIRÁS (1872–1958)El árbol hueco
Por fin la comarca lo decidió por unanimidad. “Había que luchar”. Al árbol hueco, había que quemarlo y matar al Dragón que habitaba dentro. Buscaron a un osado. Y eligieron entre muchos a Smirtiás. Un valiente de pelo en pecho, que desde hacia tiempo no dejaba de soñar en batirse con el Dragón para salvar el país. Lo había dicho y lo seguía diciendo.
Comenzaron a prepararlo para la lid. Durante la noche, las fraguas de las herrerías, que forjaban cuchillos, despedían intensos resplandores y chispas, e iluminaban el pueblo, mientras se oía el martilleo enloquecido del acero. Todos trabajaban para forjar y entregar la mejor espada a Smirtiás.
Y la espada tenía que cortar hierro, partir acero y convertir en añicos la roca.Para el temple trajeron gusanos largos, escorpiones en aceite, uno con el veneno de serpientes
ponzoñosas templó la espada. Mientras esto realizaban los herreros y cuchilleros, en los hogares se afanaban las mujeres e hijas tejiendo adornos en su túnica y en su capa. Y solo trabajaban de noche, por temor a que lo barruntara el Dragón en caso de que lo realizaran durante el día. Su sueño era profundo en la noche, y tan solo los ruidos de pisadas cerca del árbol hueco podrían despertarlo.
Llegó el día señalado para la prueba. Aquella espada templada con las serpientes envenenadas destrozó a las demás, y solo se resistió la templada con el escorpión en aceite. También probaron las corazas, disparándolas con duros dardos. Y comprobaron que la coraza más fuerte y ligera era la forjada por el padre de una muchacha de tez blanca, cabello negro y cuerpo de ciprés.
Smirtiás, armado con ellas, se dirigió al árbol hueco, no sin antes jurar fidelidad a la joven cuyo padre había templado la coraza.
El árbol hueco era un árbol gigante, desnudo, un tronco, que plantado en el centro de la gran carretera la ocupaba casi entera. Los ancianos contaban, habiéndolo escuchado de otros viejos, y éstos de otros, que antaño lo habían plantado allí para que cobijara bajo su sombra a los caminantes. Éste, tras crecer y cerrar el camino con su frondosidad, se había secado.
¿Cómo, pues, talarlo, quemarlo, albergando al Dragón en su oquedad? No podía pasar ningún caminante por su vera sin su permiso, no sin antes depositar allí la mayoría de sus mercancías, y ¡las mejores! Y el Dragón sentado en la puerta de su hueco con una larga pipa y mirada torva observaba la mercancía entregada. Si por casualidad advertía un engaño, una privación de lo suyo, según su parecer, de un salto, enfurecido, arramblaba con todo, arrancando incluso la cabeza del caminante. Pero si veía que eran buenas y muchas las prendas allí dejadas, expulsaba una bocanada de humo que, como una nube, lo envolvía todo hasta ocultar los montones y montones de huesos en torno al árbol hueco.
Smirtiás, bien armado con la espada venenosa y revestido de la coraza de la doncella de cabello negro, alta y delgada como un ciprés, saltó veloz en el corcel para alcanzar el árbol hueco. En el camino, cambió de pensamiento, y descabalgando, siguió a pie. Se acercaría al árbol hueco no como enemigo sino como mercader, como un inofensivo caminante. Solo había visto al Dragón, una vez, de niño, al pasar por allí con su padre. Entonces, el Dragón a cambio de permitirle el paso le exigió desprenderse de todo lo que llevaba. Como era niño no recordaba bien su aspecto. Así pues, se aproximaba Smirtiás a árbol hueco, y lo veía negro, negro, como un gigantesco monstruo peludo, un fantasma ocupando el camino entero.
De repente, algo le golpeó los pies. Se agachó y vio un esqueleto humano, sin cabeza, y al lado muchos y muchos más, una multitud, a continuación montones y montones de huesos, como playa repleta de guijarros recogidos y amontonados por la incansable actividad del mar.
Sintió un poco de miedo, pero pensó en sus armas, en la doncella que lo esperaba glorioso y avanzó más deprisa para concluir y para que el miedo no pudiera aconsejar a su mente…
Ya cerca del árbol hueco, vio al Dragón. Era un gigante peludo, con alas negras en el yelmo y ceñido de una espalda refulgente. La coraza de metal brillante le recubría el pecho. Con la pipa entre sus manos se disponía a llevársela a la boca. Desde hacía mucho tiempo estaba habituado a que nadie se le resistiera... Se limitó a contemplar con mirada torva a Smirtiás en espera de sus dádivas.
En lugar de regalos, objetos valiosos, ve a Smirtiás que arrojando al suelo la capa que ocultaba las armas se abalanza contra él con la espada en ristre de mil rayos. Quiso levantarse también, pero perdió el equilibrio al enredarse un pie con una raíz del árbol hueco, y Smirtiás, veloz, le ensartó la espada en el vientre y le cortó la cabeza. Y con ella en alto, tras enseñarla a los montones de las calaveras de los esqueletos, se la arrojó.
Entró en la oquedad. Estaba a oscuras y encendió una luz. Estaba llena de los objetos más valiosos del mundo. Canapés de oro, redondos, aterciopelados, butacas plateadas de terciopelo y seda, coronas cuajadas de diamantes, rubíes, zafiros y, y…
Se quedó dormido. Cuando al punto se despertó, le pareció escuchar una música tenue como si quisiera despertarlo y a la vez mecerlo. Vio al árbol hueco refulgente de fuego, y una mesa dispuesta con toda clase de manjares y alrededor mujeres, doncellas con ojos que flameaban con un brillo tan intenso que oscurecían todos los colores del arco iris y los brillos de los diamantes, de los rubíes y de todas las piedras preciosas… tan solo un aposento, el más elevado estaba vacío…
Todos tenían los ojos vueltos a él y todas al unísono entonaron una canción al verlo despertar. Era una canción de hadas, de sirenas, angelical y a la vez ¡satánico!
—Tu asiento. Tu asiento —le decían, en los interludios, y todas le señalaban el aposento elevado como un trono.
Por la mañana Smirtiás subió a la cima de la oquedad. Había un gran espejo en el que contempló su figura. Admiró su enorme estatura y sus manos, que se habían vuelto tan peludas como las del Dragón asesinado.
¡He nacido para ser Dragón! Se sintió ajeno al resto de los hombres, y con repulsa le pareció tan pequeños, tan pequeños! Y al recordar la promesa que les había hecho de prender fuego al árbol hueco y de que esperaran hasta ver las llamas, se echó a reír…
—¡Mucho tendrán que esperar!... —dijo.Observó sus manos peludas y también engrosadas mientras dormía en el árbol hueco, repitió:—He nacido para Dragón.
STRATIS MIRIVILIS (1890–1969)En el molino de la hortelana
Egina, como antigua capital, alberga algunas mansiones históricas. La casa de Trikupi, la casa de Capodistria, de los Búlgaros. Alberga, asimismo, la mansión de los Zaïmidis. Aislada entre la frondosidad del follaje, aristocrática y silente como su último histórico propietario, a quien los caricaturistas de la época representaban con luengos y blancos bigotes anudados en la boca. También alberga la cárcel de Egina. Viejo edificio de los primeros años de la Grecia libre, repleto de recuerdos del Gran Levantamiento. El gobernador lo había construido como el primer orfelinato del país. Dentro de sus salas con telas de araña pasaron su primera infancia los huérfanos de los héroes muertos en el 1821.
Empero, todavía persiste un edificio que atrae la atención de los visitantes de esta hermosa isla sin suscitarles ningún interés histórico. Es un molino. Viejo, colosal, repleto de silencio y polvo. Un ventanuco apenas deja penetrar la luz en su interior oscuro, donde durante el día penden, boca arriba, de su techo en ruinas, millares de murciélagos. Aguardan a la noche en la que se precipitarán por la ancha abertura de la puerta y tras batir sin ruido las frías y flexibles alas saldrán a la caza de mosquitos y otros insectos alados. El molino de la hortelana yergue su porte triste, desdichado entre el espesor de los pinos y de los sombríos cipreses que lo bordean. Cuando declina la tarde, su tosca silueta fosforece al claro de luna con una blancura espectral. Hasta hoy día, sus aspas desvencijadas cuelgan destrozadas por el paso del tiempo a la par que harapos de sus aspas son sacudidos por el viento marino sobre las antenas podridas. Las lluvias, los vientos, las tormentas y también los años transcurridos y que siguen transcurriendo a través de este pétreo edificio han hecho de las velas jirones, han pelado las cuerdas y han taponado con matojos y plantas podridas agujeros y grietas. Si te atreves a traspasar la puerta ruinosa abriéndote camino con el bastón entre matorrales y ortigas que audaces brotan en torno, has de apartar sin tregua a tu paso repugnantes cortinas polvorientas que han colgado por doquier las arañas. Apenas das un paso para entrar, oyes extrañas carreras, repentinos arrastres de invisibles lagartijas y bichos que sorprendidos por el ruido de tus pisadas, se cuelan en sus escondrijos. También hay ratas, serpientes, víboras, que cazan ratones chillones como polluelos. Hay asimismo lechuzas encaramadas en las vigas de madera podrida del elevado techo. Y también aguardan a que llegue la noche y les abra los ojos para salir de caza.
En pocas palabras, se trata de una ruina sin ningún encanto, y sin ninguna relación con el periodo en que Egina ocupaba en la historia de los primeros años de la liberación de Grecia. Los habitantes de la isla cuando divisan a la intemperie de la noche esa mole fosforescente en la arboleda, la consideran un fantasma. Hacen la señal de la cruz y se apresuran a pasar de largo. Porque esta ruina, dominada y habitada desde antaño por todo reptil y volátil nocturno, alberga, asimismo, su historia humana, ya que fueron hombres quienes la construyeron y hombres quienes la trabajaron... Y una vez más redacta una página de la eterna historia del miserable corazón humano que lucha y se debate con su destino, y es tan fuerte su desgarro que ningún historiador se dignaría agacharse a escuchar y a registrar sus gemidos."Hay ciertos dramas con labios sellados", como dijo Palamás.
Hubo una época en que también esta ruina vivió su juventud. Alegre y feliz juventud, repleta de canciones y de pasión, cuando por sus muelas corría inagotable la harina para el dulce pan casero, bendecido por el cotidiano trabajo y el buen corazón. No eran, como son los actuales, eléctricos, ni conocían la industria del pan. Cada ama de casa y cada isleño traía la molienda y se la llevaba harina para su sustento diario. El molino de la hortelana lo había construido un joven, por su nombre, al parecer, forastero. Andreas de Mani. Un hombre vigoroso, honrado y huraño. Trabajador y duro. Nunca se comía lo del pobre, pero tampoco nunca regalaba nada de lo suyo, que lo defendía hasta la última migaja.
Una vez que llegó y se arraigó en esta isla, emprendió dos negocios prósperos y lucrativos. Instaló este molino y más lejos, al borde del mar, una jabonería. En principio fue el molino. Lo trabajaba él solo y se las arreglaba a las mil maravillas. Los habitantes de la isla estaban satisfechos de su seriedad y honradez. Luego, cuando aumentó la faena con la instalación de la jabonería y no daba abasto, se trajo de Mani al hijo de su difunta hermana, Zajarías, su único sobrino. Era un buen mozalbete de veinte años cumplidos. Enjuto, flaco, como un genuino de Mani. De rostro hermoso, tez morena, trazos afilados, pelo negro y rizado. Veneró a su tío en cuanto lo conoció de cerca, y el tío lo amaba como a su propio hijo. Apreciaba su timidez propia de una muchacha, su parquedad en palabras, su tenacidad inagotable en la faena y su constante diligencia. Una auténtica bestia en el trabajo, igual que él. Lo observaba con un orgullo que jamás manifestaba, cuando sin refunfuños ni quejas, aun exhausto, hocicaba en la faena, cuando siempre sonriente, trepaba al aspa, encendía el fuego en la caldera de jabón bullente, cargaba los sacos. Veía a su difunta hermana en el porte cimbreante de templada espada del muchacho, en su rostro perlado de sudor y brillante, en sus grandes ojos de terciopelo, que cuando sonreía se impregnaban de la dulzura de la muerta y sus dientes resplandecían como blancas almendras.
Sin embargo nunca se lo había confesado, era persona opuesta a toda clase de demostraciones afectivas y lisonjas. Así es la gente de aquella tierra árida y severa, nunca sometida al yugo de la esclavitud, y cuyas casas son torreones cerrados, encerradas en alcázares calados por pequeñas ventanas enrejadas y a la par troneras. Nunca dan rienda suelta como desahogo a los sentimientos que hierven en sus entrañas. Por eso aman y odian con la misma pasión.
Tan sólo una vez; era un bello crepúsculo, en que juntos, tumbados en la arena, descansaban, tras la dura jornada de trabajo.
Andreas de Mani tenía abierta la tabaquera y liaba un grueso cigarro, y el muchacho tras haber arrojado su ropa, se echó a nadar en el agua que como oro fundido se esparcía bajo la dulce puesta de sol. Lo vio Andreas justo cuando salía del mar, su joven cuerpo resplandecía de haces dorados en la tardía luz del mar. El joven se tendió en la arena feliz, rebosante de salud y juventud.
—¡Ay tío, mira qué hermosura!” —exclamó sin poder contenerse. Y su brazo desnudo trazó un círculo envolviendo la tierra y el mar. Andreas sopló el humo, tendió la mano, y agarrando con sus dedos el cabello mojado del
muchacho le hizo girar la cabeza frente a la suya. —Zajarías, exclamó, ¡tu difunta madre es tu vivo retrato, muchacho! También mi hermana
como tú se quedaba contemplando en el ocaso nuestra mar y nuestras montañas. Los trabajos que ha realizado Dios son hermosos y buenos, y esto es lo que debemos realizar nosotros; trabajos hermosos y buenos. ¿No es así? Y no temer a nadie...
—Sí, tío —respondió emocionado el chaval... Y quedó meditabundo. —Ahora vuela a ver si la caldera hierve, no sea que necesite más fuego...El joven saltó como un resorte, se aprestó a vestirse y echó a correr a la jabonería. Y mientras así se deslizaban sus vidas solitarias alternando las dos faenas, un nuevo evento, la
boda de Andreas de Mani, vino a cambiar su flujo. Andreas rondaría los cuarenta cuando conoció a Melissiní.
Era una muchacha huérfana de padre, al filo de los veintitrés o veinticuatro años, y acompañaba a la madre siempre que llevaba la molienda al molino.
A Andreas le impresionó la belleza y pureza de la joven. Hasta entonces nunca se hubiera parado a pensar en lo de casarse. Y en el caso de haberlo pensado siempre con alguna moza de Mani. Ahorrar un poco de dinero, viajar a su tierra, mas pese a sus planes, la disciplina del trabajo no le permitía nunca alejarse de la isla. Pero ya con su sobrino al lado y conociendo la valía del muchacho, comenzó a planear este viaje, siempre soñado y jamás realizado. En cuanto Zajarías madurase un tanto le confiaría el negocio en su ausencia, y luego regresaría de su terruño acompañado de una chica de su rango. Pero no así lo quiso la suerte.
Le comía tanto el seso esta pequeña que terminó por caer en la cuenta de que era la muchacha de sus sueños, con la que compartiría el pan y la vida. Su corazón latía, algo sentía en sus adentros, algo que le rebullía festivamente cada vez que la veía venir, floreciente como una rama de manzano, su pañuelo amarillo calado hasta sus espesas cejas. Y cada vez que le dirigía la palabra y ella alzaba hacia él sus juguetones ojos, sonrojada de rubor, una dulzura temblaba por no rezumar en sus adentros como gota de miel.
Al final se decidió. Un buen día llamó a su madre aparte y le abrió su corazón. La anciana, al escucharle, se volvió loca de alegría. ¿Si lo quería para Melissiní? De la mano de Dios y a la de él con su bendición. ¿Un amo de casa tan galán? Corona en la cabeza de ella, ¡qué otra cosa mejor podría desear la huérfana!
La anciana se echó a llorar. Andreas la interrumpió: —Pero vamos a preguntarle también a la pequeña a ver qué dice”. —¡Claro que se lo preguntaremos, hijo mío! Ya hablaré con ella esta misma tarde, y vendré
mañana a hablar contigo”. —Muy bien, tía Marusa. El trato está hecho, lo hemos acordado entre los dos. La misma tarde la madre le preguntó:—¿Hija mía, qué te parece el señor Andreas? —¿Qué señor Andreas, madre? —¡El molinero, tonta! —¿Cómo me va a parecer? Un hombre bueno y digno. ¿Por qué me lo preguntas? —Y un hombre apuesto, y además guapo y rico, ¿no? —Sí, madre. —¿Te gusta para marido, hija? —¡Ay madre! ¿Con nuestra pobreza y con nuestra orfandad, cómo se te ocurre? Yo una
muchacha sin dote, sin tener donde caerme muerta, poner los ojos en una persona tan importante. ¡Es para echarse a reír”
La anciana se le acercó, tal como estaba inclinada, atizando el hogar y removiendo la comida en la olla. Cogió el rostro de la chiquilla en su regazo y la dio un beso en la mejilla.
—No te rías, hija mía, él fue quien puso los ojos en ti, y fue él quien me habló de ti. Conoce nuestra pobreza y nuestra lucha por sobrevivir, y no es esto lo que cuenta para él. Sólo quiere saber si tú lo quieres. Está loco por ti. Y dispuesto a casarse contigo si tú lo consientes...
La muchacha interrumpió la risa. Se había quedado pálida. Sus labios temblaban. —¿Y pues...?La muchacha se echó a sus brazos, empezó a besarla con gemidos de alegría. No tardó en celebrarse la boda, y se convirtió en un ejemplo de júbilo y de juerga para la isla. El
reciente matrimonio se instaló en la jabonería en la que Andreas había dispuesto tres nuevas habitaciones.
Zajarías vivía en el molino. Antes de celebrarse la boda, el tío lo llamó para comunicarle su decisión: —Oye, le dice. Eres el único pariente que tengo en el mundo y el único al que quiero. Desde
hoy no eres mi empleado. Serás mi socio en los beneficios y, en cada ausencia mía, tu quedarás al frente de los dos negocios.”
El muchacho se inclinó a besarle la mano, profundamente emocionado. —En la vida y la muerte, tío, seré tuyo. Andreas acarició su cabeza rizada. —¿Bajo la palabra de honor de un hombre de Manis?—¡Bajo la palabra de honor de un hombre de Manis, tío!Llevaron adelante aún con más coraje el trabajo, que se multiplicaba constantemente. El jabón
comenzó a viajar allende Grecia, a ciudades de Asia Menor hasta el punto que no daban abasto en los encargos.
Hubo que agrandar la caldera, elevar el guardafuegos, hacer una instalación de hierro para volcar y vaciar en los moldes, poco a poco, la papilla viscosa.
Los moldes estaban formados por cuatro tablones enormes que constituían un rectángulo de cuatro dedos de profundidad. Primero revestían el molde con papel de hojalata para evitar que el producto se adhiriera en la tabla. El jabón se vertía dentro, y dentro se enfriaba y se cuajaba. Cuando adquiría la solidez necesaria, en primer lugar, se trazaban las incisiones. Sirviéndose de un cordón largo empapado en pintura roja, los dos obreros diestros marcaban la masa blanca con líneas horizontales y verticales hasta quedar señalada una cuadrícula de cuadrados parejos. A continuación con un cuchillo adecuado, ancho, muy afilado lo cortaban de un extremo al otro sobre los trazos rojos. Finalmente, a cada pedazo de jabón con un golpe de maza incrustaban el sello del negocio. Finalizada de esta manera la faena, no quedaba más que, una vez ensacada la mercancía, cien trozos por saco, de tejido especial, precintadas las costuras con sellos de plomo, enviarlo al mercado. Una M mayúscula insertada en una corona de ramas de olivo señalaba la marca del producto, muy solicitado ya por una nutrida clientela gracias a la pureza y proporciones de sus ingredientes siempre iguales e inalterables.
El negocio navegaba viento en popa hasta el punto que no les dejaba mucho margen de tiempo para el trabajo del molino. En medio de todo este barullo de nunca acabar, Melissiní consagrada al cuidado de la casa expandía la alegría de su presencia con su incesante buen humor y la pletórica hermosura de su juventud. La canción nunca se ausentaba de sus labios y, a menudo, cuando los dos varones trabajaban en la planta baja, la oían arriba en su ir y venir arreglando las habitaciones del matrimonio y cantando a media voz y entonando rimas amorosas rematadas siempre con el mismo estribillo :
“Alondra mía, ave dorada,tú que cada mañana me despiertas.Alondra mía, alas doradas,Labios de rocío.Alondra mía, alondra mía,¡a mi marido has seducido!”
Andreas se detenía de vez en cuando, aguzaba el oído y sonreía feliz al muchacho. Volvía levemente a diestra la cabeza:
—¿Oyes? Nuestra alondra...También Zajariás escuchaba, asentía con la cabeza y su rostro moreno se ruborizaba. Así sucedieron tres años plenos de felicidad, y una única infelicidad: la muerte de la anciana.
También Andreas abrigaba una secreta pena, nunca a nadie confiada; el retraso en demasía del hijo que con tanto anhelo esperaba la pareja. Sin embargo, nunca se quejó a su mujer, dispuesto a todo con tal de verla, a su lado, feliz y contenta. Siempre que embarcaba en el caïque de la empresa y marchaba a Atenas a encargar aceite y potasa cáustica, volvía con las manos cargada de adornos y regalos para ella.
—¡Ven, alondra! —la llamaba desde la planta baja—. ¡Todo para ti! Y ella corría como una chiquilla, se recolgaba de su cuello y le llenaba de besos. —Ay, mozo mío qué bueno eres! La zarandeaba por los aires apretujándola como loco. —¡Tú si que eres mi tesoro, alondra mía! Esto no es nada comparable a la alegría que me da tu
amor. Un buen día se fue de nuevo a Atenas. En esta ocasión tenía que entregar la mercancía a unos
representantes. Calculó su vuelta como mucho en un par de días. Sin embargo, pudo librarse pronto del trabajo,
y como el viento era favorable para el regreso, embarcó y llegó rápidamente. Apenas fondeó, echó a correr contento a casa, a celebrar la alegre sorpresa de Melissiní que no lo esperaba aquella noche.
Había anochecido completamente. Un viento otoñal torturaba los ramajes y obligaba a los cipreses a balancear sus cimas en la luz intensa de la luna. Entró en la jabonería, echó un vistazo al guardafuego de la caldera. El fuego ardía con fuerza. Muy bien la había alimentado Zajariás. Subió la escalera sin hacer ruido para sorprender a Melissiní con el paquete que traía. Se dirigió directamente a la alcoba, donde brillaba una gran lámpara colgada.
—¡Alondra! —llamó—. ¡Aquí estoy, mi niña!La puerta de la habitación estaba abierta. Entró y se quedó de piedra. El sobrino, desnudo hasta la cintura, dio un salto, y su mujer, a medio vestir, intentaba cubrirse
el pecho. El paquete con los regalos cayó de sus manos. Apretó los dientes. Y con una voz que no
reconocieron sus oídos, una voz gélida, sin gritos, exclamó: —¡Anda!, ¿estás aquí, hijo mío? ¿Y qué haces aquí?El joven temblaba de la cabeza a los pies. Se sentía desconcertado e intentaba articular dos
palabras:—Me pasé por aquí para ver cómo iba la cocción. —¡Sí...! Y ¿cómo va la cocción, hijo mío? —Va bien, tío. Ha cuajado... Mañana... Pienso que podremos apagar el fuego... —¡Ah!, ¿sí? Vamos para que yo también le eche un vistazo... Bajaron los cuatro escalones de la escalerilla. Un pasillo de tablones conducía hasta el borde de
la caldera. Colgado sobre ella, un enorme farol alumbraba la superficie de la masa bullente, y sus borbotones, grandes y redondos, rompían con un sonido blando. Aceite de jabón y potasa cáustica.
—¡Está bien!” —exclamó.Lo agarró con sus brazos de hierro y lo arrojó al aceite hirviente. El joven, tras un prolongado aullido, se hundió en la papilla que borboteaba, sin reaparecer en
la superficie. —Está bien —repitió Andreas Todavía permaneció allí un rato, contemplando la masa hirviente. Luego, subió a la habitación. La mujer estaba caída en el suelo, desmayada. Sus pechos desbordaban su abierto camisón. Su
abundante cabello, suelto, una masa negra esparcida en los tablones. Se arrodilló, la agarró por el pelo y comenzó a arrearle bofetadas para que volviera en sí. Y como tardaba, la dejó de nuevo en el suelo, salió y llenó un vaso de agua fría, se inclinó y lo
arrojó bruscamente en el rostro de la joven. Ésta como recorrida por un escalofrío, se movió. Entornó los ojos y, cuando comenzó a reanimarse, lo vio de pie sobre ella. Entonces sus ojos se abrieron con espanto. Se mordió la mano para no gritar.
Andreas la seguía mirando. Una espantosa sonrisa descubrió sus apretados dientes. —¡Ven, alondra! ¡Arriba!, recoge tus tetas y vámonos. ¡Otro trabajo nos queda por hacer...! Y su voz, con la misma frigidez, sin erupciones. Oprimió con los dos brazos de ella su desnudez. Intentaba articular una palabra y no podía. Su
mandíbula temblaba y se oían el castañeo de sus dientes como de fiebre elevada. —¿A..., adónde vamos...? —A nuestro molino, al otro lado, alondra...—¡No! ¡No! murmuró entre dientes.”Se inclinó, la agarró con fuerza el brazo desnudo y la llevó a rastras como un objeto inane.
Estaba descalza y las espinas taladraban sus pies a lo largo de todo el camino. La luna brillaba esplendorosa y un viento cada vez más gélido balanceaba las ramas.
La arrastró hasta el aspa y la ató firmemente en la antena por las manos, los pies y la cintura. Ella no hablaba. Chirriaban sus dientes y la luna llena iluminaba sus ojos abiertos y su torturado rostro. El viento sacudía a diestro y siniestro su melena al igual que una bandera negra y rasgada.
Él, sin perder su frialdad, sin arrebato alguno, fue a desatar la cadena que fijaba el aspa. Un viento violento hinchó las velas, el colosal esqueleto del artilugio crujió y el aspa comenzó a girar
arrastrando hacia arriba el cuerpo atado. La subía y la bajaba sin descanso, a veces cabeza arriba, otras cabeza abajo.
El molinero se sentó, de espaldas al artilugio, en el parapeto donde la clientela apoyaba los sacos de la molienda. Dentro se escuchaban las muelas girando y refrotándose entre sí con ruido grave.
Al principio, una o dos veces, cuando el aspa arrastraba hacia abajo el cuerpo atado, un leve susurro se escuchaba de su boca, sin sentido. Después, nada. Silencio. Tan sólo se escuchaba el estrépito rítmico del artilugio, y el clamor de las muelas.
Enfrente, la mar resplandecía bañada en luz. Lejos, muy lejos, un pequeño caïque de vela blanca navegaba, luna llena.
Tras un buen rato, Andreas se levantó, se detuvo detrás del aspa y desató el cuerpo de la mujer. Lo cogió en brazos, lo depositó en el parapeto donde había estado sentado y se alejó. Se fue y no volvió a aparecer en la isla, tampoco jamás se interesó por la fortuna que había dejado. Unos decían que se había retirado a la vida de oración al monte Santo; otros otras cosas. En verdad, nadie supo jamás que había sido de él.
A la mañana siguiente encontraron a Milissiní merodeando por la orilla del mar con el camisón puesto, la melena suelta... Tiraba al agua guijarros y, la boca semi entornada, reía como una niña. En su nebulosa mente se había apagado su vida anterior, no pudo recordar jamás nada. Caminaba a la deriva, erraba por los campos, por las huertas de la isla, por las playas. Comía si le daban algo, fruta, hortalizas, lechugas, membrillos, y se acurrucaba allí donde la noche la sorprendía.
Solía huir de lugares habitados y cuando se encontraba con un ser humano, levantaba el brazo como protección y se quedaba mirando como un niño asustado que espera su bofetada. La ropa que le daban la iba deshilachando con esmero y la tiraba.. Sin embargo en esta alma muerta permanecían indelebles la juventud y la frescura de su belleza, y por ello los pastores y campesinos cuando la encontraban, oscurecido ya, la tendían en la hierba y satisfacían sus deseos. Les dejaba hacer lo que se les antojara y cómo se les antojara y se limitaba a levantar el brazo ante su rostro todo el rato mientras estaban ocupados con ella. Esto al final le proporcionaba placer y reía como una niña con los caprichos de los hombres, que le parecían cómicos y los relataba con un ingenuo cinismo.
Finalmente, el obispo tomó cartas en el asunto y la internaron en un manicomio.
LILIKA NAKOS (1899-1988)Maternidad
Hacía más de un mes que estaban en Marsella, y el campo de refugiados armenios, en las afueras de la ciudad, parecía ya un pueblecito. Se habían instalado como habían podido; los más ricos en tiendas, otros en derruidos cobertizos, pero la gran mayoría, como no encontrara nada mejor, se refugió bajo alfombras sostenidas con palos en las cuatro esquinas. Si podían conseguir unas sábanas para colgar por los lados y mantenerse al abrigo de miradas fisgonas, se consideraban muy afortunados y poco menos que en su casa. Los hombres encontraron trabajo, no importa de qué tipo, pero lo suficiente para no morirse de hambre y poder dar algo de comer a sus pequeños.
De todos ellos, el único que no podía hacer nada era Mikali. Comía el pan que los vecinos le ofrecían aunque le daba apuro, ya que era un muchacho de catorce años, robusto y lleno de salud. Pero, ¿Cómo iba a buscar trabajo si llevaba literalmente sobre sus espaldas la carga de un recién nacido? Desde la venida al mundo de la criatura, que había causado la muerte de su madre, no paraba de llorar de hambre de la mañana a la noche. ¿Quién aceptaría los servicios de Mikali si hasta sus compatriotas lo habían echado de su lado porque no podían sufrir los incesantes alaridos que les mantenían en vela toda la noche? El propio Mikali estaba trastornado por aquellos llantos. Sentía vacía la cabeza y vagaba como alma en pena, muerto de sueño y de cansancio, pero siempre arrastrando con él la ensordecedora carga que, para su desgracia y la de la propia criatura, había elegido tan mal momento para llegar al mundo. Todos le escuchaban impacientes, pues eran muchos los problemas particulares de cada uno, y en el fondo deseaban que se muriese para bien de todos. Pero las cosas no iban por esos derroteros, ya que el recién nacido luchaba con desesperación por vivir y pregonaba su hambre ruidosamente. Las mujeres, enloquecidas, se tapaban los oídos, y Mikali iba de aquí para allá como un beodo. No tenía un céntimo en el bolsillo para comprar leche para el bebé y ninguna de las mujeres del campamento estaba en condiciones de darle el pecho. ¡Lo bastante para volver loco a cualquiera!
Cierto día, incapaz de resistir más, Mikali se dirigió al otro extremo del lugar, donde se encontraban los anatolios —también ellos habían huido de las matanzas turcas en el Asia Menor. Le habían dicho a Mikali que había entre ellos una madre que estaba criando y que probablemente se compadecería de su bebé. Así pues, allá se dirigió lleno de esperanzas. El campamento era igual que el suyo, con la misma miseria. Las ancianas estaban agachadas en jergones sobre el suelo; los niños, descalzos, jugaban en los charcos de agua sucia. Se le acercaron varias viejas para saber qué quería, pero él no se detuvo hasta llegar a la puerta de una tienda de la que pendía un icono de la Virgen y en cuyo interior se oía el llanto de un crío.
—En el nombre de María Santísima —dijo en griego—, ten piedad de este pobre huérfano y dale un poco de leche. Yo soy un pobre armenio...
A su llamada apareció una mujer morena de gran belleza. En sus brazos sostenía un rorro que mamaba con gran fruición y que tenía los ojos medio entornados.
—Veamos a la criatura, ¿Es niño o niña?El corazón de Mikali se estremeció de alegría. Varios vecinos se habían acercado para mirar y
ayudarle a descargar de las espaldas el saco donde iba el bebé. Todos se arremolinaron con curiosidad, y él levantó la toquilla. Las mujeres lanzaron alaridos de terror. El crío no tenía nada de humano. ¡Parecía un monstruo! La cabeza era enorme y el cuerpo, increíblemente flaco, estaba completamente arrugado. Como hasta entonces sólo había chupado su dedo gordo, lo tenía hinchado y ya no le cabía en la boca. ¡Era un espectáculo horrible! El mismo Mikali retrocedió espantado.
—¡Virgen Santa! —exclamó una de las viejas—, pero si es un vampiro, un auténtico vampiro. Aunque tuviera leche para darle de mamar no tendría valor para hacerlo.
—Un anticristo —confirmó otra al tiempo que se santiguaba—, un auténtico hijo del turco.Otra vieja comadre se acercó al grupo, y al ver al recién nacido chilló con desesperación:—¡Ah! ¡Ah! ¡Es el mismo diablo! —y volviéndose a Mikali le gritó—: ¡Fuera de aquí, hijo de
la desgracia! No vuelvas a poner los pies en este lugar. ¡Nos vas a traer mala suerte!Y todos le echaron con amenazas. Sus ojos se inundaron de lágrimas y se marchó con el
pequeño sollozando de hambre entre sus brazos.No había nada que hacer. El bebé estaba condenado a morir de inanición. El propio Mikali se
sentía terriblemente solo y perdido. Sólo de pensar que llevaba a cuestas tal monstruo, un escalofrío recorría su espina dorsal. Se tumbó a la sombra de un cobertizo. Todavía hacía mucho calor. Ante él se extendía una interminable zona yerma y desolada cubierta de inmundicias. De algún lado le llegó el sonido de las campanas del mediodía, y esto le hizo recordar que no había probado bocado desde el día anterior. Tendría que merodear solapadamente por calles y terrazas de cafés para hurtar algún panecillo a medio comer o hurgar entre la basura en busca de algo que hubieran despreciado los perros. Por un momento, la vida le apesadumbró tanto que se cubrió el rostro con las manos y empezó a sollozar desesperado.
Al levantar la cabeza, vio a un hombre parado delante de él que le observaba. Mikali reconoció al chino que iba con frecuencia al campamento a vender baratijas de papel y amuletos que nadie le compraba. A menudo se reían de él por el color de su piel y sus ojos oblicuos. Los muchachos le perseguían gritando: «El chino Li-Link es un guarrín».
Mikali notó que le miraba curiosamente y que sus labios se movían como si quisiese hablarle. Finalmente, el chino dijo: —No llores, muchacho... —y con gran timidez añadió—: Ven conmigo...
La única respuesta de Mikali fue mover negativamente la cabeza.Le hubiera gustado desaparecer. ¡Había oído tantos horrores sobre la crueldad de los orientales!
En el campamento habían llegado a decir que tenían la costumbre —como los judíos— de robar niños cristianos para matarlos y beber su sangre.
No obstante, el hombre permanecía expectante, y el angustiado Mikali decidió seguirle. ¿Qué podía ocurrirle que fuera peor que la situación en que se hallaba? A medida que caminaba, su debilidad le hacía tropezar a cada paso, y más de una vez estuvo a punto de dar en tierra con el crío. El chino se acercó a él, cogió en brazos al bebé y lo estrechó tiernamente contra su pecho.
Atravesaron varios solares hasta llegar a un callejón que los llevó hasta una especie de cabaña de madera rodeada por un jardincito. El chino se paró ante la puerta y dio unas palmadas. Se oyeron unos pasos ágiles en el interior, y una mujer menudita abrió la puerta. Al ver a los hombres, su rostro se ruborizó y luego se iluminó con una sonrisa de felicidad, al tiempo que les hacía una rápida reverencia. Pero como Mikali permaneciera dubitativo en el umbral, el chino le dijo: —Entra, no tengas miedo. Es mi mujer.
Mikali entró en la habitación. Era más grande de lo que parecía. Estaba dividida en el centro por un biombo de papel pintado. Todo estaba muy limpio y ordenado, aunque tenía un aspecto muy pobre. En una esquina descubrió una cuna de paja.
—Es mi hijo —dijo la joven, ladeando con gracia la cabeza para sonreírle—. Es tan pequeño como hermoso. ¡Ven a verle!
Mikali se acercó y le contempló en silencio. Era un bebé gordinflón, de pocos días, y dormía plácidamente, tapado con un paño de brocado de oro, como un principito.
Poco después, el marido llamó a su mujer, le ofreció asiento en una esterilla y, sin pronunciar una palabra, colocó en su regazo al pequeño hambriento, haciendo una profunda reverencia ante ella. La mujer se inclinó con sorpresa, y al levantar la toquilla que arropaba al bebé pudo contemplarlo en todo su esquelético horror. Dio un grito, un grito de infinita piedad, estrechó a la criatura contra su seno y le dio el pecho. Luego, con un gesto de recato, se tapó con el borde del vestido, cubriendo el seno hinchado de leche y al pequeño glotón que se afanaba en su tarea.
M. CARAGATSIS (1908–1960)El patrón
En aquel tiempo, es decir, hace ya treinta años, era, en Port Said, un simple empleado en la tienda de un kefalonita. De la mañana a la noche, vendíamos a los árabes todo trasto inútil que Europa rechazaba. Improbo esfuerzo sería enumerar detalladamente lo que la tienda almacenaba: levitas de 1860, zapatos de goma, cuellos duros, pamelas de tafetán, medias azules femeninas, trajes de cazadores ingleses de la época victoriana. En la tienda de Yerásimos Yerasimatos se encontraba todo aquello que pudiera colmar los deseos del corazón y los de la más calenturienta fantasía. Todo salvo enseres modernos.
Tan sólo para desempolvar aquel inmensurable almacén nos las veíamos y nos las deseábamos. Y además, la venta no era fácil. El moro es receloso y más agarrado que un pasamanos. Hay que pelear, gritar, desgañitarse hasta lograr abrir su faltriquera. Pero, ¡qué buenos eran aquellos tiempos! A mis veinte años, me desbordaban la fuerza, las aspiraciones y la juventud. Tras diecisiete horas de trabajo caía desplomado en el colchón para, a la mañana siguiente, saltar de la cama, fresco, contento, dispuesto a currar como una bestia.
A las siete de la mañana, el patrón asomaba en la tienda. Su cama se encontraba en la trastienda; en un agujero entre dos habitaciones, que daban a un callejón del mugriento barrio árabe. Raras veces dormía en el almacén, pues sus concubinas vivían en la ciudad y en sus brazos pasaba las noches.
Con su llegada, nuestra alegría matutina, risas, canciones, se cortaban en seco. Acurrucados cada uno en su rincón aguardábamos el temporal que no tardaba en estallar. El patrón avanzaba lento, encorvado, con piernas temblorosas, escrutando con la mirada a diestra y siniestra, con ojo desconfiado y apopléjico, y traspasado el umbral de la oficina, al fondo de la tienda, se despojaba del sombrero y lo colgaba siempre en el mismo clavo de la pared, clavo que previamente había sido arrancado por una mano astuta. El viejo no lo veía. Su cuerpo, jorobado por los abusos y podrido por el morbo, no podía enderezarse; a tientas la mano que sostenía el sombrero se dirigía hacia el clavo, y cuando el sombrero, falto de sostén, caía al suelo, la cólera del viejo estallaba en tacos incalificables:
—¿Qué hijo de perra, qué hijo de puta ha vuelto a arrancar el clavo? ¡Ojalá se lo lleve el diablo!Escondidos tras los mostradores aguantábamos a duras penas la carcajada, pues en el fondo, ese
loco vocinglero, no era mala persona, no hacía daño a nadie... A eso del mediodía, se encaminaba a la puerta de la tienda para exponer al sol las piernas medio paralíticas. Su ajetreada vida, saciada por los más diversos placeres, le había destrozado los nervios y el juicio. Unas veces se quedaba traspuesto, la mente en blanco y el ojo muerto e inexpresivo, otras, la rabia le arrastraba a crisis paranoicas y repelentes: aullaba, chillaba, se asestaba golpes, para finalmente, entre suspiros e hipidos, recobrar la inicial tranquilidad.
Horas enteras, sentado al sol, se las pasaba escupiendo y una vez cubierto el pavimento delante de él de esputos repugnantes, se ponía a farfullar, a delirar, solazado por visiones inspiradas por su morbosa fantasía.
Cuando entraba una mujer, se volvía otro. Se aprestaba a levantarse para atenderla personalmente, y con el pretexto de enseñarle la tienda, la iba acorralando y empujando hacia la oficina y hacia la trastienda. Las mujeres moras se reían de sus extravagancias y no pocas veces aceptaban sus obscenas caricias. Cuando se encerraba en el cuchitril con una prostituta, agolpados en el umbral de la puerta, escuchábamos sus jadeos confundidos con insultos de la mujer no propensa a consentir sus disolutas perversiones. Y concluido todo, se arrastraba hecho polvo, sin alma y sin juicio, fuera de la habitación hasta alcanzar la calle, y de nuevo la sembraba de esputos...
En Port Said, si bien carecía de parientes y de amigos, corría el rumor de que conservaba algunos primos y sobrinos en Kefalonia con los que quizá no se llevara bien. De su tierra jamás hablaba.
Estoy solo en el mundo, decía en ratos de lucidez mental. ¿Para qué necesito a la gente?, jamás he tenido un amigo, jamás he amado a una mujer. Pero, jamás ha existido nadie que haya disfrutado tanto de la vida como yo.
El negocio era próspero. Cuando llegaba el Bairami1, ganábamos dinero a espuertas. En Port-Said se decía que el patrón había amasado una gran fortuna. Mas, de nada le servían las ocho mil liras depositadas en el Banco de crédito egipcio, ni los préstamos del Estado, ni las participaciones de Suez, ni las acciones francesas, guardadas bajo llave en una caja fuerte de la tienda, dado que, como Kefalonita de pura cepa, la vida que arrastraba, era una vida miserable y ruin; harapiento y siempre sucio, hambriento, entre los dos cuchitriles oscuros de la trastienda.
Tan sólo derrochaba su capital, sin medida y sin tino, en mujeres, saciando así su rijosa vejez. A menudo, las proxenetas de Port-Said acudían a ofrecerle la fruta fresca de la trata de blancas. A puerta cerrada, se iniciaban, en voz queda, interminables regateos en el precio y en los pormenores, sin olvidar ni uno. Criadas griegas burladas por chulos, cabareteras francesas que ponían a la venta sus cuerpos, artistas húngaras del café-amán, judías clandestinas que se hacían pasar por damas de la alta sociedad, y cuantos diversos frutos iban a caer en esta ciudad mercante de tránsito, de marinos y aventureros. Pero tenía su punto débil: las moritas adolescentes e impúberes. Disponía de celestinas expertas en carnes tiernas de los barrios más humildes, y cuando le aportaban algún manjar exquisito, tan bien lo pagaba, que sellaba la boca de sus progenitores, ya que, en la mayoría de los casos, las párvulas regresaban destrozadas por caricias morbosas, enmudecidas y medio enloquecidas a causa de sus perversas orgías.
No estando en condiciones de discutir otra transacción que no fueran sus sucios trajines con las celestinas, el negocio lo había dejado a la buena de Dios. Pero, como hombre nacido bajo una buena estrella, desde hacía años, tenía al frente del negocio a Dionisis, un empleado más duro en su trabajo que un mulo; encargaba pedidos, pagaba facturas, administraba los fondos sin dejar ni una sola noche de rendir cuentas al viejo que, por su parte, jamás le oponía reparo alguno, pues, a pesar de su chochez, lo consideraba un capataz magnífico. Jamás salió de su boca un pero, tampoco, como buen perro rabioso de Kefalonia, una alabanza. Y duro era el trabajo de Dionisis. Administraba el negocio como si fuera suyo. Saltaba el primero del catre y se acostaba el último. Ni domingos ni fiestas, ni vino, ni amigos, ni mujeres contaban para él. Y sólo por cinco liras al mes.
Llegó el verano, las calles de Port Said echaban chispas. La canícula había hecho del trabajo una tortura. En la oscura tienda sin ventilación, nuestros pulmones, bañados de sudor la jornada entera, en vano forcejeaban por respirar un hálito refrescante. De noche, se asentaba, como una pesadilla, en nuestro pecho exhausto, una calina húmeda que pronto se ensañó con Dionisis; su piel adquirió una palidez extrema, en la canícula de la siesta sus manos sudorosas ardían y, tal vez, víctima de algún golpe de corriente comenzó a toser, a pesar de todo nunca se quejaba; se trataba de cierto malestar pasajero, nos decía, y seguía trabajando con la dureza de siempre. Una noche, entre sueños me sentí sacudido por alguien.
—¿Que ocurre? —pregunté entre sueños.—¡Por Dios!, enciende la luz.Era Dionisis, mi vecino de catre. Cogí la cerillas de debajo de la almohada y encendí un cirio. A
la luz de la trémula llama, reparé en Dionisis incorporado en la cama tosiendo y esputando sangre en un pañuelo. Asustado desperté a los demás. ¿Qué hacemos?, nos preguntamos desconcertados, pero al punto me acordé del doctor Loransí, un médico que vivía enfrente. Me apresté a vestirme y salí en su busca.
El doctor Loransí era un francés cincuentón, buenazo, rollizo, de bigotes canos y arqueados hacia abajo. Acudió al momento —no, no se trataba de nada grave—, tranquilizó al enfermo, y le
1 Las dos grandes fiestas religiosas de los musulmanes.
recetó descanso y hielo en el pecho. Cuando el patrón, a la mañana siguiente, de vuelta de sus amantes, quedó bien informado de lo ocurrido, puso cara de un palmo de largo.
—¿Ha caído enfermo este muermo? Pues vaya, ¡el diablo se le ha metido dentro! Y ahora, ¿quien se va a poner al frente del negocio? No seré yo, ¡muy viejo estoy para estos gajes!
Toda la mañana se la pasó rezongando, escupiendo, blasfemando contra “ese puto diablo que había contagiado la tisis al mejor muchacho del negocio”. Por la tarde volvió el médico, y examinó al enfermo detenidamente.
—Nada grave —le dijo—. No obstante, te irás tres meses a tu pueblo, a la hermosa Kefalonia, pronto el descanso y la buena alimentación te dejarán como nuevo. El patrón saltó como una fiera apenas conoció la prescripción del médico.
No te vas a mover de aquí, le ordenó al enfermo. No tienes nada. ¿Qué pintas en Kefalonia?. ¿Es que vas a abandonar la tienda, así, por las buenas?
De nada sirvieron las súplicas, los llantos de Dionisis; acabaría tuberculoso, se moriría, pues el viejo cabezota se negaba a oír. Se negó tajantemente a darle permiso para el viaje, y lo peor, a darle dinero. Dionisis, desesperado, fue a contarle sus penas al doctor Loransí, que abriendo su billetera le dio veinte liras.
Muchacho, vete a tu tierra y tómate tres meses de descanso, y cuando regreses enfilas directamente a mi casa, te contrataré por ocho liras al mes.
Dionisis se largó sin despedirse del patrón. Informado el viejo se puso como un perro rabioso. Con espuma de rabia en la boca abrió el cajón central de su escritorio. Allí había instrumentos criminales, raros, extraños e inocuos; trabucos, escopetas de doble cañón con piedra y mecha, revolver, pistolas de repetición, puñales, cuchillas, navajas de doble filo, alfanjes... El viejo eligió un espadón descomunal, aterrador y enmohecido. Con él salió a la puerta de la tienda. Y se puso a aullar, a blasfemar, a vomitar espuma. Sí, a amenazar al doctor Loransí con cortarle los higadillos por haber sacado de sus cabales a su mejor empleado.
Esta historia duró meses. Cada mañana Yerasimatos amenazaba al médico blandiendo el espadón. Loransí salía a la ventana y se reía con las bravatas del loco. Los moros, alucinados por el escándalo, le acompañaban con su sonidos guturales y saltaban histéricos.
Poco a poco se le fue pasando esta obsesión. No pudiendo estar al frente del negocio me nombró su encargado. Pero yo no era tan pusilánime como Dionisis. Sabía qué quería y supe bien qué podía hacer. Además, el patrón, estaba ya muy mal. Su ojo se apagó definitivamente. A duras penas se arrastraba a la puerta del negocio para que su cuerpo tronchado tomara el sol. Hasta que un día se desplomó en la cama. Su piernas se paralizaron y no podía contener la orina. Avisé al doctor Loransí que vino, como siempre, sonriente y rollizo. Tras reconocerlo, movió la cabeza.
—No le queda mucho tiempo de vida, a lo más dos o tres meses, afirmó. ¿No tiene aquí parientes?
—Ni uno.—No le aconsejo su traslado a un hospital, es mejor contratar a una enfermera.Lo acomodé lo mejor posible en el angosto y sombrío antro. Y le conseguí una criada, una
especie de enferma para que lo cuidara. Era una chiquilla de Cárpazos, de unos veinte años, inexperta y amedrantada. Se esmeraba en su trabajo: le daba de comer, de beber, le cambiaba las sábanas, continuamente ensuciadas por sus porquerías. Éste, la mayor parte del tiempo yacía en la cama semi inconsciente, el ojo a medio entornar y la lengua trabada. Farfullaba palabras estúpidas y confusas, gemía, regaba de esputos las mantas. Era una asquerosidad... Cuando, alguna vez salía de su letargo mental, con el ojo vago escrutaba la habitación. Y se detenía en la chiquilla, que tímida estaba agazapada en su rincón. Su boca salivaba. Sus labios esbozaban una sonrisa. Y volvía a caer en su anterior estupidez.
Esta situación duró varios días. Cuando, de repente, el patrón mostró una cierta mejoría. La neblina de su mente se despejó. Y redivivo, comenzó a hablar. Nos pusimos muy contentos todos al considerar que se había librado de ésta, mas el doctor Loransí no compartía nuestra opinión.
—No se llamen a engaño. Su organismo está acabado. Morirá sin remedio.Le atendíamos lo mejor posible. Pero ¿cómo atenderle en esa trastienda oscura y sofocada en la
canícula de un verano africano? Quien más se afanaba era la pequeña de Cárpazos. Con su llegada, las manías y exigencias se hicieron indescriptibles. Sin cesar le pedía a gritos unas veces agua, otras el arreglo de las mantas, otras el vaciado de meados de la sonda. Lascivo e impúdico exhibía su cuerpo desnudo con aviesa sonrisa. Y estallaba en carcajadas como si tuviera cosquillas cuando la doncella, ruborizada y pudorosa, tenía que apoyar las manos en su cuerpo carcomido.
A partir de entonces, se declaró la guerra. Guerra repugnante de una vida obscena y de una muerte lujuriosa. Cada vez que la muchacha se inclinaba en la cama del patrón para cuidarlo, sus manos medio paralíticas, fortalecidas por el demonio que había dominado íntegramente su vida, se agitaban incontenibles, impulsadas por recuerdos inconscientes de pasiones. Atrapándola, la arrastraba sobre él, acariciaba su cuerpo, metía sus manos por debajo del vestido. La párvula avergonzada y sin capacidad de reacción no rechistaba. Apretaba los labios y pugnaba desesperada por librarse de aquellos dedos tiesos, verdugos de su carne. Y después se encerraba en su habitación. Humillada, asqueada, no queriendo mostrar a nadie su martirio.
Conforme pasaban los días, ese animal medio putrefacto iba perdiendo toda lucidez. Acompañaba sus gestos depravados con palabras, con provocaciones obscenas, con risas dementes y lujuriosas, que enloquecían a la enfermera. ¡Cuántas veces, al entrar de improviso en aquel cuchitril caluroso y cochambroso, no la libré de sus manos, a las que la inminente muerte les proporcionaba la inflexibilidad de la rapiña! La chiquilla me daba las gracias con una leve sonrisa, y se agazapaba en un rincón, rendida, avergonzada por esa repugnante epifanía erótica ante sus inocentes ojos. Temía que no soportando más a ese repugnante ser, se plantara y se largara. Pero, estaba sola y desamparada en Port-Said. No sabía a dónde ir, qué hacer. Con admirable estoicismo permanecía en ese cubículo asfixiante al lado del enajenado moribundo: en un ambiente en el que, en cada instante, una mortal humillación ponía a prueba su sensibilidad, su dignidad ancestral y su pudor virginal. Siempre que me lo permitía el trabajo corría a la trastienda. Trataba de alentarla, de animarla. Charlaba con ella y le contaba chistes. Me las veía y me las deseaba para que, al menos por un instante, olvidara su martirio. Algo conseguía. Sus ojos enfurecidos se sosegaban por un instante. Sus labios sonreían.
¡Ánimo!. ¡Ánimo, pequeña mía! ¡A poco reventará ese asqueroso y se acabará tu tortura!Me miraba con pena e inquietud:—¿Terminará o comenzará? ¿adónde voy a ir? ¿qué será de mí?No respondía. La sabía sola y abandonada en el mundo. A Port Said, la había traído un primo
suyo, marinero, en busca de trabajo. En el pueblo, su familia se había arruinado. Me la confió en cuanto desembarcó.
—¡Cuídala! En tus manos la dejo.Y se marchó de calderero en un mercante inglés rumbo a Vladivostok, a Siberia, al quinto
infierno. ¡Quién conocía el día de su regreso, si es que regresaba! En la lucha que traba el griego alejado de su patria por ganarse el pan, entre el ecuador y los polos, la persona es menos que nada, el individuo no vale un real. Cada cual se preocupa de sus propias amarguras, de sus tribulaciones y de su hambre. ¿Se acordaría alguna vez el calderero de Cárpazos, que se recocía pegado como un filete de carne en la caldera del barco, el jornalero que araba los mares y océanos del universo en busca de su pan, que tenía una prima criada en Port-Said? ¿Qué sería de esta criatura desamparada, libre ya de la cama de Yerásimos Yerasimatos? ¿En qué cama iría a caer, y, esta vez, sin remedio? Hay que conocer los puertos de tránsito, sus tabernas para marineros sedientos, sus burdeles para hombres que, durante treinta y cuarenta días en la caldera del mar Indico y de Eritrea se han estado recociendo a la espera únicamente de una mujer. Hay que conocer, en primer lugar, los bajos fondos de los traficantes de hachís, de los tratantes de blancas, de aquellos cínicos europeos que lavan el dinero negro con negocios sucios y con pistola para comprender el drama de la mujer desamparada...
Le cogí de la mano, y pese a que sentí que el terror de sus ojos anegaba de lágrimas mi endurecido corazón de Kefalonia, me eché a reír con fingida risa con ánimo de alentarla.
—Ten confianza, Dios ayuda siempre... Para mis adentros, no creía que Dios ayudara siempre, y menos, que ayudara a las
desamparadas muchachas de Port Said... Una noche, cuando, bañado en sudor, dormía en el desván, un ruido me despertó. Si bien, en un
primer momento, lo consideré un engaño de mis oídos, una falsa alarma, lo cierto es que, incorporado en el colchón, me puse a rebuscar debajo de la almohada mi pistola escondida. Mis compañeros dormían a pierna suelta.
El ruido, lejano e indefinido, como un arrastrar de sillas y gemidos... persistía.Sin encender la luz me puse rápidamente los pantalones y a tientas me eché a correr, pistola en
mano, escaleras abajo. Ya en la tienda, me detuve a escuchar atentamente. El ruido procedía de la trastienda donde yacía el patrón. Sonreí aliviado y guardando la pistola en el bolsillo fui a ver qué ocurría.
Cuando abrí la puerta, un tufo a orines me golpeó el olfato. A la luz de la lámpara encendida, reparé con sorpresa en la cama vacía del morboso. Pero mis ojos, al descender al suelo, contemplaron un espectáculo que, mil años viviera, mil años no olvidaría. Yerásimos Yerasimatos había caído de la cama. Con toda la fuerza extrema de su cuerpo paralizado, había conseguido rodar al suelo. Y a continuación con manos, piernas, espasmos y convulsiones, como repugnante gusano había reptado hasta la puerta de la habitación donde dormía la enfermera. Mas la muchacha antes de irse a la cama echaba la llave de la puerta y aterrada por anteriores y frustados intentos arrastraba hasta ella un armario.
Yerasimatos, cuando llegó ante el parapeto de puerta se puso a implorar, a llorar, a amenazar. Y visto que no se abría, decidió romperla. Debió de empujarla durante muchas horas. ¿De dónde sacó esta fuerza ese paralítico, ese cascajo moribundo? ¿Qué demonio todopoderoso fortalecía sus músculos muertos, avivaba sus nervios destrozados? Justo cuando entré en la trastienda, acababa de romper la cerradura. A empujones había derribado el armarito, cuyo estruendo en su caída me había despertado. Orgulloso y contento por su hazaña, reptaba por el suelo intentando colarse por la pequeña abertura de la puerta. El cachibache se le había escapado de sus muslos y los orines vertidos había inundado la habitación. Sus miembros desnudos y viejos, como tentáculos de pulpo, se movían vagarosos. Y reía. Entusiasmado por su éxito, se carcajeaba, jadeaba, hipaba nadando en meados y en esputos...
Se me revolvió el estómago. De dos patadas le obligué a rodar lejos de la puerta. Y agarrándole por los brazos le arrojé a la cama. No dijo nada, tan sólo me lanzó una mirada cargada de odio. Mirada que me hubiera helado la sangre, si la cólera no la hubiera hecho hervir como al plomo fundido. Por la puerta semientornada me colé en la habitación de la muchacha con ánimo de tranquilizarla. La pobrecilla, en un rincón, helada de terror, contemplaba con dementes ojos la puerta. Bajo el camisón, su cuerpo entero estaba temblando, entrecortada la respiración en su garganta reseca.
La cogí de la mano. La tendí en la cama. Con risa fingida traté de animarla, de consolarla. Le di un vaso de agua para que bebiera un sorbo. Al punto la crisis nerviosa estalló: una distensión, un diluvio de lágrimas tras la inmensidad del terror. Había escondido su cabeza en mi pecho, como pidiendo socorro ante la trágica revelación de la vida. Y como una criaturita lloraba, sollozaba en un estallido de impotente desesperación.
Y yo, como a una criaturita, la consolaba. Me reía, le decía tonterías, acariciaba sus trenzas deshechas. De repente, sentí que aquella niña era una mujer plena, hermosa, regada por la linfa jugosa de sus veinticinco años. Mis manos fueron descendiendo de la melena al cuello y acariciando vehementes sus brazos desnudos, temblorosas fueron a esconderse bajo la abertura de su camisón...
Dejó de llorar. Tan sólo cerró los ojos: esperaba. Arrebaté sus labios entre los míos. Estreché su grácil cuerpo que se abandonó a mi abrazo, y cuando una cálida ráfaga de viento apagó la vela, rodé con ella por la cama...
Era una noche de verano africano, cálida y lánguida. La luna, encaramándose al cielo, iluminaba la pequeña habitación.
Un grillo chirriaba en la palmera del jardín vecino. Más allá, en el canal, algún vapor silbaba. La amé con toda la fuerza de mis veintidós años, con toda la sensualidad de mi vida inexperta en la pasión. Su cuerpo fue para mí una revelación. Sus labios, fuente de una felicidad inefable...
Permanecimos allí hasta la mañana entregados al amor que, por primera vez, ambos habíamos conocido. El instinto nos enseñó a acariciarnos, nos reveló placeres que desconocíamos. Y cuando, más allá, en el oriente, el alba asomó nítida y azul, escuchamos, con el corazón apesadumbrado, una canción llena de tristeza oriental que resonaba por los callejones tranquilos de la enjalbegada ciudad. Cuando me levanté, el sol estaba a punto de salir, y, al traspasar a paso silencioso el umbral, un singular espectáculo, me detuvo. Yerasimatos, por segunda vez, había saltado de la cama. Se había arrastrado hasta la puerta abierta, y allí, mientras que silencioso y mudo seguía atento nuestro afán amoroso, había encontrado la muerte. Sus ojos abiertos contemplaban con insaciable lujuria el lecho revuelto. Una sonrisa de suprema felicidad se había congelado en su boca. Y su sexo, despierto por última vez, quedaba como símbolo macabro y procaz de su vida entera.
Han transcurrido treinta años desde entonces. Ahora tengo cincuenta. No me queda nada más que el recuerdo de aquel hermoso tiempo de mi juventud, el recuerdo... Y una tumba. Una tumba blanca en el pequeño cementerio de Port-Said, donde duerme su postrero sueño la pequeña de Cárpazos... Mi mujer...