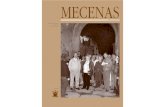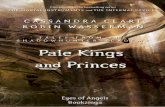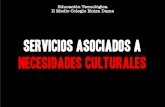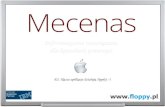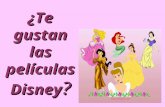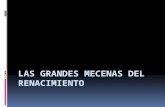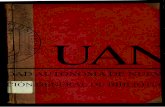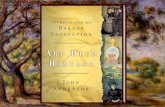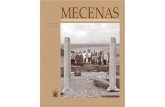YUN Príncipes Mecenas
description
Transcript of YUN Príncipes Mecenas
-
PRNCIPES MS ALL DE LOS REINOS. ARISTOCRACIAS, COMUNICACIN E INTERCAMBIO
CULTURAL EN LA EUROPA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII
BARTOLOM YUN CASALILLA
European University Institute, Florencia
La imagen que tenemos sobre las noblezas europeas del Antiguo Rgimenha cambiado de forma radical durante los ltimos aos. Hoy muchos historia-dores consideran a ste como un grupo social mucho ms abierto y verstildesde el punto de vista cultural, poltico y econmico de lo que imaginbamoshace unos aos. El resultado de todo ello es adems una visin mucho mspositiva respecto de nuestra jerarqua de valores.
A ninguno se nos oculta que detrs de esto, al menos en Espaa y no sloen Espaa, est una cierta tendencia a las conmemoraciones de reyes y monar-cas, que han buscado precisamente el lado ms dulce no slo de stos sino, depaso, de todo lo que tenan a su alrededor, de los nobles que les acompaa-ban en el patronazgo, de los altos dignatarios y coleccionistas, de los Grandesy Ttulos que protegan a literatos y asistan a las academias. No es poltica-mente incorrecto decir que el resultado ha sido una cierta aproximacin acrti-ca al fenmeno de las noblezas y en particular de las aristocracias europeascontra el que creo debemos estar prevenidos.
Pero no es menos cierto que este movimiento tiene races mucho ms pro-fundas y lejanas. El estudio de las Cortes europeas en particular y, muy proba-blemente, la influencia que en Europa Occidental ha tenido la traduccin de losestudios de Norbert Elas ha constituido una de las claves de ese cambio; enparticular cuando ste considera a la alta nobleza como uno de los responsablesdel proceso civilizador que habra caracterizado a Europa desde el siglo XVII enadelante. Ahora, cuando se habla de la aristocracia se piensa en trminos demecenazgo, de patronazgo que afecta a las artes, al desarrollo de la ciencia eincluso, a veces, por ese conducto al progreso1.
[ 51 ]
1 La referencia a N. Elias es prcticamente innecesaria. En todo caso, tambin es obligatoria para ellector no historiador. Me refiero a La sociedad cortesana, Mjico, Fondo de Cultura Econmica, 1982.Asimismo, El proceso de la civilizacin, Mjico, Fondo de Cultura Econmica, 1987.
-
Es ah donde imagino deberamos situar a Lastanosa. El Lastanosa mecenasde Gracin, coleccionista de libros (y parece que generoso en prestarlos) ascomo de pinturas, esculturas, monedas, camafeos, mapas, instrumentos cientfi-cos y tantas otras cosas que revelan curiosidad y gusto por el saber. ElLastanosa mecenas de alquimistas y cientficos y organizador de tertulias.
ARISTOCRACIA Y COMUNICACIN EN LA LARGA DISTANCIA
Con esa perspectiva de la alta nobleza sabemos hoy muchas cosas que antesignorbamos. En un libro de divulgacin pero de cierto xito editorial por sudecidida voluntad renovadora no precisamente por su originalidad para losespecialistas el historiador norteamericano J. Dewald ha llamado la atencinsobre la versatilidad de la aristocracia como clase, sobre su carcter dinmicocomo grupo, sobre su apertura intelectual derivada de esos hechos. Y no esextrao que se haya insistido, entre otros por F. Bouza, en la centralidad de losnobles en las formas de comunicacin de la poca, en su capacidad de hacersuyos los canales de difusin y propaganda del momento2. Un noble del sigloXVII se admite hoy era un personaje que se vala de todo tipo de formas deacrecentar su poder simblico, o, lo que es lo mismo, de utilizar dicho poderpara intervenir de forma decidida en la comunicacin social. Una intervencinque se realizaba a travs de la palabra y de la oralidad, tan elogiada desde elRenacimiento como clave de la retrica, y a travs de la imagen, del uso de lossmbolos de distincin en su forma ms plstica y visual. Un noble que se pre-ciara y que quisiera mantener su status en un mundo mucho ms inestable delo que se nos ha dicho durante mucho tiempo, estaba en primera lnea de lacomunicacin y la transmisin de la cultura, de los valores, de los conocimien-tos y de la ciencia de la poca3. Hoy es evidente no podramos entender elRenacimiento o la Ilustracin sin ese componente, sin el componente del papelde las elites como trasmisoras o, mejor, como plenamente inmersas en la trans-misin de los conocimientos de la poca.
Sin embargo, hay una serie de cuestiones que, creo, no siempre se hanexplicitado tanto como se debera. Me parece asimismo que muy a menudohemos estudiado el tema dando por supuestas varias asunciones que no sontan claras.
Por una parte, hemos considerado de forma automtica el espacio de lacomunicacin como un espacio abstracto, uniforme cultural y polticamente y,
BARTOLOM YUN CASALILLA
[ 52 ]
2 J. Dewald, The European Nobility, 1400-1800, Cambridge, 1996. Existe traduccin al castellano. F.Bouza, Comunicacin, conocimiento y memoria en la Espaa de los siglos XVI y XVII, Salamanca, 1999.
3 F. Bouza, Comunicacin Ibidem, particularmente el captulo Or, ver, leer/escribir. Usos y moda-lidades de la palabra, las imgenes y la escritura, pp. 15-40.
-
en consecuencia, sin distinguir la diversa naturaleza internacional, local o regio-nal de los circuitos por los que fluye la transmisin cultural en cada caso. Ellopese a que en los anlisis especficos sobre la comunicacin cultural salta a lavista que esto no era as. En segundo lugar, la transmisin en el mbito inter-nacional de conocimientos y valores, la circulacin del arte y la literatura ysobre todo su aceleracin a lo largo del siglo XVI y XVII, las hemos consideradocomo algo automtico o simplemente ligado a fenmenos como la aparicin dela imprenta, el desarrollo creciente de la compraventa de objetos de arte, o lamejora de las comunicaciones en abstracto. El Renacimiento, por centrarnos enlo que nos interesa, se nos ha presentado durante mucho tiempo como un pro-ducto de la creacin intelectual y de la mejora de las comunicaciones y delmercado de productos culturales en el espacio pblico, como si sta no estu-viera embebida y condicionada por redes sociales determinadas4. Y, por ltimo,muchas veces parece como si, cuando buscamos el papel de las elites y par-ticularmente de la nobleza, nos limitramos a hacer de esta una clase en pro-ceso de modernizacin interesada de manera altruista y moderna en la difusinde la cultura e incluso de la ciencia. Ello, muy en consonancia con la corrienteun tanto idealizadora de este grupo social a que nos hemos referido antes,merece ponerse en entredicho incluso hasta si encaja adems con una crtica ami modo de ver justificada a muchos de los estereotipos que la revolucin bur-guesa nos ha legado sobre el papel histrico de las aristocracias europeas.
No quiero decir que estos constituyan errores de investigacin. Por el con-trario, se trata tan slo de presupuestos abiertos por el propio progreso denuestros conocimientos, que nos obligan a nuevas preguntas y respuestas. Sinembargo y por eso mismo, querra reflexionar aqu sobre las redes sociales ypersonales que servan de base a esas formas de circulacin cultural, sobre lasrazones que histricamente las explican en los siglos XVI y XVII, sobre susmodos especficos, histricos, de funcionamiento y sobre lo que ellas nos dicende la aristocracia y de la Europa de la poca moderna. Y ello desde la pers-pectiva de la internacionalidad de tales redes, a menudo citada como escenario
PRNCIPES MS ALL DE LOS REINOS. ARISTOCRACIAS, COMUNICACIN E INTERCAMBIO CULTURAL
[ 53 ]
4 Basta un repaso a cualquiera de los trabajos clsicos sobre la Europa del Renacimiento para com-probar lo que decimos. El excelente estudio, un magnfico clsico en la materia ya, de J. Hale, TheCivilisation of Europe in the Rennaissance, Londres, Fontana Press, 1993, puede servirnos como botnde muestra. En su magnfico captulo sobre Transmission (pp. 282-350), el autor llama la atencin sobre elpapel de las Universidades y la comunicacin entre ellas, sobre los viajes de los intelectuales, sobre la consistencia interna de las redes de la Repblica de las Letras, sobre el papel de la correspondenciaentre sus miembros, sobre la circulacin de obras de arte, sobre las disporas de artistas italianos, sobrelos mercaderes de productos culturales y un conjunto de factores, sin duda decisivos y que nos remitena la produccin cultural y artstica pero que olvida por completo el contexto social de los demandantesy consumidores de esos productos. Y este es el caso de uno de los grandes especialistas en patronazgo ymecenazgo artstico de la segunda mitad del siglo XX que no desconoce en absoluto el papel de lanobleza y las elites aristocrticas en el mundo cultural de la poca.
-
del intercambio cultural pero no como factor decisivo de ste. Creo ademsque este tipo de anlisis nos conduce a una postura crtica sobre el papel deesta clase en la transmisin cultural que adems nos permite desligar nuestrosrazonamientos del debate sobre la modernizacin, a mi modo de ver un plan-teamiento a menudo inconsciente pero errneo sobre el que conviene estarprevenidos. Todo lo anterior, espero, servir para poner el fenmeno del mece-nazgo en su poca con un sentido crtico.
POR ENCIMA DE LOS REINOS. LA DENSIFICACIN DE LOS CONTACTOSENTRE LAS NOBLEZAS EUROPEAS
Me parece en ese sentido que para entender la difusin cultural y del mece-nazgo de los siglos XVI y XVII merece la pena llamar la atencin sobre un fen-meno general y ocurrido a gran escala, sobre el que sin embargo no se hareflexionado hasta ahora. Me refiero a la intensificacin creciente y en la largadistancia de los contactos en buena medida de tipo personal entre las aristo-cracias europeas. Un proceso que, hay que apresurarse a decir, no tuvo nadaque ver con ninguna voluntad de modernidad e innovacin (concepto quepoda ser hasta negativo para las elites culturales y sociales de la poca), aun-que algunos de sus componentes a veces se nos presenten como tales, y queen cierta forma est fuera de cualquier tipo de intencionalidad cultural.
No es que las noblezas europeas no hubieran trabado densas relaciones detipo personal entre s con mucha anterioridad. Basta pensar en un fenmenocomo el de las Cruzadas para detectar un grado de promiscuidad social muyalto. Desde fines del siglo XI en adelante stas supusieron una intensificacincreciente de los contactos entre miembros de noblezas regionales que viaja-ban, luchaban y socializaban juntos embebindose en prcticas comunes ytransmitindose formas de sociabilidad y valores que terminaran generandoun marco de referencia comn. No es el nico fenmeno, pero no es menosclaro que es en torno a ellas y ese contacto mutuo en las campaas delMediterrneo como se afianzan conceptos que incluso tendran que ver con lapropia definicin de la cultura aristocrtica y lo que es ms importante sudifusin por toda la cristiandad: la idea de la guerra y en particular de la gue-rra contra el infiel como obligacin del noble, la concepcin de ciertas reglasde la caballera que impregnarn y conformarn el mundo de los valores detodas las noblezas europeas, e incluso prcticas culturales como el gusto porla literatura corts con todos sus estereotipos5. Y las Cruzadas en su sentido
BARTOLOM YUN CASALILLA
[ 54 ]
5 Sobre la caballera como parte de una cultura laica de toda Europa en la Edad Media, se ha ocu-pado desde la perspectiva espaola, J. D. Rodrguez Velasco, El debate sobre la Caballera en el siglo XV.La tratadstica caballeresca castellana en su marco europeo, Salamanca, 1996. La frase en p. 375.
-
ms amplio no slo consistieron en lo que habitualmente tenemos en mente.Como en los viajes de conquista a Tierra Santa, en los que nobles de toda laCristiandad se mezclaban en pro de un ideal comn, el espritu de cristiandadestuvo detrs de la intervencin y la presencia de nobles franceses en laPennsula Ibrica, muchas veces justificada como lucha contra el Islam.6 Por lamisma poca y conectadas con el espritu de cruzada, el surgimiento de rde-nes militares de carcter internacional, como la de los Templarios o la de SanJuan de Jerusaln, no hara sino alimentar dichos contactos y la transmisin decdigos de conducta en el seno de las distintas noblezas provinciales. Los via-jes de peregrinacin, a veces protagonizados por miembros de este gruposocial, las noticias que los peregrinos portaban de unas reas a otras, etc.,jugaban en sentido similar.
Ms all del componente religioso, la fluidez y alto grado de permeabilidadsocial de las fronteras y su casi inexistencia en muchos de los sentidos quehoy damos al trmino por ejemplo la existente entre Castilla y Portugal oentre Aragn y Castilla facilitaba as mismo desplazamientos e incluso inter-cambios matrimoniales. Por citar un fenmeno cercano a nosotros y sin salir-nos del Sur de Europa, baste simplemente mencionar que la presencia arago-nesa en Italia y, particularmente en el Sur de Italia, dio lugar a la expansinde ramas de la nobleza de estos en aquellos territorios ya muy intensa desdeel siglo XV. Hasta el siglo XVI fueron igualmente intensos la presencia de noblescastellanos y aragoneses en el reino de Portugal y los matrimonios entreambos, como lo fue entre las casas salidas de ambos reinos. De ah por ejem-plo familias como los Pimentel, que llegaran a ser centrales en la vida polti-ca castellana, o como los Castro o los Stiga7. Y lo mismo habra que decirde la presencia de nobles franceses en la Pennsula Ibrica o de los intensoslazos entre nobles escoceses e irlandeses, en parte alimentados por su comnorigen galico8. Por no hablar, lgicamente, de la nobleza navarra con enlacesy fuerte presencia a ambos lados de los Pirineos.
PRNCIPES MS ALL DE LOS REINOS. ARISTOCRACIAS, COMUNICACIN E INTERCAMBIO CULTURAL
[ 55 ]
6 Un magnfico ejemplo procedente del mundo ibrico y aunque ya del siglo XVI, se puede ver enel Viaje a Jerusaln de Don Fadrique Enrquez de Ribera, que el lector puede encontrar editado ycomentado en P. Garca Martn y otros, Paisajes de la Tierra Prometida. El Viaje a Jerusaln de DonFadrique Enrquez de Ribera, Madrid, 2001.
7 Aunque las evidencias son muchas a poco que hagamos una incursin en la poca medieval, melimito aqu a remitir a las breves consideraciones que he hecho en B. Yun y A. Redondo, Bem vistotinha Entre Lisboa y Capodimonte. La aristocracia castellana en perspectiva trans-nacional (ss. XVI-XVII) en B. Yun Casalilla (dir.) Las redes del Imperio. Elites sociales en la articulacin del imperio espa-ol, 1492-1714 (en prensa).
8 Es muy claro y no es el nico el caso de los marqueses de Antrim, para quienes esta situacinllegara a tener notable importancia en los siglos XVI y XVII, Vase J. Ohlmeyer, Civil War and restora-trion in the Three Stuart Kingdoms. The Career of Randal MacDonnell, Marquis of Antrim, Dubln, 2001,pp. 6-17.
-
Y no debiera extraarnos. Por el contrario, debemos tener en cuenta queestamos en un perodo en el que todava estaban por definir las fronteras en elsentido en que lo hara el estado nacin. Era aquel un mundo en el que laterritorialidad se perciba como el resultado de un mosaico de jurisdiccionesprincipescas que se incrustaban y entremezclaban entre s con independenciade los lmites de los reinos, y en el que la relacin de fidelidad de sus titula-res, a menudo cambiante entre monarcas prximos, poda ser ms importanteque la proyeccin espacial de los reinos de stos9.
En este escenario hubiera sido de esperar que el progresivo fortalecimientode las monarquas mal llamadas a veces nacionales llevara a la creacin debarreras polticas, sociales y culturales ms intensas e incluso a compartimentarde forma muy rgida el espacio aristocrtico. Pero no parece que esto fuera as;o al menos no lo fue en la medida en que a menudo lo damos por hechocuando hablamos de la nobleza espaola, de la nobleza francesa o de la ingle-sa. Y ello por varias razones.
Por una parte, porque como es ms que sabido ese proceso de formacinde monarquas absolutas particularmente intenso en la Europa Occidental esms una excepcin que la regla. No es el caso de prcticamente todo el terri-torio germnico del Sacro Imperio, ni lo es de las reas de Centroeuropa yEuropa del este. O al menos no lo fue con la misma intensidad.
Pero hay adems una serie de factores muy generales como he dicho ante-riormente, pero no siempre considerados que nos llevan a pensar que, al hilode una cierta intensificacin de los contactos familiares, culturales y polticosentre las noblezas de las distintas formaciones polticas, se trabaran nuevoslazos que ligaran entre s a las aristocracias regionales por encima de las fron-teras que se estaban progresivamente asentando.
Un hecho clave a tal respecto fue la formacin del entramado dinstico delos Habsburgo, un fenmeno crucial a escala europea y cuyas implicaciones eneste sentido nos llevaran demasiado lejos. Tomasso Campanella llamara la aten-cin sobre el hecho de que el rey de Espaa mostraba un inters especial porestablecer lazos lo ms slidos posible entre los distintos territorios de su dis-persa monarqua compuesta mediante el fomento de los matrimonios y las rela-ciones personales entre las aristocracias de cada uno de ellos. Y la idea fue reto-
BARTOLOM YUN CASALILLA
[ 56 ]
9 Sobre el carcter cambiante de la naturaleza de las fronteras, un tema que se ha convertido en temaestrella en los ltimos aos, es inevitable la referencia a P. Shalins, The making of France and Spain in thePyrenees, Berkeley, Los ngeles, Oxford, 1989. A veces se olvida, sin embargo, que este libro tiene unexcelente precedente que el mismo autor reconoce en los trabajos de L. Febvre, Philippe II e la Franche-Comte : tude dhistoire politique, religieuse et sociale. Paris 1970 y Frontire, The word and the concepten P. Burke (ed.) A New Kind of History: from the writing of Febvre, Londres, 1973, pp. 208-18.
-
mada y hecha ms explcita an por el Conde Duque de Olivares10. Estudios pos-teriores han aportado pruebas de cmo Campanella no inventaba, pues el hechoest presente tanto en la poltica de Carlos V como en la de su hijo Felipe IIy en los otros miembros de su familia11. El fenmeno es tambin evidente si lomiramos desde la ptica austriaca, como queda patente en muchos de los tra-bajos de F. Edelmayer. Y el estudio a este respecto de B. Lindorfer ha dejadoclaro que, si bien debemos matizar el hecho desde la perspectiva de los lazosmatrimoniales y en cuanto a su cronologa, la intensidad de esa relacin y laimportancia que tuvo en muchos momentos para la nobleza vienesa es difcil deexagerar12. En su primera fase adems los contactos entre los nobles flamencosy borgoones con los castellanos no siempre muy amigables se intensificarone incluso dieron lugar a relatos que circularan por toda Europa y cuyos lecto-res, de nuevo, no eran sino miembros de este grupo social vidos de noticiassobre sus congneres lejanos.13 El mismo fenmeno intensificara asimismo lasrelaciones entre la nobleza portuguesa y la castellana14.
Sin embargo, este proceso de internacionalizacin de las aristocracias euro-peas no es exclusivo del conglomerado Habsburgo. Los lazos de los Valois y lasgrandes familias italianas terminaron creando redes de relacin de muy diversotipo entre familias galas e italianas. Adems, el hecho de que en el caso italia-no se tratara de pequeos estados cuya supervivencia dependa a menudo deun equilibrio delicado al que se llegaba alcanzado mediante estrategias matri-moniales con los poderes y cortes de su entorno, particularmente Madrid, Parsy Viena y la antigedad de su nobleza en un mundo en que esta tena unextraordinario valor, ayudaran tambin a una ms que notable internacionaliza-cin de las familias dirigentes en estados como el Gran Ducado de Toscana, losDucados de Mantua y Ferrara, y otros.15 Matrimonios como el de Bona Sforza
PRNCIPES MS ALL DE LOS REINOS. ARISTOCRACIAS, COMUNICACIN E INTERCAMBIO CULTURAL
[ 57 ]
10 J. Elliott, A Europe of composite monarchies, en Past and Present 137 (1992).11 Remitimos de nuevo a nuestro Bin tinha Op. cit.; asimismo A. lvarez Osorio, Naciones mixtas.
Los jenzaros en el gobierno de Italia en A. Alvrez Osorio y B. Garca Garca (eds.), La Monarqua de lasnaciones. Patria, nacin y naturaleza en la Monarqua de Espaa, Madrid, 2004, pp. 597-653. Un estudiopionero sobre la proyeccin de la nobleza castellana en suelo italiano se puede ver en A. Spagnoletti,Prncipi italiani e Spagna nellet barocca, Miln, 1996.
12 Vase, Redes familiares de la aristocracia austriaca y trasferencias culturales de Madrid a Viena,1550-1700, en B. Yun Casalilla (dir.), Las redes del Imperio. Op. cit.
13 Probablemente algunos de los ms expresivos fueran los viajes de A. de Lalaing y de LorenzoVital, ambos con descripciones muy vvidas de las reas visitadas y en particular de las casas nobles, lasceremonias cortesanas, los dominios y las rentas seoriales y otras noticias de especial inters para unpblico lector que se nutra sobre todo entre los miembros de su propia clase. Vase estos textos e J.Garca Mercadal, Viajes de extranjeros por Espaa y Portugal, Salamanca, 1999, Vol. I. pp. 398-746.
14 B. Yun y A. Redondo, Bem visto tinha... Op. cit.15 H. Chauvineau, La court des Mdicis (1543-1737) , en J. Bouttier, S. Landi y O. Rouchon, (dirs.),
Florence et la Toscane. XIVe-XIX sicles. Les dynamiques dun tat italien, Rennes, 2004, pp. 290-1.
-
con Segismundo I Jaguelln, fueron la clave de una mayor intensidad en esasrelaciones de las familias italianas con el centro y norte de Europa y constitui-ran la base de la expansin del Humanismo y del arte renacentista enPolonia-Lituania16. Y lo mismo cabe pensar de las uniones entre magnatespolacos y lituanos despus de la unin entre ambas coronas o sobre los vnculos crecientes entre los primeros y las familias ms notorias de la noble-za ucraniana, donde, merced adems a la intermediacin de los jesuitas, se hapodido hablar de una polonizacin de la nobleza ucraniana.17 Ya en la segun-da mitad del siglo XVII, el Electorado de Brandemburgo constituira un exce-lente ejemplo de movilidad horizontal de la nobleza, como manifiesta sobretodo la atraccin que la Corte de dicho estado ejercera sobre familias a menu-do lejanas, en las reas del Rhin y otras noblezas del imperio (principalmentecalvinistas) y en Pomerania18.
Manifestacin y motivo de esa intensificacin de la movilidad y las relacio-nes al ms alto nivel de los prncipes de la Cristiandad es el desarrollo de laOrden del Toison de Oro. Creada, como es bien sabido, por Felipe el Buenode Borgoa en 1430, su propio funcionamiento es una prueba de ello. Todos susmiembros, no muchos, estaban obligados a reunirse cada tres aos. Todos esta-ban obligados a unas relaciones de reciprocidad y solidaridad e incluso a cdi-gos de comportamiento comn. Y sus propios estatutos invocaban principiosde tipo internacional relacionados con la tranquilidad universal o el manteni-miento de la piedad cristiana y el estado y seguridad de nuestra comn madrela Iglesia sacrosanta.19 Y no era la orden del Toison el nico caso, sino quemuchas rdenes de distinto rango en Europa llegaron a tener un componenteinternacional ms o menos notorio20.
BARTOLOM YUN CASALILLA
[ 58 ]
16 R. I. Frost, The Nobility of Polonia-Lituania, 1569-1795 en H. M. Scott, The European Nobilitiesin the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Londres y Nueva York, 1995, Vol. II, p. 190. Aunque elautor no se preocupa explcitamente por esta relacin, quizs porque el fenmeno tiene a menudo uncierto sentido inverso (son muchas veces los artistas y humanistas los que han hecho tambin de puen-te entre las aristocracias) todas estas cuestiones se pueden ver en T. DaCosta Kaufmann, Court, Cloisterand City. The Art and Cultura of Central Europe, 1450-1800, Londres, 1995.
17 O. Subtelny, Ukraine: A History. Toronto, 1994, 2. edicin.18 Vase la excelente sntesis a este respecto de E. Melton, The Prussian Junkers, 1600-1786 en H.
M. Scott, op. cit., vol. II, pp. 71-109.19 Los datos sobre la Orden del Toisn de Oro, que espera an un buen estudio desde la parte
espaola, se pueden ver en A. Ceballos-Escalera y Gila, (dir.) La Insigne Orden del Toisn de Oro,Madrid, 2000. Las ideas apuntadas las tomo precisamente de los estatutos trascritos en dicha publicacinen pp. 597 y ss.
20 Vase a este respecto M. Aglietti (ed.) Atti del convegno internazionale. Istituzioni potere e societ.Le relazioni tra Spagna e Toscana per una storia mediterranea dellOrdine dei Cavalieri di Santo Stefano,Pisa 2007. Una visin ms general sobre todas estas cuestiones sobre el caso italiano y sus relaciones conEspaa se puede ver en A. Spagnoletti, Prncipi italiani e Spagna nellet barocca, Miln, 1996.
-
El desarrollo de la diplomacia durante el siglo XVII tendra efectos similares.Hacia fines del siglo XVII, Europa estaba cubierta de una urdimbre de embaja-das, todas ellas ocupadas por grandes nobles o miembros de sus familias ytodas ellas escenario del desarrollo de una cultura de Corte difcil de separar dela cultura y de las prcticas aristocrticas. Y estas embajadas no eran solo elescenario de procesos de rechazo, sino tambin de acrisolamiento y adaptacinde prcticas sociales comunes a los grupos aristocrticos de toda Europa, comoha podido ver Ana lvarez en su reciente tesis doctoral21.
Junto a la diplomacia hay que hablar de la Guerra. Como dijera Teodor Rabb,Europa conoci desde 1500 en adelante una mounting tension que desemboca-ra en el conflicto de los Treinta Aos22. Las Guerras de Italia, por ejemplo, sonuno de los primeros episodios en esa escalada blica secular. All se dieron citanobles espaoles y franceses y, de hecho, la proyeccin de los intereses de losValois y de los Habsburgo sobre esos territorios activ an ms ese proceso.Italia se convirti adems en un puente en la relacin entre nobles espaoles yaustriacos. Despus, las Guerras religiosas en Alemania y la confrontacin con elTurco en el Mediterrneo y Europa Central, a continuacin las Guerras de reli-gin en Francia, el conflicto de los Pases Bajos y la Guerra de los Treinta Aoscrearon escenarios de entrelazamiento de las noblezas europeas, todava prota-gonistas (o al menos as lo crean ellos) en los campos de batalla. Es precisa-mente este ltimo conflicto el que de forma ms notable revela el fenmeno. Enl, la movilizacin de nobles suecos, franceses, alemanes, espaoles e italianos,juntos y enfrentados segn los casos, alcanza un clmax sin precedentes en lahistoria. A esta condicin pertenecan de hecho muchos de los militares empre-sarios que, como Wallenstein, que llegara a Duque de Sagan y Meklemburgo,o el noble florentino Octavio Picolomini, el conde de Mansfeld, el marqus deHamilton o el duque de Sajonia-Weimar, se destacaron en el conflicto y cuyastrayectorias vitales son una clara muestra de lo que venimos diciendo23.
PRNCIPES MS ALL DE LOS REINOS. ARISTOCRACIAS, COMUNICACIN E INTERCAMBIO CULTURAL
[ 59 ]
21 Los embajadores de Luis XIV en Madrid y el imaginario de lo espaol en Francia (1660-1700).Tesis de doctorado defendida en el European University Institute, Septiembre, 2006. El caso francs tanslo reproduce un fenmeno suficientemente conocido para el conjunto de Europa. Vase por ejemploel caso de los embajadores espaoles en Roma, muchos de los cuales perteneceran a las grandes fami-lias desde la poca de Felipe II, M. J. Levin, Agents of Empire. Spanish Ambassadors in Sixteenth CenturyItaly, Ithaca y Londres, 2005. Asimismo, puede verse el volumen colectivo, Ambasciatori e nunzi. Figuredella diplomazia in et moderna dirigido por D. Frigo, en Cheiron, nm. 30, (1998).
22 T. Rabb, The struggle for stability in early modern Europe, Nueva York, 1975.23 Vase la sntesis de G. Parker (et al.), La Guerra de los Treinta Aos, Barcelona, 1988, pp. 274-298.
Sobre los empresarios militares y sobre algunos de estos personajes, vase F. Redlich, The GermanMilitary Enterpriser and his workforce, 13th to 17th centuries, Wiesbaden, 1964-5. Basta atender al reco-rrido vital de uno de ellos, como Octavio Piccolomini, que est siendo estudiado en su tesis doctoralpor Alexandra Beccucci, para hacerse una idea de su amplsimo recorrido vital que fue desde Italia aMadrid, Centroeuropa y Flandes, para hacerse una idea de la multitud de contactos que un personaje
-
En parte resultado de todo lo anterior, pero tambin un factor en la forma-cin de estas redes aristocrticas, fue la emergencia de una malla de cortesnobiliarias entre las cuales circulaban personas e informacin de manera muyfluida. El caso es especialmente claro en Italia, donde cualquier prncipe que sepreciara, Ferrara, Mantua, por quedarnos en las que polticamente no eran lasms poderosas, haba de tener su corte y en la que la comunicacin entredichas cortes era cada vez ms intensa hasta enlazarse con centros de vidanobiliaria fuera del propio pas. Y directamente ligado con ello estara la crea-cin de academias por esta poca asimismo de fuerte presencia de la nobleza,como ha visto Boutier para el caso de muchas de las florentinas, que si bienexcluan a extranjeros, creaban no obstante una trama por la que circulabannobles e intelectuales de todo tipo24.
Todo ello vino acompaado, aunque de forma muy irregular segn las re-as, del desarrollo de estrategias familiares en la larga distancia. En especial estoocurrira, por ejemplo, entre Portugal, Castilla, la Corona de Aragn y los esta-dos italianos Npoles sobre todo como hemos podido ver en algunos estu-dios recientes. Pero es algo que se puede encontrar con la misma intensidad enotras reas de Europa. As por ejemplo, a finales del siglo XVI, el arzobispopolaco de origen ucraniano, Pruczinski, llamaba la atencin sobre como losenlaces matrimoniales entre nobles de Polonia y de Ucrania se haban conver-tido en una prctica frecuente, que era animada por los propios monarcas delprimero de estos reinos25. El hecho, que tiene explicaciones varias pero queprobablemente se deba poner en relacin sobre todo con razones de tipo pol-tico, tena como resultado una intensificacin y ampliacin de las redes de rela-cin personal, en este caso plasmadas en lazos muy estables y a menudo degran impacto en la transferencia de costumbres, formas de cultura material,conocimientos, valores, etc.26.
La movilidad fsica de la aristocracia, el contacto entre iguales, cuajara en lapropia ideologa de la educacin del noble. El viaje, lo que muchos noblesvenan haciendo por necesidad o por gusto, se convertira ahora en una piezaclave de la formacin y por tanto de la transmisin de valores de la noblezaeuropea. J. Boutier ha visto, por ejemplo, cmo ya a fines del siglo XVI el viajea Italia de los nobles franceses empezaba a codificarse como una parte esencial
BARTOLOM YUN CASALILLA
[ 60 ]
como este poda llegar a realizar. Algunos casos concretos se pueden ver en H. L. Rubinstein, CaptainLuckless: James, first duke of Hamilton, 1600-1649, Edimburgo, 1973.
24 J. Boutier, Les membres des acadmies florentines a lpoque moderne. La sociabilit intellectuelle lpreuve du statut et des comptences en J. Boutier, B. Marin et A. Romano (dirs.) Naples, Rome,Florence. Une histoire compare des milieux intellectuels italiens (XVII e-XVIII e sicles), Roma 2005, pp. 405-443.
25 O. Subtelny, Ukraine Op. cit.26 B. Yun y A. Redondo, Bem visto tinha, Op. cit.
-
de la formacin, una formacin que no diferenciaba el saber del hacer y quepretenda forjar la propia personalidad. En adelante se conformara la ideologadel Grand Tour, el viaje que los ingleses quizs precisamente para luchar con-tra el relativo aislamiento que la Isla implicaba habran de codificar como eta-pa esencial, casi rito inicitico, en la formacin de sus jvenes antes de hacersecargo de los negocios de la casa y que sera, hasta bien entrado el siglo XIX, fac-tor crucial de la circulacin cultural entre las elites europeas. Un fenmeno, hayque apresurarse a decir, que no es slo ingls, sino tambin alemn, polaco eincluso francs. No tanto espaol por razones que no vienen al caso ahora27.
Y junto a estas redes, existan otras no menos importantes que les servande soporte. Una de ellas, una de las ms importantes es la que constituye laCompaa de Jess en la Europa catlica. No me detendr en ellas por consi-derarlas marginales en lo que se refiere a la formacin de lazos personalesentre los nobles, pero no se debe olvidar mxime si nos referimos al mundode Lastanosa y Gracin que la circulacin de nobles por colegios jesuitas entoda Europa y la de miembros de la Compaa por tertulias y residencias seo-riales creaba una suerte de red paralela a veces basada en la intermediacinque tena gran importancia en este sentido.
PRESENCIA, MECENAZGO Y COMUNICACIN EN LA DISTANCIAEN EL MUNDO ARISTOCRTICO EUROPEO
Ahora bien, por qu fijarse en todo esto? cul es el significado de estoscontactos directos o indirectos entre nobles que tejan sus lazos por encima defronteras polticas e incluso a veces religiosas?
Puesto en su contexto histrico, lo que acabamos de describir tiene en miopinin una importancia difcil de exagerar. Conviene a tal efecto tener encuenta que la cultura aristocrtica de la poca es sobre todo se ha repetidohasta la saciedad una cultura oral y una cultura visual. Es decir, una culturadonde la base de la comunicacin social se realiza a travs de la palabra y dela imagen, dos vehculos de transmisin de valores, ideas e impresiones quetienen en la presencia fsica su soporte ms importante28.
PRNCIPES MS ALL DE LOS REINOS. ARISTOCRACIAS, COMUNICACIN E INTERCAMBIO CULTURAL
[ 61 ]
27 Vase en particular, Linstitution politique du gentilhomme. Le Grand Tour des jeunes nobles flo-rentins, XVIIe-XVIIIe sicles, en Istitutioni e societ in Toscana nellet moderna. Atti delle giornate di stu-dio dedicate a Giuseppe Pansini, Florencia, 4-5 de diciembre 1992, Roma, 1994, pp. 257-90. La literaturaes amplsima y curiosamente este tema bien tratado desde hace aos est volviendo a ser de moda pre-cisamente por el nfasis que hoy se pone en los mecanismos de transmisin cultural en la larga distancia.Vase entre otros, C. Hornsby (ed.) The impact of Italy: the Grand Tour and beyond, Londres, 2000. M. vonLeibetseder, Die Kavalierstour: adelige Erziehungsreisen im 17. und 18. Jahrhundert, Colonia, 2004.
28 Vase F. Bouza, Comunicacin Op. cit.
-
Esto quiere decir que el movimiento de personas, su aparicin en cortejos yejrcitos, sus viajes, su presencia fsica en suma, tena una importancia relativa,en trminos de capacidad de comunicacin, mucho mayor que en nuestros dasen que el desarrollo de la comunicacin escrita, oral e incluso de la difusinvisual ajena a la presencialidad es mucho mayor. Por ser marcadamente oral yvisual, la comunicacin de la nobleza de los siglos XVI y XVII estaba basada enuna buena medida en el contacto personal. Desde luego, esa haba sido una desus claves durante el perodo medieval.
Los siglos modernos estaban suponiendo un profundo cambio en ese senti-do. El desarrollo de la correspondencia, ligado adems al de la comunicacinpostal, especialmente intenso desde fines del siglo XVI, implicaba la aparicinde un medio de comunicacin en el que el contacto fsico, al menos en apa-riencia, pareca secundario. La profusin de avisos y noticias sobre eventos yactos pblicos o privados y la expansin del mercado del libro suponan otrotanto. De hecho, sabemos que, pese a la importancia del manuscrito, la impren-ta estaba alentando formas de transaccin de la palabra escrita ajenas a la inter-vencin personal y basadas en una relacin annima entre el productor dellibro (el autor) y el consumidor (el lector). Y todava ms claro es el caso delmercado del arte, en el sentido ms amplio del trmino; un mercado que,como ha sealado M. North, cada vez ms se basaba el relaciones de anoni-mato, sobre todo en los segmentos de produccin masiva de objetos artsticosde calidad reducida.29 En otras, palabras, el desarrollo mercantil que Habermasconsiderara la clave de la aparicin de una esfera pblica burguesa amenaza-ba con desplazar a la cultura aristocrtica30.
Sin embargo, las redes de tipo personal, de contactos fsicos, basadas en lacomunicacin boca a boca o en el gesto y la comunicacin verbal, en el con-tacto directo en definitiva, eran an cruciales incluso para el desarrollo de lasnuevas formas de comunicacin internacional, aparentemente menos propiciaa ello.
BARTOLOM YUN CASALILLA
[ 62 ]
29 Sobre el desarrollo del mercado del arte en Europa, concebido, precisamente, como una formade mercado annimo puede verse, M. North, Art markets en The Oxford Ecyclopedia of EconomicHistory. Oxford, 2003, Vol. I, pp. 167-74. Asimismo se puede ver, M. North y D. Ormrod, Art markets inEurope, 1400-1800, Londres, 1998 y M. North (ed.) Economic history and the arts. Colonia, 1996. Loscambios que ha supuesto la circulacin masiva de libros y comunicaciones escritas, a veces recordandopero tambin con una crtica a la visin habermasiana, se pueden encontrar en muchos de los trabajosde R. Chartier. Vase por ejemplo en castellano, Espacio Pblico, crtica y desacralizacin en el siglo XVII.Los orgenes culturales de la Revolucin francesa, Barcelona, 1995 y Libros, lecturas y lectores en la EdadModerna. Madrid, 1994.
30 El propio Habermas lo lleg a expresar de una forma quizs un tanto rgida en cuya crtica nopodemos entrar en estas pginas, Vase Lespace publique. Archeologie de la publicit comme dimensionconstitutive de la socit bourgeoise, Paris, 1978.
-
Ese es el caso en el mbito de la transferencia de formas de cultura materialy de la transmisin de gestos y hbitos. En este caso y pese a que esa era unade las funciones de la correspondencia el contacto fsico era prcticamenteirreemplazable. No se entendera la confrontacin y adopcin de cdigos ges-tuales, tan importante en la comunicacin intranobiliaria de los siglos XVI y XVIIcomo demostr el propio N. Elias, sin el contacto fsico. Un anlisis, por ejem-plo, de un precioso documento de Simancas, donde se nos cuentan los pro-ductos que traan de Italia el Conde de Lemos y su squito, compuesto por msde 100 personas, incluidos literatos y artistas, es de lo ms expresivo. Lemos,no slo vena con artistas, sino que tanto l como todos los miembros de sucomitiva, portaban objetos, tejidos, bienes y hemos de suponer que incluso for-mas de protocolo italianos que sin duda ayudaran a trasplantar a Castilla. Unflujo de bienes y mercancas que, sin duda, iba acompaado del flujo contrarioentre Castilla y Npoles, como prueban documentos de la Cmara de Castilla.
Y lo mismo se puede decir sobre el papel que el mecenazgo desempeabaa este respecto. El hecho de que Europa se hubiera poblado de una serie decortes, ms o menos conectadas entre s y entre las que se movan con intensi-dad los miembros de la elite, tena como consecuencia inmediata que los artis-tas, los cientficos y literatos encontraran en ellas un espacio de relacin y desustento sin precedentes. Un Leonardo Da Vinci por citar uno de los principa-les viajando de Florencia a Miln, Mantua, Roma, Venecia, Florencia, Francia,no es ms que la manifestacin de cmo las ideas y el conocimiento se podanmover a travs de contactos personales e incluso mezclarse en cada una de esasescalas con formas de conocimiento local. Velzquez sera incomprensible sin larecepcin del manierismo en la Corte madrilea merced a la presencia delGreco primero, sin su primera formacin en Sevilla en los crculos de un perso-naje tan apegado a la nobleza local y a sus academias y tertulias como Pacheco,sin su paso por la Corte de Madrid (donde entre otros, como es sabido, conocea Rubens), y luego sin su viaje a Italia en el squito del marqus de losBalbases, Ambrosio Spinola, que le llevara por las cortes y crculos artsticos deGnova, Miln, Venecia, Ferrara, Cento, Bolonia, Loreto y Roma. Despus, trasuna vuelta a la Corte, su segundo viaje a Italia, ahora en el squito del Duquede Maqueda, le llevara de nuevo a Gnova, Miln, Venecia, Bolonia, Mdena,Parma, Florencia, Roma, Npoles Y todos esos viajes se hicieron cerca demiembros destacados de la nobleza tanto espaola como italiana y revelan lamediacin de embajadores que actuaban como enlaces entre el pintor y diver-sos ambientes artsticos y hasta personajes como el propio Inocencio X31. Ya des-
PRNCIPES MS ALL DE LOS REINOS. ARISTOCRACIAS, COMUNICACIN E INTERCAMBIO CULTURAL
[ 63 ]
31 Tomo todos estos datos de la excelente sntesis de A. Prez Snchez, Velzquez y su arte, en A.Domnguez Ortiz, A. Prez Snchez y J. Gallego, Velzquez, Madrid, 1990, (Catlogo de la exposicincelebrada en el Museo del Prado entre el 23 de enero y el 31 de marzo de 1990).
-
de finales del siglo XVI, la fundacin de academias, muchas de ellas con la par-ticipacin (y a veces con el patronazgo) de grandes nobles y mecenas en lasque era habitual la discusin personal sobre textos y obras de arte, servira paracontinuar con una situacin en la que el saber no circulaba todo y siempre porlos circuitos annimos del mercado e incluso de la correspondencia. Casoscomo el de las academias florentinas por seguir con el ejemplo antes citado ocomo el de la Accademia Degli Oziosi creada en Npoles por Lemos tienen surplica en cientos de situaciones similares en Europa32.
Pero incluso las nuevas y emergentes formas de comunicacin podan estarfuertemente condicionadas por este tipo de contactos boca a boca.
Basta leer la correspondencia de los nobles para comprobar que sta no era,muchas veces, sino una forma de sustituir la presencia fsica. Gentes como A.Colonna, estudiado por N. Bazzano o familias como los Gonzaga, parte decuyas cartas se acaban de publicar, simplemente, destacaban agentes que fue-ran sus ojos, sus odos y su palabra en espacios lejanos. El primero de ellos sedotara a s mismo de una red de diplomticos, cuya correspondencia se con-virti en la clave de un sistema de informacin y que hacan un papel de alterego en el que se cuidaban los ms mnimos detalles33. El segundo de los men-cionados por ejemplo reciba cartas de los ms diversos personajes que, desta-cados al efecto, como Paolo Moro, pretendan haberle dato conto di quantoera successo. De ah la descripcin detallista del ms mnimo gesto, del proto-colo en apariencia ms irrelevante; de ah la importancia de que les represen-taran dignamente incluso como reflejo de su grandeza que necesariamente sehaba de adivinar en los gestos y en las maneras, en la cortesa del agente, siste lo quera ser de verdad34. En otros casos, como el del Duque deBrunswick, llegaban incluso a destacar personajes, en su caso nada ms y nadamenos que al propio Leibniz, para que le hicieran el papel de corresponsalescientficos y literarios a travs de estos enlaces postales35.
BARTOLOM YUN CASALILLA
[ 64 ]
32 Como ejemplo, podemos remitir de nuevo al caso de Florencia. Vase a esos efectos el estudiode J. Boutier y M. Pia Paoli, Leterati cittadini e principi filosofi. I milieux intellettuali fiorentini tra Cinquee Settecento en J. Boutier, B. Marin et A. Romano (dirs.), op. cit., pp. 331-403, donde se puede ver, porejemplo, la importancia del paso de extranjeros que circulaban por esas redes de relacin en torno adichos espacios culturales. Respecto de la famosa academia napolitana, se puede ver G. de Miranda Unaquiete operosa. Forma e pratiche dellaccademia napoletana degli Oziosi. 1611-1645, Roma, 2000.
33 Nicoletta Bazzano, Estrechar los lazos: pequea diplomacia y redes aristocrticas internacionales.La amistad entre Marco Antonio Colonna y los prncipes de boli, en B. Yun Casalilla (dir.) Las redesdel Imperio. Op. cit. Tambin de la misma autora, N. Bazzano, Marco Antonio Colonna, Roma 2003.
34 Vase el texto, especialmente interesante adems para cuestiones relativas a la circulacin de lamsica en el seno de estas redes nobiliarias, de U. Artiolo y C. Grazioli (eds.), I Gonzaga e lImpero.Itinerari dello spettacolo, Florencia, 2005 (la cita en pgina 308).
35 J. Boutier y M. Pia Paoli, op. cit., pp. 399-400.
-
El mismo mercado del arte era un mercado en que la relacin personalmuchas veces presencial era clave. Lo era, desde luego, cuando se trataba delretrato o de obras de encargo directo a un artista sobre el que se ejerca de pa-trn o mecenas. Pero lo era tambin porque muchas veces se trataba de comi-sionar obras a artistas lejanos a travs de un mediador, un diplomtico, un agen-te o un criado e incluso cuando se trata de hacerlo a travs de un marchante36.Y ello por una razn muy sencilla. El arte aristocrtico esto es, el que se pre-tende erigir como un smbolo de distincin era por lo general caro o muchasveces raro, es decir, difcil de alcanzar, hasta el punto de que era esto lo que ledaba un cierto valor. No era como el arte de masas del que por supuesto tam-bin los grandes nobles participaban en que la produccin masiva para un mer-cado annimo satisfaca costes de produccin y riesgos casi siempre no muy ele-vados. Era un arte en que lo irrepetible de la pieza y el enorme trabajoempleado slo se podan satisfacer si se saba previamente que la obra estabacolocada desde el inicio; esto es, si se tena una relacin personal directa oindirecta con el comitente. Y lo era tambin porque, por esas mismas caracte-rsticas, la circulacin de este tipo de arte precisaba de la creacin de lazos deconfianza no ya slo con el artista, sino con el mediador, con el agente; lazosque necesariamente pasaban por la relacin personal directa o indirecta.
Y otro tanto cabra decir del mercado de la letra escrita. En la medida enque muchas veces se basaba en el manuscrito encargado a un copista, ese eraun mercado personal. En la medida en que a menudo se plasmaba en la adqui-sicin de libros caros, de autnticas joyas de arte en las que el grabado, lareproduccin fidedigna eran parte importante, como ocurre en el llamado TesoroMexicano estudiado por S. Bevaglieri, la relacin en que se basaba, incluso siera de carcter mercantil, no difera de la del gran arte a que nos acabamos dereferir37. Sabemos, por estudios realizados sobre la Biblioteca Augustea pertene-ciente al Duque Ausgusto de Brunswick-Wolfenbttel por parte de Bepler, quelos grandes nobles europeos, incluso en Holanda y los Pases Bajos, sin duda losdos centros ms importantes del mercado del libro en el siglo XVII, como Medinadel Campo y Lyon lo haban sido en el XVI, que las grandes bibliotecas se for-
PRNCIPES MS ALL DE LOS REINOS. ARISTOCRACIAS, COMUNICACIN E INTERCAMBIO CULTURAL
[ 65 ]
36 Vase diversos casos de ete tipo en F. Bouza, Palabra e imagen en la Corte. Cultura oral y visualen el siglo de Oro, Madrid, 2003, pp. 91-149 y en Levine, op. cit., 183-199. Asimismo, B. Dooley, Art andinformation Brokerage in the Career of Don Giovanni de Medici en H. Cools, M. Keblusek y B. Noldus(eds.), Your Humble Servant. Agents in Early Modern Europe, Hilbersum, 2006, pp. 81-96. Y del mismo,Sources and methods in information history. The case of Medici Florence, the Armada and the siege ofOstende en J. W. Koopmans (eds.) News and Politics in Early Modern Europe (1500-1800), Lovaina, 2005.
37 S. Bevaglieri, Il cantiere del Tesoro Messicano tra Roma e lEuropa. Pratiche di comunicazione estrategie editoriali nellorizzonte dellAccademia dei Lincei (1610-1630) en S. Brevaglieri, L. Guerrini, F.Solinas, (eds.) Sul Tesoro Messicano & su alcuni disegni del Museo Cartaceo di Cassiano dal Pozzo,Rome, 2007, pp. 1-68.
-
maban a base de comisionistas estables, gentes que incluso llegaban a copiarpginas enteras del libro a su seor antes de la aceptacin por parte de ste dela compra. 38 Eran gentes que, simplemente, suplan la presencia fsica del comi-tente, sobre todo en los mercados a larga distancia.
Es en el contexto de todo lo anterior donde la densificacin de las relacio-nes entre las noblezas europeas toma todo su sentido. Cuando los historiadoresde la cultura, del arte, de la literatura ponen el acento en el libro y en lacorrespondencia como formas de comunicacin articulada o en el desarrollo delas transacciones artsticas, cuando intentan explicar el Humanismo o la forma-cin de una cultura barroca comunes a toda Europa, etc., aludiendo a estosmecanismos de comunicacin, tienen toda la razn. Pero es tambin obvio queni eso es todo ni las transferencias culturales entre las aristocracias (e inclusoentre las elites intelectuales) de la poca se pueden entender slo bajo estosparmetros, los parmetros de la comunicacin actual en la larga distancia. Ladensificacin de las redes de comunicacin personal de las elites europeas queparece haberse acelerado durante el siglo XVI y XVII est tambin detrs de esosfenmenos. Y el uno no se explica sin el otro. Es ms, la consideracin de estecomponente de la comunicacin en larga distancia del Antiguo Rgimen quizsnos pueda servir para entender algunas cuestiones que tienen que ver con larapidez y densidad de las transferencias culturales, con la forma en que se plan-tean los rechazos y con los modos en que sus distintos componentes se hancombinado a ritmo diverso segn el tiempo y el espacio y segn tambin elsegmento y las vas de comunicacin a que nos referimos en cada momento.
Es evidente por otra parte que el espacio de la comunicacin social y de latransmisin de noticias y bienes culturales en el mbito internacional cambiarapoco a poco durante estos siglos. Desde luego, la aristocracia, las noblezaseuropeas, haban conseguido incorporarse a algunos de dichos cambios con uncierto xito. Pero es evidente que esto mismo significara un cambio importan-te en el grupo social y en su posicionamiento relativo con respecto a otros enun proceso complejo y poco estudiado por el momento y en el que aqu nopodemos entrar.
En todo caso, permtaseme una propuesta de trabajo. Desde el siglo XIX, losmercados, que estn en el trasfondo de la formacin de una esfera pblica bur-guesa, han sido claves en las transferencias culturales a larga distancia en muchosmbitos de la comunicacin. En la poca medieval, una institucin por definicintrans-nacional como la Iglesia haba sido crucial para la formacin de una ciertacomunidad cultural europea merced a vas en que el contacto fsico se mezclaba
BARTOLOM YUN CASALILLA
[ 66 ]
38 M. Keblusek, Books Agents. Intermediaries in the early Modern World of books, en H. Cools, M.Keblusek y B. Noldus (eds.), op. cit., pp. 97-107.
-
con otras formas de transmisin, sobre todo en lo que se refiere a la comunicacinque generan los valores dominantes de una sociedad. Por lo que se refiere a lossiglos XVI y XVII, la comunicacin a larga distancia entre las elites cultas de la po-ca y consecuentemente entre las aristocracias europeas no se puede entender fue-ra del contexto a que nos hemos referido anteriormente. En la medida en que estofue as, tampoco los procesos de convergencia y divergencia cultural, los de afini-dad y rechazo, los de acercamiento y aislamiento se pueden entender fuera de estecontexto que es constitutivo de la formacin de una Europa comn y diversa.
A la inversa, me parece que este hecho es esencial para entender los cam-bios en el seno de la propia nobleza que no tienen slo que ver con la lectu-ra o la admiracin de obras de arte, sino tanto o ms con los cambios en lasociabilidad, con el incremento de la permeabilidad social y cultural que impli-ca el propio desplazamiento. Esta es una cuestin que nos llevara mucho tiem-po desarrollar y que tenemos que dejar a un lado, por ms que me parezcaesencial para explicar ese nuevo concepto que tenemos de las noblezas delAntiguo Rgimen. Pero permtaseme decir que basta considerar que muchos dequienes circulaban, u operaban, por esas mismas redes no eran los grandesnobles, sino aristcratas de segunda fila como el propio Lastanosa, para enten-der los efectos de la movilidad sobre esta clase social. De un lado esa movili-dad era parte de un fenmeno ms amplio como es la circulacin social y pol-tica de las elites. Por otro lado era una oportunidad para acelerar la mezcla deprcticas sociales en el seno de stas. En ambos casos, la movilidad era as uncomponente de los cambios en el seno de la aristocracia, de la versatilidad cre-ciente, de la continua adaptacin a transformaciones histricas que hoy se con-sidera como algo caracterstico de la nobleza europea.
* * *
A mi entender todo lo anterior nos debe llevar a dos conclusiones de tipoms general.
Me parece que esta perspectiva pone en su justo punto la accin de lanobleza de cara al desarrollo cultural. ste no es una consecuencia de unaposicin filantrpica modernizadora, sino de una serie de procesos ajenosmuchas veces a sus intereses. Por no decir, puesto que de eso no me he ocu-pado aqu, que se derivaban de un inters por reproducir su status social.
Y se me ocurre tambin una reflexin ms general. Uno de los grandes pro-gresos de la historia social de los ltimos aos ha sido el de integrar la culturay por tanto la historia cultural como factor del cambio histrico. Lo dichohasta aqu es una prueba asimismo de que una historia cultural que se olvidede las grandes transformaciones sociales, de los efectos de la poltica y de laeconoma sobre la experiencia y las prcticas sociales, es simplemente inviable.
PRNCIPES MS ALL DE LOS REINOS. ARISTOCRACIAS, COMUNICACIN E INTERCAMBIO CULTURAL
[ 67 ]

![Lin Yun - La Teoría del Color [Living Color].pdf](https://static.fdocuments.co/doc/165x107/5571fa33497959916991911e/lin-yun-la-teoria-del-color-living-colorpdf.jpg)